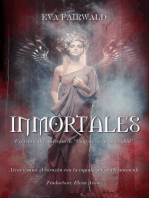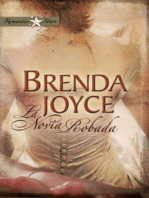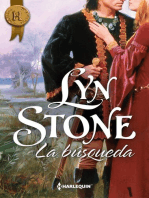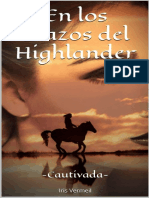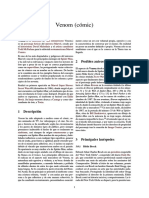Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Estel
Cargado por
jmmbarberiDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Estel
Cargado por
jmmbarberiCopyright:
Formatos disponibles
Estel
por Jorge M. Barberi
adaptado de El Señor de los Anillos: Apéndices, A, I, v
Su nombre era Gilraen. Antaño había sido llamada la Bella, entre los Dúnedain, pero ahora poco
quedaba de esa época salvo recuerdos.
Arathorn, su esposo, era un líder severo y estaba en la fuerza de la edad cuando la pidió como esposa.
A esta unión se había opuesto Dírhael, su padre, porque ella era entonces joven y su corazón le avisaba
que el Capitán tendría una vida breve. Pero Ivorwen, su madre, que también era vidente, había
respondido: “¡No debemos entonces perder el tiempo! Los días se oscurecen antes de la tempestad, y se
avecinan grandes acontecimientos. Si estos dos se desposan ahora, aún puede nacer la esperanza; pero si
la boda se posterga, la esperanza se desvanecerá para siempre”.
Al poco tiempo de casados Arathorn murió en una batalla y ella se exilió en Imladris, con su pequeño
hijo, como huésped del Señor Elrond. Este los cobijó como si fuesen de su propia familia y, por
protección, ordenó se olvidasen sus verdaderos nombres y sus linajes y al niño le dio el nombre de Estel,
que quiere decir “Esperanza”.
Había vivido allí en Rivendel por más de veinte años hasta que Estel, ya convertido en hombre,
decidió partir a probarse con el mundo. Ella, por su parte, permaneció un tiempo más allí antes de partir.
Había decidido terminar con su exilio y se encontraba ahora nuevamente en su hogar.
Un buen día, pasados otros treinta años, tocaron a la puerta de su pequeña cabaña. Se acercó,
lentamente ahora, a la puerta y del otro lado descubrió un rostro familiar: era Estel, su hijo, que volvía
curtido por la vida a la intemperie. Se dieron un fuerte abrazo al tiempo que lo alentaba a entrar a la
comodidad de la única habitación. Volvió a sentarse en su silla reclinable y a su lado se sentó él.
Lo miró nuevamente y suspiró mientras pensaba “¡Tanto has recorrido, hijo mío, para probar tu valía!”
y recordó como si hubiese sido el día anterior cuando Estel, todavía un muchacho en la casa de Elrond, se
había acercado apesadumbrado a pedirle consejo. El muchacho había conocido a Arwen Undómiel, hija
de Elrond, y se había enamorado de ella. Pero el Señor de Rivendel no estaba dispuesto a ver sufrir a su
hija. De esa pareja nada bueno podía surgir: su hija, como él, era miembro de la raza de los elfos,
inmortales, y Estel era un mortal que de una manera u otra debería abandonar este mundo dejándola a ella
sola para que la consuma el dolor. Poco tiempo después Estel había partido a las tierras salvajes y, tras
años de largas luchas, volvió y se enteró de la partida de Gilraen.
Estuvo unos días junto a su madre y al cabo se apresuró a partir. Ella lo detuvo junto a la puerta y le
dijo: “Esta es nuestra última separación, Estel, hijo mío. Como a cualquiera de los hombres comunes,
también a mí me han envejecido las preocupaciones; y ahora que la veo acercarse, sé que no podré
soportar la oscuridad de nuestro tiempo. Pronto habré de partir.”
Él trató de consolarla diciendo: “Todavía puede haber una luz más allá de las tinieblas; y si la hay,
quisiera que la vieras y fueras feliz. No te preocupes, pronto volveré de nuevo”.
Ella le respondió con una sonrisa desde la puerta mientras él se perdía entre los árboles.
A los pocos días ella enfermó y, tendida en la cama, comenzó a tener alucinaciones y mientras su
espíritu se desvanecía no veía pasar su vida sino la de su hijo: lo vio correr de aquí para allá entre las
sombras; lo contempló triunfante en Amon Sul, la Cima de los Vientos; lo vio cruzar el puente de
Kazhad-dum; lo vio triunfar frente a Cuernavilla, en el Abismo de Helm; lo vio navegar hacia la batalla
de los Campos de Pelennor; lo vio festejar en el Campo de Cormallen; divisó una gran ciudad blanca y en
lo más alto, en la ciudadela, un hombre sostenía entre sus manos una corona mientras recitaba:
“¡Et Eärello Endorenna utúlien. Sinome maruvan ar Hildinyar tenn' Ambar-metta!”
Una sonrisa apagada se dibujó en el rostro de la moribunda y con su último suspiro dijo:
“Onen i-Estel Edain, ú-chebin estel anim”1
1 Di Esperanza a los Hombres, y no he conservado ninguna para mí.
También podría gustarte
- Stormy Glenn - Lores Vikingos 02 - Protegiendo Lo SuyoDocumento114 páginasStormy Glenn - Lores Vikingos 02 - Protegiendo Lo SuyoAdriana GonzalezAún no hay calificaciones
- Margotte Channing - Saga Escoceses 01 - Esclava Del OdioDocumento118 páginasMargotte Channing - Saga Escoceses 01 - Esclava Del OdioYERALDIN ARIAS BATTLE100% (2)
- La Destrucción de Miklagard, Los Dragones de Durn Saga, Libro Ocho: Dragones de Durn Saga, #8De EverandLa Destrucción de Miklagard, Los Dragones de Durn Saga, Libro Ocho: Dragones de Durn Saga, #8Aún no hay calificaciones
- El Dictado de Mi Corazon - Laura NunoDocumento243 páginasEl Dictado de Mi Corazon - Laura Nunopeter solerAún no hay calificaciones
- Otro RumboDocumento9 páginasOtro RumboKate Burke100% (1)
- Busbee Shirlee - Becomes 01 - Cita Con La PasionDocumento253 páginasBusbee Shirlee - Becomes 01 - Cita Con La PasionPaula CoccoAún no hay calificaciones
- Sands, Lynsay - Highlander 01 - El Diablo de Las HighlandsDocumento179 páginasSands, Lynsay - Highlander 01 - El Diablo de Las HighlandsAnny Muñoz82% (17)
- Premios Gandalf 2023 2º Premio - El Sacrificio de Las Ent-MujeresDocumento7 páginasPremios Gandalf 2023 2º Premio - El Sacrificio de Las Ent-MujeresSociedad Tolkien EspañolaAún no hay calificaciones
- 0.1 The Demon in The WoodDocumento28 páginas0.1 The Demon in The WoodJavier Andrés RojoAún no hay calificaciones
- La Historia de ElrosDocumento9 páginasLa Historia de ElrosJuan KnightAún no hay calificaciones
- Albana-El Rescate de Una PrincesaDocumento3 páginasAlbana-El Rescate de Una PrincesaGrom HellscreamAún no hay calificaciones
- FireDocumento59 páginasFireSalome ApazaAún no hay calificaciones
- Tomado Por Los Alfas 1Documento25 páginasTomado Por Los Alfas 1Laura Gutierrez Ribeiro100% (2)
- Detras de Las Mascaras - Rose S. JacksonDocumento124 páginasDetras de Las Mascaras - Rose S. JacksonYoussi FigueroaAún no hay calificaciones
- El Hombre MarcadoDocumento465 páginasEl Hombre MarcadoSara MuraceAún no hay calificaciones
- Heavenly Star (01-50)Documento122 páginasHeavenly Star (01-50)Joel Castillo AmparoAún no hay calificaciones
- La búsqueda de los Magos (Avana, volumen 2): Avana, #2De EverandLa búsqueda de los Magos (Avana, volumen 2): Avana, #2Aún no hay calificaciones
- Nalini Singh - Gremio de Cazadores 14 - La Luz Del ArcángelDocumento461 páginasNalini Singh - Gremio de Cazadores 14 - La Luz Del ArcángelLau Sanabria97% (36)
- Anderson, Poul - Ultima MedicinaDocumento10 páginasAnderson, Poul - Ultima MedicinaJorge Luis LoaizaAún no hay calificaciones
- Monk Karyn - Guerrero de LeyendaDocumento191 páginasMonk Karyn - Guerrero de Leyendajane austen100% (3)
- Cuando Llegues A AmarmeDocumento782 páginasCuando Llegues A Amarmetanase.mihaela01Aún no hay calificaciones
- Peter V Brett Trilogia de Los Demonios 01 El Hombre MarcadoDocumento483 páginasPeter V Brett Trilogia de Los Demonios 01 El Hombre MarcadoGerman A Carluccio MAún no hay calificaciones
- The Stolen Heir Duology 2 The Prisoner's Throne Holly BlackDocumento321 páginasThe Stolen Heir Duology 2 The Prisoner's Throne Holly Blackpaola sofia blancoAún no hay calificaciones
- Sue Ellen Welfonder - Serie MacLean 01 - Un Caballero en Mi CamaDocumento207 páginasSue Ellen Welfonder - Serie MacLean 01 - Un Caballero en Mi CamaAlejandro Zhen100% (11)
- Ashley, Amanda - Mas Profundo Que La NocheDocumento315 páginasAshley, Amanda - Mas Profundo Que La Nochemar mexicoAún no hay calificaciones
- Esclava Del Odio - Solo El Amor - Margotte ChanningDocumento379 páginasEsclava Del Odio - Solo El Amor - Margotte ChanningMaríaSussanMartínezAún no hay calificaciones
- El Hechizo Del Lobo - Conti ConstanzoDocumento155 páginasEl Hechizo Del Lobo - Conti ConstanzoNiel Gandhi HuamanAún no hay calificaciones
- En Los Brazos Del Highlander - Iris VermeilDocumento122 páginasEn Los Brazos Del Highlander - Iris Vermeilpatriciallorens100% (2)
- LA MOTTE-FOUQUÉ - Ondina PDFDocumento134 páginasLA MOTTE-FOUQUÉ - Ondina PDFMaja YanelAún no hay calificaciones
- Reinos Olvidados - 14 - Puerta de Baldur II - Sombras de AmnDocumento154 páginasReinos Olvidados - 14 - Puerta de Baldur II - Sombras de AmndavnitAún no hay calificaciones
- Amor y Venganza - Jana WestwoodDocumento209 páginasAmor y Venganza - Jana WestwoodMauro Haspert100% (4)
- El Mas Alto Humano - Carolina Lozano PDFDocumento790 páginasEl Mas Alto Humano - Carolina Lozano PDFpatylaraaAún no hay calificaciones
- Hannah Howell - IndomableDocumento200 páginasHannah Howell - IndomableScampak100% (2)
- El Lord de ElphindaleDocumento140 páginasEl Lord de ElphindaleLuna AzulAún no hay calificaciones
- Wilhelm Terri Lynn - El Guardian Escoces (Fool of Hearts)Documento421 páginasWilhelm Terri Lynn - El Guardian Escoces (Fool of Hearts)yane0% (1)
- Los ElfosDocumento4 páginasLos ElfosRaven_bloomAún no hay calificaciones
- Hannah Howell - IndomableDocumento226 páginasHannah Howell - Indomableluz alarconAún no hay calificaciones
- Pérez Henares, Antonio - El Hijo de La GarzaDocumento118 páginasPérez Henares, Antonio - El Hijo de La GarzaKherau Taldea100% (1)
- 0.5 The Demon in The Wood - Leigh BardugoDocumento33 páginas0.5 The Demon in The Wood - Leigh BardugoMaria Martínez Lendinez100% (1)
- Heavenly Star ( (01-100) )Documento495 páginasHeavenly Star ( (01-100) )Joel Castillo AmparoAún no hay calificaciones
- Los Pecados Heredados Ultraje Jana WestwoodDocumento156 páginasLos Pecados Heredados Ultraje Jana WestwoodYoli Quintero Cardenas80% (5)
- Hombre Lobo - Guía Del Jugador (2 Ed.) PDFDocumento222 páginasHombre Lobo - Guía Del Jugador (2 Ed.) PDFDominus AerAún no hay calificaciones
- Ficha de Lectura Del LibroDocumento2 páginasFicha de Lectura Del LibroJorge GutierrezAún no hay calificaciones
- 40Documento171 páginas40sespinoaAún no hay calificaciones
- Guia de Episodios de PokemonDocumento9 páginasGuia de Episodios de Pokemongeova_delarosa393Aún no hay calificaciones
- Has Llamado A Sam (2 Ed)Documento1 páginaHas Llamado A Sam (2 Ed)Luisa penagos38% (13)
- Comentario CríticoDocumento13 páginasComentario CríticoDiego SierraAún no hay calificaciones
- Descargar Libro Atrapa El Pez Dorado by David Lynch PDFDocumento5 páginasDescargar Libro Atrapa El Pez Dorado by David Lynch PDFMariana CondaAún no hay calificaciones
- Equipo y Materiales para La EncuadernaciónDocumento8 páginasEquipo y Materiales para La EncuadernaciónAlicee WinehouseAún no hay calificaciones
- Spider ManDocumento39 páginasSpider ManGilbertAún no hay calificaciones
- Raul ZuritaDocumento19 páginasRaul ZuritaAlbert EstrellaAún no hay calificaciones
- No. 14A - 2009 - Cine y LiteraturaDocumento32 páginasNo. 14A - 2009 - Cine y Literaturasandra cuestaAún no hay calificaciones
- Amós (Profeta)Documento2 páginasAmós (Profeta)Alirio Lemos SanchezAún no hay calificaciones
- Fichas DocumentalesDocumento2 páginasFichas Documentalesdiegoservin13100% (1)
- Clase 2 Espiritualidad Del CatequistaDocumento15 páginasClase 2 Espiritualidad Del CatequistaIvan BentancorAún no hay calificaciones
- Qué Tengo Que Hacer para Ser SalvoDocumento4 páginasQué Tengo Que Hacer para Ser SalvoDaniel Edgardo PatiñoAún no hay calificaciones
- Resumen Pepito, El Señor de Los ChistesDocumento2 páginasResumen Pepito, El Señor de Los ChistesMarcela68% (28)
- Venom (Cómic)Documento7 páginasVenom (Cómic)Hegel TelloAún no hay calificaciones
- María, La Hija de Un Jornalero Vol. 1Documento427 páginasMaría, La Hija de Un Jornalero Vol. 1lancasterpdAún no hay calificaciones
- Union NDEFSDFSDFEacional FemenilDocumento15 páginasUnion NDEFSDFSDFEacional FemenilZoranyelis Gonzalez Rodriguez100% (1)
- Prueba. Control de Lectura de La Primera Parte de El Quijote.Documento8 páginasPrueba. Control de Lectura de La Primera Parte de El Quijote.jacquelineAún no hay calificaciones
- Dos Siglos de Literatura Salvadoreña en El Diccionario de Carlos Cañas Dinarte.Documento4 páginasDos Siglos de Literatura Salvadoreña en El Diccionario de Carlos Cañas Dinarte.Lea eBookAún no hay calificaciones
- Indice Mapas PDFDocumento314 páginasIndice Mapas PDFSirio906Aún no hay calificaciones
- Seamos Honrados en Todo: NotaDocumento1 páginaSeamos Honrados en Todo: NotaAlejandroAún no hay calificaciones
- Viaje y Vida Tomas CarrasquillaDocumento24 páginasViaje y Vida Tomas CarrasquillaJuan Esteban RestrepoAún no hay calificaciones
- Circulo de LectoresDocumento11 páginasCirculo de LectoresJackeline BarahonaAún no hay calificaciones
- Dionisi - Lecturas y Re-Lecturas de La Madama Del Paraguay Un Recorrido Bibliografico PDFDocumento6 páginasDionisi - Lecturas y Re-Lecturas de La Madama Del Paraguay Un Recorrido Bibliografico PDFRoberto SchiappapietraAún no hay calificaciones
- Un Reino InconmovibleDocumento14 páginasUn Reino InconmoviblehdavilamarriagaAún no hay calificaciones
- BJ Ipb IsaiasDocumento57 páginasBJ Ipb IsaiasCARLOS RIVERAAún no hay calificaciones
- Ensayo Pentateuco Antiguo Testamento PDFDocumento15 páginasEnsayo Pentateuco Antiguo Testamento PDFOscar López GómezAún no hay calificaciones
- Guia Docente 3 Basico. Protegidos Por Jesus. Actualizada PDFDocumento105 páginasGuia Docente 3 Basico. Protegidos Por Jesus. Actualizada PDFYislén Barboza Hidalgo-Florin100% (1)
- Puntos Sobresalientes JuecesDocumento4 páginasPuntos Sobresalientes JuecesPablo SulicAún no hay calificaciones