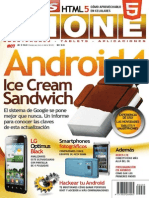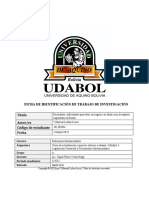Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Trab49 PDF
Trab49 PDF
Cargado por
Carlos Guillermo Acuña0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas27 páginasTítulo original
trab49.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas27 páginasTrab49 PDF
Trab49 PDF
Cargado por
Carlos Guillermo AcuñaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 27
1
La profesin acadmica en Amrica Latina
Situacin y perspectivas
1
Norberto Fernndez Lamarra
Universidad Nacional de Tres de Febrero
2
1. El contexto universitario latinoamericano: problemas y tendencias
El anlisis de la profesin acadmica en Amrica Latina debe realizarse
considerando los contextos y problemas actuales de la educacin superior en la regin,
as como su evolucin en las ltimas dcadas, en el marco de las nuevas
responsabilidades polticas, acadmicas y sociales, que las instituciones de educacin
superior estn asumiendo o deberan asumir. Estos desafos, adecuadamente
1
Artculo preparado en el marco del Proyecto The Changing of Academic Profession (CAP), que se lleva a cabo a nivel mundial en
20 pases y en tres de Amrica Latina: Argentina. Brasil y Mxico.
2
Norberto Fernndez Lamarra es docente universitario de postgrado, investigador y consultor nacional e internacional en el rea de
las polticas, la planificacin y la gestin de la educacin, con nfasis en los ltimos aos en la educacin superior. Es Director de
Posgrados en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), donde, adems, dirige el Ncleo Interdisciplinario de
Formacin y Estudios para el Desarrollo de la Educacin, el Programa de Posgrados en Polticas y Administracin de la Educacin
(Maestra y Especializaciones) y el Programa Interinstitucional de Doctorado en Educacin UNTREF/UNLa. Es Profesor
Catedrtico en esta Universidad de Poltica y Administracin de la Educacin (grado) y de Planeamiento y Gestin de las Polticas
Educativas (posgrado). Como investigador es Categora 1. Es Codirector para Argentina del Proyecto The Changing of Academic
Profession). Dirige la Revista Argentina de Educacin Superior, que edita la Red Argentina de Postgrados en Educacin Superior
(RAPES). Preside la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educacin, en la que dirige la Revista Latinoamericana de
Educacin Comparada. Es Vicepresidente del Consejo Mundial de Sociedades de Educacin Comparada (WCCES). Ha sido
Experto Regional de la UNESCO (aos 1976-1981) y se desempea habitualmente como Consultor de esa Organizacin en
especial en el IESALC- y de otros organismos internacionales. Es autor de ms de 150 publicaciones, estudios, trabajos y artculos
sobre la educacin argentina y latinoamericana. Recientemente ha publicado, entre otros, los libros Veinte aos de educacin en la
Argentina. Balance y perspectivas, OREALC/UNESCO-EDUNTREF, Buenos Aires, noviembre de 2002; La educacin superior
argentina en debate. Situacin, problemas y perspectivas, Eudeba-IESALC / UNESCO, mayo de 2003; Educacin Superior.
Convergencia entre Amrica Latina y Europa. Procesos de evaluacin y acreditacin de la calidad, Jos-Gins Mora y Norberto
Fernndez Lamarra (Coordinadores), Proyecto ALFA-ACRO, Comisin Europea, EDUNTREF, Buenos Aires, junio de 2005;
Poltica, Planeamiento y Gestin de la Educacin. Modelos de Simulacin en Argentina, Norberto Fernndez Lamarra
(Compilador) y otros, UNESCO-EDUNTREF, Buenos Aires, abril de 2006; Educacin Superior y Calidad en Amrica Latina y
Argentina, Norberto Fernndez Lamarra, EDUNTREF-IESALC/UNESCO, Buenos Aires, junio de 2007; y Universidad,
Sociedad e Innovacin. Una perspectiva internacional, Norberto Fernndez Lamarra (Compilador), EDUNTREF, Buenos Aires,
mayo de 2009.
2
priorizados, condicionarn, pero a su vez sern el mbito, en donde se desarrolle la
profesin acadmica en Amrica Latina.
Dentro de la consolidacin del nivel de educacin superior como campo de
investigacin especfico, la profesin acadmica siempre fue un punto de anlisis
central. Hace ya noventa aos Max Weber (1983)- en su clsica conferencia La
Ciencia como Profesin- analizaba las carreras y las situaciones laborales de los
acadmicos en Alemania y en Estados Unidos. Ya ms avanzado el siglo XX, Polanyi
(1962) primero, y Bourdieu posteriormente (1975), daban cuenta de la organizacin e
independencia especfica de los acadmicos a partir de los campos disciplinares como
espacios de definicin epistemolgica de la actividad.
Pero fue sobretodo a partir de los 80 que a nivel internacional se ha ido
generalizando el estudio de las distintas polticas que configuran la profesin
acadmica. Una de las causas principales fue la consideracin como fenmeno central
para anlisis del sistema universitario y cientfico tecnolgico de un pas (Clark, 1987),
entendindose que la a los acadmicos como centro constitutivo de la universidad, y a
sta como motor de la generacin de conocimiento y, por lo tanto, de desarrollo y
bienestar humano. Es en este perodo en que se consolida la educacin superior como
espacio de estudio, en que empieza a entrar en crisis el modelo de gestin pblica del
Estado de Bienestar, y, por lo tanto, afecta a una profesin que se perciba como estable.
Becher & Trowler (2001) analizando el Estado Evaluador, sealan que ste impact
en la profesin acadmica a partir de la imperiosa necesidad de demostrar los resultados
de las investigaciones o de conseguir nuevas fuentes de financiamiento.
Una de las particularidades de los sistemas universitarios latinoamericanos
durante gran parte del siglo XX por efecto del muy importante movimiento de
Reforma Universitaria de Crdoba, en 1918- fue su carcter mayoritariamente estatal,
con una fuerte autonoma institucional y acadmica, aunque lamentablemente haya sido
afectada por los gobiernos autoritarios que ha sufrido la regin en mltiples
oportunidades. A partir de los aos 90 esta tendencia empez a cambiar a la par de un
fuerte crecimiento en la demanda privada de educacin superior. En la ltima dcada la
tasa de incremento anual de la matrcula fue del 6% (8% para el sector privado y slo
del 2,5% para el pblico) La tasa bruta de escolarizacin terciaria se multiplic por 10
3
en alrededor de 40 aos, aunque an sigue siendo baja en relacin con los sistemas de
educacin de los pases desarrollados (Amrica del Norte y Europa) e incluso
comparndola con la de Asia y Oceana (Fernndez Lamarra, 2009)
Parte de las respuestas para la creciente masificacin de la educacin superior
fue la aparicin de gran variedad de instituciones en su mayora privadas- , lo que ha
llevado a una fuerte privatizacin de la educacin superior, caracterizada por la
diversificacin institucional y una gran heterogeneidad en los niveles de calidad. Esto
ha generado problemas de calidad que se manifiestan en los sistemas e instituciones de
educacin superior de la regin. Por ello, desde el Estado y las polticas pblicas, se
crey prioritario establecer procesos de regulacin de la educacin superior que hicieran
frente al explosivo aumento del nmero de instituciones y a la disparidad en los niveles
de calidad en las mismas, lo que llev a la aparicin de diversos sistemas de
acreditacin y de su aseguramiento en casi todos los pases de la regin (Fernndez
Lamarra, 2007; Rama, 2009)
En este sentido, la generalizacin de la problemtica de la calidad universitaria
en Amrica Latina y la consecuente introduccin de dispositivos de evaluacin, deriv
en un primer momento en una tensin entre evaluacin y autonoma universitaria,
dimensin importante de la profesin acadmica. Pero a lo largo de la dcada de los 90,
esta tensin ha tendido a disiparse, tendindose a una autonoma con responsabilidad
universitaria (Fernndez Lamarra, 2005)
Esta nueva regulacin lleg de la mano de leyes marco en distintos pases de
la regin. Pero no en todos lo hizo al mismo tiempo ni con la misma rigurosidad, lo que
implic que en algunos pases se pudiera regular a tiempo la aparicin de instituciones
de baja calidad pero en otros no. As, uno de los problemas de la educacin superior en
Amrica Latina, lo constituye la proliferacin de instituciones denominadas
universidades, pero que en realidad no lo son, desde el punto de vista de la calidad de
su oferta. A este tipo de instituciones se las denomina garajes en Colombia y otros
pases sudamericanos y patito en Mxico. Desde ya, la profesin acadmica en este
tipo de instituciones tiene caractersticas muy diferentes y negativas- en relacin con
las que son verdaderas instituciones universitarias.
4
A su vez, estos mecanismos de regulacin y evaluacin de los programas
acadmicos no pudieron o no supieron- promover adecuadamente en muchos pases
ofertas en donde haya una adecuada relacin entre pertinencia y calidad, lo que ha
llevado a una falta de flexibilidad y de actualizacin de los diseos curriculares de las
carreras universitarias, mostrando dificultades en incorporar las importantes
modificaciones que se registran en las disciplinas y en las reas profesionales en el
marco de una Sociedad del Conocimiento y de la Tecnologa. Esto ha conducido a la
supervivencia de modelos acadmicos y de gestin tradicionales, con una limitada
profesionalidad para el diseo y desarrollo de los programas de enseanza, muchas
veces elaborados a partir de superposiciones y adiciones, sin tener claramente definidos
los objetivos ni las competencias que cada profesin requiere actualmente y a futuro. En
este punto, es necesario asumir que la educacin superior forma para el futuro y que los
estudiantes de hoy sern profesionales en plena actividad dentro de veinte/ treinta aos;
es decir, en el 2030, en el 2040.
Otro problema que tiene que afrontar la educacin superior en Amrica Latina es
la baja inversin en investigacin y desarrollo, y la baja participacin del sector privado
en este gasto. El presupuesto promedio en Latinoamrica para investigacin es del
orden 0,5% -o menos- del PBI, lo que es claramente insuficiente para satisfacer las
necesidades de la Sociedad del Conocimiento y de la Tecnologa y, particularmente,
para atender las demandas nacionales en materia de investigacin. La escasa
participacin de la sociedad en especial en relacin con los sectores productivos- tanto
en el gasto como en la ejecucin de la investigacin, genera un bajo nivel de la misma y
una escasa contribucin al desarrollo econmico de sus sociedades. Quizs una
excepcin destacable en esto lo constituya Brasil, cuya inversin en investigacin y
desarrollo alcanza ya el 1% de su PBI. Chile est en el orden del 0,7 % y Argentina y
Mxico no superan el 0,5 %
La limitada inversin en investigacin y en educacin superior ha llevado a una
baja inversin en la formacin de sus acadmicos. En ese sentido, en la regin se
observan niveles poco satisfactorios de formacin de postgrado particularmente de
doctorado- con su implicancia en la calidad de la docencia y de la investigacin, lo que
est vinculado con el poco desarrollo que histricamente mostr el sector de postgrados
hasta los aos 90, con la nica excepcin quizs de Brasil. A lo anterior, hay que
5
agregar las deficiencias en los sistemas de seleccin, desarrollo, promocin y rgimen
salarial del personal de las instituciones de educacin superior. En este sentido, la
profesin acadmica en Amrica Latina puede caracterizarse como una profesin
pauperizada, en comparacin con el desarrollo que ha mostrado en otras regiones del
mundo.
Por ltimo, otra gran tendencia que afecta a la profesin acadmica son los
procesos de internacionalizacin y regionalizacin de la educacin superior que se
desarrollaron conjuntamente con los procesos de globalizacin y la generalizacin de
las Nuevas Tecnologas de la Informacin y Comunicacin. Al principio la
internacionalizacin se percibi como una amenaza producto de las capacidades de las
instituciones de pases desarrollados de implementar programas presenciales y virtuales
que sobrepasaran las regulaciones nacionales, el establecimiento de sedes
institucionales extranjeras en Amrica Latina, todo esto bajo la presin ideolgica que
ejercan las negociaciones en la ronda del GATT para incorporar a la educacin superior
como servicio comerciable a escala global. Pero a estos procesos de
internacionalizacin, la regin respondi con la profundizacin de procesos de
regionalizacin con diversos alcances. Un claro ejemplo se encuentra en el
MERCOSUR (constituido inicialmente por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, con
la asociacin posterior de Chile y Bolivia y, ms recientemente, la de Venezuela) que
desde sus inicios plante la necesidad de instrumentar un rea poltica y tcnica de
MERCOSUR Educacin. Aunque se avanz ms rpidamente en los niveles educativos
iniciales educacin primaria y media- en la ltima dcada se implement un Modelo
Experimental de Acreditacin del MERCOSUR MEXA- y recientemente se ha puesto
en marcha el Sistema Permanente de Acreditacin Regional de Carreras Universitarias
de Grado para el MERCOSUR (ARCU-SUR).
2. La situacin de la profesin acadmica en Argentina, Brasil y Mxico.
2.1 El proyecto CAP y la informacin disponible.
El proyecto internacional Profesin Acadmica en Tiempos de Cambio
(Changing Academic Profession, CAP) nos brinda la posibilidad un primer abordaje
6
comparado aunque sea algo esquemtico- de cmo evoluciona esta profesin en los
distintos pases participantes.
De la informacin recolectada por los distintos grupos de investigacin, me
centrar en los datos sobre los acadmicos de Argentina, Brasil y Mxico, nicos pases
latinoamericanos que han participado del proyecto CAP. Los cuadros nos permitirn
tener una aproximacin a dos perfiles de indicadores.
El primero, aunque provenga de respuestas dada por los propios acadmicos
encuestados, aborda la informacin que representa un carcter ms sistmico
relacionado con la profesin acadmica: el grado de formacin y su
internacionalizacin, la dedicacin, y el tipo de contrato. Esto permitir tener una
perspectiva general de la situacin de la profesin acadmica, en clave comparada. Esto
podr servir para entender con qu tipo de acadmicos cuenta cada uno de los tres
pases para afrontar los retos de un sistema de educacin superior cada vez ms
integrado, al menos regionalmente.
El segundo tipo de informacin es de carcter ms subjetivo y propio del estudio
de opinin que se ha llevado a cabo durante los dos ltimos aos. En estas dimensiones
se podr analizar como los propios acadmicos entienden su profesin, sobretodo en
relacin a las funciones ms valoradas, que son constitutivas de la profesin acadmica
en el mundo: la docencia y la investigacin. Se analizar de esta forma cmo los
acadmicos distribuyen su tiempo entre docencia e investigacin y qu tipo de actividad
prefieren. Adems se tomar en cuenta el grado de satisfaccin con su profesin.
En primer lugar, se asume que ciertos sistemas universitarios nacionales han
invertido ms que otros en investigacin y en formacin, con dedicaciones a tiempo
completo y con condiciones contractuales ms estables. Esto implicara que estn en
una mejor situacin para llevar adelante polticas educativas en general, -y de
regionalizacin de su educacin superior en particular-, al contar con una profesin
acadmica con mayor capacidad y estabilidad por dedicacin y tranquilidad contractual,
formada tanto para la docencia como para la investigacin.
7
Otro aspecto importante, es el rol de las regulaciones pblicas en relacin a la
diversidad de instituciones. Para el caso argentino, la ley de Educacin Superior
estableci claramente cuales son los mecanismos de creacin y autorizacin de
funcionamiento de instituciones universitarias. A este mecanismo de creacin se suma
la definicin de que dichas instituciones universitarias deben cumplir
irrenunciablemente con las funciones de docencia, investigacin y extensin. Aunque
dista de haber una homogeneidad a nivel institucional - que se podra diferenciar por
tipo de gestin, tamao, localizacin geogrfica e historia, entre otras el rango de
diversidad no es alto: el sistema universitario argentino presenta en el ao 2010 47
instituciones nacionales, 1 provincial, 57 privadas, 1 internacional y 1 extranjera, 107 en
total. Comparando estos datos con los casos de Mxico y Brasil, la diversidad
institucional s es una cuestin mucha ms significativa, como lo sealan trabajos que se
presentan en este mismo volumen (Gil Antn et al., 2010 y Balbachevsky y
Schwartzman, 2010). Para el ao 2004 en Mxico los primeros constatan unas 2047
instituciones universitarias, y para el caso de Brasil, Balbachevsky y Schwartzman
sealan que en el ao 2006 se reconocan 2270 instituciones universitarias, de las cuales
2022 eran privadas.
Esta diversidad debi ser tenida en cuenta en el muestra de cada caso particular.
Como se explica en el anexo metodolgico de la presente edicin, la muestra argentina
fue slo de instituciones universitarias estatales. Por otro lado, los casos mexicano y
brasilero debieron incluir un tipo de muestreo por conglomerado por tipo de institucin,
incluyendo la diversidad institucional como dimensin determinante de la profesin.
Sin embargo, no siempre esta situacin general coincide con la perspectiva
particular de los acadmicos, de cmo entienden su profesin y, por lo tanto, cmo la
asumen y cmo pueden llevar adelante polticas de integracin regional. En este
sentido, debe tenerse en cuenta cmo los acadmicos entienden su profesin, pues son
ellos y las instituciones en donde se desarrollan, los que podrn concretar cualquier
proceso en el marco de la autonoma universitaria. Snchez Aparicio et al. (2010), en
este mismo volumen, sealan que la diversidad institucional, agregada a la diversidad
funcional de los acadmicos, puede generar un nivel de satisfaccin alto, producto de la
posibilidad acadmica de seleccionar actividades segn sus gustos o conveniencias.
8
2.2 Situacin segn gnero, dedicacin y permanencia.
En el cuadro n 1 se puede observar la divisin de los acadmicos de Argentina,
Mxico y Brasil por gnero. Los datos muestran que hay diferencias considerables entre
los tres sistemas. Mientras en Brasil se podra hablar de un cierto equilibro con primaca
de profesionales varones, en Mxico es claramente una profesin masculina (dos tercios
de acadmicos varones y un tercio de mujeres), mientras que en Argentina la profesin
est claramente feminizada. El anlisis de la importancia de la cuestin de gnero se
debera plantear desde dos posibles perspectivas: o la feminizacin es un indicador de
un proceso de democratizacin de la actividad profesional, permitiendo a las mujeres
acceder a puestos en igualdad condicin que los varones, o, por el contrario, es un
indicador de un espacio abandonado en cierta forma por los hombres debido a
condiciones de contratacin desventajosas con respecto a otras profesiones.
Cuadro N 1. Distribucin porcentual de los acadmicos segn gnero y pas
Argentina Brasil Mxico
Masculino 41 54 65
Femenino 59 46 35
Total 100 100 100
Para poder dimensionar correctamente la importancia de la variable de gnero en
la profesin sera importante tomar en cuenta las condiciones en que pueden dedicarse
estos docentes a la profesin acadmica. Para el caso mexicano, el proceso de aumento
del porcentaje de mujeres en la profesin que se inici cerca de 1990 se revirti 10 aos
despus (Gil Antn et al., op.cit). Los autores sealan que, en el marco de la leve baja
en la tendencia de aumento paulatino de mujeres en la profesin mexicana, se constata
que la masculinacin de la profesin es mayor en los cargos full time y en aquellos
que poseen doctorados. Esto coincide con el perfil de acadmicos que pueden entrar a
los diversos programas pblicos que financian mejores condiciones para el trabajo e
incluso aumentos significativos en las remuneraciones.
Por lo tanto, uno de los factores cruciales para analizar la profesin acadmica
en los pases de Amrica Latina es tener en cuenta el tipo de dedicacin, ya que como se
9
ve en el Cuadro N 2 no es difcil encontrar docentes que desarrollan su profesin en
ms de un centro universitario, ya que la plazas con exclusividad no abundan en la
regin.
En relacin con este cuadro, hay que reiterar que en la muestra argentina la
categora de profesores de dedicacin exclusiva est altamente sobrerrepresentada en
relacin con la poblacin. As mismo, es importante aclarar la diversidad de
instituciones de la muestra. En Argentina solo se ha considerado los cargos acadmicos
de las universidades nacionales dentro del sector universitario de gestin pblica, y en
Brasil tanto el pblico como el privado, agregando esta ltima categora mayor
diversidad institucional referida a tipos de dedicacin y contratacin. En Mxico, la
muestra se ha concentrado en cargos en instituciones que demuestren una cierta
preponderancia de posiciones estables.
Cuadro N 2: Tipo de dedicacin
Argentina Brasil Mxico
Full-time 51 55 89
Part-time 43 12 11
Part-time con pago
acorde a tareas y
otros.
(Dedicacin simple)
6 33 0
A pesar de la sobrerrepresentacin, la profesin acadmica argentina presenta
niveles de dedicacin muy bajos. Slo el 15% de los docentes de las universidades
nacionales tiene dedicacin full time, mientras que alrededor del 60% tiene dedicacin
simple. Esto implica que los acadmicos tienen o pueden tener ms de un cargo, tanto
en el mismo centro (facultad, departamento) o institucin, como en otra
3
. En contraste,
Mxico presenta niveles de dedicacin muy altos (89%). Brasil, por otro lado, muestra
un nivel importante de al menos un tercio, de dedicacin parcial con pago segn tareas.
Esto quizs es debido al hecho ya mencionado de la gran diversidad existente, que
incluye instituciones privadas de diverso rango y calidad. Analizando la dedicacin, se
verifica que los acadmicos de Mxico, presentan un mayor nivel de dedicacin que los
3
Esto implic un problema metodolgico para llevar adelante la investigacin, pues al realizar el
cuestionario se deba poner nfasis que deba opinar sobre la institucin en que se desempeaba, y no en
otra.
10
acadmicos argentinos y brasileos. Pareciera que en este marco, el nivel de
feminizacin del sistema estara relacionado tambin con el tipo de dedicacin que
presentan los sistemas. Esto no implica que los hombres tomen posiciones full time ms
asiduamente que las mujeres, sino que por el tipo de condiciones de dedicacin haran la
profesin menos apetecible para los hombres que para las mujeres, por ejemplo en el
caso de argentino, donde prevalecen las posiciones de dedicacin simple, como ya se
seal.
Esta perspectiva es buena para complementarla con otra dimensin importante
para analizar las condiciones de trabajo de la profesin acadmica, que es el tipo de
contratacin que tienen los profesores. En Argentina y en algunos otros pases de
Amrica Latina esto es muy importante por la impronta que dej el movimiento de la
Reforma Universitaria de Crdoba en 1918 dado que impuso - como estrategia en su
lucha contra la oligarqua econmica y acadmica- la renovacin peridica de los
cargos acadmicos por concurso. Esta tradicin, bastante extendida hasta la actualidad,
ms el histrico bajo nivel de inversin en Educacin Superior, implic que en muchos
pases, la tenure, entendida como la contratacin permanente a tiempo completo, no
haya tenido desarrollo.
Cuadro N 3: Tipo de contrato
Argentina Brasil Mxico
Permanente (tenure)
6 56 82
Renovacin continua
22 38 9
Por tiempo definido
con expectativas
69 2 6
Por tiempo definido
sin expectativas
3 3 3
El Cuadro N 3 nos muestra que en la Argentina la tenure no tiene desarrollo, ya
que solamente el 6% de los acadmicos dice tener contratacin permanente. Esto
contrasta con una muy fuerte implantacin en Mxico (82%) y un importante desarrollo
en Brasil (56%). Como es de esperar, en Argentina prevalece el tipo de contratacin con
renovacin, ya sea continua o con perspectivas, producto del sistemas de concursos
11
peridicos.
4
En este sentido, sumando al tipo de dedicacin, se aprecia que la profesin
acadmica en Mxico presenta una estabilidad ms alta que en Argentina y en Brasil, en
la lnea de lo afirmado por Daz Barriga (2008), ya que seala que la evaluacin de la
educacin superior en Mxico tiene sobretodo consecuencias en el ingreso diferencial
de los acadmicos, ms que en su estabilidad.
2.3 Formacin de los acadmicos e internacionalizacin.
Por lo tanto, pareciera que la feminizacin acentuada de la profesin acadmica
en Argentina se entendera no por una apertura e igualdad social entre los gneros, sino
por condiciones de dedicacin y de estabilidad laboral que la haran no tan apetecible
para el gnero masculino. En el otro extremo, en el caso mexicano, una alta estabilidad
y dedicacin muestran una profesin ms tradicional, en el marco de las profesiones
dentro de Amrica Latina, donde las posiciones de una profesin con mejores
condiciones laborales estaran ocupadas por el doble de varones que de mujeres.
Otra de las principales dimensiones para analizar cualquier sistema de educacin
superior es el grado de formacin que han alcanzado sus acadmicos. Se entiende, que
en la Sociedad del Conocimiento y de la Educacin Permanente, los acadmicos
cumplen un rol primordial en estos procesos y, por lo tanto, en el desarrollo de su
sociedad. Su nivel de formacin es un indicador de cmo los acadmicos se han ido
perfeccionando ms all de su formacin inicial, ya sea con una formacin acadmico-
profesional, como la maestra, o con una ms estrictamente de investigacin como el
doctorado.
Cuadro N 4. Tipo de ttulo obtenido, en % sobre el total
Argentina Brasil Mxico
Grado 100 100 95
Maestra 35 86 72
Doctorado 37 58 24
4
En Argentina, en las universidades nacionales, la duracin de las designaciones por concurso pblico es
del orden de 5 a 7 aos. En algunas universidades la designacin con carcter permanente se establece
luego de tres o ms concursos ganados.
12
En el Cuadro N 4 apreciamos el grado de formacin de los acadmicos
argentinos, brasileos y mexicanos. En un primer anlisis resalta que no todos los
acadmicos mexicanos tienen ttulo de grado (concepto similar al pre-grado en algunos
pases), ya que pareciera que un 5% no es graduado universitario. Pero yendo a un
anlisis ms profundo, los datos ms relevantes son que los acadmicos brasileos
tienen, en promedio, mucha ms formacin de postgrado que los argentinos y
mexicanos. Los brasileos y mexicanos muestran un alto porcentaje de acadmicos con
formacin de maestra (86% y 72%, respectivamente), mucho ms que en Argentina,
que slo tiene un 35%. Esto, adems de una menor inversin, puede responder al
relativo reciente desarrollo de los postgrados en Argentina y a la crnica dificultad que
stos tienen para mejorar su tasa de graduacin, en general muy baja.
En el caso de la Argentina, la muestra obtenida tiene un fuerte desvo pues el
50% de quienes respondieron la encuesta poseen dedicacin exclusiva (full-time),
mientras que en el universo de los docentes de universidades nacionales slo hay
alrededor de un 15% con dedicacin exclusiva, como ya ha sido sealado. Por lo tanto,
es posible hipotetizar que la formacin de postgrado en el universo es menor a lo que
refleja este estudio. Sin embargo, y a efectos de sopesar correctamente los datos, es
importante sealar que en el sector de posgrado en Argentina existe otro tipo de
programa, la Especializacin, anterior a la Maestra. Segn las estadsticas de la
Secretara de Polticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educacin, para el ao
2008, el 44% de los estudiantes de posgrado era de especializacin, que adems
generaba un promedio mayor de egresados que los programas de maestra y de
doctorado.
Los acadmicos brasileos con doctorado casi duplican a los argentinos y
duplican a los mexicanos, (58%, 37% y 24%, respectivamente). En este sentido, es
importante remarcar que hay ms acadmicos que dicen poseer un ttulo de doctorado y
no de maestra, en razn que en el sistema universitario argentino no es condicin
necesaria tener un titulo de maestra para acceder a estudios de doctorado.
En esta aproximacin se podra afirmar que los acadmicos brasileos tienen
claramente un mayor nivel educativo de posgrado, en especial en doctorado, lo que
13
implicara una poblacin con ms formacin (al menos formal) para la investigacin,
que en los otros sistemas. En Mxico resalta el alto nivel de acadmicos con ttulo de
maestra, y en Argentina, el bajo nivel tanto de magisters como de doctores. Para el caso
mexicano es importante resaltar el efecto que tuvieron diversos programas pblicos, por
ejemplo el PROMEP, que promovi la formacin doctoral. Segn el trabajo ya citado se
pas de un 8% de los acadmicos con formacin doctoral en 1998 a un 22% en el 2006,
en coincidencia con la puesta en marcha del plan. En este sentido es claro que las
polticas pblicas mexicanas fueron dirigidas a obtener resultados palpables a corto
plazo y a mediano plazo, no solamente a nivel institucional sino tambin a nivel
individual.
A su vez, para llevar a cabo procesos de integracin internacional en educacin
superior es importante contar con acadmicos que hayan sido formados en contextos
internacionales. En general, como lo indica el Cuadro N 5, la mayora de los
acadmicos han obtenido sus ttulos de grado en sus propios pases. Los acadmicos
argentinos muestran un nivel de internacionalizacin avanzado en lo que representa a
las maestras, y los mexicanos en lo que respecta a los doctorados, con la salvedad de
que las dos son las categoras ms bajas, como lo muestra el Cuadro N 4, en sus
respectivas poblaciones.
Cuadro N 5. Ttulos obtenidos en su pas, en % del total
Argentina Brasil Mxico
Grado SI 98 98 97
No 2 2 3
Maestra Si 58 95 86
No 42 5 14
Doctorado Si 82 86 63
No 18 14 37
Es de destacar que la formacin brasilea no muestra un nivel muy avanzado de
internacionalizacin, posiblemente por lo afianzado de sus programas de postgrados
desde hace ya ms de cuatro dcadas. Paralelamente, Mxico muestra bajo nivel de
internacionalizacin en sus magisters (14%), as como Argentina en sus doctores (18%).
14
Pareciera que tanto los argentinos como los mexicanos, dado su formacin de
postgrado ya sea de maestra como de doctorado, hubieran sido formados en contextos
ms internacionales de formacin que sus pares en Brasil y quizs, en cuanto a esta
dimensin, se encuentren levemente ms preparados que los acadmicos brasileos para
afrontar procesos de regionalizacin o internacionalizacin.
Por lo tanto, y a partir de lo ya analizado, puede afirmarse que la profesin
acadmica en Argentina, Brasil y Mxico presenta las siguientes caractersticas:
La profesin acadmica brasilea cuenta con un nivel de formacin de postgrado
superior a la mexicana y a la argentina, lo que la hace ms formada y
mayormente asociada a procesos y actividades de investigacin que las
restantes, lo cual tambin se asocia al mayor nivel de inversin en cuanto a I+D
de Brasil.
La profesin acadmica en Mxico presenta rasgos de mayor estabilidad, tanto
por el alto grado de dedicacin exclusiva como el de contratacin con carcter
permanente, (89% y 82% respectivamente), lo que hace que una proporcin muy
alta de los acadmicos se encuentren bajo condiciones muy estables para
desarrollar su profesin. Este indicador se complementa con una alta porcentaje
de profesores varones, lo que mostrara que la profesin muestra buenas
condiciones para la regin pero no est lo suficientemente equilibrada en
oportunidades para las mujeres.
Se puede afirmar que la profesin acadmica en Brasil presenta bajos niveles de
internacionalizacin en su formacin, y que la profesin acadmica argentina
presenta bajo nivel de formacin de postgrado, y condiciones poco estables para
desarrollar su profesin. Este dato se complementa con que en Argentina, a la
inversa de Mxico, la profesin est altamente feminizada, ya sea porque es un
indicador de democratizacin del acceso o porque hay un retiro de los hombres
producto de condiciones menos propicias que en otros mbitos.
15
Aunque los trabajos nacionales resalten la importancia de los procesos de
internacionalizacin de la educacin superior, estas tendencias no se manifiestan
en el tipo de formacin recibida. De hecho pareciera que la formacin de los
acadmicos brasileros es eminentemente local, sin porcentajes sustantivos de
internacionalizacin.
2.4 Docencia e Investigacin
Dentro de las posibilidades de anlisis que nos ha brindado la participacin en el
proyecto de Profesin Acadmica en Tiempos de Cambio se encuentran la percepcin
que los acadmicos tienen de su propia actividad. Esto nos posibilita apreciar el aspecto
subjetivo o cultural de la profesin, es decir, cmo la entienden quienes la practican.
Cmo se ha sealado anteriormente, los acadmicos brasileos presentan niveles ms
generalizados de formacin de postgrado y, esencialmente, de doctorado. Esta
formacin es entendida en la profesin acadmica mundial como aquella ntimamente
relacionada con la investigacin, y, a priori, se entendera que los acadmicos se
identificaran con un mayor nfasis con la investigacin que los acadmicos argentinos y
mexicanos. Sin embargo no siempre las condiciones estructurales tienen su correlacin
en las identidades acadmicas, como veremos a continuacin.
El Cuadro N 6 nos permite analizar como distribuyen su tiempo los acadmicos de los
distintos sistemas universitarios. Al analizar la cantidad de horas dedicadas a la
docencia y a la investigacin durante periodos de clase, se observa que los acadmicos
de los tres pases analizados le dedican en promedio un poco menos de 30 horas a la
docencia y la investigacin (29,8% los argentinos, 29,1% los brasileos, y 30% los
mexicanos). Es de resaltar que los acadmicos argentinos, con menor formacin de
doctorado, dedican mayor tiempo a la investigacin que a la docencia (15.9% y 13,9%
respectivamente), en contraposicin con los acadmicos brasileos y mexicanos, que
duplican su dedicacin a la docencia en relacin con la investigacin, presentando
porcentajes similares. Es de sealar que la situacin descripta de los acadmicos
argentinos podra estar fuertemente influida por la sobrerrepresentacin de los docentes
con dedicacin exclusiva.
16
Cuadro N 6: Promedio de horas de dedicacin por semana a la docencia y la investigacin en
periodos de clase
Argentina Brasil Mxico
Docencia 13.9 19.8 22
Investigacin 15.9 9.3 8.
La preponderancia de la investigacin sobre la docencia de los acadmicos
argentinos se profundiza durante perodos sin clase, como lo muestra el Cuadro N 7.
Para los brasileros y argentinos, no disminuye significativamente su actividad de
docencia e investigacin -alrededor de las 20 horas- aunque aumentando levemente su
dedicacin a la investigacin, como en el caso de los brasileos. Para los acadmicos
mexicanos pareciera que en los perodos sin clase su actividad en docencia e
investigacin disminuye mucho, a menos de 10 horas por semana.
Cuadro N 7: Promedio de horas de dedicacin a la docencia y la investigacin en perodos sin
clase
Argentina Brasil Mxico
Docencia 5.4 8.4 4.6
Investigacin 18.4 12.6 5.1
Este cuadro indica que los acadmicos argentinos afirman dedicarse ms a la
investigacin que a la docencia. A la vez esta dedicacin es ms intensa que la de los
acadmicos brasileos y mexicanos. Estos ltimos bajan su actividad acadmica durante
los perodos sin clase. Este anlisis se corresponde con la preferencia que manifiestan
los acadmicos de estos tres pases latinoamericanos, tal como se puede ver en el
Cuadro N 8.
Cuadro N 8. Preferencia entre Investigacin y Docencia (en %)
Argentina Brasil Mxico
Principalmente en docencia
7 8 20
Ambas pero con mayor nfasis en
docencia
36 42 37
Ambas pero con mayor nfasis en
investigacin
50 42 36
Principalmente en investigacin
7 8 7
17
Aunque la mayora de las tres poblaciones de acadmicos prefiere identificarse
con ambas funciones (86% en Argentina, 84% en Brasil y 73% en Mxico), un
importante porcentaje de los acadmicos mexicanos, el 20%, dice preferir abiertamente
la docencia, en contraste con un 7% de los argentinos y un 8% de los brasileos. La
mitad de los argentinos comparte la preferencia de la docencia y la investigacin
(57%), pero con nfasis en esta ltima. Los acadmicos brasileos muestran paridad de
preferencias y los mexicanos una inclinacin hacia la docencia. Esta tendencia sera
complementaria con el tipo de dedicacin horaria: los argentinos dedicaran ms tiempo
y se identificaran ms con la investigacin, los mexicanos claramente con la docencia,
los brasileos se muestran equilibrados en sus preferencias, dedicando ms tiempo a la
docencia en periodos de clase y ms a la investigacin en periodos sin clase.
Cuadro N 9: Distribucin porcentual del trabajo docente por nivel de enseanza
Argentina Brasil Mxico
Grado 80% 65% 65%
Posgrado 5% 5% 13%
Otros 15% 30% 22%
Si lo que consideramos es el nivel universitario en el que se realizan tareas de
enseanza, del total de horas de docencia trabajadas, los acadmicos de Brasil y Mxico
dedican el 65% al nivel de grado; en Argentina esa proporcin es mayor: el 80%. Para
el posgrado en Argentina y en Brasil, apenas se dedica un 5% del tiempo de trabajo. En
el caso de Mxico un 13% corresponde a programas de posgrado, y en Brasil se dedica
un 12% del tiempo a programas de formacin continua para profesionales. Esto
demuestra como la profesin acadmica en Argentina, est claramente identificada con
la docencia de grado, identificacin que est dada no solamente por la distribucin del
tiempo que se dedica a dicha actividad sino tambin por la estructura de contratacin
que privilegia la adscripcin a una ctedra docente de grado, ya que, en general, existen
muy pocos- o casi no existen cargos presupuestados para la docencia de posgrado.
Cuadro N 10: Promedio de alumnos atendidos por curso en segn nivel y pas
18
Argentina Brasil Mxico
Grado 127 49 27
Posgrado 10.4 1.8 12
Doctorado 5 2 6
Otros/formacin
continua
11 10 22
La alta dedicacin de los profesores argentinos a la docencia de grado se
complementa con un alto promedio de estudiantes atendidos (127). Esto es cuatro veces
ms que el promedio de estudiantes que son atendidos por los profesores mexicanos y
bastante ms del doble de los que atienden los profesores brasileos. Esto explica en
parte la diferencia de preferencia entra la investigacin y la docencia en los tres
sistemas tal como lo mostraba el cuadro 8. La docencia no es una de las actividades
privilegiadas para acadmicos argentinos ya que dicha actividad est asociada a clases
masivas de grado, en donde es mucho ms difcil relacionar los contenidos con las
investigaciones que se estn llevando a cabo. Esto se explica por la masividad de las
universidades pblicas argentinas en especial en los primeros aos de los estudios de
grado- ya que en general no existen sistemas selectivos de ingreso como si los hay en
Brasil y Mxico.
Cuadro N 11: Actividades docentes desarrolladas segn pas (en porcentaje)
Argentina Brasil Mxico
Instruccin en el saln 97 97 96
Instruccin individualizada 42 88 78
Aprendizaje por proyectos /
grupos de proyecto
35 55 58
Instruccin prctica /
trabajo de laboratorio
49 60 63
Aprendizaje
basado/asistido por
computadora
39 16 67
19
Educacin a distancia 16 18 15
Desarrollo de material
didctico
70 49 76
Desarrollo de
Currculo/programas
48 44 66
Trabajo con alumnos
extraclase
71 79 86
Comunicaciones
electrnicas (e-mail) con
los estudiantes
75 80 79
Respecto de las actividades involucradas en las tareas docentes de los acadmicos,
el trabajo presencial en el saln de clases ocupa el lugar central en todos los pases,
prcticamente el 100% de ellos incluye este tipo de modalidad de enseanza. Por
contrapartida, entre el 15 y el 18% realiza enseanza a distancia, aunque es significativo
en algunos casos la metodologa de aprendizajes con computadoras, que en Argentina
alcanza el 39% y en Mxico llega hasta el 67%. Tambin hay semejanzas en los tres
pases respecto de la comunicacin electrnica con estudiantes. La masificacin
declarada de las actividades de docencia de grado hacen que la tradicional clase frente a
alumnos sea el modo tpico de docencia en Argentina; las restantes modalidades de
enseanza guarda valores inferiores a los de Brasil y Mxico, producto de la posibilidad
de establecer estrategias diferenciales en relacin a la dimensin de los grupos de
estudiantes a los que se atienden.
Cuadro N 12: Opiniones docentes sobre la labor docente desarrollada segn pas (en
porcentaje)
Opiniones Argentina Brasil Mxico
Pasa ms tiempo que el deseado enseando
competencias bsicas, debido a deficiencias de
los estudiantes
65 57 58
Es animado a mejorar sus habilidades de
enseanza en respuesta a evaluaciones de la
enseanza.
34 42 55
En su centro hay cursos de formacin adecuados
para mejorar la calidad de la enseanza.
30 29 50
En su enseanza se enfatiza habilidades y 82 81 88
20
conocimientos prcticos.
En sus cursos se enfatizan
contenidos/perspectivas internacionales.
58 53 77
En el contenido de los cursos, Ud. incorpora
debates sobre valores y la tica
68 84 79
Ud. informa a los estudiantes sobre las
consecuencias de hacer trampa o plagio en sus
cursos
56 81 81
Los resultados en sus cursos reflejan
estrictamente los niveles de rendimiento de los
estudiantes.
73 57 78
Desde que comenz a ensear, el nmero de
estudiantes ha aumentado.
23 18 30
Actualmente, la mayora de sus estudiantes de
posgrado son internacionales.
4 2 6
Sus actividades de investigacin refuerza sus
actividades de enseanza.
84 81 83
Sus actividades de extensin refuerza sus actividades
de enseanza
59 64 74
En Brasil se destaca la importancia de la enseanza individualizada 88%-.
Mxico se muestra como el ms diversificado en este aspecto superando, por lo general,
a Brasil y Argentina en la mayora de modalidades menos tradicionales de formacin:
aprendizaje por proyectos, enseanza asistida por computadora, desarrollo de programas
o trabajo extraescolar con estudiantes.
La situacin ms generalizada (con acuerdos superiores al 80%) y comn entre los
tres pases se registra en cuanto al nfasis en habilidades y conocimientos prcticos y en
relacin con el refuerzo de las actividades de investigacin en la labor de enseanza.
Sorprende la coincidencia, tambin, respecto de que ni est aumentando la cantidad de
estudiantes -quizs debido a las regulaciones institucionales que buscan controlar la
explosin de la matrcula sin afectar las condiciones de trabajo docente- ni se ha
generalizado la presencia de extranjeros en los cursos de posgrado. Este aspecto se
seala fuertemente en los diagnsticos del sector para las universidades de elite y de
investigacin, por lo tanto, a nivel general, estos pases pareceran no responder a dicho
21
modelo.
En los restantes aspectos, cada pas toma un sesgo propio. En Argentina resaltan
consensos superiores a los de Brasil y Mxico en cuanto a que se invierte ms tiempo
del deseado enseando competencias deficitarias de los estudiantes y a que las
calificaciones reflejan el rendimiento alcanzado por stos. Ambas cuestiones
probablemente nos hablan del impacto de la masividad en la tarea de enseanza y el
modo en que los docentes argentinos enfrentan el problema.
Los acadmicos mexicanos parecen reflejar una situacin institucional respecto
de la docencia mejor que en Argentina y Brasil. Los resultados muestran acuerdos
docentes comparativamente superiores en cuanto a que son estimulados a mejorar sus
habilidades de enseanza en respuesta a evaluaciones de la enseanza y a la existencia,
en sus centros educativos, de cursos de formacin adecuados para mejorar la calidad de
la enseanza. Las actividades acadmicas concurren al mejoramiento del ejercicio
docente. Llama la atencin la fuerte preocupacin docente en Brasil respecto de
cuestiones tico-valorativas y en relacin al plagio, un tema cuya preocupacin
comparten los colegas de Mxico
Finalmente, se analizar el grado de satisfaccin con la profesin de acadmicos
argentinos, brasileos y mexicanos. El Cuadro N 13 muestra la distribucin de grados
de satisfaccin en una escala de 5 niveles de satisfaccin. En su mayora, los
acadmicos latinoamericanos estn satisfechos con su profesin, ya que se agrupan en
las categoras 1 y 2. Pero se aprecia claramente que los acadmicos mexicanos estn
ms satisfechos que el resto con su profesin, presentando los porcentajes ms altos en
las categoras 1 y 2 (el 87% de estos acadmicos se ubica en estos niveles). Por otra
parte, los acadmicos brasileos alcanzan un 65% en estas dos categoras, y los
argentinos un 63%.
Cuadro N 13: Satisfaccin con el trabajo. (promedio)
Argentina Brasil Mxico
1. Muy satisfecho 16 21 37
22
2. 47 44 50
3. 31 24 11
4. 4 8 2
5. Muy poco satisfecho 2 3 1
Esta aproximacin coincide con lo expresado por Snchez Aparicio et al. (2010) en el
trabajo presentado en este mismo volumen. La diversidad de funciones de la profesin
no va en desmedro de la satisfaccin con el trabajo para el caso mexicano. En este
sentido habra una contradiccin, ya que aunque se seala que existen demasiadas tareas
que no estn relacionadas con la prctica acadmica, como pueden ser las actividades
administrativas o de papeleo derivadas de los diversos programas pblicos de mejora o
de incentivos, los acadmicos presentan niveles de satisfaccin laboral ms altos que en
los otros pases. Posiblemente, este satisfaccin, como el hecho de un porcentaje
sustantivamente mayor de acadmicos hombres, es un indicador que la profesin
acadmica mexicana presenta condiciones econmicas ms altas y significativas que la
de Brasil y, sobretodo, que la de Argentina.
3. A modo de conclusiones
Los distintos sistemas universitarios latinoamericanos y sus acadmicos
enfrentan en esta etapa desafos comunes. Estos son procesos interrelacionados como la
internacionalizacin, la regionalizacin, la armonizacin y la convergencia de sus
sistemas, la adopcin de sistemas de crditos transferibles, la evaluacin y el
aseguramiento de la calidad, la innovacin institucional y acadmica y la mejor
articulacin con los sectores sociales y productivos.
Los acadmicos debern afrontar nuevas -o renovadas- regulaciones, como la
evaluacin de las diversas dimensiones de su actividad -en especial la investigacin y la
docencia-, as como mayor presin por incrementar una productividad cientfica que
contribuya al desarrollo econmico de sus sociedades. Pero adems de presiones
externas, otras de las tendencias a nivel latinoamericano plantearn la redefinicin de
las normas de autorregulacin tpicas de la profesin, como son el acceso y la
23
promocin de la actividad, su gobierno, analizando, por ejemplo, la incorporacin de
otros sectores no acadmicos (Fernndez Lamarra y Marquina, 2009).
No obstante, aunque en el marco de la situacin de la educacin superior
latinoamericana se plantea un escenario de necesidades compartido, las condiciones de
partida, como se ha sealado en este trabajo, no necesariamente son las mismas. Los
acadmicos debern afrontar estos desafos desde diversas situaciones de base, tanto
objetivas como subjetivas.
El caso mexicano podra mostrar un gran nivel de estabilidad y satisfaccin,
pero una dedicacin de horas y una caracterizacin demasiado identificada con la
docencia. Esto implicara condiciones a priori ideales para la promocin de la
investigacin, dimensin no suficientemente desarrollada en Latinoamrica, ya que no
estn siendo aprovechadas al mximo. A su vez la masiva y burocrtica actividad
evaluadora, no solo de las instituciones y programas sino tambin de la propia actividad
personal, que denuncian autores como Porter (2003) y Daz Barriga (2008) para
Mxico, ira en detrimento de su productividad. En este sentido la profesin acadmica
mexicana se ve claramente influida por las poltica pblicas sectoriales. En cuanto a la
masificacin el impacto es menor ya que todava es incipiente (25% de la cohorte
poblacional en edad de estudios universitarios) y esto no ha fuertemente seriamente en
el tipo de cargos, ya que como lo sealan Gil Antn et al. (op cit.) los cargos a tiempo
completo se han mantenido estables desde 1994 (30%) al 2005 (31%).
La profesin brasilea muestra grados importantes de estabilidad y de formacin
de postgrados, pero bajo niveles de internacionalizacin. A esto se suma la diversidad
de niveles calidad de las instituciones de educacin superior, con dudas importantes en
muchas nuevas instituciones privadas. Haciendo un planteo de carcter prospectivo,
podra afirmarse que slo una parte de la poblacin acadmica est en condiciones de
afrontar los desafos futuros, en especial aquella que se desempaa en las universidades
federales y en algunas estaduales y privadas. El resto, sufrir dificultades para poder
adaptarse a las nuevas condiciones. En ese sentido el sistema universitario brasileo est
experimentando una doble velocidad: una primera, de corte ms tradicional y
academicista, bajo las regulaciones de la CAPES, con instituciones y acadmicos ms
establecidos, y otra, con nuevas necesidades de formacin de posgrado, de insercin
24
internacional que permita solventar el desequilibrio manifiesto frente al sector
tradicional
Por ltimo, en Argentina - que viene haciendo un esfuerzo para mejorar las
condiciones de su profesin despus de la gran crisis del 2002- se cuenta con
condiciones objetivas menos favorables que los otros pases: menor dedicacin, bajos
niveles de post graduacin, etc. Sin embargo, pareciera que hubiera un alto nivel de
dedicacin a la investigacin as como una fuerte identificacin por esta rea. No se ha
podido incorporarse en los procesos de evaluacin la dimensin personal de estas
actividades, ya que est centrada en las instituciones, en los programas y en los
proyectos de investigacin. Es casi inexistente la evaluacin de la actividad docente de
los acadmicos (Fernndez Lamarra y Cppola, 2008).
En trminos generales, cabe sealar que una fuerte limitacin de los procesos de
evaluacin y acreditacin de la calidad en Amrica Latina lo constituye la muy escasa y
poco adecuada evaluacin de la docencia. El tema de la evaluacin de la actividad
docente de los acadmicos constituye un vaco preocupante en casi todos los pases de
Amrica Latina, con algunas excepciones ya que, por ejemplo, en Mxico se est
considerando con diversos enfoques y metodologa a travs de una red de universidades,
coordinada por la UNAMexico-. A partir de esta red mexicana se ha constituido una
Red Iberoamericana (RIIED), que tuvo su primera reunin internacional en noviembre
de 2009 en la sede de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires,
Argentina y una segunda en septiembre de 2010 en la Universidad de Valencia, Espaa.
Finalmente, es importante subrayar que para afrontar escenarios comunes, tanto a nivel
regional como internacional, sera importante empezar a acordar entre las instituciones
universitarias condiciones previas que permitan a los acadmicos llevar adelante estos
procesos. Este espacio, el proyecto Profesin Acadmica en Tiempos de Cambio, nos
permite empezar a conocernos, a intercambiar y aprender de otras experiencias as como
generar propuestas para mejorar nuestras profesiones, para que los sistemas de
educacin superior contribuyan a una mejor sociedad, tanto en la Argentina, como en
Amrica Latina y el resto del mundo. Tambin, para que este conocimiento y estas
vinculaciones faciliten la concrecin a no muy largo plazo- de un proceso
impostergable y significativo, como es el de llevar a cabo entre todos la convergencia de
25
la educacin superior en Amrica Latina, que posibilita la deseable creacin de un
Espacio Comn.
Bibliografa
BALBACHEVSKY, Elizabeth & SCHWARTZMAN, Simon (2010). Instituies,
carreiras e perfis acadmicos na experincia brasileira. En FERNNDEZ LAMARRA y
MARQUINA ( Coord.) El futuro de la profesin acadmica. Desafios para los
pases emergentes, EDUNTREF (en edicin)
BECHER, T. & TROWLER, P. (2001). Academic tribes and territories. Second
edition. Buckingham, The Society for Research into Higher Education & The Open
University Press.
BOURDIEU, P. (1975). The specifity of the scientific field and the social conditions of
the progress of reason, Social Science Information, (14):19-47 .
CLARK, B. (1987). The academic life: small words, different words. Princenton,
Carnegie Foundation for Advanced of Teaching.
DIAZ BARRIGA, ngel (2008). El impacto de la Evaluacin en la Educacin
Superior Mexicana, Plaza y Valdez, Mxico.
FERNNDEZ LAMARRA, N. (Coordinador) (2009). Universidad, Sociedad e
Innovacin. Una Perspectiva Internacional, EDUNTREF, Caseros.
26
FERNNDEZ LAMARRA, N. (2009). Universidad, sociedad y calidad en Amrica
Latina. Situacin, desafos y estrategias para una nueva agenda. En FERNNDEZ
LAMARRA, N. (Coordinador). Op. cit.
FERNNDEZ LAMARRA, N. (2007) Educacin Superior y Calidad en Amrica
Latina y Argentina. Los procesos de evaluacin y acreditacin, EDUNTREF /
IESALC-UNESCO, Buenos Aires.
FERNNDEZ LAMARRA N y COPPOLA N (2008) Aproximaciones a la evaluacin
de la docencia universitaria en pases iberoamericanos. Una perspectiva comparada
entre similitudes, diferencias y convergencias. En Revista Perspectivas em Polticas
Pblicas. Vol. I, N2. Universidade do Estado de Mina Gerais, Brasil.
FERNNDEZ LAMARRA, N. y MARQUINA, Mnica (2009) Gobierno, gestin y
participacin docente en la universidad pblica: un desafo pendiente, Revista del
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educacin, Facultad de Filosofa y
Letras, Universidad de Buenos Aires, N 27, Buenos Aires, mayo de 2009.
FERNANDEZ LAMARRA, N. Y MARQUINA, M. (Coord.), El futuro de la
Profesin Acadmica. Desafos para los pases emergentes, op.cit.
GIL ANTON, Manuel et. al. La Profesin Acadmica en Mxico: Continuidad, Cambio
y Renovacin. En FERNNDEZ LAMARRA y MARQUINA (Coord.). El futuro de
la profesin acadmica. Desafos para los pases emergentes., op.cit.
27
MORA, Jos-Gins y FERNNDEZ LAMARRA, N. (Coordinadores) Educacin
Superior. Convergencia entre Amrica Latina-Europa. Los procesos de evaluacin
y acreditacin de la calidad, Comisin Europea-EDUNTREF, Buenos Aires, junio de
2005
PORTER, Luis (2003). La Universidad de papel, CIICH-UNAM, Mxico DF.
RAMA, Claudio (2009). La tendencia a la internacionalizacin de la educacin
superior. En FERNNDEZ LAMARRA, N. (Coordinador). Op. cit.
SANCHEZ APARICIO, Gabriel et al. (2010). Mxico: Entornos de cambio en la
profesin acadmica. Diversificacin de funciones y satisfaccin laboral de los
acadmicos mexicanos. En FERNNDEZ LAMARRA y MARQUINA (Coord.), El
futuro de la profesin acadmica. Desafos para los pases emergentes, op.cit..
POLANYI, M. (1962). The republic of science: its political and economic theory. En
Minerva 1 (1). 54-73.
WEBER, M. (1983). La ciencia como profesin. En WEBER, M. El trabajo
intelectual como profesin. Editorial Bruguera, Barcelona.
También podría gustarte
- Solicito Instalacion de Nuevo Suministro ElectricoDocumento2 páginasSolicito Instalacion de Nuevo Suministro ElectricoSicope EIRLAún no hay calificaciones
- Industria Argentina PELICULADocumento4 páginasIndustria Argentina PELICULAMaria Sol Lusso Martin100% (1)
- AjoDocumento187 páginasAjoJuan Jesus Espinoza100% (1)
- Cuadro ComparativoDocumento12 páginasCuadro ComparativoPedro Rodriguez100% (4)
- FREITAS BARRETO, Prácticas de Enseñanza en ELEDocumento82 páginasFREITAS BARRETO, Prácticas de Enseñanza en ELEKAIO CESAR PINHEIRO DA SILVAAún no hay calificaciones
- II Ciclo Guias Cs Soc Modulo N 4 Neoliberalismo y Contexto MundialDocumento158 páginasII Ciclo Guias Cs Soc Modulo N 4 Neoliberalismo y Contexto MundialManuel Harrison Perez Diaz100% (1)
- Salud Publica y Salud MentalDocumento27 páginasSalud Publica y Salud MentalCarlos Guillermo Acuña100% (1)
- PHONE Android 4Documento84 páginasPHONE Android 4David Oré LlanosAún no hay calificaciones
- JPG File InclusionDocumento8 páginasJPG File InclusionCarlos Guillermo AcuñaAún no hay calificaciones
- Revista 1Documento74 páginasRevista 1StellaMarisEnglishAún no hay calificaciones
- Teoría de La Dependencia en Colombia - Ensayo, Metodología y CoyunturaDocumento4 páginasTeoría de La Dependencia en Colombia - Ensayo, Metodología y CoyunturaandrealopcogAún no hay calificaciones
- Para Descargar....Documento8 páginasPara Descargar....Juan SilvaAún no hay calificaciones
- Acuerdos Comerciales Que Tiene Bolivia Dentro de La ALADI Respecto A Normas y Reglas de Origen.Documento20 páginasAcuerdos Comerciales Que Tiene Bolivia Dentro de La ALADI Respecto A Normas y Reglas de Origen.LuksVillarrealAún no hay calificaciones
- Debate Ley 27098Documento63 páginasDebate Ley 27098Vane SitaAún no hay calificaciones
- Bolivia: Ministerio de EducaciónDocumento70 páginasBolivia: Ministerio de EducaciónjoseAún no hay calificaciones
- Organismos de Integracion LatinoamericanaDocumento77 páginasOrganismos de Integracion LatinoamericanaEdeyerlys LunaAún no hay calificaciones
- ALTA MAR - OBSTETRICIA ORDOÑEZ 1 A 30 ABRIL 2021Documento199 páginasALTA MAR - OBSTETRICIA ORDOÑEZ 1 A 30 ABRIL 2021MARIA DEL PILAR ORDO�EZ FERROAún no hay calificaciones
- Chile-MERCOSUR, Una Alianza EstratégicaDocumento3 páginasChile-MERCOSUR, Una Alianza EstratégicaDaniela Paz Piña BenítezAún no hay calificaciones
- Taller Comercio ExteriorDocumento5 páginasTaller Comercio ExteriorAndres BetancourtAún no hay calificaciones
- Tratados y Convenios InternacionalesDocumento24 páginasTratados y Convenios Internacionalesestudio juridicoAún no hay calificaciones
- MonografiafinalDocumento26 páginasMonografiafinalKajsjjwjw JsjsjsjdjjwAún no hay calificaciones
- Convenio Cuba, Bolivia y VenezuelaDocumento16 páginasConvenio Cuba, Bolivia y VenezuelacarmenlinacabezaAún no hay calificaciones
- SSPE CadenasdeValor AutomotrizDocumento44 páginasSSPE CadenasdeValor AutomotrizDayana BlackthornAún no hay calificaciones
- Glosario de Terminos AduanerosDocumento15 páginasGlosario de Terminos AduanerosJacinto Villarreal smithAún no hay calificaciones
- Aproximación de Negocios Internacionales PDFDocumento38 páginasAproximación de Negocios Internacionales PDFNumar Chinchilla100% (1)
- RUSSELL y HIRST El MERCOSUR y Los Cambios en El Sistema Político Internacional (Cap 7)Documento50 páginasRUSSELL y HIRST El MERCOSUR y Los Cambios en El Sistema Político Internacional (Cap 7)Rodrigo ChebelAún no hay calificaciones
- 2 - ImportaciónDocumento8 páginas2 - ImportaciónMarianela MuzzuAún no hay calificaciones
- La Declaración Sociolaboral Del MercosurDocumento211 páginasLa Declaración Sociolaboral Del MercosurrafabdaAún no hay calificaciones
- Etica y Deontología en La Formación Del Psicólogo. CalooDocumento7 páginasEtica y Deontología en La Formación Del Psicólogo. CalooMarianela BollaAún no hay calificaciones
- ALADIDocumento13 páginasALADINatalia Alejandra Villarroel CórdovaAún no hay calificaciones
- Sesión 5 CAN y MERCOSURDocumento30 páginasSesión 5 CAN y MERCOSURLeydi GallardoAún no hay calificaciones
- Tesis Empastada FusilesDocumento72 páginasTesis Empastada FusilesCorpmegaserv GonzalezAún no hay calificaciones
- Cuadernillo-Docente Parlamento Juvenil MercosurDocumento87 páginasCuadernillo-Docente Parlamento Juvenil MercosurNicolás LiendoAún no hay calificaciones
- Venezuela y Sus Relaciones Con Los Ciudadanos Del Mundo.Documento12 páginasVenezuela y Sus Relaciones Con Los Ciudadanos Del Mundo.Yolimar ReyesAún no hay calificaciones