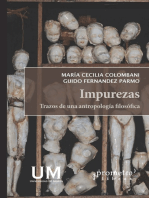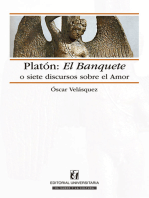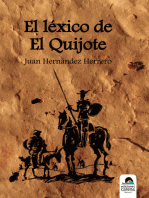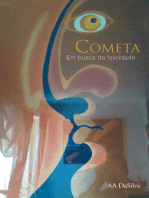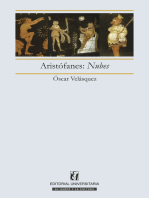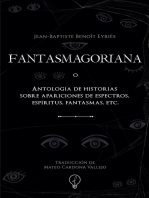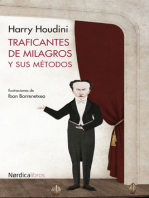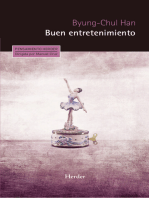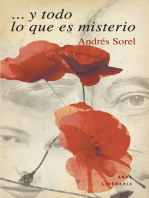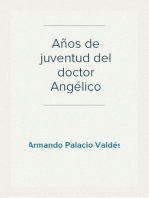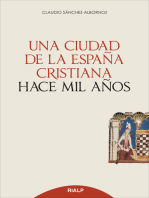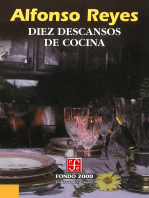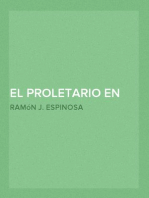Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Levi Strauss - Mitologicas II de La Miel A Las Cenizas
Cargado por
Andy Caro MujicaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Levi Strauss - Mitologicas II de La Miel A Las Cenizas
Cargado por
Andy Caro MujicaCopyright:
Formatos disponibles
MITOLGICAS
**
DELA MIEL A LAS CENIZAS
CLAUDE
LVI-STRAUSS
FONDO DE CULTURA ECONMICA
MXICO
Primera edicin en francs: 1966
Primera edicin en espaol: 1972
Ttulo original:
Mythologiques* * Du miel aux cendres
1966 by Librairie Plan
8, Rue Garancire, Pars-Se
cultura Libre
Traduccin al espaol:
JUAN ALMELA
D.R. 1971, FONDO DE CULTURA ECONOMICA
Av. de la Universidad 975, Mxico 12, D.F.
Impreso en Mxico
A MONIQUE
Scriptorum ch.orus omnis amat nemus
ct fugit urbes, rite cliens Bacchi, somno
gaudentis et umbra.
Horacio , Epstola 11, 1. 11, A Julio
Floro
PREFACIO
SEGUNDAS con tal ttulo, estas Mitolgicas prolongan la indagacin
inaugurada con Lo crudo y lo cocido. Por lo dems, hemos cuidado de
recapitular al principio, y ponindolas bajo nueva luz, las informaciones
indispensables para que, sin conocer el volumen precedente, sea posible
penetrar audazmente en ste, que pretende demostrar que la tierra de la
mitologa es redonda; as, no remite a un punto de partida obligado.
Comenzando no importa por dnde, el lector tiene la seguridad de hacer
entero el itinerario, con tal de que dirija sus pasos siempre en la misma
direccin y que adelante con paciencia y regularidad.
Tanto en Francia como en el extranjero, el mtodo seguido y los resul-
tados enunciados en el primer volumen han alzado no pocas discusiones.
No parece llegado el momento de responder. En vez de dejar que el
debate adquiera un sesgo filosfico que pronto lo tornara estril, prefe-
rimos continuar nuestra tarea y enriquecer los testimonios. Adversarios y
defensores dispondrn as de ms pruebas convincentes. Cuando la em-
presa se acerque al trmino y hayamos exhibido todos nuestros testimo-
nios, presentado todas nuestras pruebas, podr realizarse el proceso.
Nos contentaremos, pues, por el momento, con agradecer a las perso-
nas que nos han ayudado. El seor Jesus Marden dos Santos, director
del Servico de Meteorologia do Brasil, el seor Djalma Batista, director
del Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, el seor Dalcy de
Oliveira Albuquerque, director del Musen Paraense Emilio Goeldi, y la
seora Claudine Berthe, del Musum National d'Histoire Naturelle, han
proporcionado inapreciables informaciones meteorolgicas o botnicas.
La seorita J acqueline Bolens nos ha ayudado a recopilar, y ha tradu-
cido, las fuentes en lengua alemana. La seorita Nicole Belmont nos ha
asistido en la documentacin, la ilustracin, la confeccin del ndice y la
correccin de las pruebas, reledas asimismo por mi esposa y el seor I.
Chiva. El servicio de mecanografa del College de France se ha encargado
de copiar el manuscrito. La seora Henri Dubief, conservadora en el
departamento de manuscritos de la Bibliotheque Nationale ha encon-
trado el documento que figura en la cubierta.
9
PARA AFINAR
Et encore estandi l'angre sa main tierce
foiz et toucha le miel, et le feu sailli sus
la table et usa le miel sauz faire a la
table mal, et J'oudeur qui yssi du miel et
du feu fu tresdoulce. *
"Ystoire Asseneth", p. 10; en Nouve-
lles [rancoises en prose du x/ve siecle,
Bibl. elzvirienne, Pars. 1858.
* "Y entonces el ngel tendi la mano por tercera vez y toc la miel, y la lum-
bre brot sobre la mesa y consumi la miel sin daar la mesa, y el olor que des-
pidieron la miel y el fuego fue dulcsimo,"
LAS METAFORAS inspiradas por la miel se cuentan entre las ms anti-
guas de nuestra lengua y de otras que la precedieron en el tiempo. Los
himnos vdicos gustan de asociar leche y miel, que manarn, segn la
Biblia, de la Tierra Prometida. "Ms dulces que la miel" son las palabras
del Seor. Los babilonios hacan de la miel la ofrenda a los dioses por
excelencia, pues stos exigan un alimento que no hubiese tocado el
fuego. En la Iliada, jarras de miel servan de ofrenda a los muertos. En
otras partes, se usaron aqullas para conservar los despojos de stos.
Hace varios milenios que locuciones como "todo miel", "dulce como
miel" vienen corriendo en nuestra civilizacin. En cambio, las metforas
inspiradas por el uso del tabaco son recientes y fciles de fechar. Littr no
quiere saber ms que de dos: "cela ne vaut une pipe de tabac" [veste no
vale una pipa de tabaco"]: esto no vale nada; y "tomber dans le tabac"
[vcaer en el tabaco"}, o sea, dicho con otras palabras, en la miseria. Estas
locuciones de argot, de las que podran citarse mltiples variantes [cf.
Vimatre), estn atestiguadas asimismo en otras lenguas: en ingls, "not to
care a tobacco foro .. '. ["no dar un tabaco por. .."1, cuidarse bien poco de
alguien o de algo; y, en portugus, "tabaquear", burlarse de alguien, o
embromarlo (Sbillot). Entre gente de mar, las expresiones "il V aura du
tabac" ["habr tabaco"], "coup de tabac" ["golpe de tabaco"], connotan
el mal tiempo. "Coquer, fourrer, foutre, donner du tabac" [vmeter, joder,
dar tabaco"}, y ms recientemente "passer a tabac" [vpasar a tabaco1,
"tabasser", quieren decir maltratar, tratar brutalmente, aporrear (Rigaud,
Sainann, Lordan-Larchey, Delvau, Giraud, Galtier-Boissiere y Devaux).
La miel y el tabaco son sustancias comestibles, pero ni la una ni el otro
participan, propiamente hablando, de la cocina. Pues la miel es elaborada
por seres no humanos, las abejas. que la suministran lista para ser consu-
mida; en tanto que la manera ms comn de consumir el tabaco lo pone, a
diferencia de la miel, no ms ac sino ms all de la cocina. No es absor-
bido en es!,.ado crudo, como la miel, ni previamente expuesto al fuego para
cocerlo, como se hace con la carne. Se incinera, a fin de aspirar su humo.
Ahora' bien, la lengua familiar (de la que tomamos sobre todo los ejem-
plos, en francs, con la seguridad de que podrn hacerse en otras partes
observaciones anlogas, de modo directo o simplemente traspuesto) ates-
tigua que las locuciones "de miel" y "de tabaco" forman una pareja, y
sirven para expresar ideas antitticas que residen en varios planos. Sin
olvidar en lo ms mnimo que las locuciones "de miel" comprenden casos
13
14 PARA AFINAR
PARA AFINAR
15
lmite en que la connotacin se torna peyorativa --"discurso meloso",
"palabras melifluas" y aun la interjeccin" lmiel J ", no solamente fun-
dada en una homofona para las damiselas que se creen bien educadas (con
el participio derivado "emrniellant:" ["enmielante"l): 1 vueltas de sentido
de las que, lejos de no hacerles caso, mostraremos la razn-.-, no parece
dudoso que, en nuestra civilizacin, las locuciones "de miel" y "de taba-
co" se opongan. A pesar de ciertos traslapamientos, lo que quisiramos
llamar sus puntos de equilibrio semntico caen en sitios distintos: unas son
sobre todo laudatorias, las otras ms bien despreciativas. Connotan, respec-
tivamente, la abundancia y la escasez, el lujo y la pobreza; sea la dulzura,
benevolencia y serenidad -HManare poetica mella" ["manar mieles poti-
cas't j-., sea la turbulencia, la violencia y el desorden. Tal vez inclusive, si se
dispusiera de otros ejemplos, habra que decir que unas se conforman al
espacio ("todo miel"), las otras al tiempo (" siempre el mismo tabaco"),
La frase que hemos puesto de epgrafe a esta introduccin muestra
que la relacin de oposicin en cuestin es, en cierto modo, anterior a
las cosas opuestas. Antes incluso de que el tabaco fuera conocido en
Ocidente, el "fuego de miel" encendido por el poder sobrenatural del
ngel se pone en el sitio del trmino ausente y adelanta sus propiedades,
que deben ser las de un trmino antittico y correlativo de la miel flui-
da, a la que corresponda punto por punto en el registro complementario
de lo seco, lo quemado y lo aromtico. Que la Ystoire Asscneth, donde
figura dicho ejemplo, sea probablemente obra de un autor judo de fines
de la Edad Media, es cosa que torna an ms curiosa la interpretacin
medieval, juda tambin sin embargo, de la prohibicin del Levtico que
afecta a la ofrenda de miel en los altares, en virtud del olor desagradable
de la miel quemada. En cualquier caso, tal divergencia revela que, bajo la
relacin del humo y de su olor, que sern esencialmente los modos del
tabaco, desde la Edad Media, acaso desde antes, la miel era, como dicen
los lingistas, un trmino intensamente "marcado",
Esta prioridad de la relacin de oposicin sobre las cosas opuestas, o al
menos sobre una de ellas, permite comprender que, no bien conocido el
tabaco, se haya unido a la miel para formar con ella un par dotado de
virtudes soberanas. En una obra teatral inglesa que data de fines del siglo
XVI (1597) Y se debe a William Lilly, y cuyo propio ttulo, Thc Woman
in the Moone ["La mujer en la luna"], no deja de tener eco en la mito-
loga del Nuevo Mundo, corno se ver en el prximo volumen, la hero i-
I "Miel (e 'est un) ['es una miel'], Frase del argot los arrabales, dicha a propsito
de todo, sobre todo en mala parte. Una cosa parece buena o bonita: e'est un miel, Se
entra en un lugar que huele mal: c'est un miel. Se asiste a una ria a puetazos o a
cuchilladas y corre sangre: e 'cst un miel" (Delvau). "C'cst un miel: es muy agradable
y (por irona) es muy desagradable" (Lordan-Larchey). Esta amplia oscilacin
semntica es dada ya, al menos implcitamente, en la creencia griega y latina, sin duda
de origen egipcio, de que se engendrar sin falta un enjambre de abejas por el cadver
putrefacto de un ternero asfixiado en un recinto cerrado, obstruvndole lal val
respiratorias, y despus de magullarle las carnes para disgregarlas, sin daar la piel
(Virgilio, Georgicas, IV, vv. 299-314, 554-558).
ltamada Pandora hiere a su amante de una estocada y, presa del
..mordimiento, manda a buscar simples para curarlo:
Gather me balme and co oling uolets,
And of our holy herb nicotian .
And bring withall p-ure honey from the htve
2
To heale the wound of my unhappy hand.
Hay en este texto de qu agradarnos, ya que subraya de manera imt:
re-
vista la continuidad del vnculo que, pasando por Lo crudo y lo cocido,
cSel que es continuacin, une el presente libro a El pensamiento salvaje. . .
Atestigua asimismo la existencia antigua, en tierra una aso-
tiacin de la miel con el tabaco que nos parece seguir existiendo en el
plano tcnico. A los franceses, los tabacos nos ms 'prxi-
mos a la miel que los nuestros. Solemos explicar esta afinidad suponiendo,
con razn o sin ella, que las hojas rubias del uno se han macerado en la
otra.
A diferencia de Europa, Amrica del Sur ha onocido y consumido
desde siempre el tabaco. As que para el estudio semntico de su oposi-
cin ofrece un terreno privilegiado, ya que de manera diacrnica y sin-
crnica a la vez son all observables la miel y el tabaco, uno junto al
otro, por largo tiempo. Desde este punto de vista, la Amrica del Norte
parece ocupar una situacin simtrica de la del Viejo Mundo, ya que
pudiera ser que en poca reciente no hubiese P?sedo ms que el tabac?,
habiendo perdido la miel casi por completo, mientras que Europa pose la
plenamente la miel en el momento de adquirir el tabaco. Volveremos en
otro lugar a este problema (volumen 111). Es pues, en Amrica tropical,
donde una obra anterior nos haba permitido estudiar la oposicin de las
dos categoras fundamentales de la cocina, las de lo crudo y lo cocido,
constitutivas de la comida, donde conviene ir a analizar otra oposicin:
la de la miel y el tabaco, como preparados que ofrecen los caracteres
complementarios de ser infraculinaria la una, metaculinario el otro. Pro-
seguimos as nuestra indagacin sobre las representaciones. mticas del
trnsito de la naturaleza a la cultura. Desarrollando la pnmera y am-
pliando el dominio de las segundas, podremos interrogarnos, despus de
la investigacin anterior, concerniente al origen mtico de la coci.na, acerca
de lo que ahora pudiramos denominar los alrededores de la
Al hacer esto nos limitaremos, como de costumbre, a seguir un pro-
grama que nos impuso la materia mtica Ni el ni la miel,
ni la idea de relacionarlos en los planos lgico y sensible surgen aqul
como hiptesis especulativas. Al contrario, estos nos son propor-
cionados explcitamente por ciertos mitos que de carruno hemos encon-
trado y estudiado parcialmente en una obra anterior. Para que el lector no
tenga la obligacin de recurrir a ella, los resumiremos brevemente.
* "Traedme blsamo y rctrcscantcs violc tas.j y nuestra bendita hierba nicociana,f
y tambin miel pura de la colmenaf para curar la herida de mi mano infeliz." [T.]
2 Citado por B. Lauter, p. 23.
16 PARA AFINAR
PARA AFINAR 17
El punto de partida de las consideraciones con que se abra Lo crudo y
lo cocido, primer volumen de estas Mitolgicas, era un relato de los
indios Bor oro del Brasil central que se refera al origen de la tempestad
y de la lluvia (MI). Comenzamos por demostrar que, sin postular una
relacin de prioridad entre este mito y otros, se poda reducirlo a trans-
formacin, por inversin, de un mito del cual se conocen distintas va-
riantes, provenientes de tribus del grupo lingstico ge, geogrfica y cul-
turalmente prximas a los Bororo, y que explican el origen de la coccin
de los alimentos (M
7
a M
1
2 ) . En efecto, todos estos mitos tienen por
motivo central la historia de un desanidador de pjaros, bloqueado en lo
alto de un rbol o de una pared rocosa a consecuencia de una disputa
con un aliado por matrimonio (cuado -marido de la hermana-e, o
padre en una sociedad de derecho materno). En un caso el hroe castiga
a su perseguidor enviando la lluvia, extinguidora de los hogares doms-
ticos. En otro, trae a sus padres la tea encendida que era del jaguar:
procura a los hombres, por tanto, el fuego de cocina, en vez de sus tr ar-
selo.
Notando entonces que en los mitos ge y en un mito de un grupo
vecino (Ofa, M
1
4 ) el jaguar amo del fuego ocupa la posicin de un
aliado por matrimonio, por haber recibido de los hombres su esposa,
establecimos la existencia de una transformacin que ilustran, en su
forma regular, mitos procedentes de tribus tup limtrofes con los ge:
Tenetehara y Munduruc (MI s , M
I 6
) . Como en el caso precedente,
estos mitos sacaban a escena un cuado -o, esta vez, varios, "tomadores
de mujeres". Pero en vez de que se trate de un cuado animal, protector
y nutricio para el hroe humano que, personifica el grupo de sus aliados,
los mitos ahora en cuestin cuentan un conflicto entre uno o varios
hroes sobrehumanos (demiurgos y emparentados con ellos) y sus aliados
humanos (maridos de las hermanas) que les niegan el alimento; en conee-
cuencia, son transformados en cerdos salvajes, ms precisamente en
tayasuidos de la especie queixada (Dicotyles labiatus), que no existan
todava y que los indgenas consideran la caza superior, que representa la
carne en la ms alta acepcin del trmino.
Al pasar de un grupo de mitos al otro, por consiguiente, se ve que
sacan a escena ora un hroe humano y su aliado (por matrimonio) -el
jaguar, animal dueo del fuego de cocina-.-, ora hroes sobrehumano. y
sus aliados (por matrimonio): los cazadores humanos, dueos de la
carne. Aunque animal, el jaguar se conduce civilmente: alimenta a su
cuado humano, lo protege contra la maldad de su propia mujer, se deja
arrebatar el fuego de cocina. Aunque humanos, los cazadores se compor-
tan salvajemente: conservando toda la carne para ellos y gozando inmode-
radamente de las esposas recibidas, sin ofrecer compensacin en forma
de prestaciones alimenticias:
a) [Hroe humano/animal]::::> [Hroes sobrehumanos/humanos]
b) [Animal, cuado corts --+comecrudo]=:} [Humanos, cuados salvajes -e-comidos-cocidos]
Esta doble transformacin repercute tambin en el plano etiolgico, ya
que uno de los grupos de mitos concierne al origen de la coccin de los
alimentos, y el otro al origen de la carne, es decir, el medio y la materia
de la cocina, respectivamente:
e) [fuego jw [carne]
A ms de ofrecer construcciones simtricas, los dos grupos estn tam-
bin, por tanto, en relacin dialctica: tiene que existir la carne para que
el hombre pueda cocerla; esta carne, trada a cuento por los mitos con
la forma privilegiada de la carne de queixada, ser cocida por vez pri-
mera gracias al fuego obtenido del jaguar, del cual los mitos cuidan de
hacer un cazador de cerdos.
llegados a este punto de nuestra demostracin, quisimos verificarla por
una de sus consecuencias. Si un mito bororo (MI) era transformable en
mitos ge (M
7
a MIZ) sobre un mismo eje, y si estos mitos ge eran a su vez
transformables en mitos tup (M s . 16) sobre otro eje, este conjunto no
podra constituir un grupo cerrado, como lo habamos postulado, ms que
a condicin de que existiesen otras transformaciones, situadas eventual-
mente sobre un eje ms, tercero, que permitieran retornar de los mitos
tup a mitos bororo que fuesen por su parte transformacin de aquel del
que se parti al principio. Fieles a una regla de mtodo que aplicamos de
manera sistemtica, haba por tanto que someter los dos mitos tup a una
especie de filtracin, a fin de recoger los residuos de la materia mtica que
hubiesen permanecido inutilizados en el curso de las operaciones prece-
dentes.
Result de inmediato que tal residuo exista, y que consista en el
conjunto de procedimientos empleados por el demiurgo para tranformar
a sus malos cuados en cerdos. En MI s ordena a su sobrino que encierre
a los culpables en una prisin de plumas, a la que pega fuego, cuyo
humo asfixiante provoca la transformacin. Todo empieza lo mismo en
M
i 6
, salvo que el demiurgo es asistido por su hijo, y que es el humo de
tabaco proyectado en el recinto de plumas el que desempea el papel
determinante. Un mito kayap-kubenkranken sobre el origen de los
cerdos salvajes (MIS) -del cual demostramos previamente que derivaba
por necesidad de los otros dos o de uno de ellos- ofreca una variante
dbil de la transformacin mgica, explicada esta vez por el empleo de
un encantamiento hecho de plumas y espinas. Proponamos entonces
(CC*, p. 104) ordenar los medios mgicos como sigue:
I(humo de tabaco, M16), 2(humo de plumas,MIS)' 3(encantamiento de plumas, MIS)
Aparte de que esta disposicin es la nica lgicamente satisfactoria, ya
que tiene en cuenta a la vez el carcter derivado .de MIS con respecto a
Las citas de pginas de Lo crudo y lo cocido remiten a la edicin en espaol
Fondo de Cultura Econmica, Mxico; 1968).
18
PARA AFINAR PARA AFINAR 19
a) Para un mensaje invariante (aqui,"el origen d 1 dI")
e os cer os sa vajes :
* No se nos ocurre otro modo de traducir aqu (yen otros lugares en adelante)
conjoints. "Conjuntos" sera exacto, pero confuso. [T.] ,
mitiendo, si no el mismo mensaje, al menos este mensaje transformado.
Hemos identificado dicho mito (M2 o). Sus protagonistas son antepasados
que vivan otrora en cabaas de plumas, a alguna distancia de su cuado
(marido de su hermana), de quien obtenan todo lo que deseaban
envindole a uno de los menores, adelantado al papel de comisionado
(comprese: MIS, sobrino pensionado IM
I
6, hijo comisionado).
Un da que queran miel, lo que recibieron fue una sustancia espesa y
espumosa, impropia para el consumo, lo cual se deba al hecho de que al
irla a recolectar el cuado haba copulado con su mujer, violando inter-
dicciones. A esta primera afrenta, la propia mujer aade otra cuande
espa a sus hermanos que estn inventando y fabricando los pinjantes y
cuentas de concha. Los hroes ofendidos encienden una pira y se entre-
pn a las llamas, de donde renacen con formas de pjaros portadores de
plumas ornamentales. Ms tarde sus cenizas engendrarn el algodn, las
calabazas y el uruc (CC, p. 96).
Las funciones etiolgicas de este mito son a la vez ms restringidas y
ms vastas que las de los mitos tup que tienen asimismo como punto de
arranque una querella entre aliados por matrimonio. Ms restringidas
puesto que, como tantas veces se observa entre los Bororo, el mito se
propone explicar el origen no ya de una o varias especies vegetales o
animales, sino de variedades o subvariedades. Al principio del mito, los
pjaros existan ya, que si no los hroes no habran podido habitar en
chozas de pluma y plumn. Los que nacern de su sacrificio tendrn
siamente plumas de colores "ms vivos y ms bonitos". Igualmente,
precisa el mito, las plantas que nacern entre las cenizas pertenecern a
variedades de calidad superior: as el uruc, cuyo tinte rojo ser iniguala-
ble para teir los hilos de algodn. Esta primera restriccin del campo
etiolgico va acompaada de otra. El mito bororo no pretende explicar
cmo una especie animal o vegetal se ha tomado disponible para la
humanidad entera, ni siquiera para el conjunto de la tribu, sino por qu
tales variedades o subvariedades son herencia de un clan o subcln deter-
minado. A este respecto, el mito se manifiesta particularmente diserto,
no slo a propsito de las plantas, sino tambin de los atuendos inventa-
dos por los hroes y que, antes de morir, reparten entre las estirpes que
constituyen su clan.
Ms. estrecho a este doble respecto, el mito bororo puede permitirse
ser ms vasto desde otro punto de vista, ya que su funcin etiolgica
est, en cierto sentido, redoblada. Los mitos tenetehara y munduruc
que deseamos comparar con l aluden a un origen nico: el de los cer-
dos, es decir, de la buena carne, en tanto que el mito boraro concierne
por una parte al origen de ciertas aves de bellas plumas, por otra al de
varios productos vegetales, excepcionales tambin por la calidad. .
No es esto todo. La especie animal cuyo origen descubren los mitos
tup es exclusivamente calificada desde el punto de vista del alimento.
Por el contrario, los animales y vegetales que trae a cuento el mito boro-
ro estn calificados exclusivamente desde el punto de vista de la tcnica.
Los nuevos pjaros se distinguen de los otros por la riqueza ornamental
de sus plumas, y ninguna de las nuevas plantas tiene valor alimenticio:
Bororo
J=>
Munduruc, etc. [
MI S Y M16 Y la presencia simultnea del humo en MI s, Mi Y de las
plumas en MIs. M18 encuentra confirmacin en un clebre mito de los
indios Carir, recogido a fines del siglo XVII por el misionero francs
Martin de Nantes. Este mito (M'25) explica tambin el origen de los cerdos
salvajes,. atribuido a la glotoner ia de los primeros hombres, que suplicaron
al que les diera a gustar esta caza, descenocida entonces.
El demiurgo lleva a los nios al cielo y los muda en jabatos. En ade-
lante, los cazal los cerdos salvajes, pero estarn privados
de la companra del demiurgo, Este decide permanecer en el cielo, y hace
que en la trerra lo reemplace el tabaco. En este mito, por consiguiente,
el rabaco desempea tambin un papel decisivo, pero en forma an ms
que en .la, munduruc (MI 6): pasa, de simple sustancia
magrea, a la hipstasis de una divinidad (d. M
33S).
As que existe en
efecto una sene tal que el humo de tabaco sea la forma dbil del tabaco
personificado, y el humo de plumas la forma dbil del humo de tabaco
as como el encantamiento de plumas la forma dbil de su humo. '
Establecido esto, cmo relatan los Bororo el 'Origen de los cerdos
salvajes? Uno de sus mitos (M
2 I
) explica que estos animales fueron
a los que, para vengarse de una afrenta, sus mujeres hicieron
una compota de frutos espinosos. Con el gaznate desollado por
los pinchazos, los hombres gimieron -", , , ... "- y se transformaron
en cerdos salvajes, que tienen tal voz.
Este merece atencin por partida doble. En primer trmino, el
papel de las remite ,al hecho de plumas y
de espinas que aparecra en MIS. ASI considerado, se coloca pues a conti-
nuacion de MI 8 en la serie de las transformaciones mgicas, que enri-
quece con nueva variante, sin modificar el orden en que las dem.is
quedaron dispuestas. Pero desde otro punto de vista, el mito bororo
provoca un de bscula: en vez de que, como en MIS, M
1 6
,
MI S, el ac::onteclmIento se remonte a una querella entre aliados, es
consecuencia de una querella entre conjuntados. * Para la discusin de
esta transformacin nos contentaremos con remitir al lector al volumen
p:ecedente (CC, pp. 94-96), donde se demostr que es tpica de la mitolo-
gia bororo. En el caso que nos ocupa, resulta por tanto de la aplicacin de
la ley cannica que la rige:
Dando un paso ms, haba que preguntarse entonces si exista entre
los un mito ,que reprodujera la coyuntura familiar ilustrada por
los mitos mundurucu, etc. acerca del origen de los cerdos salvajes, tras-
20 PARA AFINAR PARA AFINAR
21
slo sirven para hacer objetos tiles y adornos. Aunque los tres mitos,
MIS. M
16
M20. tengan indiscutiblemente el mismo punto de partida, se
desenvuelven de manera contrapuntstica (tabla anexa), conforme a la
segunda ley. complementaria de la dada en pgina anterior y que pode-
mos ahora formular as:
,.-11--,
b) Para una armadura invariante (aqu: (.6. O =.A)):
Munduruc, etc. l ] Bororo [ ]
origen de la carne :::> origen de los bienes culturales
MI6 :
Donador{es) de
mujer estabiecido(s)
a alguna distancia
del (de. los) cua-
do{s)
Papel de interme-
diario confiado al
sobrino del dona-I maltratado por los
dor, tomadores de ...
I
sufre rechazo de la
MI: hijo del donador. carne por los toma-
6 dores,
M
2
o: hermano menor de \ obtiene mala miel
los donadores. del tomador,
hombres que vivan antes en un pela-
cio de plumas,
MIS:
l(hombres) que los encierran entono
\ ces en una pn"sin de plumas,
Podemos resumir el conjunto de nuestros recorridos. Los mitos sobre
el origen de los cerdos salvajes se refieren a una carne que el pensa-
miento indgena clasifica entre la caza de categora superior y que, por
consiguiente, suministra la materia prima por excelencia para la cocina.
Desde un punto de vista lgico es pues legtimo tratar estos mitos como
funciones de los mitos sobre el origen del hogar domstico, que recuer-
dan el medio, como aqullos la materia, de la actividad culinaria. Ahora,
lo mismo que los Bororo transforman el mito sobre el origen del fuego
de cocina en mito sobre el origen de la lluvia y la tempestad -es decir,
del agua-, verificamos que entre ellos el mito sobre el origen de la carne
se vuelve mito sobre el origen de los bienes culturales. O sea, en un caso,
una materia bruta y natural que cae ms ac de la cocina; en el otro,
una actividad tcnica y cultural situada ms all.
Es fcil demostrar que con esta transformacin la cadena se cierra y
que el grupo de los mitos considerados hasta aqu ofrece, as visto; un
carcter cclico. En efecto, al principio transformamos:
a) Ce [Origen (fuego de) cOcina] => Bororo [ Origen anti (fuego de) cocina = agua]
MIS:
MI 6: ... previamente a
M2o: .. consecutivamen-
" a
teatro de una con-
ducta bestial:
M
l6
:
el abuso sexual
de la(s) mujer(es)
redbida(s) de ...
I
cpula inmodera-
da con las esposas.
MIS: Culpables,pasi-
vamente ahuma-
dos por fuego
de plumas
MI 6: Culpables, pasi-
vamente ahuma-
d os por tabaco
proyectado
transformados en
cerdos salvajes
comestibles,
Transformamos entonces:
b) Ce [
Origen del fuego (= medio)
de la cocina]
]
T"p; [
de la cocina => Origen de la carne (=materia)
teatro de la inven-
cin de las artes de:
la civilir;acin
indiscretamente
espiada por la
hermana.
Vctimas voluntaria-
mente entregadas a las
llamas de una pira
transformadas en
pjaros de plumas
ornamentales,
Por ltimo, la tercera transformacin, que acabamos de obtener, puede
escribirse de la siguiente manera:
C) Tupi [ ] Bororo [
Origen de la carne: (materia de la cocina) => Origen de los atuendos I (anti-
materia de la cocina) ]
[
MI S : Origen de la carne, alimento de ongen ANIMAL
M16 . \
M20 Origen 1) de: los atuendos de ongen ANIMAL,
2) de productos no alImentICIOS de onge:n VEGE.TAL.
22
PARA AFINAR
PARA AFINAR 23
Ya. que tambin, como se ha visto, 1
animales no comestibles (e h os atuendos provienen de partes
algodn, uruc) que no dese
onc
_as, plumas] y de plantas (calabaza,
inicial, que era n(inguno en. la alimentacin.
no, solo se ha transformado ues en u d.e. cocina] y su contra-
la cocina) y su contrario P 'PI ' na oposrcron entre la materia (de
. . or o que respecta a estas do ..
mitos bororo se sitan siempre de Ia mi s OpOSICIOnes, los
e a misma manera.
cuando se le compara con el grupo tup-ge sobre el mismo tema, el men-
saje aparece idntico y la armadura invertida, una mala compota (llena
de espinas) ocupa el lugar de la mala miel (grumosa, en vez de suave).
Los medios mgicos de los mitos bororo, que caen del lado de lo moja-
do, se oponen as a los medios mgicos de la serie ge-tup (humo de
tabaco o de plumas, encantamiento de plumas y de espinas), que corres-
ponden al lado de lo seco, oposicin congrua con la que nos ha servido
de punto de partida, entre mito bororo sobre el origen del agua y mitos
ge-tup sobre el origen del fuego.
En realidad las cosas son un poco ms complejas, pues uno solo de los
dos mitos bororo es enteramente "hmedo"; M2 1 , donde el conflicto entre
esposos surge a propsito de la pesca (peces: caza acutica, que forma
tringulo con los pjaros -caza celeste de M
2
0- Y los cerdos -caza terres-
tre de M
1 6
, etc.] y se resuelve a favor de las mujeres gracias a una
compota de frutos {compota > vegetal U agua/pez ::= animal U agua). En
compensacin, lo seco desempea un papel esenciai en M
2
o. con la pira
en que se hacen incinerar voluntariamente los hroes y que parece
homloga (si bien an ms intensamente marcada) del brasero de plumas
de MIS y del brasero de tabaco de M
1 6
Mas si los trminos son efecti-
vamente homlogos, se oponen por las finalidades respectivas de su
empleo. La incineracin en una pira -y de los hroes mismos, en vez de
un producto destinado al consumo- constituye un procedimiento doble-
mente "ultraculinario", que mantiene as una relacin suplementaria con
IU resultado: la aparicin de los atuendos y los adornos, igualmente
"ultraculinarios", por estar del lado de la cultura, en tanto que la cocina
el una actividad tcnica que establece el puente entre la naturaleza y la
cultura. Por el contrario, en MIS y M
1 6
, la incineracin de las plumas y
del tabaco, tambin de tipo "ultraculinario", aunque en menor grado,
interviene a manera de un procedimiento complementario de su resul-
tado, que es la aparicin de la carne, objeto doblemente "infraculinario"
como condicin a la vez natural y previa de la existencia de la cocina.
Una vez resuelta esta dificultad, podemos hacer hincapi con ms liber-
tad en la oposicin de la miel y el tabaco, que emerge aqu de los mitos
por primera vez y que nos entretendr hasta el final del libro. La perte-
nencia de estos dos trminos a una misma pareja de oposiciones resul-
taba ya de la presencia exclusiva de uno u otro trmino en mitos (M
2
o
y M
1 6
) de los que establecimos, por razones independientes, que estaban
invertidos en el plano del mensaje. Conviene aadir ahora que un tr-
mino correlativo de la mala miel -la mala compota- aparece en M
2
1 ,
idntico en cuanto al mensaje a M
1 6
(origen de los cerdos salvajes), pero
j IS' I
invertido en cuanto a la armadura (O # 6. / 6. 0=6.) y dos veces
invertido (en cuanto a la armadura y en lo tocante al mensaje) en rela-
cin con M
2 0
. La miel y la compota son sustancias clasificadas como
vegetales (la cosa es evidente para la compota; en lo que respecta a la
miel, el punto ser establecido ms tarde), y que participan una y otra
de la categora de lo mojado. La mala miel se define por lo espeso y la
contextura grumosa, en oposicin con la buena miel, que sera por
=CIELO
rcr,MI: agua
celeste)
:::;::TIERRA
(Cf. M7_12: fuego
terrestre)
M20: por la ob-
tencin de los
atuendos, ms == CULTURA
siu de la
cocina
M S etc.: por la I
obtencin de
la ms :::;:: NATURALEZA
oca de la
Cocina
bororo sobre el origen de los
otro puesto que esta vez, y
que tiene acceso par-
cialmente a la cultura..
/
M20 ; convirtindose en
.,.
que retorna par P Jaros
cialmente a la natu-
raleza, MIS, etc.. mudndose
en cuadrpedos
i
en tanto 'u,
M I S r. se a
-M:zo' una fisin de
la humanidad.
Todo lo que hemos recordado hasta a '
crudo y lo cocido pI' . qUI estaba demostrado ya en Lo
, or e rmsmo cammo o '.
ra concentraremos nuestra al ., por carmnos diferentes. Aho-
encron en otro aspe t d .
no fue necesario entonces considerar ca, e .est.os mitos que
Qued establecido antes que en 1 .' da cuando mas mCIdentalmente.
a sene e os med ,. .
por los mitos carir munduruc t t h os magrcos ilustrados
car la transformaci6n de lo 'h
ene
e ara y kubenkranken para expli-
" s seres umanos en cerd 1 1 b .
tUla el termino pertinente L . . os, e a aco constr,
en el mito bororo del de cuaiquer referencia al tabaco
puesto que, anlogo a los mitos
e
t:
s,
Ienet culturales no debe sorprender
saje inverso que sto pr por a transmite un men,
s, que SUpone otro lxic A"
recer un nuevo trmino que falt 1 o,, srmsmo, vemos apa-
deneca.- a en os dems casos: 1 . 1
enegacon -o mejor el o . . . a rmei, cuya
dad- desem efta el a recrrmento en forma de miel de baja cali-
de los en de factor determinanre en la transformacin
tuosa" de su hermana d;' 1en COI con la indiscrecin "inces-
. , , clla e rruto munduruc f .
sImetrica, en forma de coito inmoderado . o rece una Imagen
(que son las hermanas del hroe). de los mandos con sus esposas
Se recordar igualmente que, en el mito
cerdos salvajes, simtrico Con respecto al
24 PARA AFINAR
PARA AFINAR
25
S_2 SI S2
,
------- t ------] --..._--............ .........-_.............
- -- ........---_...... _ ~
...- ->:- ~ ..._------
.--- ---
Limitmonos por un instante a considerar qu pasa en el campo m m-
ca "a la derecha" de 51' Vemos 52, que caracterizamos antes de dos
maneras: es un sistema mtico que se propone como fin explicar el
origen de los cerdos salvajes, y que recurre, como medio, a diversas
sustancias, que hemos demostrado ser variantes combinatorias del humo
de tabaco. De manera que el tabaco emerge en S2 en forma de trmino
instrumental. Pero, lo mismo que SI (nacimiento de la cocina) supone
necesariamente S2 (existencia de la carne) -puesto que la una es materia
de la otra-, el uso del tabaco a ttulo de medio en S2 supone por nece-
sidad su existencia previa. Dicho de otro modo, ha de haber a la derecha
de 52 un sistema mitolgico S3 en el que el tabaco desempee el papel
de fin, y ya no slo de medio; que consista, por tanto, en un grupo de
mitos sobre el origen del tabaco; y que, transformacin de 52 como S2
lo fue de SI, deber, al menos sobre un eje, reproducir SI para que por
este lado pueda considerarse cerrado el grupo. Si no, habr que reiterar
la operacin y buscar un sistema S4 a propsito del cual deberemos
interrogarnos parecidamente, y as por el estilo, hasta que se obtenga
una respuesta positiva o hasta que, perdida la esperanza de parar en nada,
se resigne uno a ver en la mitologa un gnero desprovisto de redundancia.
En tal caso, cualquier intento de dotarla de una gramtica procedera de la
ilusin.
De hecho, ya hemos aislado el sistema S3 en nuestra obra anterior y
hemos verificado que reproduca SI. Conformmonos con recordar aqu
que se trata de un grupo de mitos del Chaco (M22' Mz 3, MZ4) relativos al
origen del jaguar (problema planteado por SI, donde el jaguar figura en
calidad de dueo del fuego de cocina) y del tabaco (problema planteado
por S2)' Sin ms, la unin de estos dos trminos en un mismo campo
etiolgico sera ya reveladora. Pero sobre todo, S3 reproduce efectiva-
mente SI, puesto que la fbula es idntica en los dos casos: historia de un
desanidador de pjaros (guacamayos o loros) que se las ve con un jaguar,
sea macho o sea hembra (o primero macho y hembra despus); y amigo u
hostil; por fin, cuado o esposa, o sea aliado(a) por matrimonio. Adems,
los mitos de 51 tienen por fin la cocina, gracias al medio del fuego "cons-
tructor" cuya funcin es hacer la carne propia para el consumo humano.
Paralelamente, los mitos de S3 tienen por fin el tabaco, merced a un fuego
destructor (la pira en que perece el jaguar, de cuyas cenizas nacer la
planta). Este fuego es constructor, solamente, teniendo en cuenta eltaba-
co, que -a diferencia de la carne-e- debe ser incinerado (= destruido) para
que pueda consumirselo.
consiguiente fluida y suave;3 la mala compota, por la presencia de esp-
nas, que la hacen espesa y spera igualmente. Miel y compota son, por
10 tanto, anlogas y sabemos por otro lado que la compota llena de
espinas aparece, en la serie de los medios mgicos, despus del encanta-
miento de plumas y de espinas de MIs. transformacin debilitada del
humo de plumas de MI s que guarda la misma relacin con el humo de
tabaco de M
1 6
0 Por ltimo, acabamos de ver que ampliando esta serie se
verifica la correlacin y oposicin de la miel y del tabaco.
As se confirma, de nueva manera, el papel de pivote que toca al taba-
co en el sistema. Slo el tabaco digno de este nombre rene atributos
generalmente incompatibles. Un mito bororo (M
2
6) que se refiere al
origen del tabaco, o ms exactamente de diferentes especies de hojas
olorosas que fuman los indios, cuenta que stos, al probarlas por vez
primera, proclamaban buenas unas y malas otras segn fuese o no "pican-
te" su humo. Los trminos de la serie de los medios mgicos, que trans-
forman los hombres en animales, estn vinculados, por lo tanto. El
humo de tabaco y el humo de plumas tienen en comn ser picantes,
pero el uno apesta y el otro es aromtico; las compotas de frutos son
sabrosas (pues son comidas en todos los casos), pero estn mejor o peor
preparadas: resbalan por el gaznate cuando se han quitado las espinas, o
son picantes; la miel tambin puede ser suave o grumosa. Hay, pues, dos
humos, dos compotas, dos mieles. Por ltimo, en los mitos homomorfos
(los que tienen igual armadura), la miel y el tabaco estn en relacin de
simetra invertida.
Nos encontramos entonces ante un interesante problema. La Amrica
tropical nos ha entregado primero un sistema mitolgico relativo al ori-
gen de la cocina que, segn los grupos, nos apareci en forma recta {ori-
gen del fuego) o con forma invertida (origen del agua). Convengamos en
llamar 51 a la forma recta de este primer sistema, y S_l a su forma
invertida, que dejaremos a un lado por el momento. Volviendo SI sobre
s misma a partir de uno de sus elementos (aparicin episdica de un
cerdo salvaje), en Lo crudo y lo cocido restituimos otro sistema mitol-
gico relativo al origen de los cerdos salvajes o, en otras palabras, de la
carne: materia y condicin de la cocina, como medio e instrumento de
ella era el fuego del primer sistema. Este segundo sistema, que llama-
remos 52, lo pondremos arbitrariamente a la derecha del otro (para
respetar una disposicin esquemtica ya adoptada en Lo crudo y lo
cocido, fig. 6, p. 102). Habr entonces que poner a la izquierda de SI un
sistema ms, el tercero, relativo al origen de los bienes culturales, y simtri-
co con S2 en relacin con SI (ya que la carne y los atuendos estn,
respectivamente, ms ac y ms all de la cocina, de la cual explica SI el
origen). Este sistema inverso de 52 ser designado como 5 ~ 2 :
3 La invocacin a la miel de los Umutina, primos cercanos de los Bororo, subraya
que la fluidez es una de las principales cualidades requeridas: "Para dar mucha
miel. .. miel blanda, dulce, lquida... como agua. Para dar miel que corra como
agua de ro, dulce como agua con , arcilla, para no dar miel pastosa (polen)"
(Schultz 2, p. 174).
bienes culturales fuego de
cocina
carne
26
PARA AFINAR
PARA AFINAR 27
COCINA
Partamos pues en pos de S_3'
Que se sepa, es entre algunos Tup septentrionales donde la miel pare-
ce haber tenido ms importante lugar en la vida ceremonial y el pensa-
Se ve as que 52 est flanqueado a la derecha por un, .sistema 53 que lo
transforma explica, reproduciendo de paso SI Y que por consiguiente la
cadena se cierra por este lado. eQu haya la izquierda de SI? Hallamos
5_2 cuyo fin es explicar el origen de los atuendos utilizando como medio
la miel, trmino del cual de manera independiente establecimos la simetra
con respecto al tabaco. Si el grupo es de veras cerrado, podemos postular
no, que a la izquierda de 5_
2
un sistema 5_
3
que funde la
exratencra de la miel -ccomo en el otro extremo del campo haca ya S
para tabaco-.' en lo que concierne al contenido,
deber reproducir S1 -SI con otra perspectiva-. de una manera simtrica
con a aquella con que 53 reproduca SI' De suerte que 53 y
reproduciendo cada uno por su cuenta 51, se reproducirn entre ellos:
miento religioso. Como sus parientes Temb, los Tenetehara de Maran-
hao consagraban a la miel la ms importante de sus fiestas. Era cada
ao, al acabar la estacin seca, es decir, en los meses de septiembre u
octubre. Aunque no se celebrase desde haca largos aos, los indios visi-
tados por Wagley y Galvo (p. 99) entre 1939 y 1941 se negaron categ-
ricamente a hacerles escuchar los cantos de la fiesta de la miel porque,
segn decan, era la estacin de las lluvias y cantar fuera de estacin era
arriesgarse a un escarmiento sobrenatural.
La fiesta propiamente dicha duraba solamente unos das, pero empe-
zaban a prepararla con 6 a 8 meses de anticipacin. Desde los meses de
marzo o abril haba que recolectar miel silvestre y guardarla en recipien-
tes que se suspendan de las vigas de una cabaa ceremonial, construida
especialmente para la ocasin. Hay quien habla de 120 a 180 calabazas,
cada una con ms de un litro de miel, atadas una junto otra en seis a
ocho hileras. Durante todo el tiempo que duraba la recoleccin, los del
pueblo se reunan cada noche para cantar: las mujeres en la cabaa
ceremonial, "debajo de la miell'{Ios hombres en el lugar de las danzas,
afuera. Parece que los cantos aludan a los distintos tipos de caza y a las
tcnicas prescritas para cada uno. En efecto, la fiesta de la miel tena
por fin principal asegurar caza fructfera durante el resto del ao.
La iniciativa de la recoleccin y de la celebracin tocaba a cualquier
miembro importante de la comunidad, que adoptaba el ttulo de "pro-
pietario" de la fiesta. Luego de cerciorarse de que las cantidades recolec-
tadas eran suficientes, invitaba mediante mensajeros a los pueblos veci-
nos. Para alimentar a los visitantes, se preparaba mucha sopa de man-
dioca y se acumulaba la caza. La acogida era ruidosa por ambas partes,
pero en cuanto los recin llegados penetraban en la cabaa ceremonial,
suceda un silencio absoluto a los gritos y toques de trompa. Los hom-
bres se agrupaban entonces por pueblos y cantaban sucesivamente. Los
del pueblo acogedor terminaban el ciclo. Entonces descolgaban las
calabazas, cuyo contenido, antes de ser bebido, se dilua con agua en
una gran jarra. La fiesta duraba hasta que se acababa la miel. La maana
del ltimo da haba una cacera colectiva seguida de un festan de carne
asada (Wagley-Galvao, pp. 122-125).
Un mito explica el origen de la fiesta de la miel:
MI 88. Tenetehara: origen de la fiesta de la miel.
Un clebre cazador llamado Aruw descubri un rbol cuyas
simientes acudan a comer los guacamayos. Se subi a l, cons-
truy un escondrijo y se puso al acecho. Luego de matar muchos
pjaros, quiso descender. pero tuvo que volver precipitadamente al
escondrijo porCl,ue llegaban jaguares. Aquellos jaguares acudan con
frecuencia al arbol, donde recolectaban miel silvestre. Cuando
acabaron, Aruw retorn al pueblo con sus presas. Al da siguiente
fue a cazar al mismo sitio, cuidando de estarse escondido hasta
que los jaguares llegaron y se fueron.
Un da el hermano de Aruw trep al rbol, pues necesitaba
plumas caudales de guacamayo rojo para un atuendo de fiesta.
Estaba advertido de que fuese prudente a causa de los jaguares,
5,
(medio) ".'[rin)
j
TABfco
,
.
.-,,/
/
----- -- ....
/'/ CARNE
"
,"' ....'
"
"
s.,
----- ----------.-------
....._....
ATUENDOS <,
..,.., ..
28 PARA AFINAR
PARA AFINAR
29
pero tuvo la ocurrencia de matar uno. La flecha no dio en el blan-
co y traicion su presencia. La fiera atacada se abalanz sobre el
torpe cazador y lo mat.
Aruw esper en vano a su hermano hasta el siguiente da. Per-
suadido de que haba sido muerto por los jaguares, se dirigi al
lugar y all observ rastros del combate. Guiado por la sangre de
su hermano, lleg a un hormiguero, donde consigui penetrar
-pues era un charnn-. convirtindose en hormiga. Dentro, vio el
pueblo de los jaguares. Tras de recuperar la forma humana, se puso
a buscar ir su hermano. Pero una hija de los jaguares le gust; se
cas con ella, se instal en casa del padre de sta,que era el jaguar
homicida, y que supo convencerlo de que su acto estuvo justifi-
cado.
Durante su permanencia con los jaguares, el hroe asisti a los
preparativos y a la celebracin de la fiesta de la miel; aprendi
todos los detalles del ritual, los cantos y las danzas. Pero aoraba
su tierra y languideca por su esposa humana y por su hijo. Los
jaguares compadecidos le permitieron volver con los suyos, a con-
dicin de que se llevara a su nueva esposa. Cuando estuvieron bien
cerca del pueblo, Aruw le recomend que esperase afuera, mien-
tras l pona al tanto a su familia. Pero lo acogieron tan calurosa-
mente que tard largo tiempo en volver. Cuando se decidi al fin,
la mujer jaguar haba desaparecido en el hormiguero, cuya entrada
cerr. Pese a sus esfuerzos, Aruw no volvi jams a dar con el
camino que llevaba al pueblo de los jaguares. Ense a los Tene-
tehara los ritos de la fiesta de la miel, que desde entonces se cele-
bra tal como l la observara (waglev-Oalvo, pp. 143-144).
Arites de emprender la discusin de este mito, daremos la versin
temb (los Temb forman un subgrupo de los Tenetehara}:
MI 8 9. Temb: origen de la fiesta de la miel.
Haba una vez dos hermanos. Uno se hizo un escondrijo en la
copa de un rbol fazywaywaf, cuyas flores iban a comer los guaca-
mayos. Haba matado ya muchos pjaros cuando aparecieron dos
jaguares portadores de calabazas que llenaron del nctar de las
flores exprimidas del rbol. Durante varios das consecutivos el
cazador observ a los animales sin matarlos, pero, a pesar de sus
consejos, su hermano fue menos prudente. Tir a los jaguares, sin
figurarse que eran invulnerables. Las fieras alzaron una tempestad
que sacudi el rbol hasta que cay el refugio, con el ocupante,
muerto del golpe. Entonces se llevaron el cadver al mundo subte-
rrneo, cuya entrada era tan pequea como un agujero de hormi-
gas, y lo pusieron sobre una cruz de madera levantada a pleno sol.
Vuelto hormiga, el hroe lleg hasta la cabaa de los jaguares,
donde estaban suspendidos recipientes llenos de miel. Aprendi los
cantos rituales, recuperando su forma humana cada noche para
danzar con' los jaguares; por el da volva a hacerse hormiga.
De vuelta a su pueblo, instruy a los compaeros acerca de todo
lo que haba visto (Nim. 2, p. 294).
Las dos versiones no difieren ms que por su desigual riqueza y por la
procedencia de la miel, que en M
I 8
9 no es quitada a las abejas sino que
se obtiene por expresin directa de las flores amarillas del rbol fazy-
waywaf, que acaso sea faiuu-iwaf y en tal caso una Laurcea. Cual-
quiera que sea la especie, esta leccin es tanto ms instructiva cuanto
que, a diferencia de nuestras mieles, las .de Amrica tropical no parecen
provenir principalmente de las flores. Pero los indios sudamericanos, que
encuentran casi siempre la miel dentro de los troncos huecos donde las
abejas hacen sus nidos, la clasifican, por esta razn, dentro del reino
vegetal. Varios mitos tacana (M
1 8 9b,
etc.] se refieren al percance de un
mono, cruelmente picado por haber mordido un nido de avispas que
Eig, 1. El cazador de guacamayos. (Dibujo de Riou, segn J. Crevaux, Voyage dans
t'Amrique du Sud, Pars, 1883. p. 263.)
tom por un fruto (Hissink-Hahn, Pp- 255-258). Un mito karaj cuen-
ta (M
7
o) que los primeros hombres, salidos de las profundidades de la
tierra, recogieron "frutos en cantidad, abejas y miel". Segn los Umuti-
na, la primera humanidad fue creada a partir de frutos silvestres y miel
(Schultz 2, Pp- 172,227,228). Aparece la misma asimilacin en la antigua
Europa; como prueba, este pasaje de Hesiodo: "El roble porta en su cima
bellotas, abejas en medio" (Trabajos, vv. 232-233), y diversas creencias
latinas: en la Edad de Oro, las hojas de los rboles segregaban miel y aun
hoy las abejas nacen del follaje y de las hierbas por generacin espontnea
(Virgilio, Gergicas, 1, vv. 129-131; IV, v. 200).
30 PARA AFINAR
PARA AFINAR 31
A pesar de esta estructura aparentemente "abierta", el grupo se cierra
en S3 y S-3' En efecto, de los tres sistemas, slo SI ofrece carcter
esttico: al principio el hombre es un "comecrudo", el jaguar un "come-
cocido", y al final han intercambiado sus papeles, simplemente. Al
contrario, al principio de S-3 el hombre es carnvoro, el jaguar vegeta-
riano, y si consigue iniciar al hombre a su rgimen es a condicin de
haberse transformado previamente l mismo de vegetariano en canbal
como la mujer mudada en jaguar de S3. Simtricamente, en S3 el
"canibalismo" de la mujer (devoradora de pjaros vivos) anticipa y
anuncia su transformacin en jaguar; y, como precio por haber hecho
del hombre un alimento (en vez de un consumidor de alimento), este
jaguar sufri su propia transformacin en tabaco, o ,sea un l ~ m n t o
vegetal (posicin congrua con respecto a la de consumidor de alimento
vegetal que ocupa en S_3), que debe ser incinerado para ser consumido,
y es as antisimtrico con respecto a la miel que el jaguar de 5-
3
con-
sume mojada. El cierre se realiza, s, pero est subordinado a tres trans-
formaciones, situadas por su parte sobre tres ejes; una transformacin
idntica: jaguar canbal ~ jaguar canbal; y dos transformaciones no
idnticas, tocantes ambas al rgimen vegetariano: alimento consumido
=>consumidor de alimento. y quemado => mojado.
Despus de haber establecido la unidad del metasistema constituido
por el conjunto t SI, S3, S_3 r podemos permitimos considerar ms
especialmente las relaciones entre 8 I Y S_3; en efecto, nuestro propsito
inicial era descubrir 8_3 tal como reprodujera Sl. Con esta perspectiva
restringida haremos tres observaciones:
,-----'-----(
carne
humana
I
crudo
carne
animal
I
carnvoro
I
cocido
REGMENES
I
I
vegetariano
s,
s,
s, s, S,
hombresjguacamavos: (-)
l,umm,yo, (-)
(esposa hurnanaj j hombre: (+)
iogUMI
hombre 1: (-)
jaguar t{
~ 1guacamayos:
(-)
hombre: (+)
jaguarf
hombre 2: (+)
jaguar 2/hombre: (-)
hombre: H
As tal vez se explique el hecho de que los Tup designasen la abeja
con una locucin /iramanha/ que, siguiendo a Ihering, Nordenskiold (5,
p. 170; 6, p. 197) entiende como "guardiana de la miel" (y no pro-
ductora). Pero segn Chermont de Miranda, el trmino Jira-royal signi-
ficara ms bien "madre de la miel". Barbosa Rodrigues da sin comen-
tario {iramaa/, que Tastevin y Stradelli, por su parte, remiten tambin a
lira-maa/, teniendo la segunda palabra por prstamo tomado al por-
tugus {mae/. "madre" -si bien no sin vacilaciones por parte de Stradelli
(cf. arto "maia, manha"}, cuyo vocabulario menciona una raz fmanha
(na)! con el mismo sentido que el propuesto por Ihering.
Volveremos a esta cuestin. Por el momento, es preciso sobre todo
subrayar el parentesco de los mitos tenetehara y temb con los del
grupo SI, que confirma nuestra hiptesis de que mitos con la miel por
tema principal deben reproducir los que conciernen al origen del fuego
de cocina, reproducidos ellos mismos por los mitos sobre el origen del
tabaco (S3). En los tres casos vemos a un desanidador (aqu cazador) de
guacamayos o de loros, que descubre la presencia de uno o varios jagua-
res al pie del rbol o de la roca a que se ha subido. En todos los casos el
jaguar es un aliado por matrimonio: consorte de una mujer humana en
SI, esposa primero humana en S3, padre de una esposa-jaguar en el caso
que ahora nos ocupa. En SI y S3 el jaguar come los guacamayos; en S-3
es el hombre quien los come. Los dos jaguares de SI: uno macho y
protector, otro hembra y hostil, observan conductas diferenciadas
hacia el mismo hombre. El jaguar nico de 8_
3
adopta, hacia dos hom-
bres, conductas igualmente diferenciadas: se come a uno,. da su hij.a al
otro. En 53, donde no hay ms que un jaguar y un hombre, la dualidad
es restablecida en el plano diacrnico, ya que el jaguar era primero una
esposa humana, que se transforma despus en fiera canbal. Los tres sis-
temas tienen, pues, la misma armadura, que consiste en la triada: hom-
bre(s), guacamayos, jaguar(es), cuyos tipos de conducta contrastados (+,
-) unen dos a dos los trminos:
Cada sistema mitolgico est inspirado en una oposrcton -podramos
decir- diettica: la de lo crudo y lo cocido en S1 (mas siempre al res-
pecto de la alimentacin con carne); la de canibalismo y otro rgimen
carnvoro (los loros devorados por la mujer) en S3; en fin, en S_3, la del
rgimen carnvoro (definido el hombre como matador de guacamayos) y el
rgimen vegetariano (ya que hemos visto que la miel es clasificada entre las
sustancias vegetales). Desde este punto de vista, los sistemas se ordenan
como sigue:
1) Del hombre es ser a la vez vegetariano y carnvoro. Con el aspecto
vegetariano es congruo respecto a los guacamayos (siempre definidos en los
mitos como aves vegetarianas, y por esto constituyentes de una pareja de
oposiciones con los pjaros de presa, cf. CC, p. 312). Con el aspecto
carnvoro, el hombre es congruo con respecto al jaguar. De esta doble
relacin de congruencia, S_3 deduce una ms, que une directamente jagua-
res y guacamayos, anlogos por lo que toca a la miel, ya que frecuentan el
mismo rbol, sea con fines diferentes (forma dbil de la competencia en
MI ts8)' sea con el mismo fin en MI 89, en el cual los guacamayos se comen
32 PARA AFINAR
PARA AFINAR 33
Dicho de otra manera, los hombres estn en poslclOn de donadores de
mujeres en SI, en posicin de tomadores en S_3'
Esta transformacin va acompaada de otra, que concierne a las actitu-
des. Un notable rasgo de SI consiste en la indiferencia con que el jaguar
acoge ostensiblemente la noticia de la muerte o lesin de su esposa por
las flores y los jaguares les exprimen el nctar. Esta congruencia directa
entre los guacamayos y los jaguares (derivada de las otras dos congruencias
entre hombres y guacamayos, hombres y jaguares, por aplicacin de un
razonamiento del tipo: nuestros amigos son los amigos de nuestros ami-
gos]" tericamente podra establecerse de dos modos, ya transformando
los guacamayos mticos en carnvoros, ya transformando los jaguares mti-
cos en vegetarianos. La primera transformacin sera contradictoria con la
posicin unvoca ocupada por los guacamayos en otros mitos. La segunda,
con la de los jaguares slo en caso de que, en S-3, stos fuesen presentados
sencillamente como Jos dueos y originadores de un alimento vegetal: la
miel. Pero precisamente los mitos de este grupo no dicen nada parecido.
M
I 8 9
incluso se esmera en distinguir dos maneras antitticas de consumir
la miel: la de los guacamayos, que es natural, puesto que se conforman con
comerse las flores (en cierto modo, "crudas"), en tanto que los jaguares
recolectan la miel con fines culturales: la celebracin de la fiesta de la miel.
De modo que no son los "dueos de la miel" que los guacamayos consu-
men tambin (y asimismo los hombres, sin duda. aunque de manera an no
ritual en aquel tiempo), sino ms bien los "dueos de la fiesta de la miel":
iniciadores de un modo cultural (vinculado a la caza, por aadidura); lo
cual no contradice, antes confirma, el papel del jaguar como dueo de otro
modo de la cultura -el fuego de cocina- en SI'
2) Desde el punto de vista de las relaciones de parentesco, aparece una
transformacin cuando se pasa de 8
1
a 8_
3
:
jaguar
matador
A
I
O
I
A
vctima
S3
n
A
hombre
matador
vctima
A
jaguar
indi feren te
cocina
3) Por ltimo, existe entre SI y 8_3 un parecido final que, este
caso tambin, se acompaa de otra diferencia. El jaguar desempea por
doquier el papel de iniciador la cultura: .sea en de cocma que
requiere el fuego, sea como fiesta de la miel que requiere agua. A la
primera corresponde el alimento cocido, consumido en modo a
la segunda el alimento crudo, consumido en modo sacro. Puede decirse
tambin que con la cocina (acompaada, en SI, del arco y las flechas: y
de los hilos de algodn) el jaguar da a los hombres la cultura material.
Con la fiesta de la miel que, entre los Tup septentrionales. es la ms
importante y sagrada de las ceremonias religiosas, les la cultura
espiritual. Trnsito decisivo en los dos casos. pero a propostto del cual
no es ocioso sealar que, realizndose en un caso de lo crudo a lo
cocido (paso constitutivo, de una vez por todas, de la cultura), en otro
de lo crudo profano a lo crudo sagrado (as, superando la oposicin
entre natural y sobrenatural. pero de manera no definitiva, puesto que la
celebracin de los ritos ha de ser renovada cada ao), corresponde al
franqueamiento de intervalos ms o menos grandes:
el joven hroe que ha tomado. como hijo adoptivo (CC, pp- 85-87).
"profesin de indiferencia" halla exacto paralelo en donde el heroe
se deja convencer con facilidad de que el jaguoo: matador su h.ermano
haba actuado en legtima defensa (MISS)' o, SI no, se deja cautlv.ar por
los cantos y danzas de la fiesta de la miel hasta el punto de olvidar la
razn primera de su visita a los jaguares. que era encontrar a su hermano
o vengarlo (MI 8 9 ) :
SI
r-o] O A
jaguares
A
humano humanos
r-o
A = O A
jaguar
4 Se ve aqu que el pensamiento mtico recurre simultneamente a dos formas
distintas de deduccin. La congruencia del hombre y el guacamayo desde el ngulo
vegetariano, y la del hombre y el jaguar desde el ngulo carnicero, se deducen a
partir de datos suministrados por la observacin. En cambio, la congruencia del
guacamayo y del jaguar, inferida de las otras dos, tiene un carcter sinttico: no
descansa en la experiencia, y aun la contradice. Muchas anomalas aparentes en
etnozoologa y etnobotnica se aclaran en cuanto se tiene en cuenta que seme-
jantes sistemas de conocimientos yuxtaponen conclusiones extradas de lo que
pudieran denominarse, inspirndonos en estas observaciones, deduccin emprica y
deduccin trascendental. (CL nuestro artculo reciente "The Deduction of the
Crane", en American Anthropologist.)
cultura
fiesta de la miel
Nos falta considerar el ltimo aspecto del metasistema, que resaltar
mejor si empezamos por una breve recapitulacin. .
Despus de haber obte,nido 52 volviendo. SI; apreciado que el!
segn los grupos, padeca la armadura sociolgica que" para un mensaje m-
34
PARA AFINAR
PARA AFINAR 35
variante (origen de los cerdos salvajes) tiene la forma 1/ O::; f:j, entre
los Tenetehara y los Munduruc, pero la forma O # b. entre los Bororo. Al
buscar entonce,s 3; qu mensaje corresponde la armadura sociolgicar:
=!::. en este ultimo grupo, encontramos que era el origen de los atuendos
y adornos, es decir, de los bienes culturales (8_
2
) ,
Dejando de momento a un lado este resultado, abordamos la tercera
etapa observando que el jaguar. como animal y como cuado benvolo en
SI, era correlato de los cerdos -cuados (convertidos en) animales (por)
malvolos- de 8
2
, Pero 82 se refera al origen de los cerdos; exist ia, pues,
un sistema 83 que explicase el origen de los jaguares, protagonistas de SI?
Mitos del Chaco (83) satisfacan esta exigencia, y era particularmente signi-
ficativo que confundiesen en la misma historia el origen del jaguar y el
origen del tabaco, pues as se cerraba el crculo: en SI el jaguar es el medio
del fuego de cocina ("fuego constructor"); en S2 el fuego de tabaco es el
medio de los cerdos (ya que determina su aparicin); en fin, en S3 la pira
crematoria (fuego destructor) es el medio del tabaco, que proviene del
cuerpo del jaguar, del cual es -esin juego de palabras- el "fin". Ahora, el
fuego de tabaco ocupa una posicin exactamente intermedia entre el fuego
de cocina y la pira crematoria: produce una sustancia consumible, pero por
incineracin (CC, pp. 87.110).
Al mismo tiempo que se verificaba la transformacin de S2 en S3
hacamos tres verificaciones. En primer lugar, S3 reproduca SI en lo
tocante al cdigo (historia del desanidador de pjaros; triada del hombre,
los guacamayos y el jaguar); en segundo, S3 transformaba SI desde el
punto de vista de la armadura, vuelta O # 6. en vez de 1::. 0= 1::.;
finalmente, esta transformacin era idntica a la que observamos al pasar
de los mitos tup al mito bororo consagrado parecidamente al origen de
los cerdos salvajes.
Ya aqu se plantea un problema. Si entre los Bororo la armadura
, ;'( I
O # D.. es ya movilizada en S2, Y en S-2 la armadura b. O # 1::., a
qu tipo de relaciones familiares recurrirn estos indios para explicar el
origen del tabaco? De hecho, presenciamos en su caso un nuevo ensan-
chamiento, puesto que se conocen dos mitos diferentes relativos al ori-
gen de especies de tabaco, diferentes ellas mismas.
Ya analizados (Ce, pp. 106-112), bastar con apenas repasar estos
mitos aqu. Uno (M
2
6 ) hace nacer una variedad de tabaco (Nicotiana
tabacum) de las cenizas de una serpiente parida por una mujer, despus
de ser accidentalmente fecundada por la sangre de un boa que su marido
haba matado y cuya carne ella le ayudaba a llevar. El otro mito (M
2
7)
se refiere a una Anoncea cuyas hojas fuman tambin los Bororo y que
designan con el mismo nombre que el verdadero tabaco. Estas hojas
fueron descubiertas por un pescador el vientre de un pez; empez
fumndolas de noche a escondidas, pero sus compaeros le obligaron a
compartirlas. Para castigarlos por tragarse el humo en vez de exhalarlo,
privando as a los Espritus de la ofrenda que se les debe, stos transfor-
rnaron en nutrias a los hombres glotones de tabaco. Por lo que toca a
M
26,
hemos demostrado (CC, pp. 107-108) que era rigurosamente sim-
trico con respecto a los mitos del Chaco sobre el origen del tabaco (M
2
3,
M:24)' No menos significativas son las relaciones que vinculan este mito al
que los Bororo dedican al origen de los cerdos salvajes (M:2 1 ), del cual se
conocen dos versiones: la ya resumida y otra ms antigua, puesto que fue
recogida en 1917. A pesar de oscuridades y vacos, resulta de esta versin
que las mujeres, celosas del xito de sus maridos en la pesca, aceptaron
prostituirse a las nutrias cuando les prometieron abastecerlas de pescado.
Pudieron as las mujeres pretender que pescaban mejor que los hombres
[Ronden, pp- 166-170). La trama es idntica a la otra versin, salvo que
esta ltima vela pdicamente la relacin entre las mujeres y las nutrias, que
parecen responder a mviles menos disipados.
Si el tema del animal seductor es frecuente en la mitologa sudameri-
cana, no se conoce ms caso en que este papel est confiado a las nu-
trias; suele tocarle al tapir, al jaguar, al caimn o al serpiente. Los Boro-
ro utilizan el tapir seductor, pero humanizndolo (hombre cuyo ep-
nimo cinico es el tapir, M:2), y apreciamos que, en M'26, emplean
serpiente, pero debilitando en extremo su carcter seductor, ya que se
trata de un reptil muerto y no vivo, de un trozo y no de un animal
entero, y que la fecundacin de la mujer es accidental y sin que ella 10
sepa, por efecto de la sangre (lquido contaminante y no fecundante)
que escurre del pedazo de carne transportado. O sea que aqu es desviri-
lizado un animal normalmente seductor; y, paralelamente, su vctima
femenina queda exculpada de una falta que, en este mito, parece ms
bien debida a la fatalidad. Por el contrario, en su mito del origen de los
cerdos salvajes, los Bororo recurren a un seductor excepcional -la
nutria-, cuyo papel es eminentemente activo hacia las mujeres, que por
su parte hacen gala de perversidad por partida doble: haciendo un trato
inmundo con las bestias para triunfar sobre los hombres en la pesca,
cuando que, en una sociedad organizada, son los hombres los que pes-
can, en tanto que las mujeres se conforman con cargar el pescado.
Por qu las nutrias? El grupo de mitos bororo que estamos exami-
nando las hace intervenir dos veces. Segn M
2 7
, una partida de pesca,
masculina, descubre el tabaco por medio de un pez oculto a los dems
hombres; y la ingestin del humo del tabaco acarrea la transformacin
de los hombres en nutrias. De acuerdo con M
2 1
, la transformacin de
las nutrias en hombres (= seductores de las esposas humanas; la versin
de Rondan dice, en efecto, "hombres") es causa de una partida de
pesca, femenina, que sustrae los peces a los hombres y que determina la
transformacin de los hombres en cerdos salvajes por ingestin de una
compota llena de espinas. Existe pues una relacin entre el sentido de
una transformacin -sea de hombres en nutrias o de nutrias en hom-
bres (en un caso metonmica: una parte de los hombres; en el otro
metafrica: las nutrias copulan con las mujeres como hombres)- y el
contenido de la otra transformacin que afecta a una sustancia tragada
cuando hubiera debido ser rechazada hacia afuera -tabaco o compota->;
pero sea con fin metafrico (para que el humo del tabaco desempease
36 PARA AFINAR
PARA AFINAR
37
5 Maravillosamente explcito sobre este punto, M
26
precisa, en efecto, que, al
hallarse por vez primera en presencia del tabaco, "los hombres arrancaron' las hojas,
las pusieron a secar y las enrollaron en cigarros que encendieron y empezaron a
fumar. Cuando el tabaco era fuerte, decan: '{Este es fuerte, es bueno!' Pero
cuando no era fuerte. decfan: 'Es malo! No pica!'" (Colb. 3, p. 199).
el papel de ofrenda a los Espritus), sea de manera metonmica (escu-
piendo las espinas que eran parte de la compota).
Si ahora recordamos que en el mito munduruc (M16) acerca del
origen de los cerdos salvajes el humo de tabaco ingerido (que entre los
Bororo convierte los hombres- en nutrias) es el operador de su transfor-
macin en cerdos (en tanto que, entre los Bororo, es la 'compota con
espinas la que desempea esta segunda funcin), comprenderemos la
razn de la intervencin de las -nutrias, dueas de los peces como los
cerdos lo son de la caza terrestre (por lo que toca a esta demostracin, ef.
ce, pp. 110-112). Las dos especies son simtricas, so reserva de las transfor-
maciones, homlogas entre s, de lo seco en mojado, del tabaco en compo-
ta, de la caza en la pesca y finalmente del fuego en agua. Todo lo anterior
puede ser resumido, por lo tanto, en las dos frmulas siguientes:
\ M,,, entre mandos y mujeres
( M
27:
entre compaeros
colaboracin
:antagonismo
6 Acerca de la repulsin que experimentan los Bororo hada la sangre, d. ce,
p. 152,. n. 6.
pesca: las mujeres se niegan a colaborar con sus maridos en el papel de
portadores de pescado que normalmente les otorgan las normas de divi-
sin sexual del trabajo, y pretenden pescar por su cuenta, como los
hombres y mejor, 10 cual las lleva a convertirse en amantes de las nu-
trias. Todo ocurre al revs en M
2
6: se trata de caza, no de pesca, y las
mujeres se apresuran a colaborar con sus maridos, ya que responden a
los silbidos con que llaman los cazadores detenidos a cierta distancia del
pueblo y acuden para ayudarlos a. llevar los pedazos de carne. Como
hemos dicho, estas esposas dciles carecen de toda perversidad. Slo la
fatalidad ser responsable de que una de ellas, en circunstancias exclu-
yentes de cualquier erotismo, sea contaminada, y no seducida, por car-
ne." Que esta carne sea de serpiente, animal flico y seductor activo en
innumerables mitos de Amrica tropical, refuerza an ms la neutrali-
zacin de estos caracteres, en la que se esmera M2 6'
Ahora bien, se observa en M
2 7
la misma neutralizacin del conflicto
entre esposos que forma la armadura de M
2
1, aunque se exprese de otra
manera. Digamos que si, en M
2
6' los cnyuges subsisten y el conflicto
desaparece, pasa al contrario en M
2
7, donde subsiste el conflicto en
tanto que los cnyuges desaparecen. En efecto, se trata por cierto de un
conflicto, pero entre compaeros del mismo sexo -hombres- cuyos
papeles en la pesca son semejantes en vez de complementarios. Y sin
embargo, uno de ellos intenta reservarse el producto milagroso de una
empresa colectiva, y no se decide a compartirlo hasta que es descubierto
y no le queda otra cosa que hacer:
Henos aqu, pues. en condiciones de responder a la pregunta que
acabamos de plantear. Para explicar el origen del tabaco, los Bororo que
estn, si puede decirse, "escasos" de armadura, vuelven a emplear la que
ya les sirvi para el origen de los cerdos salvajes, y que es la misma
empleada por las tribus del Chaco para el origen del tabaco, es decir
O # lJ.. que puede ser generalizada con la forma O I tJ. oponindose a
O U 6.. Pero como para ellos esta armadura desempea ya otro papel, la
varan llevndola al extremo en las dos direcciones posibles; ya sea que
mantengan los trminos y anulen la relacin: (O I f.) =>(O U 6.); ya que
conserven la relacin y anulen la diferencia entre los trminos: (O I tJ.) =>
f
[ humo ingerido ];
=> compota ]. [ nutria, => hombres ]. humo
].M:z 7 [ hombre, :::>- nutrias ]
b) M
1 1
[ hombre, => cerdos
a) M 16 [
hombres => cerdos
Despus de haber reducido, gracias a M
1 6
, los cdigos de M
2
7 Y M
2
I
a la unidad utilizando sus propiedades comunes -que son, para M
I 6
y
M
2
1, ser mitos sobre el origen de una misma especie animal, los cerdos
salvajes; y para M
I 6
y M
2 7
recurrir al mismo operador, el humo de
tabaco ingerido, para efectuar la transformacin de hombres en especies
animales dferentes-. , podemos emprender la misma reduccin a partir
de M
2 6
que, como M
2
7, es un mito del origen del tabaco. Este mito
transforma evidentemente M
2 7
Y M
2
I en lo concerniente a lo seco y 10
mojado: el tabaco proviene de un cadver de animal metido en el fuego
en vez de ser, como en M
2 7
sacado del agua. Y la sustancia resultante
consiste en un humo, bueno a condicin de ser picante,5 y que contras-
ta as con la bebida de M
2
t, que los hombres cometieron el error fatal
de creer buena, porque, precisamente, no se figuraron que fuese picante.
sta doble transformacin, (juera de-agua}=> [en-fuegol, y [bebida] =:)o
{humo l, invierte manifiestamente, en el seno de la mitologa bororo, la
transformacin que rige el trnsito de los mitos ge y tup sobre el origen
del fuego al mito bororo correspondiente {M1}. que sabemos que es un
mito sobre el origen del agua. Por quedamos en el conjunto bororo
{M
2
1, M
2
6' M
2 7
} . objeto de la presente discusin, son las transfor-
maciones correlativas de la armadura sociolgica las que deben retener
nuestra atencin. 1 evoca un conflicto entre esposos a propsito de la
38 PARA AFINAR PARA AFINAR 39
(..6./6). De suerte que conciben ora una colaboracin entre esposos
alterada desde fuera, por la fatalidad, ora una colaboracin entre indivi-
duos de igual sexo, alterada desdevdentro, por la perversidad de uno de
ellos. Como hay dos soluciones, hay dos mitos del origen del tabaco, y
como estas soluciones son inversas, lo mismo pasa con los mitos en el
plano del lxico, puesto que una especie de tabaco procede del agua y la
otra del fuego.
Por consiguiente, la transformacin de la armadura sociolgica que
caracteriza al conjunto de los sistemas mticos {SI (origen del fuego),
S_l (origen del agua), 52 (origen de la carne), 8-
2
(origen de los bienes
culturales), 83 (origen del tabaco), 8_
3
(origen de la fiesta de la miel) }
r-H--o
no queda por completo agotada por su expresin cannica
o:::;> [O # 6.1. Ms all de [O # posee an cierto rendimiento. Segn
lo hemos establecido, los mitos consideran la disyuncin de los cn-
yuges desde dos puntos de vista: uno tecnoeconmico, ya que en las
sociedades sin escritura reina generalmente una divisin del trabajo se-
gn los sexos que confiere su sentido pleno al estado matrimonial; y
un aspecto sexual. Eligiendo alternativamente uno u otro de estos dos
aspectos y llevndolo al lmite, se obtiene una serie de trminos socio-
lgicos escalonados desde el personaje del compaero perverso hasta
el del seductor aptico, que desmienten parejamente, el uno, un vnculo
entre individuos cuya significacin entera es de orden tecnoeconmico,
el otro, una relacin de la que toda la significacin reside en el plano
sexual puesto que, por hiptesis, el personaje del seductor no tiene
otra calificacin; que estn. por consiguiente, uno ms all de la alianza,
otro ms ac del parentesco.
esta armadura sociolgica doblemente refractada, por lo cual se
enturbia un tanto, aunque persiste discernible a travs de los mitos
bororo del origen del tabaco (sin comprometer la relacin de
transformacin en que se hallan con respecto a los mitos del Chaco
sobre el mismo tema), reaparece igualmente en los mitos situados en el
otro cabo del campo semntico, es decir los de los Temb y Tenetehara
relativos al origen de (la fiesta de) la miel (M
1 8 S
' M
1 8 9
) . En las dos ver-
siones el hroe tiene un hermano, que resulta ser un compaero per-
verso: falta que provoca su disyuncin. El hroe parte entonces en busca
de dicho hermano, pero casi en seguida lo olvida, que hasta tal punto lo
cautivan (= seducen) los cantos y danzas de la fiesta de la miel. Ulterior-
mente seducido por la acogida de los suyos, olvida a su mujer-jaguar y
ya no la encuentra ms cuando se echa a buscarla.
Llegados a este punto del anlisis, podramos declararnos satisfechos y
considerar que hemos conseguido "acordar", "coafinar" todos nuestros
mitos -ccomo instrumentos que, despus del primer tumulto de la or-
questa, vibran ahora al unisono-.., si no fuera porque subsiste una discor-
dancia. en el metasiatema que nos hemos impuesto. a guisa de orquesta,
para ejecutar la partitura que constituye este libro, a su manera. En efec-
to, en Un extremo del campo semntico no hallamos un grupo de mitos
sobre el origen del tabaco, sino dos: los mitos del Chaco, de armadura
sociolgica [O # 6.}, que explican el origen del tabaco en general. a
beneficio de toda la humanidad (desde este punto de vista el envo de
mensajeros a los pueblos vecinos, de que hablan los mitos, es revelador
de una visin "abierta" al exterior); y ms all de estos mitos, los de los
Bororo, cuya armadura sociolgica ofrece una imagen doblemente refrac-
tada de la precedente, y que concierne al origen de especies particulares
de tabaco a beneficio de clanes determinados de una sociedad tribal. Por
partida doble, por consiguiente -c-del objeto y del sujeto-, los mitos
bororo guardan con los mitos del Chaco una relacin de sincdoque:
consideran partes del todo (parte del tabaco, y parte de los fumadores).
en lugar de considerar el todo.
Pero si, en este extremo del campo, disponemos de demasiados mitos,
prevalece la situacin inversa en el otro extremo, donde no tenemos
bastantes. Los mitos (M
l 8 8
, MI 89) que hemos empleado para amueblar
esta regin no son, propiamente hablando, y como se habra esperado,
mitos acerca del origen de la miel: son mitos sobre el origen de la fiesta
de la miel: un rito social y religioso, y no un producto natural, aunque
tal producto natural intervenga necesariamente. O sea que nos falta aqu
un grupo de lHl;)5 acerca .del origen de la miel cuyo lugar, leyendo de de-
recha a izquierda el esquema de la p. 26, sera precisamente antes de S.3,
o al lado. Si postulamos la existencia de semejante grupo a ttulo de
hiptesis de trabajo, se sigue pues que el sistema S_3 concerniente a la
miel se desdobla de manera simtrica con respecto al sistema 83 que
atae al tabaco. Finalmente, esta simetra debe cubrir una disimetra
manifiesta en otro plano: los dos grupos de mitos sobre el origen del
tabaco estn, hemos dicho, en relacin de sincdoque que, tomando los
trminos en sentido lato, participa de la metonimia. En tanto que. si
existen mitos sobre el origen de la miel propiamente dicha, guardarn
con los mitos sobre el origen de la fiesta de la miel una relacin de
significado a significante, adquiriendo la miel real una significacin
que le falta en tanto que producto natural, cuando es recolectada y
consumida con fines sociales y religiosos. La relacin as concebida entre
los dos grupos de mitos participa pues, esta vez, del orden metafrico,
Tales consideraciones dictan el programa de la indagacin que vamos a
emprender ahora.
PRIMERA PARTE
LO SECO Y LO HMEDO
Si quando sedem augustam seruotaque mella
thesauris retines, prius haustu sparsus aquarum
ora [oue, fumosque manu praetende sequa ces. *
Virgilio, Gergicas, IV, vv. 228-230
* Si alguna vez la augusta mansin y las mieles guardadas I en arcas, destapas,
antes, rociado, con un trago de agua I cuida tu boca, y con la mano ten delante
humos espesos. [Trad. de R. Bonifaz Nuo.]
I. Dilogo de la miely del tabaco
H. El Animal rido
Ill. Historia de la chica loca por la miel, de su vil seductor y de su
tmido esposo
43
58
87
DILOGO DE LA MIEL Y DEL TABACO
LAS ABEJAS, como las avispas, son insectos himenpteros, de los que
en Amrica tropical hay unas 700 especies agrupadas en 13 familias o
subfamilias, y que son solitarias la mayora de las veces. Pero slo las
abejas sociales producen miel en cantidades que ofrezcan inters alimen-
ticio: pais de mel, "padres de miel", dice bonitamente el portugus;
pertenecen todas a la familia de las Melipnidas, gneros Melipona y
Trigana. A diferencia de nuestras abejas, las meliponas, de menores
dimensiones, carecen de aguijn y de veneno. Sin embargo, a veces
molestan mucho con una conducta agresiva que da nombre vernculo a
la especie denominada torce cabellos, "tuercecabellos": o, acaso de
manera an ms ingrata, adhirindose por docenas, si no por centenas, al
rostro y al cuerpo del viajero para chuparle el sudor y las secreciones
nasales u oculares. De ah el nombre vernculo de Trigona duckei: lambe
olhos, "lameojos".
Pronto resultan insoportables estas titilaciones en puntos particular-
mente sensibles: interior de las orejas y de la nariz, ngulos de los ojos y
la boca, cosquilleo que no desaparece con los movimientos bruscos que
suelen hacerse para espantar los insectos. Las abejas, pesadas y como
embriagadas de alimento humano, parecen haber perdido la voluntad y
acaso la facultad de volar. Su vctima, harta de agitar en vano el aire, no
tarda en golpearse el rostro: gesto fatal, pues los cadveres atiborrados
de sudor y aplastados fijan en el sitio a los insectos sobrevivientes e
incitan a otros a acudir, atrados por una nueva comida.
Esta experiencia trivial basta para atestiguar que el rgimen alimenticio
de las meliponas es ms variado que el de las abejas del Viejo Mundo, y
que no hacen ascos a sustancias de origen animal. Hace ms de un siglo,
Bates haba observado ya (p. 35) que las abejas de las regiones amaz-
nicas no obtenan tanto alimento de las flores como de la savia de los
rboles y de las deyecciones de los pjaros. Segn Schwartz (2, pp.
101-108), las meliponas se interesan por las ms diversas materias, del
nctar y el polen a las carroas, la orina y los excrementos. No es sor-
prendente as que sus mieles difieran considerablemente de las de Apis
43
44 LO SECO Y LO HMEDO
DILOGO DE LA MIEL Y DEL TABACO 45
1 Quiz convendra decir estupefacientes, paralizantes y deprimentes, en con-
tambin, "la mayor distraccin y el ms vivo placer que conoce c.l pen
de los campos es recolectar miel. Para obtener una de que
cabra en una cuchara, siempre est dispuesto a trabajar en un arbol el
da entero, a menudo arriesgando la vida. Pues no son imaginables los
peligros a los que se expone en las montaas a causa de la miel. Si
descubre en un tronco una puertecita de cera o una hendidura, corre por
un hacha para abatir o daar un rbol magnfico de especie preciosa"
(Spegazztn, cit. por Schwartz 2, p. 158). Antes de partir a recolectar
miel, los Ashluslay del Chaco se sangran encima de los ojos a fin de
mejorar su suerte {Nordenskild 4, p. 49). Los viejos Abipones, que
vivan en los confines del Paraguay y el Brasil, y de los cuales los Cadu-
veo del sur del Mato Grosso son los lejanos descendientes, explicaban
otrora a Dobrizhoffer (11, p. 15) que se depilaban cuidadosamente las
cejas a fin de tener libre la mirada para seguir hasta el nido el vuelo de
una abeja aislada: tcnica de sealamiento "a simple vista" que no tarda-
remos en encontrar en un mito de una poblacin vecina (P59).
La observacin de Ihering concierne ms especialmente a la "miel de
madera", mel de pau, que se encuentra en dos formas: en nidos pegados
a la superficie del tronco o colgados de una rama -pintorescamente
designados, segn su aspecto: "galleta de mandioca", "carapacho de
armadillo", "vulva de mujer", "pene de perro", "calabaza", etc. (Rodri-
gues 1, p. n. 1)-, o bien en interior de. huecos,
ciertas especies, sobre todo la abeja mandassaia (Meltpona quadrifas-
data), hacen, mezclando la cera que secretan y la arcilla que cO,n
esta intencin una especie de vasijas redondeadas cuya capacidad vana
entre 3 y 15 en nmero suficiente para dar una recoleccin .que a
veces es de varios litros de una miel deliciosamente perfumada [Eig. 2).
Estas abejas, y tal vez algunas otras, han empezado a ser
aqu y all. El mtodo ms sencillo y ms divulgado consiste en deja:
miel en el rbol hueco para incitar al enjambre a retomar. Los Paressi
recogen el enjambre en una calabaza que ponen cerca de la choza, y
varias tribus de la Guayana, de Colombia y Venezuela, hacen otro tanto
o se traen el rbol hueco, previamente cortado, que suspenden
talmente del maderaje, a menos que preparen un tronco con este fin
(Whiffen, p. 51; Nordenskiold 5, 6).
Menos abundante que la miel de madera, la miel llamada "de tierra" o
"de sapo" (Trigona cupira) se encuentra en nidos subterrneos provistos
de una entrada tan reducida que slo puede entrar un insecto a la vez, y
que a menudo est alejad isima del nido. Despus de horas y das de
observacin paciente para localizar esta entrada, hay que horas
en teras antes de obtener una mezquina cantidad: cosa de medio litro,
Resumiendo todas estas observaciones se aprecia que las mieles de
Amrica tropical se encuentran en cantidades insignificantes o aprecia-
bles (y siempre muy desiguales) segn provengan de especies terrcolas o
arborcolas; que las especies arborcolas comprenden abejas y. avispas de
miel generalmente txica; por ltimo, que las mieles de abejas, por su
lado, pueden ser dulces o embriagantes. I
Fig.2. Abeja mandas-
s ai a (Melipona anthi-
dioides quadrifasciata)
y su nido. (Segn Ihe-
Ting,loc. cit . art. "man.
dassaia".)
debemos estas informaciones (art. "abelhas sociaes
que la sacarosa, que contienen las mieles de A pis
mellifica en proporcin media de 10%, est com-
pletamente ausente de las mieles de melipona,
donde la reemplazan levulosa y dextrosa en pro-
porciones mucho ms altas (30 a 70% y 20 a 50%
respectivamente). Como el poder edulcorante de
la levulosa es considerablemente mayor que el de
la sacarosa, las mieles de meliponas , cuyos aromas
son muy variados pero siempre de riqueza y com-
plejidad indescriptibles para quien no las haya
gustado, ofrecen sabores tan exquisitos que casi
acaban por volverse intolerables. Un disfrute ms
delicioso que cualquiera de los que proporcionan
de ordinario el gusto y el olfato trastorna los
umbrales de la sensibilidad y confunde sus regis-
tros. Ya no se sabe si se saborea o si se arde de
amor. Este matiz ertico no ha pasado inadvertido
al pensamiento mtico. En un plano ms material,
el tenor en azcar y en aroma de las mieles de
meliponas, que les confiere un estatuto que no
puede compararse con el de los dems alimentos,
obliga en la prctica a diluirlas con agua para
poder consumirlas.
Ciertas mieles alcalinas. por lo dems, son laxan-
tes y peligrosas. Tal ocurre con algunas especies
de meliponas pertenecientes al subgnero Trigona,
y sobre todo con las mieles de avispas (Vspidos],
que llaman "embriagantes", como la de una abeja
Trgono que por esta razn es denominada feiti-
ceira, "hechicera", o uamo-nos-embora, "vmonos
pues", en el estado de Sao Paulo (Schwartz 2,
p. 126). Otras mieles son decididamente veneno-
sas; as la de una avispa llamada en Amazonia
sissuira (Lecheguana colorada, Nectarina leche-
gi.< ma),_ a la que hay probablemente que atribuir la intoxicacin que
padc -i Saint-Hillaire (111. p. 150). Esta toxicidad ocasional se explica
sin duda por visitas a especies florales venenosas, como se ha sugerido
en el caso de Lestrimelitta lmiio [Schwartz 2, p. 178).
En cualquier caso, la miel silvestre ofrece para los indios un atractivo
no igualado por el de ningn otro alimento, y que, como seala Ihering,
tiene un carcter verdaderamente pasional: "O Indio . . . (e) fanatico pelo
mel de pau" ["El indio es fantico de la miel de madera"). En Argentina
mellifica en color, consistencia, sabor y composicin qumica. Las mieles
de meliponas son a menudo muy oscuras, siempre fluidas y difciles de
cristalizar a causa de su gran contenido en agua. Sin una ebullicin que
acaso asegurara su conservacin, fermentan y se acidifican muy rpida-
mente.
Ihering, a quien
indigenas "] precisa
46 LO SECO Y LO HMEDO DILOGO DE LA MIEL Y DEL TABACO 47
Demasiado sencilla, sin duda, para traducir fielmente la realidad zool-
gica, este triple distincin tiene la ventaja de reflejar categoras indf-
genas. Igual que otras tribus sudamericanas, los Kaingang-Coroado
oponen las abejas, creadas por el demiurgo, y las avispas, obra del enga-
ador junto con las serpientes venenosas, el puma y todos los animales
hostiles hacia el hombre (Borba, p. 22). No hay que olvidar, en efecto,
que si las meliponas no pican (aunque a veces muerdan), entre las avis-
pas de Amrica tropical hay especies muy venenosas. Pero en el seno de
esta oposicin principal entre mieles de abeja y mieles de avispa, existe
otra, menos absoluta puesto que comprende una serie de trminos me-
dios; entre mieles inofensivas y mieles embriagantes, ya se trate de mie-
les de especies distintas o de la misma miel, segn se consuma fresca o
fermentada: el sabor de la miel vara con la especie y la poca de la
recoleccin, del sabor ms dulce al cido y el amargo (Schultz 2, p.
175).
Como veremos ms tarde, las tribus amaznicas emplean sistemtica-
mente las mieles txicas con fines rituales para inducir el vmito. Los
Kaingang del Brasil meridional otorgan a la miel valores intensamente
contrastados. Para ellos la miel y los vegetales crudos son alimentos
fros,2 nicos permitidos a las viudas que, si comieran carne o cualquier
otro tipo de alimento cocido, correran peligro de padecer calentamiento
interno seguido de muerte [Henrv 1, pp. 181-182). Sin embargo, otros
grupos de la misma poblacin distinguen y oponen dos variedades de
cerveza de maz: una simple, llamada /goifa/, la otra denominada /qui-
quyl ya la que se aade miel (que entre ellos slo sirve para esto). "Ms
embriagante" que la otra, la beben sin comer, y provoca vmitos (Barba,
pp. 15 Y 37).
Esta biparticin de las mieles, divididas casi por doquier en dulces y
agrias, inofensivas o txicas, hasta en grupos que desconocen las bebidas
fermentadas o que no emplean la miel para prepararlas, se aprecia bien
gracias a un mito munduruc ya resumido y discutido (CC, pp.
264265), pero a propsito del cual indicbamos entonces que reserv-
bamos una versin para examinarla en otro contexto. Hela aqu:
MI s 7b. Munduruc: origen de la agricultura.
En otro tiempo los Munduruc no conocan la caza ni las plan-
tas cultivadas. Se alimentaban de tubrculos silvestres y de hongos
de rbol.
Fue entonces cuando lleg Karuebak, la madre de la mandioca,
que ense a los hombres el arte de prepararla. Un da orden a
su sobrino que desmontase un trecho de bosque, y anunci que no
tardaran en nacer all pltanos, algodn, caras (Dioscorea), maz,
las tres especies de mandioca, sandas, tabaco y caa de azcar.
traste con las mieles de avispas, que provocaran una excitacin nerviosa de
carcter alegre [Schwartz 2, p. 113). Pero los problemas planteados por la toxci-
dad de las mieles sudamericanas estn lejos de haber sido resueltos.
2 A diferencia de los mexicanos, que clasifican la miel entre los alimentos
"calientes" [Roy s 2, p. 93).
Mand abrir una fosa en el suelo limpio y pidi que la enterraran,
pero cuidando de no andar encima de ella.
Algunos das despus, el sobrino de Karuebak advirti que las
plantas anunciadas por su ta estaban naciendo de donde ella se
tendiera, pero por descuido pis el suelo consagrado: en el acto las
dejaron de crecer. As qued fijo el tamao que luego
tendr ian.
.Un brujo, por no del prodigio,
hiZO. q':le la munese. en el agujero. Privados de sus consejos,
los Indios comieron /mamkuera/ cruda, ignorantes de que en esta
forma dicha variedad de mandioca era emtica y txica. Murieron
todos. Al siguiente da subieron al cielo, donde se volvieron las
estrellas.
Otros indios, que haban consumido la /manikuera/ primero
y luego cocida, se volvieron moscas de la miel. Y quienes
lamieron los restos de /manikueral cocida se convirtieron en abejas
de aquellas cuya miel es agria y provoca vmitos.
Los primeros Munduruc que comieron sandas murieron tam-
bin porque estos frutos los haba trado el diablo. Por eso los
llaman "plantas del, diablo". Los otros guardaron las semillas y las
plantaron. Las sandias que maduraron entonces resultaron inofensi-
vas.
Desde entonces son consumidas con gusto [Kruse 2, pp. 619-621.
Variante casi idntica en Kruse 3, pp. 919-920).
La versin recogida por Murphy en 1952-1953, y que utilizamos en el
volumen precedente, ofrece con respecto a las de Kruse una analoga y
una diferencia notables. La analoga consiste en una oposicin entre dos
tipos de alimento, uno que abarca las plantas comestibles pura y simple-
mente, el otro una o dos plantas consumibles solamente despus de
transformacin. En la versin Murphy esta segunda categora se reduce
al timb, es decir al veneno de pescar que los Munduruc cultivan en sus
plantaciones y que, sin ser directamente consumible, lo es, con todo,
indirectamente a su manera: en forma de peces que permite capturar en
enormes cantidades. Las versiones Kruse citan el timb en la lista de las
plantas cultivadas que nacieron del cuerpo de la vieja Karuebak, pero
falta el desarrollo particular que le consagra la versin Murphy. En
compensacin aparece un desarrollo doble: a propsito de las sandas,
que no se volvern comestibles hasta la segunda generacin, luego de que
los hombres mismos las hayan plantado y cultivado, y a propsito de la
manikuera, tampoco comestible ms que en segundo estado: previamente
sometida a coccin para eliminar la toxicidad.
Dejemos a un lado provisionalmente las sandas, que volveremos a
encontrar ms tarde, y procedamos como si la manikuera de MI s 7b
reemplazase al timb de MI 57, Los primeros hombres consumieron esta
manikuera de tres modos; cruda, cocida y en estado de sobras de cocina,
es decir, sin siquiera solicitar el texto, rancia y participante de la cate-
gora de las cosas podridas. Los comedores de mandioca cruda se con-
virtieron en estrellas. Conviene saber que en aquella poca "no haba ni
cielo ni Va Lctea ni Plyades", sino solamente niebla, y casi nada de
48 LO SECO Y LO HMEDO DILOGO DE LA MIEL Y DEL TABACO 49
agua. En virtud de la ausencia de cielo, las almas de los muertos vegeta-
ban bajo la techumbre de las chozas [Kruse 3. p. 917).
A este respecto haremos dos observaciones. Primero, el consumo de la
mandioca cruda y venenosa acarrea simultneamente la aparicin del
cielo y la primera disyuncin de muertos y vivos. Esta disyuncin en
forma de estrellas resulta de un acto de glotonera, ya que, para no
morir los hombres hubiesen debido diferir, y no precipitar, su comida.
Topamos aqu con un mito bororo (M34) que explica el origen de las
estrellas por la transformacin de nios que fueron glotones. Ahora -y
sta es la segunda observacin-e, hemos dado en otro lugar (Ce, pp,
238-241) algunas razones para creer que estas estrellas son las Plyades.
La mencin expresa de las Plyades al principio del mito munduruc
refuerza esta hiptesis que la continuacin de este trabajo acabar de
confirmar. Veremos, en efecto, que si las Plyades figuran como primer
trmino de una serie cuyos otros dos estn representados por la miel
dulce y la miel agria, ciertos mitos amaznicos asocian directamente a
las Plyades la miel txica que ocupa aqu una posicin intermedia (de
envenenadora) entre el avatar de los consumidores de mandioca cruda
(envenenada) y el de los consumidores de mandioca cocida que no repre-
sentan un peligro ni para ellos mismos ni para el p r ~ y que ocupan
as una posicin neutra entre dos posiciones marcadas.
Como el veneno de pesca, por consiguiente, la miel ocupa en el sis-
tema general de los alimentos vegetales una posicin ambigua y equi-
vaca. El timb es simultneamente veneno y medio de alimentacin,
directamente inconsumible en una forma, pero consumible indirecta-
mente en otra. Esta distincin, que MI s 7 enuncia de manera explcita.
est reemplazada, en MIS 7b, por otra ms compleja, donde la miel est,
a la vez, asociada y opuesta al veneno. Esta sustitucin del veneno de
pescar por miel, en dos variantes muy cercanas del mismo mito, podra
tener fundamento emprico, ya que en una regin del Brasil -el valle del
ro Sao Francisco- el nido machacado de una melipona agresiva y pro-
ductora de una miel escasa de gusto desagradable (Trigona ruficrus) sirve
corno veneno para pescar, con excelentes resultados [Ihering, arto "ira-
poan"). Pero, adems de que esta tcnica no est atestiguada entre los
Munduruc, no hay por qu suponer que en otro tiempo haya estado
ms difundida para comprender que el valor atribuido a la miel por los
mitos flucta constantemente entre dos extremos: sea el de un alimento
3 El orden adoptado por el mito: envenenados > neutros >envenenadores, no es
problema a menos que se olvide notar la doble oposicin que respeta:
crudo: mortal
{
f, eseo (+)
cocido: no mortal
rancio (-)
Es notable, sin embargo, que en este sistema lo podrido aparezca como un termi-
nus ad quem de lo cocido, en vez de que, como en la mayor parte de los mitos de
Amrica tropical, lo crudo sea el terminus a quo. Acerca de esta transformacin,
sin duda correlativa de ciertas tcnicas de preparacin de las bebidas fermentadas,
d. CC, pp. 161-162.
que su riqueza y suavidad colocan por encima de todos los dems, y
propio para inspirar una viva concupiscencia; sea veneno tanto ms pr-
fido cuanto que, segn la variedad, el lugar y el momento de la recolec-
cin, y las circunstancias del consumo, la naturaleza y gravedad de los
accidentes que puede causar no son jams previsibles. Ahora bien, este
paso casi insensible de la categora de lo delicioso a la de 10 venenoso no
slo 10 ilustran las mieles sudamericanas, en vista de que el tabaco y
otras plantas de accin igualmente estupefaciente pueden ser caracteri-
zadas de la misma manera.
Empezaremos por sealar que con la miel y el veneno de pescar, los
indios sudamericanos cuentan el tabaco entre los "alimentos". Colbac-
chini (2, p. 122, n. 4) observa que los Bororo "no utilizan un verbo
especial para designar la accin de fumar un cigarro, dicen lokwage
mea-gil, 'comer el cigarro' (lit. 'con los labios gustar el cigarro '), en tanto
que el cigarro mismo es llamado Ikl, 'alimento' ." Los Munduruc tienen
un mito cuyo episodio inicial sugiere la misma aproximacin:
M
1 9
o. Munduruc: el paje insubordinado.
Un indio tena varias mujeres, una de las cuales vivia en otro
pueblo, a donde iba a menudo a visitarla. Lleg una vez a este
pueblo cuando todos los hombres estaban ausentes. El viajero se
dirigi a la casa de los hombres, donde, por azar, haba un mucha-
chito, a quien pidi fuego para encender un cigarro. El chico se
neg con insolencia, pretendiendo que los cigarros no eran comida
(que hubiera sido su deber proporcionar al husped, de haberla
ste pedido). El viajero se puso a explicarle que, para los hombres,
los cigarros eran cabalmente un alimento, pero el muchacho se
mantuvo en sus trece. El hombre se encoleriz, cogi una piedra y se
la tir, matndolo en el acto... (Murphy 1, p. 108; d. Kruse 2, p.
318).
A pesar de su desigual distribucin, las dos especies de tabaco culti-
vado, Nicotiana rustica (de Canad a Chile) y N. tabacu.m: (limitado a la
cuenca amaznica y a las Antillas), parecen ser las dos originarias de la
Amrica andina, donde el tabaco domstico se habra obtenido por
hibridacin de especies silvestres. Paradjicamente, parece que el tabaco
no era fumado en esta regin antes del descubrimiento, y que, mascado
o aspirado al principio, muy pronto cedi el lugar a la coca. La paradoja
se repite en la Amrica tropical donde, aun hoy en da, se observan,
contiguas, tribus aficionadas al tabaco y otras que no le hacen caso o
proscriben su uso. Los Nambikwara son fumadores inveterados, pocas
veces vistos sin un cigarro en la boca a menos que, apagado, se lo hayan
metido bajo un brazalete de algodn o atravesado en el lbulo perforado
de una oreja. Pero el tabaco inspira tan violenta repulsin a sus vecinos
Tup -Kawahib, que miran de mala manera al extrao que osa fumar en
su presencia, y hasta a veces le ponen las manos encima. Observaciones
50 LO SECO Y LO HMEDO
DILOGO DE LA MIEL Y DEL TABACO 51
tales no son raras en Amrica del Sur, donde el uso del tabaco era sin
duda an ms espordico en el pasado.
Inclusive donde el tabaco es conocido, las formas de consumirlo ofre-
cen gran diversidad. Cuando lo fuman, es a veces en pipa y otras como
cigarros o cigarrillos cuyo extremo encendido, en Panam, se meta en la
boca un fumador que soplaba el humo hacia afuera, a fin de que los
compaeros pudiesen inhalarlo canalizndolo con las manos juntas.
Parece que en la poca precolombina el uso de las pipas era perifrico
con respecto al de cigarros y -cigarrillos.
Asimismo, el tabaco era reducido a polvo y aspirado, individualmente
o por parejas (gracias a un instrumento menudo, de tubo acodado, que
permita insuflar el tabaco en las ventanas de' la nariz de un compaero,
solo o mezclado con otras plantas narcticas, como la piptadenia}; o si
no, comido en polvo, mascado, lamido -en forma de jarabe pegajoso,
espesado por ebullicin seguida de evaporacin. En varias regiones de la
Montaa y de la Guayana, beben el tabaco previamente hervido, o senci-
llamente macerado.
Si las tcnicas de aprovechamiento del tabaco son muy diversas, 10
mismo ocurre con el resultado esperado. El tabaco es consumido de
manera individual o colectiva: en soledad, a dos, o entre varios; sea por
placer, sea con fines rituales que pueden ser mgicos o religiosos, ya sea
tratar a un enfermo administrndole fumigaciones de tabaco, o purificar
un candidato a la iniciacin, a las funciones del sacerdocio o a las de
curandero, hacindole ingerir cantidades ms o menos considerables de
zumo de tabaco para provocarle vmitos seguidos a veces de prdida de la
consciencia. En fin, el tabaco sirve para hacer ofrendas de hojas o de
humo gracias a las cuales se espera atraer la atencin de los Espritus y
comunicarse con ellos.
Como la miel, por consiguiente, el tabaco, cuyo uso profano permite
clasificarlo entre los alimentos, puede, en sus dems funciones, adquirir
un valor exactamente opuesto: el de emtico y aun de veneno. Hemos
verificado que un mito munduruc sobre el origen de la miel distingue
cuidadosamente estos dos aspectos. Lo mismo ocurre con un mito sobre
el origen del tabaco, procedente de los Iranx o Mnk, pequea tribu
cuyo hbitat cae al sur del de los Munduruc:
M I 9 1 . lranx (Miink): origen del tabacv
Un hombre se haba comportado mal con otro, que quiso
vengarse. Con el pretexto de ir a recolectar frutos, el segundo hizo
que su enemigo se subiera a un rbol, donde lo abandon despus
de retirar la percha que sirvi al primero para subir.
Hambriento, sediento y esculido, el prisionero descubri un
mono y le pidi socorro; el mono consinti en traerle agua, pero
declar ser demasiado dbil para ayudarlo a descender. Un urub
(buitre de la carroa), flaco y maloliente, consigui sacarlo del
apuro y se lo llev a su casa. Era el dueo del tabaco. Pose a dos
especies, una buena y la otra txica, y las regal a su protegido a
fin de que aprendiese a fumar la primera y utilizase la segunda
para vengarse.
De regreso al pueblo, el hroe ofreci el mal tabaco a su perse-
guidor, que fue vctima de aturdimiento y se mud en oso hor-
miguero. El hroe lo caz, lo sorprendi dormido a pleno da y lo
mat. Invit a su bienhechor, el urub, a cebarse en el cadver
descompuesto (Maura, pp. 52-53).
Desde varios puntos de vista este mito, del cual slo poseemos una
versin oscura y elptica, ofrece considerable inters. Es un mito del
origen del tabaco que, como lo postulamos (y verificamos en el caso de
los mitos del Chaco sobre el mismo tema), refleja los mitos del origen
del fuego: el hroe es un recolector de frutos (homlogo del desanidador
de pjaros), abandonado en la copa de un rbol y salvado por un animal
temible (sea feroz, el jaguar; sea repugnante, el urub), pero en el cual el
hroe se atreve a depositar su confianza, y que le dona un bien cultural
del que hasta entonces era dueo y que los hombres desconocan: all el
fuego de cocina, aqu el tabaco, del cual sabemos que es un alimento
como la carne cocida, pese a que el modo de consumirlo lo ponga ms
all de la coccin.
En todo caso, los mitos del Chaco que utilizamos para construir el
sistema S3 (origen del tabaco) reproducan principalmente los mitos de
SI (origen del fuego), y ahora MJ 9 I viene a enriquecer nuestra demos-
tracin reflejando, ms fielmente an, 5_J , es decir el mito bororo sobre
el origen del agua (M1 ).
Empecemos por establecer este punto. Se recordar que a diferencia de
los mitos ge sobre el origen del fuego, el mito bororo sobre el origen del
viento y de la lluvia (MI) arranca de un incesto cometido por un ado-
lescente que violenta a su madre y de quien su padre quiere vengarse. El
mito iranx no habla ex profeso de incesto, pero la frmula empleada
por el informador en su portugus rstico -"Um homem fz desonesti-
dade, o outro ficou [urioso"-: bien parece aludir a una falta de orden
sexual, pues tal es en el interior de Brasil la connotacin corriente de la
palabra "desonestidade", que califica ante todo un acto contrario a la
decencia.
El episodio del mono auxiliador de MI 9 I no corresponde a nada en
los mitos ge del origen del fuego; en cambio recuerda la serie de los tres
animales auxiliadores que en M1 ayudan al hroe a triunfar en la expedi-
cin al reino acutico de las almas. Esta correspondencia es confirmada
cuando se advierte que se trataba en MI de triunfar de la presencia del
agua (consiguiendo cruzarla), aqu, de triunfar de la ausencia de agua, ya
que el mono trae al hroe sediento un fruto roto lleno de un zumo
refrescante. Comparando MI con un mito sherent (MI 24) cuyo hroe
es precisamente un sediento, y en el cual intervienen asimismo animales
auxiliadores, hemos demostrado en otra parte (CC, Pp- 204-206) que
existe una transformacin que permite pasar del mono al palomo, que
ocupa el puesto 'central entre los tres animales auxiliadores de MI'
El jaguar, que desempea el papel principal en el sistema SI ~ 7 a 12)
est ausente en MI y M
1
9 1 ' En los dos casos est sustituido por el uru-
b o los urubes que acuden a socorrer al hroe.
Aqu, no obstante, las cosas se complican. Los urubes de MI adoptan
52 LO SECO Y LO HMEDO DILOGO DE LA MIEL Y DEL TABACO 53
una conducta ambigua: implacables primero (hasta comen la carne al
hroe), luego slo piadosos (lo llevan a tierra). Esta conducta ambigua
reaparece en M I 9 1, pero atribuida al mono: compadecido primero (lleva
agua al heroe}, despiadado luego (al negarse a llevarlo a tierra). Simtri-
camente, el urub de M l 9 1 recuerda tanto ms el palomo de MI (uno
con relacin al aire, el otro al agua) por la no ambigedad de sus con-
ductas respectivas cuanto que si el urub da el tabaco al hroe, el
palomo le regala la maraca, y que, como estableceremos ms adelante en
este trabajo, tabaco y maraca estn vinculados.
Existe, por cierto, trnsito de un mito al otro, pero se realiza merced a
una serie de quiasmas:
urub compadecido . . . . .. . . . . . . . . . . urub
lustituye a una o a otra en S]): sea en la diacrona (ya que los crvidos
mticos eran jaguares canbales), ya en la sincrona (puesto que el oso
hormiguero es lo contrario de un jaguar). Sobre esta doble demostracin,
cf CC, pp. 142-143 Y 191-192.
Que la versin iranx de S3 y la versin bororo de S_1 exhiban estruc-
turas tan cercanas, plantea problemas etnogrficos que nos contentare-
mos con esbozar. Hasta los ltimos aos, la vasta zona que se dilata al
noroeste del antiguo territorio bororo, entre los formadores del Tapajoz
y los del Xingu, era una de las peor conocidas de Brasil. En 1938-1939,
poca en la cual andbamos por los formadores del Tapajoz., era impo-
sible llegar al territorio de los Iranx, poco alejado del de los Nambik-
war, y aunque sus disposiciones fueran tenidas por pacficas, a causa de
la hostilidad de otra poblacin, los Becos de Pau, que impedan el
acceso (L.-S. 3, p. 285). Desde entonces se ha entrado en contacto no
slo con los Iranx sino tambin con varias tribus: Caiabi, Canoeiro,
Cintalarga" (Dornstauder, Saake 2), cuyo estudio, si consigue realizarse
antes de la extincin, probablemente revolucionar las ideas que hoy
podemos tener acerca de las relaciones entre la cultura de los Bororo y
la de los Ce, y sobre todo de los Tup, ms al norte. Se ha tomado
demasiado la costumbre de considerar los Bororo desde el exclusivo
ngulo de sus afinidades occidentales y meridionales, pero ante todo
porque las culturas establecidas en las lindes septentrionales nos eran
desconocidas. A este respecto, la afinidad, cuya prueba acabamos de
ofrecer, entre sus mitos y los de los Iranx, sugiere que la cultura bororo
tambin estaba abierta hacia la cuenca amaznica.
Como por desgracia tenemos que conformarnos con un anlisis formal,
nos limitaremos a hacer resaltar an dos propiedades comunes de la
mono despiadado
...................... mono compadecido \
M,
(saltamontes)
palomo
(pjaro mosca)
urub despiadado
II. -
episodio del aire
1.-
episodio del agua
compadecido
despiadado
despiadado
compadecido
Finalmente, se advierte una ltima semejanza entre MI v I Y MI: en
estos dos mitos (y a diferencia de los del sistema SI) el hroe se venga
de su perseguidor sea transformndose en animal (crvido, MI)' sea
transformndolo en animal (oso hormiguero, M[ <J 1): metamorfosis
asumida o infligida pero que siempre conduce a la muerte del advcr-
sario y a su devoracin, fresco o podrido, por un /canbal/acutico/
(MI), o por un /canonero/areo/ (M I 9 1). Mucho habra que decir sobre
la oposicin crvido/oso hormiguero, ya que hemos establecido indepen-
dientemente que estas dos especies hacen pareja con el jaguar (que las
4 Que hoy da llegan hasta a los peridicos, como atestigua este artculo
aparecido a tres columnas en Franee-Soir (nmero del 14-15 de marzo de 1965):
"120 brasileos asediados por indios vidos de carne humana"
"(De nuestro enviado especial permanente [cun-Grard Fleury.) Ro de Janeiro,
13 de marzo (cable). Alerta en Brasil: armados de flechas, indios de la temible tribu
antropfaga de los 'cinturones anchos' asedian a los 120 habitantes del pueblo de
Vilh Na [nc: Vilhcna?] en el camino Bclem-Brasilia [?].
"Ha partido un avin de las fuerzas areas para volar sobre el rumbo y lanzar con
paracadas antdotos contra el curare, con el cual los indios impregnan la punta de
sus flechas.
"Golosos de carne humana por "tradicin", los indios de los 'cinturones anchos'
han ensayado recientemente una nueva receta culinaria: capturaron un gaucho, 10
untaron de miel silvestre y lo asaron."
Sea o no de origen local esta fbula, subraya admirablemente el carcter de
alimento extremo que ofrece la miel en el pensamiento indgena (sea de los cam-
pesinos del interior de Brasil, sea de los indios), ya que su conjugacin con el otro
alimento extremo que es la carne humana lleva el horror a un colmo que el caniba-
lismo trivial acaso no bastara para inspirar. Los Guayak del Paraguay, que son
antropfagos, declaran demasiado fuertes a dos alimentos para ser comidos puros:
la miel, a la que aaden agua, y la carne humana, obligatoriamente guisada con
corazones de palmera [Clastres, ms.].
54
LO SECO Y LO HMEDO
DILOGO DE LA MIEL Y DEL TABACO 55
1,"""[ ] Bomm [ ]
tabaco (+) : (-} : : (MI , Iuego (-t): agua ( -)) : . (M-z /oM-z 7, tab aco (+)ctabacot _))
armadura de M y M1 9 1 , que contribuyen a explicar que se desenvuel-
van de la misma manera. Los dos mitos ofrecen manifiestamente un
carcter Se al origen del agua celeste que apaga los
y hace as i regresar a los hombres a un estado precu-
Iinorio 0,. meJ?T aun, pue.sto que el, mito no pretende explicar el origen
de la cocma, nfraculinario ; y al origen del tabaco, o sea de un alimento
para poder ser consumido y cuya introduccin implica, por
consiguiente, un empleo ultraculinario del fuego de cocina. De modo
qu;: si 1 trae la humanidad ms ac del hogar domstico, MI 9 I la lleva
mas alta.
Descentrados con respecto a la institucin del hogar domstico, los dos
mitos se parecen tambin de otra manera, que los distingue parecida-
mente de los mitos reagrupados en S l. En efecto, sus recorridos etiol-
gicos respectivos siguen vas paralelas y complementarias. M explica
cmo el hroe se hace amo del fuego (por se/ su hogar
el uruco que la tempestad no apaga), y su enemigo (as como todos los
dems habitantes del pueblo) victima del a(FJla Por su lado M expl i
. ,..,- . ,191-
ca como el heroe se hace dueo del buen tabaco y su
enemigo Vt.ctlma dtl r:ralo. Pero en los dos mitos la aparicin y las
consecuencias del terrruno negativo son las nicas comentadas y desarro-
lladas (acarreando d_os veces la muerte del adversario) ya que, en MI,
el pantano de las prranas es una funcin de la estacin de las lluvias,
com? en MI 9 1 la transformacin del culpable en oso hormiguero es una
funcin del tabaco embrujado, en tanto que el trmino postivo prctica-
mente no es trado a cuento.
No es esto todo. Pues si la oposicin agua(-)/fuego(+) de Mi corres-
ponde, como se acaba de ver, a la oposicin tabaco(-)/tabaco(+) de
MI 9 1 , sabemos ya que esta ltima oposicin existe tambin entre los
Bororo, ya que distinguen en sus mitos un tabaco bueno de uno malo si
bien la distincin se funda no en la naturaleza del producto sino en' la
tcnica de su consumo: 5 el tabaco cuyo humo es exhalado establece una
benfica con los Espritus (cuando que resulta de tal
comumcacion en M1 9 1 ); aquel cuyo humo es ingerido acarrea la trans-
formacin de los humanos en animales (nutrias de ojos pequesimos en
7), lo cual es precisamente la suerte reservada por MI 9 1 al consu-
midor de mal tabaco (convertido en oso hormiguero, animal que, del sur
al norte de Brasil, los mitos se complacen en describir como animal
"tapado": sin boca, o sin ano). Ahora, en los mitos bororo el buen
tabaco est vinculado al. fuego (procede de las cenizas de una serpiente),
el malo al agua {descubierto en el vientre de un pez y provocador de la
transformacin de sus vctimas en nutrias, animales 'acuticos). As que
la correspondencia entre los mitos queda ntegramente verificada:
Por ltimo, si se recuerda la distincin, congrua con las precedentes,
que el mito bororo M
2 6
introduce de manera subsidiaria entre el buen
tabaco, que pica, y el malo, que no pica, se obtiene la confirmacin
final de que, como la miel, el tabaco ocupa una posicin ambigua y
equvoca entre el alimento y el veneno:
venenoso
fuerte y
bueno
TABACO
sano
1
flojo y
malo
M..,:
6 Por el momento nuestras consideraciones se limitan a la Amrica tropical. La
posicin de la miel en el pensamiento y en los mitos de Amrica del Narte
problemas que sern abordados en otro contexto. En cuanto a la Amrica central y
a Mxico, donde la apicultura estaba muy desarrollada antes del descubrimiento,
todo est por hacer, observando y analizando ritos an vivos, pero cuya riqueza y
complejidad permiten presentir algunas escasas indicaciones dispersas en la biblio-
grafa antigua y contempornea.
Al principio de este libro subraybamos la naturaleza doblemente para-
djica de la oposicin, real sin embargo, del 'tabaco y la miel en nuestras
sociedades occidentales. En efecto, entre nosotros un trmino es autc-
tono, extico el otro, uno muy antiguo, el otro de apenas ms de cuatro
siglos. Ahora bien, si en Amrica del Sur existe tambin un vnculo de
correlacin y oposicin entre la miel y el tabaco, al parecer viene de las
razones exactamente inversas: all miel y tabaco son indgenas, l el
origen tanto de la una como del otro se pierde en un lejano pasado. La
miel y el tabaco no son, pues, acercados como entre nosotros en razn
de un contraste externo que pone an mejor de relieve sus valores
complementarios, sino ms bien en virtud de un contraste interno entre
valores opuestos que la miel y el tabaco conjugan cada cual por su
cuenta y solidariamente uno del otro puesto que, en registros y planos
diferentes, cada uno parece perpetuamente oscilar entre dos estados: el
de alimento supremo y el de veneno extremo. Adems, entre estos
estados existe toda una serie de formas intermedias, y las transiciones
son tanto menos predecibles cuanto que salen de diferencias exiguas, a
menudo imposibles de descubrir, resultantes de la calidad del producto,
de la poca de la recoleccin; de la cantidad ingerida o del tiempo que
transcurre antes del consumo.
A estas incertidumbres intrnsecas se agregan otras. La accin fisiol-
gica del tabaco cae entre la de un estimulante y la de un narctico. Por
su parte, las mieles pueden ser estimulantes o estupefacientes. En Am-
146,195,269-270) que la
ce donde se ha subrayado repetidas veces (pp.
mirologia bororo se pone gustosa del lado de la cultura.
56 LO SECO Y LO HMEDO
DILOGO DE LA MIEL Y DEL TABACO
57
lado la "buena" miel es dulce en tanto que el "buen" tabaco ce fuerte, y.
por 'otra parte, la "miel" (de miel) puede consumirse cruda, en tanto
que en la mayora de los casos la "miel" (de tabaco). resulta de haber
sido previamente cocida, hay que esperar que las relaciones de transfor-
macin entre los diversos tipos de mitos "con miel" y "con tabaco"
tendrn el aspecto de un quiasma.
Area aproximada
(pero no continua)
del HIDROMEL
3. Cerveza, hidromel y bebida de tabaco en Amrica del Sur, (Basado en el
Handbook of Soulh American lndians, vol. 5, pp. 53;' Y 540.)
Lmite meridional
aproximado de la
CERVEZA DE MAz
ea aproximada de la
CERVEZA DE
ALGARROBA
. . .... .h ..
.'\
!!
fmitc mert ion
aproximado de la
CERVEZA DE
MANDIOCA
Fig.
rica del Sur la miel y el tabaco comparten tales propiedades con otros
productos naturales o alimentos preparados. Consideremos primero la
miel. Ya hemos sealado que las mieles sudamericanas son inestables y
que su consumo, con agua, retrasado unos das, a veces hasta unas horas,
puede convertirlas espontneamente en bebidas fermentadas. Un obser-
vador lo ha notado bien durante una fiesta de los indios Temb: "La
miel, mezclada con la cera de los panales y con agua, fermenta al calor
del sol. .. Me hicieron probar (esta bebida embriagante); a pesar de mi
repugnancia inicial, le encontr un gusto azucarado y acidulado que me
pareci muy agradable." (Rodrigues 4. p. 32).
Consumida fresca o espontneamente fermentada, la miel se relaciona,
pues, con las innumerables bebidas fermentadas que saben preparar los
indios sudamericanos, con mandioca, maz, savia de palmeras o frutos de
especies muy diversas. A este respecto es significativo que la preparacin
intencional y metdica de una bebid fermentada a base de miel -diga-
mos hidromel para simplificar-e- parezca no haber existido ms que al
oeste y al sur de la cuenca amaznica, entre los Tup-Guaran, Ge meri-
dionales, Botocudo, Charrua y casi todas las tribus del Chaco. En efecto,
esta zona en forma de creciente corta aproximadamente los lmites
meridionales de la preparacin de cervezas de mandioca y de maz, en
tanto que en el Chaco coincide con el rea de la cerveza de algarroba
(Prosopis sp.), que constituye una creacin local (Fig. 3). Podra ser, as,
que el hidromel apareciese como solucin de sustitucin de las cervezas
de mandioca y, en menor grado, de las de maz. Por lo dems, el mapa
revela otro contraste entre el rea meridional del hidromel y las reas
discontinuas, pero todas septentrionales, de lo que podran denominarse
"mieles" de tabaco, o sea del tabaco macerado o cocido para ser con-
sumido en forma lquida o siruposa. En efecto, lo mismo que hay que
distinguir dos modos de consumo de la miel, en estado fresco o fermen-
tada, pueden reducirse a dos formas principales los modos de consumo
del tabaco, no obstante su gran diversidad: aspirado o fumado, el tabaco
es consumible en forma seca y se emparienta entonces con varios narc-
ticos vegetales (con alg-unos de los cuales a veces es mezclado): Pinta-
denid, Banisteropsis, Datura, etc.; o bien, en forma de confitura o de
pocin, es consumido en estado hmedo. Resulta que las oposiciones
que empleamos al principio para definir la relacin entre la miel y el
tabaco (crudo/cocido, mojado/quemado, infraculinario/supraculinario,
etc.] no expresan ms que una parte de la realidad. De hecho, las cosas
son mucho ms complejas, ya que la miel es susceptible de dos condi-
ciones, fresca o fermentada; y el tabaco, tambin, de varias: quemado o
mojado y, en este ltimo caso, crudo o cocido, Puede predecirse enton-
ces que en los dos extremos del campo semntico objeto de nuestra
investigacin los mitos sobre el origen de la mielo del tabaco, en los
cuales ya hemos postulado y verificado parcialmente un desdoblamiento
en funcin de una oposicin entre "buena" y "mala" miel, "buen" y
"mal" tabaco, sufrirn otra escjsin, en otro eje, determinada esta vez
no por diferencias que afecten a las propiedades naturales, sino por
diferencias que recuerden usos culturales. En fin, y puesto que, por un
EL ANIMAL RIDO 59
11
EL ANIMAL RIDO
Venit enim tempus quo torridus aestuat aer
incipit et sicco [ernere terra Caneo
Propercio, Elegas, n, XXVIII, vv. 3-4
TAL COMO 10 hemos constituido provisionalmente, el conjunto 5_
3
no
comprende ms que mitos sobre el origen de la fiesta de la miel. Para
tener un mito que se refiera explcitamente al origen de la miel como
producto natural, hay que dirigirse a una poblacin del Mato Grosso
meridional, los Ofai-Chavant que, cosa de un millar al comienzo del
siglo, no eran en 1948 ms que unas decenas de individuos que haban
perdido casi por completo el recuerdo de sus costumbres y de sus creen-
cias tradicionales. Contados en portugus rstico, sus mitos ofrecen
numerosas oscuridades.
M
1 9 2
. Ofai: origen de la miel.
En otro tiempo no haba miel. El lobo era el dueo de la miel.
De maana se vea a sus hijos pringados de miel, pero el lobo la
negaba a los dems animales. Cuando le pedan, les daba frutos de
araticu m, pretendiendo no tener otra cosa.
Un da la pequea tortuga terrestre anunci que deseaba
detarse de la miel. Despus de haberse ajustado bien el carapacho al
vientre, penetr en el antro del lobo y pidi miel. El lobo empez
por negar poseerla pero, como la tortuga insist a, le permiti
echarse panza arriba, con la boca abierta, y beber hasta saciarse la
miel que escurra de una calabaza colgada arriba.
Era slo una treta. Aprovechando la distraccin de la tortuga,
58
entregada en cuerpo y alma al festn, el lobo hizo que sus hijos
juntaran madera muerta y la encendieron alrededor de la tortuga
con la esperanza de comrsela cuando estuviera cocida. Empeo
vano: la tortuga segua atiborrndose de miel. Al lobo era al que le
molestaba el brasero. Vaca la calabaza, la tortuga se levant tran-
quilamente, dispers las brasas y dijo al lobo que ahora tena que
dar la miel a todos los animales.
El lobo huy. Capitaneados por la tortuga, los animales lo cer-
caron y el prea encendi las malezas alrededor del lugar donde se
haba refugiado. El crculo de fuego se cerraba, los animales se
preguntaban si de veras el lobo estara all: slo una perdiz haba
escapado de las llamas. Pero la tortuga, gue no haba quitado los
ojos del lugar donde huyera el lobo, sabia que era el lobo que se
haba convertido en perdiz.
As que continu sin quitarle el ojo de encima hasta que desapa-
reci. A una voz de mando de la los animales se abalan-
zaron en la direccin tomada por el pjaro. La persecucin dur
varios das. Cada vez que alcanzaban la perdiz, echaba a volar de
nuevo. Subida a la cabeza de otro animal para ver mejor, la tor-
tuga columbr la perdiz que se transformaba en abeja. La tortuga
clav una estaca para sealar la direccin que haba tomado. La
caza comenz, mas sin resultados. Los animales estaban entera-
mente desanimados. -No, no -c-dijo la tortuga-, slo llevamos tres
meses andando y casi hemos hecho la mitad del camino. Mirad la
estaca all, detrs de nosotros: seala la direccin debida. Los
animales se volvieron y vieron que la estaca se haba convertido en
palmera pin do (Cocos sp.).
Anduvieron, anduvieron ms. Al fin, la tortuga anunci que lle-
garan a buen trmino al da siguiente. En efecto, vieron la "casa"
de las abejas, cuya entrada defendan avispas venenosas. Uno tras
otro, los pjaros intentaron acercarse, pero las avispas los atacaban
"echndoles esa agua que tienen" y los pjaros caan aturdidos y
moran. El ms pequeo, un carpintero Uo un pjaro mosca?)
logr, con todo, evitar las avispas y coger la miel. -Bien, hijo mo
-dijo la tortuga-, ahora tenemos miel. Pero es bien poca; si la
comemos se acabar en seguida. Cogi la miel, dio a cada animal
un esqueje (uma muda) para que se hiciesen casas y plantaran.
Cuando hubiera bastante, volveran.
Mucho despus, los animales comenzaron a inquietarse por sus
plantaciones de miel, y pidieron al "mari taca" que fuera a ver qu
pasaba con ellas. Pero el calor que haca por all era tan ardiente
que el "mari taca" no pudo acercarse. Los animales que aceptaron
a continuacin probar la aventura hallaron ms cmodo detenerse
en el camino: el loro en un rbol con frutos (mangaba: Hancomia
speciosa) , el guacamayo jacinto en un agradable bosque, y habla-
ban de la temperatura trrida para explicar su fracaso. Finalmente
la cotorra se elev tan alto, volando casi hasta el cielo, que con-
sigui llegar a las plantaciones. Estaban henchidas de miel.
Informado, el jefe de los animales decidi ir al lugar, para ver
aquello con sus propios ojos. Inspeccion las casas: mucha, gente
haba comido la miel que recibieran para plantar, y no ten ian ya;
otros tenan bastante, a ras de tierra y fcil de extraer. -cSsto no
va a durar mucho -dijo el jefe-. ; nos vamos a quedar sin miel.
Hay muy poca, o nada, por as decirlo. Esperad un poco y habr
60 LO SECO Y LO HMEDO EL ANIMAL RIDO
61
miel para todo el mundo. Mientras tanto, haba soltado las abejas
en el bosque.
Ms tarde reuni a los habitantes y les dijo que empuaran sus
azuelas y fueran a buscar miel: -Ahora el bosque est lleno, hay
de todo, miel bora, mandaguari, jau, mandassaia, caga-Cago -todo
en verdad. Slo tenis que poneros en camino. Si no queris
alguna clase de miel, pasad al rbol siguiente, que aH habr de
otra. Podis sacar toda la que queris; no se acabar, a condicin
de que slo tomis la que podis llevar en las calabazas y otros
recipientes que tendris que llevar. Pero la que no os podis llevar
deber quedar en el lugar. despus de haber cerrado bien la aber-
tura (hecha en el tronco a hachazos), en espera de la siguiente vez.
Desde entonces tenemos suficiente miel, a causa de aquello.
Cuando la gente descuaja montes, encuentran. En un rbol hay
miel bora, en otro mandaguari, en otro jati. Hay de todo (Ribeiro
2, pp. 124-126).
A pesar de su longitud hemos traducido este mito casi literalmente, no
slo a causa de su oscuridad que, si nos pusiramos a abreviar, lo tor-
nara en seguida incomprensible, sino tambin en razn de su impor-
tancia y de su riqueza. Constituye el canon de la doctrina indgena en
materia de miel y rige, como tal, la interpretacin de todos los mitos
que sern examinados luego. No hay que asombrarse, pues, si resulta
difcil su anlisis, obligndonos de momento a descuidar ciertos aspectos
y a realizarlo por aproximaciones sucesivas, un poco como si hubiera
que volar a gran altura sobre el mito y reconocerlo sumariamente antes
de explorar cada detalle.
Vayamos pues antes que nada a lo esencial. De qu habla el mito?
De una poca en que los animales, antepasados de los hombres, no
posean la miel; del modo como la obtuvieron al principio, y de su
renuncia a esta forma a favor de la que los hombres conocen hoy.
Nada tiene de sorprendente que la adquisicin de la miel se remonte al
periodo mtico en que los animales no se distinguan de los hombres, ya
que la miel, producto silvestre, participa de la naturaleza. A este ttulo,
debi incorporarse al patrimonio de la humanidad cuando sta viva
todava en "estado de naturaleza", antes de que se introdujera la distin-
cin entre naturaleza y cultura, y al tiempo entre hombre y animal.
No es menos normal que el mito describa la miel original como una
planta que germina, crece y madura. Hemos visto, en efecto, que la sis-
temtica indgena coloca la miel en el reino vegetal; MI <) 2 aporta nueva
confirmacin.
De todas maneras, no se trata aqu de un vegetal cualquiera, ya que la
primera miel era cultivada, y el curso que relata el mito consiste en
hacerla silvestre. Aqu tocamos lo esencial, ya que la originalidad de
MJ 92 es hacer un recorrido exactamente inverso al de los mitos relativos
a la introduccin de las plantas cultivadas, de los que constituimos y
estudiamos un grupo en CC. con los nmeros M/n a M9 2 (ver tambin
M OH. y MIlo a MIl Il)' Estos mitos traen a cuento el tiempo en que
los hombres ignoraban la agricultura y se alimentaban de hojas, de hon-
80
S
de rbol y de madera podrida, antes de que una mujer celeste,
mudada en zarigeya, les revelase la existencia del maz. Este maz tena
la apariencia de un rbol y se daba, silvestre, en el bosque. Pero los
hombres cometieron el error de abatir el rbol y tuvieron que repartirse
105 granos, roturar y sembrar, pues el rbol muerto no bastaba para sus
necesidades. As aparecieron, por una parte, la diversidad de las especies
cultivadas (al principio estaban todas reunidas en el mismo rbol), y por
otra la de los pueblos, lenguas y costumbres, resultante de la dispersin
de la primera humanidad.
En M
I 9 2
todo ocurre igual, pero al revs. Los hombres no tienen
necesidad de aprender la agricultura, puesto que ya la poseen en su
condicin animal, y saben aplicarla a la produccin de miel desde el
instante en que sta les cae en las manos. Pero esta miel cultivada tiene
dos inconvenientes: sea que los hombres no resistan a la tentacin de
devorar su "miel en hierba", sea que sta se d tan bien y se recolecte
tan fcilmente -a la manera de las plantas cultivadas en los campos-
que un consumo inmoderado agote la capacidad de produccin.
Como el mito se dedica entonces a demostrar metdicamente, la trans-
formacin de la miel cultivada en miel silvestre suprime estos inconve-
nientes y proporciona a los hombres una seguridad triple. En primer
lugar, las abejas, vueltas silvestres, van a diversificarse: habr varias espe-
cies de miel en vez de una sola. Adems, la miel ser ms abundante.
Por ltimo, la gula de los recolectores estar limitada por las cantidades
que es posible llevarse; quedar excedente de miel en el nido, y ah se
conservar hasta que vuelvan por l. El beneficio se manifestar, pues, en
tres planos: calidad, cantidad, duracin.
Se ve dnde reside la originalidad del mito: se sita, por as decirlo, en
una perspectiva "antineolftica" y aboga por una economa de recolectar
y recoger. a la cual presta iguales virtudes de variedad, abundancia y
larga preservacin que la mayora de los otros mitos ponen a favor de la
perspectiva inversa que, para la humanidad, resulta de la adopcin de las
artes de la civilizacin. Y es la miel la que da ocasin a este notable
giro. En este sentido, un mito sobre el origen de la miel alude tambin a
su prdida.' Vuelta silvestre, la miel queda perdida a medias, pero tiene
que perderse para salvarse. Su atractivo gastronmico es tal que el hom-
bre abusara hasta agotarla si la tuviera a su alcance con excesiva facili-
dad. "No me encontraras -dice la miel al hombre por mediacin del
mito- si no hubieras empezado por buscarme."
As que aqu hacemos una curiosa verificacin que se repetir a prop-
sito de otros mitos. Con M
1 8 11
y M
I 8 9
dispusimos de verdaderos mitos
de origen pero que no nos contentaron por referirse a la fiesta de la miel
y no a la miel misma. Y henos aqu ahora ante un nuevo mito que
1 Comparar con este pasaje (M I nb) del mito de la creacin de los Caduveo:
"Cuando el caracara (una falconiiformc, encarnacin del engaador) vio la miel que
se fonnaba en las grandes calabazas, donde bastaba con meter la mano para obte-
nerla, dijo al demiurgo C-nono-hdi: - i No , no est bien; no hay que hacer eso,
no! Pon la miel dentro del rbol para que los hombres tengan que escarbar. Si no,
esos perezosos no trabajarn" (Ribcrc 1, p. 143).
62 LO SECO Y LO HMEDO
EL ANIMAL RIDO 63
concierne a la miel propiamente dicha pero que, pese a las apariencias,
no es tanto un mito de origen cuanto de prdida 0, ms exactamente,
que apresura trans.fon:nar un ilusorio (ya que la primera
de la miel equival ia a carencia de miel) en una prdida ven-
tajosa (por quedar los hombres seguros de tener miel con slo consentir
en deshacerse de ella). Este libro aclarar ms adelante esta paradoja, en
la cual hay que ver una propiedad estructural de los mitos que tienen
por tema la miel.
al texto de MI 92. Las plantaciones en que los animales
pnmordiales cultivaban la miel exhiban un carcter notable: reinaba un
calor intenso que impeda el acceso; slo despus de varios intentos
consiguieron penetrar los animales. Para interpretar este
episodo es ten.tador proceder por analoga con los mitos de origen de
las plantas cul tvadas, que explican que antes de que los hombres cono-
el uso de los alimentos vegetales, cocidos segn la cultura, se
alimen taban de vegetales podridos segn la naturaleza. Si la miel cultivada
los tiempos heroicos es lo contrario de la miel silvestre actual y
SI, como hemos establecido ya, la miel actual connota la categora de lo
mojado en correlacin y oposicin con el tabaco que connota la de lo
quemado, no habr que invertir la relacin y poner la miel de antao
del lado de lo seco y lo quemado?
Nada en los mitos excluye esta interpretacin, mas nos parece imper-
fecta descuida un aspecto del problema hacia el cual, por el
con trario, los mitos de la miel no dejan de llamar la atencin. Como
h.emos subrayado ya, la miel es un ser paradjico desde varios puntos de .
Vista. Y no es la menor paradoja el que teniendo, en su relacin con el
tabaco, la connotacin hmeda, la asocien constantemente los mitos a la
estacin seca, por la sencilla razn de que, en la economa indgena, es
sobre todo durante dicha estacin cuando, como ocurre con la mayora
de los productos silvestres, la miel es recolectada y consumida fresca.
No faltan indicaciones en este sentido. Igual que los Tup septentrio-
nales, los Karaj celebraban una fiesta de la miel que caa en la poca de
cosecha, es decir, en el mes de agosto (Machado, p. 21). En la provin-
cia de Chiquitos, en Bolivia, la recoleccin de la miel silvestre duraba de
a septiembre (d'Orbigny, cit. por Schwartz 2, p. 158). Entre los
Sirion de la baja Bolivia, la miel "abunda sobre todo durante la esta-
cin seca, despus de que florecen los rboles y las plantas; asimismo las
fiestas de la bebida (hidromel con cerveza de maz) se realizan durante
los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre" (Holmberg, p.
37-38). Los indios Tacana recolectan la cera de abejas durante la esta-
cin seca (Hissink-Hahn, pp. 335-336). El territorio de los Guayaki, en
el Paraguay oriental, carece de estacin seca bien sealada: se trata ms
bien de una estacin fra, al principio de la cual, en junio y julio, la
,de miel es anunciada por una coloracin especial de un beju-
co (el timbo), planta a la que entonces se denomina "encinta de miel"
(Clastres, ms.). Para celebrar a principios de abril su fiesta Oheokoti, los
Tereno del Mato Grosso meridional recolectaban durante un mes grandes
cantidades de miel (Altenfclder Silva, pp. 356, 364).
Hemos visto que para su fiesta de la miel los Tembe y los Tenetehara
empezaban a aprovisionarse desde marzo o abril, o sea al final de las
lluvias, y que la recoleccin duraba todo el tiempo de la estacin seca
(antes, p.27). El presente mito es menos explcito, pero contiene no
obstante dos indicaciones de igual sentido. Dice al final que es cuando la
gente va a descuajar el monte cuando encuentra miel. Ahora, en el inte-
rior de Brasil los trabajos de esta ndole se realizan despus de las llu-
vias, para que los troncos derribados puedan secarse dos o tres meses
antes de ser quemados. Se siembra y planta en seguida, a fin de aprove-
char las primeras lluvias. Por otra' parte, la temperatura trrida que
impera en el lugar donde se da la miel cultivada es descrita en trminos
de estacin seca: la tem secca brava, "la sequa es atroz". As nos vemos
conducidos a concebir la miel pasada y la presente menos como trmi-
nos contrarios que como trminos de desigual potencia. La miel culti-
vada era una supermiel: abundante, reunida en un solo lugar, fcil de
recolectar. Y as como estas ventajas acarrean los correspondientes
inconvenientes -se come demasiado, demasiado de prisa, se agota-, as
aqu la evocacin de la miel en forma hiperblica acarrea condiciones
climticas igualmente hiperblicas: siendo la miel artculo recolectado en
estacin seca, la supermiel necesita una hiperestacin seca que, como su
hiperabundancia y su hiperaccesibilidad, impide prcticamente el aprove-
chamiento.
En apoyo de esta otra interpretacin, puede rccurrirse al comporta-
miento del loro y del guacamayo. Enviados por sus compaeros en pos
de la miel, prefieren detenerse, uno en un rbol de mangaba (fruto de la
sabana que madura en la estacin seca), el otro a la sombra refrescante
del bosque, de suerte que los dos se entretienen por disfrutar de los
ltimos beneficios de la estacin lluviosa. As, la actitud de estos pjaros
recuerda la del cuervo del mito griego sobre el origen de la constelacin
del mismo nombre, en el cual tambin un ave se entretiene junto a
granos o frutos (que no madurarn hasta fines de la estacin seca), en
vez de traer el agua que Apelo pide. Resultado: el cuervo sera conde-
nado a eterna sed; antes tena hermosa voz, en adelante su gaznate
apergaminado emitir un agrio crascitar. Pero no olvidemos que, segn
los mitos temb y tenetehara sobre el origen (de la fiesta) de la miel, los
guacamayos se alimentaban otrora de miel, y que la miel es una "bebi-
da" de estacin seca como lo es, en el mito griego, el agua de pozo
(ctnica). por oposicin con el agua celeste, que participa de otro perio-
do del ao. Podra ser, pues, que en este episodio el mito ofai explicase
por pretericin por qu el loro y el guacamayo, aves frugvoras, no
consumen (o no consumen ya) la miel, aunque se la considere como un
fruto.
Si no vacilamos al cotejar el mito indio con el mito griego es porque
en Lo crudo y lo cocido establecimos que este ltimo era un mito de la
estacin seca, y porque, sin invocar contactos antiguos entre Viejo y
Nuevo Mundo, de los que no hay ninguna prueba, conseguimos demos-
trar que el recurso a una codificacin astronmica impona al
miento mtico constreimientos tan estrictos que, en un plano pura-
64 LO SECO Y LO HMEDO
EL ANIMAL RIDO
65
maitca < loro < guacamayo / cotorra maitca)
Observemos ahora que, en la serie de los pjaros ms grandes, el loro y
el guacamayo forman una pareja funcional: ni siquiera intentan cumplir
su misin y prefieren refugiarse, uno en la sabana, el otro en el bosque,
junto a testimonios de la estacin de las lluvias pasada: frutos jugosos y
frescas sombras; en tanto que los otros dos pjaros son los nicos que se
enfrentan abiertamente a la sequa y atestiguan, el uno, de su aspecto
"seco", el calor insoportable, el otro, de su aspecto "hmedo", la abun-
dancia de miel.
cotorra
I (miel)
-------- (estacin seca)
(+)
-----
informacin real
(O)
guacamayo I cotorra
guacamayo
(bosque)
(O)
loro
loro
HMEDO
(sabana)
(estacin de las lluvias)
-------- informacin nula
SECO
H
maitca
(calor)
maitca
Nos hemos demorado en la sucesin de los cuatro pjaros con
intencin precisa. Su anlisis, en efecto, permi:c deci?ir un punto met?-
dico. Muestra que una serie en la que la no habr ia
visto ms que redundancia semntica y artificio retonco debe ser toma-
da, como todo el mito, completamente en serio .No se trata de
enumeracin gratuita que pueda uno quitarse de
damente el valor mstico del nmero 4 en el pensamiento amencano.
duda existe tal valor, pero es explotado metdicamente para
un sistema de varias dimensiones que permite integrar atributos smcro-
nicos y atributos diacrnicos, unos de los cuales atanen al orden de la
estructura y los otros al del acontecimien.t,o, propiedades y
relativas, esencias y funciones. La demostracin que de realizar
no solamente ilumina la naturaleza del pensamiento m rtico y el meca-
nismo de sus operaciones, realzando la manera como para
integrar modos de clasificacin entre los cuales algunos se inspiran en
una idea de continuidad y de progreso (animales dispuestos d:
tamao, informacin ms o menos grande, etc.), otro.s en la
dad y la anttesis (oposicin entre ms y mas y
hmedo, sabana y bosque, etc.): comprueba e Ilustra tambin una. nter-
pretacin. 'En efecto, la serie cuyo desciframiento hemos ha
resultado ms rica de lo que pareca al principio, y esta ha per
mitido comprender que pjaros de la misma familia,
se habran tenido por distinguidos slo por el con la
intencin de crear un efecto dramtico no poco trivial (el menor y mas
dbil triunfa donde fracasaron los mayores y ms fuertes), se encargan
En fin, adoptando otro punto de vista, el el del de
la misin de los pjaros, se discierne otro pnncrpto de En
f t slo el primer pjaro y el ltimo aportan informaciones
aunque se trate de informacin de carcter negativo (el fuego
que impide el acceso a las plantaciones) en un y en otro carac-
ter positivo (la abundancia de miel que debe 1?C1tar a los animales
enfrentarse al obstculo). En cambio, los dos pajares que ocupan POSI-
cin media (en cuanto al tamao yen cuanto al orden del relato) no se
toman la pena de ir a ver con sus propios ojos, y se contentan con repe-
tir lo ya dicho: no aportan informacin, pues:
ms pequeo: ms grandes:
mente formal, poda comprenderse que los mitos del Viejo y el Nuevo
Mundo debiesen, segn los casos, reproducirse unos en otros en forma
recta o invertida.
Antes del fracaso del loro y del guacamayo, el mito ofai pone el del
"maritaca". Es problemtico el sentido de esta palabra, ya que pudiera
ser abreviatura de "maritacca", que designa la mofeta, o una deforma-
cin rstica de "maitca", torito del gnero Pionus, Tanto ms se vacila
cuanto que existe una forma amaznica del nombre de la mofeta, "mai-
tacca" (Stradelli n, idntica al nombre del pjaro salvo por la
repeticin de la ltima slaba. En apoyo de una deformacin de "mai-
tca" puede insistirse en que para designar la mofeta los Ofai parecen
utilizar un trmino cercano pero levemente distinto, "jaratatca" (1\:17 S),
bien atestiguado en Brasil (cf. Ihering, arto "jaritacaca, jaritatca"), y en
que los otros animales que figuran en la misma serie son tambin loros.
Como se ver ms adelante, la interpretacin por la mofeta no sera
inconcebible, pero el trnsito maitca > mari taca se explica mejor, desde
el punto de vista fontico, que la cada de la slaba repetida, y nos
quedaremos con esta leccin.
Admitamos, entonces, que se trata de cuatro loros. Se advierte en
seguida que pueden ser clasificados de distintas maneras. El mito subraya
que la cotorra, que triunfar en su misin, es el ms pequeo de todos:
"A [oi o periquitinho, este pequeno, vou bern alto para cima, quasi
chegou no cu ..." "vol altsimo, casi lleg al cielo"]. As, es gra-
cias a sus dimensiones menudas y a su ligereza como la cotorra vuela
ms alto que sus congneres y logra evitar el calor trrido que reina en
las plantaciones. En contraste el guacamayo que la precede inmediata-
mente es, precisa el texto, un "arra azul" (Anodorhynchus hyaeinthi-
nus): pertenece por tanto al gnero ms grande de una familia que
comprende por su parte las mayores psitaciformes (d. Ihering, art. "ar-
ra-una"]. El loro que, a su vez, precede al guacamayo, es de menor talla;
y el maitca, que interviene en primer lugar, es ms pequeo que el loro,
aunque sea mayor que la cotorra que cierra el ciclo. As, los tres pjaros
que fracasan son absolutamente ms grandes, el que triunfa absoluta-
mente ms pequeo, y los tres primeros se ordenan por dimensiones
crecientes, de suerte que la oposicin mayor se establece entre el guaca-
mayo y la cotorra:
66 LO SECO Y LO HMEDO EL ANIMAL RIDO
67
tambin de traducir oposrcrones pertenecientes a la armadura misma del
mito, segn se mostr con otros fundamentos.
De suerte que es con la misma intencin de anlisis exhaustivo como
emprenderemos el estudio de los papeles de otros dos protagonistas, el
prea y la tortuga. Pero antes de resolver el problema que plantean, con-
viene llamar la atencin hacia un punto.
El episodio de los cuatro pjaros, que trata de la recoleccin de la miel
cultivada, reproduce el escenario de un episodio anterior que aluda a la
plantacin de la miel silvestre: aqu y all, una o varias tentativas, in-
fructuosas primero, acaban por ser coronadas por el xito. "Tuda que
passarinho", pjaros tambin, por consiguiente, han intentado conquistar
la miel silvestre, pero se lo impidieron las avispas que la defendan y los
mataban ferozmente. Slo vencer el ltimo y menor de los pjaros:
"este. . . bern pequeno, este menorzinho dles", acerca de cuya identidad
por desgracia es imposible pronunciarse, ya que la nica versin de que
disponemos vacila entre el carpintero y el pjaro mosca. Sea como fuere,
los dos episodios son manifiestamente paralelos.
Ahora bien, en el segundo episodio el acercarse a la miel cultivada lo
impide pasivamente el calor, como en el primero las avispas impiden
activamente aproximarse a la miel silvestre. Pero el nimo belicoso de las
avispas tiene en el mito una forma muy singular: "atacaban echndoles
esa agua que tienen (largavam aqueta agua dles) y los pjaros caan
aturdidos y moran". Por partida doble este episodio puede parecer
paradjico. Por una parte, efectivamente, hemos sacado a luz (Ce, p.
308) una oposicin entre alimaas e insectos venenosos, congrua con la
que hay entre podrido y quemado, y desde este punto de vista las avis-
pas no debieran aparecer bajo el modo del agua sino bajo el del fuego
[cf. el trmino vernculo "caga fogo" correspondiente al tup totoira,
"miel de fuego", nombre de una abeja agresiva, sin aguijn pero que
segrega un lquido custico: Oxytrigona, Schwartz 2, pp. 73-74). Por
otra parte, esta manera particular de describir el ataque de las avispas
recuerda directamente cmo los mitos de la misma regin describen la
conducta de un animal harto distinto, la mofeta, que proyecta sobre sus
adversarios un lquido hediondo y al que los mitos atribuyen nocividad
mortal (Ce,. p. n . 10, y M
7 5
que es otro mito ofa: cf'. tambin M
s
,
M I 24 )
Recordemos entonces algunas conclusiones tocantes a la mofeta a las
que llegamos en Lo crudo y lo cocido. 1) Tanto en Amrica del Sur
como en la del Norte, este mustlido forma con el zarigeya una pareja
de oposiciones. 2) Los mitos norteamericanos asocian expresamente el
zarigeya a lo podrido, la mofeta a lo quemado. Por lo dems, la mofeta
presenta una afinidad directa con el arco iris, y tiene el poder de resuci-
tar a los muertos. 3) En Amrica del Sur, al contrario, es el zarigeya el
que tiene afinidad con el arco iris (hasta el punto de recibir el mismo
nombre en la Guayana); y as como en Amrica del Sur el arco iris posee
potencia letal, una de las funciones mticas atribuidas al zarigeya es
abreviar la duracin de la vida humana.
Al pasar de un hemisferio a otro parece, pues, que las funciones res-
pectivas del zarigeya y de la mofeta se invierten. E.n los mitos
ricanos, ambos figuran como bestias podridas o pudrientes. Pero las afini-
dades del zarigeya se establecen con la estacin seca y el arco iris (que
instaura una estacin seca en miniatura, ya que anuncia el fin de la llu-
via), de donde debiera resultar, si el sistema global es coherente, que las
afinidades sudamericanas de la mofeta la pusieran del lado de la estacin
de las lluvias.
Podra ser que la mitologa de la miel tomase por cuenta, esta
oposicin muy general entre zarigeya y mofeta, remodelandola segun el
tipo de una oposicin ms restringida entre abeja y avispa que, por razo-
nes evidentes, traducira mejor sus preocupaciones? ,
De ser exacta esta hiptesis, tendramos la clave de la anomalfa que
descubrimos en el papel que el mito asigna a las avispas, y que consiste
en el hecho de que tal papel est codificado en trminos de agua, y no
de fuego. En efecto, la anomala resultara de la ecuacin implcita:
a} avispas
l)::::;
mofeta
Para que sea respetada la oposicin zargiievafmofeta, hara falta
entonces que la mitologa de la miel contuviese implcitamente la ecua-
cin complementaria:
b} abejal- ) =- zarigeya
significando esta vez -c-puesto que las abejas son las productoras O las
guardianas de la miel (antes, p. 30)- que el zarigeya debe ser el consu-
midor o el ladrn.
2
Como veremos ms tarde, esta hiptesis, a la cual hemos arribado al
fin de un razonamiento deductivo y a priori, ser ntegramente verifi-
cada por la mitologa. Desde ahora, permite comprender por qu, en
M
l 9
2 , las abejas son puestas de 10 seco (su "que-
mante"), las avispas del lado de lo humedo (su proximidad moja"}.
Sobre todo estos resultados provisionales eran indispensables para
poder en el anlisis del contenido MI92 .. No ah el
zarigeya en persona, pero el papel de ladran ?e miel que,
hiptesis fuera exacta, debiera atribuirle el rmto por .pretenclOn, es
desempeado por otros dos animales: a) el prea aperea), que
incendia las malezas (cf. M
s
6)' Y del cual ya hemos sugerido sobre bases
muy distintas que su funcin pudiera reducirse a la de variante combina-
2 En CC, passim, hemos sacado a luz la posicin semntica del zarigeya como
animal que ensucia y hiede. Segn ciertos testimonios discutidos por Scbwartz 2,
pp. 74-78, pudiera ser que varias meliponas pa:a atacar o .defende,rse,
de una tcnica de ensuciar o enviscar a sus adversarios mediante secreciones mas o
menos malolientes. Sobre el olor de las meliponas, sobre todo las del subgnero
Trgono, d. ihid, pp- 79-81. Advirtamos, finalmente, que las melponas practican,
de modo principal u ocasional, lo que los propios entomlogos denominan "ban-
didaje". Trigona limu acaso no recoja el nctar y el polen de las flores, sino que
se contente con robar la miel de otras especies (Salt, p. 461).
68 LO SECO Y LO HMEDO
EL ANIMAL RIDO
69
toria del zarigeya (ce, pp. 172, 194 n. 17), uno y otro encontrndose
del lado del fuego y de la estacin seca, si bien uno activamente como
incendiario, pasivamente el otro, como incendiado (Ce, pp. 132 Y 218
n. 2). b) El segundo animal es la tortuga terrestre (jabot i}, que desen-
mascara al lobo dueo de la miel, descubre sus :sucesivos disfraces y
consigue alcanzarlo a fuerza de tenacidad donde, mudado 'en abeja, ha
ocultado toda la miel.
Es ocasin de recordar que un importante grupo de mitos, de proce-
dencia sobre todo amaznica, correlacionan y oponen la tortuga y el
zarigeya como imputrescible y putrescible: amo y vctima de la podre-
dumbre, respectivamente (Ce, pp. 176-178). Enterrada en el suelo, cena-
goso por las primeras lluvias, privada de alimento, la tortuga puede
sobrevivir durante varios meses en un calor hmedo que el zarigeya no
resiste, ya est sepultado en la tierra o en el vientre de un pez, de donde
sale definitivamente impregnado de hedor (ibid.). Como el prea, por
consiguiente, la tortuga ocupa el polo activo de una oposicin en la que
el zarigeya ocupa el polo pasivo: desde el punto de vista de lo seco, el
prea es incendiario y el zarigeya incendiado; desde el punto de vista de
10 hmedo, la tortuga triunfa de la podredumbre a la que sucumbe el
zarigeya, o de la cual, por lo menos, se tornar vehculo. Un detalle de
MI 92 confirma an esta relacin ternaria, ya que calificando tambin a
la tortuga desde el punto de vista de lo seco, utiliza con este fin una
nueva transformacin: la tortuga no puede ser incendiada (se trata, as,
del tringulo incendiario/incendiado/no incendiable), propiedad que la
etnografa confirma de manera objetiva, ya que la tctica del lobo, que
pretende cocer la tortuga mientras est panza arriba, se inspira en un
mtodo corriente en el interior de Brasil, pese a su barbarie: la vida de
la tortuga es tan tenaz, que prefieren ponerla panza arriba, viva, sobre las
brasas, y cocinarla en su carapacho, como cacerola natural: operacin que
puede requerir varias horas, por el tiempo que el pobre animal tarda en
sucumbir.
Poco a poco hemos agotado la materia de nuestro mito. Slo falta
elucidar el papel del lobo, dueo de la miel y de los frutos de araticum.
Esta anoncea (Anona montana y especies prximas, a menos que se
trate de Rollinia exalbida, conocida con el mismo nombre) da grandes
frutos de pulpa harinosa y sabor acidulado que figuran, como la miel,
entre los productos silvestres de la estacin seca, por lo cual es compren-
sible que en el mito desempeen el papel de Ersatz de la miel. Trtese
de los mismos frutos o de otros, este doblete secundario constituye un
rasgo frecuente de la mitologa de la miel, y veremos que a este ttulo
su interpretacin no plantea dificultad. Por desgracia es imposible decir
otro tanto del lobo.
El animal llamado "lobo" (lobo do mato) parece ser. casi siempre, una
especie de zorro alto de patas y peludo, Chrysocion brachiurus, jubatusi-
Canis jubatus, cuya rea de distribucin en Brasil es central y meridio-
nal, incluyendo as el territorio de los Ofai, que le atribuyen un papel
importante en su mito del origen de la se ,;iene en la
observacin de Gilmore (pp. 371-378), segun todos los
.de la Amrica tropical son zorros, con excepcin del perro salvaje (Icti-
.&yon venaticus)", tanto mayor atencin se prestar. a mitos q.ue hace,n
un zorro el dueo de la miel y a aquellos que, casi en los rmsmos terrm-
nos, confan tal papel a otros animales, pero casi
una relacin de oposicin entre el animal amo de la miel y el zangueya:
Eig, 4. El lobo do mato o guar (segn Iherngv Icc. ct: art, "guara"),
M
9 7
- Munduruc: Zarigeya y sus yernos (detalle).
El zarigeya va de desdicha en desdicha con los yernos suces}vos
que elige. Un da el ltimo, que es el "zorro co:nedor de miel",
invita a su mujer a coger una calabaza y Trepa a ';ln
rbol donde hay una colmena, llama: - Miel, miel! Y la miel
escurre de la colmena y llena las calabazas. Zarigeya trata de
hacer otro tanto, pero fracasa; despide al,.zorro (Murphy 1, p. 119.
En otra versin, la paloma, y luego el paJaro mosca, reemplazan al
zorro, Kruse 2, pp. 628-629).
M
9 8
. Tenetehara: Zarigeya y sus yernos (detalle).
El "mono de miel" se paseaba por el bosque, donde se hartaba
70 LO SECO Y LO HMEDO
EL ANIMAL RIDO
71
De regreso a su choza, pidi un cuchillo a su suegro y se
pinch la garganta, de donde sali miel que llen una calabaza.
Z:uigiieya quiere imitar a su yerno y muere de la herida, pues, a
diferencia de los "monos de miel". las zarigeyas no tienen saco
en la garganta (waglev-Galvo, p. 153).
M99. Vapidiana: Zarigeya y sus yernos [detalle}.
.El mosquito chup la miel y orden entonces a su mujer que le
pinchase el cuerpo con una aguja; de la panza le escurri la miel.
Mas del vientre del zarigeya no sali ms que sangre... (Wirth 2, p.
208).
Conformmonos con estos ejemplos de un tipo de relato muy difun-
dido. Bastan, en efecto. para iluminar tres aspectos. Primero, la persona-
lidad del animal amo de la miel es muy variable, va del zorro al mosqui-
to, pasando por el mono y los pjaros. En segundo lugar, el dominio de
la miel ofrece a menudo un carcter tautolgico, los animales son defin-
dos como funciones de la miel, en vez de ser al contrario, de donde
resultan dificultades de identificacin: dquin ser exactamente ese
"zorro-corne-rniel"? y dquin es ese "mono-de-miel" con un receptculo
en la garganta, si no un alter ego del mono guarib, cuyo hueso hioides,
hueco, tiene aspecto de cubilete? De modo que al parecer cualquier
animal es bueno para desempear el papel de dueo de la miel, a condi-
cin de que se le reconozca aptitud de atracarse: en los mitos la paloma
o palomo se hincha de agua (CC, p. 204); Y la observacin revela que el
pjaro mosca chupa el nctar de las flores, el mosquito la sangre de
otros animales, y que el mono aullador posee un hueco (caja de reso-
nancia, en realidad) en la garganta. As, el palomo, el pjaro mosca, el
mosquito, se llenan la panza, y el mono se llena el buche. En todos los
casos, el rgano real o supuesto crea la funcin (de dueo de la miel).
Slo el zorro, del que partimos, constituye un problema, ya que no se
advierte cul pudiera ser el fundamento anatmico de su funcin. Y no
obstante, el mito se las arregla para justificarla recurriendo a un medio
externo, y ya no interrio, cultural en vez de natural: las calabazas que el
zorro pone al pie de la colmena y que se llenan cuando l lo ordena.
La dificultad que plantea el papel de los cnidos como dueos de la
miel aumenta an por el hecho de la ausencia, en los mitos considerados
hasta ahora, de un animal al que convendra mucho mejor esta misin,
entendindola en el sentido propio y no ya -como en todos los casos
que hemos revisado- en sentido figurado. Pensamos en el irra (Tayra
barbara) cuyos nombres vernculos en portugus -s-papa-mel-: y en
espaol -melero- hablan por s mismos. Este animal de la familia de los
mustlidos es nocturno y habita en el bosque. Aunque carnvoro, le
encanta la miel, como indica su nombre en lingua geral, derivado del
tup /ir/, miel; ataca las colmenas instaladas en los rboles huecos pene-
trando por las races o desmenuzando el tronco con las garras. Una plan-
ta que los Bororo llaman "del irra" les sirve para fines mgicos, para
asegurarse buena recoleccin de miel (E. B. 1, p. 644).
Los Tacana de Bolivia conceden al irra gran importancia en sus mitos.
Lo oponen a un zorro ladrn de miel en un relato (M193) en el que este
ltimo animal arranca un trozo de carne al irra, con lo cual le aparece
la mancha amarilla que corta su pelaje negro (H.-H., pp. 270-276),3
Como a este "zorro" le acaban de arrancar la cola, podra confundirse
con el zarigiieya, llamado zorro con frecuencia, y del cual varios mitos
norte y sudamericanos relatan cmo se le pel la cola. Un grupo de
mitos (M194-MI 97) refiere las aventuras de una pareja dioscrica, los
Edutzi, entre demonios animales, y all toman consorte. El irra desem-
pea un papel, sea como padre de las dos mujeres, que son hermanas,
sea como segundo marido de una de ellas, y el otro es entonces el vam-
piro. Para sustraer sus hijas a la venganza de los Edutzi, el melero las
convierte en guacamayos (H.-H. pp. 104-110). Volveremos a estos
mitos en otro contexto. Acabaremos con los Tacana sealando un grupo
de mitos (MI9s-M2o 1) que reparte los animales en dos bandos: oruga/
grillo. monoljaguar, J?:T'illo/jaguar, zorro/jaguar, grillo/melero. Pese a la
inestabilidad de los trminos, que exigira, para interpretar correcta-
mente los mitos, una preparacin preliminar, en los planos sintagmtico y
paradigmtico, del enorme corpus reunido por Hissink, parece que las
oposiciones pertinentes residen entre animales, respectivamente, grandes
y pequeos, terrestres y celestes (o ctnicos y celestes). Generalmente el
jaguar manda al primer bando y el grillo al otro. El melero interviene
dos veces en este grupo de mitos, ora como parlamentario entre los dos
bandos, ora como antagonista principal del grillo (en lugar del jaguar).
Es entonces el jefe de los animales ctnicos. Salvo en el caso de la oru-
ga, el grillo vence siempre, gracias a la ayuda de las avispas, que pican
cruelmente a su rival vido de mie1.
4
Entre los adversarios del jaguar se
ve figurar, aparte del grillo y el mono, al zorro y al ocelote; estos dos
ltimos poseen un tamborcillo chamnico que. en el grupo 97'
tambin cuenta cuando el conflicto de los discuros con el melero.
Sahagn (loe. cit.) confronta con el ocelote una variedad mexicana de
melero.
La presencia del irra o melero en gran nmero de mitos de Bolivia
oriental es tanto ms digna de atencin cuanto que los mitos brasileos
y de la Guayana se muestran bastante discretos a propsito de este
animal. Si se excepta un mito taulipang (MI 3S) sobre el origen de las
Plyades, al final del cual un padre y sus hijos deciden convertirse en un
animal /araiuag/, "cuadrpedo parecido a un zorro, pero con pelo negro,
lustroso y .suave, con cuerpo esbelto, cabeza redonda y hocico alargado"
(K.-G. 1, pp. 57-60), que bien pudiera ser el irra, ya que "le gusta la
miel y no teme a las abejas", otras referencias escasean. Descendiendo
hacia el sur, nos detendremos primero en Amazonia. Un pequeo mito
3 De una variedad de cabeza clara (Tayra barbara senex) decan los antiguos
mexicanos que, en caso de tener la cabeza amarilla, anunciara la muerte del cazador,
pero, de ser blanca, sera presagio de una vida larga y miserable. Era un animal de mal
agero [Sahegn, 1. u, cap. 1, bajo "Tzoonlatac"}.
4 Cf, los enemigos derrotados por avispas y abejones en el popo Vuh.
72 LO SECO Y LO HMEDO
EL ANIMAL RIDO
73
Tambin aqu, por consiguiente, el irra es un animal rabioso e
fecho, porque tiene miel pero no agua. Es, por tanto, un amo de la miel
El irra quiso correr tambin. Dicen que lleva la miel sobre el
lomo. El ema (Rhea americana) le ?ijo: -Pero i te vas a T
comes miel. Quieres correr. Aqui no hay agua. Te morrras de
sed... Yo no bebo agua, todos mis camaradas correr, no
les dar. Despus de correr y estar a de monr sed, el
perro rompi el recipier:t: que el rrara y derramo toda la
miel lo cual puso frentico al irara. El ema le dIJO entonces:
nada te sirve hacer el malo; era en broma. Aqu na se pelea. Vete.
y le quit toda su miel (Schaden 1, p. 117).
(M
2 0 2
) opone el corupira, Espritu de los bosques y canbal, al irra
comedor de miel. El irra salva a un indio de las garras del corupira, des-
pus que la rana cunauar (d. ce, pp. 261-262) hizo otro tanto a favor
de una india que, como su congnere, robara la comida del ogro. En
adelante, ste no comer ya ni pescado ni armadillo. Comer carne
humana, en tanto que el irra seguir alimentndose de miel (Rodrigues
1, pp. 68-69).
A propsito del irra, los Botocudo del ro Doce, en Brasil oriental,
cuentan dos mitos:
M
2 0 3
Botocudo: origen del agua.
El pjaro mosca posea otrora toda el agua del mundo, .Y los
animales no tenan de beber ms que miel. El pjaro mosca iba a
baarse cada da, los animales envidiosos hicieron que lo espiara el
pavo salvaje (mutum: Orax sp.), que fracas.
Un da toda la poblacin se reuni alrededor de una hoguera. El
irra lleg con retraso porque haba ido a recolectar miel. Pidi
agua en voz baja. -No hay -cle contestaron. Entonces el irra ofre-
ci al pjaro mosca su miel a cambio de agua, pero el pjaro no
quiso y anunci que iba a darse un bao. El irra lo sigui y lleg
casi al mismo tiempo que l al agua, contenida en un agujero en la
roca. El pjaro mosca se tir al agua, el irra hizo otro tanto y
resopl tan fuerte que el agua salt en todas direcciones, haciendo
nacer los arroyos y los ros (Nim. 9, p. 111).
El autor al que debemos este mito observa que la misma historia se
encuentra entre los Ymana de la Tierra del Fuego, con inversin del
papel del pjaro mosca, que descubre el agua celosamente guardada por
el zorro.
-r.:
,.>:;
\
,'-
'{,o.
".
..'-.
Fig. 5. El irra
M
2 0 4
Botocudo: origen de los animales.
En otro tiempo los animales eran como humanos, y todos ami-
gos. Tenan suficiente que comer. Fue el irra el que tuvo la ocu-
rrencia de excitar a unos contra otros. Ense a la serpiente a
morder y a matar a sus vctimas, dijo al mosquito que chupara la
sangre. A partir de aquel momento, todos se volvieron animales,
contando el irra, para que nadie pudiera reconocerlo. Impotente
para poner las cosas en su lugar, el brujo que daba el alimento a
los animales se transform en pjaro carpintero, y su hacha de
piedra pas a ser su pico [Nim. 9, p. 112).
Estos mitos requieren varias observaciones. El primero opone el irra,
dueo de la miel, al pjaro mosca, dueo del agua. Ahora, hemos notado
que en Amrica del Sur la una no va sin la otra, ya que la miel es siem-
pre diluida antes de consumirla. La situacin primordial evocada por el
mito, en la cual los que tienen la miel carecen de agua, y recproca-
mente, es pues una situacin "contra natura" o, ms exactamente,
"contra cultura". Un mito de los Kayu de Brasil meridional (M
62)
cuenta que lo. animales compitieron corriendo:
(1ayra barbara). (Segn A. E. Brehm, La vie des animaux, Les
mommifres, vol. 1, Pars, s. f., p. 601.)
pero incompleto, ora ansioso de ganar el agua a un adversario que la
posee (M
2
o3), ora expuesto a perder la miel que tiene, para provecho d,e
un rival capaz de pasrsela sin esa agua que tanta falta le a
(M
6 2
) . De todas maneras, para l las cosassno pueden quedar as u de ah i
su papel de demiurgo engaador en M2 04
S Que es entretenido cotejar con el de Jpiter, en el mismo papel de dios enga-
oso, prdigo en veneno y avaro de miel:
Ille malum uirus serperuibus addidit atris
praedarique lupos iussit pontumque moueri
meilaque decussit [oliis ignemque remouit.
(Virgilio, Gergjcas, 1, v, 129-131.)
[El aadi a las negras serpientes el virus maligno I y orden que depredaran los
lobos y el mar se agitara,! y las mieles derrib de las hojas, y el fuego ech fuera.
Trad. de R. Bonifaz Nuo.]
74 LO SECO Y LO HMEDO EL ANIMAL RIDO 75
Nuestra segunda observacin tocar precisamente este ltimo mito en el
que el irra da a las serpientes el veneno, resultado que mitos del Chaco
(M
2 0 S
' M
2 0 6
) atribuyen a la operacin del fuego o del humo de chile
(Mtraux 3, pp. 19-20; 5, p. 68). Estimulados por la observacin de
Cardus (p. 356) de que entre los Guarayo el tabaco es un contraveneno
de las mordeduras de serpiente, planteemos a ttulo de hiptesis la ecua-
cin:
chile fumado = tabaco fumado (-1 )
Si admitimos ahora que la miel sin agua ("'" demasiado fuerte) tiene,
con respecto a la miel diluida, el mismo valor de lmite que el humo de
chile en relacin con el tabaco, comprenderemos que el irra, dueo de
la miel sin agua, pueda desempear en el mito botocudo un papel que
tiende a confundirse con el que los mitos del Chaco atribuyen a un
humo, ardiente ya en sentido propio (fuego), ya en el figurado (chile),
en un sistema global que puede representarse de la manera siguiente:
CIIlLE
H
TABACO
+ = = = - - - - - - + - - - = = ~ ~
MIEL DILUIDA
(+)
MIEL PURA
H
Fig. 6. Tabaco, chile, miel.
Este modelo analgico" es confirmado indirectamente por una oposi-
cin amaznica entre la mala miel, conocida por provocar vmitos y
6 Si subrayamos este carcter, es porque Leacb nos ha reprochado desdear los
modelos de este tipo y recurrir exclusivamente a esquemas binarios. Como si la
nocin misma de transformacin, que empleamos tan constantemente despus de
tomarla de d'Arcy Wentworth Thompson, no participase por entero de la analo-
Ra...
En realidad, recurrimos constantemente a los dos tipos, como se ha podido sea-
lar a propelto de otro anlisis (pp. 65-66), donde inclusive tratamos de integrarlos. Lo
crudo y lo cocido ofreca ya ejemplos no equvocos de modelos analgicos, tales
ritualmente utilizada con tal fin, y el buen tabaco que los Tucano de
Colombia dicen surgido de vmitos divinos. La primera aparece as como
la causa de vmitos destinados a establecer una comunicacin entre los
hombres y los dioses, en tanto que el segundo aparece como resultado
de vmitos que constituyen ya, por s mismos, una comunicacin entre
los dioses y los hombres. En fin, se recordar que en M
2
0'2, hecho de
dos episodios superponibles, el irra interviene como variante combina-
toria de la rana cunauar, duea de un veneno de caza, es decir, de una
sustancia incomible que, como el timb (ms arriba, p.47), se "trans-
forma" en caza, sustancia comestible, en tanto que el irra posee la miel
pura, incomible, pero transformable tambin (por dilucin) en sustancia
comestible.
Al trmino de esta discusin, la posicin mtica del irra se ha acla-
rado un poco. Dueo de la miel en sentido propio, el irra es incapaz de
asumir plenamente esta funcin con respecto a los hombres, ya que
difiere de ellos en que come la miel sin agua, lo cual le impone una
carencia que explica que otros animales lo desplacen para encargarse de
lo mismo en los mitos, aunque no puedan aspirar a ello ms que de
manera figurada. En primera fila de estos animales estn los cnidos. Es
ste el lugar de recordar un mito bororo (M
4 6
) cuyo episodio inicial
correlaciona y opone el irra a otros cuadrpedos, algunos de los cuales
son cnidos. Este mito trata del origen de los hroes Bakororo e Itubor,
nacidos de la unin de un jaguar con una humana. Dirigindose al cubil
de la fiera, esta mujer encuentra sucesivamente varios animales que pre-
tenden hacerse pasar por el esposo al que su padre la ha prometido a
cambio de salvar la vida. Estos animales son, en orden, el irra, el gato
salvaje, el lobo pequeo, el lobo grande, el jaguatirica u ocelote, el
puma. La mujer los desenmascara uno tras otro y llega por fin al jaguar.
A su manera, este episodio da una leccin de etnozoologa, ya que hay
siete especies dispuestas a la vez por orden de tamao y en funcin de
su parecido mayor o menor con el jaguar. Desde el punto de vista de las
dimensiones, es claro que:
1) gato salvaje <ocelote <puma <jaguar;
2) lobo pequeo < lobo grande.
Desde el punto de vista del parecido, el irra y el jaguar son los ms
opuestos, y asimismo el irra es mucho menor que el jaguar. Lo ms
notable de esta serie es su aire heterclito desde el punto de vista de la
taxonoma moderna, ya que rene un mustlido, dos cnidos y cuatro
flidos, o sea familias muy diferentes en anatoma y gnero de vida. Para
quedarnos en la ms superficial de estas diferencias, algunas especies
como los grficos o diagramas fig, 5, p. 94; g. 6, p. 102; fg. 7, p. 110; fig, 8, p.
196; fig. 20, p. 329, Y las frmulas de las pp- 165, 199, 247, 248, etc. Lo mismo
ocurre con todos los cuadros en que los signos +y - connotan no la presencia o
ausencia de ciertos trminos, sino el carcter ms o menos marcado de ciertas
oposiciones que varan, en el seno de un grupo de mitos, en razn directa o inversa
unas de otras.
76 LO SECO Y LO HMEDO
EL ANIMAL RIDO 77
tienen pelaje manchado, otras color uniforme y, en este ltimo caso,
claro ti oscuro.
Pero una clasificacin heterclita para nosotros no lo es por fuerza
para el punto de vista indgena. A partir de la radical jiawal el tup
forma por sufijacin los nombres /iawara/, "perro", liawarat/. "jaguar",
Jiawacaca/. "nutria", /iawaru/, "lobo", /iawapop/. "zorro" (Montaya),
agrupando as en una misma categora ftidos, cnidos y un mustlido.
Los Caribes de la Guayana conocen una clasificacin de las especies
animales cuyo fundamento est lejos de resultar claro, pero en la que al
parecer el nombre del jaguar, larowa/. completado con un determinante
-"de tortuga", "de pjaro jacamin", "de agut", "de rata", "de cr-
vido">; etc. serva para denominar varias clases de cuadrpedos [Schom-
burgk, 11, pp- 65-67). Por consiguiente, y como hemos mostrado en Lo
crudo y lo cocido a propsito de los ungulados y de los roedores, a los
cuales el pensamiento indgena aplica el mismo principio de clasificacin
fundado en la oposicin relativa de lo largo y lo corto (animales "con
cola" [animales "sin cola"; hocico largo/hocico corto, etc.], se dira que
un mustlido como el irra no debe ser separado radicalmente de anima-
les pertenecientes a otros rdenes zoolgicos. En estas condiciones, la
atribucin por los mitos del papel de amo de la miel a cnidos se hara
menos por referencia a talo cual especie determinada, y a su comporta-
miento emprico, que a una categora etnozoolgica muy amplia que
comprendiese no solamente el irra -dueo de la miel segn ensea la
experiencia-e, sino tambin los cnidos, acerca de los que nos falta
demostrar que, adoptando el punto de vista semntico, son an ms
indicados que el irra para desempear tal papel, aun si las confirma-
ciones empricas -que sin duda no estn del todo ausentes- no los cali-
fican de modo tan decisivo como ocurrir ia con aqul. Pero hay tambin
que tener en cuenta que, en los mitos, la miel no interviene a simple
ttulo de producto natural: est cargada de mltiples significaciones que,
en cierto sentido, le son aadidas. Para dominar esta miel tornada su
propia metfora, un dueo real pero incompleto conviene menos que un
dueo tanto ms apto para cumplir su cometido con toda la autoridad
deseable cuando que los mitos dan a este empleo una acepcin figurada.
Para elucidar la posrcron semntica de los cnidos, indudablemente es
hacia el Chaco hacia donde conviene volverse. En los mitos de esta
regin, el zorro ocupa un puesto de primer plano como encarnacin
animal de un dios engaador que a veces tiene forma humana. Ahora
bien, existe en el Chaco un grupo de mitos en los que Zorro tiene con la
miel una relacin positiva o negativa, pero siempre muy acentuada. Son
estos mitos, todava no considerados desde este punto de vista, los que
vamos ahora a examinar.
M
2
o7. Toba: Zorro toma esposa.
Despus de varias aventuras, al trmino de las cuales Zorro mue-
re pero resucita en cuanto llueve un poco, llega a un pueblo con
apariencia de guapo mancebo. Una muchacha se prenda de l y se
hace su amante. Pero lo araa tan fuerte en sus transportes amoro-
sos, que Zorro gime y grita. Sus lamentos traicionan su naturaleza
animal, y la chica Id abandona.
Seduce entonces a una muchacha ms tierna. Empieza el da.
Zorro va por provisiones. Llena su saco de frutos silvestres s c h ~
sandial y de panales de cera vacos y se lo ofrece a su suegra como
si contuviese miel. Contentsima, sta anuncia que va a diluir la
miel con agua y a fermentarla para hacer hidromel destinado a su
familia. El yerno podr beber lo que quede. Zorro se escapa antes
de que sus suegros descubran lo que hay en el saco, y la identidad
del sobornador (Mtraux 5, pp. 122-123).
M
2 0 8
. Toba: Zorro en busca de miel.
Cuen tan que un da Zorro se ech a buscar miel de avispa
/lecheguana/. March largo tiempo sin resultado y encontr al
pjaro /celmot/ que buscaba tambin miel y que acept su com-
paa. El ave hallaba miel en cantidad. Se suba a los rboles,
segu Ia con la mirada a las avispas para dar con el nido, que no
tena ms que vaciar entonces. Zorro procuraba hacer lo mismo,
pero sin xito.
El pjaro decidi entonces embrujar a aquel lastimoso compa-
ero. Murmur palabras mgicas: - j Que aparezca una astilla que
hiera a Zorro, para que ya no pueda andar! Apenas haba dicho
aquello, Zorro, al saltar del rbol al que se haba subido, se empa-
l en un pico puntiagudo. Muri. El pjaro /elmot/ fue a refres-
carse a una charca y volvi sin decir a nadie lo que haba ocurrido.
Fig. 7. Un zorro sudamericano. (Segn Ihermg, loco cit., arto "cachorro do mato".)
Llovizn y Zorro resucit. Se zaf del palo y consigui dar con
miel, que guard en su saco. Como tena sed, se dirigi a una
charca y se tir sin mirar. La charca estaba seca y se desnuc. All
cerca, una rana abra un pozo. Tena el estmago lleno de agua.
Despus de mucho tiempo apareci un hombre que quera beber.
Advirti que la charca se haba secado, que Zorro estaba muerto y
que el estmago de la rana estaba lleno de agua. Se lo pinch con
una espina de cacto, brot el agua, que se derram por doquier,
78
LO SECO Y LO HMEDO
EL ANIMAL RIDO
79
moj a Zorro, y este resucit otra vez.
Un da que Zorro esperaba invitados y preparaba cerveza de
algarroba, divis a Lagarto que dormia en la 'cima de un rbol
yuchan! (Chorisia insgnis, Zorro abandon la cerveza y rog a
Lagarto que le hiciera un Iugarcito. Explic que le gustaba trepar a
los rboles y que si no viva habitualmente en las copas es porque
prefera tener compaa. Lagarto pronunci un conjuro: - IQue
Zorro se reviente al prximo salto! Zorro salt para acompaarlo y,
se destrip en las espinas que erizan el tronco del /yuchan/. Cay
dejando las tripas, que se engancharon en el rbol y 10 retuvieron
suspendido. -Hagamos que estas entraas crezcan -cdijo Lagarto-
a fin de que los hombres las recolecten y se las coman. Tal es el
origen de un bejuco llamado "tripas de zorro", que consumen los
indios (Mtraux 5. pp. 126-127)_
por caer de arriba abajo como en los dos primeros episodios,
t d
sta vez saltar de abajo arriba. Cuando Zorro cae de arnba abajo,
anoe , bai (1
est sin miel (primer episodio). Cuando cae de abajo m.as a aJo,
fondo de la charca desecada), est sin agua (segundo episodio}. Por ulti-
mo cuando salta de abajo arriba (tercer episodio), determina a altura
media la aparicin no de miel ni de agua, sino de cosas que se les apro-
ximan singularmente en el sentido de que, sin ser una ni. otra, ilustran de
manera aproximada la conjuncin de la una y la otra, disyuntas .antes: la
miel arriba, en los rboles, el agua abajo, en la charca o en el vientre de
una rana entretenida abriendo un pozo. Esta conjuncin adopta la forma
de legumbres o frutos silvestres, que son vegetales como la miel (segn la
clasificacin indgena) y que, a diferencia de la miel, contienen agua.
Para apoyar esta reduccin puede hacerse valer el que ciertos motivos
que figuran en los tres !al es
sobre todo el caso de lo que podr ia denominarse motivo del pin cha-
zo": Zorro se empala en un palo puntiagudo, el estmago de la rana es
I \zorro 1/ [rnicl , agua],
.' PiJ1Chados) (Zorro. miel) 11 agua,
I ti Zom'U("mid", ....u... )1-
,n
compaia
1, 3, acuvamcntc (
2, pasivamente
sin encont rar
la miel
renunciando a
la cerveza
trepa a
la cima
de un
rbol
[
la lluvia cae
(agua celeste)
cae al I
fondo de habiendo
un agujero, encontrado miel
a altura media; los vegetales
refrescantes
salen
(agua media),
abajo;
pjaro,
lagarto.
[
bro ta el manantial
f ms abajo an; (agua teTTestre),
\ 1, 3. de un animal
12, de un hombre
1, se empala
3, se destripa
2, se rompe el espinazo
I
de ,abajo
arriba
{ de arriba
\ abajo;
,
I
de abio
amas
'1 abajo;
\ 1,
2, cae
Zorro
(
3, salta
Zorro
[
l SOBRE Zorro
2. DE rana
3. DE Zorro
En la versin matako del mismo mito (M
2 09a
), el engaador, que se
llama Takjuaj (Tawk'wax) cuelga l mismo sus intestinos de las ramas de
los rboles, donde se convierten en bejucos. Entierra a poca profundidad
su estmago, que se vuelve una especie de meln lleno de agua. Su reyu-
no7 y su corazn hacen nacer el !tasi! liso y el !tasi! espinoso; y, en la
tierra, su intestino grueso se muda en mandioca (Palavecino, p. 264).
Mtraux corta este grupo de mitos en tres relatos distintos, pero basta
superponerlos para ver aparecer un esquema comn. Una empresa de
orden alimenticio, bsqueda de miel (sin duda para preparar hidromel,
d. M
2
o7) o preparacin de otra bebida fermentada, fracasa porque
Zorro no sabe subirse a los rboles, o slo va bien despus de que Zorro
se ha cado, pero entonces porque est sediento y el engaador, actuan-
do siempre de manera desconsiderada, va a aplastarse al fondo de una
charca sin agua: esa agua siempre indispensable para que recupere la
vida. A Zorro que se empala en el primer episodio responde en el segun-
do (mas con efecto inverso: tierra mojada en lugar de tierra desecada)
una rana de vientre pinchado, y en el tercero un Zorro reventado, no ya
7 Igual que Mtraux (5, p. 128), que renuncia a traducirla, no hemos conseguido
descubrir el sentido dado a esta palabra espaola por el habla local. Designa mani-
fiestamente una parte del cuerpo. Pero la anatoma del engaador matako reserva
sorpresas, como atestigua esta otra versin (M
209b)
del mismo mito: "Tawkxwax
quiso subirse a un rbol /yuchan/ y cay de cabeza. Al caer, las espinas del tronco
despedazaron su cuerpo. Sacse el estmago y lo enterr; de l naci una planta
/iletsx/, cuya raz, muy gorda, est llena de agua. Sus intestinos se volvieron beju-
cos. Como la vaca, Tawkxwax tiene dos estmagos; del otro hizo una planta llama-
da /iwokan/" (Mtraux 3, p. 19).
Se advertir que en Amrica del Norte mitos muy prximos a los del Chaco aso-
cian parecidamente al engaador, personificado por Visn o Coyote, el uso inmo-
derado sea de partes del cuerpo, sea de rboles, de plantas o de frutos silvestres, y
el origen de estos ltimos (Menomini: Hoffman, p. 164; Pawnee: Dorsey, pp.
464-465; Kiowa: Parsons, p. 42). Entre los Iroqueses (Hewitt, p. 710), diversas
trepadoras de frutos comestibles nacieron de los intestinos de Tawiskaron, dios del
invierno. En la misma Amrica del Sur, el personaje de Zorro como pretendiente
inepto y comiln reaparece entre los Uitoto (Preuss 1, pp- 574-581), Yse le vuelve
a encontrar entre los Uro-Cipaya de la meseta andina (Mtral1x,ll).
80 LO SECO Y LO HMEDO EL ANIMAL RIDO
81
pinchado con una espina de cacto, Zorro se abre el vientre pinchndose
con las espinas que erizan el tronco del rbol jyuchanj. Ms adelante se
verificar que estamos ante un motivo fundamental de los mitos de la
miel, y evidentemente habr que buscar la razn. Por el momento nos
limitaremos a subrayar tres puntos.
En primer lugar, el "pinchazo" afecta cada vez a un vaso natural: cuer-
po del zorro o cuerpo de la rana, es decir -cpuesto que el zorro es el
hroe del mito- un cuerpo propio o un cuerpo otro. En el primer episo-
dio, el cuerpo propio es un continente sin contenido: nada escapa del
cuerpo de Zorro empalado, ya que est en ayunas (sin miel) y sediento
(sin agua). Resucitado por la lluvia que humedece por fuera su cuerpo
desecado, vaco an y en busca de agua, Zorro se desnuca, introdu-
ciendo as, por medio de su propio cuerpo, el segundo trmino de una
oposicin: (sceras pinchadas/huesos rotos, cuyo primer trmino es re-
presentado por un cuerpo otro -c-el de la rana- que, a la inversa de
Zorro, aparece entonces en forma de continente dotado de un conte-
nido: est llena de agua. Esta realizacin externa del continente, cuando
su realizacin interna est excluida, proporciona una nueva ilustracin de
un esquema hacia el cual ya hemos llamado la atencin (p. 70 ) a prop-
sito del episodio de la miel en el ciclo "Zarigeya y sus yernos", donde,
en tanto que el mono, el pjaro mosca y el mosquito se llenan activa-
mente el buche o la panza de miel (cuerpo propio continente U conteni-
do), el zorro se contenta con asistir pasivamente al llenado de recipientes
de calabaza (cuerpo propio continentettcontenidos,
En los dos primeros episodios de M
2
08, por consiguiente, el cuerpo
propio (el del zorro) es seco, el cuerpo otro (el de la rana) es hmedo,
La funcin del tercer episodio consiste en resolver esta doble antinomia:
transformndose de cuerpo propio en cuerpos otros (legumbres y fru-
tos), Zorro opera la conjuncin de lo seco y de lo hmedo, ya que los
fru tos y las legumbres henchidos de agua son secos por fuera y hmedos
por dentro.
Nuestra segunda observacin atae a un punto de detalle cuya impor-
tancia quedar ms de relieve adelante. Si, en el segundo episodio de
M
2 0 S
' la rana es duea del agua, es que la ha obtenido abriendo un
pozo. Esta tcnica est bien atestiguada entre los indios del Chaco, re-
gin donde el agua llega a escasear: "Durante la estacin seca, el proble-
ma del agua es uno de los que tienen para los indgenas importancia
vital. Los antiguos Lule y Vilela, que se hallaban establecidos al sur del
Bermejo, abran pozos profundos o constru an grandes cisternas. Los
Lengua actuales tienen pozos profundos de 4.50 a 6 m y de unos 75
cm de dimetro. Estn hechos de tal suerte que un hombre puede bajar
por ellos metiendo los pies en entalladuras practicadas en las caras
opuestas de la pared." (Mtraux 14, p. 8)
Por ltimo, es imposible traer a cuento el motivo del "pinchazo" sin
remitir a su forma inversa que ilustran, siempre a propsito de Zorro,
otros mitos del Chaco procedentes de los Toba y los Matako. Estos mi-
tal {diacutldos en CC, pp. 300-305; M
1
7 5 ) relatan cmo al engaador
'rawkxwex, o IU equivalente toba, Zorro, le tap todos los orificios
corporales una avispa o abeja de la cual por vas muy. dife-
rentes, que era una rana transformada por inversin de las
respectivamente seca y hmeda que poseen animales. Ahora
bien, est claro que a este respecto el segundo de. M2 o8 es un,a
retransformacin de M
1 7 5
por medio de una oposicion triple:
medo, cerrado/abierto, activo/pasivo, que puede condensarse en la for-
mula siguiente:
correspondiendo al hecho de que, en M
1
7 5 , Zorro tiene toda el agua
que pueda desear (exteriorizada por la abeja: en jarros) pero la desdea,
en tanto que, en M
2 0 S
' est privado del agua que codicia por el hecho
de hallarse esta agua interiorizada por la rana (en su cuerpo).
Otro mito toba propone una variante del ltimo episodio de M2 os-M2 0 9 :
M
2
1 o. Toba: Zorro atiborrado de mieL.'
Zorro pesca en la laguna mientras Carancho busca miel de avispa
Ilecheguana/. Encuentra mucha, pero Zorro no atrapa peces. Toda
su contribucin al desayuno consiste en dos malos pjaros Ichumu-
col.
8
Molesto de que su camarada no aprecie esta caza, Zor::o
rechaza la miel, pretendiendo que es mala. Carancho lo embruja:
- l Que el estmago de Zorro segregue miel! En efecto, Zorro se
da cuenta de que sus excrementos estn llenos de miel, que su sali-
va apenas expectorada se vuelve miel, y que suda miel por todos
los poros.
Hecho esto, Carancho, que ha pescado en abundancia, invita
a Zorro a comer los peces. Zorro al principio tiene gran apetito,
pero cuando Carancho le revela que .10 que cree es en
lidad miel mgicamente disfrazada, Sle?te tal repulsin que
No sin orgullo, advierte que las matenas que expulsa se convierten
en sandas: - lSe dijera que soy un brujo: nacen plantas donde
devuelvo! [Mtraux 5, pp. 138-139.)
Esta variante ofrece doble inters. Primero, ilustra una conexin ya
observada, en el caso de los I Munduruc, entre la miel y las sandas
(antes, p.47). Se recuerda que, para estos indios. las sandas proceden
"del diablo" y que, venenosas primero, hace falta que los hombres las
domestiquen cultivndolas para poder consumirlas sin peligro. Ahora, el
Zorro, divinidad engaadora, desempea por cierto el papel de un "dia-
blo" en la mitologa de 105 Toba. Los indios Goajiro que habitan en el
extremo septentrional de la Amrica tropical, en Venezuela, tambin
tienen al meln por un alimento "diablico" (Wilbert 6. p. 172). Lo
mismo ocurre con los Tenetehara (Wagley-Galvao, p. 145). Atestiguada
varias veces en tribus alejadas y diferentes en lengua y cultura, esta natu-
8 Acerca de los pjaros como forma inferior de caza, cf CC, p. 204.
82
LO SECO Y LO HMEDO
EL ANIMAL RIDO 83
raleza diablica de las sandas plantea un problema cuya solucin habr
que hallar.
. otra parte, M2 I o restituye con forma ms neta y vigorosa la opo-
sicron ya presente en M208_209. entre el zorro desventurado y un com-
paero mejor dotado que era entonces el pjaro telmat!. y luego el
lagarto. En efecto, el compaero de que ahora se trata no es otro que
Carancho, es decir, el demiurgo (por oposicin a Zorro el engaador) que
Fig. 8. El pajaro carancho (Polyborus plancus).
(Segn Ihering, loco cit.,art., "carancho".)
encarna entre los Toba una falconiiforme depredadora y carroera,
amante de larvas y de insectos, Polyborus plancus: "Prefiere las regiones de
sabana y los terrenos descubiertos. Su marcha es un poquito solemne y
cuando levanta el moo de plumas no carece de cierta prestancia nada
afn a un gnero de vida harto plebeyo" (Ihering, art. "caranchovjf
el mito, el demiurgo es un amo de la pesca y de la bsqueda de
miel, y Zorro se pone rabioso al no poderlo igualar. Asqueado de miel
como el corupira del mito amaznico M
2 0 2
, tendr que conformarse
con ser amo de las sandas.
9 El carancho es ms grande que el carcar, otra falconiifonne (Milvago chima-
c"I"'4I). que desempea el papel de engaador en la mitologa caduveo , cf. ms
lIIIh, p. tilo n, l.
Es claro que aqu las sandas son un Ersatz de la miel y el pescado.
Qu hay, pues, en comn y qu hay de diferente entre estas tres fuen-
tes de alimento? Por otra parte, qu hay de comn entre las sandas
,(Citrullus sp.) nacidas de los vmitos de Zorro y las plantas engendradas
por sus vsceras en M
2 0
8 - 2 0 9 = bejucos comestibles, /tasi/, mandioca, y
entre las que figura ya la sanda? Por ltimo, dqu relacin existe con los
frutos de sachasandia, de los que Zorro es el dueo en M2 O7 ?
Fig. 9. Pjaros carcar (Milvago chimachima). (De Iherng.Jcc. cit., arto "carcar".)
En este conjunto conviene poner en lugar especial la mandioca, que es
la nica planta cultivada. Pero, asimismo, de las plantas
es la que requiere menos cuidados y no tiene tiempo de maduracin
bien sealado. Plantan la mandioca desquejando al principio de la esta-
cin lluviosa. Basta con escardar de manera intermitente para que las
plantas estn maduras unos meses ms tarde: de 8 a 18. segn el tipo.
En adelante, hasta agotarse, darn races comestibles todo ,momento
del ao.
1
o Poco cuidada, capaz de prosperar en las tierras mas pobres,
10 Es posible, en efecto, generalizar la observacin de Whiffen (p. 193) en el
noroeste amaznico: "Por regla general, se planta la mandioca precisamente antes
de las mayores lluvias, pero no hay periodo del ao durante el cual no sea posible
recolectar unas cuantas races."
En apoyo de las consideraciones precedentes, citemos tambin estas observaciones
de Leeds (pp. 23-24): "As, pues, la mandioca no tiene periodicidad sealada, su
produccin es regular en el curso de los aos ... Puede conservarse cruda o prepa-
rada ... ni siquiera exige esfuerzo especial o concentracin de mano de obra en una
84
LO SECO Y LO HMEDO EL ANIMAL RIDO 85
siempre disponible pues, en el mismo tiempo que las plantas
silvestres en los periodos en que las dems plantas cultivadas ya han sido
recolectadas, ,si no, que hasta consumidas-, la mandioca representa
una fuente alimenticia no marcada y que se halla citada al mismo tiem-
po que las silvestres ofrecen valor alimenticio, ya que su
?oslb!e en la ,de los frutos silvestres- tiene mayor
importancia practrca, en la dieta indgena, que su inclusin terica entre
las plantas cultivadas.
En cuanto al sachasandia (Capparis salidfolia), al menos para los Mata-
ka, acerca de los que estamos bien informados, se trata de frutos de
connotacin siniestra, ya que son para los indios el medio habitual de
suicidio, parecen particularmente propensos a abreviar sus das. El
envenenamiento por s,achasandia provoca convulsiones, la boca se llena
de el corazon late irregularmente con breves interrupciones
seguidas de recuperaciones, se contrae la garganta, el enfermo emite soni-
dos cuerpo es agitado por sobresaltos, hay contracciones
espasmdicas aSI como intensa diarrea. Finalmente el enfermo cae en
y muere o menos Por intervencin rpida, inyectando
y administrando un emetrco, Se ha conseguido salvar a varias
que luego describieron los sntomas experimentados: profunda
depresin seguida de vrtigos. "como si el mundo se volcase" que obli-
gan a tenderse (Mtraux 10). '
Es, cornpreusible que los /rutos de sachasandia no figuren en
el regrmen alimenticio del Chaco mas que en los periodos de hambre. Y
hay qu.e ,a, cinco ebulliciones sucesivas, cambiando el agua,
para eliminar la Pero lo mismo es cierto, si bien en menor
grado, de la mayorra de las plantas silvestres que hemos enumerado
,Varios autores (Mtraux 14, pp. 3-28; 12. pp. 246-247; Henry 2'; Sus-
nik, pp., 20-21, 87, 104) han descrito bien el ciclo de la vida
economica en el Chaco. Desde el mes de noviembre hasta enero o febre-
ro, los indi?s del Pilcomayo consumen como cerveza ligeramente fermen-
tada las vamas de algarroba (Prosopis sp.) y los frutos alimenticios del
chanar (Gourleia decorticans) y ?el, mis tal (Zizyphus mistol). Es la poca
que los Toba lIa:nan,/kotap/, aS,lmtlada al "bienestar", cuando abunda la
pecan y de coatr: tiempo de las fiestas y regocijos, de las
VISItas de los sacos llenos de carne ofrecidos como presente
por el novio a su futura suegra.
En febrero-marzo, otros productos silvestres reemplazan a los prece-
dentes: del monte (Capparis retusa), tasi (Morrenia odorata)
tunas (Opu,ntza) se agregan. en las tribus agrcolas, al maz, a las calaba.
zas y sandias. En cuanto cesan las lluvias, en abril, se ponen a secar al
sol los excedentes .de frutos silvestres, pensando en el invierno, y se
preparan las plantaciones.
poca ni aun para la recoleccin, que se hace de cuando en cuando,
en cantidades pequeas. Por consiguiente, los caracteres de este cultivo y sus exi-
gencias de mano de obra no implican organizacin centralizada alguna, que no
sera necesaria ni para la produccin ni para la distribucin. En conjunto se puede
decir lo mismo de la caza, de la pesca y de la recoleccin de productos silvestres."
Desde principios de abril hasta mediados de junio, los bancos de peces
suben por los ros anunciando un periodo de abundancia. En junio y
julio los cursos de agua se van secando, es difcil la pesca y hay de nue-
vo que recurrir a los frutos silvestres: /tasi/ ya citado, y /tusca/ (Acacia
aroma), que maduran desde abril hasta septiembre.
Agosto y septiembre son los verdaderos meses de escasez, durante los
cuales se consumen las reservas de frutos secos, complementados por la
naranja del monte (Cappart's speciosa), las cucurbitceas, las bromeli-
ceas, los tubrculos silvestres, un bejuco comestible (Phaseolus? ) y, en
fin, los frutos de sachasandia de que hemos hablado. En virtud de su
sabor amargo, algunos frutos de los ya citados -poroto, naranja del
monte- deben tambin ser hervidos en varias aguas y despus secados al
sol, luego de machacados en un mortero. Cuando falta el agua, se recoge
la que se acumula en la base de las hojas de /caraguata/, una bromeli-
cea. y se mastica el tubrculo carnoso de una euforbicea.
Durante los meses de sequa, las grandes reuniones de poblacin, que
sealan el tiempo de las fiestas alrededor de la cerveza de algarroba y el
de la pesca a lo largo de los ros, ceden el lugar a una vida nmada y
dispersa. Las familias se separan y andan errantes por los bosques en
busca de plantas silvestres y de caza. En efecto, todas las tribus cazan,
sobre todo los Matako, que no tienen acceso a los ros. Las grandes
cazas colectivas, a menudo quemando la maleza, se realizan principal-
mente durante la estacin seca, pero tambin se caza durante el resto del
ao.
Los Toba, que denominan /kktapig/ a este periodo, subrayan en sus
relatos que entonces los animales estn delgados y desprovistos de esa
grasa tan necesaria a la alimentacin de los cazadores. Es el tiempo del
"mal de hambre"; la boca desecada carece de saliva y la carne de ema
/nandu/ asegura apenas la subsistencia. Cunde entonces la gripe, mueren
nios de pecho y viejos; se consumen armadillos y se duerme muy cerca
de la lumbre y cubrindose bien...
Por lo que precede se ve que. aunque no exista verdadera estacin de
las lluvias en el Chaco, donde puede' haber intensas precipitaciones en
cualquier momento del ao, las lluvias tienden, sin embargo, a concen-
trarse de octubre a marzo (Grubb, p. 306). Todas las plantas del zorro
aparecen pues como alimentos de estacin seca, lo cual es tambin el
caso para el pescado y la miel, recolectada principalmente durante el
periodo de nomadismo. Pero esta estacin seca se presenta alternativa-
mente con dos aspectos: el de la abundancia y el de la escasez. Todos
nuestros mitos se relacionan con la estacin seca, considerada ora con su
aspecto ms favorable, caracterizado por abundancia de pescado y miel
(que les gusta particularmente a los indios del Chaco, segn subraya
Mtraux, loe. ct., p. 7), ora con su aspecto ms pobre y angustioso, ya
que la mayora de los frutos silvestres de la estacin seca son venenosos
o amargos y exigen un tratamiento complicado antes de que puedan ser
consumidos sin peligro. Productos del principio de la estacin seca, las
sandas deben el no ser ya venenosas al hecho de ser cultivadas. Ocultan-
do bajo su dura corteza abundante agua y perpetuando as, hasta la
86 LO SECO Y LO HMEDO
estacin seca, los ltimos beneficios de las lluvias que acaban, ilustran al
maxrmo y en forma paradjica el contraste entre el continente y el con-
tenido: el uno seco, el otro hmedo;ll y pueden servir de emblema a
un dios engaador. tambin l paradjicamente diferente por dentro y por
fuera.
Por lo dems, a su manera, el rbol {yuchan/. cuyas espinas destripan a
Zorro, dno es comparable a las sandas y otros frutos suculentos de la
estacin seca? En la mitologa de los Matako y de los Ashluslay (MIlI)
el yuchan/ es el rbol que otrora contena en su tronco inflado toda el
agua del mundo, donde los hombres se abastecan de pescado durante el
ao entero. As que interioriza el agua terrestre y neutraliza la oposicin
entre la estacin de la pesca y la estacin sin pescado, como los frutos
silvestres interiorizan el agua celeste y neutralizan as, aunque de manera
relativa pero empricamente verificable, la oposicin de la estacin seca
y la estacin lluviosa. Volveremos a encontrar, en los mitos de la Guaya-
na, rboles pertenecientes como el yuchanl a la familia de las bomba-
ceas, y casi ni habr que mencionar que su papel de rboles de la vida
est atestiguado hasta en la mitologa maya antigua. Pero que el tema
exista tambin en el Chaco, y con la forma particular del rbol lleno de
agua y de peces, atestigua que, en esta regin, posee un vnculo original
con la infraestructura tecnoeconmica: en forma alegrica, la sequedad
espinosa del tronco encierra el agua y los peces, como la estacin seca
encierra el periodo privilegiado en que los peces se toman abundantes en
los ros, y como incluye en su duracin el periodo de maduracin de
los frutos silvestres, que encierran agua en en el espacio circunscrito por
su dura corteza.
Finalmente, como los peces, la miel supone al tiempo el agua (con la
que se la diluye para confeccionar el hidromel) y la sequa. Son media-
cin de lo seco y lo hmedo, y al mismo tiempo de lo alto y lo bajo,
ya que, durante la estacin seca lo seco es de orden atmosfrico, o sea
celeste, y en ausencia de lluvia el agua slo puede proceder de la tierra:
de los pozos, de hecho. La mediacin que ilustran la miel y el pescado
es pues la ms ambiciosa por lo que a alcance toca, en razn del aparta-
miento de los trminos que aproxima, y la ms remuneradora en conse-
cuencias, ya calificadas desde el punto de vista de la cantidad (los peces
que constituyen el alimento ms abundante), o desde el de la calidad (la
miel, que es el ms exquisito de los alimentos). El zorro logra operar la
misma mediacin, aunque a un nivel mediocre: suculentos y todo, los
frutos silvestres no reemplazan al agua, y exigen gran cuidado para ser
recolectados y tomados propios para el consumo. Por ltimo, esta
mediacin al buen tuntn la realiza el zorro a igual distancia de lo alto y
lo bajo -a la mitad de la altura del rbol y sacrificando sus partes me-
dias: que en el plano anatmico las vsceras estn tambin a medio
camino entre lo alto y lo bajo.
11 La versin Kruse de M
I S7
(antes, p.46) se explaya muy elocuentemente
sobre este particular: "Cuando los frutos estn duros -anunda la madre de las
plantas cultivadas- sern buenos para comer."
III
HISTORIA DE LA CHICA LOCA POR LA MIEL, DE SU VIL
SEDUCTOR Y DE SU TMIDO ESPOSO
a) EN EL CHACO
EL PRIMERO de los mitos "con miel" del Chaco que hemos discutido
(M
2
0 7 ) , donde Zorro desempea el principal papel, permite presentir la
intervencin de una pareja femenina: muchacha que seduce a Zorro
despus de que ha adoptado apariencia de buen mozo y con la que se va
a casar. Un mito pequeo vuelve a este detalle; concisamente, anticipa
un importante grupo de mitos que es posible aislar en cuanto se reco-
noce en l, diversamente transformado, el esquema fundamental del cual
M
2
1 1 evoca los contornos:
M
2 1 1
Toba: Zorro enfermo.
De regreso de una fructuosa recoleccin de miel, en la que haba
participado con la dems gente del pueblo, a Zorro le pic una
araa venenosa. Su mujer llam a cuatro clebres curanderos para
cuidarlo. En aquel tiempo, Zorro tena forma humana. Como
deseaba a su cuada, que era ms bonita que su mujer, exigi y
consigui que le sirviera de enfermera. Contaba con la cercana
para seducirla. Pero ella se neg en redondo y lo denunci a su
hermana que, de rabia, abandon a su marido. Una conducta tan
poco acorde con el mal que pretenda padecer acab por despertar
sospechas, y Zorro fue desenmascarado (Mtraux 5, pp. 139-140).
He aqu ahora variantes del mismo mito, pero con formas mucho ms
desarrolladas:
M
2 1 2
Toba: la chica loca por la miel (1).
Sakh era la hija del amo de los espritus acuticos, y tanto le
gustaba la miel, que no haca ms que pedir. Fastidiados por su
87
88 LO SECO Y LO HMEDO HISTORIA DE LA CHICA LOCA POR LA MIEL
89
insistencia, hombres y mujeres le respondan: j Csatet Hasta su
madre, cuando la importunaba para obtener miel, le deca que ms
le valdra casarse.
De suerte que la joven decidi casarse con Carpintero, afamado
buscador de miel. Precisamente estaba en el bosque con otros pja-
ros ocupados, como l, en abrir con el pico los troncos para llegar
a los nidos de abejas. Zorro finga ayudarlos, pero se limitaba a
dar bastonazos a los rboles.
Sakh se enter del lugar donde estaba Carpintero. Yendo en la
direccin indicada se encontr con Zorro, que trat de hacerse
pasar por el pjaro. Pero no tena roja la garganta, y en vez de
miel no llevaba ms que tierra en el zurrn. La chica no se dej
engaar. sigui su camino y al fin encontr a Carpintero, a quien
propuso matrimonio. Carpintero manifiesta poco entusiasmo,
discute, declara su certidumbre de que los padres de la muchacha
no lo querrn. Entonces ella insiste y se disgusta: - Mi madre vive
sola, y ya est harta de m! Felizmente, Carpintero tiene miel y
Sakh se sosiega comiendo. Por ltimo dice Carpintero: -Si es ver-
dad que tu madre te enva con tal intencin, me casar contigo sin
temor. Pero si mintieras, ecmo casarme contigo? INo estoy lo-
co! Diciendo lo cual desciende del rbol al que se haba subido,
con su saco lleno de miel.
Por lo que respecta a Zorro, el muy perezoso se haba llenado el
zurrn de frutos de sachasandia y de tasi, que es 10 que se con-
sume cuando no se ha encontrado otra cosa. No obstante, los das
siguientes Zorro se abstuvo de volver a la miel con los que no esta-
ban satisfechos de la primera recoleccin. Prefera robar la miel y
comrsela.
Un da Carpintero haba dejado a su mujer sola en el campa-
mento y Zorro quiso aprovechar la ocasin. Pretendi que tena en
el pie una aatillita que le impeda seguir a sus compaeros y retor-
n solo al campamento. Apenas llegado, trat de violar a la mujer.
Pero sta, que estaba encinta, se escap a la maleza. Zorro fingi
dormir. Estaba tremendamente humillado.
Cuando Carpintero retorn, se inquiet por su mujer, y Zorro lo
enga. pretendiendo que precisamente acababa de partir acompa-
ada de su madre. Carpintero, que era jefe, orden que la fuesen a
buscar. Pero la madre no estaba en casa y la mujer haba desapare-
cido. Carpintero dispar entonces flechas mgicas en varias direc-
ciones. Las que nada vean volvan a l. Cuando la tercera flecha
no retom, Carpintero supo que haba cado en el sitio donde
estaba su mujer y se puso en camino para alcanzarla.
Mientras tanto, el hijo de Carpintero (hay que suponer que haba
nacido y crecido en el intervalo) reconoce la flecha de su padre.
Con la madre, sale a su encuentro; se besan, lloran de alegra. La
mujer cuenta a su marido lo que ocurri.
La mujer y el nio son los primeros en llegar al campamento.
Distribuyen alimento a todos, y la madre hace reconocer al nio.
Pero la abuela, que desconoce el matrimonio de su hija y su mater-
nidad, se pasma. -Pues s -explica esta ltima-, me regaabas,
part y me cas. La vieja no responde palabra, y la hija tambin le
tena ojeriza por haberla regaado y echado cuando le pidiera
miel. Interviene el nio: -Mi padre es Carpintero, gran jefe, lucido
cazador, y sabe encontrar miel. .. No me regaes nunca, o me ir.
La abuela protesta diciendo que no tiene semejante intencin, y
que est encantada. El nio consiente en ir por su padre.
A su suegra, que prodiga las amabilidades, Carpintero le dice que
no necesita nada, que no quiere cerveza de algarroba y que sabe
arreglrselas l solo. Que sea buena la vieja con su nieto. Heredar
de su padre, que se promete tener otros hijos.
Ahora Carpintero va a vengarse. Acusa a Zorro de haber mentido
a propsito de su mal. lPor causa de l, la mujer ha estado a pun-
to de perecer de sed en la maleza! Zorro protesta, incrimina el
pudor excesivo de su vctima que -dice- se ha asustado sin moti-
vo. Ofrece regalos que Carpintero rechaza. Ayudado por su hijo,
ste ata a Zorro y el nio se encarga de cortarle el pescuezo con el
cuchillo de su abuelo. Pues el hijo era ms valiente que el padre
(Mtraux 5, pp. 146-148).
A continuacin de este mito, Mtraux seala algunas variantes obteni-
das de sus informadores, algunas de las cuales reproducen M2 o 7 en tanto
que otras se acercan a la versin publicada por Palavecino. En esta ver-
sin, la herona reconoce a Zorro por su caracterstico hedor (cf. M1 03)'
Por tanto, Zorro hiede como un zarigcva, pero, de creer a los mitos
toba, menos que la mofeta, que caza y mata a los cerdos con sus pedos
hediondos, en tanto que Zorro fracasa al pretender hacer otro tanto
(M
2 1 2b,
Mtraux S, p. 128). Casada con Carpintero y ricamente abaste-
cida de miel, la herona se la niega a su madre. Sorprendida mientras se
baa por Zorro, antes que ceder a l se transforma en capivara. A partir
de este momento la versin Palavecino toma un sesgo claramente dis-
tinto:
M
2 1 3
Toba: la chica loca por la miel (2).
Tras el fracaso de sus iniciativas amorosas, Zorro no sabe cmo
escapar de la venganza del marido ofendido. En vista de que la
mujer ha desaparecido, cp or qu no hacerse pasar por ella? Adop-
ta pues la apariencia de su vctima y cuando Carpintero se lo pide,
se pone a despiojado, servicio que habitualmente presta la mujer al
marido. Pero Zorro es torpe: hiere a Carpintero con la aguja,
intentando matar los piojos. Lleno de sospechas, Carpintero ruega
a una hormiga que pique a su pretendida mujer en la pierna. Zorro
lanza un aullido poco femenino que lo traiciona. Carpintero lo
mata y se pone a buscar el refugio de su mujer por medio de las
flechas mgicas. Enterado por una de stas de la transformacin en
capivara, renuncia a buscarla, pensando que en adelante no le fal-
tar nada. Desecado y momificado por el sol, Zorro resucita bajo
la lluvia y sigue su camino (Palavecino, pp. 265-267).
Antes de pasar revista a las variantes matako de la historia de la chica
loca por la miel, introduciremos un mito sobre el origen nade la miel
sino del hidromel, que atestigua la importancia de esta bebida fermen-
tada entre los indgenas del Chaco.
90 LO SECO Y LO HMEDO
HISTORIA DE LA CHICA LOCA POR LA MIEL 91
M
2
14' Matako: origen del hidromel.
En el tiempo en que todava se desconoca el hidromel, un viejo
tuvo la idea de diluir la miel con agua y dejar el lquido fermentar
toda la noche. Llegado el da, bebi un poco y le pareci deli-
cioso, pero nadie ms quiso probar aquello, temiendo que fuese
veneno. El viejo dijo que hara la experiencia, pues a su edad la
muerte tendra poca importancia. Bebi y se desplom como
muerto. Pero durante la noche volvi en s y explico a todos que
no era veneno. Los hombres abrieron una artesa ms grande en un
tronco y bebieron todo el hidromel que pudieron preparar. Fue un
pjaro el que labr el primer tambor y lo bati toda la noche; al
da siguiente se convirti en hombre (Mtraux 3, p. 54).
El inters de este breve mito es establecer una equivalencia doble:
entre la miel fermentada y el veneno por una parte, entre la artesa para
hidromel y el tambor de madera por otra. La primera confirma nuestras
observaciones anteriores; la importancia de la segunda aparecer mucho
ms tarde, y por el momento la dejaremos a un lado. Finalmente, se
advertir que la invencin de la artesa-tambor acarrea la transformacin
de un animal en ser humano y que, por consiguiente, la invencin del
hidromel opera un trnsito de la naturaleza a la cultura, como se des-
prenda ya de nuestro anlisis de los mitos sobre el origen (de la fiesta)
de la miel (MISS, M
I 8 9
) ; en cambio, un mito botocudo ya discutido
(M
2
04) imputa al irra, dueo de la miel sin agua [anhidromel, por con-
siguiente), la responsabilidad de la transformacin inversa: humanos en
animales. Otro mito matako lo confirma (M
2
I s); quien come demasiada
miel sin beber se ahoga y corre el peligro de perecer. La miel y el agua
se implican mutuamente, se intercambia una por otra (Mtraux 3, pp.
74-75). Despus de haber subrayado la importancia de esta correlacin
en el pensamiento matako, podemos abordar los mitos esenciales.
Mz I 6' Matako: la chica loca por la miel (1).
La hija del Sol adoraba la miel y las larvas de abeja. Como era
muy blanca de piel y bonita, decidi no casarse ms que con un
hombre consumado maestro en la recoleccin de miel de la varie-
dad falesf, muy difcil de extraer de los rboles huecos, y su padre
le dijo que Carpintero sera un esposo ideal. As que se puso a
buscarlo y penetr en el bosque, donde sonaban hachazos.
Encontr primero un pjaro que no supo ahondar lo bastante
para encontrar miel, y ella sigui su camino. En el momento de
dar con Carpintero, pis por azar una rama seca, que cruji bajo
su paso. Asustado, Carpintero se refugi en la cima del rbol que
estaba perforando. Desde arriba pregunt a la muchacha qu que-
ra. Ella explic. Aunque fuese bonita, Carpintero le tena miedo.
Cuando ella le pidi de beber (pues no ignoraba que Carpintero
siempre llevaba una calabaza llena de agua), l empez a descen-
der, pero volvi a entrarle el miedo y retorn a su reu$io. La
chica le dijo que lo admiraba y deseaba tenerlo por mando. Al
final persuadi a Carpintero para que bajara con ella y pudo refres-
carse y comer toda la miel que quiso. Se celebr la boda. Tawkx-
wax sinti celos, pues codiciaba a la muchacha; sta lo despreciaba
y se lo dijo. Todas las noches, cuando Carpintero volva al d.omici-
lio conyugal, ella lo despiojaba delicadamente, con una espma de
cacto.
Un da que estaba con la regla y se haba quedado en el pueblo,
Tawkxwax la sorprendi bandose. Ella huy, abandonando sus
vestidos. T. se los puso y adopt el aspecto de una mujer, que
Carpintero tom por la suya. Le rog, pues, que lo despiojara
como de costumbre, pero a cada movimiento T. le desollaba la
cabeza. Esto encoleriz a Carpintero y le inspir sospechas. Llam
a una hormiga y le rog que se metiera entre las piernas de T. -Si
ves vulva, bien, pero si ves pene, muerde. Sorprendido por el
dolor, T. se levanta la falda y se expone; recibe buena paliza.
Entonces Carpin tero se echa a buscar a su mujer.
Pero no vuelve, y Sol se inquieta. Sigue las huellas de su yerno
hasta una charca, donde desaparecen. Sol cC,ha su lanza a la charca,
que se deseca en el acto, En el fondo habla dos pe.ces flaguf, u.."o
pequeo y otro grande. Sol consigue hacer que vomite el pequeno,
pero tena el estmago, vaco. lo el grande:. que
devolvi a Carpintero. Este resucrto y se volvi pjaro. A la hija de
Sol no se la volvi a ver ms (Mtraux 3, pp. 34-36).
Otra variante de la misma compilacin (M
2 1
7) relata que Sol tiene dos
hijas y que se alimenta de animales acuticos flewof parecidos a
nes, amos del viento, de la tempestad y el aguacero, y que son arco ms
encarnados. El relato contina casi idntico a la versin precedente,
salvo que Sol recomienda a su hija que se case porque l es incapaz de
suministrarle miel de la calidad que ella prefiere. Despus de desenmas-
carar al engaador, Carpintero 10 mata y despus encuentra a
en casa de su padre, donde entre tanto ha dado a luz. Dos dias mas
tarde Sol ruega a su yerno que vaya a pescar flewof en el agua de un
lago. 'Carpintero lo hace, pero uno de los monstruos acuticos se lo
traga. La joven suplica al padre que le devuelva su marido. Sol descubre
al culpable, le ordena devolver la vctima. Carpintero se escapa volando
de la boca del monstruo ibid., pp. 36-37).
Una versin ms, la tercera, procede tambin de los Matako pero difie-
re sensiblemente de las precedentes.
M
2
1 8' Matako: la chica loca por la miel (3J.
En los primeros tiempos los animales eran hombres y se alimen-
taban de miel de abeja exclusivamente.
La hija menor del Sol aborreca a su padre, que era un gran jefe
y viva a la orilla de un lago, porque no le daba de bastan-
tes larvas. Aconsejada por l, se puso en bU,s.ca de Carpintero, el
mejor buscador de miel entre todos los pajaros. El de
Carpintero estaba muy alejado del de su padre. Cuando dio con
Carpintero, se cas con l.
Al principio de la tercera luna, Takjuaj (=- Tawkxwax) apareci
en el pueblo de Carpintero con el pretexto de participar en la
LO SECO Y LO HMEDO HISTORIA DE LA CmCA LOCA POR LA MIEL 93
recoleccin de la miel. Un da que los recolectores trabajaban a
poca distancia del pueblo, se hiri a propsito el pie con una
espina y pidi a la hija del Sol que 10 transportara a la espalda
hasta el pueblo. As, a horcajadas, intenta copular por detrs con
la joven. Furiosa, ella lo deja caer y se va con su padre el Sol.
Takjuaj est perplejo. dQu dir Carpintero cuando no encuentre
a su mujer? dAcaso querr vengarse y lo matar? Decide, pues,
adoptar la apariencia de su vctima [var.: se modela senos y una
vulva de arcilla]. Carpintero retorna, da toda la miel que ha reco-
lectado a la que cree su mujer, pero, por el modo desacostum-
brado de Takjuaj para comer las larvas de abeja (pinchndolas en
una aguja) [var.: por el modo como T. lo despioja], Carpintero
reconoce la superchera y hace que se la confirme una hormiga,
que enva a inspeccionar el fundamento de su mujer [var.: mor-
dido por la hormiga, T. da un brinco y pierde sus atributos posti-
zos]. Mata entonces a Takjuaj a bastonazos y oculta su cadver en
un rbol hueco. Parte en busca de su mujer.
La encuentra en casa de Sol, que ruega a su yerno que vaya por
un flewool. pues tal era su nico alimento. El monstruo devora al
pescador. La mujer exige la devolucin de su marido. Sol va al
flewoof, le hace vomitar, el alma de Carpintero escapa volando; en
adelante Carpintero ha quedado convertido en pjaro. Tal es el
origen de los pjaros carpinteros, tal como los vemos hoy (Palave-
cino, pp, 257-258).
El motivo del engaador aprisionado en un rbol hueco, cuya impor-
tancia saldr a relucir ms adelante, est tambin en otro mito de la
misma coleccin:
M
2
19- Matako: el engaador tapado y embotellado.
En el curso de sus peregrinaciones, Takjuaj halla un mistol (Zizy-
phus mistol) cuyos frutos cados cubren el suelo. Comienza a
comer y aprecia que el alimento le sale intacto por el ano; remedia
tal inconveniente por medio de un tapn de "pasto" (pasta?
dpaja? Cf. MI). Despus de engordar un poco, T. encontr a la
abeja /naku/ [;::: moro moro, cf. Palavecino, pp. 252-253] Y le pidi
miel. La abeja fingi estar de acuerdo y le hizo entrar en un rbol
hueco, que estaba efectivamente lleno de miel, pero cuya entrada
ella se apresur a tapar con barro. T. qued prisionero durante una
lunacin hasta que un violento viento destroza el rbol y lo libera
(Palavecino, p. 247).
Este mito recuerda otro (M17 s : cL ce, pp. 301-305), donde el mismo
-engaador se las ve tambin con una abeja o avispa que tapa todos sus
orificios corporales. Sea con apariencia humana (matako) o animal (to-
ba), el zorro aparece as, en los mitos del Chaco, como un personaje
cuyo cuerpo es argumento de una dialctica de lo abierto y lo cerrado,
del continente y el contenido, de fuera y de dentro. La perforacin puede
ser externa (adjuncin de atributos femeninos). la obturacin interna
(obturacin de los orificios, por exceso en 1\.1 I 7 S , por defecto en 1\.1
2 1
v ).
Zorro es perforado antes de ser tapado (M
2
1 9), o tapado antes de ser
perforado (MI 7 s ): ya continente sin contenido propio (cuando se le
escapa el alimento del cuerpo), ya contenido de otro continente (el
rbol hueco donde es aprisionado). Retornamos as a consideraciones
anteriores a propsito de un mito munduruc (M9 7 ; cf. antes,
pp. 69-70) y de otros mitos del Chaco (M2 0 8 ; ~ L pp. 77-81).,
Ni duda cabe de que a este respecto los mitos munduruc y los del
Chaco se iluminan mutuamente. En los primeros, los cnidos desem-
pean igualmente un papel: como hroe munduruc (M2 20)' Zorro ata
su enemigo Jaguar a un tronco de rbol, so pretexto de protegerlo con-
tra un viento violento (comparar con M
2
19: Zorro es aprisionado, l, en
un tronco de rbol -rbol =prisin interna/prisin externa-e de donde
ser liberado por un viento violento); una avispa no consigue liberar a
Jaguar (M
2
1 9: una abeja consigue aprisionar a Zorro). Despus de lo
cual Jaguar, para atrapar a Zorro, se esconde en un rbol hueco d?nde
Zorro le obliga a traicionar su presencia hacindole creer que el rbol
hueco habla cuando est vaco, pero se calla cuando aloja a un ocu-
pante: o sea una trasposicin a cdigo acstico de la oposicin entre
continente propio sin contenido (caso del rbol locuaz) y contenido otro
en continente (caso del rbol mudo). Esta simetra entre mitos del
Chaco y un mito munduruc se prolonga, de manera significativa, en el
uso que hace este ltimo del motivo bien conocido del "bicho enfol-
hado": el zorro acaba de engaar al jaguar untndose miel (uso externo!
uso interno) y revolcndose en hojas muertas que se le pegan al cuerpo.
Disfrazado as, consigue llegar a la orilla cuyo acceso quera impedirle el
jaguar (Cauto de Magalhes, pp. 6 ~ 6 4 ; Kruse 2, pp. 631-632). Gracias
a la miel (de la cual, sin embargo, hace un uso no alimenticio), Zorro
munduruc consigue pues beber, en tanto que en los mitos del Chaco,
Zorro, que tiene mucha sed (por haber consumido demasiada miel), no
lo logra, por estar desecadas las charcas. Otro mito munduruc (M2 2 1)
cuyos protagonistas son el zorro y el buitre de la carroa (o sea el
come-crudo contra el come-podrido] transforma el motivo del "bicho
enfolhado": vctima en lugar de perseguidor, Zorro se unta el cuerpo de
cera (/miel) a fin de pegarse plumas (lhojas). As ataviado, pretende
volar por los aires (lnadar en el agua) para seguir al buitre (para huir
del jaguar). Pero el sol derrite la cera y Zorro se mata estrellndose en el
suelo, en vez de que, en M
2
2 O, el agua disuelva la miel y Zorro consiga
sobrevivir escapando a nado (cf. Farabee 4, p. 134). Todas estas trans-
formaciones atestiguan que nos las vemos con un sistema coherente
cuyas fronteras lgicas coinciden con las geogrficas de la cuenca del
Amazonas y del Chaco, pese a la distancia que separa a las dos regiones.
Pero de ser as, acaso tengamos derecho de intentar aclarar un detalle
de los mitos del Chaco por un detalle correspondiente de un mito mun-
duruc. Se recordar que una variante matako de la historia de la chica
loca por la miel (M
2
16) la pinta como "blanca de piel y muy bonita".
Ahora, la cosmogona munduruc tiene a la luna por metamorfosis de
una virgen joven de piel muy blanca (Farabee, ibid., p- 138; otras versio-
nes en: Kruse 3, pp. 1000-1003, Murphy 1, p. 86). La confrontacin es
94 LO SECO Y LO HMEDO HISTORIA DE LA CHICA LOCA POR LA MIEL 95
tanto ms sugestiva cuanto que existe una creencia generalizada, de la
Guayana, segn la cual la miel falta en periodo de luna llena (Ahlbrinck,
arto "nuno" 5, Y "wano" 2). La historia de la chica loca por la miel
pudiera pues admitir una lectura en trminos de cdigo astronmico en
que la herona (que como sabemos tiene al Sol por padre) encarnara la
luna llena, y su avidez de miel sera tanto mayor cuanto que en presen-
cia suya la miel falta por completo.
En apoyo de este precedente negativo citaremos una variante de M
2
18,
muy alejada por cierto, pues procede de los Pima de Arizona (M
2
1 8 b);
Coyote pretende haberse herido y exige que su cuada se lo cargue a la
espalda; aprovecha para copular por detrs. Este atentado acarrea el
aprisionamiento de todos los animales: o sea la caza perdida, en vez de
la miel perdida, como en Amrica del Sur. Pero la versin norteameri-
cana parece conservar el recuerdo de la afinidad entre los dos temas
hasta el punto de utilizar metafricamente uno para describir el otro:
liberador de la caza, Coyote abre de par en par la puerta de la prisin
"y los crvidos y los dems animales que se cazan salieron en multitud
(swarmed out: en enjambre) como se escapan las abejas de una colmena
que se acaba de abrir" [Russell, pp. 217-218). Con o sin referencia a la
miel, los mitos del Chaco que acabamos de repasar reaparecen en Am-
rica del Norte, de California a las cuencas de los ros Columbia y Fraser.
Es aqu el lugar de otra observacin. En M
2
I 3, la chica loca por la
miel se convierte en capivara. Otra versin matako (M
2 2
2) cuenta la
transformacin de una muchacha loca por la miel de la avispa /leche-
guanaj en un roedor nocturno no identificado (Mtraux 3, p. 57 y n. 1).
Es sabido que el capivara (Hydrochoerus capibara), nocturno tambin
(Ihering, art. "capivara"), es el mayor roedor conocido, del cual otro
roedor, ms pequeo pero de buen tamao, as y todo, y con las mismas
costumbres (vizcacha segn el informador: cl.agostomus maximus?),
podra tanto mejor ser una variante combinatoria cuanto que la lengua
bororo, por ejemplo, forma el nombre de otros roedores sobre el modelo
del nombre del capivara; /okiwa/ da /okiwareu/, "parecido al capivara"
;z rata.
El capivara desempea un papel bastante borroso en los mitos de
Amrica tropical. Al final de este libro discutiremos un mito tacana
(M
3 0 2
) que atribuye el origen de los capivaras a la glotonera de una
mujer vida de carne, no ya de miel. Segn los Warrau de Venezuela
(M
2
2 3)' este origen se remontara a la transformacin de mujeres inso-
portables y desobedientes (wlbert 9, pp. 158-160), calificativos igual-
mente aplicables a la chica loca por la miel que no cesa de importunar a
los suyos para obtener la golosina apetecida. .
En el Chaco mismo, un mito cosmolgico termina con la transforma-
cin de una mujer en capivara:
M
2
2 4. Mocovi: origen de los capiuaras.
. En otro. tiempo, un rbol llamado Nalliagdigua se elevaba de la
tierra al cielo, Las al,mas lo escalaban de rama en rama y llegaban as
halta lagol y un no donde pescaban en abundancia. Un da el
alma de una vieja no pudo atrapar nada y las otras almas se nega-
ron a darle la menor limosna. Entonces el alma de la vieja se enfa-
d. Mudada en capivara, se puso a roer el pie del rbol hasta tirar-
lo, para gran perjuicio de toda la poblacin (Guevara, p. 62, cit.
por Lehmann Nitsche 6, pp. 156157).
Tambin aqu, por consiguiente, se trata de una mujer frustrada. Mas
en este ltimo avatar se reconoce fcilmente la hero na de un mito
matako sobre el origen de las Plyades (M1 3 1 a): vieja responsable de la
prdida de los peces y de la miel, otrora disponibles durante todo el ao
y cuya estacin ser en adelante anunciada por la aparicin de las Plya-
des (CC, pp. 239ss). As que es ciertamente del carcter estacional de la
recoleccin de la miel de lo que se encarga, por decirlo as, la herona
de nuestros mitos, y cuya responsabilidad asume.
En estas condiciones no podra dejar de citarse que los Vapidiana,
establecidos en la frontera de la Guayana y Brasil, llaman a la constela-
cin de Aries -o sea el Carnero- "el Capivara", y que su aparicin
anuncia para ellos el tiempo de las plantaciones, que es tambin el de los
saltamontes y de la caza del capivara [f'arabee 1, pp. 101, 103). Sin
duda esta regin septentrional est muy alejada del Chaco, tiene dife-
rente clima, y el calendario de las ocupaciones difiere entre un lugar y
otro. Volveremos a esto cuando tratemos de demostrar que a pesar de
estas diferencias los ciclos de la vida econmica tienen algo en comn.
El orto de Aries precede dos o tres semanas al de las Plyades, cuya
importancia para la vida econmica y religiosa de las tribus del Chaco es
conocida. Entre los Vapidiana, la triple connotacin de Aries sugiere
tambin la estacin seca, que es la de los desmontes, de los grandes
enjambres de saltamontes y tambin de la caza de los capivaras: ms
fciles de descubrir cuando estn bajas las aguas, ya que estos animales
viven prcticamente inmersos durante el da y esperan la noche para
aparecer en las riberas.
No hemos hallado referencia a la constelacin de Aries en la astrono-
ma de las tribus del Chaco, con todo y haber sido estudiada minuciosa-
mente por Lehmann-Nitsche. Pero si pudiera admitirse, fundndose en la
afinidad hartas veces verificada entre los mitos del Chaco y los de la
Guayana, que la metamorfosis en capivara contiene una alusin implcita
a una constelacin anunciadora de la estacin seca, sera ya posible
integrar los dos aspectos, astronmico y meteorolgico, que hemos reco-
nocido en los mitos del Chaco relativos a la recoleccin de la miel.
Vistas as las cosas, la oposicin diurno/nocturno de M
2
2 2 traspondra,
a escala de periodicidad an ms corta que las otras dos (es decir, coti-
diana en vez de mensual o estacional), la oposicin fundamental entre
las dos estaciones que es, a fin de cuentas, la de lo seco y lo hmedo:
96 LO SECO Y LO IIMEDO
HISTORIA DE LA CHICA LOCA POR LA MIEL 97
Por lo dems, entre los Toba el vizcacha (en el cual hemos propuesto
ver una variante combinatoria del capivara} da su nombre a una constela-
cin no identificada (Lehmann-Nitsche S, pp. 195-196), de suerte que
pudiera ser que cada nivel preservase los caracteres de los otros dos y
difiriese solamente en el orden jerrquico que impone a los tres tipos de
periodicidad. Estos se hallaran presentes en cada nivel, uno solo de
manera patente y los otros dos en forma disimulada.
Podemos entonces intentar contemplar sintticamente el conjunto de
los mitos del Chaco cuya herona es una chica loca por la miel. Esta
herona tiene por padre al amo de los Espritus acuticos (M
2
1 2) o al
Sol. (M2 L6) que se alimenta de animales acuticos, originadores de la
Iluvia y la tempestad (M2 17, M
2
1 8), Y que se confunden con el arco ris
(M2 17). Esta oposicin inicial recuerda un clebre motivo mitolgico de
la regin de los Caribes (Amrica central, Antillas y Guayara]: conflicto
entre el Sol y el huracn representado de da por el arcoris y de noche
por la Osa Mayor. Tambin aqu se trata de un mito con carcter esta-
cional puesto que, en esta regin del mundo, los huracanes se producen
de mediados de julio a mediados de octubre, periodo durante el cual la
Osa Mayor desaparece casi completamente detrs del horizonte (Leh-
mann-Nitsche 3, passim).
Provistos de esta confrontacin, planteemos que al principio de nues-
tros mitos lo seco de la persona del Sol gana a lo hmedo representado
por los animales acuticos, amos de la lluvia, de los que se nutre el Sol.
Estamos, por tanto, enteramente en el modo de la sequa, de donde la
doble insatisfaccin de la herona: diacrnicamente hablando, es la luna
llena, o sea lo h ~ m o en lo seco, la ausencia de miel en su presencia;
pero por lo demas, desde un punto de vista sincrnico, la presencia de la
miel, ligada a la estacin seca, no basta; hay tambin que tener agua, ya
9
ue
la miel se bebe diluida y, as vista, aunque presente, la miel est
Igualmente ausente. En efecto, la miel es un mixto: participa diacrnica-
mente de 10 seco y exige sincrnicamente el agua. Esto es verdad como
consideracin culinaria, pero no lo es menos visto desde el calendario:
en los tiempos mticos, dicen los Matako (Mi 31 a), los hombres se
alimentaban exclusivamente de miel y de pescado, asociacin que se
explica por el hecho de que en el Chaco el periodo en que la pesca es
abundante va de principios de abril al 15 de mayo, ms o menos, o sea
que cae en el centro de la estacin seca. Pero, como hemos visto ms
arriba (p. 86), hubo un tiempo en que toda el agua y todos los peces del
mundo estaban disponibles permanentemente en el tronco hueco del
rbol de la vida. As se hallaban neutralizadas, a la vez, la oposicin de
Periodicidad estacional:
mensual:
cotidiana:
I
bma l/eTUl
I
I
hmedo
I
I
noche
I
luna nueva
seco
las estaciones y la unin paradjica, durante la estacin seca, de los
alimentos "hmedos" (miel y frutos silvestres) y la ausencia de agua.
En todas las versiones la herona puede elegir entre dos trminos
conjuntados potenciales: el pjaro carpintero, novio vergonzoso pero que
posee el secreto de la conjuncin de lo seco y lo hmedo: aun durante
la bsqueda de miel de la estacin seca sigue siendo dueo de un agua
inagotable que lleva en la cantimplora de la que nunca se separa; de
hecho, hasta ofrece el agua antes que la miel. 1 A todos estos respectos
el zorro se opone al carpintero: seductor descarado, privado de miel
(que pretende reemplazar por tierra o por frutos silvestres de la estacin
seca). y privado de agua. Incluso cuando llega a procurarse miel. le falta
el agua y esta carencia acarrea su prdida. La relacin de oposicin del
zorro y el carpintero puede escribirse por lo tanto de manera simplifi-
cada: {seco-caguajjfseco-j-agua],
Entre los dos, la chica loca por la miel ocupa una posicin ambigua.
Por un lado, es zorra, por privada de miel y por mendiga, si no es que
ladrona; pero por otro podra ser carpintera, abundantemente provista
de miel y de agua si llegase a estabilizar su matrimonio con el pjaro.
Que no lo consiga, plantea un problema que ser resuelto ms adelante
en este trabajo. De momento nos limitaremos a sealar un parecido de
nuestra herona con un pequeo mito amaznico de procedencia incier-
ta, que ilumina un aspecto de los que acabamos de considerar. En dicho
mito (MI 03) una chica joven y linda, empujada por el hambre, se echa a
buscar marido. Llega primero a casa del zarigeya, al que rechaza por
hediondo; despide asimismo al cuervo (buitre carroero) comedor de
gusanos. y por el mismo motivo. Por fin llega a la residencia de una
pequea falconiiforme, el inaj, que la alimenta con pjaros y con quien
se casa. Cuando el buitre de la carroa o urub acude a reclamar a la
joven, el inaj le parte el crneo y su madre le lava la herida con agua
demasiado caliente, que lo escalda. Desde entonces los urubes tienen la
cabeza calva (Couto de Magalbes, pp. 253-257).
En este mito como en los del Chaco, el hambre de una muchacha
joven soltera desempea, en cierto modo, el papel de primer motor. Es
la carencia inicial de que habla Propp, a la que se encadena la continua-
cin del relato. La conclusin es tambin la mismarmagulladura, mutila-
cin o muerte infligida al seductor descarado y maloliente (d. M
2
1 3).
1 La posicin del carpintero como amo de la miel est empricamente fundada:
.. Aun cuando la corteza del rbol est perfectamente sana y de esta suerte no
podra alojar larvas, los carpinteros la atacan no lejos del agujero por el que salen
volando las abejas. Bastan unos cuantos picotazos para provocar la salida en masa
de los insectos, con los que el pjaro sacia entonces su apetito. Hasta existe una
especie de abejas que fue identificada gracias a numerosos individuos encontrados
en el estmago de un pjaro carpintero, Ceophloeus lineatus, y esta nueva especie
ha sido bautizada teniendo presente el nombre del ave: Trigona (Hypotrigona)
ceophloei, Se dice que la abeja jatv (Trigona [Tetragona]jaty) obtura la entrada de
su nido con resina para que los carpinteros y otros pjaros no puedan dar con ella"
(Schwartz 2, p. 96). El carpintero figura en calidad de amo de la miel en la mitolo-
ga de los Apinay (Olvera, p. 83), de los Bororo [Colb. 3, p. 251), de los Kain-
gang (Henrv 1, p. 144), y sin duda en otras ms.
98 LO SECO Y LO HMEDO
HISTORIA DE LA CmCA LOCA POR LA MIEL 99
Es cierto que, en MI 03.los trminos conjuntados potenciales son tres en
vez de dos; pero tambin es tal el caso en M
2
16, donde un pjaro inca-
paz, llamado en matako /Citani/. pretende primero la mano de la hero-
na; yen M2 1 3 donde lo mismo hace un pjaro llamado en toba {ciii,
en espaol "gallineta" (Palavecino, p. 266), acaso una gallina silvestre.
2
Sobre este frgil fundamento intentaremos llevar ms adelante la compara-
cin:
Zitri.;U"y'l lTrub l najc
.\fU)]:
CRtIDO/PODRIDO:
+
AIRE/TIERRA:
+ +
Zorro (;;.lJineta Carpint.
\ .'HEL (= CRUDO) {FRUTOS SILVESTRt:S (== PUDR.):
+
:-'12 1 2 : (
AIRE/TIERRA:
+ +
En los cuadros anteriores, los signos + y - se atribuyen, respectiva-
mente, al primero y segundo trmino de cada oposicin. Para justificar
la congruencia: frutos silvestres espodrido, bastar advertir que el zorro
no trepa a los rboles (salvo en M
2 0 B
pero es su perdicin) y que los
mitos lo describen alimentndose de los frutos silvestres cados al suelo
(cf. M2 1 9 ), y as ya estropeados, que deben ser tambin el alimento de
la gallineta, ya r-ue las gallinceas (si de veras se trata de una de stas)
viven sobre todo en tierra, y sta en particular es incapaz de recolectar
la miel y parecida, por tanto, al zorro en lo tocante a la bsqueda de
alimentos (mas diferente de l por ser ave que puede volar, y no cuadr-
pedo inseparable del suelo).
La comparacin de MIo 3 Y M2 1 3 confirma que, sobre dos nuevos ejes
-el de lo crudo y lo podrido, y el de arriba y abajo- el zorro y el
pjaro carpintero estn asimismo diametralmente opuestos. Ahora bien,
dqu ocurre en nuestros mitos? La historia del matrimonio de la hero-
na se despliega en tres episodios. Puesta, como hemos visto, en una
posicin intermedia entre las de los dos pretendientes, intenta capturar a
uno y luego es objeto de un intento parecido por parte del otro. Final-
mente, despus de su desaparicin o metamorfosis, es Zorro, usurpando
el papel de la herona" quien intenta ganar a Carpintero: o sea una unin
ridcula y no mediatizada que necesariamente tiene que abortar. En
adelante, las oscilaciones entre los trminos polares adquieren amplitud.
Puesta en fuga por Zorro, que es lo seco en estado puro, la herona -al
menos en una versin- se convierte en capivara, es decir, se va del lado
del agua. Por un movimiento inverso, Carpintero se va del lado del Sol
(alto +seco), que lo enva a pescar monstruos subacuticos (bajo +h-
medo), de los que slo escapar perdiendo la forma humana y asu-
2. Adelantamos la interpretacin siguiente con la mayor reserva, pues el diccio-
nano t o ~ de Tebboth. da, por Ichiii, "carpinteiro (ave)". Habra, pues, que ver
en este paJaro un carpintero de otra especie, que 5e opondra a su congnere por
razones desconocidas.
miendo definitivamente su naturaleza de pjaro, pero de un pjaro que
es el carpintero, es decir, segn fue ya demostrado en CC (pp. 203-204),
Y como se desprende directamente de sus hbitos, que busca su alimento
debajo de la corteza de los rboles y vive, pues, a medio camino entre lo
alto y lo bajo: ave no ya terrestre como las gallinceas, ni frecuentadora
del cielo empreo, como los depredadores, sino vinculada al cielo atmos-
frico y al mundo medio donde se consuma la unin del cielo y el agua
(alto +hmedo). En todo caso, resulta de esta transformacin, que es
tambin una mediacin, que ya no habr dueo humano de la miel. Han
pasado los tiempos en que "los animales eran hombres y se alimentaban
de miel de abeja exclusivamente" (M
2
1 8)' De nuevo se verifica la obser-
vacin, hecha ya a propsito de otros mitos, de que, ms que a su ori-
gen, la mitologa de la miel alude gustosa a su prdida.
b) EN LAS ESTEPAS DE BRASIL CENTRAL
Si no hubiramos ya constituido, con ayuda de ejemplos procedentes del
Chaco, el grupo de los mitos cuya herona es una chica loca por la miel,
probablemente seramos incapaces de descubrirlo en otra parte. Con
todo, tal grupo existe tambin en el interior de Brasil y particularmente
entre los Ce centrales y orientales, pero con una forma curiosamente
modificada y empobrecida, de suerte que ciertas versiones permiten
apenas adivinar el motivo de la muchacha loca por la miel, reducido a
breve alusin. O, si no, est envuelto en un contexto tan diferente que
se vacila antes de reconocerlo hasta que un anlisis ms hondo no ha
alcanzado, detrs de las intrigas superficialmente divergentes, el mismo
esquema fundamental, gracias al cual recuperan su unidad.
En Lo crudo y lo cocido hemos trado a cuento la primera parte de
un mito conocido por los Apinay y los Timbir que bastar con recor-
dar brevemente, pues es la continuacin la que nos ocupar ahora. El
mito se refiere a dos guilas gigantes 'y canbales que perseguan a los
indios y que dos hermanos heroicos se encargan de destruir. Una versin
apinay donde no figura ms que un guila se cierra con esta feliz con-
clusin (Oliveira, pp. 74.75).3 Pero hay otra en que no queda ah la
cosa.
M
1 4 2
Apinay: el pjaro asesino (continuacin; d. CC, pp.
256-257).
Despus de haber muerto la primera guila, los dos hermanos
Kenkutan y Akreti proceden a la segunda. Intentan la misma tc-
tica, que consiste en exponerse alternativamente, a fin de fatigar al
pjaro, que se abalanza cada vez sobre una presa elusiva y debe
acto" seguido volver a cobrar altura ante un ataque en vista. Pero
3 Pasa otro tanto con las versiones mehin (Pompeu Sobrinho, pp. 192-195; cf.
CC, p 256).
100 LO SECO Y LO HMEDO HISTORIA DE LA CHICA LOCA POR LA MIEL
101
Kenkutan, torpe o exhausto, no se quita a tiempo: el pjaro le
siega la cabeza de un aletazo y recupera su aguilera, que no volver
a abandonar.
Obligado a suspender el combate, Akreti recoge la cabeza de su
hermano, la pone en una rama y parte a buscar a sus compatriotas,
que han huido para escapar de las guilas canbales. Vaga por la
sabana, donde encuentra primero la tribu de los sariema (Can"ama
cristata), que ha incendiado las malezas para cazar lagartos y ratas.
Se da a conocer y sigue su camino. Halla los guacamayos negros,"
que parten y comen nueces de palmera tucum (Astrocaryum tucu-
man) en la sabana incendiada. Respondiendo a su invitacin,
comparte su comida y los deja. Penetra entonces en el bosque,
donde monos recolectan nueces de sapucaia (Lecythis ollaria) , de
las que le dan una parte. Despus de recuperarse con los monos y
averiguado de ellos el camino por seguir hacia el pueblo de los
suyos, Akreti llega por fin al manantial donde los del pueblo acu-
den a sacar agua.
Escondido detrs de un rbol jatoba (Hymenea courbaril), sorpren-
de a la linda Kapakwei que sale del bao. Se presenta, narra su
historia y los dos jvenes convienen en casarse.
Llegada la noche, Kapakwei quita la paja de la choza, junto a su
yacija, para que su amante pueda juntrsele en secreto. Pero es tan
grande y tan fuerte que destruye casi del todo la pared Sorpren-
dido por las compaeras de Kapakwei, Akreti divulga pblicamente
su identidad. Cuando anuncia que va a cazar pajarillos para su
suegra, mata en realidad cuatro "avestruces" que trae cogindolos
del cuello, como si fueran simples perdices.
Un da parte con su mujer a sacar la miel de un nido de abejas
silvestres. Akreti abri el tronco y le dijo a Kapakwei que extrajera
los panales. Pero ella meti tanto el brazo que se le qued tra-
bado. Con el pretexto de agrandar la abertura con el hacha, Akreti
mat a su mujer, la cort en pedazos y los puso a asar. Vuelto al
pueblo, ofreci aquella carne a sus aliados. Uno de los cuados
descubri de sbito que se estaba comiendo a su hermana. Conven-
cido de que Akreti era un criminal, sigui sus huellas hasta el lugar
del homicidio y descubri los restos de su hermana, que reuni
para darles sepultura de acuerdo con los ritos.
Al siguiente da, aprovechando que Akreti quiso cocer Cissus
(una vitcea cultivada los Ce orientales) en las brasas de una
gran hoguera colectiva, las mujeres le dieron un empujn y lo
echaron all. Surgi un termitero de las cenizas [Nim. 5, pp.
173-175).
A primera vista esta historia parece incomprensible, pues no se sabe
por qu el joven casado trata tan brutalmente a su bonita esposa, de la
que se haba enamorado a primera vista poco antes. Asimismo, el fin
ignominioso que le reservan sus compatriotas denuncia gran ingratitud
4 Nirnuendaju, siguiendo sin duda a sus informadores, designa as al guacamayo
jacinto (Anodorynchus hyacinthinus); d. Nim. 7, p. 187.
5 "A diferencia de los Sherent y los Canel1a, los hombres apinay participan en
la coccin de carnes". Nim. 5. p. 16.
por parte de ellos, si se piensa que l los libr de los monstruos. En
resumen, parece tenue el vnculo con los mitos cuya es. una
chica loca por la miel, como no sea porque la miel desempena Cierto
papel en el relato. . . . .
Advirtamos, no obstante, que la historia de una mujer retenida pnsio-
nera por un brazo que no puede retirar del rbol lleno de miel, y que
muere en tan incmoda posicin, reaparece no lejos del Chaco, en la
regin del rio Beni (Nordenskibld 5, p. 171), Y entre los Quechua
noroeste de Argentina [Lehmann-Nitsche 8, pp. 262-266): la mUJer,
abandonada en la cima de un rbol cargado de miel, se convierte en
chotacabras, pjaro que sustituye a veces al guila en versiones del mito ge
(M
2 2 7
) .
Pero el cotejo ser mejor si nos remitimos a otra versin de este mito,
procedente de los Kraho, que son un subgrupo de los Timbir orientales,
vecinos cercanos de los Apinav. Entre los Kraho, en efecto, los dos
episodios consolidados en un solo mito por los Apinay --el de la des-
truccin de las guilas y el del matrimonio del hroe- tocan a mitos
distintos. Explicaremos entonces por la confusin accidental dos
mitos la contradiccin entre el servicio eminente prestado por el heroe a
sus compatriotas y su carencia de piedad? Sera pasar por alto una regla
absoluta del anlisis estructural: un mito no se discute; siempre debe ser
recibido tal como es. Si el informador apinay de Nimuendaju rene en
un solo mito episodios que corresponden por otros lados a dife-
rentes, es que existe entre estos episodios un enlace que nos Incumbe
descubrir y que es esencial para la interpretacin de los dos.
He aqu pues el mito kraho que corresl?onde a la
parte de M
1
4 2 . pintando de paso a la hero na como chica loca por la miel:
M
2 2
5' Kraho: la chica loca por la miel.
Un indio va a buscar miel con su mujer. No bien cae el rbol en
que se encuentra el nido .la mujer, presa de. un sbito
apetito de miel, se lanza sobre el SIn atender a su mando, empe-
ado en que lo deje acabar su faena. Se enfurece, a la gol<;>sa,
despedaza el cadver y pone a asar los pedazos sobre pierlras calien-
tes. Despus trenza un cuvano de paja, pedazos
de carne y retorna al pueblo. Llega por la noche e rnvrta a su
gra y cuadas a comer lo que pretende que es carne de oso hormi-
guero. Llega el hermano de la la. carne y
reconoce en el acto su origen. A la SIguiente entierran los
trozos asados de la joven y al a la
encienden una gran hoguera debajo de un arbol, que lo .InVItan a
subir para arrancar un nido de abejas arapu (Tngona rufcrusv. El
cuado le dispara entonces una flecha y lo hiere. El hombre cae,
lo rematan a mazazos y queman el cadver en la lumbre (Schultz
1, pp. 155-156).
Empezamos a comprender por qu el hroe d.e M1 4 2 mat a
en una expedicin de recoleccin de miel. Sin duda ella tam?ien se
manifest demasiado vida y exasper al marido con su glotonena. Pero
otro punto merece atencin. En los dos casos los parientes de la mujer
102 LO SECO Y LO HMEDO HISTORIA DE LA CHICA LOCA POR LA MIEL
103
comen. sin saberlo carne de su hija o su hermana, lo cual es exactamente
el reservado por otros mitos (MISO, M
I S6'
M
I S9)
a la mujer o
las mujeres seducidas por un tapir y forzadas a comer carne de su aman-
te: Qu esto decir sino que en el grupo de la chica loca por la
miel es la miel, ser vegetal en vez de animal, quien desempea el papel
de seductor?
Sin duda, el itinerario del relato no puede ser exactamente igual en los
dos casos. El grupo del tapir seductor juega sobre el doble sentido del
consumo alimenticio: tomado de modo figurado recuerda el coito, o sea
la .falta, pero en propio connota el castigo. En el grupo de la
chica loca por la miel estas relaciones estn invertidas: por dos veces se
de. un consumo alimenticio, pero el primero -de miel- posee al
mismo una connot,acin ertica, como ya sugerimos (p 44) Y
como confirma, por otra vra, la comparacin a que nos vamos a dedicar..
La culpable no puede ser condenada a comer su "seductor" metafrico'
sera darle gusto,. pues no otra cosa; evidentemente no
con un alimento (ver sm embargo M
2 6 9
, que lleva hasta ah la
lgica]. Es entonces que la transformacin seductor propio se-
ductor m.etafonc? acarree otras dos: mujer parientes, y mujer comien-
do mujer comida. Que los parientes sean castigados a travs de la
persona de su muchacha, sin embargo, no es cosa que resulte de una
simple formal. Veremos ms tarde que el castigo es directa-
mente motivado y que, a este respecto, la forma y el contenido del
relato se i.mplic.an De momento limitmonos a subrayar
que. estas sucesivas traen otra: las esposas seducidas por el
tapir y escarnecidas por sus maridos (que les hacen ingerir la carne del
se vengan convirtin?ose voluntariamente en peces (MI so); los
panentes de la esposa seducida por la miel, escarnecidos por el yerno
(que les da de comer carne de su hija) se vengan transformndolo a l a
pesar suyo en termitero o en cenizas, o sea echndolo del lado de lo
seco y de la y no del lado de lo hmedo y del agua.
Como .se vera mas adelante, esta demostracin de la posicin semntica
de como. seductor, hecha por medio de mitos, constituye una
esencial. Pero antes de avanzar ms, conviene agregar a la
versron kraho del segundo episodio del mito apinay la otra versin
kraho, que remite directamente al primer episodio, y considerar las tres
versiones en sus relaciones recprocas de transformacin.
M
2
2 6' Kraho: el pjaro asesino.
Para escapar de los pjaros canbales, los indios decidieron una
vez refl;lgiarse el ee.lo:. que en aquel tiempo no estaba tan lejos
de la tierra. Solo un vIeJo y una vieja, que descuidaron la partida,
se quedaron abajo con sus dos nietos. Por miedo de los pjaros
decidieron vivir ocultos en la maleza. '
Los dos se llaman Kengunan y Akrey. El primero no
tarda en manifestar poderes mgicos que le permiten metamorfo-
searse en toda clase de animales. Un da los dos hermanos deciden
quedarse en el ro hasta llegar a ser bastante fuertes y giles para
destruir los monstruos. El abuelo construye con esta intencin una
plataforma sumergida para que se tiendan a dormir; cada da les
lleva batatas, que comen los dos hroes [en una versin kayap
muy cercana a la versin kraho, pero ms pobre, la reclusin es
tambin en el fondo de las aguas [Banner 1, p. 52)}.
Despus de un aislamiento prolongado, reaparecen grandes y
fuertes, en tanto que su abuelo celebra los ritos que el !in
de la reclusin de los jvenes. Entrega a cada uno una jabalina
aguzada. Armados as, los hermanos resultan ser prodi-
giosos. En aquella poca. los animales eran mucho mas grandes y
pesados que hoy, pero Kengunan y Akrey 1,C?s mataban y cargaban
sin dificultad. Arrancan y transforman en pajares las plumas de los
voltiles que matan [id., versin kayap, Banner 1, p. 52].
Aqui entra el episodio de la guerra contra los pja:os canbales;
que no difiere nada del resumen ya hecho a proposrto de M14 2
salvo que es Akrey y no su hermano el que al segund?
pjaro, que lo decapita; y la cabeza, puesta asrrmsmo en la horqui-
lla de un rbol, se transforma en nido de abeja arapu [cf. M2 2 5)'
Kenkunan venga a su hermano matando al pjaro homicida.
Decide 110 volver junto a sus abuelos y correr mundo, hasta hallar
muerte a manos de un pueblo desconocido: .. De camino encuen-
tra sucesivamente la tribu de los emas (Rhea americana, un aves-
truz pequeo de tres dedos) que incendian la maleza para recoger
mejor los frutos cados de la palmera pati sp.:
segn Nim. 8, p. 73) Y luego la tribu de los sanemas (Canama cns-
tata: pjaro ms pequeo que el anterior), que hacen otro tanto
para cazar. saltamontes. El hroe abandona entonces la sabana. y en
el bosque'' la tribu de los coat es (Nasua socialis) enciende fuegos
para que salgan de la tierra los gusanos de que se alimentan. Los
fuegos siguientes son de los monos, que limpian el suelo para reco-
ger frutos de palmera pati y de rbol jatob (Hymenea courbaril),
y de los tapires buscando frutos de jatoba y hojas comestibles.
Finalmente el hroe descubre un rastro que lo conduce hasta el
lugar donde toma agua una poblacin desconocida (llamada "pue-
blo del coat" -los indios Mehn-, igual que el nombre de los
Kraho significa "pueblo del paca"). Escondido, asiste a una carrera
"con tea". Un poco ms tarde sorprende a una joven acudida a
sacar agua, traba conversacin con ella, de una,I?anera
da, cosa curiosa, el encuentro de Golaud y Mlisande: - SOIS un
gigante! -Soy un hombre como los otros... cuenta su
historia: ahora que ha vengado a su hermano, solo espera la
te a manos de un pueblo enemigo. La muchacha lo tranquiliza
sobre las disposiciones de los suyos, y Kenkunan la pide para
casarse.
Despus del episodio de la visita nocturna, 9ue como en M1 4 2
realza la gran estatura y la fuerza del hroe, este es descubierto
por los del pueblo, que lo acogen bien. Mejor les vale: armado slo
con su jabalina, Kenkunan demuestra sus dotes de cazador. Retor-
naremos ms adelante sobre esta parte del relato.
Solo Kenkunan rechaza asimismo a un pueblo enemigo que ha
invadido los territorios de caza de su pueblo de adopcin. Respe-
6 La oposicin entre chapada y mato, subrayada por el informador, es ms exac-
tamente la que hay entre terreno descubierto y densa vegetacin de arbustos.
104 LO SECO Y LO HMEDO
HISTORIA DE LA CHICA LOCA POR LA MIEL 105
por todos,. llega. edad tan avanzada que ni siquiera se supo a
fm de cuentas SI muna de enfermedad o de vejez... [Schultz 1 pp
93-114). ' .
Repetidamente compara esta version las infancias de Akrey y Kenku-
nan con los ritos de iniciacin de los muchachos. Inclusive el informador
se toma la molestia de explicar que hoy por hoy los adolescentes pasan
su periodo de reclusin en chozas y no ya en el fondo del agua, pero
que su y su madre se ocupan de ellos: los lavan con agua saca-
da del no cuando hace calor, y los alimentan en abundancia para que
engorden, con batatas dulces, caa de azcar y ames (loe. cit., pp.
93.9.9). Entre los Apinay y los Timbir, la estrecha conexin del mito y
el ntual se desprende del comentario de Nimuendaju, quien inclusive
observa que el ritual timbir de los jpepyj, es decir la iniciacin de los
m';lchachos, es el nico que es explicado por un mito de origen. En este
rruto reaparecen casi textualmente los contornos esenciales de la versin
kraho, y nos contentaremos con advertir las divergencias.
M2 2 7. Timbir: el pjaro asesino.
Primero, el mito es ms explcito acerca de las relaciones de
parentesco. El viejo y la vieja son respectivamente el padre y la
n:t
adre
de una mujer, devorada por el pjaro canbal al mismo
tiempo que su mando. Los abuelos, pues, han recogido a los hur-
fanos, mientras los dems indios huan lejos.
Akrei y Kenkunan no se aislan en el fondo del agua, sino en una
pasarela natural formada por dos grandes troncos cados de travs
en un arroyo. Sobre estos troncos el abuelo construye un enta-
blado y una cabaa bien cerrada donde se encierran los dos
muchachos este. respecto la versin timbir reproduce, .por
tanto,,la versron apinay}. reaparecen despus que el viejo
efectuo solo todas las ceremomas, incluyendo la carrera ritual "con
tea", les ha crecido tanto el pelo que les llega a las rodillas. Arma-
dos de poderosas mazas, los hermanos matan al primer pjaro,
pero el segundo (que es un chotacabras, Caprimulgus sp.] decapita
Akrei, cuyo hermano deposita su cabeza en la horquilla de un
cerca, de un nido de abejas bor (Trigona clavipes), que
amdan en arboles huecos de poca altura (Ihering arto "ver
bor"). ' ,
. Kenkunan retorna con sus abuelos, a los que relata el dramtico
fin de su hermano, y se pone en camino para tratar de dar con sus
compatriotas. Los animales que encuentra le indican exactamente
el camino. Son.. en orden, los emas que cazan saltamontes,
lagartos y serpientes Incendiando la maleza; las sariemas , que le
un plato .lagartos con mandioca, _que el
heroe rechaza; por ltimo, otras sanemas que pescan con "veneno"
y cuya comida consiente en compartir.
Oculto junto al manantial donde los del pueblo acuden a sacar
agua, Kenkunan reconoce-a la joven de la que era novio desde la
infancia. Le ofrece carne de crvido; ella corresponde dndole
batatas.
Despus del incidente de la visita nocturna, durante la cual el
hroe derriba la pared -tan grande y fuerte es-, escapa a la hosti-
lidad de los hombres del pueblo gracias a su flamante suegra, que
lo ha reconocido.
Durante este tiempo, los abuelos, solos, erraban sin rumbo por la
sabana. Detenidos por una montaa, deciden rodearla, el hombre
por la derecha, la mujer por la izquierda, y reunirse en el otro
lado. No bien se separan, se convierten en osos hormigueros. El
viejo es muerto por cazadores, que no lo reconocen con su nueva
apariencia. La mujer, deshecha en llanto, lo espera en vano. Acaba
por continuar su camino y desaparece [Nim. 8, pp. 179-181)).
Si se comparan todas estas versiones del mismo mito, se aprecia que
Ion ms o menos ricas en conjunto, pero asimismo que se contradicen
en puntos precisos. Esto nos da oportunidad de zanjar una cuestin de
mtodo acerca de la cual acaso el lector se haya interrogado. En efecto,
recordamos no hace mucho una regla del anlisis estructural afirmando
que un mito debe siempre ser tomado tal como es (p. 102). Pero dno
contradecamos esta regla desde la misma pgina, donde nos propo-
namos colmar lo que declarbamos ser un vaco de la versin apinay
(M
1 4 2
) con ayuda del texto ms explcito de la versin kraho (M
2 2 5)?
Para ser consecuentes, dno hubiramos debido aceptar la versin apinay
"tal como es", y dejar el carcter rotundo al episodio, inexplicable en el
contexto, de la muerte de la joven por su marido? Para apartar esta
objecin hay que distinguir dos eventualidades.
Se da el caso de que mitos procedentes de poblaciones diferentes tras-
mitan el mismo mensaje sin traer igual cmulo .de detalles o sin ofrecer
igual claridad. Se encuentra entonces una situacin comparable a la de
quien tiene telfono y recibe varias llamadas consecutivas de alguien que
le dice y le repite la misma cosa, por temor de que una tormenta u otras
conversaciones hayan interferido con sus primeras comunicaciones. Entre
todos estos mensajes, algunos sern relativamente ms claros, otros relati-
vamente ms confusos. Lo mismo en ausencia de cualquier ruido, si un
mensaje es desarrollado en tanto que el segundo est abreviado telegrfi-
camente. En todos estos casos, el sentido general de los mensajes seguir
siendo el mismo aunque cada uno contenga ms o menos informacin, y
el oyente que haya recibido varios podr legtimamente rectificar o
completar los malos con ayuda de los buenos.
Muy distinta cosa ser si se trata no de mensajes idnticos que tras-
miten todos ms o menos informacin, sino de mensajes intrnsecamente
distintos. Entonces la cantidad y calidad de la informacin contarn
mucho menos que su sustancia, y cada mensaje deber ser tomado tal
como es. Pues sera exponerse a los peores yerros creer, recurriendo a la
insuficiencia cuantitativa o cualitativa de cada uno, que el remedio fuera
consolidar mensajes distintos, dando un mensaje nico que estara des-
pojado de todo sentido, como no fuera el que el receptor quisiera darle.
Retornemos ahora a los mitos. Cundo y cmo podemos decidir si
representan mensajes idnticos, que slo difieren en lo tocante a canti-
dad o calidad de la informacin que trasmiten, o si son mensajes car-
106 LO SECO Y LO HMEDO HISTORIA DE LA CHICA LOCA POR LA MIEL 107
De manera concomitante, es variable la suerte de los restos del herma-
no del hroe, o sea de su cabeza: puesta en la horquilla de un rbol en
M1 42; puesta en la horquilla de un rbol y transformada en nido de
abejas arapu en M
2 2
6; puesta en la horquilla de un rbol cerca de un
nido de abejas bor en M
2 2
7, Es difcil interpretar M
1 4
2 a este respec-
to, ya que nada permite decidir si se trata de una divergencia o de un
vaco: dla cabeza no sufre ninguna 'metamorfosis, o el informador delibe-
ha omitido o este detalle? Nos conformaremos,
ast, con comparar las variantes M
2
'2 6 Y M
2
'27, que en sus relaciones
respectivas se pueden comparar de dos maneras. Primero, la transforma-
cin en nido de abejas es un tema ms fuertemente marcado de lo que
indicara una simple proximidad de una cabeza y un nido. Luego, el
nido de las arapu difiere del nido de las har: el uno est suspendido y
se encuentra as en el exterior del rbol; el otro est en el interior, en el
fin, la eternidad lo cambia..." ("Tel qu'en Lui-mme en fin l'ternt le chan-
se... "l. [T.]
cual el mito ni siquiera puede describir concretamente el trmino, consti-
tuye una transformacin idntica (a s misma)- y en completa oposicin
tambin (mas sobre otro eje) con lo que ocurre entre los Timbir, donde
hay por cierto transformacin diferente (como entre los Apinay), que
afecta no al hroe mismo sino a sus antepasados, convertidos en osos
hormigueros (que se comen los termiteros) en vez de en termitero
(donde los osos hormigueros comen). Entre estas dos transformaciones,
la idntica y la diferente, la pasiva y la activa, cae la seudotransforma-
cin de la mujer asesinada de M
2 2
s ofrecida a su madre y a sus herma-
nas como si fuera carne de oso hormiguero.
Cuanta vez los mitos precisan la posicin genealgica de los abuelos,
los asignan a la lnea materna. Pero por todo 10 dems, las versiones
siguen sistemticamente cursos contrastados.
En la versin apinay (M
t 4 2
) , despus de la muerte de su hermano, el
hroe abandona a sus abuelos sin volverlos a ver; se echa a buscar a los
suyos y, habindolos encontrado, se casa con una compatriota que resul-
ta ser mujer calamitosa.
En la versin kraho (M
2 2
6)' el hroe abandona parecidamente a sus
abuelos sin volverlos a ver, pero es para buscar un pueblo de enemigos
de cuyas manos espera la muerte; y aunque al fin case con una de sus
hijas, resultar ser perfecta compaera.
En fin. en la versin timbir (M
2
21) el hroe cuida de volver con sus
abuelos para despedirse, antes de partir en busca de los suyos, entre
quienes encontrar y desposar a aquella que, desde la infancia, era su
prometida. Por consiguiente, desde todos los puntos de vista esta versin
es la ms "familiar" de las tres:
garlas de informaciones irreductibles y que no pueden completarse uno a
otro? La respuesta es difcil y no podemos disimular que en el estado
actual de la teora y del mtodo a menudo hay que decidir de manera
emprica.
Pero en el caso particular que nos ocupa disponemos felizmente de un
criterio externo que elimina la incertidumbre. Sabemos, en efecto, que
los Apinay por una parte, por otra el grupo Timbir-Kraho, muy cer-
canos an en lengua y cultura, no son pueblos realmente distintos, pues
su separacin data de un periodo suficientemente reciente para que los
Apinay la recuerden en sus relatos legendarios (Nim. 5, p. 1; 8, p. 6).
Por consiguiente, los mitos de estos Ge centrales y orientales no slo
merecen tratamiento formal que permita descubrirles propiedades comu-
nes. En lo que a ellos toca, estas afinidades estructurales tienen un
fundamento objetivo en la etnografa y la historia. Si los mitos ge for-
man lgicamente un grupo, es primeramente porque pertenecen a la
misma familia y podemos establecer entre ellos una red de relaciones
reales.
Resulta pues legtimo completar unos mitos con otros que, a lo ms
hace unos siglos, estaban confundidos an con los primeros. Pero inver-
samente, las divergencias que se manifiestan entre ellos adquieren asimis-
mo ms valor y significacin. Pues si se tratase de los mismos mitos en
una fecha histricamente reciente, podran explicarse prdidas o vacos
por el olvido de ciertos detalles o por confusiones; pero si son mitos que
se contradicen, por algo tendr que ser.
Despus de haber completado mutuamente nuestros mitos gracias a los
que se les parecen, pongmonos ahora a descubrir los puntos en que
difieren.
Todos concuerdan en reconocer la superioridad de un hermano sobre
el otro: este hermano es ms fuerte, ms diestro, ms rpido: en M
2
6
incluso posee poderes mgicos que le permiten metamorfosearse en
animales diversos. En las versiones kraho y timbir, el hermano superior
se llama Kengunan o Kenkunan; y el que por fatiga o torpeza sucumbe
al segundo pjaro lleva el nombre de Akrey. Slo la versin apinay
invierte los papeles: desde el principio del mito Akreti se manifiesta
cazador prodigioso y buen corredor; es l quien sobrevive al combate
contra los monstruos, en tanto que Kenkutan es decapitado.
Esta inversin resulta de otra, consecutiva a su vez al hecho de que los
Apinay sean los nicos que asimilan el hroe del mito al marido de una
mujer loca por la miel que no aparece entre los Timbir y a la cual los
Kraho consagran un mito enteramente distinto (M
2 2
5). As que si los
Apinay invierten los papeles respectivos de los dos hermanos, es porque
entre ellos, a diferencia de los Kraho y de los Timbir, el vencedor de
los pjaros canbales estar destinado a un fin lamentable: asesino de su
mujer, muerto y quemado por sus aliados, mudado en termitero; en
completa oposicin con lo que ocurre entre los Kraho, donde el hroe
disfrutar de una vejez larga y gloriosa -"tal como en s mismo, al
fin..."* dan ganas de decir, para mejor subrayar que esta vejez, de la
>!' Alusin al soneto de Mallarm a la tumba de Poe: "Tal como en s mismo, al
abuelos: revistados (+)fabandonados (-)
matrimonio con: compatriota (+)fextraa (-)
esposa: buena (+)fmala (-)
+
M226
+
M
2 2 7
+
+
+
lOS LO SECO Y LO HMEDO
HISTORIA DE LA CHICA LOCA POR LA MIEL 109
Terminemos este inventario de las divergencias considerando rpida-
mente el episodio de los encuentros del hroe. que se pueden enfocar
de varias maneras: animales que encuentra, productos de que se alimen-
tan, aceptacin o rechazo de su alimento por el hroe o, por ltimo,
afinidad (a menudo precisada por los mitos) de las especies animales con
medios naturales que son, segn los casos, la sabana o el bosque:
tronco hueco; adems el nido de arapu ocupa una pOSIClOn relativa-
mente ms alta que el nido de las abejas har, llamadas tambin "abejas
de pie de rbol" porque anidan cerca del suelo. En fin, las arapu son
una especie agresiva y hacen poca miel, de calidad inferior y de gusto
desagradable (d. Ihering, arto "irapo", "vora").
Desde todos los puntos de vista, por consiguiente, M
2 2
6 aparece como
una versin ms dramtica que M
2 2
7, Por lo dems, dno es asimismo en
esta versin, en que todas las oposiciones parecen ampliadas, donde los
indios escapan hasta el cielo, los dos hermanos se aislan en el fondo de
las .aguas y el hroe demuestra poderes mgicos excepcionales? Se adver-
tir igualmente que, en M
2
2 5. el nido de arapu tiene una funcin
intermedia: medio de la muerte propia del hroe en lugar de ser un
resultado de la de su hermano. En el subgrupo formado por los dos
mitos "de muchacha loca por la miel", este medio fatal hace pareja con
el que utiliza M
1 4 2
:
La oposicin parece constante entre sabana y bosque, y entre alimento
animal y alimento vegetal, salvo en M
2 2
7, donde cae entre alimento
terrestre y alimento acutico:
M2 2 7: tierra \ agua
(sabana)
sabana
bosque
Esta divergencia nos lleva al fondo, o sea a la transformacin que
ocurre en M
2
2 7 (y slo en M
2 2
7): la de los abuelos en osos hormigue-
ros, pese a las excepcionales consideraciones que les muestra el hroe.
Por consiguiente, aun cuando el joven iniciado no quiere romper con sus
viejos, son ellos quienes se separan de l. Que sobreviva la abuela, ella
sola, con la apariencia de un oso hormiguero, se explica sin duda por la
creencia, atestiguada desde el Chaco [Nino, p. 37) hasta el noroeste de la
cuenca amaznica (Wallace, p. 314), de que los grandes osos hormigueros
(Myrmecophaga jubata) son todos de sexo femenino. Pero qu significa
la aparicin, en nuestro grupo, de un ciclo que se cierra de tan curiosa
manera en torno alosa hormiguero? En efecto, los osos hormigueros se
alimentan de termiteros, en que se transforma el hroe en M
1 4 2
; en
M
2 2
S este mismo hroe ofrece a sus suegros la carne de su mujer, que
pretende ser de oso hormiguero, y los convierte as en comedores de
este animal, en el cual. en M
2 2
7, se transforman sus propios antepa-
sados.
Para resolver este enigma, conviene introducir aqu un pequeo mito:
1]
silvestre
crudo
e Icultivado 1] M
22,
[A .
l.'iSUS cocido 1::;' rapua
MI"[ Medio de la muerte del hro(';
medio animales
alimento
actitud del
natural encontrados hroe
sariema
1) M
I 42
.........
sabana guacamayo lagartos.raras; O
negro nueces de tucum;
+
bosque mono nueces de sapucaia;
+
2) M
2 2 b ......... sabana <m nueces de pa; O
,
sariema saltamontes; O
I
.
bosque
coat lombrices; O
,
mono patio jatob; O
,
tapir jatob, hojas; O
3) M227
.. .......
<m
lagartos, serpientes, -
saltamontes;
sariema (1) lagartos con mandioca;
-
sariema (2) peces.
+
M
2
2 8. Kraho: la vieja corivertida en oso hormiguero.
Una vieja llev un da a sus nietos a coger frutos Ipu<;al (no
identificado; d. Nim. 8, p. 73).7 Tom su cesto y les mand que
subieran al rboL Cuando los nios hubieron comido todos los
frutos maduros, se pusieron a coger los verdes, que arrojaron a la
abuela a pesar de sus reproches. Al ser regaados, los nios se vol-
vieron cotorras. La vieja, que ya no tena dientes, se qued sola
abajo y se interrog: -Qu ir a ser de m? dqu vaya hacer
ahora? Se transform en oso hormiguero y se march, abriendo
termiteros (cupim). Entonces desapareci en el bosque (Schultz 1, p.
160. cr, Mtraux 3, p. 60; Abreu, pp. 181-183).
Este mito est en relacin manifiesta de transformacin con el de los
Sherent (M
2 2
9) sobre el origen de los osos hormigueros y de la fiesta
Ipadil (frutos silvestres ofrecidos con liberalidad por los osos hormigue-
ros, en lugar de series negados; d. Nim. 6 pp. 67-68). Volveremos ms
adelante a la fiesta Ipadil y consideraremos aqu otros aspectos.
Igual que en M
2
2 7, la vieja mudada en oso hormiguero es una abuela
7 Segn Correa (vol. 11), pussa designara en el estado de Piauhy una apocincea,
Rauwolfia bahienss.
110 LO SECO Y LO HMEDO
HISTORIA DE LA CHICA LOCA POR LA MIEL
111
abandonada por sus nietos. Por otra parte. los nios glotones que abusan
de los frutos y los cogen verdes todava ofrecen una llamativa analoga
con la esposa loca por la miel, que consume asimismo su "trigo en espi-
ga". puesto que devora la miel antes de que el marido haya acabado de
recolectarla. Los nios glotones hacen pensar asimismo en los que un
mito bororo (M
3 4
) castiga por haber cometido el mismo pecado. En este
mito los nios se escapan al cielo y se vuelven estrellas. no cotorras.
Pero las estrellas en cuestin son verosmilmente las Plyades, llamadas a
veces "las Cotorras" por los indios sudamericanos. Adems. la suerte de
los nios matako es idntica a la que un mito bororo (M3 s ) reserva a
otro nio glotn, cambiado en loro por haber tragado frutos ardientes:
"demasiado cocidos", pues, en vez de verdes ="demasiado crudos". En
fin, M22 8 precisa que la abuela est desdentada, como parece ocurrir
tambin con los viejos de M
2
2 9 antes de que se conviertan en osos
hormigueros: en efecto, dan a su hija toda su recoleccin de frutos de
palmera y explican que no pueden masticarlos por duros. Por su lado, la
abuela de M
3
s tiene la lengua cortada, lo cual la hace muda como un
oso hormguero,"
No es esto todo. La vieja vctima de la glotonera de sus deseen-
dientes, y que se transforma en oso hormiguero, puede colocarse parale-
lamente a la herona de los mitos del Chaco que hemos estudiado en
la primera parte de este captulo: joven en lugar de vieja, mudada en
capivara y no en oso hormiguero, vctima de su propia glotonera de
miel, que ha de entenderse en sentido propio, y de la glotonera metaf-
rica (ya que traspuesta al plano sexual) de un pretendiente que fue
despedido. Si, como lo sugerimos, el mito kraho M
2
2 8 es una forma
dbil de un mito del origen de las estrellas del que M
3
s ilustra la forma
fuerte, puede considerarse demostrativo el hecho de que M2 2 8 exista en
el Chaco, pero esta vez como forma fuerte de un mito del origen de las
estrellas y ms particularmente de las Plyades, como se desprende de
MI 3 1 a Y sobre todo de M
2
24, donde la vea herona, vctima ella tam-
bin de la glotonera de los suyos, se vuelve capivara. El ciclo de las
transformaciones se cierra con otro mito del Chaco, procedente de los
toba (M
2 30).
que cuenta cmo los hombres pretendieron huir al cielo para
escapar de un incendio universal. Algunos lo lograron y se convirtieron
en estrellas. otros cayeron y pudieron refugiarse en grutas. Cuando se
apag el fuego, salieron al aire libre convertidos en animales diversos: un
viejo se haba vuelto caimn, una vieja oso hormiguero, etc. [Lehmann-
Nitsche 5, pp. 195-196).
En efecto, de lo anterior resulta que la transformacin en oso hormi-
guero y la transformacin en capivara funcionan como par de oposicio-
nes. No es un desdentado el primer animal, en tanto que el otro, el
mayor de los roedores, tiene largos dientes? En toda la Amrica tropi-
cal, los incisivos afilados del capivara sirven para hacer cepillos de carpin-
tera y buriles. en tanto que, a falta de los dientes de que carece, la
lengua del gran oso hormiguero sirve de escofina [Susnik, p. 41). No hay
8 Los Kaingang-Coroado tienen a los osos hormigueros, grandes y pequeos, por
viejos mudos (Barba, pp. 22, 25).
;,que asombrarse de que una oposicin fundada en la y la
itecnologa se preste a explotacin metdica. La transformacin en uno u
otro animal es funcin de una glotonera imputable a s mismo o a otro,
y de la que se hacen culpable" parientes o aliados. Acarrea asimismo una
triple disyuncin en los ejes lo alto y lo de 10 seco y. de 10
"hmedo, de la juventud y la vejez. Desde este ltimo punto de Vista, la
versin timbir traduce admirablemente lo que ocurre en el momento de
cada iniciacin: la nueva clase de edad toma el lugar de la que la pre-
ceda inmediatamente y otro tanto pasa con las dems, hasta el punto
de que la clase ms vieja queda definitivamente del juego, es f?r-
zada a instalarse en el centro del pueblo, donde pierde todo papel activo
y slo conserva el de consejera [Nim. 8, pp. 90-92).
Fig. 10. El combate del jaguar
con el oso hormiguero. (Basado
en Nim.12, fig, 13, p. 142.)
La oposicin del capivara y el oso hormiguero es confirmada cuando
se advierte que a los ojos de los Mocov la Va Lctea representa las
cenizas del rbol del mundo, quemado despus de ser abatido por la
vieja capivara (los Bororo llaman a la Va Lctea "Cenizas de
En efecto, los Tukuna tienen un mito (M
2
31) en el cual el oso hormi-
guero aparece con la figura de un "saco de carbn" en la Va Lctea, o
sea una Va Lctea en negativo: oscuro sobre fondo claro en lugar de
claro sobre fondo oscuro. Sin duda el territorio de los Tukuna est muy
alejado del de los Ge, y ms an del Chaco. Pero los Kayap del norte,
que son Ce centrales, y los Bororo que estaban por un lado en con:acto
con los Kayap y por otro con las tribus del Chaco, conocen el mismo
mito sobre el combate del oso hormiguero y el jaguar, con exactamente
los mismos detalles (M
2 J 2 a,
b ; Banncr 1, p. 45; Colb. 3, pp.
slo est ausente la codificacin astronmica. Mas si detrs de la histo-
ria del combate del oso hormiguero y el jaguar puede suponerse que
sigue operando un cdigo astronmico latente, de suerte que dos zonas
112
LO SECO Y LO HMEDO
HISTORIA DE LA CHICA LOCA POR LA MIEL 113
de la Va Lctea ayunas de estrellas corresponden a los animales que se
enfrentan, el jaguar encima poco despus de la puesta del sol y -al
invertlrse las posiciones durante la noche- sucumbiendo antes del alba
debajo del oso hormiguero, no podra excluirse que el mito iranx sobre
el origen del tabaco (M1 9 1 ) . en el cual el buitre carroero reemplaza al
jaguar como adversario del oso hormiguero, participara de una interpre-
tacin anloga. Igual para el mito timbir (M
2
2 7) que describe al viejo y
a la vieja cambiados en osos hormigueros mientras rodean una montaa
por vertientes opuestas -uno de ellos es muerto por cazadores en tanto
que la otra contina su vida errante. En efecto, en este caso tambin se
piensa en una evolucin nocturna que modifica la visibilidad y la posi-
cin respectiva de objetos celestes. Por ltimo, si se tuviera derecho de
generalizar la asimilacin de la constelacin de Aries a un capivara, como
hacen los Vapidiana, resultara an ms significativo que el oso hormi-
guero celeste sea una "no constelacin" prxima al Escorpin, en oposi-
cin de fase con Aries, con aproximacin de tres horas.
Esta discusin muestra que los mitos ge relativos al pjaro homicida si
a la misma familia, participan desde el
de VIsta lgico de un grupo del que ilustran diversas transformaciones.
Este grupo constituye l mismo un subconjunto de un sistema ms
vasto, donde tienen cabida tambin los mitos del Chaco relativos a la
chica.loca por la miel ".En efecto, hemos verificado que, en los mitos ge,
la chica loca por la miel cumple una funcin lgica; donde aparece, es
para personificar el mal matrimonio del hroe, pese a haber elegido
esposa entre los .suyos, o sea una combinacin particular en el seno de
una permutacin cuyos otros factores son un buen matrimonio contra-
do entre los suyos, y un matrimonio an mejor, aunque contrado entre
extraos que inclusive son presuntos enemigos. As que esta combina-
toria descansa en las nociones de endogamia y de exogamia locales;
implica siempre una disyuncin.
Mal casado entre los suyos (M
1 4 2
, M
Z 2
s ), el hroe queda disyunto
por aquellos que lo asesinan para vengar la muerte de la mujer
loca por la miel y que provocan la transformacin del culpable en ceni-
zas o en termitero, alimento del oso hormiguero: un [objetoiterrestre],
y si, en Mz z 6, el hroe se echa a buscar enemigos a manos de quienes
s?lo la muerte espera. es porque los suyos han empezado por hacerse
de l huyendo al cielo; transformndose ellos, por tanto, en
sujetoslcelestes], Finalmente, en Mz 2 '1 el hroe acta 10 mejor que
puede para no quedar disyunto de los suyos: se muestra nieto atento
fiel a sus compatriotas y a la muchacha que desde la infancia era su
prometida. Pero nada ya que ahora son sus abuelos, a los que a
pesar de. todo con su conducta respetuosa, quienes se
hacen disyuntos de el mudandose en osos hormigueros, o sea en [suje-
tos/terrestres/o Que el eje de disyuncin est as definido por polos "cie-
lo" y "tierra" respectivamente, es cosa que explica que las versiones ms
fu.ertes P?ngan la iniciacin en el seno de las aguas, y las ms dbiles
as i] a ras de agua. en efecto la iniciacin la que ha de dar a
los Jovenes la fuerza necesarra, no por cierto para oponerse a una disyun-
cin ineluctable en sociedades donde la iniciacin precede al matrimonio
y a la residencia matrilocal, sino para acomodarse a ello, a condicin, en
todo caso, de bien casarse: que tal es la leccin de los mitos, como
veremos ms adelante.
Empecemos por esbozar los contornos del metagrupo del que partici-
pan los mitos ge consagrados al pjaro asesino, y los del Chaco relativos
a la chica loca por la miel. En estos ltimos nos hallamos ante una
herona vida de miel, que es la hija del Sol amo de los Espiritus de las
aguas; de esta suerte los polos de disyuncin son el cielo y el agua y,
ms particularmente (puesto que hemos demostrado que se trata de una
mitologa de la estacin seca), 'o seco y lo hmedo. La herona est
entre dos pretendientes: Zorro y Carpintero, demasiado urgido el uno, el
otro demasiado reticente, y que respectivamente llegarn a ser seductor
prfido y esposo legtimo. Desde el punto de vista de la bsqueda de
alimentos, caen sin ebargo del mismo lado: el de la recoleccin de frutos
silvestres, pero ilustrando el uno el aspecto generoso -la miel y el
agua-, y el aspecto miserable el otro: frutos txicos y falta de agua. El
mito concluye con la neutralizacin (temporal) de Zorro, la disyuncin
de Carpintero del lado del cielo (donde asume definitivamente su natura-
leza de ave), y la de la herona que desaparece no se sabe dnde en
plena juventud, o se vuelve capivara, que cae del lado del agua,
De este sistema los mitos apinay (M142) Y kraho (M
2
zs l ofrecen una
imagen invertida. La chica loca por la miel permuta su papel de herona
por el de comparsa del hroe. Este ltimo concilia las funciones antitti-
cas de Zorro y de Carpintero, ya que los dos personajes del seductor
descarado y del esposo tmido se funden en uno slo, que es el del
marido audaz. Pero la dualidad se restablece en dos planos: el de las
funciones econmicas," ya que los mitos ge hacen intervenir simultnea-
mente la caza y la bsqueda de miel; y el de las relaciones de parentes-
co, pues, a los dos aliados de M
2 I 3,
etc., uno tmido, el otro descarado,
corresponden ahora dos parientes: un hermano tmido y otro audaz,
A la herona convertida en capivara (sujeto acutico de largos dientes)
corresponde un hroe mudado en termitero (objeto terrestre de un
desdentado), del cual un pariente, su hermano (que hace juego con el
marido de la herona: un aliado), sobrevive, despus de haber sido devo-
rado por un monstruo celeste (cuando el marido lo ha sido por un
monstruo acutico), bajo la forma de un cuerpo esfrico (su cabeza)
puesto en una rama, donde recuerda un nido de abejas (alimento, situa-
do a media altura, de un pjaro -el carpintero de los mitos del Chaco-
que participa l mismo del mundo medio).
Entre estas dos versiones simtricas y parejamente catastrficas, el
mito kraho (M
2
Z 6) define un punto de equilibrio. Su hroe es un caza-
dar perfecto, que ha triunfado en su matrimonio y llega a edad avan-
zada. Su "no-metamorfosis" es atestiguada por su dilatada vejez y por la
incertidumbre que deja el mito a propsito del verdadero fin del hroe:
.. y Kengunan pas toda la vida en este pueblo hasta no tener conciencia
de nada, nada, nada. Entonces se extingui. Y entonces, en el pueblo
mismo, nada ms se supo de Kengunan, ni si fue de enfermedad o de
114 LO SECO Y LO HMEDO
HISTORIA DE LA CHICA LOCA POR LA MIEL 115
Los mitos del Chaco relativos a la chica loca por la miel, y los de Brasil
central, donde el mismo personaje interviene ms discretamente, son
pues parte del mismo grupo. Si, como ya sabemos, los primeros ofrecen
un carcter estacional en el sentido de que evocan ciertos tipos de activi-
dad econmica y un periodo del ao, tal debe ser tambin el caso con
los segundos. Conviene mostrar esto ahora.
vejez de lo que muna. Desapareci, y all qued el pueblo" (Schultz 1,
p. 112). Esta permanencia indeterminada se opone as a las transforma-
ciones irrevocables que afectan a la herona (M
2 1 3
) o al hroe (M
1 4 2
) .
o bien a la desaparicin prematura de la herona, que de este modo no
alcanza edad avanzada.
Por su parte, la versin timbir (M
2 2
7) sirve de bisagra entre el mito
kraho (M
2
2 6) Y los mitos apinay-kraho (M
1 4 2
, Mz 25):
recoleccin
de plqui
ESTACIN...
vida nmada, caza
pesca
ESTACIN SECA
,1><.
11
mayo jun. juL ago, sep. oct.
11
nov. dic.
L-J
desmontes artigas
. . . DE LAS LLUVIAS
ene. febo mar.
recolecciones
El territorio ocupado por los Ce centrales y orientales constituye, en
Brasil central, un rea aproximadamente continua que se dilata ms o
menos de So a io lato sur, y de 400 a 550 long. oeste. En esta vasta
regin las condiciones climticas no son rigurosamente homogneas: la
parte noroeste confina con la cuenca amaznica, y la nordeste con el
famoso "tringulo" de la sequa, donde pueden llegar a faltar por com-
pleto las lluvias. A grandes rasgos, sin embargo, el clima es por doquier
el de la meseta central, caracterizado por contraste entre estacin de las
lluvias y estacin seca. Pero las diversas tribus ge no se adaptan siempre
del mismo modo.
Disponemos de algunas informaciones sobre las ocupaciones estacio-
nales de los Kayap septentrionales. Entre ellos la estacin seca se
extiende de mayo a octubre. Los indgenas desmontan al principio y
hacen artigas al final, cuando la madera se ha secado. Como los Kayap
pescan slo con "veneno", dependen del periodo de aguas bajas: de fines
del mes de julio a las primeras lluvias. Y "como la operacin... destruye
de golpe casi todos los peces, slo puede realizarse una vez al ao en el
mismo ro. De modo que el pescado cuenta poco en la alimentacin y
su escasez hace que sea an ms apreciado" (Dreyfus, p. 30). La caza
tampoco abunda: "a veces hay que ir muy lejos para encontrar carne,
que a los Kayap les gusta y de la que carecen" (ibid.).
Al fin de la estacin seca, la caza escasea todava ms y a veces faltan
los productos agrcolas. Es la recoleccin la que suministra el alimento
complementario. En noviembre y diciembre los miembros efectivos del
pueblo se dispersan para recolectar frutos de piqui, que por entonces
maduran. Los meses secos (julio a septiembre) corresponden pues a una
vida nmada que se prolonga hasta muy entrada la estacin lluviosa,
para la recoleccin del piqui. Pero esta vida nmada no anuncia necesa-
riamente la escasez: la expedicin anual que hay siempre en agosto-sep.
tiembre tiene por intencin "reunir las vituallas necesarias para las gran-
des fiestas de clausura de los rituales celebrados antes de que caigan las
primeras lluvias y se reanuden los trabajos agrcolas". Cuando llega una
epidemia al pueblo, los indios piensan que el mejor remedio es retornar
a la vida errante, y que la enfermedad ser expulsada permaneciendo en
el bosque: "por ser ms abundante el alimento... recuperan fuerzas y
retoman en mejor condicin fsica" (ibid., p. 33).
....1
. I
BRASIL CENTRAL
i..
CHACO
MZ I 3 et c.
El eje de disyuncin es vertical en M
2 1 3
, etc. (cielo/agua). Es horizon-
tal en M
1 4 2
(bsqueda de los indios que han huido lejos), vertical en
M2 2 S pero muy dbilmente marcado (nido de arapu en el rbol, bra-
sero abajo) e invertido con respecto a M
2 1
3 (sol en lo alto, monstruos
subacuticos abajo). Y en tanto que M
2 2
6 recurre a dos ejes -uno verti-
cal (disyuncin de los indios en el cielo; los protagonistas quedan en
tierra), el otro horizontal (disyuncin horizontal del hroe en busca de
un pueblo lejano y enemigo)-, no tenemos en M
2 2
7 ms que un eje
horizontal de disyuncin, pasando el eje vertical a estado latente (si,
como creemos, la transformacin de los abuelos en osos hormigueros
participa de una codificacin astronmica). y a posicin final, cuando
que est en posicin inicial en M
2
2 6. Queda confirmado, pues, que la
versin timbir ocupa en el subconjunto ge un lugar intermedio entre las
otras versiones, lo cual explica la suerte particular que reserva a la cabe-
za del hermano decapitado. Se recordar que esta cabeza es puesta en
una rama baja, cerca de un nido de abejas bor, a diferencia de las
dems versiones, donde un nido de abejas arapu, suspendido mucho
ms arriba, es conectado, con el hroe mismo (M
2 2
5) o con su hermano
(M2 2 6) a ttulo de medio de la muerte de uno o de resultado de la
muerte del otro, como hemos explicado.
116
LO SECO Y LO HMEDO
ahora a los Apinay. "En otro tiempo no bien acabadas las
los Apinay partan a la sabana, donde vivan de la caza y
que las cosechas estaban maduras. Slo de manera
mtermtente volva al pueblo talo cual familia" {Nim 5 89) D
t . dov nacerd- I ,p. . uran-
e. este peno o, sacerdotes especializados velaban celosamente el creci-
miento, de las plantas, a las que llamaban "sus hijos". La mujer que
,:ecoger cosa en su campo antes de ser levantada
la interdiccin, se expondria a un severo castigo. Maduras las cosechas
I?s sacerdotes, a los errantes, Despus de una caza
final, familias retornaban c:t pueblo, libres al fin de explotar sus
Este momento senalaba la iniciacin del periodo ceremo-
mal ibid. p. 90).
del clima que f?ina en la comarca: timbir, Nimuendaju observa
que es. notabl.emente mas seco que en las regiones amaznicas adyacen-
tes. A diferencia de los territorios del este y el sudeste, el pas est exen-
de las amenazas de sequa, pero posee no obstante una franca esta-
Clan seca que dura de julio a diciembre" (Nim 8 2) E t . di
. . . . ,p. . s as In ca-
no coinciden exactamente con las del calendario ceremonal que
divide el ao en dos mitades: una corresponde tericamente a la estacin
desde la recolecci?n del ,maz en abril hasta septiembre; la otra
comienza e_oo los agncolas de antes de las lluvias, y ocupa el
resto del .(d. Nm, 8, pp. 62, 84, 86, 163). Todas las fiestas impor-
tantes se verifican durante el periodo ritual llamado de la t .
, . ' es aClon seca,
que es por, tanto el de la vida sedentaria. Por esta razn y
aunque las dsponibles no sean siempre claras, parece que
durante las lluvias hay expediciones colectivas de caza (Nim 8
85 86) S' b . . pp.
- ,In em argo, tambin se mencionan cazas de aves de la sabana
falconiiformes) durante la estacin seca, y cazas colectivas
al termino de cada gran ceremonia (ibid., pp- 69-70). Casi no se sabe
de antiguas condiciones de vida, pero pudiera ser que la oposi-
C10n espacial entre la sabana seca y el bosque-galera que bordea los
de agua (donde se y estn asimismo las plantaciones) haya
tenido e,n el pesnarmento indgena un lugar igual al de la oposicin de
las estaciones en el En todo caso, parece que la primera ha lla-
mado mucho la atencin de los observadores (Nim 8 p 1) A'
l' . , .. sIse
exp rca acaso_que la oposicin entre animales del bosque y animales de
la por los mitos apinay y kraho, se borre en la
tmbir detrs de otra, ms compleja, en funcin de la cual los
alimentos respectivos de los animales encontrados pasan a ser:
cazados en la sabana
117 HISTORIA DE LA CHiCA LOCA POR LA MIEL
Si esta reconstitucin de las costumbres antiguas fuera exacta, nos las
veramos pues con un nomadismo de la estacin de las lluvias, ya que,
en Brasil central, se planta al final de la estacin seca y las cosechas
maduran algunas semanas o meses despus. As los Sherent roturan en
junio-julio, queman y plantan en agosto-septiembre para que la germina-
cin goce de las primeras lluvias, que no tardarn en caer {Oliveira, p.
394). Este nomadismo de estacin lluviosa, del cual hemos descubierto
tambin indicios entre los 'I'imbir, no excluye el nomadismo de estacin
seca, cuando la caza tiene tambin importante lugar, pero la pesca
representa una actividad mucho menos importante que en el Chaco.
Todo esto sugiere que la oposicin, tan marcada entre las tribus del
Chaco, entre periodo de abundancia y periodo de escasez (mucho mejor
que entre dos tipos de estaciones) es formulada por las tribus de Brasil
central en trminos socioeconmicos: ora como periodo sagrado (cere-
monial) y periodo profano (sin ceremonias), ora como periodo de
nomadismo -cconsagrado solidariamente a la caza y la recoleccin- y perio-
do sedentario. puesto bajo el signo del trabajo de los campos. Entre los
Apinay, donde parece que las operaciones agrcolas y las de la vida
nmada eran en 'los mismos meses, no dejaban por ello de oponerse, ya
que unas, sagradas, incumban a un colegio religioso, en tanto que las
otras, profanas, ocupaban al bulto de la poblacin. Las cosechas crecan
y maduraban durante el tiempo consagrado a la recoleccin y la caza,
pero los dos tipos de actividad no dejaban de estar separados.
No obstante, no parece dudoso que, igual que los mitos correspon-
dientes del Chaco, nuestros mitos ge aludan a la estacin seca. - El
inventario de los alimentos que recolectan los animales encontrados por
el hroe es la primera seal. Trtese de serpientes, lagartos y saltamon-
tes, que son animales de la sabana, de peces pescados en" periodo de
aguas bajas, de nueces de palma y sapucaia o de vainas de jatob, todos
estos productos animales o vegetales son tpicos de la estacin seca, de
la cual es sabido, por ejemplo, que para los Botocudo de Brasil oriental
era la de la recoleccin de las nueces de sapucaia, que ocupaban lugar
importante en su alimentacin.
Tanto en el pensamiento de los Timbir cuanto en el de los Apinay,
la recoleccin y el recogimiento de los productos silvestres estaban
asociados al periodo de la vida nmada en la sabana. Con todo, una
transformacin seala el trnsito de los mitos del Chaco a los mitos ge.
En el primer caso, miel y frutos silvestres son los alimentos de la vida
nmada, y el mismo papel incumbe a la caza y a la miel en el segundo.
Pero se discierne en seguida la razn de semejante sustitucin: la recolec-
cin de los frutos silvestres era una ocupacin sobre todo femenina entre
los Ce, con excepcin de la miel, recogida por los hombres (Nm. 5, p.
94; 8, pp. 7275). En la jerarqua de las ocupaciones masculinas puede
afirmarse, pues, que en el Chaco la recoleccin de la miel contaba ms
que la de los frutos silvestres, como, en Brasil central, la caza contaba
ms que la recoleccin de la miel:
peces;
Sariema (2):
cultivada, pescados en
bosque-galera
Sariema (1):
\ I
lagartos +mandioca;
I
saltamontes;
Ema:
serpientes,
I
lagartos,
118 LO SECO Y LO HMEDO
HISTORIA DE LA CHICA LOCA POR LA MIEL
119
Hemos considerado la estructura del grupo desde un punto de vista
formal y hemos vinculado ciertas transformaciones que se manifiestan a
los caracteres ecolgicos de cada regin y a varios aspectos de la cultura
material de las poblaciones en cuestin. En estos dos planos hemos
logrado as resolver dos dificultades ya apreciadas por Nimuendaju a
propsito de la versin apinay (M
I 4 2
) : "/Pebkumre'dy/ (segunda fase
de la iniciacin) representa la verdadera iniciacin de los guerreros...
Los Apinay vinculan su origen al mismo motivo tradicional que los
Canella (=Timbir) asocian a su propio ritual de iniciacin de los /pep-
y/: el combate entre dos hermanos y un halcn gigante. Pero parece
que los papeles de los hemanos estn invertidos, y pienso que el episodio
final se ha difundido hasta los Apinay desde el norte Y que ha sido
aadido posteriormente: me refiero a la historia del hombre que asa a su
esposa" [Nim. 5, p. 56). Sabemos sin embargo que esta historia perte-
nece al patrimonio ge, puesto que existe entre los Kraho en estado de
mito aislado. En realidad, donde Nimuendaju vea dos problemas distin-
tos, hemos demostrado que no hay ms que uno, cuyas faces se ilumi-
nan mutuamente. Es por estar destinado a un fin ignominioso por lo que
el papel del hroe apinay (a diferencia del hroe kraho o del timbir)
debe ser cumplido por los dos hermanos que las otras versiones hacen
perecer en su lugar. Falta comprender por qu esta variante requiere la
intervencin de una chica loca por la miel, vuelta esposa del hermano
condenado. Luego de entregarnos a un anlisis formal de estos mitos, y
despus a su crtica etnogrfica, debemos ahora considerarlos desde otro
punto de vista: el de su funcin semntica.
Hemos dicho varias veces, y' acabamos de recordarlo, que los Ce
centrales y orientales ven, en el combate de los dos hermanos contra los'
pjaros homicidas, el origen de la iniciacin de los jvenes. Esta inicia-
cin ofreca un carcter doble. Por una parte, sealaba la llegada de los
adolescentes al estatuto de cazadores y guerreros; as, entre los Apinay,
al final del periodo de reclusin los inciados reciban de sus padrinos
mazas ceremoniales a cambio de piezas de caza [Nim. 5, pp. 68-70).
Pero, por otro lado, la iniciacin serva de preludio al matrimonio. Al
menos en principio, los iniciados eran an clibes. La muchacha que
sintiese debilidad por alguno antes de la iniciacin era despiadadamente
castigada: sometida por los hombres a una violacin colectiva el da que
su amante entrase en reclusin, y en adelante reducida al estado de
prostituta. Al salir de la iniciacin, los jvenes se casaban todos el mis-
mo da, no bien concluida la ceremonia (Nlm. 5, p. 79).
Para un hombre, el acontecimiento era tanto ms sealado cuanto que,
como la mayor parte de los Ce, los Apinay practicaban la residencia
matrilocal. El da de la boda los futuros cuados sacaban al desposado a
BRASIL CENTRAL CHACO
miel> frutos silvestres uua caza > miel
rastras de su choza materna y lo conducan a la de ellos, donde esperaba
la prometida. El matrimonio era siempre mongamo Y se tena por
indisoluble si la joven esposa era virgen. Cada familia se encargaba de
meter en razn al cnyuge que manifestase intencin de recuperar la
libertad. De este modo, la enseanza impartida cada noche a 1.os
tena un neto cariz premarital: "Era cosa sobre todo del matrrmomo; los
instructores explicaban cmo haba que elegir esposa para no correr el
riesgo de quedar encadenado a una perezosa y a una infiel. .. " (Nim. 5.
p. 60). ..
Lo mismo entre los Timbir: "Otrora un Joven no padIa casarse antes
de haber pasado el ciclo de los ritos de, iniciacin y alcanzado as el
estado de /pftnp/, "guerrero". Al final de la ltima ceremonia, las
suegras desfilaban, llevando atados al extremo de cuerdas los Jovenes
guerreros destinados a ser sus yernos" 8, P: 200 y lamo 40a).
final de la iniciacin haba una -elebracn colectiva de todos los matrr-
monios (ibid., p. 112). Las exhortaciones dirigidas a los novicios. subra-
yaban constantemente la doble finalidad de los ritos., ReclUldo.s y
cebados los jvenes cobraban fuerzas para las competencias deportivas,
para la' caza y la guerra; constantemente adiestrados durante el
tiempo que duraba la reclusin, merced a pruebas de carrera a y a
expediciones colectivas de caza, tambin eran dotados, por vez
del /kop/, instrumento entre jabalina y maza que, en todo Brasil cen-
tral, representa el arma de guerra por . . .
El otro aspecto de la enseanza se refer ia al evitar .1?S
querellas y las disputas que dan mal ejemplo a los pero tambin
saber descubrir los defectos femeninos tales como la fnvoltdad, la pereza
y el gusto por la mentira. Al fin, se enumeraban los deberes de un
hombre hacia sus suegros (Nim. 8, pp. 185-186). ,.
De estos aspectos del ritual los mitos ofrecen, por decirlo, _un
comentario en accin. Pero, segn las versiones, son retemdos selectiva-
mente determinados aspectos, y tratados en funcin de tal o cual even-
tualidad. Consideremos primero el mito kraho sobre el combate con el
pjaro homicida (M
2
2 6)' Est entero centrado en la caza y la '. Su
hroe, Kengunan, es maestro consumado en estas dos que prctrca-
mente se confunden en una, ya que no emplea jamas arco y las
flechas para cazar, sino solamente la jabalina-maza /kopo/ que es
arma de guerra, pese a que los Timbir la empleen de manera. excepcio-
nal para cazar el oso hormiguero (Nim. 8, p. 69), uso muy hgado a la
conclusin original de su mito (Mz 27).
De hecho, la mayor parte de la versin kraho consiste en una enume-
racin complaciente de las virtudes de un buen cazador. Sin arco y sin
perro, halla caza donde nadie; mata cantidades prodigiosas de anirr:ales
y, por pesadas que sean las piezas de su marco de caza, las lleva sm la
menor dificultad. No obstante, es modesto, pretende no haber matado
pieza alguna, o traer una caza insignificante, a fin de dejar a sus aliados
la sorpresa y el mrito del descubrimiento. A sus aliados nada ms: pues
est casado y reside en un pueblo ajeno, donde carece de parientes.
Sobre todo, Kenkunan ensea por su ejemplo el respeto a las prohibicio-
120
LO SECO Y LO HMEDO mSTORIA DE LA CHICA LOCA POR LA MIEL 121
nes de que depende una caza fructfera. El cazador no debe comer l
mismo la caza que ha cobrado; o, si come, debe diferir por lo menos el
acto del consumo, y de dos maneras complementarias: en el tiempo,
dejando primero que se enfre la carne; y en el espacio, cuidando de no
cogerla a mano limpia, sino de ensartarla en una vara puntiaguda: "Los
Kraho -comenta el informador- no se comen el primer animal que
matan, sino apenas si han matado muchos de la misma calidad (= espe.
ce); aun entonces, no cogen la carne con la mano; la pinchan con un
palo y la dejan enfriar antes de comerla" (Schultz 1, p. 108).
Entre los Ge, por lo tanto, los ritos de caza que ensean a los novicios
durante la iniciacin consisten esencialmente en la prctica de la discre-
cin. El cazador casado piensa antes que nada en abastecer a sus aliados,
de quienes. en virtud de la residencia matrilocal, recibe hospitalidad. Lo
hace con generosidad y modestia, cuidando de depreciar sus piezas de
caza. De esta caza se abstiene de comer, o come con mesura, mantenien-
do la carne a distancia por interposicin de una duracin y un espacio
mediadores.
Ahora, este retraso del consumo, por decirlo as, ya nos haba pare-
cido caracterizar los ritos de la fiesta de la miel entre los Tup septen-
trionales: Temb y Tenetehara, que son vecinos de los Ge. En vez de
consumir de inmediato la miel, la acumulan, y est miel, fermentada
durante la espera, por este solo hecho se torna bebida sagrada y compar-
tida. Compartida con invitados acudidos de los pueblos cercanos, y que
permite estrechar la alianza entre los grupos. Pero sagrada tambin, ya
que la fiesta de la miel es una ceremonia religiosa que tiene por fin
asegurar caza abundante durante el ao; o sea que su finalidad es la
misma que la de los ritos de caza entre los Ge.
Podra ser que haya existido igual distincin en el Chaco, entre la miel
recolectada durante la estacin seca e inmediatamente consumida y la
destinada a la preparacin del hidromel del cual hay algunas seales de
que acaso fuera conservado, ya que, segn el testimonio de Paucke
(1942, pp. 95-96), entre los Mocovf "la fabricacin del hidromel era
sobre todo a partir del mes de noviembre, cuando aumentaba el calor.
La bebida a base de miel y frutos la beban tanto de da corno de
noche, y los indgenas vivan entonces en estado permanente de ebrie-
dad. Estas fiestas congregaban a ms de un centenar de participantes y a
veces degeneraban en pendencias.
"Para preparar el hidromel, se conformaban con suspender por las
esquinas un cuero seco de jaguar o de crvido y verter all, revuelto
todo, miel y cera, aadiendo agua. En tres o cuatro das la mezcla
fermentaba espontneamente al calor del sol. A menos que fueran no-
bles, los hombres jvenes y los solteros estaban excluidos de los bebedo-
res y deban contentarse con escanciar" (ibid. 1943, pp. 197-198).
De julio a septiembre hace fro en el Chaco. Los textos sugieren, 'pues,
que el consumo colectivo y ceremonial de hidromel era tambin acaso
un consumo diferido. En todo caso, los ritos excluan a ciertas catego-
ras de hombres que, como los cazadores ge aunque de otro modo, no
podan aspirar a participar ms que luego de un plazo: despus de haber
cambiado de ..estatuto.
De estas conductas diferenciales, los Kaingang de Brasil meridional
ofrecen una ilustracin ms directa. Un informador ha descrito de
manera muy reveladora un recorrido por 'el bosque, con dos compaeros,
en busca de miel. Localizado el rbol, lo rodean de hogueras para aturdir
a las abejas, lo derriban y abren el tronco con el hacha. En cuanto
aparece el nido de las abejas, "sacamos los panales y, hambrientos como
estamos, comemos su contenido como est: es algo azucarado, rico,
jugoso. Entonces encendemos fueguecillos para asar las celdas llenas de
larvas y de ninfas. No recibo ms que lo que me puedo comer all
mismo". Los dos compaeros se reparten el nido, y quien lo descubri
recibe la mejor parte. Pues -comenta quien conduce la indagacin-, "la
miel constituye una especie de platillo gratuito ('free food's, Cuando es
descubierto un nido, les toca a todos los presentes... A nadie se le
ocurrira hacer con miel una comida completa, pero se disfruta en cual-
quier momento del da" (Henry 1, pp. 161-162).
De los Suy del ro Xingu se dice tambin que consuman la miel en
el sitio: "Todos los indios metan las manos en la miel y la laman;
coman los panales con las larvas y las pellas de polen. Se reserv un
poco, muy poco, de miel y de larvas, que fue llevado al campamento"
(SehuItz 3, p. 319).
A este consumo inmediato de miel fresca, repartida en el sitio y con-
sumida a la pata la llana, se opone sin embargo, entre los Kaingang, un
consumo diferido en forma de hidromel destinado ante todo a los alia-
dos: "Un hombre decide con sus hermanos o primos preparar cerveza
para sus parientes polticos. Derriban cedros, abren los troncos dndoles
forma de artesas y se ponen a buscar miel. Al cabo de unos das tienen
bastante. Envan entonces a sus mujeres a buscar agua para llenar las
artesas. Echan la miel en el agua, que hacen hervir metindole piedras
muy calientes... Entonces hay que deshacer en agua los tallos leosos
de un helecho denominado /nggign/ y verter en las artesas la infusin
roja as obtenida, 'para enrojecer la cerveza', pues los Kaingang dicen
que sin /nggign/ la cerveza no fermentara. La operacin dura varios
das, al cabo de los cuales cubren las artesas con placas de corteza y
dejan que la cerveza repose durante algunos das ms. Cuando comienza
a hacer espuma, los indios declaran que est Ith/, o sea embriagante o
amarga, lista para ser bebida..." (Henry 1, p. 162). Esta larga elabora-
cin, cuyos detalles hemos abreviado, parece an ms compleja cuando
se tiene presente que la fabricacin de las artesas requiere rboles enor-
mes cuyo derribo constituye, por s solo, un trabajo largo y laborioso. Y
sin embargo haba a veces que cortar varios rboles as, hasta dar con un
tronco sin grietas por donde se escapara la cerveza. Un grupo entero
padeca arrastrando el tronco perfecto hasta el pueblo. Otro tanto para
hacer la artesa con utensilios rudimentarios, y no sin riesgo de abrir un
resquicio durante la operacin o, peor an, despus de puesta a fermen-
tar la cerveza (ibid., pp. 169-170).
Entre los Kaingang haba as dos modos de consumo de la miel: inme-
122 LO SECO Y LO HMEDO HISTORIA DE LA CHICA LOCA POR LA MIEL 123
mato, sin atribucin preferente, en estado fresco; o bien largamente
diferido, para tener provisin suficiente y reunir los requisitos necesarios
para la preparacin, en el caso de la miel fermentada. Ahora, se recor-
dar que segn el informador el hidromel est destinado a los aliados.
Aparte de que la misma atribucin prioritaria resalta en primer plano de
los ritos de caza en los mitos ge, ciertos detalles de los mitos del Chaco
sobre la chica loca por la miel sugieren la misma conclusin.
Al da siguiente de su boda, el zorro engaador de los Toba trae frutos
venenosos y panales vacos. Pero su suegra, que cree que el saco est
lleno de miel, se apodera de l en el acto y declara, como si fuera cosa
bien sabida, que con lo recolectado por su yerno va a preparar hidromel
para todos los suyos (M
2
o 7). A su hija, que le reclama una variedad de
miel que l no sabe recolectar, Sol le responde con no menor natura-
lidad: ICsate! (M
2 1 6
) . 9 Este tema del matrimonio para tener miel
recurre, como un Leitmotiv, en todos los mitos de este grupo. Tambin
aqu, por consiguiente, se distinguen dos modos de consumo de la miel:
por una parte la miel fresca. de que la mujer se sacia en el sitio. libre-
mente; por otra la miel reservada y acarreada: pertenece a los aliados.
Comprendemos sin ms por qu los mitos del Chaco destinan la chica
loca por la miel a un fin lamentable: transformacin en animal, o desapari-
cin. Su glotonera, su indiscrecin, no son razn suficiente, ya que
tales defectos no le impiden casarse bien. Pero es despus del matrimo-
nio cuando comete el crimen verdadero: niega a su madre la miel
reunida por su marido; M
2
1 2 contiene implcitamente este detalle y
M
2
13 lo subraya de manera muy significativa puesto que, en esta ver-
sin, una herona avara es transformada en capivara, en tanto que la de
M
2 2 4
, vieja en lugar de joven, adquiere la misma apariencia para ven-
garse de la avaricia de los suyos. Por consiguiente, la falta de la chica
loca por la miel consiste en llevar el egosmo, la gula o el rencor hasta el
punto de interrumpir el circulo de las prestaciones entre aliados. Retie-
ne la miel para su consumo particular en lugar de dejarla, por as decir-
lo, que fluya de su marido, que la recolecta, hasta sus parientes, a
quienes toca consumirla.
Sabamos ya que, desde un punto de vista formal, todos los mitos que
hemos -considerado hasta aqu (ya procedan de los Tup septentrionales,
de las tribus del Chaco o de los Ge centrales y orientales) forman un
grupo. Pero ahora comprendemos por qu. Todos estos mitos trasmiten,
en efecto, el mismo mensaje, aunque no empleen el mismo-vocabulario
ni los mismos giros gramaticales. Los unos hablan en modo activo, los
otros en modo pasivo. Los hay que explican lo que pasa cuando se hace
lo que se debe; otros adoptan la hiptesis inversa y consideran las conse-
cuencias de hacer lo contrario de lo debido. Por ltimo, si bien se trata
siempre y por doquier de la educacin de los jvenes, el hroe de la
historia puede ser hombre o mujer: mujer viciosa, a quien de nada sirve ni
9 Entre los Umotina tambin "la miel recolectada era repartida siempre de
acuerdo con un sistema fundado en el parentesco. La mayor parte iba a la suegra
del cazador, la menor a sus hijos; se apartaba un poco de miel para los ausentes"
(Schultz2,p.175).
Siquiera tener un buen marido; hombre virtuoso que logra su matrimo-
nio, hasta en pas enemigo (dno es, por lo dems, siempre ste el caso
para un hombre en una sociedad de residencia matrilocal?), o, si no,
hombre educado que resulta triplemente culpable: por haber elegido por
esposa una mujer viciosa, por haberse rebelado contra ella, y por haber
ofendido a sus aliados, a quienes, en la carne de su hija ofrece una
"antiprestacn", '
En este conjunto, los mitos ge sobresalen por un movimiento dialc-
tico que les es propio, pues cada versin considera desde diferente
ngulo la instruccin impartida a los iniciados. El hroe de la versin
kraho, que es un amo de la caza y de la guerra, logra su matrimonio
merced a este solo hecho, casi se dira que por aadidura. Pues si
encuentra una buena esposa, es que no ha temido buscar la muerte a
manos de extraos; y si consigue conservar su mujer y alcanzar l edad
avanzada, es que ha ganado el reconocimiento de sus aliados alimentn-
dolos en abundancia y destruyendo sus enemigos. La versin timbir
reproduce aproximadamente el mismo esquema, pero de manera mucho
ms dbil ya que aqu el acento se traslada: en lugar de que el motivo
pertinente sea la alianza instaurada, se trata ms bien de la filiacin
revocada (abuelos convertidos en osos hormigueros), siempre en virtud
de la regla de que una alianza, aun establecida desde la infancia y con
compatriotas, representa un tipo de nexo incompatible con el que resul-
ta de la filiacin. En cuanto a la versin apinay, es cudruplemente
pusilnime en comparacin con las otras dos: el papel de principal prota-
gomsta toca a aquel de los dos hermanos que las dems versiones colo-
can en lugar humillado; el drama surge a propsito de una recoleccin
miel, ms (en relacin con la caza) de las bsquedas
alimentarias de la estacin seca; las enseanzas evocadas son las referen-
tes a la eleccin de esposa, y no a la conducta en la caza y la guerra;
por ltimo, y a diferencia de lo que ocurre en otras partes, el hroe no
sabe aprovechar estas enseanzas, ya que casa con una mujer asimismo
mal educada.
Citada la miel o no, desempea por doquier el papel de rasgo perti-
nente. Los mitos del Chaco hacen la teora de la miel contrastndola
con otros alimentos vegetales y silvestres de la estacin seca. Explcita-
mente o por pretericin. los mitos ge desarrollan la misma teora a partir
de un contraste entre la miel y la caza. Entre los Ge, en efecto, slo en
la caza estaba el consumo sometido a constreimientos rituales que la
apartaban en el tiempo y en el espacio, en tanto que el consumo de miel
al parecer no era objeto de ninguna reglamentacin particular. Los
Apinay posean, s, un ritual de las plantas cultivadas, pero a excepcin
de la mandioca, cuyo carcter estacional est poco o nada sealado
stas no tienen lugar en un ciclo mitolgico que se define por referencia
a la estacin seca.
Por ltimo, entre los Temb y Tenetehara, la misma teora del con-
sumo diferido se funda casi por entero en la miel, pero en tanto que el
consumo diferido de la miel aparece como medio del consumo no dife-
rido de la Caza: la fiesta de la miel, retrasada hasta determinada poca
124 LO SECO Y LO HMEDO
del ao, garantizar una caza fructuosa durante el ao entero.
En los mitos de Brasil central, por consiguiente, el consumo no dife-
rido de la miel (de que se hace culpable una mujer) se opone al con-
sumo diferido de la caza (que es mrito de un hombre). En el Chaco, el
consumo no diferido de la miel (por una mujer) recuerda, a la vez, el
consumo no diferido de frutos silvestres (dicho de otro modo: an
cargados de toxicidad) por los dos sexos, y se opone al consumo dife-
rido de la miel por un hombre. que se priva de ella, en efecto, a bene-
ficio de sus aliados.
SEGUNDA PARTE
EL FESTN DE LA RANA
Et oeterem in limo ranae cecinere querellam. *
Virgilio, Gergicas, 1, v. 378
* ... y en el limo cantaron las ranas su vieja querella. (Trad. de R. Bonifaz Nuo.]
I. Variaciones 1, 2, 3
11. Variaciones 4, 5, 6
127
178
VARIACIONES 1, 2, 3
A PROPSITO del mito ofai sobre el origen de la miel (M
1 9 2
) , hemos
puesto de manifest un recorrido progresivo-regresivo que, vemos ahora,
pertenece al conjunto de los mitos considerados hasta el presente. Slo
de cierta manera puede ser definido el mito ofaicomo un mito de
origen. Pues la miel cuya adquisicin relata se pareca poco a la que
conocen los hombres hoy en da. Esta primera miel tena un sabor
constante y uniforme, y creca en plantaciones, como los vegetales culti-
vados. Como estaba al alcance de la mano, no bien madura era comida.
Para que los hombres pudiesen poseer la miel de manera duradera y
disfru tar de todas sus variedades era preciso, pues, que la miel cultivada
desapareciese en beneficio de la miel silvestre, disponible en cantidades
mucho menores pero que, en compensacin, no se llega a agotar.
De modo ms discreto y menos explcito, los mitos del Chaco ilustran
el mismo tema. En otro tiempo la miel era el nico alimento y dej de
serlo cuando el carpintero, dueo de la miel, se volvi pjaro y huy
para siempre de la sociedad humana. En cuanto a los mitos ge, traspo-
nen la sucesin histrica en trminos de un contraste actual entre la
caza, sujeta a toda suerte de reglas y que constituye por tanto una
bsqueda de alimentos segn la cultura, y la recoleccin de la miel
practicada libremente, hecho por el cual evoca un modo de alimentacin
natural.
No hay que sorprenderse, as, cuando al pasar a la Guayana encontra-
mos como en otras partes mitos sobre el origen de la miel, pero que
ataen parecidamente a su prdida:
M
2
33. Arawak: por qu la miel es tan escasa hoy.
Otrora los nidos de abejas abundaban en la espesura, y haba un
indio clebre por su talen;o para descubrirlos. Un da que abra un
tronco a hachazos para sacar miel, oy una voz Que deca:
- ICuidado! iMe hieres! Sigui trabajando con precaucin y des-
127
128 EL FESTN DE LA RANA VARIACIONES 1,2,3
129
cubri en el corazn del rbol una mujer encantadora que le dijo
llamarse Maba, "miel", y que era la madre o el Espritu de la miel.
Como estaba enteramente desnuda, el indio junt un poco de
algodn y con l se hizo un vestido la mujer, a la que pidi en
Ella consinti a condicin de que jams fuese pronun-
su nombre. muy felices durante no pocos aos. Y 10
mismo que era universalmente considerado el mejor buscador de
miel, adquiri ella gran reputacin gracias al modo maravilloso como
preparaba el Icassiri/ y el/paiwarri/. Cualquiera que fuese el nmero
de invitados, le bastaba preparar una jarra, y no haca falta ms para
llevarlos al deseado estado de ebriedad. Era de veras una esposa ideal.
Con todo, un da que se lo haban bebido todo el marido
sin duda achispado, crey oportuno disculparse ante
invitados. -La prxima vez -dijo- Maba preparar ms. Fue as
cometida la falta, pronunciado el nombre. En el acto la mujer se
convirti en abeja y sali volando a pesar de los esfuerzos del
marido. Desde entonces ste perdi la buena suerte. A partir de
aquella poca la miel es escasa y difcil de encontrar (Roth 1 pp-
204-205). '
El /cassiri/ es una cerveza de mandioca y de "batatas rojas" previa-
mente hervidas y a las que se aade mandioca mascada por las mujeres y
los nios, impregnada de saliva y azcar de caa para apresurar la fer-
mentacin, viene durando tres das. La preparacin del /paiwarri/ es
parecida, salvo que esta cerveza se prepara con galletas de mandioca
previamente torrefactas. Tambin hay que consumirla pronto, pues su
preparacin no requiere ms que veinticuatro horas y empieza a agriarse
al cabo de dos o tres das, como no se le aada mandioca recin torre-
facta y se reanuden entonces las dems operaciones [Roth 2. pp.
227-238). El hecho de que la preparacin de las bebidas fermentadas se
a la madre de la miel es tanto ms significativo cuanto que los
Indios de la Guayana no hacen hidromel: "La miel silvestre desleda en
agua puede ser consumida como bebida, pero no hay testimonio que
sugiera que la dejaran fermentar" (ibid., p. 227).
No obstante, los indios de la Guayana son peritos en materia de
bebidas fermentadas a base de mandioca, maz o frutos diversos. Roth no
describe menos de quince (2, p. 227-232). No est excluido que a veces
aadieran miel fresca al brebaje para endulzarlo. Mas como semejante
uso es atestiguado sobre todo por los mitos, como tendremos ocasin de
mostrar, la asociacin entre bebidas fermentadas y miel fresca parece
explicarse mejor por las propiedades embriagantes de algunas mieles. con
lo cual se tornan inmediatamente comparables a bebidas fermentadas.
Segn se consideren las culturas del Chaco o de la Guayana se aprecia,
pues, la persistencia de la misma relacin de correlacin y oposicin
entre la miel fresca y las bebidas fermentadas, aunque la primera sola
tenga papel de trmino constante. y el otro trmino lo representen
cervezas de composiciones diversas. Slo permanece la forma de la
oposicin, pero cada cultura la expresa con medios lxicos distintos.
Una reciente obra de Wilbert (9, pp. 90-93) contiene variantes warrau
(M
2 3 3b,
e) del mito que acabamos de resumir. No hablan de bebidas
fermentadas. La esposa sobrenatural procura a su marido un agua deli-
ciosa que es en realidad miel, a condicin de que nadie ms beba. Pero
l comete el error de pasarle la cantimplora a un compaero sediento
que la pide, y cuando ste exclama estupefacto: - lPero si es miel! ,
resulta haber sido prornmciado el nombre prohibido de la mujer. So
pretexto de satisfacer una necesidad natural, sta se aleja y desaparece,
transformada en miel de abejas /mohorohi/. El hombre la imita volvin-
dose enjambre. Muy diferente es la versin warrau recogida por Roth:
M
2 3 4
. Warrau: Abeja y las bebidas dulces.
Haba dos hermanas que llevaban la casa de su hermano y le
daban /cassiri/, pero a pesar de sus esfuerzos, les sala malsimo,
soso, insulso. As que el hombre no haca ms que quejarse: ino
encontrar una mujer que supiera prepararle una bebida dulce como
la miel!
Un da que se lamentaba solo en la espesura oy pasos a su
espalda. Se volvi y vio a una mujer que le dijo: -Adnde vas?
Has llamado a Koroha (la abeja). Es mi nombre, Iaqui me tienes!
El indio expuso sus pesares y cont cuntas ganas tenan sus her-
manas y l mismo de que se casara. La desconocida se inquiet
por no saber si la aceptara su nueva familia, pero cedi al fin ante
la insistencia y las seguridades de su pretendiente. La gente del
pueblo la interrog pero ella cuid de explicar a los suegros que si
haba acudido era porque el hijo se lo haba rogado.
Llegado el momento de preparar la bebida, hizo maravillas. Le
bastaba meter el meique en el agua, menearlo, iv ya estaba! lY
la bebida era dulce, dulce, dulce! Nunca se haba bebido nada tan
bueno. En adelante la joven abasteci de jarabe a todos sus parien-
tes polticos. Cuando tena sed su marido, no le ofreca agua antes
de haberle metido el meique para endulzarla.
Pero el hombre no tard en empalagarse y empezo a reir con su
mujer que se rebel: -Me haces venir ex profeso para tener
azucaradas y ahora no ests contento. lArrglatelas l y
ech a volar. Desde aquella poca los indios tienen que afanarse
mucho para subir a los rboles, abrir los troncos, sacar la miel y
clarificarla antes de poder endulzar sus bebidas (Roth 1, p. 305).
Est claro que este mito transforma el anterior desde el doble punto
de vista de los vnculos de parentesco y de las bebidas tradas a cuento,
aunque en todo caso se trata de cerveza y de agua con miel. En cada
mito, en efecto, estas bebidas estn diferentemente marcadas. La miel de
M
2 3 3
es deliciosa, la cerveza, perfecta -es decir, muy fuerte, ya que
embriaga si se toma en nfimas cantidades. En M2 3 4 es al revs: el agua
enmielada 'es demasiado dulce, o sea demasiado fuerte a su manera. ya
que empalaga, en tanto que la cerveza es floja e inspida. Ahora, la
buena miel y la buena cerveza de M
2
3 3 resultan de una unin conyugal
exclusivamente; proceden respectivamente de un marido y de su mujer,
ante los que no hay sino "invitados", es decir una colectividad annima
y sin calificar desde el punto de vista del parentesco.
130
EL FESTN DE LA RANA VARIACIONES 1,2,3 131
Opuestamente al hroe de M
2
33' gran productor de miel y a quien sus
talentos hacen clebre por doquier, el de 1\1
2 3 4
se define por rasgos
negativos. Consumidor y no productor, por aadidura nunca contento,
en cierto modo est puesto entre parntesis, y la relacin familiar en
verdad pertinente confronta y opone las cuadas productoras: hermanas
del marido, que hacen cerveza demasiado floja, y mujer del hermano,
que hace jarabe demasiado fuerte:
o = A
cerveza (+) miel (+)
I
(O)
I
O (L
miel (;-)
i
o
cerveza (-)
reinsercin en la trama de las relaciones sociales? Al adelantar este libro
mostraremos que estas expresiones familiares y figurativas nos acercan
mucho ms al sentido profundo de los mitos que los, anlisis formales,
de los cuales sin embargo no se puede prescindir, as sea para legitimar
laboriosamente el otro mtodo, cuya ingenuidad, si se hubiera recurrido
a l de buenas a primeras, habra bastado para desacreditarlo. De hecho,
estos anlisis formales son indispensables. pues slo ellos permiten
exponer el armazn lgico escondido. bajo relatos de aspecto extra? e
incomprensible. Despus de sacarlo a la luz es cuando podemos
nos el lujo de volver a "verdades primeras", en las que de,scubnmos
e-mas con la condicin dicha- la posibilidad de fundar simultaneamente
las dos acepciones que se les prestan.
FUERTE
FLOJO
GUAYANA
Dulce
Dulce
Sistema de las oposiciones entre bebidas
mentadas y bebidas no fermentadas.
Amargo
Fig. 11.
'da",n
o
}3eb\ __
--- --
KAINGANG
Empalagoso
Recurdese que entre los Kaingang, para quienes el hidromel reemplaza
a la cerveza de mandioca en la categora de las bebidas fementadas , los
mismos trminos estaban combinados de modo ms sencillo. Como
M
2
33, los materiales kaingang ilustran una unin lgica, pero que esta
vez se establece entre miel fresca y azucarada por una parte y, por otra,
una bebida fermentada hecha con miel que los Kaingang consideran
tanto ms lograda cuanto ms "amarga" es, y que destinan a los aliados.
En lugar de los cuatro trminos del sistema de la Guayana, que forman
dos pares de oposiciones -dulce/empalagoso para las bebidas dulces, no
fermentadas, y fuerte/flojo para las bebidas fermentadas-, los Kaingang
se contentan con dos trminos que forman un solo par de oposiciones
entre las dos bebidas, una y otra a base de miel, fresca o fermentada:
dulce/amargo. Mejor que el francs o el espaol, el ingls ofrece un
equivalente aproximado de esta oposicin fundamental merced al con-
traste entre so]t drink y hard drink. Pero, ene aparece tambin entre
nosotros, traspuesta del lenguaje de la alimentacin al de las relaciones
sociales (que por 10 dems se limita a volver a usar trminos cuya conno-
tacin primera es alimenticia, tomndolos en sentido figurado), cuando
correlacionamos y oponemos la "luna de miel" y la "luna de hiel" o "de
ajenjo", e introducimos as un contraste triple entre lo dulce y lo amar-
go, lo fresco y lo fermentado, la unin conyugal total y exclusiva y su
Por aadidura, la miel abundante y la cerveza fuerte las trata M2 3 3
como trminos positivamente homlogos: su coexistencia resulta de una
unin conyugal y reviste ella misma el aspecto de una unin lgica, en
tanto que la miel (demasiado) abundante y la cerveza sosa de M2 3 4
estn en relacin lgica de desunin:
M,,, [ ]
[rveza (+) U miel (+)
132
EL FESTN DE LA RANA VARIACIONES 1,2,3
133
Hay que reconocer entonces que nuestra observacin de hace un
momento plantea un problema. Si el personaje del hroe de M
2 3 4
trans-
forma el de la herona de M
2
1 3, dcmo puede asimismo reproducir algu-
La oposicin dulce/empalagoso, caracterstica de la miel en los mitos
de la Guayara, existe tambin en otras partes, ya que la hemos encon-
trado en un mito amaznico (M
2 0 2
) con el motivo del ogro empalagado
de miel, y en un mito del Chaco (M
2
10) cuyo hroe es Zorro harto de
miel, que es por cierto la situacin del desventurado indio al final de
M
2
3'" Este ltimo cotejo de personajes incapaces ambos de ser definidos
sin ambigedad en relacin con la miel, ha de atraer nuestra atencin
hacia otro parecido de los mitos de la Guayana con los del Chaco. Los
primeros representan la criatura sobrenatural, duea de la miel, con los
rasgos de una doncella tmida. En cueros en M
2
3 3 J su primer cuidado es
pudoroso: le hace falta algodn para vestirse. Y en M
2
3 4 se inquieta por
ser pedida en matrimonio: dqu acogida le reservar la familia de su
pretendiente? zest seguro de que el proyecto ser bien visto? Ahora
bien, es exactamente del mismo modo, y casi con los mismos trminos,
como responde el pjaro carpintero de los mitos del Chaco a la solicitud
de la chica loca por la miel. De consiguiente, es claro que esta timidez,
en la que la antigua mitografa sin duda no habra visto ms que un
embellecimiento novelesco, constituye un rasgo pertinente del sistema.
Es el pivote alrededor del cual dan la vuelta todas las dems relaciones
cuando se pasa del Chaco a la Guayana, pero que preserva no obstante
la simetra del sistema. En efecto, verificamos que, de los mitos del
Chaco relativos a la chica loca por la miel, el mito de la Guayana M
2 3 4
cuyo hroe es un muchacho loco por la miel ofrece exacto correlato. La
herona del Chaco compara los mritos respectivos de dos hombres: un
marido y un pretendiente despedido. El hroe de la Guayana se halla en
la misma situacin con respecto a una esposa y a hermanas. El preten-
diente despedido -Zorro- lo es porque se manifesta incapaz de propor-
cionar miel buena, en lugar de la cual no ofrece ms que frutos txicos
(demasiado "fuertes"). Las hermanas, impulsan a su hermano al matri-
monio porque son incapaces de hacer buena cerveza y slo se la pueden
ofrecer inspida (demasiado "dbil"). En los dos casos resulta un matri-
monio, ora con un esposo tmido, amo de la miel, ora con una esposa
tmida, ama de la miel. Pero esa miel en lo sucesivo abundante es negada
a los parientes del otro cnyuge, sea porque la esposa no est asqueada
-quiere guardarla para ella sola-, sea porque el marido lo est -ya no
quiere que su mujer siga produciendo. En conclusin, la esposa consu-
midora o la esposa productora se muda en animal: capivara o abeja. As
pues, de M
2
1 3 a M
2
3 4, por ejemplo, se observan las transformaciones
siguientes:
M
2 1 3:
Zorro
Carpintero
Chica loca por la miel
M
23 4:
Hermanas
Abeja
Muchacho loco por la miel
nos aspectos del personaje de Zorro? Esta dificultad quedar resuelta
cuando hayamos mostrado que, ya en M
2 1 3
y en los dems mitos del
mismo grupo, existe un parecido entre Zorro y la chica loca por la miel,
lo cual explica que Zorro pueda concebir el proyecto de personificar a la
herona con el marido de sta (pp.137, 231).
Para llegar a eso hay que empezar por introducir una nueva variante de la
Guayana. Pues, con M
2
33 Y M2 34, estamos lejos de haber agotado el
grupo guayans de mitos sobre el origen de la miel, todas cuyas transfor-
maciones es posible engendrar -o sea deducir los contenidos empricos
por medio de un solo algoritmo definido por las dos operaciones siguien-
tes:
Admitiendo que en los mitos de este grupo el principal protagonista es
un animal, el grupo puede ser ordenado si y solamente si ( ):
1) permaneciendo la identidad del animal en dos mitos consecutivos,
su sexo se invierte;
2) permaneciendo el sexo del animal en dos' mitos consecutivos, su
naturaleza especifica se "invierte ".
La homologa de las dos operaciones implica evidentemente que se
haya planteado previamente, a ttulo de axioma, que la transformacin
de un animal en otro se 'produce siempre en el seno de una pareja.de
oposiciones. Hemos dado ejemplos bastantes en Lo crudo y lo cocido
para que se nos conceda que este axioma ofrece por lo menos valor
heurstico.
Puesto que en la ltima versin considerada (M2 34) el principal prota-
gonista era una abeja, empezaremos por la abeja la serie de nuestras
operaciones.
al PRIMERA VARIACIN:
[abeja e- abeja] +> [O'" l:>.]
Primero el mito:
M
2
3 S. Warrau: Abeja se vuelve yerno.
Haba una vez un indio que se haba llevado de caza a dos hijos
y a una de sus hijas; las otras dos se haban quedado en el pueblo
con la madre. Cuando el cazador y su prole se internaron muy
adentro en la espesura, construyeron un abrigo para acampw:.. ,
Al da siguiente la muchacha andaba con la regla y advirti al
padre que no podra acompaarlo para poner el acecinadero y
hacer de comer, ya que le estaba prohibido tocar uten-
silio. Los tres hombres fueron solos de caza, pero volvieron sm una
sola pieza. Lo mismo pas al da siguiente, como si el estado de la
joven les trajera mala suerte.
134 EL FESTN DE LA RANA VARIACIONES 1. 2. 3 135
A
I
I
I I I I
A A O O
O
I
A
En grupo central comprende la herona, su marido que ser transfor-
mado en miel, y el hijo pequeo, transformado tambin, pero en rana.
El grupo de la izquierda, enteramente masculino, est formado por
personajes que son descritos colectivamente como cazadores desafortu-
nados.
El grupo de la derecha, por entero femenino, es el de las cuadas. Esta
reparticin recuerda la que poda observarse en los mitos del Chaco, de
los que nos hemos servido para construir el ciclo de la chica loca por la
miel. Tenamos tambin tres grupos:
agua en tanto que el fuego funde la otra. Para corroborarlo citaremos un
pequeo mito amaznico (M
2
36) construido sobre el mismo tema.
Despedazado por los pjaros un cazador, el Espritu de los bosques peg
los trozos de cuerpo con cera, y advirti a su protegido que en adelante
se abstuviera de beber cosas calientes. Pero ste olvid la prohibicin, el
calor derriti la cera y se le desintegr el cuerpo (Rodrigues 1, pp.
35-38)_
Desde el punto de vista de las relaciones familiares y del reparto de
papeles, los personajes de M
2
3 5 se dividen en tres grupos que el dia-
grama siguiente permite deslindar con facilidad:
en medio, Zorro y la muchacha que consigue desposar so pretexto de
suministrar la miel que falta a sus suegros. El grupo de la izquierda est
pues ocupado por buscadores de miel desafortunados, no abastecidos por
su yerno (en tanto que en M
2
35 rene cazadores desafortunados pero
que, a la inversa, su yerno abastece generosamente). En los dos casos el
grupo de la derecha comprende la cuada o las cuadas, pero a costa de
otra inversin, ya que ora es el marido quien deja a su mujer y quiere
seducir a una cuada poco dispuesta a seguirlo, ora son las cuadas las
que intentan seducir a un marido obstinadamente fiel.
La inversin de la relacin ertica que el mito instaura entre los
aliados es pues, ella misma, funcin de una doble inversin de su rela-
I
O A
I
O
A O
Al otro da los cazadores volvieron a partir y la chica, que repo-
saba en su hamaca en el campamento. se sorprendi al ver llegar a
un hombre que comparti la hamaca a pesar de que ella cuid de
advertirle cual era su condicin y de la resistencia qUI: le opuso.
Pero el muchacho dijo la ltima palabra y se instal junto a ella,
haciendo hincapi en la pureza de sus intenciones. Cierto que la
amaba desde mucho tiempo atrs, pero de momento slo deseaba
descansar, y esperara el retorno del padre de la seorita para
pedirla de la manera conveniente.
Se estuvieron as acostados juntos, charlando y haciendo proyec-
tos para el porvenir. El joven explic que era un /simo-ahawara/. o
sea un hombre miembro de la tribu de las abejas. Tal como lo
previera y anunciara, el padre al volver al campamento no mani-
fest la menor sorpresa al encontrar a un hombre echado en la
hamaca con su hija; hasta hizo que no se daba cuenta.
La boda fue al da siguiente por la maana, y Sima dijo a los
tres hombres que podan quedarse acostados, pues se encargara de
las vituallas. En un instante mat una cantidad prodigiosa de
animales y los tres indios no pudieron con ellos, pero l llev las
piezas sin esfuerzo. Haba para alimentar a la familia un mes,
Despus de seca toda aquella carne, emprendieron el regreso, car-
gando cada cual todo lo que poda y Sima cinco veces ms que las
cargas de los tres juntos: ital era su fuerza! Lo cual no le impeda
andar mucho ms de prisa.
De esta manera la tropa lleg al pueblo y Sima se estableci,
como es la costumbre, en la cabaa de su suegro. Cuando termin
de roturar y de plantar, su mujer dio a luz un guapo nio. Fue
tambin por aquel entonces cuando sus dos cuadas empezaron a
preocupar a Sima. Se haban enamorado de l y se la pasaban
intentando subirse a su hamaca, de donde l las echaba en el acto.
No las deseaba, ni siquiera le eran simpticas, y se lamentaba con
su esposa de tal conducta de las hermanas. No obstante (comenta
el informador), nada poda decir contra ellas, ya que los Warrau
practican gustosos el matrimonio polgamo con varias hermanas.
Cuanta vez las hermanas se baaban mientras Sima se quedaba
en la orilla con el nio, las cuadas trataban de salpicado, gesto
singularmente perverso, puesto que Sima les haba advertido que el
agua que le tocara el cuerpo le quemara como fuego: empezara
por ablandarlo y luego lo consumira. En realidad nadie lo haba
visto baarse; se/lavaba con miel como las abejas, pero slo su
mujer saba el motivo, ya que a nadie ms haba dicho quin era.
Un da que estaba en la orilla con el cro en brazos mientras las
tres mujeres se baaban, las cuadas consiguieron mojarlo. Excla-
m en el acto: - [Me quemo! lme quemo!; y sali volando
como una abeja hacia un rbol hueco donde se deshizo en miel en
tanto que el nio se converta en Wau-uta, que es la rana arbo-
rcola (Roth 1, pp. 199-201).
De momento dejaremos a un lado la ranita, pues la volveremos a
encontrar un poco ms tarde. El motivo del agua que quema y derrite el
cuerpo del hombre-abeja se explica manifiestamente, como observa
Roth, por la idea de que semejante personaje ha de estar formado de
miel y de cera, o sea de dos sustancias una de las cuales es soluble en
136 EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 1,2,3
137
Esta interpretacin abre interesantes perspectivas cuando se considera
desde el punto de vista sociolgico. En efecto, implica una relacin de
equivalencia entre una transformacin retrica y una transformacin
sociolgica:
Si otros ejemplos verificaran esta relacin, podramos concluir que, en
el pensamiento indgena, la seduccin de una mujer por un hombre es
del orden de lo real, la historia inversa del orden de lo simblico o de
lo imaginario. Contentmonos por el momento con esta sugestin, en
espera de que otros mitos nos obliguen a plantear los problemas de la
existencia y de la funcin de una codificacin retrica (ms adelante,
pp. 142, 144,,2345).
Explicando la dualidad de las cunadas por su ambigedad funcional,
conseguimos al menos eliminar la confusin que se corra el riesgo de
introducir en la tabla de las conmutaciones, tal como es posible estable-
cerla a partir del mito de la Guavana. Pero no hemos resuelto el pro-
blema de conjunto, ya que se vuelve indispensable que a las dos cuadas
de M
2
3 S corresponda un papel desdoblado en los mitos del Chaco. Con
esta condicin -y slo con esta condicin- podr cerrarse el grupo de
las transformaciones.
Es ste el lugar de recordar que, en estos mitos del Chaco, Zorro tiene
papeles de dos personajes: el suyo primero, cuando trata de desposar o
seducir a la chica loca por la miel; y el de la chica loca por la miel, ella
misma, cuando despus de su desaparicin, trata de ocupar el lugar de
sta junto a su marido. O sea que sucesivamente Zorro es un hombre
loco (sexualmente) por la chica y una chica loca (en plano alimenticio)
por la miel, lo cual, en la diacrona, constituye una buena descripcin
analtica de la actitud sinttica atribuida por M2 3 S a una pareja de
mujeres (analticamente distintas en el plano de la sincrona), a la vez
locas por un hombre y locas por "Miel".
O sea que al desdoblamiento diacrnico de Zorro corresponde por cier-
to un desdoblamiento sincrnico de las cuadas.
Hay que hacer una confrontacin final. En M
2
3 s Abeja, vivo, muere
porque lo salpica el agua del ro (agua terrestre), que acta sobre l
como si fuese fuego. Ahora, se recordar que, en los mitos del Chaco,
Zorro, muerto y desecado por efecto del calor solar, resucita al ser moja-
do (e salpicado] por la lluvia, es decir por agua celeste. Se ve pues que, si
en los mitos del Chaco se opone Zorro a Carpintero, y que si ste, due-
o de la miel en los mitos del Chaco, es congruo de Abeja, amo de la
caza en el mito guayans, como sera de esperarse Zorro del Chaco se
opone a Abeja guayans. y en efecto, cada uno acta de manera dife-
rente ante una muchacha solitaria e indjspuesta: uno intentando sacar
cin alimenticia: negativa en un caso, positiva en el otro; y con la mielo
la carne por objeto.
En efecto, es notable que, asumiendo el sexo masculino en M
2 3 S
'
Abeja se torne abastecedor de carne (seca, precisa el mito. o sea a medio
camino entre lo crudo y 10 cocido), en tanto que en M
233
y M
234
donde Abeja era de sexo femenino, desempeaba el papel de abastecedor
de miel (desde el punto de vista de lo crudo) o de cerveza (desde el de
lo cocido). Pero es que pasando de M233-M234 a M
2 3 5
(son todos
mitos de la Guayana), la significacin alimenticia de la miel se trans-
forma en significacin sexual; es decir, la miel, siempre tenida por "se-
ductora", lo es aqu en sentido propio, all en sentido figurado. Esta
transformacin interna del grupo guayans no es menos aparente cuando
se compara M
2
3 S con los mitos del Chaco, pues est claro que al remon-
tamos desde stos hasta el mito de la Guayana las funciones respectivas
de las mujeres aliadas se invierten al mismo tiempo que se produce, en
relacin con la connotacin "seductora" de la miel, un trnsito del
sentido propio al sentido figurado. En los mitos del Chaco, la esposa
est loca por la miel en sentido propio, es decir alimenticio, y la cuada
ejerce involuntariamente sobre su cuado Zorro una seduccin de orden
sexual. En M
2
35 es al contrario: las cunadas estn ahora locas por la
miel, pero en sentido figurado, ya que el marido de su hermana se llama
"Miel" y ejerce involuntariamente sobre ellas una seduccin de orden
sexual.
Pero en este papel se emparientan con Zorro que, como ellas y por
iguales empresas amorosas, provoca la transformacin de los otros prota-
gonistas en animales. Desde este punto de vista, el grupo aparece sobre-
determinado, lo cual corre el riesgo de introducir una confusin en la
tabla de las conmutaciones, donde iertos trminos parecen arbitraria-
mente unidos por mltiples relaciones. Antes hemos citado esta dificul-
tad, y ha llegado el momento de resolverla.
Empezaremos por notar que en M
2
3 S las cunadas son dos, en tanto
que una bastaba para las necesidades del relato, como pasa por lo dems
en los mitos toba, donde hemos propuesto ver una transformacin inver-
sa del mito guayans. No podra admitirse, a ttulo de hiptesis, que
este desdoblamiento traduce la ambigedad inherente a una conducta
susceptible de ser evocada de dos modos: ora en sentido propio, como
empresa alimenticia, ora en el figurado, como empresa sexual, ya que se
trata de la posesin amorosa de la miel (es decir, para el caso, de un
personaje denominado Miel)? Que las cuadas de M2 3 S sean dos signi-
ficara entonces que el papel comn que les es atribuido cubre, de
hecho, una dualidad de aspectos. Todo ocurre como si una de las cua-
das tuviese por misin traducir al sentido figurado el papel de la herona
del Chaco, tambin ella loca por la miel pero en el plano alimenticio,
mientras la otra preservara de manera literal la funcin seductora que
incumbre a Zorro en el plano sexual, pero entonces con intercambio de
papeles, puesto que en el Chaco Zorro trata de seducir a la hermana de
su esposa, y en la Guayana las cuadas tratan de seducir a Abeja, marido
de su hermana.
Plano retrico r ]
Lsentido1propio => sentido figurado
Plano sociolgico [
seduccin de una
mujer por un hombre
seduccin de un ]
hombre por una mujer
138
EL FESTN DE LA RANA VARIACIONES 1, 2, 3 139
provecho de su condicin, el otro abstenindose. Zorro es un buscador
de miel desafortunado, Abeja es un cazador milagroso: a medio camino,
por consiguiente (y no slo por este talento sino tambin por su fuerza
prodigiosa), entre el hroe de los mitos del Chaco y el de los mitos ge:
lo cual no es problema, puesto que antes hemos establecido que tambin
estos ltimos mitos estn en relacin de transformacin con los mitos
"con miel" del Chaco. Pero se ve al mismo tiempo en qu multiplicidad
de ejes se distribuyen las transformaciones que permiten pasar de los
mitos del Chaco a los de la Guayana: miel/caza, macho/hembra, crudo/
cocido, cnyuge/aliado, sentido propio/sentido figurado, diacrona/sin-
crona, seco/hmedo, arriba/abajo, vida/muerte. Esta multiplicidad eli-
mina toda esperanza de poder aprehender intuitivamente la arquitectura
del grupo con ayuda de una representacin diagramtica que, en el
presente caso, exigir a tantas convenciones grficas que su lectura ms
complicara que simplificara las explicaciones.
b) SEGUNDA VARIACIN,
[11 o> 11] # [abeja o> rana]
Al asumir el sexo masculino, Abeja se ha transformado asimismo de ama
de la miel en dueo de la caza. Esta nueva funcin persiste en el curso
de su transformacin en rana, que se realiza, por decirlo as, con paridad
de sexo. Se recordar que el ltimo mito esbozaba ya esta transfor-
macin, puesto que al mismo tiempo que Abeja perda sus virtudes
cazadoras y retornaba a su naturaleza melosa, abandonaba a un hijo - o
sea a un individuo de sexo masculino-, que se mudaba por su parte en
rana. Por consiguiente, Abeja se desdoblaba en dos personajes, uno de
los cuales retornaba a su punto de partida (M
2 3 3
, M
Z 3 4:
duea de la
miel) en tanto que el otro progresaba hasta la transformacin siguiente,
cuyo hroe es una rana de sexo masculino, en efecto:
M
2
37. Arawak: historia de Adaba.
Tres hermanos haban llevado con ellos a su hermana a cazar.
Ella se quedaba en el campamento mientras ellos recorran la
espesura buscando caza, pero sin volver nunca con nada, como no
fuera, a veces, un jpowisj (pavo salvaje, en portugus "mutum",
Crax sp.). Pasaban los das y los hermanos seguan igual de des-
afortunados.
Cerca del campamento viva una rana arborcola jadabaj en un
rbol hueco que contena un poco de agua. Un da que la rana
cantaba - iWang! lwang! iwang! -, la muchacha la interpel:
- A qu le gritas? Ms te valiera dejar de hacer ese ruido y
traerme carne! Odo lo cual Adaba se call, se volvi hombre y
parti entre la espesura. Dos horas ms tarde retorn con carne,
que pidi a la chica que cociera, pues sin duda los hermanos no le
traeran nada. Cul no fue la sorpresa de stos, en efecto, cuando
al volver con las manos vacas hallaron a su hermana afanada
ahumando cantidad de carne, en tanto que un desconocido repo-
saba en una de sus hamacas. Era un hombre de lo ms extrao:
tena el cuerpo rayado hasta la parte de abajo de las flacas piernas,
y por nico vestido llevaba un pequeo cubre-sexo tejido. Despus
de intercambiar saludos, Adaba pregunt por el resultado de la
caza de los tres hermanos y quiso revisarles las flechas. Riendo,
limpi el moho que las cubra y explic que aquello era lo que
alteraba su curso. Rog entonces a la joven que hilara un sedal y
lo tendiera entre dos rboles. A una voz de mando suya, los her-
manos apuntaron sucesivamente y sus flechas dieron en el mismo
centro. Adaba, por su parte, cazaba de curiosa manera: en lugar de
apuntarle al animal, disparaba la flecha hacia el cielo, y era al caer
cuando se clavaba en el lomo del animal. Los hermanos apren-
dieron esta tcnica, y no tard nada en llegar el da en que deja-
ron de errar. Orgullosos de sus proezas, y orgullosos de Adaba,
decidieron llevrselo al pueblo y convertirlo en cuado suyo.
Adaba y su esposa vivieron dichosos muchsimo tiempo.
Pero un da la mujer quiso que la acompaara su marido al bao
que se daba en una charca. -No -dijo Adaba-, nunca me bao en
semejante sitio; slo me bao en los rboles huecos que tienen
agua. Entonces la mujer salpic tres veces a Adaba, sali de un
salto de la charca y corri tras l. Pero cuando fue a agarrarlo, l
recuper su forma de rana y fue saltando hasta el rbol hueco
donde se le ve ahora. Cuando regres la mujer, los hermanos le
preguntaron por Adaba y ella se limit a decir que se haba ido.
Pero ellos saban cmo y por qu, y le dieron una buena paliza a
SU hermana. Sin resultado, por lo dems: Adaba no sali de su
rbol hueco para darles suerte. Y los hennanos no volvieron a
tener nunca tanta caza (Roth 1, p. 215).
La palabra arawak jadabaj corresponde al tup jcunauaruj y al caribe
jkobono-aruj, que designa una ranita (Hyla venulosa) que sabe proyectar
un licor custico. Una variante dbil de origen caribe (Mz 3 -b ] designa,
por lo dems, a este animal mediante la forma dialectal jkonowaruj. En
esta variante procedente del ro Barama, de la Guayana inglesa, la mujer
es clibe y expresa un da su anhelo de que la rana que oye cantar en la
maleza fuera un hombre, pues le traera carne. Dicho y hecho. El caza-
dor desafortunado que aparece ms adelante es un extrao que pasa y a
quien Konowaru sana lavndolo con orina. Salpicado por su mujer pese
a sus prevenciones, Konowaru vuelve a ser rana (Gillin, pp. 195-196).
A propsito de esta variante se advertir que, en toda el rea guaya-
nesa, las secreciones epidrmicas de las ranitas se emplean como ungen-
tos mgicos por los cazadores, y que sus cuerpos sirven para preparar
diversos talismanes (Gillin, p. 181; Roth 1, pp. 278-279, 370; Ahlbrinck,
art. "kunawaru": Goeje, p. 48); Ahlbrinck, que trae una variante kalina
que examinaremos ms adelante, precisa que la rana kunawar vive
habitualmente en agujeros de rbol y que "si hay agua en el agujero, su
grito parece un nio pequeo: wa... wa... " (ibid.). Es ciertamente el
mismo grito que Mz 3 7 Y Mz 3 7 b dan en transcripcin fontica.
140 EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 1, 2, 3 141
La etnozoologa de la ranita cunauar ha sido discutida en Lo crudo y
lo cocido (pp. 261-262, 305). Nos conformaremos, por tanto, con subra-
yar dos puntos. En primer lugar, esta ranita construye en los agujeros de
los rboles un nido compuesto de celdas cilndricas en las que deposita
sus huevos. Tales celdas las hace el animal con resina de breu branco
(Protium heptaphyllum). El agua que se acumula en la cavidad del rbol
sube por las celdas, abiertas por abajo, corno por un embudo, y cubre
los huevos. Segn la creencia popular, la resina la exuda la piel de la
rana y sirve de talismn de pesca y de caza (Tastevin 2, arto "cunawaru";
Stradelli 1, arto "cunauaru-icyca").
La zoologa y la etnografa explican, as, por qu la abeja y la ranita
estn llamadas a formar una pareja de oposiciones, y por qu pudimos
plantear antes, as fuera a ttulo de axioma, que la transformacin de
una en otra ha de adoptar el aspecto de una inversin. En efecto, la
abeja y la ranita hacen sus nidos las dos en rboles huecos. Este nido
est parecidamente compuesto de celdas en las que el animal pone hue-
vos, y las celdas estn hechas de una sustancia aromtica, cera o resina,
que el animal secreta o se piensa que secreta. Sin duda es falso lo de la
produccin de resina por la ranita, que se contenta con amasarla y
endurecerla, pero otro tanto puede decirse de numerosas meliponas que
hacen sus celdas con una mezcla de cera y arcilla -y esta ltima tienen
asismismo que recolectarla.
Comparables de todos estos modos, la abeja y la rana difieren no
obstante en un punto esencial, que constituye pues el rasgo pertinente
de su oposicin. La abeja est del lado de lo seco (d. CC, p. 305 Y
M
2 3 7
: para ella el agua es como fuego), mientras que la rana est del
lado de lo hmedo: el agua le es indispensable dentro del nido para
garantizar la proteccin de los huevos, canta cuando la encuentra y en
toda Amrica tropical (como tambin en el resto del mundo) el canto de
la rana anuncia la lluvia. As que puede escribirse la ecuacin:
(abeja: rana) :: (seco: hmedo)
Hay que subrayar acto seguido que los mitos y los ritos establecen una
conexron entre la ranita y la caza fructfera: "Conexin incomprensible,
como no sea en funcin de una antigua creencia en la divinidad de estos
batracios atestiguada en otras regiones de la Guayana" (Roth 1, pp.
278-279). Esperamos haber demostrado en Lo crudo y lo cocido que
esta conexin se explica por la capacidad del cunauar de emitir un
lquido txico, asimilado por el pensamiento indgena al veneno de
cazar, en el cual interviene a veces el veneno de los batracios dendro-
bates (Vellard, pp. 37, 146). Emergencia de la naturaleza en el seno
mismo de la cultura, el veneno de caza o de pesca manifiesta as una
afinidad particularmente estrecha con el personaje sociolgico del seduc-
tor, lo cual explica que algunos mitos hagan del veneno el hijo del ani-
mal al que es confiado el mencionado papel) (CC, pp. 273-278).
Ahora bien, hemos establecido repetidas veces a lo largo de este libro
que la miel tambin ha de ser puesta en la categora de los seductores ;
ya sea en sentido figurado, como alimento que inspira una concupis-
cencia casi ertica, ya sea en el propio, cuanta vez la miel sirve para
calificar un personaje enteramente definido por relacin con ella (como
carencia de mielo como abundancia de miel, es decir, la chica loca por
la miel de los mitos del Chaco y ge, o Abeja de los mitos de la Guaya-
na). Se ve pues que la transformacin de Abeja, duea de la miel, en
Rana, dueo de la caza con veneno, se explica igualmente de esta mane-
ra.
En M23 7 Adaba, cazador prodigioso, utiliza una tcnica particular de
tiro al arco: apunta al aire y la flecha le cae a la vctima y se le clava en
el espinazo. No se trata de un procedimiento puramente imaginario, pues
su empleo se ha sealado entre las tribus ms hbiles en el manejo del
arco. Los arqueros de la Amrica' tropical difieren mucho en sus dotes.
A menudo hemos tenido oportunidad de sealar la mediocridad de los
Nambikwara, en tanto que los Bororo que hemos conocido demostraban
un virtuosismo que ya haba llamado la atencin de otros observadores
antes que nosotros: "Un indio traza un crculo en el suelo, de cosa de
un metro de dimetro, y se aparta un tranco de la circunferencia. Dis-
para entonces verticalmente ocho o diez flechas, que caen todas en el
crculo. Cuanta vez hemos asistido a este ejercicio nos ha dado la impre-
sin de que las flechas iban a caerle en la cabeza al tirador, pero ste,
seguro de su destreza, no se mova de su puesto" (Colb. 3, p. 75). Hacia
1937-1938 hemos encontrado en el valle del Paran un grupito de indios
guaranes muy aculturados que, de acuerdo con la demostracin que nos
hicieron, parecan cazar del mismo modo, pero esta vez a causa del peso
de sus flechas, con punta de hierro o un trozo de este metal grosera-
mente aguzado. Haba que disparar a poca distancia estos artefactos mal
equilibrados, e imprimindoles una trayectoria muy curvada.
No est excluido, pues, que la experiencia ponga el pao en el que
borda el mito. Pero este pao slo podra servir de pretexto, ya que el
arquero del mito no es tan hbil cuanto dotado de un poder mgico: no
calcula la trayectoria de sus flechas, y las dispara al azar, segn precisa
una variante de la cual ya hemos recordado un aspecto. En ella (M
2
36)
el Espritu de los bosques torna a un cazador capaz de dar infalible-
mente a los pjaros sin apuntar, pero a condicin de jams disparar hacia
una bandada, que en tal caso al pjaro muerto lo vengaran sus compa-
eros. Es lo que ocurre cuando el hroe viola la prohibicin. Hecho
pedazos por los pjaros, resucita gracias a su protector sobrenatural, que
pega con cera el cuerpo despedazado (p. 135).
El inters de esta variante reside en la distincin muy clara que esta-
blece entre dos maneras posibles de entender la nocin de "tiro al azar"
-csea en absoluto: tirar a donde no hay nada; sea relativamente: tirar en
la direccin general de una bandada, con lo cual la incertidumbre ya no
ser de la especie de animal muerto sino del ndioiduo que ser muerto
entre otros varios, de especie ya conocida e igual para todos. Mas ya
habamos visto que era posible reducir M
2
3 6 a M
2
3 5 fundndonos en la
homologa de dos oposiciones: agua/fuego, miel/cera. La comparacin
con M
2
37, transformacin l mismo de M
2
3 5 , impone ahora otro cotejo
142 EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 1, 2, 3 143
de M2 3 5 Y M2 3 6 esta vez en plano retrico. En efecto, la oposicin del
sentido propio y del sentido figurado, que el anlisis de M
2 3 5
permitiera
deslindar, ofrece un modelo adecuado del contraste entre las dos tcni-
cas de tiro al azar en M2 36, la una prescrita y la otra prohibida. Slo la
primera responde a la definicin de tiro al azar entendido en el sentido
propio, ya que en ausencia de todo blanco es cosa de un azar verdadero.
Pero la segunda, en que el blanco simultneamente est presente y es
indeterminado, no participa del azar en el mismo grado; si se le da el
mismo nombre que a la otra, deber ser de manera figurada.
Otros aspectos del mito de Adaha sern discutidos de manera ms
provechosa cuando hayamos presentado los mitos que ilustran la etapa
siguiente de la serie de transformaciones.
e) TERCERA VARIACIN
[rana =>rana] # [,6 => O]
Esta tercera variacin, ilustrada por varios mitos de cardinal importancia,
nos entretendr ms tiempo que las anteriores.
M2 38' Warrau: la flecha rota.
Un cazador desafortunado tena dos cuados que todos los das
llegaban con cantidad de piezas de caza. Hartos de alimentar a
aqul, y a su mujer, decidieron echarlo por una pista que conduca
al de .jaguar-Negro. Al el monstruo, el indio escap, pero
el Jaguar lo persigro y se pusieron a dar vueltas corriendo a un
rbol enorme. El hombre, que iba ms de prisa, consigui alcanzar
al ogro por detrs y lo desjarret. Jaguar-Negro ya no pudo avan-
zar y se sent. El indio empez por dispararle una flecha al cuello
y lo remat a cuchilladas.
Sus cuados, que no lo estimaban nada, estaban seguros de
que habl.': encontrado la muerte y se regocijaban. De modo que los
sorprendio mucho su retorno y se disculparon de haberlo abando-
nado pretendiendo que se haban entendido mal. Al principio no
creer que hubiese muerto a Jaguar-Negro, pero el hombre
lOSIStlO tanto que aceptaron seguirlo hasta el lugar del combate, en
compaa de su viejo padre. Cuando vieron al ogro, los tres hom-
bres t.uvieron tanto miedo que fue preciso al vencedor pisotear los
despojos para que el suegro consintiera en aproximarse. En recom-
pet.:
sa
por su alta accin, el viejo le dio a su yerno otra hija, los
cunados le construyeron una choza ms grande y fue proclamado
jefe del pueblo.
Pero el hombre quera tambin ser consagrado como gran caza-
dor de todas las dems especies animales. Resolvi por eso pedir
a Wau-u,ta, la rana arborcola. Se puso a buscar el-rbol que
habitaba y all i se estuvo, al pie; y suplicando. Caa la
noche y, la rana no contestaba. Continu las splicas y cuando
del todo, aadi lgrimas y gemidos, "pues saba harto
bien que si lloraba bastante descendera ella como mujer que
empieza por negarse a un hombre pero que, ante las lgrimas,
acaba por compadecerse de l."
Gema debajo del rbol cuando apareci una bandada de pjaros
ordenados por orden de dimensiones, del ms pequeo al mayor.
Uno despus de otro, le picotearon los pies para volverlo hbil en
la caza. En efecto, Wau-uta empezaba a interesarse por l, sin que
lo supiera. Despus de los pjaros vinieron las ratas, por orden de
tamao, seguidas del acuri, la paca, el crvido, el cerdo salvaje, y
luego el tapir. Al pasar ante el indio, cada animal sacaba la lengua
y le lama los pies para darle buena suerte cuando cazara la especie
particular a la que perteneciera el animal. Lo mismo hicieron
entonces los felinos, del menor al mayor, y al fin las serpientes,
que desfilaron arrastrndose.
Aquello dur toda la noche y cuando lleg el da el hombre dej
de gemir. Se aproxim un ser desconocido. Era wau-uta, con una
flecha de raro aspecto: - As que eras t el que hizo tanto ruido
la noche pasada y me tuvo despierta? lMirate mejor el brazo, del
hombro a la mano! Tena el brazo cubierto de moho; el otro
estaba igual. El hombre se rasp todo el moho, pues tal era la
causa de su poca fortuna. Hecho lo cual, Wau-uta le propuso un
intercambio de flechas; la suya estaba rota por varios lugares y
reparada. Al probarla, sin embargo, el hombre consigui darle a un
bejuco delgado que colgaba lejos. Wau-uta le explic que en ade-
lante le bastara con tirar al aire, sin importar hacia dnde; el
indio advirti que al caer su flecha siempre le daba a algn animal:
primero pjaros, del ms pequeo al ms grande, luego una rata,
un acuri, etc., hasta el tapir; felinos, serpientes por orden de tama-
o, exactamente corno los animales que haban desfilado durante
la noche. Cuando hubo recorrido toda la serie, Wau-uta aadi
que poda conservar la flecha a condicin de no revelar jams
quin lo haba tornado buen tirador. Despus de esto se separaron.
Nuestro hroe volvi a la choza, donde estaban sus dos mujeres.
Tambin se hizo famoso en el acecinadero, tanto como lo era ya
por el valor que haba demostrado al matar a Jaguar-Negro. Todos
pretendan averiguar su secreto, pero l no deca nada. Entonces
los compaeros lo invitaron a una gran fiesta con cerveza. El
hombre se embriag y habl. A la maana siguiente, cuando se
hubo recuperado, busc la flecha que le haba dado Wau-uta, pero
la que encontr fue la suya. Perdi toda su suerte (Roth 1, pp.
213-214)_
De este mito existe una larga variante kalina (grupo caribe de la
Guayana) que sirve exactamente de bisagra entre M
2
3 7 Y 1\1
2 3 8
, En esta
variante (M
2
39), en efecto, la rana protectora es un cunauar macho, o
sea de igual especie y del mismo sexo que Adaba, protagonista de M
2
37.
Pero este cunauar desempea, como en 1\1
2 3 8
, el papel de protector de
un cazador desafortunado y escapado del Jaguar canibal (en lugar de
haberlo matado); limpia las flechas del cazador del moho malfico
(como Adaba, y a diferencia de Wau-uta, que descubre el moho en el
cuerpo mismo del cazador) y lo hace tirador de primera (sin que se
hable en este caso de flecha mgica).
La continuacin del relato nos devuelve a M
2
3 7: el hroe vuelve entre
144
EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 1, 2, 3 145
los suyos, pero revestido de una naturaleza de rana adquirida entre los
batracios. As, se baa slo en el "agua de las ranas" que hay en los
agujeros de los rboles. Por culpa de su mujer. entra en contacto con el
agua con la que se lavan los humanos y en consecuencia su hijo y l se
convierten en ranas (Ahlbrinck, arto "awarupepe", "kunawaru").
El motivo de los animales ordenados por tamaos crecientes persiste
en esta variante, pero trasladado. ,En efecto, aparece durante la estancia
del hroe con el Jaguar canbal. Este le pregunta por el uso de sus fle-
chas, y l responde que mata animales, cuya lista recita, familia por fami-
lia yendo siempre del ms pequeo al ms grande. Conforme el
tamao, el Jaguar se re ms fuerte (d. Adaba rindose al el
moho en las flechas), pues espera que su interlocutor nombrar,a fm el
jaguar, dndole as un pretex\o para. devorarlo. Al lle.gar a la .ultIma fle-
cha, el hroe nombra el tapir y el Jaguar se desternilla de nsa durante
dos horas, dando al hombre tiempo para escapar.
Abordemos el mito por este lado. Todo el grupo del que forma parte
trae a cuento, alternativamente o a la vez, dos tipos de conductas: una
conducta verbal concerniente a un nombre que no debe ser pronunciado
o un secreto que no ha de ser traicionado; y una conducta fsica con
respecto a cuerpos que no deben juntarse. M2 3 3 M2 34: M2 3 8 M2 3 9
(primera parte) ilustran el primer caso: no debe pronunciarse el nombre
de Abeja o reprocharle su naturaleza, traicionar el secreto de wau-uta,
decir el nombre del Jaguar. M
2 3 S
' M
2 3 6
, M2 3 7 M2 3 9 (segunda parte)
ilustran el segundo caso: no hay que mojar el cuerpo de la abeja o de la
rana con el agua que usan los humanos para lavarse. Siempre, por do-
quier, se trata de un acercamiento malfico de dos trminos. Uno es un
ser vivo y, segn el carcter verbal o fsico de la conducta el
otro trmino es o bien una cosa o bien una palabra. Puede decirse por lo
tanto que la nocin de acercamiento se toma en el sentido propio en el
primer caso, y en el segundo en sentido figurado.
El trmino activamente aproximado al otro puede, por su parte, ofre-
cer dos caracteres. Como palabra (el nombre propio) o como proposi-
cin (el secreto), es compatible con el ser individuaJ al que se aplica.
"Abeja" es ciertamente el nombre de la abeja, "Jaguar" el del jaguar, y
es igual de cierto que Maba y wau-uta son cada una responsable de sus
beneficios. Pero si se trata de una cosa (agua, en el caso), es mcompa-
tibie con el ser al que se la acerca: el agua de los humanos es antiptica
tanto para la abeja como para la rana. ,. , .
En tercer lugar, el acercamiento de los dos termmos (ya sea flSICO o
verbal) ofrece segn los casos un carcter aleatorio u ordenado. En
M
2
3 3 Y M
2
3 el hroe pronun'cia y por descuido el
nombre prohibido. En M
2
3 3 Y M
2
39 las cuadas o la esposa no saben
por qu tienen prohibido salpicar al hroe. En en M2 39
el hroe enumera animales cada vez mayores, progresivamente y en
orden, y slo en este caso es evitado el acercamiento malfico. Nuestra
1 El texto holands dice "buffer', "bfalo", pero es el trmino que emplea
Ahlbrinck para designar el tapir, como seala en una nota al artculo "maipuri" el
traductor que hizo la versin francesa.
combinatoria debe as admitir tal eventualidad; y tambin debe tomar en
consideracin las consecuencias desastrosas de la aproximacin, pero que
se traduciran aqu por una conjuncin (el jaguar se comera al hombre)
y no por una disyuncin (transformacin de la mujer o del hombre
sobrenaturales en animal):
M
2 3 3
M
2 3 4
M
2 3 5
M
2 3 7
M
2 3 8 M
2 3 9
real/verbal .................. + + +
compatiblefncompotibte ....... + + +
ordenado/aleatorio . . . . . . . . . . +
acercamiento: producido/evitado + + + + + +
conjuncin/dyuncin ........
Este cuadro recapitulador (en el cual los signos +y - connotan respec-
tivamente el primero y el segundo trmino de cada oposicin) no ofrece
otro inters que ayudar provisionalmente a la memoria. Es incompleto
porque hemos incluido parcialmente ciertos mitos. Llegados a este punto
del anlisis, hay ahora que introducir otros aspectos. En efecto. las
observaciones precedentes no han agotado los recursos de la oposicin
entre sistema ordenado y sistema aleatorio. Cuando se recorre la serie de
los mitos se aprecia que su campo de aplicacin es ms vasto que el que
hasta ahora hemos explorado, y que hay que aadirle otra oposicin. Al
principio tenemos sistemas de dos trminos: un personaje y el nombre
que lleva, un individuo y una cosa que no soporta, pero a partir de
M
2
38, dos individuos que recprocamente' no se soportan (el hroe y el
jaguar). Hasta aqu la relacin negativa es polar, pues, como lo es (y
subjetivamente aleatoria) la relacin positiva que se instaura desde M
2
3 6
entre un cazador y su caza a condicin de que dispare al aire, es decir
sin que aparezca una conexcin previsible entre esta conducta y su resul-
tado: sin duda ser muerto un animal, pero la especie a que pertenezca
ser inconocible hasta que el resultado sea cosa adquirida. Ya hemos
llamado la atencin hacia el carcter semialeatorio de la conducta lmite
que M
2
36 cuida de prohibir: si se tira hacia una bandada, la incerti-
dumbre afectar a la identidad del individuo que ser muerto. mas no a
la especie, y no se reunirn las condiciones requeridas por la hiptesis.
Adems los otros pjaros se precipitan sobre el culpable y lo despedazan.
Por otro lado, un cazador que tira sobre seguro, pero sin saber a qu,
no podra ser un cazador perfecto. No basta que siempre mate algo:
debe afirmarse su dominio sobre todo el universo de la caza. La con-
ducta del hroe de M
2
38 traduce admirablemente esta exigencia: aun
cuando ha matado al jaguar canbal, caza suprema, no es por ello un
cazador consagrado: "Anhelaba con viveza ganar reputacin por su habi-
lidad en la caza de todos los dems animales, a ms de la gloria que
haba adqurido por librar de Jaguar-Negro a la comarca" (Roth 1, p.
213). Puesto que M
2 3 6
demuestra la imposibilidad de escapar subjetiva-
mente, y por vas cuantitativas, a las insuficiencias del sistema polar, es
preciso, pues, que el resultado sea a la vez objetivo y cualitativo, es decir
que el carcter subjetivamente aleatorio del sistema (al cual demuestra
[46 EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 1, 2, 3 147
M
2 3 6
que no se podra escapar) sea compensado por su transformacin
objetiva de sistema polar eri un sistema ordenado.
Esta transformacin del sistema polar se inicia. en el primer episodio de
M2 38 Los trminos opuestos no pasan todava de dos: por un lado el
jaguar, que es un ogro, por otro el cazador desafortunado, que le va a
servir de presa. Qu ocurre entonces? El primero persigue al segundo
dando vueltas a un rbol y, de absolutamente definidas que eran, sus
posiciones respectivas se tornan relativas, puesto que ya no se sabe quin
corre detrs de quin, cul es el cazador y cul el cazado. Huyendo de
su perseguidor. el fugitivo 10 alcanza por detrs y lo hiere de improviso;
slo le queda rematarlo. Aunque el sistema no pase de tener dos trmi-
nos, no es ya un sistema polar, se ha tornado cclico y reversible: el
jaguar es ms fuerte que el hombre, el hombre es ms fuerte que el
jaguar.
Falta observar la transformacin, en la etapa posterior, de este sistema
de dos trminos, cclico y no transitivo, en un sistema transitivo que
comprende varios trminos. Esta transformacin se opera pasando de
M2 3 8 (primera parte) a M
2 3 9
(primera parte), luego a M
2 3 8
(segunda
parte), imbricacin que no debe sorprender puesto que hemos visto que
M2 3 9 est a caballo entre M2 3 8 Y M
2
37, que los precede a ambos en el
ciclo de las transformaciones.
El primer ciclo transitivo y ordenado aparece en M
2
3 9 (primera parte),
con la forma doblemente amortiguada de una conducta verbal cuyo
resultado pide una expresin negativa: el hroe no es comido por el
jaguar, aunque ste lo haya obligado a enumerar todos los tipos de caza,
familia por familia, comenzando por los menos importantes y, dentro de
cada familia, yendo del animal ms pequeo al ms grande. Como el
hroe no cita al jaguar (a propsito o por casualidad, no se sabe), el
jaguar no matar al hombre, pese al hecho, aqu inconfeso, de que los
hombres gustan de matar jaguares. A esta conducta verbal del hroe, y a
la caza figurada que remeda delante del jaguar exhibiendo sucesivamente
todas sus flechas, suceden entonces en 1\1
2 3 8
(segunda parte) una con-
ducta real de los animales y una cala en sentido propio que, una y otra,
hacen intervenir un sistema zoolgico a la vez total y ordenado, puesto
que, en los dos casos, los animales estn dispuestos en clases, estas clases
se hallan jerarquizadas de las ms inofensivas a las ms peligrosas, y
dentro de cada una los propios animales estn dispuestos del menor al
mayor. La antinomia inicial, que era la inherente a la fatalidad (sea nega-
tiva: trminos aproximados por azar, que no debieran haberlo sido; sea
positiva: caza mgica en que el tirador acierta siempre, pero por azar, a
una pieza que no tena intencin particular de matar), es superada as
gracias a la emergencia, en respuesta a una intencin subjetivamente
aleatoria, de una naturaleza objetivamente ordenada. El anlisis de los
mitos confirma que, como hemos sugerido en otra parte (9, pp. 18-19,
291-293), la creencia en la eficacia de la magia presupone un acto de fe
en el orden del mundo.
Retornando a la organizacin formal de nuestro grupo de mitos, se ve
ahora que las indicaciones ya dadas deben ser completadas por otras. De
M
2
33 a M
2
35 nos las vemos con n sistema de dos trminos cuya con-
juncin -figurada si uno de los trminos es un nombre o un juicio
predicativo, real si es una cosa- provoca la disyuncin irreversible del
otro trmino, acompaada de consecuencias negativas. Para superar esta
antinomia de la polaridad, M
2 3 6
considera por un instante una solucin
que reconoce como falsa porque acarrea una conjuncin negativa: la del
cazador y de los pjaros. que conduce a la muerte del hroe. Este mito
ofrece as el aspecto de un callejn sin salida donde paran simultnea-
mente el sentido propio y el sentido figurado que los mitos anteriores
utilizaban alternativamente. En M
2
3 6, en efecto, la conjuncin del
hombre y los pjaros se realiza fsicamente y debe, pues, ser entendida
en el sentido propio; pero, como hemos mostrado (p. 141), resulta de
que el hroe ha escogido entender la prohibicin que se le haca en
acepcin figurada.
La primera parte de M
2
3 8 transforma el sistema polar en sistema
cclico sin introducir nuevos trminos; esta transformacin ocurre en el
sentido propio, ya que los dos adversarios se persiguen materialmente
alrededor de un rbol, que es una cosa. Dicha persecucin acaba con una
conjuncin positiva cuyo alcance es an restringido: el hombre vence al
jaguar. El sistema cclico y ordenado aparece primero con forma verbal
y figurada en M
2 3 9
(primera parte), donde es sancionado por una
disyuncin positiva (el hombre escapa del jaguar), 'y luego en el sentido
propio y con forma real en M
2 3 8
(segunda parte), teniendo por sancin
una conjuncin positiva cuyo alcance es ahora general: el hombre se ha
vuelto dueo de todos los tipos de caza.
Falta considerar la ltima dimensin: aquella en la que se inscribe el
motivo del moho que cubre las flechas (M2 37, M
2
J 9) o los brazos
(M
2 3 8
) del cazador desdichado. Como sabemos que de hecho M
2 3 9
ilustra una transformacin intermedia entre M
2
3 7 Y M
2
3 8, hay que
admitir que el moho que afecta a las flechas, instrumentos del cazador,
es primera aproximacin al que le afecta directamente al cuerpo, y que
la transicin de uno al otro se opera correlativamente a la del sistema
an aleatorio de M
2
3 7 al sistema enteramente ordenado de M
2
38.
Hemos indicado ms arriba que los cazadores de la Guayana gustan de
untarse en los brazos las secreciones de ciertas especies de ranitas, Los
Tukuna del ro Solimes observan una prctica anloga en ocasin de las
curaciones chamnicas. Para ello utilizan las secreciones jabonosas, solu-
bles en agua, de una rana arborcola de lomo verde vivo y vientre blan-
co (Phyllornedusa). Restregadas en los brazos, estas secreciones inducen
vmitos purificadores. Ahora bien, como veremos ms adelante, diversas
tribus igualmen te amaznicas recurren a variedades txicas de miel para
obtener el mismo resultado. Por estos detalles puede imaginarse que los
mohos de que hablan los mitos ser ian por ventura una representacin
invertida de las secreciones de la ranita: stas aseguran el xito en la
caza, aqullos lo impiden; la ranita quita los unos, da las otras. Adems,
apreciamos tambin un vnculo indirecto, pasando por una serie de
transformaciones, entre la miel que figura al principio del grupo y los
mohos de que trata el final. Ya hemos visto cmo, de los mitos del
148 EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 1, 2, 3 149
Chaco a los mitos ge por una parte, y pasando por la serie de los mitos
de la Guayana por otra, la miel poda transformarse en caza; y compren-
demos ahora que a partir de la caza, para la cual son un medio los untos
de rana, stos puedan transformarse en mohos que son un obstculo
para perseguir la caza.
Hagamos aqu una observacin. En los ritos, la ranita es medio de caza
en sentido propio; desempea tal papel en virtud de un cercamien to
fsico de su cuerpo y el del cazador. En los mitos, el papel de la ranita
se mantiene, pero se le recuerda en forma figurada, puesto que las virtu-
des de la ranita son morales, no fsicas. En estas condiciones subsiste el
sentido propio, pero se aplica a los mohos que afectan fsicamente al
cuerpo del cazador y constituyen, en cierto modo, una ranita al revs.
Esta transformacin es importante porque nos permite ligar indirecta-
mente a nuestro grupo un mito tukuna cuyo nico punto en comn con
l parece ser el motivo de los mohos corporales:
M2 4 o. Tukuna: el cazador loco.
Un cazador de aves haba puesto sus lazos pero cuanta vez iba a
visitarlos no encontraba atrapado ms que un pjaro sabia (especie
de tordo, de la misma familia que ste). No obstante, sus compa-
eros conseguan muchos pjaros grandes, como el mutum (Crax
sp.] y el jac (Penelope sp). Todos se mofaban del cazador desafor-
tunado, al cual aquellas burlas suman en melancola profunda.
Al da siguiente tampoco cogi ms que un tordo y se enfureci.
Le abri a la fuerza el pico al pjaro, le pey all y solt a la
bestezuela. Casi en el acto, el hombre enloqueci y se puso a deli-
rar. Sus palabras no tenan ningn sentido: "hablaba sin parar de
serpientes, de lluvia, del cuello del oso horrniguero.P etc." Deca
tambin a su madre que tena hambre, y cuando le daba comida la
rechazaba diciendo que acababa de comer. Muri cinco das ms
tarde, sin dejar de hablar. Tendido en una hamaca, el cadver se
cubri de moho y de hongos mientras profera an sus locuras.
Cuando llegaron para llevrselo a enterrar, dijo: ~ l S me enterris,
las hormigas venenosas os atacarn! Pero ya era mucho orlo, y 10
inhumaron aunque segua parloteando (Nim. 13, p. 154).
Hemos transcrito casi literalmente este mito por el inters clnico del
cuadro de la locura que pinta. Se manifiesta en el plano de conducta
verbal, por una charla intemperante y dichos desordenados que anticipan
de manera figurada los mohos y los hongos de que se cubrir, en el sen-
tido propio, el cadver del enajenado. ste es un cazador desafortunado,
como los hroes de los mitos guayaneses que estamos discutiendo. Pero
en tanto que estos ltimos se ponen en plan de vctimas y dirigen a los
animales quejas verbales, ste adopta hacia los animales una conducta
fsicamente agresiva que sanciona un moho figurado: la locura que es
consecuencia de su gesto insensato -cuando sus congneres de la Gua-
yana se libran de un moho real que era causa de su inaccin forzada.
2 La explicacin de este detalle es sin duda que los grandes osos hormigueros
parecen privados de cuello: la cabeza es prolongacin directa del cuerpo.
En Lo crudo y lo cocido precisamos en repetidas ocasiones la signifi-
cacin que la sistemtica indgena atribuye al moho y a los hongos. Son
sustancias vegetales que participan de la categora de lo podrido, y que
los hombres se coman antes de la introduccin de las artes de la civili-
zacin, agricultura y cocina. Por vegetal, pues, el moho se opone a la
caza, alimento animal; adems, el uno es podrido en tanto que la otra
est destinada a ser cocida; por ltimo, el vegetal podrido participa de la
naturaleza, la carne cocida de la cultura. En todos estos planos, se
ampla la oposicin entre trminos que los mitos de la Guayana empeza-
ron por aproximar. En efecto, M
2
3 3 traa a cuento la unin (pero exclu-
sivamente en el registro de los alimentos vegetales) de un alimento crudo
y natural -la miel- y de un alimento cocido y cultural -la cerveza.
Ahora, en el caso de la miel se puede decir que la naturaleza se adelanta
a la cultura, puesto que ofrece dicho alimento ya listo; en el caso de la
cerveza es ms bien la cultura la que se adelanta a s misma, puesto que
la cerveza no slo es cocida sino fermentada.
Al pasar de la oposicin inicial crudo/fermentado a la oposicin poste-
rior podrido/cocido, los mitos obedecen, por tanto, a un curso regresivo:
lo podrido est ms ac de lo crudo, como lo cocido est ms ac de 10
fermentado. Al mismo tiempo, la separacin entre los trminos aumenta,
ya que la oposicin del principio afectaba a dos trminos vegetales, y
esta a la que ahora hemos llegado, a un trmino vegetal y a uno animal.
lIay por consiguiente tambin regresin de la mediacin de la oposicin.
Abordaremos ahora el estudio de un mito de consideracin, guayans,
del cual se conocen varias versiones. A pesar de una trama muy dife-
rente, es asimilable a los anteriores con la perspectiva que hemos adop-
tado, ya que la rana adquiere, ms netamente an, el aspecto de un
personaje femenino.
M
2 4
l. Warrau: historia de Haburi.
Haba una vez dos hermanas que satisfacan sus necesidades sin
el concurso de ningn hombre. De ah que se sorprendieran tanto
cuando un da encontraron ya preparada la mdula de la palmera
litl (Mauritia) que ellas la vspera slo haban derribado. Como se
repiti el incidente los das siguientes, decidieron acechar: ~
plena noche vieron que una palmera Imanicolel (Euterpe) se incli-
naba hasta que con el follaje tocaba el tronco del otro rbol! que
ellas haban dejado a medio cortar. Entonces saltaron, o g l e r o ~
una palma y le suplicaron que se transformara en hombre. Reti-
cente al principio, la palma acab por consentir. La mayor de }as
hermanas la recibi por marido, no tard en dar a luz un esplen-
dido muchacho y le puso Haburi.
El terreno de caza de las mujeres estaba cerca de dos charcas, de
las cuales slo una les perteneca y en la que pescaban. La otra e r ~
de Jaguar, y recomendaron al hombre que no se ,le asercara. A11a
fue, no obstante, pues la charca de la fiera cantenla mas peces que
la suya. Pero Jaguar vea las cosas de otro modo: para vengarse,
150 EL FESTN DE LA RANA VARIACIONES 1,2,3 151
mat al ladrn, adopt su apariencia y lleg al campamento de las
d?s . mujeres. Casi e,ra de noche. Jaguar portaba el cesto de su
que contema el pescado robado. Con voz que las sorpren-
dio por ,su fuerza y su rudeza, el marido dijo a las mujeres
que podan c.Deer el pescado y comerselo, pero que por su parte l
demasiado para compartir la merienda; slo quera
dO,rmIr con en brazos. Le dieron el nio y. mientras co-
rruan las se puso a roncar tan fuerte que se le oa desde
la otra orilla. En sueos pronunci varias veces el nombre del
matara y pretenda personificar: Mavara-Kto.
Esto !nqmeto o.a las mujeres, que sosp,echaron alguna traicin.
-Jamas -se dijeron-. ha roncado tan ruidosamente nuestro' mari-
do, ni se ha !lamado a s mismo por su nombre. Suavemente quita-
ron a Haburi de los brazos del durmiente, pusieron en su lugar un
de cortezas y escaparon con el cro, no sin haberse pro-
Visto de una antorcha de cera y un haz de lea.
Iban andando cuando oyeron a Wau-uta, una bruja en aquel tiem-
po, que cantaba con .su maraca ritual. Las mujeres
apretaron el paso en direcoion del ruido, pues saban que estaran
a. s?"lvo con Wau-uta. Mientras tanto, el jaguar despert. Se encole-
rIZO mucho al encontrarse solo, con un paquete de cortezas en los
brazos, . en lugar hijo, Recuper la forma animal y se ech a
perseguir a las fugitivas. Estas lo oyeron de lejos y apresuraron su
carrera. Llamaron al fin a la puerta de Wau-uta. -c Quin es?
-c-Nosotras, las dos hermanas. Pero Wau-uta no quera abrir. Enton-
ces la madre le pellizc las orejas a Haburi para que llorase. Intere-
sada, Wau-uta quiso enterarse: -Qu criatura es sa? Na o
nio? -Es mi Haburi, un nio, respondi la madre. Wau-uta se
apresur a abrir la puerta y las invit a entrar.
C:"ando lleg el jaguar, Wau-uta le dijo que no haba visto a
nadie, pero por el olor conoci la fiera que menta. Wau-uta le
Prepuso cerciorarse por s mismo metiendo la cabeza por la puerta
entreabierta. La puerta estaba erizada de espinas: le bast a Wau-
uta pillarle con ella el cuello al jaguar para matarlo. Pero las her-
manas se echaron a llorar por su marido muerto, y como no acaba-
ban, Wau-u ta les dijo que ms les valdra ir a buscar mandioca a la
plantacin y preparar cerveza para distraer su tristeza. Quisieron
llevar a Habuti, pero Wau-uta se empe en que era intil y que
ella lo cuidara.
Mientras .!as estaban ,en los campos, Wau-uta hizo
crecer al nmo magicamente hasta que se volvi un adolescente. Le
dio una flauta y flechas. Por el camino por donde iban volviendo
de la plantacin, las hermanas oyeron la msica y se sorprendie-
ron, pues no recordaban que hubiera hombre en la casa. Entraron
tmidamente y vieron a un joven tocando la flauta. Mas ddnde
estaba, pues, Haburi? Wau-u ta pretendi que el nio haba salido
corriendo tras ellas en el mismo momento en que partan de la
cabaa y que lo crea en su compaa. Menta, pues haba hecho
crecer a Haburi para que pudiera ser su amante. Hasta hizo que
ayudaba a las hermanas a buscar al pequeo, no sin haber ordena-
do a Haburi que dijese que ella era su madre y haberle explicado
cmo debera conducirse hacia ella.
Haburi era un tirador de primera: no se le escapaba ni un pjaro.
Wau-uta le exigi todos los pjaros grandes que matara, y que
diera los ms pequeos a las dos mujeres, despus de haberlos
mancillado y ensuciado ella misma. Esperaba que la madre y la ta
de Haburi, dolidas y humilladas, acabaran por irse. Pero en vez de
partir se obstinaban en buscar al nio desaparecido. Esta situacin
dur mucho; todos los das Haburi le entregaba a Wau-uta los pja-
ros grandes que haba cazado, y a las dos mujeres pajarillos bien
sucios. .
Sin embargo, un da Haburi err el tiro por vez primera y la
flecha fu e a clavarse en una rama que estaba encima de la ense-
nada donde las nutrias, tas del cazador, iban a pescar y comer. El
lugar era bonito, bien despejado, y Haburi se descarg del vientre
y tuvo cuidado de cubrir los excrementos con hojas. Trep enton-
ces al rbol para recuperar su flecha. En aquel preciso momento
llegaron las nutrias y, al sentir el mal olor, sospecharon en el acto
del pcaro de su sobrino. Lo descubrieron en el rbol, le mandaron
bajar y sentarse, y le dijeron cuatro verdades: llevaba una vida
depravada, su madre no era la vieja sino la mujer joven, cuya
hermana era por consiguiente su ta. Nunca ms debera repartir
los pjaros como hasta entonces. Al contrario: los pjaros grandes
debieran tocarle a la madre, que era la mayor de las dos hermanas
y a la cual tendra que pedir perdn, disculpndose de una maldad
involuntaria.
As que Haburi fue a confesarlo todo a su madre y le dio los
pajarillos sucios a Wau-uta. sta se puso rabiosa, dijo a Haburi que
se haba vuelto loco y le sopl en la cara [para expulsar los malos
espritus, cf. Roth 1, p. 164]. Estaba tan furiosa que no pudo
comer y se pas la noche abrumando a Haburi con recriminacio-
nes. Pero al da siguiente ste reparti del mismo modo la caza
entre las tres mujeres y Wau-uta no lo dej en paz. De modo que
decidi huir con su madre y con su ta.
Haburi hizo una piragua de cera de abeja; un pato negro se la
rob durante la noche. Hizo una de arcilla, que le rob un pato de
otra especie. Al mismo tiempo haba roturado una plantacin a
velocidad prodigiosa, a fin de que las mujeres cultivaran mandioca
que necesitaran para el viaje. De vez en cuando lIaburi se eclip-
saba y fabricaba piraguas con clases de madera siempre diferentes,
y modificando la forma, pero siempre se las robaba un pato de
una nueva especie. La ltima que hizo era de madera de bom-
bcea, y no la perdi. Fue pues Haburi el primero que hizo una
piragua y el que ense a los patos a nadar, pues al principio no
saban mantenerse en la superficie del agua sin el socorro de pira-
guas: -En verdad -comenta el informador-, nosotros los Warrau
decimos que cada especie de pato posee una piragua de un modelo
particular.
Cosa an ms sorprendente: al siguiente da la ltima piragua
haba crecido. Haburi rog a las mujeres que cargaran en ella las
mientras l segua plantando esquejes de mandioca en
compama de Wau-uta. En la primera oportunidad, retorn clandes-
la choza, cogi el hacha y las flechas y se dirigi a la
onlla, no sm haber ordenado a los postes que no abrieran el pico,
pues en aquella poca los postes hablaban y podan informar a un
visitante cuando el propietario de la choza estaba ausente. Por
152 EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 1, 2, 3
153
desgracia. Haburi no se cuido de otro,!anto a
que andaba por all, y cuando volvio Wau-uta el paJaro le dijo que
direccin haba seguido.
Wau-uta se precipit hacia la orilla y lleg en el preciso mo-
mento en que Haburi se meta en la don?e su
madre y su ta. La vieja retuvo la embarcacion gritando: - IHIJO!
[Hijo! [No me dejes! tSoy tu madre! Y no se soltaba a pesar
de los golpes de pagaya que los otros le daban en los dedos, con
tal fuerza que el borde de la canoa pareca ir a saltar en astillas.
Haburi tuvo, pues, que resignarse a seguir a y . se
dirigieron a un gran rbol en que abejas: abri un
agujero en el tronco con el hacha y dIJO a la .vIeJa. que entrara a
beber miel. En efecto la miel la volva loca, y sm dejar de sollozar
al pensar que haba .estado a punto de perder se meti
en la grieta, que aquel se apresuro a tapar. Y ah se la sigue
trando hoy d ia, a Wauuta la rana, que grita solamente en los arbo-
les huecos. Miradla bien: veris cmo tiene las puntas de los
aplastadas por los golpes cuando se aferraba a la borda. Odla:
llora a su amante perdido: iWang! iWang! iWang! (Roth 1, pp.
122-125).
Existen otras variantes de este mito, que examinaremos ms tarde. Si
hemos empezado por utilizar, y traducido casi literalmente, la de Roth,
es porque ninguna otra hace valer mejor la pasmosa creacin novelesca
que constituye el mito, ni hace resaltar mejor su originalidad, su poder
de invencin dramtica, su riqueza psicolgica. En verdad, esta historia
del muchacho recogido por una protectora llena de segundas intenciones,
que empieza por hacer de madre antes de instalarse en el papel de aman-
te vieja, pero cuidando de que subsista cierto equvoco acerca de sus
sentimientos ambiguos. es cosa que hasta las Confesiones nuestra litera-
tura no osar abordar. Por lo dems. Madame de Warens es una mujer
muy joven en comparacin con la rana guayanesa, a quien su edad y su
naturaleza animal confieren aspecto triste y repugnante, presente en el
nimo del narrador, como demuestra el mito. Son relatos de este gnero
(pues en la tradicin oral americana ste no es un ejemplo nico, aunque
acaso ninguno exhiba tal bro) los que pueden concedernos, en una
breve y fulgurante iluminacin, el sentimiento cargado de evidencia
irresistible de que estos primitivos, cuyas invenciones y creencias mane-
jamos con una desenvoltura que convendra si acaso a groseras obras,
saben demostrar una sutileza esttica, un refinamiento intelectual y una
sensibilidad moral que debieran inspirarnos tanto escrpulo como pie-
dad. En todo caso. dejaremos al historiador de las ideas y al crtico el
cuidado de prolongar estas reflexiones acerca del aspecto puramente
literario de nuestro mito. y pasaremos ahora a su estudio etnogrfico.
1. El relato comienza evocando la vida solitaria de dos hermanas que
sern esposas ("nuestro marido", dicen) del hombre sobrenatural del que
se han apiadado. Se recordar que las peores desdichas del hroe de
M
2
38 empiezan luego que obtiene segunda esposa. que las del hroe de
M
2 3 5
le llegan por tener dos cuadas y. en fin, que a la herona de los
mitos del Chaco la afligan dos pretendientes, cuya rivalidad acarrea
consecuencias desastrosas.
Ya hemos llamado la atencin hacia la importancia de esta duplicacin
que refleja, en el plano formal, una ambigedad que nos parece ser
propiedad intrnseca de la funcin simblica (L.-S. p. 216) '. En los
mitos, esta ambigedad se expresa, merced a un COdIgO retonco.
juega perpetuamente con la oposicion de la cosa y. la del indi-
viduo y el nombre que lo designa, del sentido propIO y el fIgur,ado. Una
versin que por desdicha no hemos podido consultar en Par is, y que
citamos de segunda mano, pone de realce esta dualidad de las esposas,
puesto que el mito -c-reducido, por aadidura, al episodio inicial- pretende
explicar el origen del matrimonio de un hombre con dos mujeres:
M
2
4 2 ' Arawak: origen de la bigamia.
Haba dos hermanas solas en el mundo. Un hombre, el primero
que vieran, salvo en sueos, descendi del cielo y les. la
agricultura, la cocina, a tejer y todas las artes de la civilizacin.
Por esta razn cada indio tiene hoy dos esposas (Dance, p. 102).
Ahora, casi en toda la Guayana (y sin duda tambin en otras partes) la
bigamia implica una diferenciacin de papeles. La primera esposa. que
suele ser la mayor. tiene deberes y privilegios particulares. Aunque su
compaera sea ms joven y ms deseable. ella sigue siendo la verdadera
ama delhogar {Roth 2, pp. 687-688). El texto de M
2 4 1
se abstiene de
calificar a la segunda mujer: no es sino una esposa. Mientras tanto la
otra aparece con papeles muy definidos de cultivadora, de cocinera y de
madre. En la bigamia, por consiguiente, la dualidad de las mujeres no es
un simple dual, sino un sistema polar y orientado. La segunda mujer no
reproduce a la primera. Cuando llega, dotada de atributos sobre todo
fsicos, es por cierto la primera mujer quien se transforma y se convierte
en una especie de metfora de la funcin de esposa: el emblema de las
virtudes domsticas.
Discutiremos ms adelante el papel civilizador del hroe.
2. El esposo sobrenatural se manifiesta en ocasin del derribo de pal-
meras para extraerles la fcula. Hacia la poca en que Mauritia flexuosa
comienza a ostentar frutos, los Warrau cortan el rbol y hienden longitu-
dinalmente el tronco para descubrir la mdula fibrosa que llena el inte-
rior. El tronco as ahuecado sirve de artesa. Echan en l agua, triturando
la pulpa, que libera cantidad considerable de almidn. Se retira entonces
la fibra y cuando el almidn se ha sedimentado, lo muelen y secan al
fuego las tortas obtenidas as (Roth 2, p. 216). La otra especie de pal-
mera citada al principio del mito, y cuyo follaje se transforma en hom-
bre, es Euterpe edulis, que los indios derriban para recolectar con mayor
facilidad los frutos maduros. Despus de haberlos ablandado en una
artesa de agua tibia (hirviendo los endurecera), se machacan los frutos
en un mortero. Resulta una compota que se bebe fresca, endulzada con
miel y diluida con agua uu, pp. 233-234).
Tratndose de un mito al final del cual la miel desempear papel
154
EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 1,2,3
155
decisivo, esta asociacin habitual de los frutos de palmera y la miel
evoca tanto ms los mitos "con miel" del Chaco cuanto que aqu como
all se trata de alimentos silvestres y vegetales. Aunque la mdula est
disponible todo el ao, que se elija para derribarlo el momento en, que el
rbol empieza a fructif'icar ' sugiere el final de la estacin seca. Esta es
bien sealada en el delta del Orinoco, donde el mnimo de precipita-
ciones cae de septiembre a noviembre. y alcanzan el mximo en julio
(Knoch, G70 a 75). Por lo dems, en la Guayana las palmeras connotan
la presencia de agua, a pesar de la sequa, como los frutos silvestres en el
Chaco, mas no del mismo modo: los indios tienen a Mauritia y Euterpe
por signos ciertos de la presencia de agua a escasa profundidad; cuando
no se encuentra en parte alguna, se abre un agujero al pie de estos rbo-
les (Roth 2, p. 227). Por ltimo, y como en los mitos del Chaco sobre
el origen del hidromel, la idea de la artesa resalta en primer plano. El
tronco de Maurita ofrece naturalmente una artesa donde se prepara la
sustancia fofa y hmeda encerrada en esta envoltura leosa, lo bastante
dura para que los Warrau puedan hacer postes para sus chozas con tron-
cos de Mauritia flexuosa (Gumilla vol. 1, p. 145). Los frutos de Euterpe
se preparan tambin en una artesa, pero es entonces una artesa otra, no
propia, es decir, (os echan en una artesa ya fabricada, en vez de que la
artesa misma exponga su contenido en el curso de la fabricacin. Volve-
mos a hallar aqu, pues, una dialctica del continente y el contenido de
la que los mitos "con miel" del Chaco nos ofrecieron la primera ilustra-
cin. Ahora bien, su reaparicin en este nuevo contexto es tanto ms
significativa cuanto que si la herona del Chaco desempena, desde el
principio, el papel de muchacha loca por la miel, la del mito de Haburi
es una vieja que se manifestar loca por la miel al final, y que ha de
quedar prisionera en un rbol hueco, dicho de otra manera, en una arte-
sa natural.
Por lo que toca a las partes que les son comunes, las versiones recien-
temente publicadas por Wilbert (9, pp. 28-44) se mantienen asom-
brosamente cerca de la versin de Roth. Se advertir sin embargo que,
en las dos versiones de Wilbert, es la ms joven de las dos hermanas la
que es madre de Haburi, en tanto que la hermana mayor evoca un perso-
3 Acerca de la fructificacin estacional de Mauritia flexuosa: "Las tribus... de la
regin amaznica saludan gozosas la aparicin de los frutos maduros. Esperan con
ansia este periodo del ao para celebrar sus mximas fiestas y, en la misma oca-
sin, las bodas convenidas de antemano" (Correa, art . "burity do brejo"].
Consultado sobre la poca de fructificacin de varias especies dc palmeras silves-
tres, el seor Paulo Bczerra Cavalcante, jefe de la Divisin de Botnica del Museu
Paraense "Emilio Goeldi", nos ha hecho el favor de contestarnos (por lo cual le
damos expresivas gracias) que "segn observaciones prolongadas durante varios
aos, la maduracin de los frutos ocurre sobre todo al final de la estacin seca o al
principio de las lluvias". Segn Le Cointe [pp, 317-332), en la Amazonia brasilea
la mayora de las palmeras silvestres comenzaran a fructificar en febrero. El seor
Paulo Bezcrra Cava1cantc indica, no obstante, el mes de diciembre para los gneros
Astrocaryum y Mauritia, el de noviembre para Attalea (julio, dice Le Cointe, p.
332) y septiembre para Oenocorpus, De todas maneras, estas indicaciones no son
trasponibles sin ms al delta ~ Orinoco, donde reina un clima muy diferente.
naje masculino: el texto insiste en su fuerza fsica y su aptitud para los
trabajos que incumben normalmente a los hombres, as el derribo de
palmeras (cL antes, p.l49).
Ni una ni otra de las versiones de Wilbert atribuyen origen sobrena-
tural al marido de las dos hermanas, presente desde el principio del rela-
to. La identidad del ogro no es tampoco precisada, ni la razn por la
cual, en estas versiones, mala al indio, lo asa y ofrece la carne a las
mujeres, que reconocen el cuerpo desmembrado de su marido por el
pene, colocado encima del envoltorio. Pese a estas divergencias, la voca-
cin paternal del ogro es asimismo subrayada: en las dos versiones Wil-
bert, como en la versin Roth, pide en seguida que le confien el cro.
Las dos hermanas protegen su fuga gracias a obstculos mgicamente
suscitados con pelo pbico, que van tirando. La rana mata al ogro de un
machetazo (M
2 4
3) o atravesndolo con una lanza, del ano a la coronilla
(M2 4 4 ) . El episodio de los excrementos ocurre en el pueblo de los
Siawana, en cuya marmita hace Haburi sus necesidades (M
2
4 3), o en
casa de la "ta" de Haburi, cuyos alimentos ensucia pareeidamente
(M
2 4 4
) .
En adelante, las versiones Wilbert divergen rotundamente. La transfor-
macin de Wau-uta en rana sigue siempre a la ingestin de miel, pero
sta procede de un yerno de la vieja, marido de su hija: dos personajes
que encontramos por vez primera. M2 4 3 se entrega entonces al relato de
otras aventuras de Haburi que pronto adquieren carcter cosmolgico. El
hroe encuentra un crneo que 10 persigue (este episodio reaparece en
un mito de la compilacin de Roth que examinaremos en un volumen
venidero; mostraremos entonces cmo este episodio se reduce a redupli-
cacin de la historia de la rana), y despus dispara una flecha que per-
fora el suelo y le revela la existencia de un mundo inferior en el que
reina la abundancia, en forma de ricos palmares y piaras de cerdos sal-
vajes. Haburi y sus compaeros se proponen descender, pero una mujer
encinta se atora en el pasaje. La empujan, afloja el ano, que se convierte
en la estrella de la maana. Los que estaban detrs de la mujer encinta
no pudieron llegar al mundo inferior, y como eran los mejores chama-
nes, la humanidad est hoy privada de su auxilio, que mucho hubiera
mejorado su suerte. De aquella poca data la preparacin de la mdula
de palmera y la adquisicin por los animales de sus caracteres especfi-
cos. La otra versin (M
2 4 4
) , ms breve, concluye con la transformacin
de Wau-uta en rana. (CL tambin Osborn, 1, pp. 164-166; 2, pp-
158-159. Brctt 1, pp. 389-390.)
Por consiguiente, tanto en la versin Roth como en las versiones
Wilbert la extraccin de la mdula de palmera desempea un papel de
primer plano. En verdad, M
24
3 se presenta como mito sobre el origen
de este preparado culinario, que coincide con el descenso a la tierra de
los antepasados de los Warrau y la organizacin definitiva del reino
animal. Este aspecto sera an ms reforzado si los Siawana que men-
ciona esta versin se confundieran con los Siawani a los que alude otro
mito (M
2 44b):
pueblo canbal posteriormente transformado en rboles o
en peces torpedo, y cuya destruccin hace a los indios amos de las artes
1%
EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 1,2,3 157
[estancada:corriente]:: [arriba: abajo] :: lpeces(-): peces] +) l
o sea una oposicin horizontal, una oposicin vertical y una oposicin
de naturaleza -podra decirse- econmica.
La miel no es agua (salvo pata Abeja), pero es estancada. El mito
subraya indirectamente este rasgo pertinente precisando que el agua
adversa es corriente, a diferencia de todas las otras variantes, donde las
d.os aguas son definidas como estancadas, y opuestas desde el punto de
vista de lo alto y lo bajo, o de su contenido relativo en peces. Se puede
as simplificar y escribir:
de la civilizacin, entre las que figuran en primer lugar la tcnica y los
utensilios que les permiten preparar la mdula de palmera (Wilbert 9, pp.
141-145). La preponderancia reconocida a este alimento se explica si se
tiene en cuenta que "la palmera moriche merece en verdad el nombre de
'rbol de la vida' de los Warrau preagrcolas. Utilizan diez partes dife-
rentes, han desenvuelto una arboricultura muy eficaz y, sobre todo,
consideran la mdula como nico alimento verdaderamente apropiado
para el consumo humano, y hasta digno de ser ofrecido en sacrificio a
los dioses. La mdula de moriche y el pescado se asocian con el nombre
de jnahoro witu Z, 'alimento verdadero'" (Wilbert 9, p. 16).
3. Solas, las mujeres se alimentan de mdula vegetal. Casadas, tendrn
tambin pescado, es decir -acabamos de verlo en el prrafo anterior- su
alimentacin estar completa. El conjunto warrau: { almidn - pesca-
do - miel } restituye, en un contexto diferente desde el punto de vista
ecolgico, el conjunto { frutos silvestres - pescado - miel } que, como
hemos visto, inspiraba los mitos del Chaco.
Ahora bien, este pescado procede de dos charcas. Igual que en los
mitos. estudiados antes de este mismo grupo, tenemos aqu,pues, dos aguas,
parecidas desde el punto de vista hidrolgico -son estancadas- pero no
obstante desigualmente desde el punto de vista alimenticio, ya
que una contiene muchos peces, pocos la otra. Podemos por tanto cons-
truir "el grupo de las dos aguas" y escribir:
La oposicin agua estancada/agua corriente est intensamente marcada
en todo el continente americano, y ante todo entre los Warrau. En otros
cuentan los indios, los hombres obtenan sus esposas de los
Esp Iri tus de las aguas, a los que daban en intercambio sus hermanas.
Pero exigieron. que sus esposas se aislaran durante el periodo de la regla,
contra el sentir de sus colaboradores sobrenaturales; desde entonces, no
han dejado de perseguirlos (Roth 1, p. 241), De ah numerosas prohibi-
ciones, en especial la de lavar los cucharones en el agua corriente: inclu-
so yendo de viaje hay que limpiarlos en la piragua, que si no habra
tempestad (ibid., PP, 252,267,270). Se advertir en esta ocasin que el
Jaguar-Negro de los mitos pasa por provocar el trueno con sus rugidos.
ivis. al sur, los Munduruc establecen una distincin ritual entre ee agua
cornente y la estancada. La primera estaba prohibida a la esposa del
indio propietario de una cabeza-trofeo, y a los miembros de la cofrada
de los tapires. En consecuencia, estas personas no podan baarse en el
ro; les llevaban agua a domicilio para que se lavaran (Murphy 1, pp- 56,
61).
La prohibicin guayanesa de lavar la vajilla de cocina, o de lavarla en
agua corriente, reaparece en el noroeste de Amrica del Norte, entre los
Yurok que prescriben el lavado de la vajilla de madera y de las manos en
agua estancada, jams en agua corriente (Kroeber, en Elmendorf, p. 138,
n. 78). El resto del texto sugiere que la prohibicin pudiera ser una
aplicacin particular de una relacin general de incompatibilidad, con-
cebido entre el alimento y los seres sobrenaturales. En este caso, el
paralelismo con las creencias de la Guayana sera an ms neto y pare-
cera menos arriesgado recurrir a ejemplos americanos de diversos orfge-
nes para intentar poner en claro la naturaleza de la oposicin entre las
dos aguas.
Entre los Twana de Puget Sound, las chicas pberes deban obligatoria-
mente lavarse en agua corriente para suprimir el peligro de contamina-
cin inherente a su estado (ibid., p. 441). En cambio, viudos y viudas
"deban baarse cada da en una piscina dispuesta poniendo diques en
un arroyo o un riachuelo... Esta prctica duraba al menos un mes lunar
a partir del sepelio del cnyuge difunto. No tena por fin principal lavar
de la mcula contagiosa, sino impedir que el sobreviviente fuese arras-
trado al pas de los muertos por el difunto" (ibd., p. 457). Los Toba
del Chaco prohiban los baos de ro a las paridas; slo les dejaban la
laguna (Susnik, p. 158). Lo mismo que los Mandan oponan las aguas
corriente y estancada, una "pura", la otra "impura" por no correr
(Beckwith, p. 2), los Guaranes del Paraguay reservaban exclusivamente
al agua corriente el epteto de agua "verdadera" (Cadogan 6).
A diferencia del agua estancada, que es un agua neutralizada, el agua
corriente constituye, pues, el trmino marcado. Es ms poderosa y ms
eficaz, pero tambin ms peligrosa: habitada por los Espritus, o en
directa relacin con ellos. Metafricamente decimos ms o menos lo
mismo cuando oponemos "aguas vivas" y "aguas muertas". As que si
los Yurok de California constrien a las muchachas pberes a comer
cerca de las cascadas; donde el estruendo del ro extingue todos los
M
74 1
[ J
agua de las mujeres . agua del jaguar
({estancada, peces -) . (estancada, peces +) )
M,,, [ ]
(
agua de la rana ). (agua de la mujer)
(estancada, alta) . (? baja)
]
M"'[ ] , (agua las mujeres) :: (agua de la rana ): (agua de la mujer)
(comente) (estancada, alta) (estancada,baja)
"agua" de
(la abeja (= miel
158 EL FESTN DE LA RANA VARIACIONES 1, 2, 3
159
dems ruidos (Kroeber, p. 45), es tal vez porque comparten con los
Cherokee del sureste de los Estados Unidos la creencia de que el agua
ruidosa es una agua "parlante", vehculo de una enseanza sobrenatural
(Mooney, p. 426).
Si esta problemtica vale tambin para los mitos sudamericanos, como
10 sugiere el paralelismo entre las creencias de los dos hemisferios, resul-
ta que el agua corriente es proscrita porque podra romper el vnculo
tenue anudado entre un personaje sobrenatural y un ser humano. Ahora,
hemos visto que a partir de M
2
3 7 la oposicin entre agua estancada y
agua corriente se transforma en otra: la del agua relativamente alta
(puesto que la rana la busca en el corazn de los rboles) y el agua rela-
tivamente baja -las charcas donde se baan los humanos. Finalmente, en
M
2 4 1
esta transformacin se prolonga. En lugar de dos aguas de desigual
altura, nos encontramos con dos aguas idnticas desde el punto de vista
vertical, pero una inofensiva y pobre en peces, la otra peligrosa y rica en
stos. Los trminos de la primera oposicin se invierten al mismo tiempo
que esta transformacin se opera. En efecto, de M
2 3 5
a M
2 3 9
, el agua
primero estancada, luego alta, era congrua con un personaje sobrenatural
y benfico; el agua primero corriente, luego baja, con un personaje
humano y malfico. En M24 1 es al revs, en virtud de la inversin de
signo que afecta al miembro sobrenatural, que es aqu el Jaguar-Negro,
monstruo canbal. Simtricamente, el personaje humano recibe un papel
benfico. Es pues el agua pobre en peces, dbilmente marcada por lo
que toca a la bsqueda de alimento, la que corresponde al agua relativa-
mente alta en que la abeja, la rana, habran debido seguirse baando, y
donde el hombre habra debido seguir pescando. Pues entonces las cosas
habran continuado en su sitio.
Esta discusin no parece conducir a ninguna parte. Sin ella, no obs-
tante, nunca habramos llegado a la hiptesis precedente, que, si se
piensa, es la nica que permite descubrir la armadura comn a la gran
versin Wilbert y a la de Roth, las ms ricas que poseemos del mito de
Haburi. En qu consiste su aparente diferencia? La versin Roth no
contiene la parte cosmolgica. En compensacin, las versiones Wilbert no
contienen el episodio de las dos charcas. Pero acabamos de mostrar que
este episodio transforma otros mitos de la Guayana, que son parte" del
mismo grupo del que estamos discutiendo.
Pero, de hecho, este episodio y el sistema de sus transformaciones no
son sino un disfraz falsamente anecdtico, que disimula mal el motivo
cosmolgico al que la gran versin Wilbert da cabal amplitud. En este
episodio el marido de las dos hermanas renuncia a pescar mediocremente
y sin riesgo en una charca -que, como acabamos de ver, corresponde al
agua estancada y relativamente alta de los mitos examinados con anterio-
ridad-, pues prefiere la pesca abundante pero arriesgada en otra charca,
que corresponde en los mismos mitos al agua corriente y relativamente
baja. Ahora bien, al final de la versin Wilbert, Haburi y sus compa-
eros, antepasados de los indios actuales, hacen la misma eleccin pero
en mayor escala: renuncian a una vida modesta y tranquila en el mundo
superior, bajo la gua espiritual de sus sacerdotes, porque los ricos
palmares y las piaras de cerdos salvajes columbrados en el mundo infe-
rior les prometen alimento ms abundante. An no saben que debern
conquistarlo a costa de grandes peligros figurados por los Espritus de las
aguas y de los bosques, de los cuales el ms temible es precisamente
J aguar-Negro.
El personaje sobrenatural de la versin Roth no hace por tanto sino
reproducir esta conducta ancestral, cuando se deja atraer por la espe-
ranza de una pesca ms abundante hacia un agua que connota lo bajo en
el sistema de transformaciones de que participa, aunque M
2 4 1
la site
en el mismo nivel que la otra, que connota lo alto en virtud del mismo
razonamiento. A este respecto, una versin vieja se muestra perfecta-
mente explcita: en el mundo inferior hay mucha caza pero, en cambio,
el agua escasea y el creador Kanonatu tiene que causar lluvia para que
suban los ros (Brett 2, pp. 61-62). En todas las versiones, por consi-
guiente, el protagonista o los protagonistas se vuelven culpables de una
falta moral que adopta el aspecto de una cada. La del protagonista de
M
2
41, cado en las garras de Jaguar-Negro, traspone metafricamente la
cada fsica y csmica de que resulta la aparicin de la primera humani-
dad. Una significa la otra, como el personaje sobrenatural de los pri-
meros mitos del grupo es significado por su nombre (que hubiera debido
callarse), y como el agua que lo salpica (declaracin de amor entre la
mayora de las tribus sudamericanas y notablemente entre los Warrau)
significa el deseo fsico de las cuadas, no sin tener valor de metfora
para el principal interesado, a quien el agua quema como si fuera fuego.
4. De seguro se ha notado que las dos hermanas de M
2 4 1
estn en la
misma situacin que la herona de los mitos del Chaco (que tiene una
hermana), es decir, entre un marido y el rival de ste. En el Chaco, el
papel de marido le toca a Carpintero, que es un hroe nutricio. El
marido warrau tambin es nutricio, pero con pescado y no con miel.
Como la miel en el Chaco, el pescado es en la Guayana alimento de
estacin seca (Roth 2, p. 190): se pesca mejor cuando estn bajas las
aguas. Por aadidura, la miel aparecer al final del relato.
El rival del marido es Zorro entre los Toba, Jaguar-Negro entre los
Warrau, o sea en un caso un engaador, en el otro un ogro terrorfico. A
esta diferencia de naturaleza corresponde otra en el plano psicolgico.
Zorro, como hemos visto, anda "loco por mujer"; su mvil es la lascivia.
De Jaguar-Negro el mito no afirma nada semejante. De hecho, jaguar-
Negro comienza por conducirse al revs que Zorro, ya que lleva a las
mujeres abundante alimento: pescado en la versin Roth, trozos asados
del cuerpo del marido en la versin Wilbert. Este ltimo detalle aproxi-
ma ms bien Jaguar-Negro al hroe ge que asa el cadver de su mujer y
lo ofrece como carne a los parientes de sta, por haberse mostrado la
infeliz demasiado vida de miel: as el hombre vctima de igual suerte
era aqu demasiado vido de peces. Volveremos a este punto.
Pero sobre todo Jaguar-Negro difiere de Zorro por la ausencia de toda
motivacin amorosa. Apenas llega con las mujeres, dice estar fatigado y
slo piensa en dormir no bien le ponen la criatura en brazos, como lo
pidiera: conducta habitual del buen padre indgena, quien no tiene urgen-
160 EL FESTN DE LA RANA VARIACIONES 1, 2, 3 161
cia mayor, al volver de cazar, que echarse en la hamaca y hacer halagos
a su pequeo. El rasgo es esencial, pues reaparece en todas las versiones.
No ser porque este detalle saca a luz el mvil del jaguar, diametral-
mente opuesto al del Zorro? Como este ltimo estaba "loco por mu-
jer", el jaguar se manifiesta "loco por criatura"; no es la lascivia sino la
sed de paternidad la que lo anima. Despus de manifestar sus dones
nutricios hacia las dos mujeres, se instala en plan de ama seca del cro.
Esta actitud, paradjica en un ogro, requiere evidentemente una expli-
cacin. La daremos en otro captulo, donde estableceremos definitiva-
mente lo que los mitos ge ya nos sugirieron, a saber, que el dominio del
grupo engloba un doble sistema de transformaciones: aquel cuyo desen-
volvimiento seguimos desde el principio del libro, y otro, transversal en
cierto sentido con respecto al anterior, y que lo cruza.precisamente en el
punto a que hemos llegado. Comprenderemos entonces que el jaguar se
conduce aqu a modo de padre nutricio porque desempea el papel
inverso, en el grupo perpendicular al nuestro: el de seductor, que arre-
bata las madres a los nios. Otro mito de la Guayana que utilizaremos
ms adelante (M
2 8
7) ofrece un perfecto ejemplo de esta inversin,
puesto que asistimos a la muerte de Jaguar-Negro por los maridos enga-
ados. Entonces, si en M
2 4 1
el jaguar mata al marido, no al contrario,
hace falta que no sea un seductor, sino lo contrario (cf. ms adelante,
pp. 246ss).
Como an no estamos en condiciones de dar esta demostracin y de
construir el metasistema que integra los dos aspectos, preferimos conten-
tarnos de momento con una demostracin diferente, fundada en el
paralelismo que empezamos por establecer entre el zorro del Chaco y el
jaguar de la Guayana; la haremos a contrario.
Zorro es un engaador. En Lo crudo y lo cocido (p. 304) hemos
indicado que los mitos que tienen este tipo de personaje estn construi-
dos a menudo a modo de mosaico, y por encabalgamientos recprocos
de fragmentos de cadenas sintagmticas procedentes de mitos distintos,
si no es que hasta opuestos. Resulta una cadena sintagmtica hbrida
cuya construccin misma traduce, por su ambigedad, la naturaleza
paradjica del engaador. Si es as en el caso que nos interesa, podemos
interpretar el carcter de seductor ineficaz que exhibe Zorro como el
resultado de la yuxtaposicin de dos caracteres antitticos, cada uno
atribuible a un personaje inverso de Zorro a su manera: sea un seductor
eficaz, sea lo contrario de un seductor, as un padre, pero que (por
hiptesis) debe mostrarse ahora ineficaz:
no era sino una transformacin suya. Desde ahora es ya claro que Zorro
del Chaco y Jaguar-Negro de la Guayana se oponen simtricamente en
tanto que personajes que pretenden encarnar a su vctima con el conjun-
tado de sta. Zorro se disfraza de mujer, de la mujer que ha hecho
desaparecer; Jaguar adopta la apariencia del hombre que ha matado.
Picado por una hormiga que se ha cerciorado de visu de su verdadero
sexo, Zorro denuncia fsicamente lo que es: aullando con voz que no
puede disimular o recogindose la falda. Aunque Jaguar se muestre buen
padre y buen marido (a diferencia de Zorro, tan torpe en su papel de
esposa), traiciona moralmente lo que no es: pronunciando el nombre de
su vctima. Este incidente del nombre traspone pues un episodio de los
mitos del Chaco y le da una acepcin figurada. Refleja asimismo, invir-
tindolo, un incidente encontrado ya en otros mitos guayaneses del
mismo grupo (M2 33, M2 38). All el personaje sobrenatural se disyuntaba
de su compaero humano cuando era proferido su nombre. Aqu las
humanas se disyuntan de su pretendido compaero sobrenatural cuando
ste pronuncia el que (por pronunciarlo l mismo) no puede ser su
nombre.
S. La rana se llama Wau-uta. Ya era ste el nombre de la rana protec-
tora del cazador en M2 38 y, en M
2
35, el de la rana arborcola en que se
transformaba la criatura del hroe. De una criatura mudada en animal
(bajo el aspecto de una rana) pasamos pues, por mediacin de una rana
macho y cazadora, a una rana hembra y belicosa (mata al jaguar), que
convierte a una criatura en adulto. En los casos precedentes esta rana era
un cunauar, y Roth propone la misma identificacin para la protectora
libidinosa de Haburi, cuya voz es adems fonticamente igual que la
atribuida por otros mitos al cunauar.
La huida de una mujer con su criatura, perseguidos los dos por mons-
truos canbales, hasta refugiarse junto a una rana protectora, forma el
tema de un mito munduruc (M143) en el que tal huida se debe asi-
mismo al reconocimiento del cadver asado del marido. Examinaremos
en otro volumen los paralelos norteamericanos.
El mito warrau y el mito munduruc se asemejan igualmente en el
sen tido de que la rana recibe el papel de chamn. Un mito tukuna atri-
buye al cunauar el origen de los poderes chamnicos. Merece ser citado,
pues, as fuera slo para justificar de manera retroactiva el uso que
hemos hecho de observaciones relativas a esta tribu a fin de dilucidar
algunas costumbres de la Guayana:
Con el mito warrau hemos descubierto una de las dos combinaciones
que definen el ogro por oposicin al engaador. Y, tal como ~ m o s
dicho, ms tarde encontraremos la otra, y demostraremos que la pnmera
ENGA"ADOR
SCdUclurx ineficaz, pero seductor (-1) = padre (
OGRO
ineficaz seductor, pero eficaz (= ineficaz (-1))
M2 4 S Tukuna: origen de los poderes chamnicos.
Una nia pequea, de dos aos, lloraba sin cesar todas las no-
ches. Harta, la madre la sac, y la nia sigui llorando sola. Por fin
lleg una rana cunauar y se la llev. La chiquilla sigui con la
rana hasta que lleg a ser una adolescente, y aprendi de su pro-
t t o r ~ ,todas las artes mgicas, las que curan y las que matan. ,
VOIVIO entonces a los hombres, que desconocian la brujer ia.
Cuando fue muy vieja, incapaz de satisfacer sus necesidades, rog a
unas muchachas que le preparasen de comer. Pero como no la
162
EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 1, 2, 3 163
queran, se lo negaron. Durante la noche, la vieja les los
huesos de las piernas. Sin poderse levantar, .much.achas la VIeron
devorar la mdula de los huesos, que era su umco alimento. .
Cuando el crimen se divulg, le cortaron el cuello a la bruja.
Recibi en las manos juntas la sangre que corra, sopl en ella para
proyectarla hacia el sol y exclam; -:- lEl alma tambin entra en
ti! Desde entonces el alma de la vrcuma penetra en el cuerpo del
matador (Nim, 13, p. 100).
Por el motivo de la criatura lacrimosa (ver ms adelante, p.316), este
mito tukuna remite a un grupo en el que una zarigeya o zorra
ocupan el lugar de animal raptor (CC, p. 269, n. 11). El nio lacnmoso,
que no se consigue "socializar", permanece del. lado de
la naturaleza y despierta la concupiscencia de animales
orientados: locos por la miel, alimento natural, o locos por mujer o
muchacho, "alimentos" sexuales. Por este lado, y partiendo de la rana,
loca por un muchacho pero an ms loca por la miel, podramos a
la chica loca por la miel del Chaco, que es a su manera una zorra (SI
el zorro no podra pretender personificarla); pero muchacha, tambin,
por la que est loco un zorro. Volveremos a esta reciprocidad.
6. En la versin Roth (M
2
41 ), la rana mata al jaguar pillndolo la
puerta erizada de espinas que da acceso al rbol do.nde
Esta maniobra recuerda la que utilizan los protagomstas de CIertos mitos
del Chaco para librarse tambin de un jaguar canbal despus de haberse
refugiado ellos en un rbol hueco: por las grietas del tronco sacan lanzas
con las que el ogro se hiere mortalmente (M2 4 6 p. 320); o
tambin, volvindose el tema, es el jaguar el que, despues de clavar las
garras en el tronco no puede sacarlas y queda indefenso ante los
de sus vctimas (Toba: M
2
3)' En los dos casos se trata de un
hembra en que se metamorfose una mujer que matara a su mando,
que el jaguar macho del mito guayans ha adoptado, ante las
mujeres la apariencia de su marido, que l ha matado. .
Los mitos del Chaco que acabamos de recordar se refieren al origen
del tabaco, que nacer del cadver de la mujer-jaguar incinerado.
pus de partir de la oposicin entre miel. y tab?co, y de haber segu.ldo
paso a paso el ciclo de las transformaCIOnes Ilustradas por los mitos
sobre el origen de la miel, he aqui, entonces, que descubrimos la redon-
dez del mundo, ya que, al llegar a distancia apreciable de nuest,ro. punto
de partida, empezamos a discernir perfiles que sabemos caracteristrcos de
los mitos sobre el origen del tabaco.
Esto no es todo. El rbol hueco que, en los mitos del Chaco, sirve de
refugio contra el jaguar, es un Iyuchanj (Chorisia. insignis), rbol de la
familia de las bombceas. Es asimismo en las espmas de que el tronco
del jyuchan/ est erizado donde el zorro se destripa en mitos del
Chaco (M208-209)' Si bien, segn los datos de que el
cunauar parece siempre elegir para vivir un rbol de otra especie (80-
delschwingia macrophylla Klotzsch , tilicea de flores y. cuyo
tronco se ahueca cuando el rbol alcanza determinadas dimensiones:
Schomburgk, vol. 11, p. 334), todo ocurre como si el mito warrau re-
constituyera simultneamente el aspecto fsico y la funcin semntica de
la bombcea del Chaco.
Adelantando el curso del relato es oportuno, pues, subrayar que las
bombceas tendrn un papel en nuestro mito. Luego de haber intentado
hacer piraguas de cera y despus de arcilla, y de ensayar numerosas
especies de rboles, el hroe se sale con la suya al utilizar el "silk-cotton
Fig. 12. Bombcea. Figura de cordel, indios warrau. (Segn Roth 2, p.
533, g, 300.)
tree" que es una bombcea (Bombax cebc, B. globosumv. Los Warrau
usaban, efectivamente, esta madera poco duradera pero que se prestaba a
la fabricacin de enormes piraguas que podan con 70 u 80 pasajeros
(Roth 2, p. 6J 3). Una figura hecha de cordeles evoca el aspecto firme y
rechoncho del rbol, de tronco hinchado.
Es particularmente notable que la mitologa del Chaco refleje, en el
plano de lo imaginario, un aspecto real de la cultura de ciertos indios de
la Guayana. El mito matako (M
2
4 6) al que ya hemos aludido relata que
la poblacin perseguida por el jaguar canbal busc refugio en un arca
grande como una casa, hecha con un tronco de jyuchanj. Pero si el mito
matako imagina en esta circunstancia una realidad warrau, a su vez esta
realidad (y su origen mtico que propone M
2 4
1) invierte la funcin
original de la bombcea como la describen los mitos del Chaco. Al prin-
cipio de los tiempos, recordamos ms arriba al emprender esta discusin
que ser prolongada en otro captulo, un gran rbol jyuchanj contena
en su tronco hueco toda el agua y todos los peces del mundo. El agua
estaba en el rbol, pues, en tanto que la operacin tcnica que convierte
el tronco en piragua engendra la situacin inversa: entonces es el rbol el
164 EL FESTN DE LA RANA VARIACIONES 1, 2, 3 165
que est en el agua. Recaemos en esta ocasin en la dialctica del con-
tinente y el contenido, de lo interno y de lo externo, cuya complejidad
se manifiesta de manera particularmente neta en la serie de los contrastes
(mtico y mtico, mtico y real, real y mtico) ilustrada por el papel de
las bombceas. En efecto, o bien el agua y los peces estn en el rbol,
los humanos fuera de l; o bien los humanos estn en el rbol, el agua
fuera, y los peces en el agua. Entre estos casos extremos, el modo de
vida de la rana cunauar ocupa un lugar intermedio: para ella, y para
ella sola, "toda el agua del mundo" (ya que no emplea ninguna otra)
est en el rbol an. Y si M
2 4
1 opone diametralmen te la piragua de cera
de abejas y la de madera de bombcea, dno es porque para la abeja,
homloga de la rana arborcola sobre el eje de lo seco y lo hmedo (ver
antes, p.140), la cera y la miel reemplazan al agua en el interior del
rbol X no pueden, pues, permutarse con el rbol en su relacin con el
agua?
7. Nada de particular hay que decir acerca de la flauta y las flechas
que Wau-uta da al chico vuelto adolescente, como no sea que son los
atributos normales de su sexo y de su edad, flechas para cazar, flauta
para amar, ya que este instrumento sirve para cortejar a las muchachas:
es comprensible, as, que las mujeres, al orla de lejos, concluyan que un
hombre que no conocen est en la casa. El episodio de las nutrias plan-
tea problemas de otro orden de complejidad.
El asco que los excrementos de Haburi inspiran a las nutrias por su
olor trae a las mientes una creencia de los Tlingit de Alaska, que no
tienen sin er-tbargo nada de vecinos de los Warrau: "A la nutria terrestre
-cdicen-. le horroriza el olor de las deyecciones humanas" (Laguna, p.
188). No obstante, no puede tratarse de la misma especie, en vista del
alejamiento de las dos regiones y de sus diferencias climticas. Las
nutrias de M
2
41, que aparecen colectivamente en el mito, pudieran, por
ello, ser Lutra brasiliensis, que vive en bandas de 10 a 20 individuos,
antes que Lutra felina (Ahlbrinck, arto "aware-puya"}, que es una espe-
cie menor y solitaria, a la cual los antiguos maxicanos atribuan poderes
y disposiciones malficos como encamacin de Tlloc: siempre acechan-
do a los baistas para ahogarlos (Sahagn, tomo 111, pp. 197 SS., "de un
animalejo llamado ahuitz.otl. .. "}.
Sin embargo, es imposible no confrontar las creencias mexicanas con
las de la Guayana. A ello nos obliga un pasaje de Sahagn: "Decan que
4 Cf. el cuchillo de cera de abejas, homlogo del "agua que quema como fuego"
(M23S) en Goeje, p. 127.
En M243 la oposicin principal es entre una piragua de hueso, que se hunde, y
una piragua construida con una variedad de rbol (cachicamo(. En M244, entre una
piragua de madera "de pastel de miel" ("sweet mouth wood") que se hunde y una
piragua de madera de (cachicamo(.
El cachicamo( (Calophyllum callaba) es una gutfera o c1usicea .de .trcnco
corpulento (como las bombceas) y cuya madera tiene fama de mputrescible. En
las versiones Wilbert, Haburi ensaya tambin la madera de peramancil1a, warrau
ahor, ohoro( (Roth 2, p. 82), Symphonia sp., Moronobea sp., igualmente una
gutfera cuya resina, recolectada en enormes cantidades y a menudo mezclada con
cera de abejas, serva, entre otras cosas, para calafatear piraguas.
usaba otra cautela este animalejo, .que cuando haba mucho tiempo que
no poda cazar ninguna persona, sal iase a la orilla del agua y comenzaba
a llorar como nio, y el que oa aquel lloro iba pensando que era algn
nio, y como llegaba cerca del agua, as iale con la mano de la cola y
llevbale debajo del agua, y all le mataba en su cueva" (ibid., p. 199).
Este nio lloroso, que se conduce como prfido seductor, es evidente-
men te simtrico con el intolerable gritn que sacan a escena M
2 4
S Y
otros mitos. Adems, la creencia mexicana encuentra curiosos ecos en
regiones americanas donde, a propsito de las nutrias, nos haba llamado
ya la atencin la comunidad de opinin. Los indios Tagish de la Colom-
bia Britnica, cercanos a los Tlingit en lengua y hbitat, asocian en el
mismo recuerdo la fiebre del oro del Klondyke en 1898 y un mito rela-
tivo a una "Dama-Riqueza" que es tambin una mujer rana. A veces, de
noche, se oye llorar al nio que trae en brazos. Hay que arrebatarlo y
negarse a devolverlo a la madre, que debe rociarse con orina hasta que
excrete oro (McClellan, p. 123). Los Tlingit y los Tsimshian hablan en
sus mitos de una "Dama del lago" que se casa con un indio cuya
hermana recibe un "vestido de riqueza" y que enriquecer a quienquiera
escuche llorar a su criatura (Boas 2, p. 746; d. Swanton 2, pp. 173-175,
366-367). Nutrias o ranas, estas sirenas maternales cuyo cro profiere el
canto ahogan a sus vctimas, como las nutrias mexicanas, y comparten
con sus cofradas guayanesas el horror a las deyecciones. Ni siquiera la
asociacin con las riquezas en metlico carece de equivalente en la
Guayana: sorprendida, la "Dama del agua" de los Arawak abandona en
la orilla el peine de plata con que se estaba peinando (Roth 1, p. 242);
en las creencias del Brasil meridional, Mboitata, la serpiente de fuego,
siente pasin por los objetos de hierro (Orico 1, p. 109).
En la Guayana y en toda la regin amaznica, estos seductores acuti-
cos, machos o hembras, gustan de adoptar la forma de un cetceo que
suele ser el boto o delfn blanco amaznico (Inia geoffrensis). Segn
Bates (p. 309), el boto era objeto de tan graves supersticiones, que esta-
ba prohibido matarlo (d. Silva, p. 217, n. 47). Se crea que el animal
adoptaba en ocasiones la apariencia de una mujer maravillosamente bella,
que atraa a los jvenes junto al agua. Mas si uno de ellos se dejaba
seducir, lo coga ella por la cintura y se lo llevaba al fondo. Segn el
sentir de los Shipai (M
2 4 7
b ), los delfines descienden de una mujer
adltera y de su amante, luego de ser transformados por el marido
-cotrora nio maltratado- al encontrarlos pegados a consecuencia de un
coito prolongado (Nim. 3, pp. 387-388). Ms cerca de los Warrau, los
Pipoco del bajo Guaviar, brazo del Orinoco, crean en Espritus mal-
ficos que se pasaban el da en el fondo del agua pero salan por la noche
a errar por ah, "chillando como nios pequeos" (Roth 1, p. 242).
Esta variacin del significante zoolgico es tanto ms interesante
cuanto que el delfn mismo oscila entre la funcin de seductor y una
funcin diametralmente opuesta que asume a la par con Ia nutria. Un
clebre mito bar (arawak del ro Negro) acerca de la gesta del hroe
Poronominar (M
2
4 7) relata en un episodio cmo el delfn redujo a
proporciones ms modestas el pene del hroe, desmesuradamente hincha-
166 EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 1,2,3 167
do por las picaduras de las alimaas que haban elegido por domicilio la
vagina de una seductora vieja (Amorim, pp. 135-138). Ahora, de acuerdo
~ n ,un mito munduruc (M2 48) son las nutrias las que cumplen igual
rmsron en el caso de un indio al que una rana le haba alargado el pene
durante el coito (Murphy 1, p. 127). Segn su voz, que el mito trascribe
fonticamente, esta rana podra ser un cunauar. Otro mito munduruc
(M2 s 5) que analizaremos ms adelante (p. 169) relata que el sol y la luna,
en el papel de amos de los peces, hicieron retornar a la etapa infantil a
un hombre cuyo pene segua flccido a pesar de todas las estmulaciones
(Murphy 1, pp. 83-85; Kruse 3, pp. 1000-1002).
Todo ocurre como si M
2 4
1 se limitase a consolidar estos dos relatos
dndoles una expresin metafrica: para que sea antes su amante la
rana acelera mgicamente el crecimiento del cro Haburi, o sea que le
alarga el pene. Tocar luego a las nutrias "infantilizar" al hroe resti-
tuyndole su infancia olvidada y conducindolo a sentimientos ms filia-
les. Mas las nutrias son tambin amas del pescado: estos animales, dice
Schomburgk (dtado por Roth 2, p. 190), "tienen la costumbre de ir al
agua y llevar peces y peces al lugar donde habitualmente comen. No se
ponen a comer hasta no tener la cantidad que juzgan suficiente. Los
indios aprovechan tal situacin: se ponen a acechar cerca de un lugar de
pesca, esperan con paciencia y se apoderan del botn cuando la nutria
retoma al ro." Por consiguiente, defecar en semejante sitio, como Habu-
ri , no es slo revelarse mal pescador. Es asimismo desahogarse simblica-
mente en la "marmita" de los animales: o sea un acto que entre los
Siawana o con su "ta" (M
2 4 3
, M
2 4 4
) realiza el hroe realmente.
Sobre todo, la tcnica de pesca descrita por Schomburgk y comentada
por Wilbert (2, p. 124) no carece acaso de relacin con el modo como
Ahlbrinck (art. "aware-puya"] explica el nombre kalina de la nutria: "la
nutria es el animal domstico del Espritu del agua, lo que es el perro
para los hombres la nutria lo es para el Espritu". Pues si, conjugando
todas estas indicaciones, pudiera admitirse que los indios de la Guayana
ven en la nutria una especie de "perro de pesca", sera extraordinaria-
mente instructivo que un mito ojibwa de Amrica del Norte, donde
reaparece casi al pie de la letra la historia de Haburi y que discutiremos
en el siguiente volumen, atribuya el mismo papel infantilizador al perro.
De todo lo que antecede resulta que, no obstante la diversidad de las
especies en cuestin, ciertas creencias relativas a las nutrias persisten en
las regiones ms apartadas del Nuevo Mundo, de Alaska y la Colombia
Britnica a la costa atlntica de Amrica septentrional y, hacia el sur,
hasta la regin guayanesa, pasando por Mxico. Adaptadas cada vez a
especies locales, si no es que incluso a gneros, estas creencias deben de
ser muy antiguas. Pero puede ser que observaciones empricas les hayan
dado aqu y all nueva vitalidad. Trtese de nutrias marinas o terrestres
es chocante que no slo los mitos sino tambin los naturalistas reconoz-
can a estos animales hbitos de extrema delicadeza. De la gran nutria
sudamericana (Pteroneura brasiliensis) observa Ihering (art. "ariranha"]
que le repugna comerse la cabeza y las espinas de los peces ms grandes,
y existe un mito de la Guayana (M
3 4 6
) que explica por qu la nutria
deja las patas de los cangrejos. En cuanto a la nutria de los mares rti-
cos, se caracteriza por muy grande sensibilidad olfativa e intolerancia a
cualquier ensuciamiento, aun leve, que comprometiera las calidades de
aislante trmico de su pelaje (Kenyon).
Tal vez haya que buscar por este camino el origen de la susceptibilidad
a los olores que los indios de las dos Amricas conceden a las nutrias.
Pero aun si los progresos de la etologa animal reforzasen esta interpreta-
cin, no sera menos cierto que, en el plano de los mitos, la conexin
negativa, empricamente atestiguada entre las nutrias y la suciedad, es
tomada por su cuenta por una combinatoria que opera de manera sobe-
rana y usa el derecho de conmutar de otra forma los trminos de un
sistema de oposiciones, de las que la experiencia verifica un solo estado
entre otros que el pensamiento mtico se arroga el privilegio de crear.
Un mito tacana (M
2
4 9) cuenta que la nutria, ama de los peces, favore-
ci a pescadores desafortunados revelndoles la existencia de una piedra
mgica metida en sus excrementos, muy hediondos. Para hacer buena
pesca, los indios deberan lamer aquella piedra y frotrsela por todo el
cuerpo [Hissink-Hahn, pp- 210-211). A los hombres que no deben
asquearse con los ftidos excrementos de la nutria se opone, en la mito-
loga tacana, el pueblo subterrneo de los enanos sin ano que jams
defecan (se nutren exclusivamente de lquidos y sobre todo de agua) y
que sienten prodigiosa repulsin ante su primer visitante humano cuando
le ven hacer sus necesidades (M
2 5
o; Hissink-Hahn, pp- 353-354). Estos
enanos sin ano son un pueblo de armadillos que viven bajo tierra, como
las nutrias viven debajo del agua. En otras partes las nutrias son objeto
de creencias similares. Otrora, cuentan los Trumai (M
2 5 1
) , las nutrias
eran animales sin ano, que excretaban por la boca [Murphy-Quain, p.
74). Este mito del Xingu remite a uno de los mitos bororo sobre el
origen del tabaco (por segunda vez en el curso del anlisis del mismo
mito se perfila, pues, en nuestro horizonte el problema del origen del
tabaco): los hombres que no exhalaban el humo del tabaco (personajes
tapados por arriba y ya no por abajo) fueron transformados en nutrias
(M
2
7, CC, p. lOS), animales que tienen ojos diminutos, precisa el mito,
por consiguiente igualmente tapados y privados de abertura hacia el
exterior.
Reuniendo ahora todas estas, indicaciones, podemos discernir los con-
tornos de una sistemtica en la que las nutrias tendran un lugar especial
en la serie mtica de los personajes agujereados o tapados por arriba o
por abajo, por delante o por detrs, y cuya imperfeccin positiva o
negativa afecta ora al ano o la vagina, ora a la boca, los ojos, las narices
o las orejas. Tal vez por haber estado tapadas y desconocer las funciones
de excrecin sienten hoy horror por los excrementos humanos las nu-
trias de M
2
4 1 . Pero, de tapada, la nutria se convierte en agujereada en
un mito waiwai (M
2
52) donde los gemelos, todava solos en el mundo,
deciden copular con una nutria per aculas. El animal indignado protesta
diciendo que no es una mujer, y ordena a los dos hermanos pescar muje-
res (congruas con peces, pues) que tienen entonces vaginas dentadas de
que habr que despojarlas para que no sean impenetrables (Fock, p. 42;
168 EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 1, 2, 3 169
cf. Derbyshire, pp. 73-74), o sea, dicho de otro modo, imposibles de
abrir. Tapada por abajo entre los Trumai, por arriba entre los Bororo,
agujereada por arriba entre los Waiwai merced a una transformacin
ms. cuarta, la nutria se hace agujereadora entre los Yabarana, y por
abajo: "Nuestros informadores recordaban que la nutria era responsable de
la menstruacin, mas no podan dar explicacin" (M
2 5 3
; Wilbert 8, p.
145):
Truma gororo Waiwai Yabarana
tapado/agujereado ....... + +
agente/paciente ......... +
arriba/abajo ............ + +
delante/detrs .......... + + +
Es indudable que una bsqueda metdica por la mitologa sudameri-
cana proporcionara otras combinaciones o, en combinaciones idnticas,
permitira definir diferentemente lo "alto" y lo "bajo", el "detrs" y el
"delante" (ef. CC, p. 139). Por ejemplo, un mito yupa (M254a) trata de
una nutria que adopta un pescador y que 10 abastece de grandes peces.
Pero se niega a pescar para las mujeres. Herida en la cabeza por su padre
adoptivo, sangra copiosamente. Para vengarse, abandona a los hombres y
se lleva todos los peces (Wilbert 7, pp- 880-881). Segn un mito catio
(M
2 54b),
un miocastor (?) agujerea a un hombre y lo fecunda (Roche-
reau, pp. 100-101). De momento nos bastar haber planteado el pro-
blema y pasaremos en seguida a otro, del cual slo esbozaremos los
contornos.
Si los informadores yabarana recuerdan vagamente que sus mitos esta-
blecan una relacin de causa y efecto entre la nutria y la regla feme-
nina, han guardado de manera precisa el recuerdo de un relato en que
un hermano incestuoso, posteriormente cambiado en luna, es responsable
de la aparicin de esta funcin fisiolgica (M
253;
Wilbert 8, p. 156).
Podrfa no verse aqu ms que una contradiccin entre dos tradiciones,
una local, la otra muy difundida en las dos Amricas, si no existieran
numerosas pruebas de que el pensamiento indgena conmuta gustoso la
luna y las nutrias en la misma posicin. Ya hemos cotejado (p. 166) el
episodio de las nutrias del mito de Haburi y varios mitos munduruc en
los cuales es conveniente detenerse ahora. En M
248
un cazador se deja
seducir por una rana cunauar metamorfoseada en bella joven pero que,
en el momento del orgasmo, recupera su forma de batracio y estira el
pene de su amante, que conserva apretado en la vagina. Cuando por fin
suelta al desventurado, ste implora a las nutrias que, con el pretexto de
cuidarlo, lo afligen con una incomodidad inversa: le reducen el pene a
dimensiones ridculas. Como hemos mostrado, esta historia expresa
propiamente lo que M
24 1
relata dndole un sentido figurado: por una
parte, la vieja rana dota a Haburi de un rgano y de apetitos fuera de
proporcin con respecto a su verdadera edad; por otro lado, las nutrias
restablecen la situacin y llegan an ms lejos cuando hacen remontar a
la conciencia del hroe su ms temprana infancia, en el curso de lo que
pudiera considerarse como la primera curacin psicoanal tica de la his-
toria.... s
Ahora bien, este mito munduruc al que slo hemos aludido breve-
mente es explcito en grado notable acerca de todos estos puntos:
M
2
S s. Munduruc: origen de los soles del esto y del
invierno.
Un indio llamado Karuetaruyben era tan feo que su mujer recha-
zaba sus insinuaciones y lo engaaba. Un da, despus de una
pesca colectiva "con veneno", qued solo al borde del agua para
reflexionar con tristeza sobre su suerte. Llegaron el Sol y su esposa
la LUna. Eran peludsirnos, sus voces se parecan a la del tapir, y el
indio solitario vio cmo echaban al ro las cabezas y espinas de los
peces, que resucitaban en el acto.
Las dos divinidades rogaron a Karuetaruyben que les contase su
historia. Por ver si deca verdad, el Sol orden a su mujer que lo
sedujera; K. no slo era feo sino impotente, y su pene permaneci
desesperantemente blando... Entonces el Sol transform mgica-
mente a K. en embrin que puso en la matriz de su mujer. Tres
das despus dio a luz a un muchacho que el Sol hizo crecer y al
que otorg gran belleza. Terminada la operacin, le regal un cesto
lleno de peces y le dijo que retornase al pueblo y se casara con
otra rmter, abandonando a la que lo haba burlado.
El hroe tena un cuado, de buena apariencia, que se llamaba
Uakuranp. Qued asombrado ante la transformacin del marido
de su hermana y no par hasta averiguar el secreto, para imitarlo.
Pero cuando la Luna se puso a seducirlo, tuvo con ella relaciones
normales. Para castigarlo, el Sollo hizo renacer feo y jorobado [o,
segn otra versin, lo torn feo tirndole de la nariz, las orejas "y
otras partes del cuerpo"]. Y lo despach con su mujer sin darle
pescado. Segn las versiones, la mujer tuvo que conformarse con
aquel feo marido, o no quiso saber ms de l. -Fue tu culpa
-tocaba Karuetaruyben en la flau ta->, has tenido demasiada curio-
sidad por la vagina de tu madre...
Los dos hroes se convirtieron, respectivamente, en el sol res-
plandeciente de la estacin seca y el sol opaco y moroso de la
estacin de las lluvias (Kruse 3, pp- 1000-1002; Murphy 1, pp.
83-86)_
Este mito, del cual nos hemos quedado con los aspectos que interesan
directamente a nuestro anlisis (volveremos a los dems en otra parte),
pide varias observaciones. En primer lugar, el sol y la luna aparecen
como amos peludos de la pesca, congruos con las nutrias desde este
punto de vista, y respetuosos como ellas de las cabezas y espinas de
pescado, que las nutrias cuidan de no comer y que el sol y la luna hacen
s Sin olvidar, en el otro extremo del Nuevo Mundo, el papel didctico de la
nutria cuando la iniciacin chamnica, ilustrada por la unin de las lenguas del
hombre y del animal representada en abundantes sonajas haida.
170 EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 1, 2, 3 171
6 Sera interesante averiguar si el mito munduruc no permitira aclarar la
oposicin manifiesta, en el panten figurado de los antiguos mayas, entre el joven
y bello dios solar y el viejo y feo dios de larga nariz.
La homogeneidad del grupo est igualmente atestiguada por los nom-
bres del hroe de M
2
s s . Karuetaruyben significa "el guacamayo macho
rojo de ojos sanguinolentos", pero el hroe se llama tambin Bekit-tare-
b, "el hijo macho que crece de prisa" (Kruse 3, p. 1001) en virtud de su
crecimiento mgicamente inducido, que establece un nexo suplementario
con Haburi.
revivir. En segundo lugar, no reconocen al hroe por el hedor de sus
excrementos, como a Haburi, sino gracias a otro inconveniente psicol-
gico: su impotencia atestiguada por un pene que sigue pequeo y blando
a pesar de todas las solicitaciones. En relacin con M
2 4
1 observamos
aqu, pues, una doble modificacin del cdigo orgnico: en la categora
anatmica de lo bajo, lo anterior reemplaza a lo posterior, y las funcio-
nes de reproduccin suplantan a las de eliminacin; por otra parte, y
comparando esta vez M
2 5 5
y M
2 4 8
, se nota una inversin doble y
notable. En Mz 4 8 un pene demasiado alargado por la rana era transfor-
mado por las nutrias en pene demasiado acortado, en tanto que, en
M
2
5 5, un pene que sigue corto en presencia de una pretendida amante
pronto mudada en madre (en contraste con la rana de M
2
4 1 , pretendida
madre pronto tornada en amante) ser razonablemente alargado por el
sol, a diferencia de lo que ocurrir con el segundo hroe del mito, cuyo
pene, razonablemente largo al principio, lo ser demasiado al final (al
menos esto es lo que permite suponer el texto de la versin Kruse citado
ms arriba)." Las consideraciones precedentes sern ms manifiestas en
el cuadro anexo.
Un mito de Bolivia oriental, conocido con diversas variantes, participa
manifiestamente del mismo grupo:
M2 S 7, Matako: origen de las manchas de la luna.
El Sol cazaba patos; Transformado l mismo en pato, provisto de
una red, se zambull ia en la laguna y sumerga a las aves. Cuanta
vez capturaba una, la mataba sin que los dems patos se dieran
cuenta. Cuando acab, distribuy sus patos entre todos los del
pueblo y dio un viejo voltil a su amigo Luna. Disgustado, ste
decidi cazar por su cuenta empleando la misma tcnica que Sol.
M2 S 6 Tacana: el amante de la luna.
La plantacin de de una mujer era saqueada cada noche.
El mando sorprendi a las ladronas: eran dos hermanas celestes la
luna y la estrella de la maana. '
El se prend de la prime.ra, que era muy linda, pero que
lo despacho, aconsejndole que mejor se interesase por su hermana
Al fin cedi, no sin recomendaele al hombre, antes de que se'
acostara con ella, que trenzara un gran cuvano. Durante el coito,
el pene. del .hombre se alarg enormemente. Qued tan grande que
el propretano tuvo que meterlo en el cuvano donde el miembro
se enrosc como una serpiente, y hasta rebosaba.
Con semejante carga, el hombre torn al pueblo y cont lo que
le haba pasado. Por la noche sali su pene del cuvano y se puso
a vagabundear pos de con las copulaba. Todo el
mundo se asusto. mucho y un indio, cuya hija habla sido agredida,
se puso de guardia. Cuando vio que el pene entraba en su choza le
cort?, la punta, .que se volvi, serpiente. El hombre del largo
muna y la serpren te se vo.lvio madre de los termes que hoy da se
Silbar. En otras versiones, pene es cortado por su propie-
tarro, por la luna o por las mujeres atacadas (Hissink-Hahn pp
81-83). -
as una relacin de correlacin y de oposrcron entre el par
y otros pares homlogos: sol/luna, sol de estoisol de
mVterno (en M2 s s, donde la luna es por lo dems esposa del segundo)
estrella de la maana/luna (en M
2
56), etc. '
Observemos ahora la cuestin desde un nuevo punto de vista. Se recor-
da: que, en M2 4 1.' el hroe prepara su fuga inventando la piragua. Las
embarc,aclOnes fabrica se las roban los patos, que en aque-
lla epoca todavia no sabian nadar, y que adquirirn precisamente este
arte utilizando -incorporndose, pudiramos decir- las piraguas hechas
P?r Haburi. Ahora bien, se conocen en el Chaco mitos cuyos protago-
msta.s son por una parte los patos, por otra el sol y la luna, y que
contienen asimismo el motivo del personaje desenmascarado por el hedor
de sus excrementos, o sea, con tres aspectos diferentes, mitos que repro-
ducen el conjunto guayano-amaznico que acabamos de examinar:
(nutrias)
pene
demasiado
corto
(rana)
pene , pene
!M,o , corto
(nutrias)
,
(Sol) (Luna)
pene <- pene
largo
.
corto
(LuTUl)
pene
-largO
(Sol)
pene
demasiado
Ia",o
(rana)
pene
demasiado
largo
M
2 SS
..
SENTIDO FIGURADO; M
24 J
.
SENTIDO
PROPIO :
172
EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 1,2,3 173
nio pequeo es parte integrante de su persona (L.-S. 9, pp. 262,263, nota):
ADULTO
Si esta hiptesis es exacta, resulta que Haburi, hroe de MZ41' recorre
un ciclo inverso al de una nia del nacimiento a la pubertad. Patolgica-
mente adulto, las nutrias lo devolvern a la normalidad de su infancia,
en tanto que una chiquilla debe a la intervencin de la luna el alcanzar
una madurez normal, pero sealada por la llegada de la regla, que
intrnsecamente posee carcter patolgico, ya que el pensamiento ndi-
gena considera que la sangre menstrual es una suciedad y un veneno.
Este recorrido regresivo del mito confirma un carcter que desde el
principio hemos reconocido a todos los que participan del mismo grupo,
y que ahora vamos a verificar de otra manera.
En efecto, an no nos hemos ocupado de los patos. Estos pjaros
ocupan un lugar particularmente importante en los mitos de Amrica del
Ciertas indicaciones sugieren que los indios sudamericanos conciben una oposi-
cin del mismo tipo, pero que la trasladan del nio al que se est muriendo, el
cual, en relacin con el adulto en el vigor de la edad, es simtrico con el "nacien-
te". Los Sirionu de Bolivia recogen en un cesto los vmitos y los excrementos de
los enfermos graves mientras dura la agona. Cuando entierran al muerto, vacan el
contenido del cesto cerca de la tumba (Holmberg, p. 88). Pudiera ser que los
Yamamad, que viven entre los ros Purus y Jurua, hayan observado una prctica
inversa, puesto que construan una especie de rampa que iba de la choza al bos-
que: tal vez camino de las almas, pero quiz tambin ayuda al enfermo para que
salga a rastras a hacer sus necesidades [Ehrenreich, p. 109).
El problema de la semntica de los excrementos debiera ser abordado, para
Amrica, visto el contraste entre mitos septentrionales sobre un cro prodigioso
capaz de comerse sus propios excrementos, y las versiones meridionales, donde un
nio no menos prodigioso se nutre de sangre menstrual (catio, en Rochereau, p.
100). Por otra parte, si los excrementos son difcilmente separables del cuerpo del
nio, no pasa lo mismo con el ruido: en trminos de cdigo acstico, los alaridos
insoportables de una criatura, que son tema de mitos resumidos antes(p.161),
equivalen a los excrementos malolientes en el plano del cdigo acstico. Son pues
mutuamente sustituibles en virtud de la congruencia fundamental de escndalo y
hedor, ya demostrada en Lo crudo y lo cocido y a la que tendremos ms ocasiones
de recurrir.
Esta confrontacin ofrece una indicacin suplementaria sobre la posicin semn-
tica de la nutria: porque un falso adulto elimina excrementos hediondos, la nutria
lo manda con su madre; porque un nio "falso" (llora sin motivo) emite alaridos
estridentes, la rana, la zarigeya o la zorra lo apartan de su madre. Sabemos ya por
M241 que la nutria y la rana estaban en oposicin diametral, y la precedente
observacin permite generalizar esta relacin. Para llevar ms adelante el anlisis
convendra comparar la nutria con otros animales (pjaros las ms veces) que,
tanto en Amrica del Sur como en Amrica del Norte, revelan su orig-en verdadero
a un nio transportado lejos de los suyos y criado por seres sobrenaturales que
pretenden ser sus padres.
Pero entre tanto los patos se haban vuelto desconfiados. Hicieron
sus necesidades y obligaron a Luna, disfrazado de pato, a que los
imitara. A diferencia de los excrementos de los patos, los de Luna
eran muy apestosos. Los pjaros reconocieron a Luna y lo ataca-
ron en masa. Le araaron y le desollaron el cuerpo, de suerte que
la vctima qued casi destripada. Las manchas de la Luna son las
cicatrices azules que las uas de los patos le dejaron en el est-
mago (Mtraux 3, pp. 14-15,)
Mtraux (5, pp. 141.143) cita dos variantes de este mito, una de las
cuales, chamacoco, reemplaza los patos por "avestruces" (Rhea); la otra,
de procedencia toba, pone el zorro engaador en lugar de la luna. A
pesar de sus diferencias, todos estos mitos forman un grupo cuya arma-
dura puede ser definida sin traicionar su complejidad. Algunos mitos
explican el origen de las manchas de la luna o de la luna misma: cuerpo
celeste que, sobre todo con aspecto masculino, la filosofa de los indios
de Amrica hace responsable de la menstruacin. Los otros mitos con-
ciernen tambin a un proceso fisiolgico, consistente en el alargamiento
o el acortamiento del pene estirado en sentido propio O figurado, y
parecidamente asociado a la luna, tomada esta vez con aspecto feme-
nino.
Por tanto, siempre se trata de un acontecimiento definible por referen-
cia a la madurez fisiolgica, que interesa ora al sexo femenino, ora al
masculino, y que los mitos describen, en este ltimo caso, al derecho o
al revs. Impotente o dotado de un pene demasiado corto, el hombre
est simblicamente en la infancia, o bien a ella vuelve. Y cuando se
aleja de manera excesiva o precipitada, el carcter abusivo de este aparta-
miento se manifiesta sea por un pene demasiado largo, sea por excre-
mentas (demasiado) hediondos. Qu decir, si no que en el hombre las
deyecciones malolientes
7
corresponden al mismo tipo de fenmeno que,
en la mujer, la regla ilustra ms normalmente?
7 Mucho habra que decir sobre la semntica de los excrementos. En pginas
memorables, Williamson (pp. 280-281) puso en claro una oposicin presente en el
nimo de los Mafulu de Nueva Guinea, entre los desperdicios de cocina y los excre-
mentos. Los polos de esta oposicin se invierten segn la persona en cuestin sea
un adulto o un nio muy pequeo. A los adultos les tienen sin cuidado sus excre-
mentos, pero los desperdicios de su cocina, impropios para el consumo, deben ser
conservados con cuidado, de miedo de que vaya a apoderarse de ellos algn brujo,
y luego echados al agua para asegurar su inocuidad. Si se trata de nios pequeos,
es al revs: no se presta atencin a los desperdicios incomibles de la cocina que se
les destina, pero se tiene cuidado de recoger sus excrementos y ponerlos en lugar
seguro. Observaciones ms recientes han dado a conocer las construcciones especia-
les en que los indgenas de las montaas de Nueva Guinea conservan los excremen-
tos de los cros (Aufenanger). As que todo es como si, ms ac y ms all del
alimento asimilable, los residuos fuesen parte integrante del consumidor, pero ante
o post factum, segn la edad. Retornamos as a nuestra interpretaCin de ciertas
costumbres de los Penan de Borneo, que parecen considerar que el alimento de un
partes no
asimilables
partes
asimiladas
NINO
partes no
asimiladas
174 EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 1, 2, 3
175
Norte y, para trabajar como es debido, habra que construir su sistema
apoyndose en la mitologa de los dos hemisferios. Tal empresa sera
prematura a estas alturas, y nos conformaremos, en el solo contexto
sudamericano, con presentar dos rdenes de consideraciones.
En primer lugar, M2 4 1 hace de un hroe protegido por una rana el
ordenador involuntario de un sector del reino animal. Cada tipo de
piragua que inventa se lo roban patos de una especie determinada que
adquieren, apropindosela, la aptitud de nadar, as como sus caracteres
distintivos. Por aqu se encuentra un vnculo de parentesco directo entre
M2 4. 1 Y M2 38, donde otro cazador, protegido asimismo por una rana, se
tornaba autor involuntario de la organizacin del reino animal, tomado
esta vez en su totalidad. Del conjunto de los animales en M
2 3 8
, jerarqui-
zados por tamaos y por familias, se pasa en M
2 4
1 a una familia animal
particular, diversificada en especies. De un mito a otro, por consiguiente,
la ambicin taxonmica se empobrece y desmorona. Falta ver por qu y
cmo.
La organizacin zoolgica y natural que provee M
2
38 resulta de una
carencia cultural: jams se producira si el hroe no hubiese sido un
cazador incapaz. Al contrario, en 1\1
2 4 1
resulta de una conquista cultu-
ral: la del arte de la navegacin, cuya invencin era precisa para que los
patos pudieran incorporarse objetos tcnicos --las piraguas-.-, a los que
deben su aspecto actual. Esta concepcin implica que los patos no son
parte del reino animal a ttulo original. Derivados de obras culturales,
atestiguan, en el propio seno de la naturaleza, una regresin local de la
cultura.
Habr quien sospeche que violentamos el mito. En todo caso, la misma
teora reaparece en un mito tup procedente del bajo Amazonas (1\1
3 2 6 a
)
que ser resumido y discutido ms tarde, y del cual bastar extraer pro-
un motivo: a consecuencia de la violacin de una prohibi-
Clan, las cosas se transformaron en animales: el cesto engendr el jaguar,
el pescador y su piragua se volvieron pato: "de la cabeza del pescador
nacieron la cabeza y el' pico, de la piragua el cuerpo, y de las pagayas
las patas" (Couto de Magalhes, p. 233).
Los Karaj cuentan (l\1
3 2 6 b
) que el demiurgo Kanaschiwu dio al pato
una piragua de arcilla a cambio del barco metlico de motor que el ave
le cedi (Baldus 5, p. :13). En el mito del diluvio de los Vapidiana
(MI 1;;) un pico de pato transformado en piragua permite sobrenadar a
una familia (Ogilvie, p. 66).
Adems, un mito taulipang (M
3 2 6 C
) transforma a un hombre en pato
despus de ser despojado de los instrumentos mgicos que trabajan la
tierra solos agricultural implcmcnts v. Si sus cuados no
cargaran con la culpa de la desaparicin de estos maravillosos tiles, los
hombres no tendran que penar en los campos (K.-G. 1, pp. 124-128).
El paralelismo con 1\12 4 1 es manifiesto: en un caso el hroe hace los
patos y entonces desaparece con las artes de la civilizacin; en el otro el
hroe se vuelve pato al desaparecer las artes de una "supercivilizacin",
trmino que como veremos califica a la perfeccin las artes negadas a los
indios por Haburi, ya que son las artes de los blancos." El cotejo de
estos mitos muestra pues que no es fortuitamente y por capricho del
narrador por lo que en los dos primeros los patos hacen papel de pira-
guas que han degenerado en animales." De paso comprendemos por qu,
en un mito acerca de cuyo curso regresivo hemos insistido a menudo,
e! papel del hroe en tanto que ordenador de la creacin se halla restrin-
gido a un dominio limitado: aquel donde, segn las ideas indgenas, esta
creacin adquiere precisamente la forma de una regresin. Que tal regre-
sin ocurra de la cultura hacia la naturaleza, es cosa que plantea un
problema, cuya solucin aplazaremos por ahora, a fin de acabar con los
patos.
En efecto, si los patos son congruos con las piraguas desde el punto de
vista de la cultura, en el orden de la naturaleza mantienen un nexo de
correlacin y de oposicin con los peces. stos nadan debajo del agua,
mientras que los mitos que estamos discutiendo explican por qu los
patos, en su calidad de ex piraguas, nadan sobre el agua. Pescadores de
peces en los mitos munduruc, el sol y la luna son pescadores de patos
en los mitos del Chaco. Pescadores y no cazadores, ya que los mitos se
toman la molestia de describir la tcnica empleada: los patos son pes-
cados con red por un personaje que ha adquirido la apariencia de ellos y
nada entre ellos. Lo que es ms: esta pesca es de arriba abajo: los pja-
ros capturados son arrastrados hacia el fondo, cuando que la pesca de
los peces, y ms precisamente la que practican las nutrias, es de abajo
arriba: retirando los peces del agua para depositarlos en la orilla.
1\1
2 4 1
describe a Haburi como un cazador de pjaros exclusivamente.
Es cuando yerra por vez primera al tirarle a uno cuando se agacha y
suelta los excrementos en el sitio donde comen las nutrias. Esta "anti-
pesca" de peces, productora de excrementos en lugar de alimentos, se
realiza pues de arriba abajo, como la pesca de patos, y no de abajo arri-
ba. Ofende a las nutrias, ya que stas son pescadores de peces.
Importa, entonces, saber si existe un trmino que tenga con los peces
una relacin correlativa de la que tienen los patos con las piraguas. Un
mito ya recordado (M
2
s 2) nos lo proporciona. y precisamente por
mediacin de la nutria. Cuando los gemelos ignorantes de las mujeres
pretendieron satisfacer su apetito sexual en los ojos de la nutria, sta les
explic que no era una mujer, pero que las mujeres estaban en el agua,
donde los hroes culturales deberan pescarlas. Que las primeras mujeres
fueran peces o que hubiesen decidido convertirse en tales por haber
reido con sus maridos, son temas ilustrados por tan numerosos mitos
que se nos disculpar el inventario. Como los patos son ex piraguas, las
mujeres son ex peces. Si los unos constituyen una regresin de la cultura
hacia la naturaleza, las otras son una progresin de la naturaleza hacia la
8 Sobre la re transformacin del motivo de los utensilios agrcolas que trabajan
solos para su amo en el de la revuelta de los objetos, lmite negativo de la misin
ordenadora de la luna, d. ce, p. 294 n. 11.
9 Vuelve a encontrarse la asimilacin de los patos a las piraguas en Amrica del
Norte, entre los Iroqueses y los indios del grupo Wabanaki.
176 EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 1,2,3
177
cultura, si bien la distancia entre los dos reinos sigue siendo muy corta
en los dos casos.
Se explica as que las nutrias, que se alimentan de peces, tengan con
las mujeres relaciones con la impronta de la ambigedad y el equvoco.
En un mito bororo (M2 1) las nutrias se hacen cmplices de las mujeres
contra los maridos y las abastecen de pescado a condicin de que cedan
a sus deseos. A la inversa, un mito yupa ya resumido (M
2 5
4 a) precisa
que la nutria pescaba para el indio que la haba adoptado, pero se nega-
ba a rendir el mismo servicio a las mujeres. Por doquier, entonces. las
nutrias son hombres, o estn de parte del hombre; de donde la indigna-
cin de la nutria del mito waiwai cuando los dos necos quieren usarla
como mujer. Y todava, lo hacen al revs.
Hemos visto que inventando la piragua Haburi diferencia las especies
de patos. Ordena as retroactiva y parcialmente la naturaleza. Pero al
mismo tiempo contribuye de modo decisivo a la cultura, y pudiera creer-
se que el carcter regresivo del mito es desmentido por este sesgo. Las
versiones antiguas de Brett ayudan a resolver esta dificultad. En la tras-
cripcin de este autor, Habur lleva el nombre de Abar, y es presentado
como el "padre de las invenciones". Si no hubiera tenido que huir de su
vieja esposa, los indios habran disfrutado de otros muchos frutos de su
ingenio, en particular de vestidos tejidos. Una variante sealada por Roth
llega incluso a contar que la hufda del hroe termin en el pas de los
blancos (la isla de Trinidad, dice Mz 4 4)' que as le deben sus artes
(Roth 1, p. 125). Si hubiera que identificar el Haburi o Abar de los
Warrau con el dios de los antiguos Arawak que llamaban Alubiri o
Huburi, tendra que ligarse una significacin del mismo orden a la
observacin de Schomburgk: que "este personaje no se cuidaba gran
cosa de los hombres" (ibid., p. 120). A excepcin de la navegacin, sola
arte de civilizacin que parezcan atribuirse los indgenas, de lo que se
trata es por cierto de la prdida de la cultura -.o de una cultura superior
a la suya.
Ahora, las versiones de Brett (M
2 5
8)' ms pobres en todos los sentidos
que las de Roth y Wilbert, ofrecen el gran inters de ser, en cierto
modo, transversales con respecto al grupo de los mitos guayaneses y al
de los mitos ge cuya herona es una chica loca por la miel, como en el
Chaco. Abar estaba casado con una vieja rana, wowt, que adquiriera la
apariencia femenina para capturarlo cuando era muy nio. Sin cesar lo
despachaba a buscar miel, por la que senta pasin. Harto, acab por
quitrsela de encima aprisionndola en un rbol hueco, despus de lo
cual escap en una piragua de cera que haba fabricado a escondidas. Su
partida priv a los indios de muchas otras invenciones (Brett 1, pp.
394395; 2, pp. 76-83).
Llegados al trmino de esta variacin excesivamente larga, conviene
sealar que, en sus dos partes sucesivas (ilustradas por M
2
3 7 a M2 3 'l Y
por M
2 4
1 a M
2
5 8 respectivamente), sostiene una relacin de transforma-
cin, que merecera estudio especial, con un importante mito karaj
(M
1 7 7
) en el que cazadores desafortunados son presa de los monos gua-
rib, con excepcin del hermano pequeo de cuerpo ulcerado, que su
madre rechaza (cf. M2 45) Y su abuelo alimenta COD ba-suras. Curado por
una serpiente, obtiene la proteccin de una rana a cambio de caricias
ilusorias y se convierte en cazador milagroso gracias a azagayas que le da
la rana, una por cada tipo de alimento, y cuya fuerza hay que mitigar
con un ungento que equivale por tanto a una especie de veneno de
caza invertido. Pese a que el hroe haba prohibido que tocaran sus
armas mgicas, uno de sus cuados se apoder de la azagaya de la miel
(cuya recoleccin est aqu asimilada a una caza, al contrario del mito
ofai M
1 9 Z
que la asimilaba a la agricultura) y con su torpeza provoc
la aparicin de un monstruo que extermin al pueblo entero (Ehren-
reich, pp. 8486). Discutiremos este mito en otro contexto y a propsito
de otras versiones (ms adelante, p.330).
VARIACIONES 4, 5, 6 179
Il
VARIACIONES 4, 5, 6
d) CUARTA VARIACIN:
[O O] +1' [rana jaguar]
AHORA ya estamos familiarizados con el personaje y los hbitos de la
rana arborcola cunauar. No obstante, nos falta aprender que, de acuer-
do con los Tup del valle del Amazonas, esta rana puede transformarse
en jaguar, !yawaret-cunawar/ (Tastevin 2, arto "cunawar"). Otras
tribus comparten igual creencia [Surra, en Becher 1, pp. 114-115). Los
Oayana de la Guayana llaman al jaguar mtico -azul segn los Tup,
negro en la Guayana (d. M2 3 !Kunawaru-im/, "Gran Cunauar"
(Goeje, p. 48).
Los mitos permiten realizar en varias etapas el anlisis de esta transfor-
macin.
M 2 5 9. Warrau: la prometida de madera.
Nahakoboni, cuyo nombre significa "quien mucho come", no
tena hija, y cuando lleg a viejo empez a preocuparse. Sin hija,
nada de yerno; dquin lo cuidara a l, pues?, as que esculpi una
chica en el tronco de un ciruelo; como era muy hbil, la joven fue
maravillosamente bella y todos los animales acudieron a hacerle la
corte. El viejo los iba despidiendo, uno tras otro, pero cuando se
present Yar, el Sol, Nahakoboni pens que vala la pena probar
tal yerno.
Le impuso, pues, diversas faenas, cuyos detalles no nos entreten-
drn aqu, fuera de una que invierte la tcnica mgica de caza
enseada por la rana en M
2
38, ya que aqu el hroe tendr que
dar en el blanco aunque se le ordene apuntar arriba (cL antes,
p.l43). En todo caso, el Sol sale avante y obtiene en matrimonio a
178
la hermosa Usi-diu (literalmente, en ingls, "seed-tree"). Pero cuan-
do quiere demostrarle su amor. descubre que es imposible: el autor
de sus das, al esculpir a la muchacha, olvid un detalle esencial
que ahora se confiesa incapaz de aadir. Yar consulta al pjaro
buna, quien le promete ayudarlo: se deja atrapar y por
la damisela y aprovecha una ocasin favorable para abnrle OrI-
ficio faltante, del que habr en seguida que sacar una serpente.
Nada se opone en adelante a la dicha de los jvenes.
El suegro estaba irritadsimo porque su yerno se hubiese permitido
criticar su obra y porque hubiese llamado al pjaro bunia para reto-
carla. Esper paciente la hora de vengarse. CuandoJleg el tiempo de
plantar, destruy varias veces la labor su
yerno, pero ste logro cultivar su campo con auxilio de un Espirttu,
Como termin asimismo de construir una cabaa para el suegro, pese
a los maleficios del viejo, pudo al fin consagrarse a su hogar y duran-
te largo tiempo vivieron su mujer y l muy felices. .
Un da Yar decidi salir de viaje hacia el oeste. Como Usi-diu
estaba encinta, le aconsej que viajara por etapas cortas. Bastara
con que siguiera sus huellas, cuidando de tomar siempre la dere-
cha; por aadidura, esparcera plumas cuando el rastro tirara a la
izquierda, para evitar la confusin. Todo empez yendo. bien, per,o
la mujer qued perpleja al llegar a un lugar en que el VIento habla
arrastrado las plumas. Entonces ech a hablar el nio que llevaba
en su seno y le indic el camino; le pidi tambin que arrancara
flores. Estando agachada, una avispa pic a la joven debajo de la
cintura. Quiso matarla, err el golpe y se dio ella misma. El
que llevaba en el vientre crey que el golpe se 10 propinaba a el.
Fastidiado, no quiso guiar a su madre, que s extravo por com-
pleto. Lleg al fin a una gran cabaa habitada slo por Nanyobo
(nombre de una gran rana), que se le present con el aspecto de
una mujerona muy vieja. Despus de hacer que la viajera se recu-
perase, la rana le rog que la despiojara, pero cuidando de no
triturar las sabandijas entre los dientes, que eran venenosas. Muerta
de fatiga, la joven olvid la recomendacin y procedi como de
costumbre. Cay sin vida en el acto.
La rana abri el cadver y no sac uno sino dos esplndidos
cr os, Makunaima y Pia, que cri tiernamente. Crecieron los
muchachos y empezaron a cazar pjaros, luego peces (con flecha)
y caza mayor. -No olvidis, sobre todo -les deca la rana-e, poner
a secar el pescado al sol y no al fuego. Los enviaba a buscar lea y
cuando volvan el pescado estaba siempre cocido, en su punto. La
verdad es que la rana vomitaba las llamas y las reingurgitaba antes
del retorno de los hermanos, de suerte que stos jams vean fue-
go. Picado por la curiosidad, uno de los chicos se volvi lagarto y
espi a la vieja. La vio vomitar fuego y extraerse del cuello una
sustancia blanca que pareca almidn de Mimusops balata. Asquea-
dos por semejantes prcticas, los hermanos decidieron matar a su
madre adoptiva. Despus de desbrozar un campo, la ataron a un
rbol que haban dejado en medio, alzaron una pira alrededor y
pegaron fuego. Mientras arda la vieja, el fuego de su cuerpo paso
a-los haces de la hoguera, que eran de madera !hima-heru! (Gual-
theria uregon? d. Roth 2, p. 70), de donde se extrae hoy fuego
por friccin [Roth 1, pp. 130-133).
180
EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 4, 5, 6 181
Wilbert da una breve versin de este mito (M
2 6 0
) , reducido al episodio
de la mujer esculpida, hija de Nahakoboni, cuyo himen se empean en
romper varios pjaros sucesivamente. Algunos fracasan por la dureza de
la madera; la tentativa les deja el pico torcido o roto. Otro)o consigue y
la sangre de la muchacha llena una marmita, donde acuden varias espe-
cies de aves. a pringarse de sangre, primero roja, blanca despus, luego
negra. As adquieren sus plumajes distintivos. El "pjaro feo" fue el lti-
mo en llegar. de ah que tenga negras las plumas (Wilbert 9, pp.
130-131).
Algunas observaciones sobre esta variante. El motivo de la prometida
esculpida en un tronco de rbol reaparece en regiones muy alejadas del
continente: desde Alaska, entre los Tlingit (M
2
61, la mujer es muda:
tapada por arriba y no por debajo; cf. Swanton 2,VP. 181-182), 1 hasta
Bolivia, donde es objeto de un mito tacana (M
2
6 z) que concluye de
manera dramtica: la mueca animada por el diablo arrastra a su marido
humano al ms all (Hissink-Hahn, p. 515). Aun eritre los Warrau volve-
mos a encontrarla (M2 63a, b) en la historia de un joven clibe que escul-
pe una mujer en un tronco de palmera Mauritia. Lo abastece de alimen-
to que l pretende ser basura, pero sus compaeros lo descubren y des-
truyen la estatua a hachazos (Wilbert 9, pp. 127-129). La especie vegetal
mencionada en estos ltimos mitos remite evidentemente al "marido de
madera" que figura al principio de M
2
41, instaurando as un nexo inicial
Con los otros mitos del grupo.
Por 10 dems, aparece una analoga, al menos en el plano semntico,
entre el "pjaro feo" de M2 6O Y el bunia de M
2
S 9, designado de ordina-
rio con el nombre de "pjaro hediondo" (Opistho comus, Ostinops sp.,
Roth 1, pp. 131 Y 371). La posicin de esta ave en los mitos ya la
hemos discutido (CC, pp. 186.
M187,
205, 267 n. 9L y no volveremos a
ello. En compensacin, se advertir cmo M26O desenvuelve el motivo
del pjaro introducido por M2 S 9, hasta el punto de que la versin Wil-
bert se presenta como mito sobre la diferenciacin de los pjaros segn
la especie, ampliando as el episodio de M
2 4
1 consagrado a la diferen-
ciacin de los patos. Por ltimo, la versin Wilbert se liga a un grupo de
mitos sobre el origen del color de los pjaros (sobre todo MI 72, donde
el ltimo pjaro en acudir, que es el cormorn, tambin se vuelve negro).
de los que en Lo crudo y lo cocido demostramos que por transforma-
cin podan engendrarse mitos sobre el origen del veneno de cazar O de
pescar. Otra vez hallamos aqu la misma armadura, mas engendrada por
una serie de transformacones en cuyo punto de partida hay mitos acer-
ca del origen de la miel. Resulta que debe existir una homologa en el
1 No citarnos los Tlingit ms que como ejemplo. Por razones que acabarn de
quedar claras en el cuarto volumen de esta serie (si es que llega a escribirse), desea-
mas desde ahora llamar la atencin hacia las afinidades particulares que ofrecen los
mitos de Amrica tropical con los de la costa pacfica de Amrica del Norte. Pero
de hecho el motivo de la estatua o imagen que se anima tiene en Amrica del
Norte una distribucin espordica que va desde los esquimales del Estrecho de
Bering hasta 108 Micmac y los Iroqueses y, pasando por las llanuras, se extiende
al sur hasta los Pueblo.
pensamiento indgena entre la miel y el veneno, como la experiencia
certifica. ya que a veces las mieles sudamericanas son venenosas. En el
plano propiamente mtico, la naturaleza de la conexin saldr a relucir
ms tarde.
Conviene asimismo confrontar la versin Wilbert con un mito del
Chaco ya estudiado (M1 7 S : CC, pp. 300-303) que sigue un curso nota-
blemente paralelo, ya que, en este mito, los pjaros adquieren sus pluma-
jes distintivos por haber destapado el cuerpo del engaador, del cual
brota la sangre con la inmundicia. Como en la versin Wilbert, esta
inmundicia ennegrece las plumas de un pjaro feo, en este caso el cuer-
vo.
Este paralelismo sera incomprensible si no reflejase una homologa
entre el engaador toba o el zorro matako y la novia de madera del
mito guayans. Y no hay modo de imaginarse cmo introducir esta
homologa, de no ser por mediacin de la chica loca por la mie1acerca
de la cual hemos sugerido varias veces (hasta que lo demostremos defini-
tivamente) que es por su parte homloga del zorro o el engaador. Es
preciso pues que la prometida de madera sea una transformacin de la
chica loca por la miel. De momento vale ms introducir otras variantes
del mito de -la Guayana. sin las cuales resultara difcil abordar los pro-
blemas hondos.
M2 6 4 Caribe: la rana, madre del jaguar.
Haba una vez una mujer, encinta de los gemelos Pia y Maku-
naima. Aun antes de nacer, stos quisieron visitar a su padre, el
Sol, y rogaron a la madre seguir el camino que llevaba al oeste. Se
encargaran de guiarla. pero tambin hara falta que ella les cogiese
flores bonitas. Tal hacia, pues, la mujer aqu y all. Un obstculo
le hizo dar un traspis. cay y se hizo dao; reprendi a sus hijos.
Molestos, se negaron a indicarle el camino, la mujer se perdi y
lleg, exhausta. a la cabaa de Kono(bo)-aru, la rana que anuncia
la lluvia, cuyo hijo jaguar era temido por su crueldad.
La rana se compadeci de la mujer y la escondi en una jarra
para cerveza. Mas el jaguar olfate carne humana, descubri a la
mujer y la mat. Al despedazar el cadver encontr a los gemelos
y los confi a su madre. Envueltos primero en algodn, los nios
crecieron prestamente y en un mes alcanzaron la edad adulta.
Entonces la rana les dio arcos y flechas y les dijo que fueran a
matar al pjaro /powis/ (Crax sp.) que era -les explic- culpable
de la muerte de su madre. As que los chicos hicieron una matanza
de /powis/; para salvar la vida, el ltimo pjaro les revel la ver-
dad. Furiosos. los hermanos se hicieron armas ms eficaces, con las
que dieron muerte al jaguar y a su madre la rana.
Se pusieron en marcha y llegaron a un bosquecillo de "cotton-
trees" (sin duda bombceas), en cuyo centro haba una cabaa
donde resida una vieja que era en realidad una rana. Se estable-
cieron al lado. Todos los das iban de caza y cuando volvan
encontraban mandioca cocida. No obstante, no se vea plantacin
ninguna en los alrededores. Los hermanos espiaron a la vieja,
entonces, y descubrieron que extraa el almidn de una placa
182 EL FESTN DE LA RANA VARIACIONES 4, 5, 6 183
blanca que tena entre los hombros. Rechazando todo alimento,
los hermanos invitaron a la rana a tenderse en un lecho de algo-
dn, al cual prendieron fuego. La rana sufri graves quemaduras;
de ah que hoy en da luzca una apariencia plegada y rugosa.
Pa y Makunaima reanudaron su camino en busca de su padre.
Pasaron tres das con una hembra de tapir que vean ausentarse y
retornar gorda y lustrosa. La siguieron hasta un cirnelo que sacu-
dieron muy fuerte, para que cayeran todas las ciruelas, verdes y
maduras. Furiosa de que le estropeasen el alimento, la bestia les
dio una paliza y se fue. Los hermanos la persiguieron una jornada
entera. La alcanzaron al fin y llegaron a un acuerdo tctico: Maku-
naima le cortara el camino al tapir y le disparara una flecha-ar-
pn cuando se echara atrs por el camino. Pero Makunaima se
enganch con la cuerda, que le cort una pierna. En las noches
claras an se les puede ver: el tapir son las Hades, Makunaima las
Plyades, y ms abajo el cinturn de Orin representa la pierna
cortada (Roth 1, pp. 133'135).
La significacin de la codificacin astronmica ser discutida ms tar-
de. Para vincular de inmediato este mito al grupo de la chica loca por la
miel, citaremos una variante vapidiana sobre el origen de Orin y de las
Plyades:
M
2 6 S
Vapidiana: la chica loca por la miel.
Un da, la mujer de Bauukre le cort una pierna. Subi al cielo
y all se torn en Orin y el cinturn. Para vengarlo, el hermano
aprision a la esposa criminal en un rbol hueco y entonces subi
a su vez al cielo, donde se convirti en las Plyades. En cuanto a
la mujer, fue mudada en serpiente-comedora-de-miel (Wirth 1, p.
260).
Pese a la brevedad de esta verston, se advierte que cae en la intersec-
cin de varios mitos: el de Haburi primero, ya que puede suponerse que,
igual que la vieja rana, la herona est llena de ideas lbricas (que la
incitan a desembarazarse de su marido). Y tambin est loca por la miel,
que si no ella no aceptara meterse en un rbol hueco y no se transfor-
mara en un animal loco por la miel. Los dos mitos, por lo dems,
concluyen con la disyuncin del hroe: horizontal en M
24 1,
vertical en
M
243
(pero de arriba abajo) y vertical tambin en M
26S
(esta vez de
abajo arriba). Ms directamente an, el motivo de la mujer loca por la
miel remite a la versin Brett del mito de Abar, padre de las invencio-
nes (M
2
s 8), que ofrece una especie de sumario que lleva a los mitos ge.
Comn a M
264
y M
26S'
en fin, la historia del hombre de la pierna cor-
tada, origen de Orin y de las Plyades, participa de un. vasto conjunto
que en Lo crudo y lo cocido apenas se roz. Si este conjunto se desbor-
da sobre aquel del cual los mitos de la chica loca por la miel nos han
parecido formar el ncleo, es evidentemente a causa de una equivalencia
entre la mujer lasciva. presta a dejarse seducir por un amante demasiado
cercano (cuado) o demasiado alejado (el tapir, que M264 inviste con
otra funcin), y la mujer golosa de miel, que no respeta la decencia ante
un alimento tambin seductor. Analizaremos este nexo complejo con
mayor detalle, pero para retenerlo provisionalmente como hiptesis de
trabajo es preciso al menos presentir que las cuatro etapas de la disyun-
cin de los hroes culturales -separados de un tapir hembra despus de
haberse separado sucesivamente de dos ranas y luego de haber sido sepa-
rados de su madre- se explican, a fin de cuentas, porque estos tres
animales y la mujer misma se reducen a otras tantas variantes combina-
torias del personaje de la chica loca por la miel. Ya habamos llegado a
esta hiptesis por lo que toca a la prometida de madera y no nos atreve-
remos a olvidar que, en M
2
s 9, la madre de los discuros fue primero
novia de madera.
M
2
66. Macush: la prometida de madera.
Furioso de que se entrometieran en sus estanques de pesca, el
Sol confi al lagarto la vigilancia, y luego al caimn. Este ltimo
era el ladrn, as que sigui y con ms ganas. Por fin, el Sol lo
encontr con las manos en la masa y le dio de tajo" en el lomo,
formndole as las escamas. A cambio de la vida, el caimn pro-
meti su hija al Sol. Lo malo era que no tena hija y tuvo que
esculpir una en el tronco de un ciruelo silvestre. Dejando al Sol el
cuidado de animarla, si le placa, el saurio fue a .esconderse en el
agua y a esperar los acontecimientos. En sas sigue desde entonces.
La mujer estaba incompleta, pero un pjaro carpintero que iba
buscando comida le perfor vagina. Abandonada por su marido el
Sol, la mujer parti a buscarlo. La historia contina como en
M264, slo que, despus de la muerte del jaguar, Pia le saca de las
entraas los restos del cuerpo de su madre y la resucita. La mujer
y sus dos hijos se refugian en casa de una rana que se saca fuego
del cuerpo y amonesta a Makunaima cuando lo ve devorar brasas,
que le gustaban mucho. Makunaima decide entonces irse. Abre un
canal, que se llena de agua, inventa la primera piragua y se embar-
ca con los suyos. Los dos hermanos aprenden de la grulla el arte
de hacer fuego por percusin y realizan otros prodigios. Son ellos,
en especial, quienes provocan la aparicin de las cascadas amonto-
nando rocas en los ros para retener los peces. As se tornaron
pescadores ms hbiles yue la grulla, lo cual fue motivo de no
pocas querellas entre Pia por una parte, la grulla y Makunaima por
otra. Acaban por separarse y la grulla se lleva a Makunaima a la
Guayana espaola.
As, Pia y su madre vivieron solos, viajando, recolectando frutos
silvestres y pescando, hasta el da en que la madre fatigada se reti-
r a la cima del Roraima. Entonces Pia renunci a la caza y se
puso a ensearles a los indios las artes de la civilizacin. A l se le
deben los brujos-curanderos. Finalmente, Pia se estuvo con su
madre en el Roraima algn tiempo. Antes de dejarla, le dijo que
todos sus deseos seran cumplidos con tal de que al formularlos
inclinase la cabeza y se cubriese el rostro con las manos. Eso sigue
haciendo ahora. Cuando est triste y llora, se alza la tempestad
sobre la montaa y sus lgrimas corren en torrentes por las laderas
(Roth 1, p. 135).
Esta versin permite hacer dos bucles en el grupo. Primero, remite a
M
2 4 1
:
I
por s mismo por Jaguar que lo come.
cambiado
por "MUJER de madera de cIruelo" por Sol que la fecunda.
185
VARIACIONES 4, 5, 6
M
2 6 8
Cubeo: la prometida de madera.
Kuwai, el hroe cultural, esculpi una mujer en el tronco de un
rbol /wahokak/, y el pjaro Konko [otra versin: la abuela del
hroe] le abri vagina. La muchacha era encantadora y Kuwai vivi
feliz a su lado hasta el da que fue raptada por un Espritu /ma-
mw/. Kuwai se sent en una rama y llor. La nutria lo vio, lo
interrog y lo condujo al fondo de las aguas, donde el hroe con-
sigui reconquistar a su mujer. Perseguido por un Espritu furioso,
huye para no volver ms.
[En otra versin, la mujer toma una serpiente boa por amante.
Kuwai los sorprende y mata al animal, cuyo pene cortado en cua-
tro pedazos hace comer a la mujer, que cree que son pececitos.
Cuando se entera de la suerte de su amante, la mujer vuelve a
transformarse en rbol] (Goldman, p. 148).
El relato en que inverviene el caimn (M
2
69) alude verosmilmente a
otra esposa de Kuwai, ya que precisa que sta era hija de un viejo de la
tribu. Un da que dorma en su hamaca, Kuwai mand a Caimn a
buscar una tea para encender un cigarro. Caimn vio a la mujer y quiso
copular con ella. Ella se resisti. Consigui, no obstante, montarla, pero
ella le devor toda la parte anterior del estmago y el pene de paso.
Lleg Kuwai y le dijo a Caimn que lo haba prevenido. Tom una
esterilla cuadrada, volvi a ajustar 'con ella el vientre del animal, y 10 tir
al agua observando: -cSers comido, siempre (Goldmann, p. 182).
Que las dos mujeres <-la de madera y la otra- son dos variantes com-
binatorias del mismo mito sale a relucir con claridad de las ecuaciones:
a) Ml (raptada por un Espritu de las aguas) ::=M2 (atacada por un caimn);
b) MI (seducida por un serpiente boa al que cede) ::=M2 (seducida por un cai-
mn al cual resiste)
e) MI (come el pene del serpiente) =M2 (come el pene del caimn)
Por otra parte, el conjunto M
2
68 -M
2
6 9 permite ligar directamente
M266-M267 y M2 4 1 :
Brett da una versin arawak (M
2
67) en la que figuran explcitamente
las nutrias, cuyo papel en M
2 4 1
no se habr olvidado. Estas nutrias des-
truan los diques que haca el Sol para pescar; el caimn quiso imitarlas,
pero fue atrapado. Para salvar la vida, tuvo que dar una mujer al vence-
dor (Brett 2, pp. 27-28). El caimn, la nutria y la novia de madera estn
asociados igualmente por los Cubeo:
[
M24 1: la rana es encerrada en d rbol (aj;l'uamterna).
ongen de la estar In de las lluvias
M2f;6' la mujer t ~ ajslada en la montaa ~ u externa)"
de un nio.
) de numas (A),
de u", rana (O),
a los hombres, en tanto que
atrayndose
los reproches
cannan
"MARIDO de madera de palmera" ...
que transfonna sus excrementos en
alimentos
que transforma alimentos en sus
excrementos (pjaros ensuciados)
I
Sal Vada por los gritos
a una mujer
perdida por el muuamo
EL FESTN DE LA RANA
impartidas
negadas
excreta heces hediondas
el hroe
ingiere brasas ardientes
determinando as la invencin
de las artes de la civilizacin,
artes que son:
Sol abandona
Jaguar persigue
ILjegado a casa de u"," rana
.:
amo de los peces robados
po<
Sol
184
186
EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 4, 5, 6
187
El hroe civilizador ha
perdido:
su madre
su mujer
segn la carne,
segn la madera,
expulsada ~ por un
Espntu
acutico.
capturada
.. alimenticio (
es mutilado
.. sexual
)
en el lomo.
. en el vientre.
( La mutilacin .
Vinculemos ahora M
2 6 6
a M269:
poseedor de
miel, etc.
est afligida por
una carencia ..
La hija del
caimn .
I
La hija del
Sol ..
por
Carpintero en busca de
alimento, etc.
I
~ ~ ~ v o I
El caimn . al foudo del agua.
es arrojado
(pasivo)
por el hroe. I
El Sol come su comida, peces que son
caimanes.
es reparada
. es infligida
La liga entre mitos guayaneses y mitos del Chaco aparecer an ms
vigorosa si se tiene en cuenta que, en los primeros, las relaciones de los
dos hermanos, Pia y Makunaima, son las mismas que las de Carpintero y
Zorro en los segundos: Makunaima, en efecto, es el vil seductor de la
mujer de su hermano mayor (K.-G. 1, pp. 42-46).
Recaemos, pues, en la equivalencia, varias veces invocada, de la prome- .
tida de madera y la chica loca por la miel. Pero tanto ms fcil de con-
cebir es esta equivalencia cuando la ltima tiene por sustituto una mujer
parecidamente loca, pero por su cuerpo, cuanto excluida parece en el
caso de la novia de madera que, privada de un atributo esencial de la
femineidad, debiera ser afligida por el temperamento opuesto. Para resol-
ver la dificultad, y progresar a la vez en la interpretacin de los mitos
[
M2 1 6.217: ... de orden alimenticio, Colmada ..
M266: .. de orden sexual. Perforada ...
[
M2 t6' '' 7 '
M266: El caimn come los peces, alimento
del Sol.
El bucle O lazo que une M
241
y M266-269 es relativamente corto, ya
que tanto desde el punto de vista geogrfico como en la serie de las
transformaciones se trata de mitos vecinos. Ms notable es el otro bucle,
que. a pesar de la distancia geogrfica y -si puede decirse- lgica, pliega
el mito macush sobre los del Chaco, cuya herona es una chica loca por
la miel, aunque en el primer mito este personaje est en apariencia
ausente:
sus lgrimas;
sus excrementos;
El culpable del robo .
,
de' hroe civilizador ,
I
I
I
I
Para escapar del Esp_1 el hroe civilizador
ritu acutico, : desaparece.
I
I
I
I
boca devoradora.
(ALIMENTO)
vagina tapada.
(SEXUAL)
de la mujer
(SEXUAL)
del alimento
(ALIMENTICIO)
1
I
I
I
El hroe se slentaen la: .
rama de un rbol, I deja caer
I
I
I
I
( PU' intervencin de una prcmenda de madera, muja del h<coe,
~ a su madre,
( a 'u mujer.
impenetrable:
Un caimn ladrn
10 cual conmueve a
una nutria que lo
conduce
consigue salvar la vida
Rana. ama de la lluvia
(agua celeste).
Espritu de las aguas
(agua terrestre).
pasivamente
est a punto de perecer
activamente
188 EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 4, 5, 6 189
que esta cuarta variacin intenta ordenar. conviene volver a tomar las
cosas por el principio.
La chica loca por la miel es una glotona. Ahora, hemos visto que en
M'259-M260 el padre y autor de la prometida de madera lleva el nombre
de Nahakoboni, que significa "el glotn". Olotn de qu? De comida,
ante todo, sin duda, pues algunas de las pruebas que impone al preten-
diente consisten en suministrarle cantidades prodigiosas de carne y de
bebida. Mas este rasgo no basta para explicar del todo la psicologa del
personaje, ni por qu siente rencor hacia su yerno por haber confiado al
pjaro buna el cuidado de perfeccionar la chica que l, por su parte, era
incapaz de concluir. El texto del mito aporta grandes luces a condicin,
como siempre, de leerlo escrupulosamente y considerar pertinente todo
detalle. Nahakoboni est envejeciendo y le hace falta un yerno. En efec-
to, entre los Warrau matrilocales el yerno se establece con sus suegros y
les debe prestaciones de trabajo y de alimentos a cambio de la mujer
que recibi. Pero para Nahakoboni este yerno debe ser un prestatario,
no debe ser un esposo. El viejo lo quiere todo para l: clavija maestra de
una familia domstica y no fundador de una familia conyugal, pues lo
que el marido dara a la segunda lo retirara inevitablemente el yerno a
la primera. En otros trminos, si Nahakoboni es glotn de comida, lo es
ms an de servicios: es un suegro loco por el yerno. As que es preciso
primero que ste no consiga jams cumplir sus obligaciones, luego y
sobre todo, que la chica entregada en matrimonio est afectada por una
carencia que no afecte a su funcin de mediadora de la alianza, pero que
impida que, para ella, el yerno de su padre pueda llegar a marido. Esta
esposa, en negativo al principio, ofrece una analoga impresionante con
el esposo de la chica loca por la miel, con la diferencia de que la nega-
tividad del uno se manifiesta en el plano psicolgico (es decir figurado)'
la del otro en el plano fsico, as que propio. Hablando anatmicamente,
la novia de madera no es una mujer sino el medio de su padre para tener
yerno. Moralmente hablando, Carpintero, de los mitos del Chaco, no es
un hombre. La idea del matrimonio lo aterroriza, slo le preocupa la
acogida de sus suegros: de modo que no quiere ser sino un yerno, mas,
como marido -y tomando esta vez la expresin en sentido metafrico-,
es "de madera". -
Ahora bien, los mitos del Chaco cuidan de pintar el personaje del Sol
con dos aspectos. Es primero un padre incapaz de suministrar a su hija
la miel que le gusta; incapaz, pues, de "colmarla" en un sentido alimen-
ticio, como el padre de la prometida de madera es incapaz de vaciarla
sexualmente. En segundo lugar, el Sol de los mitos del Chaco es un glo-
tn, con la obsesin de un alimento exclusivo: los peces Ilewoj pare-
cidos a caimanes, hasta el punto de enviar a su yerno a la muerte para
pescarlos. Esta doble y radical inversin de los mitos guayaneses, en los
que un suegro glotn pone a prueba a un sol yerno, puede ser represen-
tada as:
CHACO
i:
cavnumes t:..
ChICa b= s: Carp{nte. =>
loca por ro, marido
J. mIel "de madera"
A de los mitos de la Guayana se descubre, pues, la imagen de
los mitos del Chaco de que partimos, pero invertida: el Sol padre se
vuelve un S.o! es que la relacin pertinente de parentesco
pasa de la filiacin a la alianza. El Sol examinador se vuelve Sol exami-
nado". La inercia moral. del marido se muda en inercia fsica de la mujer.
La chica loca por la miel se transforma en prometida de madera. En fin,
y sobre todo, los mitos del Chaco concluyen con la desecacin de los
lagos y con los peces-caimn fuera del agua, en tanto que los mitos de
la Guayana muestran como conclusin al caimn echado al agua o bus-
cando refugio en ella.
. Repetidas veces hemos verificado que el caimn se opona a las nu-
trias. Tal oposicin quedar an ms visible si se observa que las nutrias
desempean el papel de animales volubles: informan o ensean. En
compensacin, los indios de la Amrica tropical profesan que los caima-
nes carecen de lengua. La creencia est atestiguada entre los Arawak de
la Guayana (Brett 1, p. 383); como dice el texto en verso:
Allgators -wantng tongues-:
Show (and share) their /ather's wrongs2
(Brett 2, p. 133.)
Los Munduruc tienen un relato del mismo tipo (M
2 7 0
) . El caimn
era un glotn que devoraba a sus yernos sucesivos. Para salvar al ltimo
los echaron en las fauces del ogro una piedra al rOJo que le con:
surmo la lengua. Desde entonces el caimn est privado de este rgano y
lleva una piedra en el vientre (Kruse 2, p. 627).
Por otra parte, las nutrias son rivales del Sol en mitos en que ste la
hace de amo de la, pesca o de los diques de pescar. Tanto en la Guayana
como en el Chaco, la pesca es una actividad de estacin seca lo cual
muchas indicaciones del mismo tenor- atestigua el principio de
un mito areku?,a: "En aquel periodo se secaron todos los ros y hubo
de ... " 1, p. 40). Por el contrario, el
calman, que tiene necesidad de agua; disfruta en los mitos del Chaco del
Z {Los caimanes, sin lengua, muestran y comparten los yerros de su padre.]
Punto de vista contrario al de los antiguos egipcios, que ponan la carencia de
lengua a crdito del saurio: "Es el nico de todos los animales que no-tiene lengua,
ya que la palabra divina no necesita ni voz ni lengua" (Plutarco, XXXIX).
190 EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 4, 5, 6 191
decide simplificar las ecuaciones dejando a un lado las oposiciones de
carcter metalingstico, es posible integrar los personajes ms caracterfs-
ticos de los mitos del Chaco y de la Guayana por medio de un dia-
grama:
En el Chaco, el S?l se alimenta a expensas de los "caimanes", y stos
a expensas de Carpintero, yerno del Sol. En la Guayana el caimn se
alimenta a expensas del Sol, y el Carpintero a expensas (mas de hecho
en provecho) de la mujer de ste: la prometida de madera. Entre los
Cubeo, en fin, el caimn y la novia de madera se alimentan (l metafri-
camente, ella por sincdoque) uno del otro. Desde el punto de vista del
y temporal de los trminos, por consiguiente, es
maxrmo el alejamiento en los mitos del Chaco, mnimo en los de los
Cubeo, y los mitos de la Guayana caen en medio. Ahora. son tambin
los mitos del Chaco y los cubeo aquellos cuyas conclusiones respectivas
se reproducen ms exactamente, ofreciendo, con todo, la una una.Ima-
gen invertida de la otra. Al final de, M
2 1
6 el Sol enva a su yerno al
agua a pescar peces-caimn, pero stos se comen al pjaro. Entonces Sol
seca el lago con fuego, abre las fauces del monstruo y libera a su yerno
"descomido" en cierto modo. En M
2
69 el Sol enva al caimn al fuego
(a buscar una tea), y su mujer lo come. Sol tapa entonces el abdomen
abierto de la vctima y echa el caimn al agua, donde en adelante ser
cazado para ser comido.
No tenem?s informacin sobre la caza del caimn por los Cubeo, pero
estamos mejor enterados por 10 que toca a la Guayana, donde las condi-
ciones ,meteorolgicas (al menos en la parte oriental) difieren poco de las
que. reman en la cuenca del Uaups. En la Guayana el caimn constituye
un Importante recurso alimenticio, ya que son consumidos sus huevos,
su sobre todo la de la cola (que es blanca y de gusto muy fino,
segun hemos verificado con frecuencia). Segn Gumilla (cit. por Roth 2,
p. 206), la caza del caimn era en invierno, cuando escaseaba el pescado
por el ascenso de las aguas. A propsito de los Yaruro del interior de
Venezuela son menos claras las informaciones: el caimancito Orocodilus
bab.u sera cazado. dura?te todo el ao, salvo de mayo a septiembre,
penado de las lluvias mas grandes (Leeds). Sin embargo, el mismo con-
traste, subrayado por Gumilla, entre pesca de peces y caza de caimanes,
parece desprenderse de la observacin de Pe trullo (p. 200), de que los
"cuando r:-f coodrilos ni tortugas".
SI fuera Iicito generalizar esta oposrcron, acaso nos ofreciera la clave
4 Sin pretender, no obstante, extenderla ms all del rea guavanesa. Los
Sirion, grandes cazadores de caimanes pero malos pescadores, se entregan a estas
dos ocupaciones sobre todo durante la estacin seca (Holmberg, pp. 26-27).
papel de amo de la lluvia. Igualmente asociadas con el agua, las dos especies
estn tambin opuestas en cuanto al agua; a la una le hace falta mucha,
poco a la otra.
En los mitos waiwai consagrados al origen de la fiesta Shodewika
(M2 7 t M
2
8 8 ) figura una mujer que tiene una boa como animal familiar.
Pero slo le da de comer roedores pequeos y se guarda para ella 1<1.5
piezas de caza grandes (cf. M
2 4 1
) . Furiosa, la serpiente se la traga y
escapa al fondo de las aguas. El marido obtiene el auxilio de las nutrias,
que aprisionan al reptil cortando el ro con rpidos y cascadas (d.
M
2
66)' Extraen la osamenta de la mujer del vientre de la serpiente y la
matan. Su sangre enrojece el ro. Bandose all, los pjaros adquieren
vivos colores, que luego la lluvia -de la cual cada especie se protege ms
o menos bien- lava parcialmente. As las aves obtuvieron su plumaje
distintivo (Fock, pp. 63-65; d. Derbyshire, pp. 92-93). La sangre de la
serpiente (:::;:,:pene,cf. M
2 6 S
) devoradora de la mujer aqu,
pues, el mismo papel que la sangre de la mujer "devorada" por el pjaro
que busca alimento (M2 6 o), cuando le abre vagina accidentalmente. As
que si M2 7 1 , como ya M26S-M269' opone las nutrias a la boa, que es
consumidor de la mujer y no seductor, merece notarse que los Tacana,
que gustan de invertir los grandes temas mticos de la Amrica tropical,
ponen nutrias y caimanes en correlacin ms que en oposicin: no son
adversarios sino aliados (Hissink-Hahn, pp. 344-348, 429-430) 3.
La discusin precedente no tiene ms que valor de esbozo. No hay que
disimular, en efecto, que el anlisis exhaustivo del grupo tropieza con
obstculos considerables, en virtud de la multiplicidad y diversidad de
los ejes requeridos para intentar ordenar los mitos. Igual que todos los
dems del mismo grupo, los que estamos considerando recurren a oposi-
ciopes retricas. Ora el consumo es entendido en sentido propio (alimen-
ticio), ora en sentido figurado (sexual), y hasta de las dos maneras al
tiempo, como pasa en M
2
6 9, donde la mujer de veras se come a su
seductor, en tanto que ste la "come" en la acepcin que las lenguas
sudamericanas dan asimismo a este trmino, es decir copulando. Adems,
los vnculos entre los trminos opuestos por pares participan de la sinc-
doque (el caimn come los peces que son parte del alimento del Sol), o
de la metfora (el Sol tiene por nico alimento peces que son como
caimanes). Por ltimo, estas relaciones, ya complejas, pueden ser no
reflexivas, sino entendidas todas en sentido propio o todas en sentido
figurado; o reflexivas, pero tomadas una en sentido propio, otra en figu-
rado: situacin ilustrada por la extraa unin ertico-alimenticia del
caimn y la novia de madera en M
2
69' Si a ttulo de experiencia se
3 El par cocodrilo-nutria aparece igualmente en el Sureste asitico, y esta coinci-
dencia es tanto ms curiosa cuanto que en aquella regin se encuentra tambin, a
ms de no pocos otros temas en comn' con Amrica, una historia de matrimonio
de un humano con una mujer-abeja, perdida por haber su marido violado la inter-
diccin que le hiciera de mencionar su presencia (Evans, texto nm. 48). Sobre el
par cocodrilo-nutria, d. tambin el texto siguiente: "Son hombres malos, incestuo-
sos. Hacen como el caballo con la serpiente, como el cocodrilo con la nutria, como
la liebre con el zorro ..... (Lafont, texto nm. 45).
GUAYANA
Caimn: Ji..
I
Novia de modera: O = Ji..
I
Chica loca por /a miel: O
: Sol 1
CHACO
Ji.. : Carpintero,
192
EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 4, 5, 6 193
de la inversin que ocurre cuando se pasa de los mitos del Chaco a los
mitos guayaneses. Los primeros se ocupan de la miel, recolectada en
estacin seca, que es tambin la de la pesca en el Chaco, en la Guayana
y en la cuenca del Uaups.
Los mitos de la Guayana transforman los del Chaco en dos ejes. Dicen
figuradamente lo que los otros dicen propiamente. Y al menos en su
ltimo estado, el mensaje que transmiten no concierne tanto a la miel
-c-producto natural cuya existencia comprueba la continuidad del trnsito
de la naturaleza a la cultura- como a las artes de la civilizacin, que
atestiguan en favor de la discontinuidad de los dos rdenes, 'o aun a la
organizacin del reino animal en especies jerarquizadas, que instala la
discontinuidad en el seno mismo de la naturaleza. Ahora bien, los mitos
de la Guayana desembocan en la caza del caimn, ocupacin de la esta-
cin lluviosa y, como tal, incompatible con la pesca de que son amos el
Sol (encargado de la estacin seca) y las nutrias (homlogas del Sol
desde el punto de vista del agua), que pueden pues, por partida doble,
oponerse al caimn.
Sin embargo, los primeros mitos guayaneses que examinamos se referan
expresamente a la miel. Debemos pues recuperar, en el seno mismo de
los mitos de la Guayana, expresadas en forma an ms vigorosa, las
transformaciones que nos aparecieron primero cuando comparamos los
mitos del Chaco con algunos solamente de estos mitos guayaneses. Desde
este punto de vista conviene conceder particular atencin al tipo de
madera de que es el prometido en M2 4 1 y, en todos los dems casos.Ta
prometida. Cuando apareci el motivo por vez primera, es decir en
M-z 4 1 (luego en M
2
6 3 a, b), el novio o la novia procedan de un tronco
de palmera: Euterpe o Mauritia. En desquite, en M2 59' M-z 6 6, se trata
del tronco del ciruelo silvestre (Spondias lutea). Entre estas dos familias
se descubren mltiples oposiciones.
La una comprende palmeras la otra anacardiceas. El tronco de la
palmera es blando por dentro, en tanto que el del ciruelo es duro. Los
mitos insisten mucho en esta oposicin. particularmente las versiones
Wilbert, donde los pjaros se deforman o parten el pico en la madera del
rbol (M
2
6 o), en tanto que los compaeros del marido rompen fcil-
mente a hachazos el tronco de la palmera (M
2 6 3 a
, b)' En tercer lugar, y
aunque tambin sean consumidos los frutos de la palmera Mauritia, es la
mdula extrada del tronco la que constituye el alimento fundamental
de los Warrau, en tanto que del ciruelo slo pueden ser comidos los fru-
tos, Cuartamente, la preparacin de la mdula constituye una actividad
compleja que un mito (M
2
43) describe con los mximos detalles, ya que
la adquisicin de tal tcnica es el smbolo del acceso a la cultura, La
palmera Mauritia flexuosa crece sin duda silvestre, pero los Warrau
explotan tan metdicamente los palmares que se ha podido hablar al
respecto de verdadera "arboricultura". Se recordar que la mdula de
palmera es el nico alimento comn a dioses y hombres. Por todos estos
atributos, Mauritia se opone a Sporuiias, ya que el ciruelo se da por
completo en estado silvestre y sus frutos sirven a la vez de alimento a
los seres humanes y a los animales, como lo recuerda M
2
6 4 en el episo-
dio del tapir. s Por ltimo, y sobre todo, la pulpa comestible del tronco
(fcil de abrir) de la palmera sostiene una oposicin de naturaleza esta-
cional con los frutos del ciruelo -cuyo tronco es difcil de hender.
Esta oposicin se manifiesta de dos maneras. Primero el tronco del
ciruelo no, s?lo duro: tambin es tenido por Se dice
que es el UOlCO arbol que la tortuga teme que le caiga encima. En caso
de otras especies, le bastara esperar pacientemente que se pudriera la
madera y liberarse. Pero el ciruelo no se pudre: hasta desarraigado echa
yemas y nuevas ramas que aprisionan a la tortuga (Ihering, arto "jabot"
1, ,arto "tapereyua-yua"). Spruce (vol. 1, pp. 162-163), qu;
la misma anacardiacea por el nombre cientfico Mauria juglandi-
fola Bth., subraya que "posee gran vitalidad; casi siempre un poste
de esta madera echa races y se vuelve rbol", Ahora bien, es
sa!:ndo que una palmera abatida, o nada ms despojada de su yema ter-
mmal, no vuelve a crecer.
En segundo lugar, y en el caso de Mauritia flexuosa (que entre los
Warrau. ,es la ms fuertemente "marcada"), Roth indica que la
extraccin de la medula se realiza cuando los rboles comienzan a fruc-i-
ficar (2, p. 215). A propsito de esta observacin hemos notado ya
n. 3) que las. palmeras sudamericanas fructifican al principio de la
estacon de las lluvias, y aun a veces en la estacin seca. Por su lado
Wilbert precisa que la mdula permanece disponible en forma de
"durante la mayor parte del ao" (9, p. 16), pero esta
divergencia no afecta necesariamente a la posicin semntica de la mdu-
la de palmera en los mitos. Se recordar que a propsito de los del
Chaco hemos tropezado con una dificultad del mismo tipo, que resulta
de la asociacin preferente de la mandioca -a pesar de estar disponible
duran.te todo ..71 ao- con los alimentos de la estacin seca. Es que la
mandioca -c-dijimos entonces-, por seguir disponible aun en la estacin
seca, est ms mar,c,ada desde el punto de vista de esta estacin que
desde el de la estacin de las lluvias, que es cuando estn ms marcados
los alimentos disponibles slo durante tal periodo del ao. A este respec-
to, se notar que los Warrau designan con la misma palabra, faruf, la
pulpa de mandioca y la de palmera, y que M
2
4 3, M
2
4 4 las asocian estre-
chamente.
Por lo que toca a la maduracin de los frutos de Spondias lutea, tene-
mos indicaciones precisas para la regin amaznica, gracias al hermoso
comentario de Tastevin a varios mitos tup a los que retornaremos ms
tarde. La etimologa, adelantada por este autor y por Spruce (loe. cit.)
para el nombre vernaculo del ciruelo silvestre: /tapiriba/ /tapereba/; tup
/tapihira.hiwa/, "rbol del tapir", nos parece, en virtud de su resonancia
mtica (cf', por ejemplo M
2 6 4
) , ms verosmil que la derivada de /tape-
ra/, "terreno baldo, sitio abandonado". Los frutos de Spondias maduran a
5 Ms restringida, la OpOSIClOn de Spondias y de Euterpe resulta de la ausencia
de competencia entre humanos y animales por esta palmera, cuyos frutos se reco-
gen duros y hay que ablandarlos en agua caliente, como hemos explicado.
194 EL FESTN DE LA RANA VARIACIONES 4, 5, 6 195
Los personajes centrales son amantes negativas, sea en lo moral, sea en
lo fsico. La una ser agujereada para bien suyo, las otras sern violadas
por su desdicha. En los dos casos el responsable es un dios-zarigeya,
bicho hediondo, o un pjaro que precisamente se llama "el maloliente".
Tanto ms notable es que la damisela, que comienza su existencia huma-
na de esta manera, se torne hasta en los mitos guayaneses madre de
gemelos capaces de hablarle desde el seno, en la cual se reconoce la
herona de un clebre mito tup (M
9
6): aquella que, por haberse extra-
viado y llegado a un individuo que despus se transforma en zarigeya,
luego de que se niega a guiarla el primer nio, que lleva en el vientre,
bien pronto se ver provista 'de otro, por obra de su seductor. As, las
heronas medianas son desfloradas o violadas por animales hediondos. En
cuanto a las que ocupan los polos, son zarigeyas ellas mismas. Demos-
tramos esto en Lo crudo y lo cocido a propsito de Estrella, esposa de
un mortal, y verificamos ahora que la situacin se repite en el otro
extremo del eje: como Estrella, la novia de palmera es nutrida. Y las
dos sern destruidas por aclitos del esposo: sexualmente en el caso de
Estrella violada por sus cuados; alimentariamente en el de la prometida
de madera, destrozada por los compaeros de su amante para apoderarse
de la comida que contiene.
El estudio de este conjunto paradigmtico, que hemos simplificado al
extremo pero donde una indagacin ms honda descubrira otros planos
merecera ser emprendido por s mismo y de manera independiente.f
Nos contentamos con llamar la atencin hacia un punto. Los mitos
guayaneses que acabamos de analizar (M
2
s 9. M
2
64, M
2
6 6), referidos al
resto de la mitologa sudamericana, ofrecen una construccin singular en
el sen tido de que su segunda parte -el viaje de la madre de los geme-
los- reproduce de manera casi literal la primera parte del gran mito tup
evocado en el prrafo anterior. Este vuelco nos aporta una prueba suple-
mentaria de que el intinerario seguido desde el comienzo de este libro
recorre, por as decirlo, la mitologa sudamericana por detrs. De hecho,
7 En particular a partir del texto completo de un mito kalapalo (M
47,
en Baldus
4, p. 45), donde se nota la interesante transformacin mujer sin vagina ~ mujer
con dientes de piraa que le permiten comerse crudos los peces.
GUAYANA
vegetariana
GE
ESTRELLA
canbal
fresco
FRlHO
podrido
TUPI-TUKUNA
~
(ciruelo)
TRONCO
blando
(palmera)
fines de enero, o sea en plena estacin de las lluvias amaznicas (Taste-
vio 1, p. 247), Y en la Guayana al fin de aquella de las dos estaciones
lluviosas que dura de mediados de noviembre a mediados de febrero.
Al mismo tiempo, pues. que se pasa de un rbol que contiene en el
tronco un alimento interno a otro que porta en las ramas un alimento
externo, lo que podra denominarse "centro de gravedad" meteorolgico
de los mitos se traslada de la estacin seca hacia la estacin de las llu-
vias; o sea un corrimiento de igual naturaleza que el que debimos con-
siderar para explicar, en el seno de los mitos de la Guayana, el trnsito
de la recoleccin de miel y de la pesca, actividades econmicas de la
estacin seca, a la caza del caimn, actividad de la estacin de las lluvias;
y de la misma naturaleza tambin que la traslacin observada compa-
rando los mitos del Chaco y los mitos guayaneses: en los primeros el
agua retirada a los caimanes {estacin seca) transforma, en los segundos,
un agua impuesta (estacin de las lluvias). Es, por lo dems, la llegada de
la estacin de las lluvias lo que anuncian explcitamente el final de la
versin macush (M266) e implcitamente el final de la versin caribe
(M
2 6 4
), ya que, en toda el rea guayanesa, la aparicin de las Plyades
seala el comienzo del ao y la llegada de las lluvias.
Otro aspecto de la oposicin palmera/ciruelo merece nuestra atencin.
Salidos de un tronco de palmera, la prometida o el prometido de madera
son nutricios. Abastecen de mdula a su cnyuge (prometida de M
2 63a,
b), o de pescado (novio de M
2 4 1
) , Y sabemos que el conjunto mdula-
pescado constituye a los ojos de los Warrau el "alimento verdadero"
(Wilbert 9, p. 16). Mas cuando procede de un tronco de ciruelo, la novia
de madera desempea el papel de amante, no de nutricia. Adems, es
una amante negativa (es impenetrable), en lugar de ser nutricia positiva.
Atacada con hacha, la nutricia ser destruida, la amante concluida.
Simtricamente, si el ciruelo aparece como fuente de alimento (en
M
2 6 4
) , este alimento no existe sino para ser denegado (a los dos herma-
nos, por el tapir).
Se aprecia en seguida que, vista desde aqu, la serie de las "prometidas
de madera" est incompleta y hay que devolverla al conjunto, ms vasto,
cuya exploracin fue iniciada en Lo crudo y lo cocido. La estrella espo-
sa de un mortal en los mitos ge (M
s
7 -M
9
3) acumula en su persona los
dos papeles de amante impenetrable (en razn de su castidad) y de nu-
tricia (como introductora de las plantas cultivadas, correlativas de Mauri-
tia que es, en el orden de las plantas silvestres, el equivalente de las plan-
tas cultivadas) 6 Ahora, hemos mostrado en el anterior volumen (pp.
181-182) que este grupo de mitos ge era transformable en un grupo de
mitos tupi-tukuna, donde la esposa sobrenatural procede del fruto, fresco
o podrido, de un rbol. Hay pues toda una serie de esposas pudiramos
decir "vegetales":
6 Brett ha subrayado ya que entre los Warrau la explotacin de Mauritia fle-
xuosa ocupaba el lugar de una verdadera agricultura (1, pp, 166, 175).
196 EL FESTN DE LA RANA VARIACIONES 4, 5, 6 191
lo sabamos desde que reaparecieron, al trmino de nuestra exploracin
de los mitos sobre el origen de la miel, mitos sobre el origen del tabaco,
que andaban cerca de nuestro punto de partida. Pero si el lazo se ha
cerrado en el mito de los gemelos que, dos veces, hemos encontrado en
nuestro camino, slo puede ser porque la tierra de la mitologa es redon-
da -dicho de otro modo: porque constituye un sistema cerrado. Slo
que desde donde nos encontramos ahora, la perspectiva que se nos ofre-
ce luce todos los grandes temas mticos al revs, 10 cual torna ms
laboriosa y compleja su interpretacin, un poco como si hubiera que
descifrar los motivos de una tapicera examinando los hilos enredados
del revs, que confunden la imagen ms legible que, en Lo crudo y lo
cocido, contemplbamos por el derecho.
Pero qu significan revs y derecho? dAcaso no se habra invertido el
sentido, sencillamente, si hubiramos decidido comenzar por la otra pun-
ta? Esperamos demostrar que no es as, y que revs y derecho estn
definidos objetivamente por la problemtica indgena, para cuyos ojos la
mitologa de la cocina se despliega en buen sentido, el del trnsito de la
naturaleza a la cultura, en tanto que la mitologa de la miel procede a
contracorriente, retrocediendo de la cultura a la naturaleza; o sea dos
trayectorias que unen los mismos puntos, pero cuya carga semntica es
muy distinta y entre las que por consiguiente no existe paridad.
Reunamos pues los rasgos fundamentales de esta ltima mitologa. Se
relaciona con lo que pudiera denominarse desino de aliado, sin que se
trate por doquier del mismo tipo de aliado y sin que el culpable ocupe
siempre el mismo lugar en la constelacin de alianza. La herona del
Chaco desva, en provecho de su persona, las prestaciones de miel que su
marido deba al principio a los padres de ella. A la inversa, el suegro
glotn del mito guayans (M
2
S 9) desva, en provecho propio, las presta-
ciones que, liberado con respecto a l, en adelante debera su yema a su
hija. Entre los dos, e invirtindose de alimentario a sexual el sistema de
las prestaciones a los aliados, las cuadas de M
2
3 5 pretenden desviar el
amor que el marido tiene a su mujer, y la vieja rana de M
2 4
1 hace otro
tanto, en los planos alimentario y sexual, con las prestaciones alimenti-
cias que el hroe deba a su madre y con las prestaciones sexuales que le
hubieran tocado a una esposa legtima que no fuera amante ni se hiciera
pasar por madre. En ocasin de una alianza. por consiguiente, el culpa-
ble trata de excluir, como por cortocircuito, a sus padres, su deseen-
diente o su aliado. Es el comn denominador sociolgico del grupo. Pero
al mismo tiempo existe un comn denominador cosmolgico cuya fr-
mula es ms compleja. Segn el personaje principal sea una mujer (que
llena una marmita de sangre de su desfloracin) o un hombre (que hace
otro tanto con sus excrementos malolientes) -atestiguando una y otro
que el acceso a la femineidad o la masculinidad plenas implica una regre-
sin a la basura-.-, aparece una estructura de orden, ya en el plano de la
naturaleza (pero que va agotndose), ya en el plano de la cultura (pero
que va alejndose). La organizacin natural se agota, la discontinuidad
cuyo espectculo ofrece no es sino vestigio de una continuidad anterior
y ms rica, ya que todos los pjaros habran sido rojos si la sangre de la
desfloracin no hubiera dejado tras de s un residuo de bilis e impurezas,
o si la lluvia no la hubiese lavado a trechos. Y la cultura se aleja hacia
arriba (M
2
4 3) o a lo lejos (M
2 4
1, M
2
S 8) puesto que los hombres ha-
bran estado mejor dotados de auxilios espirituales y artes de la civiliza-
cin si su descenso del mundo superior no hubiese sido desdichadamente
interrumpido por una mujer encinta, o si, por una rana henchida de
miel, el hroe civilizador no hubiese debido abandonarlos. Dos hembras,
sexual o alimentariamente preadas, interrumpen pues la mediacin que
la evacuacin sexual de sangre o la alimentaria de excrementos hubieran,
al contrario, precipitado.
No obstante, a pesar de esta armadura comn, aparecen diferencias en el
seno del grupo, y es indispensable ponerlas en claro.
Comparemos ante todo, desde el punto de vista de su construccin, los
tres mitos de la recopilacin de Roth en los que descansa fundamental-
mente nuestra cuarta variacin, es decir el mito warrau de la prometida
de madera (M259), el mito caribe de la rana madre del jaguar (M264), Y
por ltimo el mito macush de la prometida de madera (M266).
En el mito warrau los avatares de la herona se suceden siguiendo un
plan de admirable regularidad: acabada por el pjaro bunia (que la aguje-
rea), la prea el sol (que la llena). Traga entonces imprudentemente
alimaas (que la llenan tambin), y la rana vaca su cadver de los geme-
los que lo llenaban.
Los episodios segundo y tercero connotan, por tanto, el llenado, sea
por abajo, sea por arriba; pasivo el uno, el otro activo; y en cuanto a las
consecuencias ste negativo (acarrea la muerte de la herona), aqul posi-
tivo (permite que d vida).
Ahora, dpuede decirse que los episodios 1) Y 4) se oponen a los prece-
dentes, en el sentido de que connotaran el vaciamiento, en contraste
con el llenado? No parece esto dudoso para el cuarto episodio, en el
cual el cuerpo de la herona efectivamente es vaciado de los nios que
contena. Pero el primer episodio, que. consiste en abrir vagina ausente,
no parece asimilable al otro stricto sensu.
Todo ocurre como si el pensamiento mtico hubiese percibido esta
dificultad y acto seguido se dedicara a resolverla. En efecto, la versin
warrau introduce un incidente que puede parecer superfetatorio -a
primera vista solamente. Para que la herona se torne verdadera mujer,
no basta que el pjaro bunia la abra; tambin es preciso que su padre
vuelva a trabajar (aunque justamente acabe de pregonar su incompeten-
cia) extrayendo de la vagina recin abierta una serpiente que represen-
taba un obstculo suplementario a la penetracin. As que la herona no
slo estaba tapada sino llena tambin; y el incidente de .a serpiente no
tiene ms funcin aparente que transformar el agujereamiento en vacia-
miento. Admitido esto, la construccin del mito queda resumida en el
esquema siguiente:
198 EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 4, 5, 6
199
,-
1) herona perforada por un
abajo,
I
pjaro , lo cual permite la
pasivo herona vaciada
(+)
evacuacin de la serpiente
anterior
\
l
2) herona preada
1
abajo,
I
por el sol
pasivo herona llenada (+)
anterior
3) herona que ingiere
1
arriba,
I
activo herona llenada (-)
alimaas mortales anterior
4) herona destripada por
1
pasivo
abajo,
f herona vaciada
H
una rana anterior
Si se tiene en cuenta, como hemos hecho en el esquema, que los episo-
dios 2) y 4) forman un par (puesto que la rana uacia el cuerpo de la
herona de los mismos nios con que el Sollo llenara), se sigue que los
episodios 1) y 3) deben asimismo formar un par, o sea: serpiente evacua-
da por abajo, pasioamente, con resultado benfico / alimaas ingeridas por
arriba, actiuamente, con resultado malfico, As visto, el mito consta de
dos series superponibles, formada cada una de dos episodios que se oponen
entre s beroma vaciada/llenada; herona llenada/vaciada) y cada uno de
los cuales se opone al episodio de la otra serie, con el que hace juego.
Por qu esta duplicacin? Al menos una razn la conocemos ya, pues
hemos verificado ms de una vez que la oposicin de sentidos propio y
figurado era una constante del grupo. Ahora, aqu, los dos primeros
episodios cuentan en figurado lo que los dos ltimos expresaban en pro-
pio: la herona primero es vuelta "comible" (= copulable) para ser
"comida". Luego es vuelta comible (muerta) para ser, en las otras versio-
nes, efectivamente comida.
Pero la lectura atenta del mito sugiere que la duplicacin de las series
pudiera tener otra funcin. Parece, en efecto, que la primera parte del
mito -de la cual no habr que olvidar que el Sol es el hroe- se des-
arrolla siguiendo un ciclo estacional cuyas etapas sealan las pruebas
impuestas al Sol-yerno: caza, pesca, artigamiento, plantaciones, ereccin
de una choza; en tanto que la segunda parte, que se inicia a propsito
de la marcha del Sol hacia el oeste, evoca ms bien un ciclo cotidiano.
As formulada, la hiptesis puede parecer frgil, mas la comparacin con
las otras versiones le otorgar un principio de confirmacin en espera de
que, en un volumen posterior, demostremos con ayuda de otros mitos la
importancia del contraste entre la periodicidad estacional y la cotidiana
y la estrecha concordancia que se verifica entre esta oposicin y la de
los "gneros" en la construccin del relato.
8
Finalmente, y siempre a propsito de M
2
s 9, se advertir que, en el
plano etiolgico, el mito parece tener una funcin, y slo una: explicar
8 Cf ya nuestro informe de enseanza, Annuaire du College de France, ao 64,
Pars, 1964, pp. 227-230. Acerca del nexo entre la estacin seca y las pruebas
impuestas al yerno, ver Preuss 1, pp. 476-499.
el origen de la tcnica de produccin del fuego por friccin.
Consideremos ahora cmo los caribes (M
2
64) cuentan la misma histo-
ria, que abordan, se recordar (p.181). directamente por la segunda
parte. La sucesin diaria (viaje en direccin del sol) pasa pues al princi-
pio. No es todo: correlativamente con la supresin de la primera parte, a la
segunda se aade una primera nueva, consagrada a las aventuras de dos
hermanos con otra rana, y luego con el tapir hembra. Hay por tanto
siempre dos partes, y parece por cierto que la puesta al final aqu, hecha
de episodios sucesivos, restituye el ciclo de las estaciones: caza, artiga-
miento, recoleccin de frutos silvestres que empiezan a madurar en
enero. Si esta interpretacin es exacta, el orden de las dos series, estacio-
nal y cotidiana, se invierte al pasar de la versin warrau a la versin
caribe.
Esta inversin del orden de las series va acompaada de un trastorno
del sistema de oposiciones que nos han servido para definir en sus rela-
ciones recprocas los cuatro avatares de la herona. El segundo avatar
ocupa ahora el primer lugar, ya que el relato comienza cuando la hero-
na est encinta por obra del Sol, en tanto que cuarto (cuerpo de la
herona vaciado de los nios que contena) permanece incambiado. Pero
entre estos dos episodios extremos, se insertan dos nuevos, uno nmero
2) la herona se esconde en una jarra (que llena); y otro nmero 3) es
"vaciada" de este recipiente. Qu quiere esto decir? La versin warrau
trata constantemente a la herona como "continente", alternativamente
vaciado (episodios 1 y 4) Y llenado (episodios 2 y 3). Al contrario, la
versin caribe la define por medio de una relacin de oposicin: conti-
nente/contenido, en relacin con la cual la herona tiene papel de agente
o de paciente, siendo ella misma ora un continente, ora un contenido,
con efectos benficos o malficos:
1) herona preada por
continente (+)
el sol
C)
herona que llena una
contenido (+)
jarra
3) herona vaciada de la
contenido (-)
jarra
4) herona destripada por l
continente H
el jaguar
Ahora son entonces los episodios 1) y 4) por una parte, 2) y 3) por
otra los que forman pares. En el seno de cada una de las dos series, los
episodios se reproducen so reserva de la inversin del y el
contenido, en tanto que, de una serie a la otra, los episodios que se
corresponden forman un quiasma. , "
Ahora las dos transformaciones de la estructura rmtica que hemos
hallado 'en niveles diferentes, uno formal y otro semntico, corresponden
a una transformacin ms, tercera, que cae en el plano etiolgico. La
200 EL FESTN DE LA RANA VARIACIONES 4, 5 6 201
versin caribe pretende solamente expltcar el origen de ciertas constela-
ciones: Hades, Plyades y Orin", de las que se sabe que, en esta regin
del mundo, presagian el cambio de estacin. A las numerosas indicacio-
nes dadas ya en este sentido (CC, pp- 218-219) aadiremos el testimonio
de Ahlbrinck [art, "sirito"), que atae a poblaciones guayanesas de
lengua y cultura caribe: "Cuando sirito, la Plyade, es visible de tarde
(en el mes de abril), se oyen truenos. Es la clera de Sirito porque los
hombres le han cortado la pierna a Iptiman [Orin]. Iptiman se acerca.
Iptiman aparece en el mes de mayo."
Admitamos entonces que M
264
se refiere implcitamente al principio
de la "gran" estacin de lluvias (hay cuatro estaciones en la Guayana,
dos lluviosas y dos secas), la cual se dilata de mediados de mayo a
mediados de agosto. Esta hiptesis ofrece dos ventajas. Primero, hace
corresponder la versin caribe (M
2
64) Y la versin macush (M2 6 6) que
se refiere explcitamente al origen de las lluvias y las tormentas; provo-
cadas por la tristeza intermitente de la herona, cuyas lgrimas escurren
a torrentes por las laderas de la montaa luego de que ella se estableci
en la cima del Roraima. En segundo lugar, podemos verificar objetiva-
mente, por sus referencias astronmicas y meteorolgicas, nuestra hip-
tesis anterior de que los mitos ahora examinados siguen, pero al revs,
un itinerario que los mitos ge y bororo estudiados en Lo crudo y lo
cocido nos hicieron recorrer al derecho. En efecto, el intento de integrar
los mitos ge y bororo que ofrecen carcter estacional condujo a una
ecuacin:
a) Plyades-Orin: Cuervo u estacin seca: estacin lluviosa
Pues bien, verificamos ahora que, en los mitos de" la Guayana, el con-
junto Plyades-Orin anuncia la estacin de las lluvias. Qu pasa enton-
ces con la constelacin del Cuervo? Cuando culmina al anochecer en el
mes de julio se la asocia a una divinidad responsable de las violentas
tormentas que sealan la estacin de las lluvias ya de salida (cf. CC, p.
231; y, sobre la mitologa de las tormentas del periodo julio-octubre en
el mar de los caribes, y la Osa Mayor -cuya ascensin recta es prxima a
la del Cuervo-, Lehmann-Nitsche 3, pp. 126-128); en tanto que asi-
mismo en la Guayana, el orto de la Cabellera de Berenice (misma aseen-
sin recta que la Osa Mayor y el Cuervo) connota la sequa. O sea la
ecuacin, inversa de la anterior:
b) Plyades-Orin: Cuervoa estacin lluviosa: estacin seca.
Alcanzamos as la versin macush (M
266),
que como acabamos de ver
se relaciona de manera explcita con el origen de la estacin lluviosa.
Pero no es todo, pues a diferencia de los dos mitos antes discutidos,
M2 6 6 posee doble funcin etiolgica. Como mito de origen de la esta-
9 Como hace tambin, para las Plyades nada ms, una variante tup (M
264b)
recogida por Barbosa Rodrigues (1, pp. 257-262).
cin de las lluvias, coincide con M
2
64; como mito de origen de una
tcnica de producir fuego (que ensea la grulla a los hroes), coincide
con M
2 5
9
Sin embargo hay dos diferencias. La alusin a las lluvias que se en-
cuentra en M
2 6 6
es diurna (se ven correr las lgrimas que forman los
torrentes), en tanto que la hecha por M
2 6 4
es nocturna (visibilidad de
ciertas constelaciones). Y si M
2
5 9 trae a cuento la produccin del fuego
por friccin (con dos trozos de madera), 1\1
2 6 6
se in teresa. por su parte,
en la produccin del fuego por percusin (con dos piedras), tcnica que
conocen tambin los indgenas de la Guayana.
Por consiguiente, y como sera de esperarse. M
2
66 consolida en un
solo mito episodios que pertenecen propiamente a cada una de las otras
dos versiones. Comienza con la historia de la prometida de madera. que
falta en la versin caribe. y acaba con las aventuras de los gemelos, pos-
teriores a la estancia en casa de la rana, faltantes en la versin warrau.
Pero haciendo esto invierte todos los detalles: prueba del suegro y no ya
del yerno; perforacin de la herona por el carpintero, en vez del bunia.
Vctima del jaguar antropfago, aqulla no muere sino que resucita. El
hroe devora las ascuas, frustrando as a la rana. Se advertir tambin
que el bunia warrau acta por lascivia, el carpintero macushi buscando
de comer: come as a la herona en sentido propio. Simtricamente, en
la segunda parte de la versin macush el jaguar no la come ms que de
modo figurado, puesto que sucumbe antes de haber digerido su presa y
sta resucita apenas extrada del vientre de la fiera (cf. antes, p.183).
La sntesis de las versiones warrau y caribe operada por la versin
macushi a costa de mltiples inversiones revela que en el trayecto de
regreso se encuentran mitos que se ligan simultneamente a los dos
orgenes: el del fuego y el del agua, situados as a la misma "latitud"
mtica que los mitos bororo (MI) y sherent (M
I 2
) encontrados a la ida,
y a propsito de los cuales se haba afirmado ya la misma dualidad etio-
lgica. La versin macushi ofrece pues una ocasin particularmente
favorable para verificar dnde estamos.
Los tres mitos M2s9, M
2 64,
M
2 66
se relacionan sea con el origen del
fuego en el plano de la cultura (friccin o percusin), sea con el del
agua en el plano de la naturaleza (estacin de las lluvias), sea con los dos
juntos.
Ahora bien, antes de que apareciera el fuego producido por tcnicas
culturales, exista ya segn vas naturales: vomitado por un animal, la
rana, que por su lado participa del agua. Simtricamente (yen este pun-
to la aportacin de M
2
6 6 es decisiva), antes de que apareciese el agua
producida segn un medio natural (la lluvia), ya exista a ttulo de obra
cultural, puesto que Makunaima, verdadero ingeniero de obras pblicas,
la hace primero u ~ en un canal abierto por sus afanes y donde bota
la primera piragua;' Ahora bien, Makurraima, comedor de brasas eneen-
didas, participa del fuego como la rana del agua. Los dos sistemas etiol-
gicos son simtricos.
10 Los mitos de creacin de los Yaruro hacen tambin de la apertura de los ros
condicin previa para la aparicin del agua (Petrullo, p. 239).
202 EL FESTN DE LA RANA VARIACIONES 4, 5, 6
203
En nuestros mitos, por consiguiente. la estacin de las lluvias aparece
en forma de un trnsito de la naturaleza a la cultura. No obstante, cada
vez el fuego (primitivamente contenido en el cuerpo de la rana) o el
agua (posteriormente contenida en el cuerpo de la madre) se extienden;
uno en los rboles, de donde se sacarn los bastones de encender lum-
bre, la otra en la superficie de la tierra, en la red hidrogrfica natural
(que se opone a la red artificial creada en un principio por el demiurgo).
Se trata siempre, pues, de una dispersin. El carcter fundamentalmente
regresivo de todos los mitos del grupo se verifica una vez ms.
Cmo explicar entonces la ambigedad de nuestros mitos, que por lo
que ya se ve resulta de su doble funcin etiolgica? Para responder hay
que fijarse en el personaje de la grulla, que en M
2
6 6 demuestra al hroe
la tcnica de produccin del fuego por percusin.
El pjaro designado por Roth con la palabra inglesa "crane" desem-
pea un papel importante en los mitos de la Guayana. Como veremos
ms adelante (M327-32S), es l quien trae a los hombres -o permite que
el pjaro mosca les traiga- el tabaco que creca en una isla tenida por
inaccesible. Ahora bien, otro mito caribe de la compilacin de Roth (1,
p. 192) comienza as: "Haba una vez un indio a quien gustaba mucho
fumar: ya fuera de maana, a medioda o por la tarde, se le vea coger
un cabo de algodn, golpear una piedra contra otra, hacer fuego y
encender su tabaco." Parece pues que, por mediacin de la grulla, la
tcnica de produccin de fuego por percusin y el tabaco estuvieran rela-
cionados.
Transportando al pjaro mosca hasta la isla del tabaco, la grulla, que lo
lleva apretado entre los muslos, lo ensucia de excremento (Roth 1, p.
335); es as un ave propensa a la defecacin. Acaso haya que ligar esta
connotacin cochina con los hbitos alimenticios de las grandes zancu-
das, que se nutren de peces muertos abandonados por las aguas cuando
llega la estacin seca (cf. M
33 1
y Ihering, arto "jabiru"). En los ritos
funerarios de los Arawak guayaneses, paseaban solemnemente un emble-
ma que representaba la grulla blanca (white crane) cuando la incinera-
cin de los huesos pequeos de los difuntos (Roth 2, pp. 643-650). Los
Umutina dan a un episodio de sus ceremonias funerarias el nombre del
martn pescador (Schultz 2, p. 262). Por ltimo, y ya que por lo menos
uno de nuestros mitos (M
2 6 4
) recurre a la codificacin astronmica, no
habr que olvidar que ms al sur, entre los Bororo y los Matako -y no
slo ellos-, parte de la constelacin de Orin lleva el nombre de una
zancuda en tanto que los caribes de las Antillas llamaban "Cangrejero"
(especie de garza menuda) una estrella que verosmilmente era parte de
la Osa Mayor y a la que se atribua el gobierno del trueno y los huraca-
nes (Lehmann-Nitsche, loe. cit., p. 129). Si esta coincidencia no fuera
efecto del azar, dara una ilustracin suplementaria de la inversin del
sistema de las constelaciones, hacia lo cual ya hemos llamado la atencin
(p. 200).
Sea como fuere, la entrada en escena de la grulla en M
2
66, a ttulo de
introductora de la produccin de fuego por percusin (y tambin del
tabaco), refuerza la hiptesis segn la cual los mitos sobre el origen de la
miel iran, en cierto modo, "por delante" de los mitos del origen del
tabaco, cuyos temas caractersticos emergen uno tras otro en la serie de
las jaguar canbal muerto por un tronco espinoso,
nutnas, que personajes "tapados" (M
2 4 1
) . Al mismo tiempo se
aclarana la ambigedad de los mitos que funcionan simultneamente
mitos ,del origen del fuego (por friccin o percusin) y como
mitos del ongen del agua (estacin de las lluvias y red hidrogrfica).
Pues si fuera cierto, como esperamos haber demostrado, que el tabaco
fumado ofr?ce el fuego y la miel diluida con el agua, se
por que rmtos preocupados simultneamente por la etiolo-
gia de la por la del tabaco (transformndose de hecho de un tipo
en otro) manifiestan esta ambigedad dejando percibir el origen del
fuego, congruo con el tabaco, a travs -si podemos decir tal
cosa- del origen del agua, elemento congruo con la miel. En los mitos
ge sobre el origen del fuego (M
7
a MI 2) el jaguar figuraba a ttulo de
del fuego y de la carne cocida, en un tiempo en que los hombres
que conformarse con carne cruda; y era la esposa humana del
la que demostraba disposiciones canbales. Los mitos guayaneses
mvrerten todas estas proposiciones, ya que las tcnicas de produccin del
fU,ego (y no ya el fuego mismo) son conquistadas o inventadas por
he roes humanos, a consecuencia de la devoracin de su madre por un
jaguar canbal.
Los mitos hablan de dos tcnicas: friccin o giro, y percusin. Segn
M2 59, el. fuego actualmente producido por friccin era primitivamente el
que uomitaba la rana, y M
2
6 6 relata por su parte que la instigadora de
la tcnica por percusin fue la grulla, pjaro que otro mito de la Guaya-
na aflige con intensa propensin a defecar. Pero entre los dos mitos hay
otro que hace el papel mediador:
M2 72. Taulipang: origen del fuego.
cuando los hombres, todava desconocan el fuego, VIVla
una Pelenosamo. Acumulaba lea en el atrio y se
acuchllaba encima. Entonces le brotaban llamas del ano y la lea
se Coma su mandioca cocida en tanto que los dems la
expoman al calor del sol. Una chiquilla divulg el secreto de la
vieja. no quera dar el fuego, la ataron de brazos y piernas,
la pusieron sobre la lea y le abrieron el ano a la fuerza. Entonces
excret el fuego, que se transform en piedras !wat! (= fuego), que
producen fuego cuando se golpean una contra otra (K.-G. 1, p. 76 Y
vol. 1II, pp. 48-49).
Si nos atenemos a las dos propostctcnes rmucas de que el fuego
producido por friccin primitivamente era vomitado, y excretado el pro-
ducido por percusin, llegamos a la ecuacin:
friccin : percusin:: boca: ano.
Pero la verdad es que puede sacarse ms de los materiales de que dispo-
nemos, pues se prestan a una deduccin que, para nuestro mtodo,
ofrece valor de test.
204 EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 4, 5, 6 205
Para la tcnica de produccin de fuego por percusin la etnografa no
suministra representaciones simblicas cuya evidencia intuitiva y genera-
lidad sean comparables con las que acabamos de traer a cuento. Pero
M2 72, reforzado por la posicin recurrente que ocupa la grulla en los
mitos pjaro excretando, uno y otra dueos del fuego
producido por percusin], nos pone en condiciones de deducir el simbo-
desconocido de est,a a de su expresin imaginaria
urucamente dada. Bastara aplicar las mismas reglas de transformacin
que en el caso precedente, donde eran verificables empricamente. O
sean las ecuaciones:
Sabido es que la tcnica de produccin del fuego por giro (o por fric-
cin) posee, en muchos lugares del mundo entero y ciertamente en
Amrica del Sur, connotacin sexual: la madera pasiva es llamada hem-
bra, la madera que se hace girar o moverse en vaivn se llama macho. La
retrica del mito traspone este simbolismo sexual inmediata y universal-
mente percibido dndole una expresin imaginaria, ya que el acto sexual
(cpula) es reemplazado por un movimiento que interesa al aparato
digestivo (vmito). No es esto todo: la hembra, pasiva en el plano
simblico, se torna activa en el plano imaginario, y los rganos respecti-
vamente en cuestin son all la vagina y aqu la boca, definibles en
funcin de una oposicin entre lo alto y lo bajo, sin dejar de ser ambas
anteriores (sobre un eje cuyo otro polo es ocupado por los orificios
posteriores):
Plano simblico
O, pasiva
anterior
abajo
=>
=>
=>
Plano imaginado
O, activa
anterior
arriba
cin literal sugiere la grulla, pero diversas indicaciones de nuestra fuente
(Roth 1, pp. 646-647; 2, p. 338) podran llevar a la conclusin de que
se trata de especies de garza, en particular Botorus tigrinus, Pero aun
cuando Roth hubiese aplicado el nombre de la grulla a una garza, la
confusin no sera menos reveladora, pues de punta a punta del conti-
nente americano, como en otras partes, los mitos se complacen en recor-
dar la grulla por su voz chillona;' I Y las Ardeae de que pudiera tratarse
deben tambin su nombre cientfico. derivado de botaurus (que ha dado
en francs "butor"). a su grito, parecido -dicen-,- al mugido de un buey
o un toro, si no es que de una fiera. .. La tcnica de produccin de
fuego ms marcada desde el punto de vista del ruido es, pues, cosa de
un ave ruidosa.
Tambin es rpida, en tanto que la otra es lenta. Esta doble oposicin
entre rpido, ruidoso, y lento, silencioso remite a aquella, ms funda-
mental, que sacamos a luz en Lo crudo y lo cocido, entre lo que llam-
bamos mundo quemado y mundo podrido; la encontrbamos entonces
en el seno mismo de la categora de lo podrido, donde se refleja en dos
modalidades que son respectivamente las de lo mohoso (lento, silen-
cioso) y lo corrompido (rpido, ruidoso): esta ltima sancionada precisa-
mente por la cencerrada. Al mismo tiempo, pues, que volvemos a hallar
en los mitos la oposicin cannica del origen del agua (congrua con lo
podrido) y del origen del fuego (congruo con lo quemado), vemos
simtricamente aparecer en el seno de la categora de lo quemado dos
modalidades culturales: friccin y percusin, cuyas posiciones simblicas
respectivas reflejan en lenguaje de metonimia (por tratarse de dos causas
reales del mismo efecto) las que en el seno de la categora de lo podrido
ocupaban metafricamente (las significaciones eran entonces de orden
moral) las modalidades naturales de lo mohoso y lo corrompido. Para
convencerse no har falta ms que comparar el esquema de CC, p. 332,
con ste, que hace juego enteramente con aqul:
Cul es pues el rgano que pudiera definirse como posterior y alto,
en un sistema en que la posicin posterior e inferior la ocupa el ano, la
anterior y alta la boca? No hay dnde elegir; slo puede ser la oreja,
como por lo dems demostramos ya a propsito de otro problema (CC,
p. 139). Resulta que en el plano de lo imaginario (es decir en el plano
del mito) el vmito es el trmino correlativo e inverso del coito y la
defecacin el trmino correlativo e inverso de la comunicacin auditiva.
Se ve en el acto de qu modo la experiencia verifica la hiptesis obte-
nida deductivamente: la percusin es sonora, la friccin silenciosa. As se
explica, de golpe, que la grulla sea la iniciadora de la primera. Cierta
incertidumbre envuelve al pjaro llamado "crane" por Roth. La traduc-
Este paso de la metfora a la metonimia (o al contrario), varias veces
ilustrado en las pginas anteriores y ya sealado en otros trabajos (L.-S.
I 1 Parece que las grullas comparten esto, pues se cita el caso de uno de estos
pjaros que, privado de su congnere, contrajo apego sentimental hacia una cam-
pana de hierro cuyo sonido le recordaba el grito del ausente [Thorpe, p. 416).
"'....,l
percusin
'<,
"
"
"
(rpUio)
I
QUEMADO
,
! -,.....-,
Plano simblico
O, pasiva
posterior
arriba
=>
=>
=>
Plano imaginario
O, activa
posterior
abajo
206 EL FESTN DE LA RANA
VARIACIONES 4, 5, 6 207
miel? Volvamos atrs y consideremos los cuatro animales que los mitos
califican simultneamente desde el punto de vista del agua y de la miel:
8, 9, 10), es tpico del modo como se desenvuelve una serie de transfor-
maciones por inversin cuando son suficientemente numerosas las etapas
intermedias. Incluso en tal caso, por consiguiente, es imposible que
aparezca una paridad real entre el punto de partida y el de llegada, a
excepcin de la sola inversin generadora del grupo: en equilibrio sobre
un eje, el grupo manifiesta su desequilibrio en otro. Este constrei-
miento inherente al pensamiento mtico pone a resguardo su dinamismo
al mismo tiempo que le impide alcanzar un estado verdaderamente
estacionario. De derecho, si no de hecho, el mito no posee inercia.
De manera que encontramos aqu una ilustracin, en forma de caso
particular, de la relacin cannica que escribamos en 1955 de la manera
siguiente (L.-S. 5. p. 252):
Convena citarla por lo menos una vez para que se convenzan de que
desde entonces no ha dejado de guiarnos.
e) QUINTA VARIACIN:
IRARA
(tiene miel, agua no)
o sea:
ZORRO
(no tiene ni miel ni agua)
RANA
(tiene agua, miel no)
CARPINTERO
(tiene miel y agua)
[jaguar =>jaguar l # [O =>
En los mitos precedentes, la rana figura en calidad de madre. del jaguar.
Ya hemos contribuido de dos maneras a la solucin de esta paradoja
etnozoolgica: mostrando que la rana y la abeja sostienen una relacin
de correlacin y oposicin en el eje cuyos polos forman la estacin de
las lluvias y la de la sequa, y descubriendo otra correspondencia, esta
vez entre la abeja y el jaguar, puesto que dicho felino desempea el
papel de amo de la miel en los mitos tenetehara y temb (M
I 8 S
' M
1 8 9
) .
Si la rana es congrua con lo hmedo y la abeja con lo seco, se compren-
de en efecto que a ttulo de duea del agua celeste (= anunciadora de las
lluvias) la rana pudiera ser complementaria del jaguar, cuya posicin de
amo del fuego terrestre ha sido establecida independientemente y que es
l mismo conmutable con la abeja.
Mas dpor qu los Tup septentrionales hacen del jaguar un dueo de la
Sobre lo gritn de la grulla en los mitos de Amrica del Norte, cf. Gatschet (p.
102): "la grulla del Canad es, de todos los animales, el que grita ms, y ms fuer-
te", y la creencia chppewa de que los miembros del clan de la grulla tienen una
voz potente y dan a la tribu los oradores (Kinietz, en L.-S. 9, p. 154).
Por lo que toca a China, cf. Granet (p. 504, n, 2): "El sonido del tambor se oye
hasta Lo-yang cuando una grulla blanca [subrayado del texto] penetra volando en
la Puerta del Trueno", y la referencia al pjaro Pi-fang, que "parece una grulla,
baila en una pata y produce el fuego" (p. 526).
Estas confrontaciones son tanto mas legftimas cuanto que hay un fundamento
anatmico, y as objetivo, de la reputacin de ruidosas de las gruiforrnes: "La
mayora de las especies lucen, en el macho (no siempre en la hembra), una convo-
lucin en la trquea; sta penetra hacia atrs de las clavculas, en un hueco de la
cresta del esternn" (A. L. Thompson, p. 61).
agua miel
zorro -
irra - +
rana + -
carpintero + +
Como la rana (llegado el caso, el cunauar) posee el agua, debe ser
inversa del jaguar, que tiene el fuego, en virtud de la ecuacin agua= fue-
go,-t) (cf. CC.. pp. 191-192). Por consiguiente, si el mito se pone a cali-
ficar tambin estos dos animales desde. el punto de vista de la miel, ten-
dr que ser respetando esta inversin principal: de donde resulta que,
como la rana no tiene miel, el jaguar s. Esta deduccin restituye la
armadura, no slo de los mitos tenetehara y temb, sino tambin del
mito warrau (M
2
3s ) que plantea que, desde el punto de vista de la miel,
el agua es el fuego (antes, p. 134).
Nuestra interpretacin implica que sea verificable, en estos mismos
mitos, una correspondencia en otro plano, entre la rana (duea del agua
celeste) y el caimn cuya posicin semntica es de dueo del agua terres-
tre (CC, p. 190). El caimn aparece en M
2 6 6
como transformacin del
viejo glotn de M
2
s 9; es igualmente simtrico con la rana glotona de
M
2 4 1
: sta roba el (futuro) hroe civilizador a su madre para tener un
marido capaz de satisfacerla sexualmente, aqul da su hija, incapaz de
satisfacerlo sexualmente, al (futuro) padre del hroe civilizador.
Despus de elucidar las reglas que presiden la transformacin de la
208
EL FESTN DE LA RANA
VARlACIONES 4, 5, 6 209
Pero si se vuelve este razonamiento, la conclusin se aclara: llegados al
pueblo, los dos jaguares hallaron por lo menos un cadver, y se puede
suponer que se lo comieron en lugar de la muchacha (a quien se habran
el mito, de haber seguido en su comaa). Para apreciar
la ImportancIa de este detalle basta recordar que, en los mitos ge sobre
el ongen del fuego (de cocina), el jaguar daba la carne cocida a los
hombres, de quienes recibiera una esposa humana. Ahora, aqu el jaguar
ha robado a los hombres (y no recibido de ellos) una humana de la que
no ha hecho su esposa; correlativamente, en vez de que los hombres
adquieran la carne animal cocida, son ellos quienes ceden la carne huma-
na cruda.
Para convencerse de que tal es por cierto el sentido de la conclusin
considerada enigmtica por Roth, basta comparar trmino a trmino el
mit? '."'arrau y el de los mitos ge sobre el origen del fuego (M
7-M1 2
) ,
advirtiendo que, Igual que la mayor parte de los ge, los Warrau son
y que a la inversa de lo que pasara en una sociedad patri-
hneal, la madre cuenta para ellos como parienta, no como aliada:
'" interna con que ella {la
chica) 10 alimentar,
y que alimenta a la
criatura con carne,
( Ia sucie......
y le da bienes culturales
que los hombres no po-
seen.
y roba a los hombres,
paza drselos, bienes
culturales que l no
posee.
negndosela al chico.
"prodigndosela" aljaguar.
\
\
definitivamente,
segn cree !El.
Io(a) abandona
I
provisionalmente,
segn cree ella.
que busca
que elimina
un chico,
una chiquilla,
utiliza la carne cocida con
fines asesinos,
irritado(a)
por
\ Una madre
(O, parienta)
M7aM1Z: . e xterna de que I el chico)
se hllb'a alamentado,
[
M7 aMIZ: El chico es recogido (
por un jaguar
Mz73; La chiquilla es raptada
[
M7 a M12: humana
La humana, no esposa
M273: del jaguar
En ausencia de un indio, salido de caza, la esposa encarg a la
vieja abuela el cuidado de su hija pequea, que apenas empezaba a
andar y cuyos llantos la molestaban en sus quehaceres de cocinera.
Cuando quiso recuperar a la nia, la abuela protest diciendo que
no le haba sido confiada, y la pobre mujer comprendi que un
jaguar hbilmente disfrazado se la haba llevado.
Vanos fueron todos los empeos por recuperar la nia, y los
padres se resignaron a perderla. Algunos aos ms tarde, empeza-
ron a advertir extraas desapariciones: un da los collares, otro las
bandas de algodn, luego las provisiones de mdula de palmera, el
tapasexo, las ollas. .. Era el jaguar, que vena secretamente por la
noche a fin de dotar a la chica, pues la quera como si fuera de su
raza. La alimentaba de carne y, en cuanto estuvo formada, se puso
a lamerle la sangre de la regla, como los jaguares y los perros, que
gustan de olfatear los rganos femeninos. Los dos hermanos del
jaguar hacan otro tanto, y la muchacha encontraba harto extraa
tal conducta. .
Resolvi pues escapar y pregunt cul era el camino que llevaba
a su pueblo. Como el jaguar desconfi, ella le replic que ya se
estaba haciendo viejo y que pronto morira; dno debiera entonces
ella regresar con sus padres? Persuadido as, el jaguar la instruy
con particular esmero, pues tema que, muerto l, sus dos herma-
nos quisieran devorarla.
Cuando lleg el momento que se haba fijado, la joven pretendi
que no poda quitar del fuego una enorme marmita llena de carne,
cuyo calor le impeda acercarse. Presuroso, el jaguar cogi la
marmita con las patas y entonces ella se la volc encima. La fiera
escaldada cay, aull de dolor y muri. Los hermanos oyeron los
gritos y no les dieron importancia: pensaron slo que el viejo la
pasaba a gusto con su querida. Nada poda ser ms falso, pues la
verdad es que jams la haba posedo.
La muchacha corri al pueblo e hizo que la reconociesen los
suyos. Explic que haba que huir, ya que los hermanos del jaguar
iban a llegar para vengarse y nadie escapara de ellos. Los indios se
dispusieron a partir, pues, y descolgaron las hamacas. Un primo de
la chica meti en la suya una pesada piedra de amolar que contaba
con usar. Pero en el momento de echarse la hamaca al hombro,
como se hace para llevarla, no se acord de la piedra y el choque
inesperado le rompi la columna vertebral y lo mat. Sus compa-
eros tenan tal prisa por huir que abandonaron al cadver (Roth
1, pp. 202-203).
M
2
7 3. Warrau: la criatura robada.
Roth hace una observacin divertida a propsito de este mito. La
conclusin tan repentina le asombr, y entonces la informadora le res-
pondi que al llegar al pueblo, los jaguares no encontrarn ms que un
cadver. Ya no haba nadie que observara los siguientes acontecimientos
para relatarlos ms tarde. Cmo quera que ella los supiera?
rana en jaguar, podemos abordar la quinta variacin, durante la cual una
rana (madre del) jaguar cede el lugar a un jaguar macho.
A proposrto de la ltima oposicin, piedra/tea ardiente, se notar que
se trata aqu de una piedra de amolar, que de ordinario se emplea moja-
da (oposicin agua/fuego). Adems hemos demostrado en otro lugar
(Ce, p. 155) que a travs de todo este sistema mitolgico la piedra es
una expresin metafrica de la carne humana, en tanto que la tea ar-
diente es un equivalente metonmico de la carne cocida (causa por efec-
to). No slo la conclusin de 1\1
2
7 3 , entonces, sino cada uno de sus
detalles est por completo motivado.
211 VARIACIQNES 4, 5, 6
a) M2 ? :I
[ ]
M24S
[ ] jaguar (animal carubal} ~ rana (animal no canbal)
b) M273 [
herona "carbahaada"
1
~
M245 [
herona "canlbalizante" ]
con explicar el gusto del jaguar por la sangre menstrual merced a la
creencia particular de este grupo tribal de que, a diferencia de los hom-
bres, a los Espritus sobrenaturales no les da asco (antes, p. 157). Es un
hecho que la mitologa warrau trae a menudo a cuento las molestias
femeninas; as M2 6 o, donde los pjaros se tien las plumas con la sangre
de la desfloracin, y M
2
3 s. donde -csn llegar tan lejos cmo el jaguar
de M
2
i 3 - un Espritu masculino nombrado Abeja no teme el con-
tacto de una muchacha indispuesta;" actitud, dicho sea de paso, que prue-
ba que la conmutacin del jaguar y de la abeja existe tambin fuera de
los Tup meridionales (antes, pp. 206-207).
Con todo, la trama de M
2
7 3 no es completamente explicable recu-
rriendo a las ideas particulares de los Warrau acerca de la menstruacin.
Hemos encontrado de camino un mito tukuna (M
2
4 s ) relativo asimismo
a una chiquilla llorona abandonada por la madre, que una rana (transforma-
cin del jaguar, como qued demostrado en la cuarta variacin) se lleva y
cr ia, y a quien ensea los poderes chamnicos. Adulta y de vuelta entre
los suyos, esta mujer se alimenta exclusivamente de tutano humano
donde puede verse una transformacin de la sangre menstrual de M
2
7 3 a
doble condicin de que:
de un" piedra "de mojar", mvo-
luntariamente <:argada por un
hombre, v que le rompe el de-
masiado dbil espinazo.
de una tea ardiente voluntaria-
mente cargada por animales que
han probado la solidez de su espi-
nazo.
por medio
regreso al pueblo,
cuyos habitantes
MUjer del Jaguar muerta,
Jaguar muerto, ~
L FESTN DE LA RANA
) Los jaguares obtienen la car-
I nc humana cruda
Lo s hombres obtienen la car-
ne animal cocida
210
El cuadro anterior muestra que M
2
7 3 est en oposicin diametral con
los mitos ge acerca del origen del fuego, con los cuales (en Lo crudo '!
los cucido) se inici nuestra travesa alrededor del globo de la mltologia
sudamericana. Estamos ahora, por tanto, precisamente en las antpodas
de nuestro punto de partida. En efecto, si la cocina desempeaba un
papel doblemente conjuntivo en aquellos primeros mitos (entre ciclo y
tierra, y entre aliados), figura dos veces en 1\12 7 3 Y siempre con papel
disyuntivo: primero responsable del abandono de una criatura por una
madre demasiado preocupada cocinando para su marido -y que en con-
secuencia cree que sus deberes de aliada (esposa y cocinera) son incom-
patibles con los que le incumben a ttulo de parienta (madre. y n o r ~
za)-; luego responsable de la muerte de un jaguar que no es ru padre ru
marido, sino nutricio; y que sucumbe escaldado por el contenido de una
marmita, vctima de la torpeza intencional de una cocinera.
Pero si en lugar de transportarnos idealmente y de golpe hasta el pun-
to de partida intentamos retornar despacio sobre nuestros pasos, apare-
cen otros vnculos que representan "tirantes", como dicen los topgra-
fos, y permiten ligar directamente nuestro mito a varios de los que
hemos considerado. Estos atajos Forzosamente pasan por dentro de la
esfera: de donde resulta que la tierra de los mitos no slo es redonda
sino hueca.
En vista de que .1\1
2 7 3
es un mito warrau, podramos conformarnos
Por otra parte, una prueba suplementaria de la "transparencia" pro-
gresiva de la mitologa de la miel a la mitologa del tabaco, que se
agrega a todas las que hemos dado ya, resulta de otra confrontacin de
M273. esta vez con el mito tereno sobre el origen del tabaco (M
2 4).
En
este mito, resumido y discutido en otra parte (CC, pp- 10355), Y del cual
hemos debido ya invocar una variante matako (M
2
4 6, p. 162) para conec-
tar la mitologa warrau con la del Chaco, una mujer luego convertida en
jaguar (en tanto que el jaguar warrau primero se convirti en mujer)
intenta envenenar a su marido al;imentndolo con sangre menstrual (a la
inversa del jaguar warrau que se deleita con la sangre menstrual de su
"no mujer").
Ahora bien, este mito tereno es tambin (con M20) uno de los prime-
rsimos en que topamos con la miel, que tiene aqu (como probamos en
la primera parte de este libro) papel de operador del origen del tabaco.
Esta miel es txica cada vez, sea por una razn externa (violacin de un
tab por los recolectores en M
2
o) o por una razn interna (fetos de
serpiente incorporados, en M
2
4)' Sea moral o fsica la causa invocada,
tal miel es pues una basura. Al contrario, para el jaguar de M
2
7 3 la san-
gre menstrual c-esa basura- es una miel. En efecto, su conducta como
jaguar ladrn de una chiquilla (abandonada poraue chillaba demasiado),
goloso de su sangre menstrual, reproduce la de la rana de M24!, pronta
a recoger (porque chillaba demasiado) un muchachito, y glotona de la
212
EL FESTN DE LA RANA VARIAClNES 4, 5, 6 213
miel que l le presenta. Segn el caso, esta glotonera provoca o facilita
la fuga de la criatura adoptada. Y hemos establecido independientemente
que en la quinta variacin el jaguar es una transformacin de la rana,
herona de la tercera.
dQu relacin podr haber entre la miel y la sangre menstrual? En
primer lugar, son sustancias elaboradas como el alimento cocido, aunque
por efecto de lo que podra denominarse una "cocina natural". En la
sistemtica indgena, como hemos explicado, la miel procede de una
cocina natural de orden vegetal, y es claro que la cocina natural de
donde viene la sangre menstrual es, por su lado, de orden animal. Obte-
nemos de esta suerte una correlacin inicial, a la que se agrega otra en
seguida. Evitando con la chica que ha raptado todo contacto fsico que
no sea saborear su sangre menstrual, el jaguar de M
2 7
3 traspone a tr-
minos alimenticios una relacin sexual. Invierte as sencillamente la
conducta de las dos hermanas de M
2
35, que desearan "raptar" a su
cuado porque resienten en trminos sexuales (prendadas como estn de
un hombre llamado Miel) una relacin que debiera quedar en el plano
alimenticio. Por lo dems, dno es para mejor atestiguar la realidad de
esta transformacin para lo que el jaguar, protagonista de M
2
7 3, tiene
dos hermanos como la protagonista de M
2
3 5 dos hermanas? Los dos
hermanos de M
2
7 3 no se contentan con la sangre menstrual que emite la
herona; tambin quieren comrsela a ella. Las dos hermanas de M2 3 5
no se conforman con la miel que produce el hroe; quieren tambin,
pero hablando er ticamente, "comrselo".
Entre miel y sangre menstrual se percibe, en fin, un nexo ms, debido
al hecho, que varias veces hemos subrayado (y volveremos a elloL de
que las mieles sudamericanas son con frecuencia txicas. Por lo que les
concierne, hay pues poqusimo trecho entre las categoras de lo delicioso
y lo venenoso, Por parte de los warrau, que alimentan dudas metafsicas
sobre lo fundado de las interdicciones relativas a las mujeres indispuestas
(antes, pp. 157 Y 211), la confrontacin con la miel no es, por tanto,
cosa de qu asombrarse.
Una observacin final a propsito de este mito. Cuando trajimos a
cuento la problemtica de la sangre menstrual (de la mujer) y de los
excrementos hediondos (del hombre) en el curso de la tercera variacin
(p. 171), sacamos a relucir un movimiento doble cuyo paralelismo subra-
yan los mitos. Por una parte, la maduracin fisiolgica implica una regre-
sin a la suciedad que, en trminos de cdigo auditivo, ilustra por su
lado la condicin del cro llorn. Por otra parte, la emergencia de un
orden, sea natural o cultural, resulta siempre de la disgregacin de un
orden superior y del que la humanidad no conserva ms que jirones.
Esta interpretacin no es desmentida por M
2
7 3? En efecto, la herona
es un cro llorn al principio, y lejos de que la pubertad la devuelva al
orden, parece que al contrario le aada un atributo seductor. Pero dicha
seduccin ejercida por la sangre menstrual se ejerce sobre un jaguar,
como el mito se cuida muy bien de precisar: "Haba seguido siendo
jaguar, y continuaba haciendo lo que hacen los jaguares y los perros"
[Roth 1, p. 202). Qu quiere decir esto? Diametralmente opuesto a los
mitos ge sobre el origen de la cocina, M
2 7
3 no puede ser, por ello
mismo, sino un mito sobre el origen del rgimen alimenticio ms opues-
to: cuando el animal se come al hombre, en vez de ser el hombre el que
coma el animal, y el hombre es comido crudo en tanto que el animal es
comido cocido. Y sobre esta horrible escena, antes de que comience, el
mito hace que descienda discretamente el teln. Se trata para l, pues,
de explicar no la desintegracin de un orden apenas formado, sino la
formacin de un desorden que, en un sistema mitolgico donde el perso-
naje del jaguar canbal tiene un papel de primer plano, puede ser durade-
ramente integrado. Por consiguiente, la serie paralela (la de la madura-
cin fisiolgica) debe ser tambin invertida. Desde todos los puntos de
vista, la nueva perspectiva que adopta el mito no es menos abrumadora
que la otra.
j) SEXTA VARIACION:
[jaguar =;;> jaguar] B [6 =;;> O]
Veamos primero el mito:
M
2 7 4
Arawak: el jaguar vuelto mujer.
Haba en un tiempo un hombre que no tena igual en la caza de
cerdos salvajes. Mataba cada vez cinco o seis, en tanto que el
jaguar, que persegua tambin la manada, no pasaba de obtener
uno o dos. As que el jaguar decidi convertirse en mujer, y con
su nueva apariencia abord al cazador y le pregunt su secreto.
-Es efecto de un largo ejercicio, le respondi ste. Entonces la
mujer-jaguar le propuso matrimonio pero, conociendo su verdadera
naturaleza, el indio vacilaba. Logr sin embargo convencerlo de
que juntos mataran mucho ms cerdos que cada quien por su
lado.
Durante mucho tiempo fueron felices. La mujer era buena espo-
sa, pues aparte de la cocina y de ahumar la carne, descollaba en la
caza. Un da pregunt a su marido si tena an padres, familia, y a
su respuesta afirmativa le sugiri una visita al pueblo donde, sin
duda, lo daran por muerto. Ella saba el camino, conducira a su
marido, pero a condicin de que le prometiera jams revelar su
origen.
Llegaron pues al pueblo, llevando muchos cerdos. La madre del
indio quiso en seguida saber de dnde vena aquella esposa. Sin
mayores precisiones, l se limit a decirle 9ue la haba encontrado
en el bosque por casualidad. Todos los das la pareja volva con
una cantidad prodigiosa de piezas de caza, y los del pueblo empe-
zaron a sospechar. Primero el indio no quiso revelar nada, pero su
madre lo atorment tanto que acab por confiarle el secreto. Los
dems se lo arrancaron a la vieja a fuerza de bebida. La mujer-ja-
guar, que todo lo haba escuchado sin ser vista, sinti tal humilla-
cin que escap rugiendo. No la vieron ms. Ya pudo el pobre
214
EL FESTN DE LA RANA VARIACIONES 4, 5, 6 215
c0t;er por la maleza llamndola por doquier. No respondi
Jamas, Jamas {Roth 1, pp. 203-204).
Se imponen dos observaciones, una sobre la forma de este mito, la
otra acerca de su contenido.
Consideremos ante todo el conjunto de las ecuaciones que nos han ser-
vido para engendrar las seis variaciones:
1) [abeja=>abeja]+1o-[O=>6]
2) [f;=>,6]+'>- [abeja => rana]
3) [rana=>rana]B[.6o=>O]
4) [0=>0] +'lo [rana =>jaguar]
5) [iaguar ss-jaguarj-e (O"=>L\.]
6) [jaguar =>jaguar] +T [.6 =>O]
Es claro que la ltima no es del mismo tipo que las otras. En lugar de
abrir camino a una transformacin nueva, no hace ms que anular la
operacin inmediatamente anterior, de suerte que, tomadas juntas, las
ecuaciones 5 y 6 engendran una transformacin indntica: una reempla-
zaba un jaguar femenino por un jaguar masculino, la otra retransforma el
jaguar masculino en jaguar femenino. Como la costurera que acaba su
labor, dobla el borde de la tela y la cose por detrs a la parte no visible,
para no se deshilache, el grupo es rematado plegando la sexta transfor-
macin sobre la quinta como un dobladillo.
Si ahora consideramos el contenido del mito, vemos que no se con-
forma con definir e! grupo por una de sus extremidades: cierra el grupo
sobre s mismo en su totalidad, y hace de l un sistema cerrado. Despus
de toda una serie de transformaciones que progresivamente nos haban
alejado de! punto de partida, ahora hemos vuelto. Con la sola reserva de
la transformacin de una mujer-abeja en mujer-jaguar, M
2 7 4
relata exac-
tamente la misma historia que 1\1233, M
2 3 4
, que ofrecieron el "tema" a
las seis variaciones.
En los tres mitos los esposos tienen vocacin idntica: el marido de la
abeja es l mismo el mejor recolector de miel de la tribu, el marido de la
mujer jaguar es un cazador sin par, pero de cerdos solamente, pues pue-
de ser superado en otras cazas. Ahora, si la miel es evidentemente el
trmino mediador entre la abeja y el hombre, hemos explicado en otro
lugar (CC, pp. 87-112) por qu el cerdo salvaje (sin duda Dicotyles tor-
quatus en M2 74, donde la especie no es precisada; pero D. labiatus vive
en manadas tan numerosas que cinco o seis animales no constituiran
una muestra de caza demasiado imponente) ocupa un lugar comparable
entre el hombre y el jaguar. Sin duda el indio de 1\12]3, t\1
2 3 4
solicita la
mujer sobrenatural, en tanto que es al revs en ,\1274. Pero aqu como
all, la herona manifiesta la misma solicitud hacia sus aliados: la una
despus del matrimonio, la otra antes. l lcmos demostrado el valor tpico
de este rasgo, que permite consolidar en un solo grupo los mitos cuya
herona es una chica marcada desde el punto de vista de la miel (ya sea
vida de ella o prdiga) en la Guavana y en el Chaco, y que suministra,
entonces, una prueba suplementaria de que 1.1
2 7 4
forma parte de aquel
grupo tambin.
Pero si la sexta variacin devuelve pura y simplemente al tema, si bien
atestiguando, por su funcin reduplicadora, que es intil buscar ms
lejos, y que el grupo, detenido en una de sus puntas, es por aadidura
un grupo cerrado, el carcter esttico as reconocido al grupo no se
opone al principio que recordamos al final de la cuarta variacin, segn
el cual toda transformacin mtica estar a marcada por un desequilibrio
que es a la vez prenda de su dinamismo y signo de su carcter incom-
pleto?
Para resolver esta dificultad conviene recordar el itinerario tan par-
ticular que nos han impuesto las transformaciones sucesivas del tema.
Todos estos mitos, hemos dicho, tratan menos de un origen que de una
prdida. Primero la prdida de la miel, en un principio disponible en
cantidades ilimitadas, y que ahora se ha vuelto difcil de encontrar
(M233-M23S)' Luego la prdida de la caza, antes abundante y vuelta
rara y dispersa Prdida, despus, de la cultura y de las
artes de la civilizacin segn la historia de Haburi (M
2 4 1
, "padre
de las invenciones", que tuvo que abandonar a los hombres para escapar
de las empresas de la rana. Y finalmente una prdida todava ms grave
que todas las dems: la de las categoras lgicas fuera de las cuales el
hombre no puede conceptual izar la oposicin de la naturaleza y la cul-
tura ni superar la confusin de los contrarios: el fuego de cocina es
vomitado, el alimento exudado (M
2 6 3
, 264, 266), queda abolida la dis-
tincin entre el alimento y el excremento (M
2
7 3 l, entre la bsqueda de
alimentos por el jaguar antropfago y por el hombre (M
2 7
] , 274)'
Como un crepsculo de los dioses, pues, describen los mitos este des-
plome ineluctable: de una edad de oro en que la naturaleza era dcil
para el hombre y prdiga hacia l, pasando por una edad del bronce en
la que el hombre dispona de ideas claras y oposiciones bien definidas,
por medio de las cuales poda an dominar su medio, hasta un estado de
indistincin tenebrosa donde nada puede ser posedo incontestable-
mente, y menos an conservado, puesto que todos los seres y las cosas
andan mezclados.
Esta marcha universal hacia la confusin, que es tambin cada a la
naturaleza, tan caracterstica de nuestros mitos, explica su estructura
estacionaria a fin de cuentas. sta atestigua entonces, pero de otra mane-
ra, la presencia de una distancia constitutiva entre el contenido del mito
y su forma: los mitos no consiguen ilustrar una decadencia sino por
medio de una estructura formal estable, por la misma razn que mitos
que aspiran a mantener la invariancia a travs de una serie de transfor-
maciones son constreidos a recurrir a una estructura sin perpendiculari-
dad. El desequilibrio es siempre dado, mas, segn la naturaleza del men-
saje, se manifiesta por la impotencia de la forma para plegarse a las
inflexiones del contenido, con respecto al cual se coloca ora ms ac
----constante si el mensaje es regresivo-e, ora ms all <progresiva si el
mensaje es constante.
Al principio de este libro partimos de la hiptesis de que la miel y el
216 EL FESTN DE LA RANA
tabaco constituyen un par de oposiciones y. por consiguiente, la mito-
loga de la miel y la del tabaco deben de responderse simtricamente.
Presentimos ahora que tal hiptesis es incompleta pues, desde el punto
de vista de sus funciones mticas respectivas, la miel y el tabaco sostie-
nen relaciones ms complejas. La continuacin de este trabajo mostrar
que en Amrica del Sur la funcin del tabaco consiste en rehacer lo que
la funcin de la miel deshizo, es decir, restablecer entre el hombre y el
orden sobrenatural una comunicacin que el poder seductor de la miel
(que no es sino el de la naturaleza) lo ha llevado a interrumpir: "El
tabaco gusta de or los relatos mticos. Por eso -dicen los Kogi- se da
cerca de las habitaciones" (Reichel-Dolmatoff, vol. II, p. 60). Los cam-
bios que, en cierto sentido, han operado bajo nuestros ojos las seis varia-
ciones, se asemejan pues a las oscilaciones de la punta de un resorte, con
slo un extremo fijo en tanto que el otro, bruscamente liberado por la
rotura del cable que lo tenan tenso, vibra en jos dos sentidos antes de
inmovilizarse. Slo que aqu tambin el acontecimiento es al revs: sin el
tabaco que la mantiene tensa hacia lo sobrenatural, la cultura reducida a
s misma no puede ms que fluctuar indecisa de una parte a otra de la
naturaleza. Al cabo de algn tiempo se amortigua su mpetu y la propia
inercia la inmoviliza en el solo punto en que naturaleza y cultura se
encuentran, por as decirlo, en equilibrio natural, y que hemos definido
por la recoleccin de la miel.
En un sentido, por consecuencia, todo estaba cumplido y consumado
desde la primera variacin, ya que tena por objeto la miel. Las dems
no han hecho ms que dibujar, con creciente precisin, los lmites de un
escenario que qued vaco una vez acabado el drama. Importa as bien
poco que hayan sido ms o menos numerosas. Como esos acordes con
que terminan las sinfonas de Beethoven, que siempre lo dejan a uno
preguntndose por qu el autor quiso precisamente tantos y qu lo
disuadi de aadir ms, no concluyen un desenvolvimiento en marcha.
Ya haba ste agotado todos sus recursos, pero era preciso asimismo que
un medio metalingstico permitiera enviar una seal de fin de mensaje,
obtenida enmarcando la frase ltima en el sistema, por una vez presente,
de los tonos que contribuyeron, en la duracin entera de la trasmisin, a
exponer mejor sus matices, modulndolo de varias maneras.
TERCERA PARTE
AGOSTO EN CUARF:SMA
Rura ferunt messes, calidi quum sideris aestu
depunit faoas annua terra comas.
Rure leois verno flores aps ingerit alueo,
compteat ut dulci sedula melle fauos.
Agrcola assiduo primum satiatus aratro
cantauit certo rustica verba pede.
Et satur aren ti primu.m est modulatus avena
carmen, ut ornatos diceret ante Deos.
Agricolo et minio suffusus, Bacche, rubenti
primus inexperta ducit ab arte choros.
Tibulo, Elegas, 1, L. II.
1. La noche estrellada
11. Ruidos en el bosque
Lll, Retorno del desanidador de pjaros
219
246
277
LA \0<:111-: 1':STHI-:LLAIlA
A DIFERENCIA de 1\1
2 5 9
, t\1
2 6
, la versin caribe (,\1
2 6 4
) no alude al
origen del fuego. La rana se limita a extraer la harina de una mcula
blanca que lleva entre los hombros; ni vomita ni excreta el fuego y no
perece en una pira sino en un lecho de algodn inflamado. De suerte
que el fuego no puede difundirse por los rboles; sus efectos quedan
inscritos en el cuerpo mismo del batracio, cuya piel quemada guardar
aspecto rugoso y plegado. Esta ausencia de factor etiolgico, que versio-
nes paralelas ponen en primer plano, es compensada en todo caso por la
presencia de otro que no aparece en M
2
5 9, M
2
66: el origen de ciertas
constelaciones. Se recordar que el tapir se vuelve las Hades, Maku-
naima las Plyades, y su pierna cortada el cinturn de Orin.
Un mito de la Guayana, verosmilmente akawai, que hemos resumido
y discutido en otra ocasin (1'\1
1 3 4
, ce, pp. 2 4 1 ~ 2 4 2 hace que las
Plyades nazcan de las vsceras de un indio asesinado por su hermano,
con la esperanza de ganar la esposa del difunto. Entre estas dos versio-
nes, diversos mitos guavancses proporcionan una transicin tanto ms
plausible cuanto que, cada vez, Orin representa el miembro cortado y
las Plyades el resto del cuerpo: donde estn las vsceras, por consi-
guiente. En el mito taulipang (M'35) las Plyades anuncian una pesca
fructfera, como hacen las Plyades reducidas a a las solas vsceras de
M
1 3 4
Y, entre los Arekuna (M
I 3 6
) , la amputacin del hroe llega
despus de que ha asesinado a su suegra que, como la rana de M
2 6 4
, le
serva un alimento excretado. En I,o crudo y Lo cocido (pp. 238-244)
hemos discu tido largamente esta asimilacin simblica de las Plyades a
las vsceras o a la parte del cuerpo que las contiene, sealando su pre-
sencia en regiones muy separadas del Nuevo Mundo, y mostrado que,
desde el punto de vista anatmico, la oposicin pertinente era entre
vsceras (las Plyades) y hueso largo (Orin}."
1 Algunas variantes guayancsas identifican las Plcvadcs con la cabeza y no con
las vsceras, pero subsiste la oposicin con la forma h'dolldcudojaitl'rKad().
[ 19
220 AGOSTO EN CUARESMA
LA NOCHE ESTRELLADA 221
Figuradas por las vsceras o una parte del cuerpo que las contiene,
pues, en la regin guayanesa las Plyades presagian abundancia de pes-
cado. Pero no es sta la primera vez que encontramos un tema "visce-
ral": tambin tena cabida en el ciclo de la chica loca por la miel. Remi-
tiendo al lector a Il , 2 para mayores detalles, nos contentaremos con
recordar los mitos toba y matako (M
2
o 8, M
2
o 9)' donde el engaador
pierde las vsceras, que se convierten en bejucos comestibles, sandas y
frutos silvestres, o tambin (M
2 1
o) su vmito (salido de las vsceras
como stas salen de la caja "torcica y de la cavidad abdominal) hace que
nazcan las sandas.
En M
I 34
el destripamiento del hroe determina la aparicin de las Pl-
yades (en el cielo) y de los peces (en el agua). En M
I 36
(yen el mito
de referencia MI) la aparicin de las plantas acuticas (encima del agua)
resulta tambin de un destripamiento. Detrs de estas metamorfosis se
columbra un doble eje de oposiciones: por una parte entre arriba y
abajo, ya que las estrellas flotan arriba, "sobre el aire", corno las plantas
acuticas flotan abajo, sobre al agua; y por otro lado entre continente y
contenido, puesto que el agua contiene los peces en tanto que las san-
das (yen general los frutos y legumbres de la estacin seca) contienen
el agua. El destripamiento que determina en M20S-M210 el origen de las
sandas y el destripamiento que determina la llegada de los peces en
M
I 34
son tanto ms comparables cuanto que la pesca y la recoleccin
de frutos silvestres se realizan sobre todo durante la estacin seca. Sin
duda MI 34 no contiene ms que una alusin apenas perceptible al moti-
vo de la chica loca por la miel: queriendo deshacerse de la mujer des-
pus del marido, el indio asesino la persuade para que se meta en un
rbol hueco (o sea un lugar donde suele buscarse la miel) pero con el
pretexto de capturar un agut [Roth 1, p. 262).2 Si MI 34 se limita a
asociar el motivo de las vsceras y el del origen de las Plyades, las
variantes taulipang (MI 3s ) Y vapidiana (M
2
6 s l -donde es la mujer la
prendada de su joven cuado, a la inversa de M
134-
asocian, por su
parte, el motivo del origen de las Plyades y el de la chica loca por la
miel: para vengar a su hermano mutilado y transformado en Plyade, el
2 El agut no est por casualidad. Pues sabemos que, en los mitos de la Guayana
(Ogilvie, p. 65), alterna con el tapir en el papel de amo del rbol de vida. Mas no
del mismo modo, al parecer: dueo actual de los frutos silvestres, el tapir era
tambin, pues, dueo de las plantas cultivadas en el tiempo en que stas se daban
en un rbol en estado silvestre, en tanto que el agut, saqueador de plantas culti-
vadas, parece actualmente ejercer sobre ellas un derecho de prioridad: los indios
del ro Uaups inician la recoleccin de la mandioca por la periferia del campo,
para engaar -dicen- al agut salido de la maleza circundante, que se imagina que
no hay ya nada que robar (Silva, p. 247). Por otra parte, en los mitos en que el
agut es el primer amo del rbol de vida, tiene un grano de maz oculto en su
diente hueco, trmino que puede colocarse en el pice de un tringulo cuyos otros
vrtices los ocuparan respectivamente el capivara dientudo y el oso hormiguero
desdentado. O sea que todo ocurre como si, para el pensamiento mtico, el agut i
sirviera para enganchar la semivalencia semntica del tapir eg-osta y glotn a otra
valencia, de la que el capivara y el oso hormiguero expresan sendas mitades.
hroe de MI 3 S aprisiona a la viuda, que se ha impuesto en matrimonio,
en un rbol hueco donde ella introdujo imprudentemente la cabeza para
comer miel en el panal mismo. Entonces l se muda con sus hijos en
/araiuag/, animal comedor de miel
3
[cf. antes, p.7I), no sin haber antes
incendiado su cabaa (K.-G. 1, pp- 55-60). Ahora bien, se recordar que
en un mito del Chaco (M
2
I 9) el seductor -incendiario de su pueblo
segn otro mito (M2 19b: Mtraux 5, p. 138)- sufre el mismo castigo
que aqu la seductora.
Finalmente, la versin arekuna (MI 36) junta los tres motivos de las
vsceras sobrenadantes (origen de las plantas acuticas), de la esposa
asesina que mutila a su marido (que sube al cielo y se vuelve la Plyade),
y del castigo de la mujer emparedada en un rbol hueco (por haberse
mostrado demasiado vida de miel).
La recurrencia del motivo de las vsceras sobrenadantes o suspendidas,
en los mitos de la Guayana y del Chaco, permite extender al conjunto
del grupo una conclusin que ya habamos considerado al comparar,
desde otro punto de vista, ciertos mitos guayaneses con los mitos del
Chaco. Por doquier, en efecto, se trata de la ruptura de un vnculo de
alianza, causada por una concupiscencia irreprimible que puede ser de
naturaleza alimentaria o de naturaleza sexual, pero que se mantiene idn-
tica a s misma con estos dos aspectos, ya que tiene por objeto ora la
miel, alimento "seductor", ora un personaje seductor; bautizado "Miel"
por varios mitos de la Guayana.
En el Chaco, una relacin entre yerno y suegros es neutralizada por
una esposa demasiado vida. Situacin inversa de la que ilustra un mito
de la Guayana (M
2
s 9) donde es un suegro demasiado vido el que neu-
traliza una relacin entre su hija y su yerno. En otros mitos guayaneses
una relacin entre aliados (respectivamente cuado y cuada) est
neu tralizada por el hecho de la eliminacin del marido por su hermano
(M
134)
o por su mujer (M
I 35).
En fin, en M
136,
que parece aberrante
al ser enfocado con el mismo nimo, un aliado neutraliza una relacin
entre parientes, ya que el yerno mata a la madre de su mujer, que lo
alimenta (cuando normalmente debiera ser al revs). Pero esta inversin
del ciclo de las prestaciones se aclara cuando se advierte que el alimento
es excretado: antialimento que constituye, pues, por parte de la suegra,
una an tiprestacin. Por ltimo, el sistema general de las transformaciones
nos ha sido dado a partir de un alimento privilegiado, la miel, y de una
situacin sociolgica igualmente privilegiada: la de la mujer demasiado
vida, sea de miel (Chaco) o de un vnculo ilcito (Guayana), o por ven-
tura (Guayana) de los dos al tiempo.
Si intentamos contemplar en conjunto el sistema y deslindar sus aspec-
tos fundamentales, podemos pues decir que tiene por originalidad propia
el recurso simultneo a tres cdigos: un cdigo alimenticio cuyos smbo-
los son los alimentos tpicos de la estacin seca; un cdigo astronmico
que remite a la marcha cotidiana y estacional de determinadas constela-
ciones; en fin, un cdigo sociolgico construido alrededor del tema de la
3 Pero que tos hombres no comen, es decir, una "no caza". En M265 es la mujer
la que se vuelve animal comedor de miel (una serpiente).
222
A(;OSTO EN Cl!/\RES:\l/\
LA NOCHE ESTRELLADA 223
que en la Guayana inglesa y el centro de Venezuela, donde l a ~ prec.ipita-
ciones aumentan hasta julio y luego alcanzan el punto mas bajo en
noviembre. Al oeste del delta del Orinoco el contraste es menos marcado
y ms tardas las lluvias. Al otro lado de la Guayana inglesa se observa
un rgimen ms complejo, ya que cada estacin se desdobla. Como este
ritmo de cuatro tiempos impera tambin en el interior hasta las cuencas
de los ros Negro y Uaups (pese a que llueva todo el ao y los contras-
altura 6 m
CAYENA
2 21 O N
EFMAM J
3208 mm por afio
4 56 5 u ~
:
~ I
O
I
'1
11
1 11
I
1
Mm
I
O
1111I
1
1
I
1
,
O
111
I11
I11
1
11W ~
O
I I I I I I I ~ I ~ I @ ] I1
O,. ASOND
50
30
20
10
400
600 mm
~
Orin > Plyades > Aries
CHACO
chica mal educada, traidora hacia sus parientes o su marido, pero siem-
pre en el sentido de que se muestra incapaz de cumplir la funcin de
mediadora de la alianza que le es asignada por el mito.
Los cdigos 2 y :) resaltan en primer plano de los mitos guayancses, y
hemos visto que el cdigo 1, aunque disfumado, se manifiesta por par-
tida doble: por una parte, en el nexo de las Plyades con el aumento de
los peces, por otra en la transformacin de la herona, primero loca por
su cuado, en chica loca por la miel al fin. En los mitos del Chaco los
cdigos 1 y 3 son los ms ostensibles, pero, aparte de que el cdigo 2 se
transparenta debajo del motivo de los frutos y legumbres de la estacin
seca engendrados por las vsceras del engaador (en tanto que en la
Guayana las vsceras de la v ctima del engaador engendran simultnea-
mente' las Plyades y los peces), la hiptesis de la existencia de un
cdigo astronmico sera reforzada adems en el caso considerado ante-
riormente (p. 95), cuando la herona, metamorfoseada en capivara,
representara la constelacin de Aries. En efecto, Aries se adelanta poco
a las Plyades, y stas van poco por delante de Orin. As, tendramos,
con un leve corrimiento del Chaco con respecto a la Guayana, dos pares
de constelaciones. En un par, la primera constelacin anunciara cada
vez la aparicin de la segunda, que ocupara siempre la posicin fuerte-
mente marcada. Orin tiene, de cierto, un lugar excepcional en el cdigo
astronmico de la Guayana, y se sabe que las tribus del Chaco prestan
importancia decisiva a las Plyades y celebran el retorno de ellas con
grandes ceremonias:
2305 mm por afio
SAO GABRIEL DO RIO NEGRO
67
005
O alt 84 m
E F M A M J J A S O N
00 08 S ura -
!
O
O
,
Wh
@]
O
1
1
,
1 I ww lB
O
11'111111111
1
lIJl
O
11I
1
111111111
1
O
D
30
20
10
50
40
600 mm
Eig . 13. Rgimen de las
lluvias en la Guavana y en la
cuenca del ro Negro (segn
Knoch, p. G85).
GUAYANA
Haba que recordar todo lo anterior antes de abordar como es debido el
problema esencial que plantea el anlisis de estos mitos: el de la conver-
tibilidad recproca de los tres cdigos. Simplificando al extremo, es posi-
ble formularlo as: dqu hay en comn entre la bsqueda de miel, la
constelacin de las Plyades y el personaje de la hija mal educada?
Trataremos de conectar el cdigo alimentario y el cdigo astronmico,
luego el cdigo alimentario y el sociolgico y por fin el cdigo sociol-
gico y el astronmico, y esperamos que la prueba de la homologa de los
tres cdigos resultar de esta triple demostracin.
Son los milos de la Cuayana los que se refieren a las Plyades de la
manera ms explcita. Conviene por tanto emprender el trabajo estable-
ciendo el calendario estacional de esta parte de Amrica, como hicimos
ya para el Chaco y la meseta brasilea No es cosa fcil, pues las condi-
ciones meteorolgicas, y sobre todo el rgimen de las lluvias, varan al
pasar de la costa al interior y de la parte occidental a la oriental. La
oposicin simple entre una estacin seca y una de lluvias no existe ms
224 AGOSTO EN CUARESMA LA NOCHE ESTRELLADA 225
tes estn menos marcados," prestaremos atencin sobre todo a esta
configuracin (fig. 13).
Generalmente se distingue en la Guayana una "pequea estacin seca
de marzo a mayo, una "gran estacin de lluvias" de junio a septiembre,
una "gran estacin seca" de septiembre a noviembre, y una "pequea
estacin lluviosa" de diciembre a febrero. Como, de hecho, jams faltan
las lluvias, esta nomenclatura debe tomarse con ciertas reservas. Las llu-
vias aumentan o disminuyen segn la poca del ao, pero, de acuerdo
con la regin que se considere. es entre los meses de agosto y noviembre
donde cae el periodo ms seco, que es tambin el de la pesca (Roth 2,
pp. 717-718; K.-G. 1, p. 40; Bates, pp. 287-289) Y de la maduracin de
diversos, frutos silvestres (Fock, pp. 182-184).
Los indios asocian a las Plyades varios momentos de este complejo
calendario y conceden a sus coyunturas observables valores igualmente
significativos, aunque opuestos. Visibles todava en abril, al atardecer, en
el horizonte occidental, las Plyades anuncian las lluvias tormentosas
(Ahlbrinck, art. "sirito"] y, cuando desaparecen en mayo, presagian el
empeoramiento de la estacin lluviosa K ~ G 1, p. 29). Al resurgir de
madrugada por el este, en junio (o en julio a las 4 de la maana, Fock,
ibid.), auguran la sequa (K.-G. 1, ibid.; Crevaux, p. 215) Y ordenan la
iniciacin de los trabajos en los campos (Goeje, p. 51; Chiara, p. 373).
Su orto oriental, en diciembre, luego de puesto el sol, anuncia el ao
nuevo y el retorno de las lluvias (Roth 2, p. 715). Las Plyades conno-
tan de esta suerte tanto la sequa como la estacin de lluvias.
Al parecer esta ambivalencia meteorolgica se refleja en otro plano.
"Saludadas con regocijo" (Crevaux] cuando reaparecen en junio, las
Plyades saben tambin hacerse temibles: "Los Arawak llaman a las Pl-
yades /wiwa vo-koro/, 'Estrella madre', y creen que cuando brillan
mucho -son 'malas', en otros trminos- cuando su primera aparicin
(en junio), las otras estrellas se pondrn igual y morir mucha gente en
el ao" (Goeje, p. 27). Los hombres deben a la intervencin de una
serpiente celeste (Perseo) el no sucumbir en multitud al "esplendor
4 En San Carlos de rio Negro, Keses distingue una estacin lluviosa (de junio a
agosto) y una estacin seca (de diciembre a marzo), unidas por estaciones interme-
dias que llama "subida" y "descenso" de las aguas, ,,!:aracterizadas por lluvias irregu-
lares y violentas tormentas. Siempre en el ro Negro, en Sao Gabriel, o sea ms al
sur y en territorio brasileo, las lluvias estaran en su apogeo en diciembre-enero y
en mayo (Pelo no Mar, pp. 8-9; Normais, p. 2). Al oeste, en el valle del Uaups,
alcanzaran su punto ms abajo en dos momentos del ano: de junio a agosto y de
diciembre a febrero (Silva, p. 245). En el ro Demini, anuente de la orilla izquierda
del ro Negro, Becher (1) distingue solamente dos estaciones, las lluvias van de
abril a septiembre, la sequa de octubre a marzo. Llueve todo el ao donde los
Waiwai, en la frontera de Brasil y la Guayana inglesa, pero Fock menciona de
todas maneras dos estaciones de lluvias: una grande, de junio a agosto, una peque-
na, en diciembre, interrumpidas por una sequa relativa en septiembre-noviembre y
enero-febrero (cf. Knoch, loe. cit.). Las numerosas indicaciones proporcionadas por
autores como Wallace, Bates, Spruce y Whiffen no siempre son fciles de interpre-
tar, en virtud de la brevedad relativa de su estancia, que no les permita establecer
medias.
mortfero" de las Plyades (ibid., p. 119). Segn los Kalina, hubo sucesi-
vamente dos constelaciones de las Plyades. La primera fue devorada por
una serpiente, otra serpiente persigue a la segunda y se alza por el orien-
te cuando sta se va poniendo por el oeste. Llegar el fin de los tiempos
cuando la alcance. Pero las Plyades, mientras existen, impiden que los
malos espritus combatan a los hombres en formaciones regulares: los
fuerzan a actuar de modo incoherente y en orden disperso (ibid., pp-
118, 122-123).
Esta dualidad Je las Plyades recuerda de inmediato hechos andinos.
En el gran templo del sol en Cuzco, el centro del altar estaba flanqueado
por imgenes superpuestas: a la izquierda el sol, Venus en capacidad de
estrella vespertina, y las Plyades de verano en su forma visible, y as
"brillantes"; a la derecha la luna, Venus como estrella de la maana, y
las Plyades de invierno, ocultas tras de las nubes. La Plyade de invier-
no, denominada tambin "Seor de la maduracin", connotaba la lluvia
y la abundancia. La de esto, "Seor de las enfermedades" y ms en
especial del paludismo humano, presagiaba la muerte y el sufrimientoo
As la fiesta loncoymita/, que celebraba la aparicin de las Plyades en
primavera, inclua ritos de confesin, ofrendas de Cavia y de llamas, y
unciones sangrientas (Lehmann-Nitsche 7, pp. 124-131).
Por otra parte, las concepciones kalina refuerzan una hiptesis ya
formulada sobre el carcter de significante privilegiado ligado a la pareja
Orin-Plyades en Amrica y en varias regiones del mundo. Hemos suge-
rido (CC, pp. 220-227) que en virtud de sus configuraciones respectivas,
las dos constelaciones, solidarias en la diacrona, ya que sus ortos se
siguen a pocos das de distancia, se oponen no obstante en la sincrona,
en la que se sitan las Plyades del lado de lo continuo, Orin del lado
de lo discontinuo. Se sigue que las Plyades pueden ofrecer una significa-
cin benfica por ser el signo precursor de Orin, sin perder la connota-
cin a la vez malfica y mrbida que el pensamiento sudamericano pres-
ta a lo continuo (Ce, pp. 277-278) Y que slo se pone a su crdito
cuando se afirma en detrimento de los malos espritus.
Tenemos pruebas ms directas de la afinidad de las Plyades con las
epidemias y el veneno. Segn una creencia amaznica, las serpientes pier-
den el veneno cuando desaparecen las Plyades Rodrigues 1, p. 221, n.
2). Esta ambigedad pone la constelacin a la par con la miel, que como
ella est dotada de doble valencia y puede ser simultneamente deseada
y temida.
En el gran mito de origen de los Guaran del Paraguay, la madre de los
dioses habla as: "Bajo las hierbas tupidas de las praderas eternas he
juntado las abejas /eich! (Nectarina mellifica) a fin de que (los hom-
bres) puedan enjuagarse la boca con miel cuando los llame otra vez a
m" (Cadogan 3, p. 95). Cadogan subraya que la palabra /eich! designa
a la vez una especie de abejas y las Plyades. En verdad, Nectarina son
avispas (lhering, art. "ench") cuya miel es txica a menudo -la misma,
precisamente, que la herona de los mitos del Chaco ama con locura y
que su padre el Sol resulta incapaz de procurarle sin el socorro de un
226 AGOSTO EN CUARESMA
LA NOCHE ESTRELLADA 227
marido. Se ve con esto que en estos mitos la codificacin astronmica
sigue asomando mejor de lo que supusiramos.
La miel de Nectarina, que desempea un papel purificador en los ritos
de los Guaran del sur, tena la misma funcin en Amazonia, donde los
oficiantes del culto de jurupari la empleaban para vomitar. Stradelli
traduce (1. p. 416) la expresin {ceucy-ir-cua/: "especie d abejas que
pican cruelmente; miel qu, en ciertos periodos del ao, provoca vmitos
violentos". El mismo autor define de la manera siguiente la locucin
jceucy cip/, "bejuco de Ceucy": "especie de bejuco cuyas races y tallo
machacados en el mortero sirven para preparar una pocin que toman
para purificarse, la vspera de las fiestas, quienes tocarn instrumentos
sagrados de msica... Esta bebida hace vomitar mucho" (p. 415).
Ahora, en Amazonia el trmino IceucYI [cyucy, ceixu; cf. guaran:
eich ) designa la constelacin de las Plyades. Del Paraguaya las orillas
del Amazonas, por consiguiente, la miel y las Plyades estn asociadas en
la lengua y en la filosofa.
Pero en Amazonia se trata de muy otra cosa que de un producto natural
y una constelacin. Como nombre propio, Ceucy designa tambin a la
herona de un clebre mito que tenemos qU6 agregar al expediente:
M
2
7 5. Amazonia: origen del culto de [urupari.
En tiempos muy antiguos, cuando reinaban las mujeres, el Sol,
indignado de semejante estado de cosas, quiso remediarlo hallando
en una humanidad reformada y sumisa a su ley una mujer perfecta
que pudiera tomar por compaera. Le haca falta un emisario.
Hizo as que una virgen llamada Ceucv fuera fecundada por la
savia del rbol cucura o puruman (Pourouma cecropiaefolia, una
morcea) que le escurri por los senos [o ms abajo, de acuerdo
con versiones menos castas]. La criatura, de nombre Jurupari, arre-
bat el poder a las mujeres y lo restituy a los hombres. Para afir-
mar la independencia de estos ltimos, les prescribi que celebra-
ran fiestas de las que seran excluidas las mujeres, y les ense
secretos que deberan trasmitirse de generacin en generacin.
Ejecutaran a toda mujer que los sorprendiera. Ceucy fue la pri-
mera vctima de aquella ley despiadada dictada por su hijo, que
todava hoy sigue buscando una mujer suficientemente perfecta
para ser esposa del Sol, mas sin conseguir hallarla (Stradelli 1,
p. 497).
Se conocen mltiples variantes de este mito, algunas considerablemente
desarrolladas. No las examinaremos en detalle, pues parecen participar de
otro gnero mitolgico que los relatos populares, relativamente homog-
neos en tono e inspiracin, que reunimos aqu para servir de materia a
nuestra indagacin. Al parecer, algunos investigadores ya antiguos, en
primer lugar Barbosa Rodrigues, Amorim, Stradelli, consiguieron an
recoger en la cuenca amaznica textos esotricos pertenecientes a una
tradicin sabia, y as comparables a los obtenidos ms recientemente por
Nimuendaju y Cadogan entre los Guaran meridionales. Por desgracia, no
sabemos nada, o casi, sobre las antiguas sociedades indgenas que otrora
ocuparan el Amazonas medio y bajo. El testimonio lacnico de Orellana,
que descendi por el ro hasta el estuario en 1541-1542, y sobre todo la
existencia de tradiciones orales que su extrema complejidad, el artificio
que rige su composicin, el tono ro stico, permiten atribuir a escuelas de
sabios y de eruditos, hablan en favor de un nivel de organizacin poltica,
social y religiosa muy por encima de todo lo que desde entonces se ha
podido observar. El estudio de estos inapreciables documentos, vestigios
de una autntica civilizacin comn a la totalidad de la cuenca amaz-
nica, requerira por s mismo un volumen, y exigira el recurso a mto-
dos especiales en que la filologa y la arqueologa (una y otra todava en
el limbo, por lo que toca a Amrica tropical) debieran contribuir. Acaso
se logre esto un da. Sin arriesgarnos por tal terreno resbaladizo, nos
limitaremos a extraer de las diversas variantes los elementos dispersos
que interesan directamente a nuestra demostracin.
Luego que Jurupari orden o toler que su madre fuera ejecutada por
haber puesto los ojos en las flautas sagradas, la hizo subir al cielo, donde
se volvi la constelacin de las Plyades (Orico 2, pp. 65-66). En las
tribus de los tios Branco y Uaups (Tartana, Tukano: M
2
76)' el legisla-
dor, que se llama Bokan o Izy, revela l mismo su origen sobrenatural
por medio de un mito incluido en el mito, verdadero "relato del Grial"
avant la lettre, Su padre, explica, fue un gran legislador nombrado
Pinon, nacido de una virgen enclaustrada que huy de su prisin para
encontrar marido y que el Sol milagrosamente fecund. De vuelta entre
los suyos con sus hijos, Dinari (es el nombre de la mujer) obtiene de su
hijo que acabe con el enclaustramiento de las muchachas, y l consiente,
na sin excluir de las beneficiadas a su hermana Menspuin, cuya cabe-
llera adornaban siete estrellas. Como la muchacha languideca por no
tener marido, para curarla de aquel deseo y preservar su virtud Pinon la
hizo subir al cielo, donde fue Ceucy, la Plyade, y l por su parte se
mud en una constelacin parecida a una serpiente (Rodrigues 1, pp-
93-127; texto ntegro; 2. vol. H, pp. 13-16,23-35,50-71).
Por consiguiente, entre los Tup-Guaran y otras poblaciones expuestas
a su influencia, la palabra Iceucy I designa: 1) una avispa de miel txica
que induce vmitos; 2) la constelacin de las Plyades considerada con
aspecto femenino, estril, culpable, si no es que hasta mortfero; 3) una
virgen sustrada a la alianza: sea' milagrosamente fecundada, sea conver-
tida en estrella para impedirle casarse.
Esta triple acepcin del trmino bastara ya para fundar la correlacin
de los cdigos alimentario, astronmico y sociolgico. Pues est claro
que el personaje de Ceucy invierte en los tres planos el de la chica loca
por la miel, tal como la ilustran los mitos guayaneses. Esta ltima se
atiborra desdeando las conveniencias, y por glotonera bestial, de una
miel vomitada por lo dems con fines de purificacin; es responsable de
la aparicin de las Plyades con aspecto masculino y fecundo (abundan-
cia de peces); por ltimo, es una madre (incluso de numerosos hijos a
veces) que abusa del matrimonio cometiendo adulterio con un aliado.
Pero en realidad el personaje de Ceucy es ms complejo. Ya hemos
visto que se desdobla en madre hecha milagrosamente fecunda, violadora
228 AGOSTO EN CUARESMA
LA NOCHE ESTRELLADA 229
de interdicciones, y en virgen constreida a volverse estrella por la omni-
potencia de las interdicciones que se oponen a su matrimonio. Pero otra
tradicin amaznica pinta a Ceucy como vieja glotona, o como Espritu
eternamente torturado por el hambre:
Plyades, el mismo alimento que en M
2
7 7 una ogresa llamada "Plyade"
(metfora)s y. en M
2
8 ' una ogresa cauSa de las Plyades (metonimia),
quitan al hroe para comrselo ellas mismas.
Es posible ordenar estas transformaciones en un diagrama:
En tal diagrama, en efecto, las funciones situadas en las dos extremi-
dades (arriba a la izquierda, abajo a la derecha) son simtricas e inversas,
en tanto que las otras corresponden a estados intermedios, y en cada
trnsito hay alternacin del sentido propio y del sentido figurado.
M
2 7 7
Anamb: la ogresa Ceucy.
Un adolescente pescaba a la orilla de un arroyo. Aparece la agre-
sa Ceucy. Ve el reflejo del muchacho en el agua, quiere atraparlo
en su red. Esto le dio risa al chco, que traiciona as su escondite.
La vieja hace que las avispas y las hormigas venenosas lo echen y
se lo lleva en la red, para comrselo.
Compadecida, la hija de la ogresa liber al prisionero. Primero
ste trat de aplacar a la vieja trenzando cestos transformados
incontinenti en animales que ella devoraba [d. M
3 2 6 a
l, luego le
pesc cantidades enor-mes de peces. Perseguido por la ogresa con-
vertida en pjaro canean [Ibycter americanus? l, el hroe busc
refugio sucesivamente entre los monos mieleros, que lo escon-
dieron en una olla, las serpientes surucuc [Lachesis mutus], que
quieren comrselo, el pjaro macauan [Herpetotheres cachinans l,
que lo salv, y finalmente la cigea tuiui [Tantalus americanus],
que lo dej cerca de su pueblo, donde a pesar de su cabello enea-
necido por los aos hizo que su madre lo reconociera (Cauto de
Magalhes, pp. 270-280).
[
macho, casado y
nutricio, vctima
de una .'
~ I 3 5 )
PLYADE
, ogrcsa
(r..I
28
, 277)
1
hembra
I
virgen-madre,
milagrosamente
fecundada pero
vida de secretos
masculinos
(M27S)
,
diosa
vida de marido,
pero virgen
clibe y eslril
~ I 2 76)
Este mito tiene doble inters. Por principio de cuentas, se reconocer
en l una variante cercana de un mito warrau (M
2 8
) resumido y discu-
tido al principio del primer volumen de estas Mitolgicas (CC, pp.
112ss), 'a propsito del cual resulta significativo que, trado impromptu. a
nuestra atencin, tengamos que tornar a l ms adelante en nuestro tra-
bajo para resolver un problema que todava no es tiempo de abordar (cf.
ms adelante, p.377). Ahora, el mito warrau M
2 8
se refera a las Plya-
des, cuyo nombre tup lleva la cgresa de M
2
77: explicaba su origen al
mismo tiempo que el de las Hades y Orin. Es decir, cumpla la misma
funcin etiolgica que incumbe, entre los Caribes de la Guayana, a
M
2 6 4
, donde otra glotona, el tapir hembra, se atraca de frutos silvestres
sin dejarles a los hroes.
En segundo lugar, la ogresa de f\..h 77, que es la constelacin de las
Plyades, hace de transicin entre la primera Ceucy (la de M
2
7 5). glo-
tona metafrica -no ya de comida, sino de secretos masculinos- y la
herona taulipang de M
1 3 5
, glotona de miel en sentido propio en la
segunda parte del mito, pero que, desde el principia, adquiere el aire de
una ogresa metafrica, vida de caricias de su joven cuado y que, mu ti-
landa a su marido con esperanza de matarlo, determina la aparicin de
las Plyades con aspecto masculino y nutricio. En efecto, el hombre
mudado en constelacin promete al hroe abundante alimento: - i En
adelante tendrs mucho que comer!
Por consiguiente, la herona taulipang interviene a manera de metoni-
mia de las Plyades; stas son el efecto, ella es la causa. Procura as al
hroe, sin querer y en forma de esos peces cuya llegada anuncian las
Intentaremos ahora correlacionar directamente el cdigo alimenticio y el
cdigo sociolgico, y comenzaremos con una observacin. En los mitos
guayaneses M
I 3 4
a M
I 3 6
la posicin de la herona parece inestable
hasta el punto de adquirir, segn los casos, significaciones diametral-
mente opuestas. Objeto de las intenciones culpables de su cuado en
MI 34, se vuelve en MI 35 -M1 36 culpable de los mismos propsitos hacia
l. O sea que aparece ora como una vestal, ora como una bacante, cuyo
retrato dibuja vigorosamente el mito.
M
1 3 5
Taulipang: origen de las Plyades (detalle).
... Wailale (nombre de la mujer) estaba echada en su hamaca.
Se levant cuando lleg su joven cuado (instruido por un pjaro
de la suerte brbara reservada a su hermano mayor) y le sirvi
cerveza de mandioca. l pregunt dnde estaba su hermano; ella
respondi que recolectando frutos. Muy triste, el joven se tendi y
la mujer se le acost encima. Quiso levantarse pero ella lo aprisio-
n en la hamaca. Cay la noche. La mujer no lo dejaba salir, la
muy maldita, ni para orinar.
Mien tras tanto, el esposo aullaba de dolor en la espesura. Pero
ella le deca al muchacho: - No te preocupes por tu hermano! A
s Verificando una Vez ms que para el pensamiento indgena el nombre propio
constituye una metfora de la persona. Cf. ms atrs, p.136 y luego, p. 272.
230
AGOSTO EN CUARESMA LA NOCHE ESTRELLADA 231
Se objetar acaso que la palabra "loco" designa en sentido propio la
enajenacin mental, de suerte que el diagrama la empleara siempre en
sen tido figurado. Recordaremos pues que hemos convenido, en nuestra
discusin, atribuir el sentido propio al apetito alimenticio, el sentido
figurado al apetito sexual. La oposicin propio/figurado no interesa a la
palabra "loco" sino a las dos formas de locura que puede designar. De
ah que en todos los casos la hayamos hecho ir seguida de una coma.
La comparacin de los dos diagramas inspira varias observaciones. Se
completan, puesto que cada uno aplica el anlisis dicotmico a uno solo
de los dos polos de la oposicin entre los sexos: el polo hembra en el
primer diagrama, el polo macho en el segundo. Alternos en el uno, los
sentidos propio y figurado son consecutivos en el otro. Finalmente, la
relacin que une el polo macho del primer diagrama, o el polo hembra
del segundo, al trmino que en cada caso est ms cerca, corresponde a
la contigidad en un caso (relacin de causa a efecto), al parecido en el
otro (mujer y hombre parecidamente locos por la miel, en sentido pro-
pio).
Resulta del anlisis precedente que, aunque antagonistas en el relato, la
herona loca por la miel y el engaador (de forma humana o animal) son
realmente homlogos: estn ellos mismos en una relacin de transfor-
macin. He ah la razn profunda que explica que el engaador pueda
adoptar la apariencia de la herona y pretender hacerse pasar por ella.
Miremos esto ms de cerca.
Toda la diferencia entre el engaador (captador de miel y de su cua-
da) y la herona (captadora de miel y captada por el engaador) viene
del hecho de que l es hombre -c-agente , desde el punto de vista de la
miel- y ella mujer -c-actuada, desde el punto de vista de la mlel-.-, ya
que la miel pasa de los tomadores a los donadores (de mujer) por media-
cin de la mujer que instaura entre ellos esta relacin. El engaador no
tiene la miel, la herona s. El uno expresa la miel negativamente, la otra
positivamente, mas slo en apariencia, pues anula la miel para los dems
y asume su presencia en su solo provecho.
Si el engaador es la encarnacin masculina y negativa de una coyun-
tura cuyo aspecto positivo requiere una encarnacin femenina, se com-
prende que asuma el papel de trasvestido: hombre, es causa presente de
la miel ausente, y puede transformarse en mujer por ser sta causa de la
ausencia de la miel presente. As que si el engaador toma el lugar de la
herona desaparecida, es que en el fondo sta es una engaadora: una
lo mejor est pescando. i uando vuelva me ir de la hamaca! El
joven lo saba todo, ya que el pjaro se lo haba contado.
En plena noche arguy que tena hambre y rog a la mujer que
le buscara guisado picante, pues quera quitrsela de encima siquie-
ra para ir a orinar. Entonces el herido, que se haba arrastrado
hasta la choza, grit: - iOh, hermano mo! i Esta mujer me ha
cortado la pierna con un hacha! i Mtala! El muchacho pregunt
a la mujer: c- Qu, pues, le has hecho a mi hermano? -Nada, le
contest, ilo dej pescando y cogiendo frutos! Y aunque el otro
segua clamando de dolor afuera, volvi a subirse a la hamaca y
abraz tan fuerte al chico, que no lo dejaba moverse. Mientras
tanto el herido, arrastrndose ante la choza, gritaba: - [Hermano
mo! [hermano mo! iSocrreme, hermano! Pero ste no poda
salir. Hasta la mitad de la noche gimi as el herido. Le dijo enton-
ces el hermano: - iNo puedo ayudarte! ltu mujer no me deja
salir de la hamaca! Ella hasta haba cerrado y atado la puerta con
cuerdas. El muchacho aadi, dirigindose al hermano mayor:
- iTe vengar un da! ISufres ah afuera! lun da tu mujer sufri-
r tambin! La golpe pero sin conseguir liberarse (K.-G. 1, pp-
56-57).
Es, con todo, la misma mujer, aqu criminal y ferozmente lbrica, la
que, en la variante akawai (M
I 3 4
) , rechaza a su cuado homicida y se
conduce como madre atenta y viuda inconsolable. Pero asimismo esta
versin toma grandes cuidados para desolidarizarla de la miel: si la he ro -
na consiente en introducirse en un rbol hueco es para sacar de la cova-
cha a un agut. La ambigedad que hemos reconocido a la miel, por una
parte en virtud de su doble aspecto, sano y txico (la misma miel puede
ser lo uno o lo otro segn la condicin y la estacin), por otra a causa
de su carcter de "alimento dispuesto" que hace de ella bisagra entre la
naturaleza y la cultura, explica la ambigedad de la herona en la mito-
loga de la miel: tambin ella puede ser "toda naturaleza" o "toda cul-
tura", y esta ambivalencia acarrea la inestabilidad del personaje. Para
convencerse hay que retornar un instante a los mitos del Chaco relativos
a la chica loca por la miel, que nos sirvieron de punto de partida.
Se recordar que tales mitos desplegaban a la vez dos tramas y sacaban
a escena dos protagonistas. Hemos visto tambin que la herona loca por
la miel -hasta el punto de neutralizar al marido en su funcin de alia-
do- es reducible a una transformacin de la herona guayanesa, loca por
su cuado y que neu traliza -destruyendo a su marido- la relacin de
alianza que es obstculo a sus culpables propsitos. Ahora, el otro prota-
gonista de los mitos del Chaco, Zorro o el engaador, acumula ambos
papeles: est a la vez loco por la miel y loco por su cuada (verdadera
cuando es hermana de su esposa, metafrica cuando es la mujer de un
compaero). De esta suerte, los mitos del Chaco se ordenan de un modo
anlogo al que ilustra el diagrama de la p.219, que nos sirvi para acomo-
dar los mitos paralelos de la Guayana:
I
hembra
(loca, por la
miel en sentido
propio)
I
macho
r
loco,
en sentido propio
(por la miel)
I
por una cuada en
sentido propio
loco,
en sentido figurado
I
por una cuada en
sentido figurado
232
AGOSTO EN CUARESMA
LA NOCHE ESTRELLADA 233
zorra." Lejos de ser problema, trasvestirse Zorro es cosa que permite al
mito tornar manifiesta una verdad implcita. Esta ambigedad de la
herona del Chaco, chica seducida pero cu- ') personaje, en otro plano, se
confunde con el de su seductor, es eco de la ambigedad de su hom-
loga guayanesa.
Puede realizarse la misma demostracin a partir de los mitos ge que,
dijimos, estn tambin en relacin de transformacin con los mitos del
Chaco y deben as estar lo mismo con los mitos de la Cuayana.
Estos mitos planteaban una dificultad: dpor qu un hroe que se dis-
tingue sobre todo por sus virtudes parece presa de sbita locura en las
versiones apinay (1\1
1 4 2
) y kraho (M
2 2 5
) , mata y asa a su mujer para
servir la carne de la desventurada a sus padres engaados? Los paralelos
guayaneses permiten decidir la cuestin recurriendo a un mtodo dis-
tinto del que empleamos entonces, pero que confirmar nuestras pri-
meras conclusiones:
M
2
78, Warrau: historia del hombre convertido en pjaro.
Haba una vez un indio que comparta la chov.a con su mujer y
dos hermanos de sta. Un da que el cielo estaba encapotado y
amenazaba lluvia, observ en voz alta que la lluvia le haca siempre
dormir bien. Dicho (o cual se ech en su hamaca y empez a
llover. Llena de buenas intenciones, la mujer rog a sus hermanos
que la ayudaran a atar al marido y a sacarlo. La noche entera lo
dejaron bajo la lluvia. Cuando despert a la aurora, el hombre dijo
que haba dormido bien y pidi que desataran sus ligaduras. Esta-
ba loco de rabia, pero lo disimulaba. Para vengarse de su mujer la
llev de caza, le hizo juntar lea y construir un acecinadero, con el
pretexto de que iba a matar un caimn, aficionado a la charca
vecina. Pero no bien termin la mujer, la mat, le cort la cabeza
y recort el resto del cuerpo, cuyos pedazos ahum. Puso la carne
en una cesta que entre tanto haba tejido y fue a dejarla a cierta
distancia del pueblo, segn costumbre de los cazadores. Al lado de
la cesta clav una estaca con la cabeza de su vctima, que llevaba
la nariz adornada por un alfiler de plata y que volvi de suerte que
los ojos pareciesen mirar hacia el pueblo. Lleg con el hgado
ahumado nada ms, que le vali una calurosa acogida de sus cua-
dos, quienes lo devoraron en el acto.
El indio les recomend que salieran al encuentro de su hermana,
muy cargada, pretendi. Cuando vieron la cabeza corrieron a todo
correr hacia el pueblo. El asesino haba escapado en piragua y
haba cuidado de desatar todas las dems para que las llevara la
corriente. Los hermanos lograron recuperar una embarcacin y
persiguieron al fugitivo. Ya 10 iban alcanzando cuando salt a
tierra y se subi a un rbol gritando: i Vuestra hermanita est
donde la dej! Los hermanos trataron de herirlo, pero ya se haba
vuelto una especie de mutum (una gallincea, Crax sp.), cuya voz
parece decir" iaqu i-hermanita! " (Roth 1, pp. 201-2(2).
6 El cro llorn recogido por una rana en \1
24
s , por una rana loca por la mid
en M24l. In es por una zorra en otros mitos guayanescs (l\1144-MI4sl Y t amhicn
en los mitos de la Tierra del Fuego (Ce, p. 269, n, 11l.
Se conocen mltiples variantes de este mito. En la versin kalina que
Koch-Grnberg transcribe de Penard (M
2
7 9 3' K,-G. 1, p .: 269), el hroe
es protegido en la huida por dos aves, lbycter americanus (cf. M
2
77) Y
Cassidix oryzivora. Cuando lo alcanzaron sus cuados, le cortaron la
pierna y la vctima decidi convertirse en constelacin: la de Orin,
"que llama al 'sol y lo soporta". Ahlbrinck (art. "pet") da otras versio-
nes, una de las cuales (l\h 7 9 b) identifica los pjaros auxiliadores como
Crotophaga ani y lbycter americanus, El episodio en donde figuran ser
discutido en el prximo volumen. Para una comparacin general remiti-
mas a K.-G. 1, pp. 270-277. Una versin warrau (M
2
1 '.J d ) termina en
matanza (Osborn 3, pp. 22-23).
Que figure una gallincea a ttulo de variante combinatoria de una
constelacin, no puede sorprendernos, en razn del carcter "nocturno"
que hemos reconocido a tales aves (Ce, p. 204). En r\1
2 8
el cinturn de
Orin lleva por nombre "madre de las tinarniformes" (Roth 1, pp.
264-265). Por desdicha, ignoramos si la especie particular a la que se
refiere M
2
7 s a es la que "canta regularmente por la noche cada dos
horas, de manera que el mutum representa para los indgenas una espe-
Ce de reloj del bosque" (Orico 2, p. 174), o la que se escucha al alba
{Teschauer, p. 60), hbitos todos que son interpretables como implo-
racin al sol. Por otra parte, la idea sugerida por la" ltimas lneas de
1\'1279a, que Orin pudiera ser correlato nocturno del sol, y su "sopor-
te", plantea el problema de los fenmenos celestes respectivamente diur-
no y nocturno, correlacionados por el pensamiento indgena. Ya lo
hemos encontrado en nuestro camino y parcialmente resuelto en un caso
particular: el del arcoris y una zona oscura de la Va Lctea (Ce, pp.
244-245). Pero actualmente nada autoriza a extender el mismo razona-
miento al sol y a Orin entero o en parte. Igual prudencia habr que
manifestar a propsito de la observacin sugestiva de Ahlbrinck (loe
cit.), de que el nombre del hroe de M
27
<)b designa a un hombre perver-
tido.
Otros mitos de la misma regin asimilan el mu turn a la Cruz del Sur
en lugar de Orin, porque dice Schomburgk (en Teschauer , lo e. cit.;
d. Roth 1, p. 261) una especie (Crax tomentosa) empieza a cantar a
comienzos del mes de abril, poco antes de medianoche, hora en que
culmina esta constelacin. Por eso los indios Arekuna la llaman Ipaui-
podol/, "padre del mu tum" (K.-C. 1, pp. 61-63, 277). Roth habla
tambin de una constelacin eh forma de pierna femenina cortada, que
saludan tinamiformes con sus gritos cuando es visible en el horizonte
antes de la aurora (1, p. 17:$). Mas no se trata de los mismos pjaros. De
todas maneras, en la poca en que la Cruz del Sur culmina antes de
medianoche, Orin sigue visible en el horizonte occidental poco despus
de la puesta del sol. Es posible, as, asociar el pjaro que se deja or
entonces sea a una sea a la otra constelacin.
No hemos introducido este grupo de mitos a causa de sus implica-
ciones astronmicas sino por otra razn. En efecto, los mitos se encar-
gan explcitamente de una oposicin gramatical a la que nos ha parecido
indispensable recurrir pura formular una hiptesis que, por lo que ahora
234 AGOSTO EN CUARESMA LA NOCHE ESTRELLADA 235
verificamos, estaba objetivamente fundada, ya que M2 7 8 Y M2 7 s a- h.
etc. cuentan ipsis verbis la historia de una mujer que se ha atrado el
odio de su marido por haber entendido en sentido propio lo que l
quiso decir en sentido figurado. El texto de Ahlbrinck es particular-
mente claro a este respecto: "Haba una vez un indio. Un da declar:
'Bajo una lluvia as dormir bien esta noche'. La mujer interpret mal
aquellas palabras y dijo a su hermano: 'Mi marido es tonto; quiere dor-
mir bajo la lluvia'. Cuando lleg el crepsculo, los hermanos ataron al
marido en su hamaca y lo expusieron a la lluvia. A la maana siguiente,
estaba blanco como un pao y furios isimo... " (loc. cit., p. 362).
Observamos as, en el plano retrico, el supremo avatar de un perso-
naje que empez manifestndosenos en el plano culinario. La falta de la
chica loca por la miel consista en avidez excesiva que provocaba la
desocializacin de un producto natural, vuelto objeto de consumo
inmediato cuando semejante consumo debi ser diferido para que la miel
sirviese de prestacin entre grupos de aliados. Siempre en el plano
culinario, los mitos ge trasponan esta situacin a la carne, cuyo con-
sumo retrasan asimismo las tribus de este grupo, afectndola con varias
interdicciones. La transformacin de la conducta alimentaria en conducta
ling istica, tal como la operan M
2
7 8 -2 7 9, implica pues que en la filoso-
fa indgena el sentido propio corresponde a un "consumo del mensaje"
inmediato segn las vas de la naturaleza, y el sentido figurado, segn las
de la cultura, a un consumo diferido.
7
No es todo. La historia contada por los mitos guayaneses confirma la
confrontacin que hemos hecho ya (pp. 101s) de los mitos ge que les
son homloges y el clebre grupo de mitos en que la o las heronas,
seducidas por un tapir, deben comer (= consumir en sentido propio) el
pene o la carne del animal con el cual copulaban (:::;:: que consuman en
sentido figurado). La comparacin con M27 9 prueba que la regla de
transformacin de un grupo en otro es an ms sencilla de lo que suge-
ramos:
fALTA DE
CDIGO LA MUJER CASTIGO
M 5 6 ~ 6
alimenticio entender en figurado {comer/o ..
(tapir lo que haba que . . . /un "tomador" /...
seductor) entender en propio .. /ilegtimo/...
... /natural/
M 2 7!l'279
lingiitico entender en propio /ser comida por/o ..
lo que haba que entender .. /"donadores"/ ...
en figurado .. /legtimos;'
... /culturales/
7 Un pequeo mito cavifia (M
2
-cel va en igual sentido, pues una mujer se muda
en mono despus de escaldar a su hermanito, que le parece indicado meter en la
marmita porque la madre le dijo que lo arreglase con agua bien caliente [Nordens-
kild 3, p. 289).
Si ampliamos este paradigma para incluir, por una parte, la herona ge
de MI 42, M2 2 5, muerta a causa de su glotonera (de miel) y ofrecida
como carne por un marido a sus aliados, por otra parte la aliada (suegra)
de M
I 3 6
que es muerta tambin, aunque por razones exactamente
opuestas .c-pues es lo contrario de una glotona: productora de peces,
pero excretados y que constituyen por tanto un antialimento-.-, obte-
nemos un sistema generalizado donde la alianza recibe calificativos inver-
sos segn el aliado considerado sea macho o hembra. Para una mujer, el
aliado macho puede ser un humano (segn la cultura) o un animal (se-
gn la naturaleza); para un hombre, la aliada hembra puede ser una
esposa (segn la naturaleza) o una suegra (segn la cultura, puesto que el
yerno no tiene con ella relaciones fsicas, slo morales)." Que, en esta
filosofa de hombre, una de las dos mujeres olvide la ausencia de paridad
entre los sexos, y el alimento metafrico de la mujer le servir de ali-
mento verdadero, la hija servir de alimento a su madre, o bien-la madre
"antialimentar" metonfmicamente a su yerno y ser, como su hija,
muerta.
Ahora bien, los mitos proclaman que la causa primera de esta verda-
dera patologa de la alianza matrimonial procede de la miel inmode-
radamente codiciada. Desde M
2
o -donde, por sus ardores, una pareja
demasiado apasionada corrompa la miel y la tornaba impropia para ser-
vir de prestacin entre cuados-, pasando por M
2 4
, que invierte esta
configuracin a la vez en el plano alimentario y en el plano sociolgico
-puesto que una miel contaminada de otra suerte provoca la ruptura de
una pareja desunida-. , es siempre sobre la incompatibilidad de la inti-
midad de los esposos (o sea el aspecto natural del matrimonio) con su
papel de mediadores en un ciclo de alianza que corresponde a su aspecto
social, sobre lo que incansablemente epilogan los mitos.
El zorro del Chaco bien puede seducir a la muchacha; mas no servira
de yerno puesto que es incapaz de abastecer de miel a sus padres polti-
cos. y la chica loca por la miel del Chaco y Brasil central, hbil para
conseguir un marido, le impide ser tambin cuado y yerno, preten-
diendo consumir ella sola la miel mediante la cual podra l asumir su
condicin de aliado. As, por doquier la herona es una captadora libi-
dinosa de las prestaciones de alianza; y corno la miel es un producto
natural al que ella no permite desempear una misin social, hace, en
cierto modo, que caiga la alianza matrimonial al nivel de la unin fsica.
Evocando su triste destino, los mitos pronuncian pues la condenacin
sociolgica (pero que traducen a los trminos de un cdigo alimentario)
de este abuso de la naturaleza que toleramos si es breve, y que califica-
mos recurriendo al mismo cdigo: lo llamamos "luna de miel".
Hay no obstante una diferencia. En nuestra lengua figurada, la "luna
de miel" designa el breve periodo durante el que permitimos a los en-
8 Salvo, entindase, en el caso de matrimonio polgamo con una mujer y su hija
de nupcias anteriores, pues este uso no es desconocido en Amrica del Sur (L.S . .1,
p. 379) Y en especial en la Guayana. No obstante, [os mitos en que nos apoyamos
proceden de tribus caribes y warrau en las que el tab de la suegra era estricta-
mente observado (Roth 2, p. 685; GilJin, p. 76).
236
AGOSTO EN CUARESMA
LA NOCHE ESTRELLADA 231
yuges consagrarse exclusivamente uno a otro: "La tarde y parte de la
noche se consagran a los placeres; por el da el marido repite los jura-
mentos de amor eterno o detalla el proyecto de un porvenir delicioso"
(Dictionnaire des prouerbes, art. "Iune de miel"). En compensacin,
llamamos "luna de hiel" o "luna de ajenjo" a la poca en que comien-
zan las desavenencias, cuando la pareja vuelve a insertarse en la trama de
las relaciones sociales. Para nosotros, por lo tanto, la miel cae entera del
lado de lo dulce; reside en el extremo de un eje cuyo otro polo ocupa lo
amargo, simbolizado por la hiel y el ajenjo, en los que pueden verse as
anttesis de la miel.
En el pensamiento sudamericano, al contrario, la oposicin de lo dulce
y lo amargo es inherente a la miel. Por una parte en razn de la distin-
cin, impuesta por la experiencia, entre las mieles de abeja y de avispa,
respectivamente saludables o txicas en estado fresco; y, por otra parte,
a causa de la transformacin de la miel de abeja que amarga cuando se
deja fermentar, y tanto ms cuanto mejor se logra la operacin (cf.
antes, p. 121). Esta ambivalencia otorgada a la miel reaparece hasta en
las culturas que desconocen el hidromel. As, en la Guayana, la cerveza
de maz, de mandioca o de frutos silvestres, normalmente amarga, se
hace dulce por adicin de miel fresca. Y en las culturas meridionales con
hidromel, este brebaje es denominado "amargo", pero entonces es por
oposicin con la miel fresca. Al polo de lo "fermentado" corresponde,
entonces, ora la cerveza amarga -a menos que se le aada miel-, ora la
cerveza de miel; negativa o positivamente, de manera explcita o por
pretericin, sigue implicada la miel. 9
Segn los casos, en consecuencia, la miel puede ser elevada por encima
de su condicin natural de dos maneras. En el plano sociolgico y sin
9 Los Machiguenga, tribu peruana de la regin del ro Madre de Dios, no tienen
ms que una palabra para designar lo dulce y lo salado. Cuentan (MUO) que una
criatura sobrenatural, "dulce como la sal", tena un marido que no dejaba de
lamerla. Fastidiada, lo volvi abeja jsiirol que, todava hoy, se muestra vida de
sudor humano.
La mujer volvi a casarse con un indio al que alimentaba de pescado hervido.
Asombrado de tan abundante alimento, el hombre vigil a su esposa y descubri
que evacuaba los peces del tero (d. M
1
36 ), lo cual le dio mucho asco. Como se
Id reproch, la mujer 10 convirti en pjaro mosca, que se alimenta 'del nctar de
las flores y de araas. Por su parte, se transform en roca de sal, donde desde
entonces se aprovisionan los indios (Carca, p. 236).
Este mito muestra que, en una cultura cuyo lenguaje asimila los sabores respec-
tivos de la sal y de la miel. 1) la mujer-abeja de M
2
3 3-2 3 4 se vuelve una mujer-sal;
2) la herona se harta de la avidez de su marido, en vez de que el marido se harte
de la g-enerosidad de su mujer; 3) e! marido, no la mujer, se vuelve abeja; 4) sta es
una consumidora de sudor (salado) en vez de productora de miel (dulce). Por lo
dems. la ausencia de oposicin linginstica entre dos sabores confundidos en una
misma categora sensible (que es sin duda la de lo spido) va aparejada a la fusin
de dos personajes distintos en otras partes: la mujer-abeja que alimenta a su marido
con una sustancia positiva que segrega (miel), y la madre de la mujer vida de miel,
que nutre a su yerno con una sustancia negativa que excreta (los peces). Un anli-
sis de la mitologa de la sal en las dos Amricas permitira con facilidad mostrar
que la sal, sustancia mineral y no obstante comestible, reside, en el pensamiento
indgena, en la interseccin del a l i ~ c n y el excremento.
transformacin fisicoqu imica, la miel recibe una calificacin privilegiada
que hace de ella la materia por excelencia de las prestaciones debidas a
los aliados. En el plano cultural y por transformacin fisicoqumica, la
miel fresca inmediatamente consumible sin precauciones rituales se vuel-
ve, merced a la fermentacin, un brebaje religioso destinado a un con-
sumo diferido. Socializada en un caso, la miel es culturalizada en el otro.
Los mitos eligen tal o cual frmula en funcin de la infraestructura
tecnoeconmica, o bien las acumulan cuando sta los deja en libertad de
hacerlo. Y de manera correlativa, el personaje que empez aparecin-
donos con los rasgos de la chica loca por la miel se define gracias a una
u otra de estas dos dimensiones; ya regularmente socializada (se ha
casado bien) pero culturalmente deficiente (no deja a la miel tiempo de
fermentar) y que desocializa a su esposo; ya asocial a fondo (prendada
de BU cuado, asesina de su marido) pero doblemente acorde con su
cultura: pues no se hace hidromel en la Guayana y nada se opone a que
la miel sea consumida en el acto.
El tercer punto de nuestro programa consistir en correlacionar directa-
mente el cdigo sociolgico y el cdigo astronmico. Para esto repasa-
remos primero rpidamente los puntos de coincidencia entre la historia
de la chica loca por la miel del Chaco, entre los Ge y en la Guayana, y
el mito amaznico de Ceucy.
A travs de sus mltiples avatares, la chica loca por la miel conserva el
mismo carcter, si bien lo manifiesta ora en sus modales de mesa, ora en
su conducta amorosa: es una chica mal educada. Pero el mito de Ceucy
y sus variantes de la regin del Uaups se presentan todos como mitos
fundadores de un sistema de educacin de las muchachas particular-
mente severo, ya que exige la ejecucin de la desdichada culpable, volun-
tariamente o por accidente, de ver los instrumentos de msica reservados
a los ritos masculinos. La versin del rio Uaups (M
2
76) pone bien de
relieve este aspecto, pues no incluye menos de tres cdigos promulgados
por legisladores sucesivos, donde son enumeradas las fiestas que sealan
las etapas de la pubertad de las muchachas, la depilacin obligatoria de
ellas, el ayuno que se les impone despus del parto, la estricta fidelidad,
la discrecin y la reserva que deben observar ante sus esposos, etc.
(Rodrigues 2, pp. 53, 64, 69-10).
Por otra parte, nos guardaremos de olvidar que, entre los Ge centrales
y orien tales, la historia de la chica loca por la miel participa del ciclo
mitolgico relativo a la iniciacin de los hombres jvenes. Estos relatos
los preparan no slo para los trabajos econmicos y militares, sino
tambin para el matrimonio; y cumplen esta funcin edificante pintando
a los novicios el retrato de una muchacha mal educada. El mito de
Ceucy adopta igual perspectiva, puesto que proporciona un fundamento
nico a las incapacidades que afectan a las mujeres y a los ritos que son
privilegio de los hombres. En lo esencial, tales incapacidades y prerroga-
tivas, en efecto, se complementan.
El tercer volumen de estas Mitolgicas acabar de demostrar que aqu
238 AGOSTO EN CUARESMA LA NOCHE ESTRELLADA
239
man la constelacin de las Plyades la pone, con el arco iris, del lado de
lo continuo (CC, pp. 221-226): parecida a un fragmento de Va Lctea
perdido en el cielo, es simtrica con ese fragmento de cielo oscuro extra-
viado en medio de la Va Lctea que, segn demostramos (CC, pp.
244-245), desempea el papel de correlato nocturno del arco iris, de
donde la triple transformacin:
1) Es una muchacha demasiado bien educada que consiente ser una
nutricia, no una esposa.
2) Vomita el maz, prototipo de las plantas cultivadas, en el rostro
(Ms s) o en la boca (M
8 7a),
en lugar de arrebatarle la miel de la boca
(chica loca por la miel) o de ser ella misma una miel destinada a ser
vomitada (Ceucy); y no olvidaremos que el pensamiento indgena asimila
la miel a un fru to silvestre.
3) Estrella desciende voluntariamente del cielo para hacerse esposa de
un humano, en tanto que Ceucy ilustra el caso inverso de una herona
femenina cambiada a pesar suyo en estrella para que no pueda hacerse
esposa de un humano, y la chica loca por la miel -acaso convertida en
estrella en los mitos del Chaco por haber mal sido la esposa de un futu-
ro humano (ya que slo le ha permitido ser marido, y yerno no)- torna
ella misma estrella a su esposo en las versiones de la Guayana porque,
Por otra parte, se ha visto (pp. 66, 224s) que existe una afinidad
directa entre el primer trmino (arco iris] y el ltimo (Plyades), con la
reserva de una oposicin doble: diurno/nocturno y cotidiano/estacional.
Uno y otro anuncian la interrupcin de la lluvia, sea por un momento
del da, sea por un periodo del ao. Casi podra decirse que a una escala
temporal ms restringida, el arco iris es una constelacin de las Plyades
diurna.
Terminaremos la comparacin de los dos ciclos mticos (chica loca por
la .miel, y Ceucy) sealando que, en las versiones guayano-amaznicas, la
pnmera es una mujer casada y madre de familia, seductora lasciva del
hermano de su marido, en tanto que la otra es una virgen enclaustrada
que su propio hermano convierte en constelacin para poner a resguardo
su virtud.
Ahora, vistas as las cosas se impone la ampliacin de la comparacin.
Conocemos un ciclo mtico cuya herona queda a igual distancia de las
otras dos: casada pero casta, y violada por el hermano o los hermanos
de su marido. Se trata de Estrella, esposa de un mortal (M
S7-M9 2
) , que
asimismo desde todos los dems puntos de vista transforma simultnea.
mente el personaje de la chica loca por la miel y el de Ceucy:
est un aspecto absolutamente fundamental de nuestros mitos, que nos
abren un estado decisivo del pensamiento humano, cuya realidad ates-
tiguan innumerables mitos por el mundo entero. Todo parece pasar
como si, en una sumisin mstica de las mujeres a su imperio, los hom-
bres hubieran apreciado, por vez primera pero de manera an simblica,
el principio que les permitir un da resolver los problemas planteados
por el nmero a la vida en sociedad; como si, subordinando un sexo al
otro, hubieran trazado el diseo de las soluciones reales pero todava
inconcebibles o impracticables para ellos, que consisten -as la esclavi-
tud- en la sumisin de hombres al dominio de otros hombres. El lado
"desgracias de Sofa"* de la historia de la chica loca por la miel no debe
ilusionarnos. Pese a su aparente sosera que explica la poca atencin
prestada hasta aqu a su mito, el personaje asume, del todo solo, el des-
tino de una mitad de la especie humana llegada a ese instante fatal en
que va a tocarle una incapacidad cuyas consecuencias ni aun hoy se han
borrado pero que -sugieren hipcritamente los mitos- sin duda hubiese
sido evitable si una damisela intemperante hubiera sabido aguantarse el
apetito.
Conformmonos de momento con alzar esta punta del teln que cubre
el escenario del drama, y volvamos a la comparacin. En un grupo de
mitos, la herona engulle feliz la miel, en otro lleva el nombre de una
miel txica vomi tada en cuanto es comida. Las variantes guayanesas la
pintan con los rasgos de una criatura malhechora, que determina por
fuera la aparicin de las Plyades que revisten un aspecto macho y nutri-
cio. Por el contrario, el ciclo de Ceucy la muestra determinada ella misma
como Plyade, aspecto femenino al que los indios de la Guayana otorgan
valor siniestro. El carcter benfico remite a los peces que los indios
saben pescar en enormes cantidades con ayuda de plantas venenosas, el
carcter malfico a las epidemias que matan a los hombres en gran
nmero. Segn este sesgo, la conclusin en apariencia aberrante de
M
2
7 9 d (antes, p. 232), consistente en una lucha fratricida durante la cual
"murieron muchos indios", recupera su lugar en el grupo al tiempo que
se aade, como nuevo ejemplo, a mitos del mismo tipo (M
2
, M
3
) que
precisamente nos sirvieron en Lo crudo y lo cocido (p. 276-278) para
demostrar la homologa de la pesca con veneno y las epidemias.
Se recordara que los mitos sudamericanos colocan el arco iris o la ser-
piente arco iris en el origen del veneno de pescar y de las epidemias, en
razn del carcter maligno que el pensamiento indgena atribuye al
cromatismo tomado en el sentido de los intervalos pequeos. Por efecto
de una simple variacin de apartamiento entre sus trminos, este reino
engendra otro: el de los intervalos grandes, que se manifiesta en tres
niveles de desigual amplitud: la discontinuidad universal de las especies
vivas, los estragos debidos a las enfermedades, de los que resulta una
poblacin humana dispersa, y la accin paralela ejercida sobre el pueblo
de los peces por la pesca con "veneno" (CC, pp. Ahora bien, la
disposicin agrupada pero en apariencia casual de las estrellas que for-
* Alusin a una novela para nios, de este ttulo, escrita por la condesa de Sgur
y muy popular sobre todo en Francia. [1'.]
diurna I
luz cromtica
luz acromtica
["m'''",w] ( nortnrno 2
luminoso
=> ----
oscuro
osc-uro
luminoso
240 AGOSTO EN CUARESMA LA NOCHE ESTRELLADA 241
deseosa de reemplazarlo por su hermano, condena pues al primero a ser
nada ms un aliado, no un marido.
4) Finalmente, Estrella se muestra primero nutricia, como la Plyade
con su aspecto masculino, luego mortfera como dicha constelacin con
su aspecto femenino. Ahora, Estrella cumple la primera funcin cuando
se manifiesta por vez primera a los hombres, y la segunda en el momen-
to de dejarlos, as. en cierto sentido, al "salir" y al "ponerse". Invierte
de este modo la significacin de las Plyades para los indios guayaneses,
puesto que la constelacin nutricia, que anuncia la llegada de los peces,
parece ser la visible de tarde en el horizonte occidental, de donde resul-
tara que las Plyades son mortferas en su orto.
Todas estas transformaciones, que permiten integrar en nuestro grupo
el ciclo de Estrella esposa de un mortal, traen una importante conse-
cuencia. Sabemos que Estrella es una zarigeya, primero de bosque en su
capacidad nutricia, de sabana luego a ttulo de bestia sucia y que ensu-
cia, donadora de muerte despus de que dio vida a los hombres reveln-
doles las plantas cultivadas (CC, pp, 166-189). Mas el personaje de la
zarigeya est igualmente codificado en trminos de cdigo astronmico
y de cdigo alimenticio, al que volvemos as cerrando el ciclo de nues-
tras demostraciones. Desde el punto de vista astronmico, la zarigeya
ofrece una afinidad con las Plyades puesto que, segn un mito del rio
Negro (M
2 1S 1
; d. CC, pp- 218 n. 2), la zarigeya y el camalen escogie-
ron el da del primer levantamiento de las Plyades para cauterizarse los
ojos con chiles y exponerse a la accin bienhechora del fuego. Pero la
zarigeya se quem la cola, que desde entonces le qued pelada (Rodri-
gues 1, pp. 173-177). Por otra parte, la zarigeya tiene en la Guayana el
mismo nombre que el arcoris (Ce, pp. 247ss), lo cual confirma por
otro camino la ecuacin de la p. 239.
En segundo lugar, y sobre todo, los mitos establecen un nexo entre la
zarigeya y la miel. Lo mostraremos de dos maneras.
En una versin al menos del clebre mito tup de los gemelos (Apapo-
cuva, MI 09), la zarigeya desempea el papel de madre nutricia; despus
de la muerte de su madre, el mayor no sabe cmo alimentar a su herma-
nito. Implora a la zarigeya, que tiene cuidado, antes de hacerse nodriza,
de limpiar las secreciones ftidas de su pecho. Para agradecrselo, el dios
le da la bolsa marsupial y le promete que parir sin dolor (Nim. 1, p.
326; variante munduruc en Kruse 3, 1. 46, p. 920). Ahora bien, los
Guaran meridionales conocen una variante de este mito en que la miel
reemplaza a la leche sospechosa de la zarigeya:
MI os b- Guaran del Paran: la miel nutrica (detalle).
Despus del asesinato de su madre, el mayor de los gemelos,
Derekey, no supo qu hacer con su hermano menor, Derevuy, que
no tena nada que comer y lloraba de hambre. Derekey intent
primero reconstituir el cuerpo de la muerta pera su hermanito se
abalanz sobre los senos apenas formados, con tal voracidad que
destruy toda la obra. Entonces el mayor descubri miel en un
tronco y levant al pequeo hasta ella.
Las a la /mandassaia/ o /caipota/ [una
subespecie de Mellpona ouodrifosciata cuya miel es particularmente
buscada}. Cuando los hallan un nido de estas abejas, jams
las larvas y dejan. una cantidad de miel suficiente para
al.Imentarlas; esto por gratttpd hacia las abejas que alimentaron al
dIOS (Barba, p. 65; d. Bare, Stradelli 1, p. 759; Caduveo, Baldus
2, p. 37).
En conjunto, y sobre todo por la conclusin, el episodio es paralelo
tan,de cerca a M I 0 9 que puede afirmarse que la zarigeya nutricia y las
abejas de Esto sale a relucir an mejor
por un episodo antenor del mismo mito, que aparece en casi todas las
dems versiones. En el momento en que debe suponerse que la zarigeya
estaba todava desprovista de marsupia, la madre de los gemelos se
conduce, ella, como si tuviera, pues conversa con su o sus hijos aunque
los lleva en el seno. Ahora, la comunicacin se interrumpe -dicho en
forma, la matriz deja de servir de bolsa marsupial- despus de un
MI 09b relata en estos trminos: "El nio que estaba en el
VIentre pidi flores a su madre. Ella las iba arrancando aqu y all
cuando le pic una avispa que beba miel en ellas... " (Barba, loco cit.,
p. Pese al alejamiento y a la diferencia de lengua y de cultura, una
version warrau (M2 s 9) preserva escrupulosamente esta leccin: "La
madre ya haba cogido varias flores rojas y amarillas cuando le pic una
avispa debajo de la cintura. Quiso matarla, err y se da ella misma. El
nio del 'vientre recibi el golpe, que crey destinado a l; enojado, se
neg a seguir guiando a su madre" (Roth 1, p. 132; d. Zapara en
Reinburg, p. 12).
Por lo tanto, lo mismo que la zarigeya real, buena nodriza, es con-
grua con la miel de abeja, la madre mala nodriza, zarigeya figurada, lo
es con la avispa cuya miel se sabe que es agria, si no txica. Este anlisis
no slo hace percibir una primera ligadura entre la zarigeya y la miel.
Proporciona tambin una explicacin, que se agrega a la que dimos ya
(p. 195.1"),del resurgir del mito de, los gemelos en un ciclo en apariencia
muy distinto, cuyo punto de par-tida es el origen (o la prdida) de la
miel.
Para la segunda demostracin conviene referirse a un conjunto de
mitos examinados parcialmente en Lo crudo y lo cocido (MI (lo-MI 02) Y
en el presente libro (pp. 68s), donde la tortuga se opone ora al tapir, ora
al caimn o al jaguar, ora en fin al zarigeya. En estos relatos la tortuga,
el zarigeya, o los dos, son enterrados por un adversario, o se sepultan
voluntariamente para demostrar su resistencia al hambre.
No es preciso entrar en los detalles de los mitos que nos interesan
sobre todo aqu, ya que emplean puntos de referencia- estacionales:
periodos del ao en que abundan tales o cuales frutos silvestres. Hemos
aludido a ello (pp. 193s) a propsito de las ciruelas, Spondias ltea,
que maduran en enero-febrero, poca en que la tierra empapada por las
lluvias est suficientemente blanda para que el tapir pueda pisotear y
242
AGOSTO EN CUARESMA LA NOCHE ESTRELLADA 243
Llega otro jaguar, que cree que la tortuga lo provoca, y la ame-
naza. Ella no consigue convencerlo de que la letra de su cancin
era diferente de lo que l entendi. El jaguar se abalanza, la tor-
tuga se esconde en un agujero, hace creer al jaguar que la pata que
le queda visible es una raz. El jaguar deja a un sapo de centinela
pero la tortuga lo ciega echndole arena y se escabulle. El jaguar
regresa y excava en vano. Se consuela devorando el sapo (Tastevin,
loe. cit., pp. 265-268; Baldus 4, p. 186).
Transformando este mito volveramos fcilmente a M
s
s (cf. CC, pp.
129-130). Dejaremos este cuidado a otro, por temor de meternos por un
camino muy diferente del que deseamos seguir ahora, y en el cual corre-
ramos el riesgo de topar con un problema inmenso: el del origen mtico
de los instrumentos musicales. Como se ver ms adelante, no evitaremos
tal problema completamente. Tendra indiscutible inters explorar esta
va que devolvera a M
I 3 6
, donde un hroe mutilado, subiendo al cielo,
toca una flauta que suena: iTin! iTin! iTin! (K.-G. 1, p. 57), mien-
tras que en otra parte la tortuga, aplaudiendo su propio triunfo sobre
adversarios, hace: iWeh! iWeh! iWeh!, palmoteando (MIO1)' En la
mayor parte de los mitos del ciclo de la tortuga, la flauta de hueso (que
tal vez haya que oponer a la flauta de bamb) parece ser el smbolo de
una disyuncin (d. ms adelante, p. 264).
Pero volvamos a M
2 8
3, que explota otras oposiciones: entre la tortuga
y el zarigeya, entre las ciruelas y las pias. Sabemos por M
2
8 2 que las
ciruelas maduran en la temporada de las lluvias; por consiguiente, la
sepultura de la tortuga dura desde el final de la estacin seca hasta la
estacin lluviosa, durante el periodo del ao en que -precisa el mito-
los ciruelos florecen, fructifican y pierden los frutos. Hace falta, pues,
que la sepultura del zarigeya sea durante la otra porcin del ao, y
como debe cesar cuando estn maduras las pias, que esto suceda al
trmino de la estacin seca. Tastevin no proporciona indicacin al res-
pecto, pero recordando las suculentas recolecciones de pias silvestres
que hicimos en agosto-septiembre de 1938 en las primeras vertientes de
la cuenca amaznica (L.-S. 3, p. 344), consideramos de lo ms verosmil
esta hiptesis. Al noroeste de la. cuenca amaznica, las pias abundan
particularmente en el mes de octubre, que corresponde al periodo ms
seco, y es entonces cuando se celebra la fiesta llamada "de las pias"
(Whiffen, p. 193).
Ahora bien, el concurso de ayuno inspirado por la oposicin de las
ciruelas y las pias sigue a otro episodio, que reproduce parcialmente: el
del robo de la flauta, durante el cual -cuenta el mito-- la tortuga no
logra untar de resina a su adversario (Tastevin, loe. cit, pp. 276, 279,
283), ni de cera (Cauto de Magalhacs, p. 20 del Curso; la palabra tup es
/iraiti/, y segn Montoya su sentido etimolgico -csegn el homfono
guaran - sera "nido de miel"), hasta que al fin consigue untarlo de
miel. O sea el cuadro:
sepultar la tortuga. sta consigue liberarse al final de las lluvias, cuando
el suelo est hecho un cenagal (M282; Tastevin 1, pp. 248-249). El
mismo autor ofrece una variante en que nos detendremos ms tiempo,
ya que ilustra un tipo de mito que se repite desde el Brasil central hasta
la Guayana:
M 8 3a' Amazonia (regin de Teff}: la tortuga y el zari-
geya.
Un da el zarigiieya rob la flauta de la tortuga. sta quiso pri-
mero perseguirlo pero, incapaz de correr bastante aprisa, cambi
de idea, busc miel y se la unt en el ano despus de ocultar la
cabeza en un agujero.
El zarigiieya vio relucir la miel y crey que era agua. Toc,
lami y apreci su error. Pero la miel era deliciosa, el zarigeya
hundi la lengua. En aquel momento la tortuga apret las nalgas y
el zarigeya qued prisionero. - ISultame la lengua!, gritaba. Lo
cual no consinti la tortuga hasta no haber recuperado su flauta.
Otro da el zarigeya desafi a la tortuga a ver quin pasara ms
tiempo enterrado sin comida. La tortuga empez y se estuvo sepul-
tada hasta que maduraron las ciruelas y cayeron al pie de los
rboles. Le toc entonces al zarigeya, hasta que hubiesen madu-
rado las pias silvestres. Al cabo de un mes quiso salir el zarigeya,
pero la tortuga le dijo que apenas estaban saliendo las pias. Pasa-
ron otros dos meses y el zarigiieya dej de responder. Haba muer-
to; cuando la tortuga abri el agujero slo escaparon moscas (Tas-
tevin, loe. cit., pp- 275-286).
Se trata, advierte Tastevin, de la tortuga /yauti/, hembra de Testudo
tabulata y mayor que el macho, que se llama /karumben/..
En toda el rea amaznica, el macho y la hembra de cada especie de
tortuga tienen, a lo que parece, nombres distintos. As, en el caso de
Cinosteron scorpioides (?), yurara (L)/kapitari (m.); en el de Podocne-
mis sp., tarakaya (L)/anayuri [m.].
El origen de la flauta de la tortuga es tema de otro mito:
M
2 8 4
. Amazonia (regin de Teff): la tortuga y el jaguar.
Despus que la tortuga mat al tapir mordindole los testculos
(M
2
8 2), no pudo evitar que llegase el jaguar a reclamar su parte
del festn. En realidad, la fiera aprovecha la ausencia de la tortuga,
que fue a buscar lea, para robarle toda la carne, en lugar de -la
cual deja slo sus excrementos.
La tortuga se pone entonces a perseguirlo y encuentra monos
que la ayudan a trepar al rbol donde estn comiendo frutos.
Luego la abandonan.
Pasa .el jaguar, que invita a la tortuga a descender. Ella le pide
que cierre los ojos, se le deja caer sobre la cabeza y le parte el
crneo.
Cuando el cadver del jaguar est putrefacto, la tor-tuga se apo-
dera de una tibia, se hace una flauta y canta: -Del jaguar el hueso
es mi flauta. Fri! j f'ri! j Fri!
1.
2:
cera
ciruelas
miel
pias
244 AGOSTO EN CUARESMA
LA NOCHE ESTRELLADA 245
d0t;de la de la izquierda junta seres ante los cuales el zarigeya
esta en posrcron fuerte, y la de la derecha seres ante los cuales est en
dbil: de ;esistir a la miel o incapaz de resistir (hasta)
pmas. Por que terminas estn agrupados en pares? Como las
Ciruelas, la cera permite durar desde la lluvia hasta la estacin seca es el
vehculo atribuido al intinerario que conduce de lo hmedo a lo' seco:
esto lo sabemos desde la historia de Haburi o Abor inventor de la
que fue precisamente de cera y que ;1 "padre de las
mvencrones a los .copiar en adelante en madera (Brett
2, p.,82). Pues <-que es la piragua SIDO el medio de sobreponer 10 seco a
lo humedo? La y las pias permiten efectuar el trayecto inverso,
de lo seco a 10 humedo, ya que son fru tos silvestres recolectados en la
seca como precisa, para la miel, la trascripcin versificada del
mito de Abor, al principio: los hombres deben buscar abejas silvestres
mientras el sol les deje,
Men must hunt [or wild bees while the sun says they may
(Brett, loco cit., p. 76).
es esto todo. Variantes de M
2 8 3
, en las que el caimn hace de
ladron de la flauta, y no el zarigiieya, contienen un detalle perfecta-
superponible a aquel con el cual concluye M
2 8
3: para obligar al
a que devuelva la flauta, la .tortuga se esconde en un agujero,
dejando asomar solamente el trasero untado de miel, "de donde escapaba
de cuando en cuando una abeja volando: zumo .. " (M, 8 3 bi Ihering art.
... b ... ) 1 ' ,
ja on : A a tortuga, de cuyo cuerpo "vuelto miel" escapan las abejas,
y que. triunfa as del corresponde pues, en la segunda parte
del mito, la tortuga .que tnunfa definitivamente del zarigeya, pero
porque el cuerpo de este se ha convertido en podredumbre, de donde
escapan moscas ("de la carne", no ya "de la miel"). Dicho de otro
modo, por la miel la tortuga se toma superior al zarigeya, y por la
s.te se hace inferior a la tortuga. En efecto, la zarigeya es
un ammal ptrido, en tanto que la tortuga, animal que hiberna, tiene
fama de imputrescible (CC, pp. 177-179).
Qu concluir de estos mitos? El grupo examinado antes transformaba
la leche de la zarigeya en miel, el marsupial en abeja; pero a condicin
de que la zarigeya se quitase de encima primero una podredumbre que
su cuerpo engendra naturalmente. Aqu el zarigeya obedece a una
transform:,,"cin inversa: es ntegramente asimilado a la podredumbre,
a fm de cuentas, porque ha empezado por dejarse captar por la
miel. No obstante, supo resistir a la cera, que representa la parte seca e
imputrescible del nido de las abejas, del cual la miel forma (en virtud de
la, oposicin que .el mito introduce entre los dos trminos) la parte
humeda y putrescible. La amenaza de la cera hace pues que el zarigeya
vare en un sentido contrario a su naturaleza de animal ptrido, pero la
atraccin de la miel, en un sentido conforme a esta naturaleza, que aun
adopta hasta el colmo hacindose carroa. Por una parte la miel se
establece en una posicin intermedia entre las de la cera y la podredum-
bre, confirmando una naturaleza ambivalente en que hemos insistido ms
de una vez. Por otra parte, esta naturaleza ambivalente confronta la miel
y la zarigeya, ambivalente tambin en su doble capacidad de marsupial
-as buena nodriza- y bestia hedionda. Librada de esta lacra, la zari-
geya tiende hacia la miel, con la cual se confunde por parecido; ya que,
entonces, no es sino un pezn maravillosamente limpio del que brota la
leche, dulce como la miel. Golosa de miel y pretendiendo fundirse con
ella. pero esta vez por contigidad -hasta el punto de hundir la lengua
en el trasero de la tortuga-, es lo contrario de una nodriza, y la desapa-
ricin del primer atributo hace crecer el otro hasta invadirla entera. Es
por cierto, adems, lo que expresa a su manera el ciclo tupi-guarani del
mito de los gemelos, ya que figura dos veces el zarigeya. Primero, como
acabamos de ver, a ttulo de hembra, y con un empleo nutricio. Ms
tarde en calidad de un hombre llamado "Zarigeya", cuyo papel es
puramente sexual (d. M
9
6). Ahora bien, si la zarigeya hembra tiene la
precaucin de lavarse, su homnimo masculino huele mal (d. MIo 3).
El grupo que hemos considerado en su conjunto se cierra, pues, con
una homologa entre el zorro del Chaco y el zarigeya tupi-guaran , A la
esposa del Sol, abandonada encinta por su marido y seducida por Zari-
geya, corresponde en el Chaco la hija del Sol, abandonada por su
marido cuando estaba indispuesta, y que Zorro intenta en vano seducir.
Zarigeya es un falso marido que se hace pasar por verdadero, Zorro un
falso marido que se hace pasar por (la mujer del) verdadero, y los dos se
traicionan, el uno por su olor animal (cuando pretende ser un humano o
un animal diferente), el otro por su rudeza masculina. (cuando pretende
ser una mujer). As, no erraban del todo los antiguos autores que dieron
al zarigeya el nombre portugus del zorro: raposa. La problemtica
indgena sugera ya que el uno poda ser variante combinatoria del otro.
Ligados los dos a la estacin seca, parejamente glotones de miel y dota-
dos de parecida lubricidad en su aspecto masculino, difieren solamente
cuando son considerados sub specie feminae: la zarigeya puede volverse
buena madre a condicin de desembarazarse de un atributo natural (su
mal olor), en tanto que, aun luciendo atributos artificiales (falso sexo y
falsos senos), el zorro no pasa de hacer una esposa grotesca. Mas dno
ser porque la mujer, eternamente zarigeya y zorra;' O es incapaz de
superar su naturaleza contradictoria y de alcanzar una perfeccin que, si
fuera concebible, sera la nica en poner trmino a la bsqueda de
jurupari?
lOSe ha demostrado (p.2:) h;)que la herona del Chaco, seducida por un zorro, es
ella misma una zorra; y acabamos de ver (p.241) que la herona tup-guaran resulta
ser, si puede decirse, una zarigeya avant la lettre, ulteriormente seducida por un
zarigeya.
RUIDOS EN EL BOSQUE
247
La distincin de los dos cdigos, semntico y retorico, permite de
modos tratarlo ms a fondo. Si- se considera, en efecto, que los mitos
oscilan constantemente entre dos planos, uno simblico y el otro imagi-
nario (antes, p.204), es posible resumir el precedente anlisis por medio
de una ecuacin:
(ingestin de tapir)
[ plano imagJ-nario] ( ib u f ilar]
cam a ismo arm lar ..
[ plano imaginario]. . )
: [coito con tapir ::
(sentido propio) : (sentido figurado).
En el marco de este sistema global, los dos m iticos
-designados por (a) para el tapir seductor, (b) para la chica loca por la
miel- se consagran cada uno a una transformacin local:
a) {consumo figurado del tapir)
b) [consumo propio de la miel ] => [canibalismo familiar, co.
mo
consumo ftgurado]
plano simblico]
[ plano simblico l (ingestin de miel)
[
RUIDOS EN EL BOSQUE
II
EN EL pensamiento indgena, la idea de la miel cubre toda suerte de
equvocos. Ante todo, por ser manjar naturalmente "cocinado"; luego,
en razn de sus propiedades que la hacen dulce o agria, sana o txica;
en fin, por poderse consumir fresca o fermentada. Hemos visto cmo
este cuerpo, que irradia ambigedad por todas sus facetas, se refleja l
mismo en otros cuerpos parecidamente ambiguos: la constelacin de las
Plyades, alternativamente macho y hembra, nutricia y mortfera; la
zarigeya, madre apestosa; y la mujer misma, de la que nunca se tiene la
seguridad de que seguir siendo buena madre y esposa fiel, pues hay
riesgo de que se vuelva ogresa lbrica y homicida, a menos que se la
reduzca a la condicin de virgen enclaustrada.
Hemos verificado asimismo que los mitos no se restringen a expresar la
ambigedad de la miel por medio de equivalencias semnticas. Recurren
asimismo a procedimientos me talingfsticos, cuando juegan sobre la
dualidad del nombre propio y el nombre comn, de la metonimia y de
la metfora, de la contigidad y del parecido, del sentido propio y del
sentido figurado. Entre el plano semntico y el retrico, M
27 H
hace de
bisagra, pues la confusin del sentido propio y el sentido figurado se
pone explcitamente a cuenta de un personaje del mito y sirve de resorte
a la trama. En lugar de afectar la estructura, se incorpora a la materia
del relato. No obstante, cuando una mujer .que acabar muerta y
comida comete el error de entender en sentido propio lo que fue dicho
en sentido figurado, observa una conducta simtrica con la de la amante
del tapir, cuya falta consiste en dar el sentido figurado de un coito a
este consumo del animal que no puede normalmente entenderse ms que
en sentido propio: es decir un consumo alimenticio, por el hombre, de
su caza. Para castigo, deber pues consumir en sentido propio, comer, el
pene del tapir que crea poder consumir en sentido figurado.
Pero dpor qu, segn los casos, hace falta que la mujer coma el tapir o
sea comida ella misma? Ya hemos respondido en parte a esto (p.I02).
Introduzcamos ahora una nueva oposicin: activo/pasivo,. correspon-
diente al hecho de que, en el ciclo del tapir seductor, la. mujer es
Foricamente "comida" por el tapir (en virtud de una exrgencra de
tra, ya que est establecido que es ella quien se. 10 come sent.ldo
propio) y que, en el ciclo de la chica loca por la rniel , la heroina activa-
mente de una glotonera empricamente pero que
simboliza aqu su mala educacin, se torna p.aslvo de una comida
canbal y.familiar, cuya nocin es del todo tmagmarta. O sea:
a) [figurado, pasivo] => [propio, acti.vo]
b) [propio, activo] => [figurado, pasivo]
Si, como hemos postulado, los dos ciclos estn entre ellos en relacin
de complementariedad, har entonces falta que en el segundo caso sea
comida la mujer y na cualquier otro protagonista. .
Slo entendiendo los mitos en esta forma es reducir a
comn denominador todos los relatos en que la heroina es u_na chica
loca por la miel, sea que, como en el Chaco, se e.fectlvamente
glotona de este alimento, sea que los mitos la describan pnmero conct.t-
" li d t " "(M M M, 98) o hacia
piscen te hacia un a la o por ma rrmomo 1 35 , 1 36, .
un hijo adoptivo (M
2
4 5, M27 3), o a veces hacia ambos. al
(M
" M ) llevando hasta el lmite extremo la Idea misma
241,243,244, 258' delai
de luna de miel, como, ms cerca de nosotros, los versos de e aire
lo ilustran por el modo que tienen tambin de acumular v inculos de
parentesco en la persona de la amada:
Mon enfant, ma soeur
Songe a la douceur
D'aller l-bas vivre ensemble! *
* Hija ma, hermana,j lpiensa en la dulzuraj de ir all a vivir juntos!
248 AGOSTO EN CUARESMA RUIDOS EN EL BOSQUE
249
As unificado, el ciclo de la chica loca por la miel se consolida con el
del tapir seductor, lo cual permite justificar su interseccin emprica. En
efecto, uno y otro contienen el moti" o del personaje desmembrado y
acecinado, servido traidoramente a los suyos en lugar de cualquier trivial
pieza de caza.
Con todo, en esta etapa de la argumentacin se presenta una dificultad
doble. Pues de nada servira haber depurado la materia mtica mostrando
que algunos mitos pueden ser reducidos a otros gracias a reglas de trans-
formacin, si este trabajo hiciese aparecer fisuras en el seno de los mitos
donde, cuando se miraban ingenuamente, no apareca semejante comple-
jidad. Y ahora todo es como si, precisamente al fundirlos en nuestro
crisol, los personajes del tapir seductor y la chica loca por la miel mani-
festasen, cada cual por su lado, una dualidad de naturaleza no inmediata-
men te perceptible, de suerte que la simplicidad ganada en un plano corre
el peligro de quedar comprometida en el otro.
Consideremos primero el personaje del tapir. En sus empresas erticas,
encarna la naturaleza seductora, congrua con la miel. En efecto, a su
potencial sexual atestiguada por el enorme pene, en cuyas dimensiones
se regodean los mitos, no se le compara, en el cdigo alimenticio, ms
que el poder seductor de la miel, hacia la cual los indios experimentan
verdadera pasin.
La relacin de complementariedad, que hemos descubierto entre el
ciclo del tapir seductor y el de la chica loca por la miel, prueba que,
segn la teora indgena, la miel desempea por cierto este papel de
metfora alimentaria, que sustituye la sexualidad del tapir en el otro
ciclo. Y sin embargo, cuando se consideran los mitos en que el tapir es
calificado como sujeto por el cdigo alimenticio (y ya no sexual), su
carcter se invierte: no es ya un amante que colme a su amante humana,
y a veces la nutra dndole frutos silvestres en profusin, sino un egosta
y un glotn. Por lo tanto, en vez de ser congruo con la miel como en el
primer caso, se torna congruo con la chica loca por la miel que, hacia
sus parientes, demuestra el mismo egosmo y la misma glotonera.
Varios mitos de la Guayana hacen del tapir el primer amo del rbol de
los alimentos; cuya situacin guarda en secreto (cf. M]]4 Y CC, Pp-
1&6-189). Y se recordar que, en M
264,
los gemelos Pia y Makunaima
hallan refugio sucesivamente junto a dos animales que pueden llamarse
"antinutricios". La rana lo es por exceso, ya que proporciona en abun-
dancia alimentos que en realidad son sus excrementos; el tapir lo es por
defecto, cuando oculta a los hroes la situacin del ciruelo silvestre de
cuyos frutos cados se atiborra.
La amante del tapir acusa exactamente la misma divergencia. En el
plano alimentario, es-una mala esposa y una mala madre que. entregada
toda a su pasin, descuida cocinar para su marido y dar de mamar a su
cro (M1 5 () [. Pero, sexualmente hablando, es una glotona. Por consi-
guiente, lejos de complicar nuestra faena, la dualidad propia del principal
actor de cada ciclo acude en apoyo de nuestra tesis; por ser siempre del
mismo tipo, antes confirma que invalida la hornolog ia que postulamos.
Ahora, dicha homologa se manifiesta por cierto mediante una relacin de
complementariedad: en el plano ertico el tapir es prdigo, si su amante
humana es vida; en el plano alimentario es el tapir el vido, mientras su
amante, prdiga hacia l en una versin (M159), demuestra por lo dems
con su incuria que, para ella, el dominio alimenticio no est marcado.
Consolidados uno con otro, el ciclo de la chica loca por la miel y el
del tapir seductor forman pues un metagrupo cuyo contorno reproduce,
a mayor escala, el que trazamos en la segunda parte guindonos tan slo
por uno de los ciclos. La presencia, en el nivel del metagrupo, de las
dimensiones retrica y ertico-alimenticia ha quedado bastante de man-
fiesto en la anterior discusin y es intil seguir insistiendo. Pero tambin
est presente la dimensin astronmica, a la que el ciclo del tapir seduc-
tor se refiere de dos maneras.
La primera es sin duda implcita. Furiosas porque sus maridos las
hayan obligado a consumir la carne de su amante, las mujeres deciden
desertar del hogar y se mudan en peces (MISO' MJ 5 J, M] s 3, MIS 4)' Se
trata, pues, en las versiones que son todas amaznicas, de un mito sobre
el origen o la abundancia de peces, fenmeno que mitos procedentes del
rea guayano-amaznica ponen a crdito de las Plyades. As, en este
sentido, como las Plyades, el tapir seductor es responsable de la abun-
dancia de los peces. El paralelismo entre el animal y la constelacin se
refuerza si se tiene en cuenta que la constelacin de las Plyades, es
decir la Ceucy de los Tup amaznicos, es una virgen enclaustrada que
su hermano convirti en estrella para mejor preservar su virginidad
(M
2
7S)' En efecto, los Munduruc (que son Tup amaznicos) hacen del
tapir seductor un avatar de Korumtau, hijo del demiurgo, a quien su
padre impuso tal transformacin porque, siendo muchacho enclaustrado,
hab ia perdido la virginidad. Tal es al menos la continuacin de M
16,
cuyo principio se encontrar en CC, pp. 63 y 88-89.
La deduccin precedente recibe directa confirmacin de los mitos de
la Guayana pertenecientes al ciclo del tapir seductor, lo cual muestra,
dicho sea de paso, que Roth ha invocado demasiado de prisa una in-
fluencia europea o africana para explicar que, en el Nuevo como en el
Viejo Mundo, Aldebarn sea comparada con el ojo de un gran animal:
tapir o toro (Roth 1, p. 265):
M
2
Hs . Caribe (? ): el tapir seduc toro
Una india, casada desde haca poco, encontr un da un tapir
que la cortej asiduamente. Dijo que haba adoptado forma animal
para llegar a ella con ms facilidad cuando iba a los campos, pero
si consintiera en seguirlo hacia el este, donde se juntan cielo y
tierra. recuperara su apariencia humana y se casara con ella.
Embrujada por el animal, la mujer fingi querer ayudar a su
marido que iba a coger aguacates (Penca gratissima). Mientras
subia al rbol, ella le cort una pierna de un hachazo y escapo (cf
MI ,1e ]. Aunque desangrndose mucho. el herido consigui conver-
tir mgicamcn tc una de sus pestaas en pjaro. que fue a buscar
socorro. La madre del hroe lleg a tiempo al sitio del drama.
Cuid a su hijo y lo cur.
Con una muleta. el invlido se ech a buscar a su mujer, pero las
250
AGOSTO EN CUARESMA
RUIDOS EN EL BOSQUE 251
lluvias haban borrado todo rastro. Sin embargo, consigui dar con
ella observando las plntulas de aguacate que haban brotado donde
ella haba comido fru tos y tirado los huesos. La mujer y el tapir
estaban juntos. El hroe mat al animal de un flechazo y le cort
la cabeza. Suplic entonces a su mujer que volviera, que si no la
perseguira eternamente. La mujer no quiso y sigui s';I camino,
precediendo al alma de su m n t e ~ en tanto que el roan,do ~ r n
detrs. Llegada al extremo de la tierra, la mujer se lanzo al CIelO.
Cuando la noche es clara todava se la ve (las Plyades), junto a la
cabeza del tapir (las Hades, con el ojo rojo: Aldebarn), y precisa-
mente detrs el hroe (Orin, donde Rgel corresponde a la parte
superior de la pierna buena) que los persigue (Roth 1, pp.
265-266).
La mencin del aguacate y de los huesos de sus frutos plantea un
problema que ser tratado en el siguiente volumen. Bstenos subrayar:
1) el paralelismo de este mito y M
1 3
, donde una e.sposa, disoluta corta
tambin la pierna a su marido; 2) el hecho de que los dos mitos se rela-
cionen con el origen de las Plyades, solas o con constelaciones vecinas.
En un caso el cuerpo del marido mutilado se vuelve la Plyade, su pierna
el cinturn de Orin; en el otro, la propia mujer se vuelve la Plyade, la
cabeza del tapir las Hades, y Orin figura el marido (menos su pierna
cortada) (cf. M
2 H
Y M
I 3 l
b). As que el mito del tapir seductor s recurre
a un cdigo astronmico para trasmitir un mensaje apenas diferente del
que trasmiten los mitos de origen de las Plyades, procedentes tambin de
la misma regin.
Pero es sobre todo el cdigo sociolgico el que merece retener la aten-
cin. Mejor an que los otros, demuestra la complementariedad de los
dos ciclos, situndolos de paso en un conjunto mucho ms vasto, que es
precisamente el que estas Mitolgicas se han propuesto examinar. La
chica loca por la miel del mito de la Guayana (M1 3 6 ) y la amante del
tapir que se ve aparecer en otros mitos son, una y otra, esposas adlte-
ras; pero lo son de dos maneras que ilustran las formas extremas que
este crimen puede adoptar; sea con un cuado, quien representa la ten-
tacin ms cercana, sea con un animal del bosque, que representa la
tentacin ms alejada. En efecto, el animal participa de la naturaleza, en
tanto que el cuado. cuya proximidad es resultado de la alianza matri-
monial y no de un nexo de consanguinidad que al menos sera biolgico,
participa exclusivamente de la sociedad:
(tapir: cuado) :: (lejano: cercano) :: (naturaleza: sociedad)
No es todo. Los lectores de Lo crudo y lo cocido recordarn sin duda
que el primer grupo de mitos que introdujimos (MI a,M2o) yen torno a
los cuales, en cierto sentido. aqu no hacernos mas que reanudar el
comentario. ataa igualmente al problema de la alianza. Pero entre
estos mitos y los que ahora consideramos asoma una diferencia primor-
dial. En el primer grupo los aliados eran sobre todo hermanos de muje-
res y maridos de hermanas, es decir, respectivamente. donadores y
tomadores. Por cuanto que toda alianza implica el concurso de estas dos
categoras, se trataba de cuados mutuamente inevitables, cuya interven-
cin ofrece un carcter orgnico y, as, sus conflictos son expresin
normal de la vida en sociedad.
En el segundo grupo, al contrario, el aliado no es pareja obligatoria
sino competidor facultativo. Que el cuado de la mujer sea por ella
seducido o tenga l mismo el papel de seductor: siempre es un hermano
del marido -miembro del grupo social, cierto, pero cuya existencia no es
requerida para que la alianza se anude y que, en la constelacin doms-
tica, hace de trmino contingente. Entre las enseanzas que los Baniwa
imparten a los novicios figura la de "no perseguir a las mujeres de los
hermanos" (M
2 7 b)'
En efecto, la visin terica de la sociedad implica
que todo hombre, para tener la seguridad de obtener una esposa, debe
poder disponer de una hermana. Mas nada exige que tenga un hermano.
Ya los mitos lo explican: tal cosa hasta puede ser molesta.
Sin duda el tapir es un animal, pero de l los mitos hacen un "her-
mano" del hombre, ya que despoja a ste de la posesin de su esposa.
Unica diferencia: si, por existir, el hermano humano est automti-
camente inserto en la constelacin de alianza, el tapir en cambio penetra
de manera brutal e imprevista, en virtud de sus solos atributos naturales
y como seductor en estado puro, o sea como trmino socialmente nulo
(CC, p. 273). En el juego social de la alianza, la intrusin del cuado
humano es accidental;' la del tapir adquiere proporciones de escndalo.
Pero ya examinen los mitos las consecuencias de un estado de hecho o
las que acarrea la subversin de un estado de derecho, es por cierto
siempre de una patologa de la alianza de lo que se ocupan, segn hemos
sugerido. Se observa as un corrimiento sensible con respecto a los mitos
que nos sirvieron de punto de partida en Lo cru-do y lo cocido. Aquellos
primeros mitos, a los que servan de eje los trminos fundamentales de
la cocina (en vez de esas verdaderas paradojas culinarias que constituyen,
cada cual a su manera, la miel y el tabaco), se ocupaban efectivamente
de la fisiologa de la alianza. Ahora bien, ni ms ni menos que la cocina
puede existir sin fuego y sin carne, la alianza tampoco puede instaurarse
en ausencia de esos cuados de parte entera que son los hermanos de las
mujeres y los maridos de las hermanas.
Se discutir quiz que el fuego y la carne sean con igual ttulo condi-
ciones necesarias de la cocina, pues si no hay cocina sin fuego, se echan
a la olla otras muchas cosas aparte de piezas de caza. No obstante
-hecho digno de nota-- la constelacin de alianza en que figuran el o
los hermanos del marido a modo de agentes patgenos apareci en nues-
tra indagacin con el ciclo de Estrella esposa de un mortal, que trata del
ori.w-'n de las plantas cultivadas (M
x
7-Mlj 2)' o sea un origen lgicamente
posterior al de la cocina, y sobre el cual un mito (M,) 2) incluso cuida de
precisar que sucedi al de sta en el tiempo (CC, p. 169).
I Igual. con la cuada homloga, es decir la hermana de la esposa que sacan a
escena mnos del Chaco (M 2 I 1) Yde la Cuavana (M2 y:), de los que hemos demos-
trado que los mitos en que figura el hermano del marido cumplen la transforma-
cin. En el ciclo del tapir seductor puede tratarse, tambin por transformacin, de
una hembra seductora (M
I 4 4
145. M
I 5 K
) .
252 AGOSTO EN CUARESMA
RUIDOS EN EL BOSQUE 253
En efecto, la cocina opera una mediacin de primer orden entre la
carne (natural) y el fuego (cultural), en tanto que las plantas cultivadas
-que resultan ya, en estado crudo, de una mediacin de la naturaleza y
la cultura- no sufren, por el hecho de la coccin, sino una mediacin
parcial y derivada. Los antiguos conceban esta distincin, ya que pensa-
ban que la agricultura implicaba ya una cocina. Antes de sembrar haba
que cocer, terram excoquere, los terrones del campo laborado exponin-
dolos a los ardores del sol [Virgilio, Gergicas, 11, v, 260). As, la coc-
cin propiamente dicha de los cereales tocaba a una cocina de segundo
grado. Sin duda las plantas silvestres pueden servir tambin de alimentos,
pero, a diferencia de la carne, muchas se pueden consumir crudas. Las
plantas silvestres constituyen pues una categora imprecisa, poco indi-
cada para ilustrar una demostracin. Llevada paralelamente a partir de la
coccin de la carne y del cultivo de las plantas alimenticias, esta demos-
tracin mtica desemboca en el primer caso en el advenimiento de la
cultura, en el otro en el advenimiento de la sociedad; y los mitos afir-
man que sta es posterior a aqulla (Ce, pp. 187-189).
Qu puede concluirse? Como la cocina considerada en estado puro
(coccin de la carne), la alianza considerada en estado puro -impli-
cando, as, exclusivamente cuados en la relacin de donador y toma-
dor'' - expresa, para el pensamiento indgena, la articulacin esencial de
la naturaleza y de la cultura. En compensacin, es con el nacimiento de
una economa neoltica, que acarrea la multiplicacin de los pueblos y
la diversificacin de lenguas y constumbres (Mq o ) , con lo que aparecen,
segn los mitos, las primeras dificultades de la vida social resultantes del
crecimiento de la poblacin y de una composicin de los grupos familia-
res ms azarosa de lo que aceptara la bella simplicidad de los modelos.
3
Dos siglos hace, en el Discours sur l'origine de l'ingalit, Rousseau no
deca otra cosa, y a menudo hemos llamado la atencin hacia estos
puntos de vista profundos e injustamente difamados. El testimonio
implcito de los indios sudamericanos, tal como lo hemos desgajado de
sus mitos, no puede, claro est, servir de autoridad para restablecer a
Rousscau en el lugar que le corresponde. Pero, aparte de acercar singu-
2 El uno encarna siempre a sus propios ojos la cultura, en tanto que los mitos
mandan siempre el otro a la naturaleza; o sea, en trminos de cdigo' culinario, un
dueo del fuego de cocina, y, segn los casos, ora un consumidor de carne cruda
(el jaguar de M
7-M12),
ora una caza prometida a la coccin (los cerdos de
MI -MI <,J). La equivalencia:
(dunadur: tomador) :: (fut')!.u de cocina : carne)
ha sido analizada en ce, pp. 87-110.
l Cuya inspiracin, pUl::S, puede tenerse por de esencia paleoltica, sin implicar
con ello --mas sin exduirlo- que la teora indgena de la alianza, tal como es
expresada en las reglas de excgurnia y de preferencia hacia ciertos tipos de parien-
tes, deba remontarse a un periodo tan antiguo de la historia de la humanidad.
lIemos presentado este problema en una conferencia: "The Future uf Kinship
Studies". Procl''dinK.I of thc Royal Aniropological lnstitute 01 Great Rritain and
Ireond for 1965, pp. 15-16.
larmente a la filosofa moderna estos relatos extraos, donde, vistas sus
apariencias, a duras penas se buscaran tan altas lecciones, mal estara
olvidar que cuando el hombre al razonar acerca de s mismo se ve lle-
vado a formular iguales suposiciones, pese a las circunstancias extraordi-
nariamente dismiles en que se ejerce su reflexin, es grande la probabili-
dad de que esta convergencia varias veces repetida de un pensamiento y
un objeto que es tambin sujeto de tal pensar saque a la luz algn
aspecto esencial, si no de la historia del hombre, s al menos de su natu-
raleza, a la cual tal historia est ligada. En este sentido, la diversidad de
las vas que' condujeron conscientemente a Rousseau e inconsciente-
men te a los indios sudamericanos a hacer iguales especulaciones acerca
de un pasado lejan isimo, nada prueba, sin duda, sobre el pasado, pero
prueba mucho acerca del hombre. Ahora, si el hombre es de tal suerte
que no pueda escapar, no obstante la diversidad de los tiempos y luga-
res, a la necesidad de imaginar parecidamente su gnesis, sta no puede
haber estado en contradiccin con una naturaleza humana que se afirma
a travs de las ideas recurrentes que cultivan sobre su pasado los hom-
bres aqu y all.
Volvamos a los mitos. Se ha visto que en el nivel del metagrupo for-
mado por los ciclos del tapir seductor y de la chica loca por la miel
subsiste una ambigedad que ya era manifiesta en niveles ms humildes.
Como se trata, pues, de un carcter estructural del metagrupo, conviene
prestar particular atencin a una de sus modalidades que parece, a pri-
mera vista, no aparecer sino en el ciclo del tapi:r seductor, donde echa
mano de los medios de un cdigo acstico que todava no hemos tenido
ocasin de considerar.
Casi todos los mitos cuya herona se deja seducir por un animal, casi
siempre un tapir, a veces tambin un jaguar, una serpiente, un caimn
-en Amrica del Norte un oSO-, describen escrupulosamente la manera
que tiene la mujer para que comparezca su amante. Desde este punto de
vista se pueden clasificar en dos grupos, segn la mujer enuncie el nom-
bre propio del animal y le enve as una convocatoria personal, o se
contente con un mensaje annimo que a menudo consiste en golpes
dados en un tronco, o en una escudilla de calabaza, vuelta y puesta
sobre el agua.
Como ejemplos del primer grupo enumeraremos algunos mitos. Kaya-
p-Ku be nkranken (MI 5:1): el hombre-tapir se llama Bira; Apinay
(MIS): las amantes del caimn "iMinti! laqu i estamos! ':;
Munduruc (M
4
9): el nombre de la serpiente seductora es T'upashereb:
MI s o: el tapir seductor aparece cuando las mujeres lo llaman por su
nombre, Anyocaich; M
2
M6: al perezoso hembra de quien est prendado,
el hroe le grita: "il Araben! iven a m! .. (Murphy 1, p_ 125; Kruse 2,
p. 631). Las futuras amazonas guayanesas (M2 M7 ) llaman al jaguar seduc-
tor por su nombre, Walyarim, que luego pasa a ser su grito de reunin
(Brett 2, p. 181). A la mujer que corteja, el tapir de M
H
5 le dice "que
se llama Walya" (id., p. 191). La serpiente que, en un mito waiwai
(M
I 7
J, 2 ; K)' educa una mujer como animal familiar, se llama Ptal
254 AGOSTO EN CUARESMA RUIDOS EN EL BOSQUE
255
seductor, a
Para poder
posicin en
Para no disyunlarse
del seductor alimenticio
1) no pronunciar su nombre.
2) no golpear (el agua}.
en el ciclo del animal
al llamado golpeado.
determinar tambin su
Para conjuntarse
con el seductor sexual
1) pronunciar su nombre;
2) golpear (alguna cosa);
En todo caso, hemos notado que,
veces un llamado silbado reemplaza
progresar en el anlisis, conviene pues
el sistema,
Igual que los indios del Uaups (Silva, p. 255, n. 7) y los Sirion de
Bolivia (Holmberg, p. 23), los Bororo se comunican entre ellos a distan-
cia por medio de un lenguaje silbado que no se reduce a algunas seales
convencionales sino que ms bien parece realizar una verdadera trasposi-
cin de la palabra articulada, de suerte que puede servir para trasmitir
los ms diversos mensajes (Colb. 3. pp. 145-146; E. B., vol. J, p. 824).
Un mito alude a ello:
intervalos regulares: pum... pum... pum... Los campesinos del interior
de Brasil dan a este procedimiento de caza el nombre de botuoue (L.-S.
3, p. 352).
En el mejor de los casos, estas costumbres pudieron inspirar los relatos
mticos, pero no permit en interpretarlos de modo satisfactorio. Sin duda
los mitos se refieren a una caza (de tapir, por hombres), pero su punto
de partida es diferente: el llamado con calabaza, que constituye la forma
ms frecuente, no reproduce una costumbre de que haya constancia; por
ltimo, existe oposicin entre los dos tipos de llamado, y es esta oposicin
la que hay que explicar, no los llamados separadamente.
Si los dos tipos se oponen, cada uno tiene por su cuenta una relacin
con la una o la otra de las dos conductas, igualmente opuestas, cuyo
papel hemos discutido a propsito de los mitos guayaneses sobre el
origen de la miel (M
2
3 3-2 34). Para llamar al animal seductor (que es
tambin un malhechor), o hay que pronunciar su nombre, o que golpear
alguna cosa (suelo, rbol, calabaza puesta sobre el agua). Al contrario, en
los mitos que acabamos de evocar, para retener al bienhechor (o la
bienhechora) hay que abstenerse de pronunciar su nombre, o no golpear
alguna cosa (llegado el caso, el agua, con que las seductoras tratan de
salpicarlo). Pero los mitos precisan que el bienhechor o la bienhechora
no son seductores sexuales sino seres pdicos y reservados, si no es que
hasta tmidos. Nos las vemos, pues, con un sistema que comprende dos
conductas lingsticas, consistentes respectivamente en decir y en no
decir, y dos conductas no lingsticas, positiva o negativamente califi-
cadas. Segn el caso considerado, los valores de las dos conductas se
invierten en el seno de cada par: la conducta homloga de la que atrae
al tapir expulsa la miel, la conducta homloga de la que retiene la miel
no atrae al tapir. y no olvidaremos que si el tapir es un seductor sexual,
la miel es un seductor alimenticio:
(Fock, p. 63). El caimn seductor de los Karaj (M
28 9
) tiene por nom-
bre Kabroro, las mujeres le sueltan un largo discurso y l contesta, pues
en aquel tiempo los caimanes hablaban [Ehrenreich, pp- 83-84). El mito
ofai (M I 59) no menciona nombre del tapir, pero su amante lo hace
acudir llamando: .. Benainho, o benzinho", lit. "pequeo-bendito". * Los
mitos tupari sobre el mismo tema (M
1
s s) dicen que las mujeres lanza-
ban al tapir "un llamado encantador" y que luego "repitieron las mismas
palabras" (Caspar 1, pp. 213-214). A veces, por lo dems, estos nombres
propios no son sino el nombre comn del animal, transformado en
expresin vocativa (MIS. M
2 8 9)
o en apodo (M
2 8 S
M
2 8 7
) .
El segundo grupo comprende mitos procedentes a veces de las mismas
tribus. Kraho (MI s 2): la mujer llama al tapir golpeando un tronco de pal-
mera buriti. Tenetehara (MI SI): en un tronco de rbol, o (MM o), tratndo-
se de una gran serpiente, en una calabaza (Urub) o dando con el pie (Tene-
tehara). Para que acuda el amante, las amantes munduruc de la serpiente
(M2 9 o) golpean una calabaza invertida y puesta sobre el agua: puo ..
[Kruse 2, p.640). Lo mismo en Amazonia (M
I 8 3
) , para que la serpiente
arcoris salga del agua. En la Guayana (M
2 9 1
) las dos hermanas llaman a
su amante tapir metindose los dedos en la boca y silbando (Roth 1, p.
245; d. Ahlbrinck, arto "iriritura"). El llamado es tambin silbado en los
mitos tacana, pero emana del tapir o serpiente seductores [Hissink-Hahn,
PP: 175, 182, 217), inversin de la que volveremos a ocuparnos (ms
adelante, p.274).
Sera fcil prolongar la lista gracias a otros ejemplos. Los que hemos
citado bastan para establecer la existencia de dos tipos de llamado en
relacin con el animal seductor. Son tipos netamente contrastados, ya
que se reducen sea a una conducta lingstica (nombre propio, nombre
comn transformado en nombre propio, palabras de encantamiento), sea
a una conducta igualmente sonora, mas no ling stica (golpes en cala-
baza, rbol, suelo; silbido).
A primera vista, dan ganas de explicar este dualismo remitiendo a cos-
tumbres atestiguadas en otras partes. Entre los Cubeo del ro Uaups, el
tapir (que los indios dicen cazar slo desde que tienen fusiles) representa
l solo la categora de la caza mayor: "Se acecha junto a un arroyo,
donde el terreno es sal fero. Llega el tapir despus de la siesta, siempre
por el mismo camino, y deja hondas huellas en el suelo lodoso. Los ras-
tros viejos forman un laberinto, pero los nuevos se reconocen por el
aspecto de la boiga de que estn sembrados. Cuando un indio descubre
huellas nuevas, las seala a sus compaeros. Siempre es un tapir determi-
nado el que va a ser muerto despus de haberlo observado bien, y ha-
blan de l como de una persona" (Coldman, pp. 52,57). En compaa
de los Tupi-Kawahib del ro Machado, hemos participado personalmente
en una caza en que el llamado con golpes tena un papel: para que cre-
yeran el cerdo, el jaguar o el tapir que los frutos maduros caan del
rbol y atraerlos a la emboscada, el suelo era golpeado con un bastn, a
* Diminutivo de beneido , participio dc ocruer, "bendecir". cr, C. de Figueiredo,
Novo dicionria da ingua portuguesa, s. v, "henzina": "Traramento, dado Iami-
fiarmente a pessoas muito queridas". [T.l
256 AGOSTO EN CUARESMA RUIDOS EN EL BOSQUE 257
M
2
92 a' Bororo: origen del nombre de las constelaciones.
Un indio, acompaado de su muchachito, cazaba en el bosque
cuando vio en la orilla una peligrosa raya ganchosa que se apresur
a matar. El nio ten a hambre y rog a su padre que la cociera. El
padre consinti de mala gana, pues hubiera preferido seguir pes-
cando. Encendi una hoguera pequea y, en cuanto hubo algunas
brasas, puso encima el pez, previamente envuelto en hojas. Y retor-
n a la orilla dejando al nio cerca del fuego.
Al cabo de un momento el nio cree que el pez est ya cocido y
llama a su padre. ste lo exhorta desde lejos a que tenga paciencia
pero el incidente se repite y el padre, harto, vuelve, saca el pez del
fuego y al apreciar que no est cocido 10 arroja al rostro de su hijo
y se va.
Quemado y cegado por las cenizas, el nio se echa a llorar. Cosa
ex traa, en el bosque le hacen eco gritos y rumores. El padre
aterrado huye y el nio, llorando a ms y mejor, empua un brote
de /bokaddi/ (= bokuadd'i, bokwadi, rbol jatob: Hvmenea sp.), al
que llama "abuelo" y al que suplica que se .levante y lo levante con
l. En el acto crece el rbol, mientras a su pie se escucha un escn-
dalo terrible. Eran los Espritus /kogae/, que nunca se alejaban del
rbol en cuyas ramas estaba ahora el nio. Desde su refugio obser-
v durante la noche que cuanta vez se alzaba una estrella o una
constelacin los Espritus la saludaban por su nombre mediante el
lenguaje silbado. El nio cuid de aprenderse todos estos nombres,
que en aquel entonces no se conocan.
Aprovechando un momento que los Espritus estaban descui-
dados, el nio rog al rbol que se encogiera, y se escabull en
cuanto pudo saltar a tierra. Gracias a l los hombres aprendieron
los nombres de las constelaciones (Colb. 3, pp. 253-254).
Fig. 14. La raya ganchosa. Fi
gura de juego de cordel. Indios
Warrau. (Segn Roth 2, p. 543,
fig.318.)
No se sabe gran cosa de los Espritus /kogae/, aparte de que una plan-
ta no identificada, que sirve de talismn para la caza, as como un
instrumento con lengeta, son designados por una locucin en que figura
la palabra /kogae/, pero sin duda, en el segundo caso, en virtud de un
nexo entre esta familia de Espritus, la decoracin particular del instru-
mento musical en cuestin y el clan /badegeba cebegiwu/ de la mitad
Cera (cf. E. B., vol. 1, pp. 52, 740). A causa de esta incertidumbre, y
tambin por no recargar la exposicin, renunciaremos a reconocer el
itinerario que, merced a un conjunto de transformaciones bastante sen-
cillas, permitira retornar directamente de M
292 a
a M
2
, o sea casi a
nuestro punto de partida" (vase la tabla anexa).
Advirtamos solamente -pues nos har falta luego- que la transfor-
macin pertinente parece ser:
M2(suciedad) =:> M2 9 2 (estruendo)
En efecto, el nmo de M
2
que, mudado en pjaro, ensucia a su padre
con el excremento que le deja caer en el hombro (desde arriba), lo
importuna (desde lejos) en M
2 9 2
con llamados descabellados. El joven
hroe de M2 9 2 proporciona as una nueva ilustracin del cro llorn,
que conocemos por haberlo hallado antes en M
24
1 , M
24
5 , Y que apare-
cer todava en nuestro camino. Por otra parte, el excremento (excre-
cin) de un pjaro muy pequeo, cado de arriba, se muda en rbol
enorme que determina al padre. a partir lejos; simtricamente, los lloros
(secrecin) de un nio pequeo se toman estruendo enorme que deter-
mina al padre a partir lejos y al nio mismo a ir arriba. Ahora, la sucie-
dad de M
2
desempea el papel de causa primera para la apricin del
agua, cuyo lugar, en la cultura bororo, es extraordinariamente ambiguo:
4 Para legitimar este brusco retroceso, indicaremos que los Bororo ven en la raya
ganchosa la metamorfosis de un indio exasperado por las burlas de que cubran a
su hijo sus pequeos camaradas [Colb. 3, pp. 254-255). Este mito (M292b) parti-
cipa as de un grupo del "padre vengativo" al que pertenecen asimismo M
2
y
MI 5-16, M
I 8,
y donde el cambio de s en raya venenosa responde al cambio de los
dems en cerdos, y del tapir en "otro" (d. CC, pp. 207-212, 270). Pero puede
demostrarse que la cola de raya representa, tanto en Amrica del Norte como en
Amrica del Sur, un pene seductor invertido. Para Amrica del Sur, cf, M247 (epi-
sodio en que el tapir hostil al hroe seductor perece ensartado en un espoln de
raya, Amorim, p. 139) y el mito shipaia (M
2 92
d del hombre que muere durante el
coito con una muchacha-raya, pinchado par sus pas (Nim. 3, pp. 1031-1032). loas
Warrau de Venezuela comparan la raya venenosa con una mujer joven (Wilbert 9,
p. 163). Segn los Banwa, la raya procede de la placenta de jurupari (M276b)'
Entre los Karaj, la raya venenosa forma un sistema con el pez piraa y el delfn,
ellos mismos asociados respectivamente a la vagina dentada y al pene seductor (d.
Dietschy 2). Por lo que toca a Amrica del Norte, nos referiremos sobre todo a los
Yurok y a otras tribus californianas, que comparan la raya con el aparato genital
femenino (el cuerpo figura el tero, y la cola la vagina), y de quienes un mito
(M
2 9 2d)
hace de la Dama-Raya una seductora irresistible que captura al demiurgo
durante el coito aprisionndole el pene entre los muslos y logra as alejarlo definiti-
vamente del mundo de los humanos {Erikson, p. 272; Reichard, p. 161), lo cual
es tambin la suerte final del demiurgo Baitogogo, hroe de M
2
258 AGOSTO EN CUARESMA
RUIDOS EN EL BOSQUE 259
el agua vertida sobre la tumba provisional acelera la descomposicin de
las carnes, es as generadora de corrupcin y suciedad; con todo, la
lavad.a" y decorada ser al fin sumergida en un lago o
no que le servara de ltima morada, pues el agua es la residencia de las
almas: condicin y medio de su inmortalidad.
En el plano acstico, el lenguaje silbado parece participar de la misma
ambigedad: pertenece a espritus que son los autores de un aterrador
estruendo (que, acabamos de demostrar, es congruo con la suciedad,
luego de establecer en Lo crudo y lo cocido que, en forma de cen-
cerrada, lo es con la "corrupcin" moral); y no obstante el lenguaje
silbado, ms prximo al ruido que a la palabra articulada, imparte una
informacin que dicha palabra hubiera sido incapaz de trasmitir ya que,
\ M, HU madre I
(M292a a su padre'
El padre se aleja llevando un
El nio se eleva llevado pur un
M
2
9 3. Bororo: por qu las mazorcas de maz son delgadas y
pequeas.
Haba una vez un Espritu llamado Burekoibo, cuyos maizales
eran de incomparable belleza. Este Espritu tena cuatro hijos, y
confi a uno, Bop-joku, el cuidado de la plantacin. Hizo ste
todo lo que pudo y, cada vez que llegaban mujeres a coger maz,
silbaba: -c-Pi, fi, fi, para expresar su orgullo y satisfaccin. En ver-
dad, era envidiable el maz de Burekoibo, con sus pesadas mazor-
cas cargadas de granos...
Un da, una mujer coga maz mientras, segn costumbre, Bop-
joku silbaba alegremente. Mas la mujer, que haca su recoleccin
con cierta brutalidad, fue herida en la mano> por una mazorca.
Turbada por el dolor, insult a Bop-joku y le reproch sus silbidos.
En el acto, el maz que haca crecer el Espritu a fuerza de sil-
bar empez a marchitarse y se sec. Desde aquella poca, y por
la venganza de Bop-joku, el maz no germina espontneamente en
la tierra y los hombres deben cultivarlo con el sudor de su frente.
No obstante, Burekoibo les prometi que los favorecera con una
buena cosecha a condicin de que al sembrar soplaran hacia el cie-
lo implorndole. Orden tambien a su hijo que visitara a los indios
cuando sembrasen, e interrogarlos sobre su trabajo. Los que res-
pondieran groseramente cosecharan poco.
Bop-joku se puso en camino y pregunt a cada cultivador qu
haca. Uno tras otro respondieron: -c-Ya 10 ves, preparo mi campo.
El ltimo le dio un empelln y lo injuri. A causa de aquel hom-
bre el maz no se da tan hermoso como antao. Pero el indio que
espera recoger mazorcas "grandes como regmenes de fru tos de
palmera" siempre implora a Burekoibo y le ofrece las primicias de
su campo {Cruz 2, pp. 164-166; E. B., vol. 1, pp. 528, 774).
M
2 9 4
. Temb: por qu la mandioca crece despacio.
En otro tiempo los indios desconocan la mandioca. Cultivaban
en su lugar 'el Icamap. Un da que un indio preparaba su planta-
cin apareci el demiurgo Maira y le pregunt qu haca. No sin
rudeza, el hombre se neg a contestar. Mara parti y todos los
rboles que rodeaban a la parcela roturada cayeron y la cubrieron
con sus ramas. Furioso, el hombre se lanz a perseguir a Mara,
con intencin de matarlo con su cuchillo. Como no lo encontr, y
para desahogar su rabia en alguna cosa, tir una calabaza al aire y
trat de alcanzarla al vuelo. Pero err, el cuchillo se le clav en la
garganta y muri.
Los Temb, que son Tup septentrionales, tienen un mito muy cer-
cano:
en la poca del mito, los hombres desconocan los nombres de las estre-
llas y constelaciones.
En el sentido de M
2 9 2 a
por tanto, el Ienguaje silbado es ms y mejor
que un lenguaje. Otro mito explica tambin en qu es mejor, pero, al
parecer, esta vez porque es menos:
que son as' enseados
a los hombres.
de una agresin que
se transforma en
consumo sexual;
M,
(
M2 92a: de una um enaz a de
agresin que no S('
transforma en consumo
alimenticio;
yen consecuencia 11 Su padre escapa,
tiene hambre. expulsado...
es testigo
el padre inventa los atuendos
y los adornos,
1
I el nio sorprendc los nombres
I secretes de las constelaciones,
M2: disyunto de su ma-
dre nutricia;
l\11292a: conjuntado a su
alimento incomcs
tibie;
Un muchacho
que acompaa...
El niu teS ab usivamcnre
;"12 por una suciedad d.'
procedencia celeste
[e mitida pnr cl nio).
;"129 2a: por u.n escndalo de [1
procedencia terrestre
(prcaurado por las I
c rmsronc s vocales
del nio}.
[
\12 Fn una re sidc ncia acua uca
que ha creado...
\12'12a En un refugio celeste
que ha suscitado...
260
AGOSTO EN CUARESMA
RUIDOS EN EL BOSQUE
261
Mara encontr otro hombre que sachaba sus !camap! y que le
contest cortsmente cuando el demiurgo quiso enterarse del
objeto de su trabajo. Entonces convirti todos los rboles de alre-
dedor del campo en plantas de mandioca y ense al hombre
cmo plantarlas. Lo acompa al pueblo. No bien haban llegado,
Mara le dijo al hombre que fuera a arrancar la mandioca. El hom-
bre vacil y seal que la plantacin apenas estaba terminada.
-cBueno, dijo Mara, no tendrs mandioca hasta dentro de un ao.
y parti (Nim. 2, p. 281).
Comencemos por elucidar la cuestin del /camap/. Los Guarayo, que
son Tupi-Guarani de Bolivia oriental, cuentan (M295a) que la mujer del
Gran Abuelo se alimentaba exclusivamente de /cama pul; pero esta
alimentacin no pareci bastante sustanciosa Y cre la mandioca, el maz
Y el pltano (Pierini, p. 704). Antes de la invencin de la agricultura
e-dicen (M
2
96) los Tenetehara, parientes de los Temb- los hombres
vivan de /kamamo/, una solancea del bosque (wagley-Galvo, pp. 34,
132-133). No es seguro que /kamamo/ Y /camap/ designen la misma
planta, ya que Tastevin (2, p. 702) cita ms adelante, como plantas dife-
rentes, /camamuri/ y /camap/. Pero el /camap/ (Psidalia edulis, Stradelli
1, p. 391 Physalis pubescens) es tambin una solancea, cuya posicin
semntica aclara un mito tukuna (M2 97) en que se afirma que los [ce-
map/ son los primeros frutos espontneos que se ven brotar en las lin-
des de las plantaciones [Nim, 13, p. 141). Se trata pues de un alimento
vegetal situado en la interseccin de las plantas silvestres y las cultivadas,
y tal que el hombre 10 puede mandar hacia uno u otro dominio, segn
adopte una conducta verbal violenta o moderada. Igualmente un mito
comn a los Chimn y los Mosetn (M29Sb) explica que los animales
salvajes son antiguos humanos que se mostraron descorteses (Nordens-
kild 3, pp. 139-143).
Visto desde este ngulo, el mito temb comprende tres series: la de las
injurias, que consuma la transformacin del jardn en barbecho, y as de
los /camap/ en plantas silvestres; la de las palabras corteses, que trans-
forman los /camap/ en mandioca prodigiosa; por ltimo. la de las pala-
bras desconfiadas que transforman la mandioca prodigiosa en mandioca
ordinaria:
El mito bororo comprende cuatro series que barren un
tico ms amplio, ya que, desde el punto de vista de los medios lingisti-
cos , el lenguaje silbado cae ms all de las palabras corteses, ,Y
punto de vista de los resultados agrcolas, la ausencia de marz
ac de una recoleccin de /camap/. En el interior del
comn a los dos mitos, se advierte tambin una diferencia de divisin:
M 3 opone la injuria exclamada a la injuria a modo de rplica, .en tanto
que M
29
4 opone dos tipos de respuestas injuriosas, una ostensible Y la
otra velada:
1 Y--
ti
M
2 9 3
S
e s
)
1)
2) ""
3)
)
4)
E
Sean los que fueren estos matices, que mereceran un ms
detenido los dos mitos son paralelos de cerca, ya que correlacionan con-
ductas y maneras agrcolas. Por otra parte, si se q.ue M2 9 3
se funda en una oposicin mayor entre injurias y lenguaje SIlbado, y
M en una oposicin igualmente mayor entre injurias y palabras corte-
294 .. ' 1 .
ses (en tanto que M
292a
hace intervenir una sola oposrcron, en re
dala y lenguaje silbado), se obtienen cuatro tipos de conductas acustrcas
que se acomodan de la manera siguiente:
1 estruendo, 2 palabras injuriosas 3 palabras corteses 4 lenguaje silbado
1)
2)
3)
,
,+-------
pero que forman, con todo, un ciclo, ya que hemos visto que silb.ido
ocupa, por otra parte. una posicin intermedia entre el lenguaje articu-
lado y el ruido. . I
Se notar tambin que todos estos mitos evocan la perdida de una
agricultura milagrosa, de la cual la es vestigio". En este
sentido, reproducen la armadura de los mitos orlge:- de la miel, evo-
cadores asimismo de su prdida, y que la atribuyen Igualmente a
conducta lingstica inmoderada: pronunciar nombre. que hubiera
debido- callarse, y as trasladar el lenguaje articulado haca el
ruido cuando el buen modo lo habra puesto del lado del silencio.
Entrevemos as el esbozo de un sistema ms vasto que el anlisis de otro
mito nos permitir precisar:
262 AGOSTO EN CUARESMA
RUIDOS EN EL BOSQUE 263
M
2 9 S
. Machiguenga: origen de los cometas y de los aerolitos.
Haba en otro tiempo un indio que viva con su mujer y un hijo
que tena de un matrimonio anterior. Inquieto por lo que pudiera
ocurrir entre el muchacho y la madrastra cuando l estaba ausente,
decidi casar a su hijo y parti a un pas muy lejano para buscarle
esposa. Aquel pas lo habitaban indios antropfagos que lo captu-
raron y le arrancaron las entraas para tostarlas y comrselas.
Logr salvarse, a pesar de todo.
Por su parte, la mujer tramaba envenenar a su marido, pues le
gustaba el hijastro y esperaba vivir con l. Prepar, as, un guisado
infecto (menjunje de bazofias) y se lo dej a las hormigas para que
lo impregnasen de veneno. Pero el hombre era un brujo y adivin
lo que ella tramaba. Antes de volver envi un espritu mensajero,
con forma de muchachito, que le dijo a la mujer: -Qu preparas
contra mi padre? dPor qu lo odias? Por qu lo quieres matar?
Sabe, pues, lo que le ha ocurrido: le han comido los intestinos y,
aunque no se note, ya no tiene nada en el vientre. Para rehacerle
los intestinos tienes que preparar una pcima con un trozo de
Imapaj [tubrculo cultivado, Grain, p. 241], hilo de algodn y
pulpa de calabaza. Dicho lo cual, el mensajero desapareci.
Algunos das despus lleg el indio, exhausto por el viaje. Rog
a su mujer que le diera de beber, y ella le sirvi una infusin de
jistaj (no identificado). En el acto empez a desangrarse y el
vientre se le puso como una herida abierta. Aterrada por el espec-
tculo, la mujer corri a ocultarse en un rbol hueco IpanroJ
(no identificado) que se alzaba en medio del jardn. El indio, loco
de dolor, quera matar a su mujer y le gritaba -Dnde ests?
ISal, que no te har nada! Pero la mujer tena miedo y no se
mova.
En aquel tiempo las plantas comestibles hablaban, pero articula-
ban mal. A la mandioca, a la jmaganaj [vpltano", Grain, loe cit.]
pregunt el hombre "dnde se esconda su madre", y como las
plantas no contestaban, las arrojaba a la maleza. La Jeal [tubrculo
cultivado, Grain, loe. cit.] hizo todo lo que pudo por informarlo,
tartajeando, pero no le entendi lo que deca. Corra de aqu para
all, vigilado por su mujer, que no sala del escondite.
Por fin el hombre destripado entr en la cabaa, cogi un bam-
b, lo golpe en el suelo con una piedra y lo inflam. Con l se
hizo una cola y contemplando el cielo se dijo: -e d.Adnde ir?
lEstar bien all arriba! Y ech a volar, transformado en cometa.
Los aerolitos son las gotas de sangre incandescentes que se le esca-
pan del cuerpo. A veces se apodera de cadveres y los transforma
en cometas parecidos a l (Carca, pp. 233-234).
Este mito fundamental nos entretendr por varios motivos. En primer
lugar, es un mito sobre el origen de los cometas y los aerolitos, o sea de
cuerpos celestes errantes que, a la inversa de las estrellas y las constela-
ciones de M
2 9 2 a
, no pueden ser, a los ojos de los indios, identificados y
denominados. Ahora, hemos mostrado que M
2
<.J 2 es una transformacin
de M
2
, Y es claro que M
2 98
corresponde tambin al mismo grupo: em-
pieza con un incesto como M
2
y saca a escena como 1\1
2
<.J 2 un hroe
con "el vientre hueco" aunque, segn los casos, la expresron haya de
entenderse en sentido propio o figurado: padre destripado (1\1
2 9 8
) o hijo
hambriento (1\1
2,1\12 9
2 ) '
El padre de 1\1
2
9 8 , que quiere matar a su mujer incestuosa, vuelve de
muy lejos, aliviado de rganos vitales que son parte integrante de su
individuo. El padre de 1\1
2
, que ha matado a su mujer incestuosa, se va
lejos, agobiado por el peso de un rbol que es un cuerpo extrao. Este
rbol lleno es una consecuencia de la muerte de su mujer incestuosa que,
en M
2 9 8
, escapa de la muerte por medio de un rbol hueco. M
2
9 8 se
propone explicar el escndalo csmico que constituye la existencia de
planetas errticos. En desquite, M
2
9 2 Y M
2
rematan el orden del mun-
do: M
2 9 2
en el plano cosmolgico, enumerando y nombrando los cuer-
pos celestes; M
2
en el plano sociolgico, introduciendo los atuendos y
adornos gracias a los que los clanes y subclanes podrn ser enumerados y
nombrados (cf. ce, pp. 55-61)"
Finalmente, en los dos casos la mortalidad humana interviene, ya que
aparece ora como el medio, ora como materia de la introduccin de un
orden social (M
2
) o de un desorden csmico (M
2 9 8
) .
Todo lo anterior ha sido considerado desde el punto de vista del h-
roe. Pero la herona de M
2
9 8 es tambin una vieja conocida nuestra,
pues recuerda simultneamente dos personajes que -hemos establecido-
no hacen ms que uno. Primero, la esposa adltera y homicida de varios
mitos del Chaco que, en la versin tereno (M
2 4
) , envenenaba al marido
con su sangre menstrual como la mujer machiguenga se dispone a hacer-
lo con desperdicios culinarios impregnados de veneno. A esta oposicin,
suciedad interna/suciedad externa, corresponde otra en los mitos: la
herona tereno queda apresada en una zanja (M
2 4
) o, segn otras ver-
siones, en un rbol hueco (M
2
3, M
2
4 e ). Un rbol, hueco tambin, sirve
no de cepo sino de refugio a la herona machiguenga. Por consiguiente,
segn el cuerpo de la herona sea o no un receptculo de veneno, otro
receptculo abriga a sus vctimas o a ella misma. Y en este ltimo caso
encuentra su perdicin afuera (M
2
3) o su salvacin adentro (M
2
98)'
La recurrencia del motivo del rbol hueco nos sirvi antes para conec-
tar la historia de la mujer-jaguar que, por efecto de la miel picante" (res-
s Por otro camino ya habamos demostrado que :\1
2
perteneca al ciclo del tapir
seductor (CC, p. 269 y nota 4, p. 257, del presente libro), que toca, segn sabemos,
al mismo grupo que el ciclo de la chica loca por la miel.
Convendra -mas no es aqu nuestro propsito- examinar ciertos paralelos
norteamericanos de M
2 9 S
: as el mito pawnee que hace que los meteoros procedan
del cuerpo dc un hombre muerto y descerebrado por sus enemigos (Dorsev 2, pp,
61-62), Y algunos detalles de los mitos dicgueo y luiseno relativos a los met:oros.
De manera general, la teora de los meteoros descansa en una serie de translorma-
ciones:
cuerpo despedazado =>cabeza separada =>crneo descerebrado =>cuerpo eviscerado,
que requerira un estudio especial.
6 Pcante lo es la miel de M
24
por partida doble: en sentido propio, ya qUt' 'el
marido le ha mezclado vborcznos, y en sentido figurado, puesto que provoca
comezn.
264 AGOSTO EN CUARESMA
RUIDOS EN EL BOSQUE 265
ponsable de su transformacin), da nacimiento al tabaco, y la de la
mujer loca por la miel que triunfa del jaguar gracias a un rbol hueco y
espinoso (picante por fuera), pero se cambia en rana a causa de su apri-
sionamiento en un rbol hueco y lleno de miel (y as dulce por dentro).
Ahora bien, esta mujer loca por la miel es incestuosa tambin ella, sea
con un hijo adoptivo (M
2 4 1
243. 244; M
2 5 8
) como la herona machi-
guenga, o (M13S-136) con un cuado joven. Como la herona machi-
guenga tambin, suea con matar a su marido; pero aqu los procedi-
mientos se invierten de una manera de veras impresionante y que demos-
trara, de ser preciso, de cun poca libertad dispone la creacin mtica.
La mujer recurre al cuchillo en un caso, al veneno en otro. Con el
cuchillo la herona guayanesa amputa a su marido y as le reduce el
cuerpo a la parte que contiene las vsceras (sobre esta interpretacin, ver
ms arriba, p.219).Con el veneno, o al menos esa variante combinatoria
del veneno ya preparado que constituye el no-remedio, administrado en
lugar del remedio prescrito, la herona machiguenga hace que el cuerpo
de su marido permanezca eviscerado. En los mitos guayaneses (M13 S,
M
1
36), el cuerpo visceral se vuelve la constelacin eminentemente signi-
ficativa que son las Plyades para los indios de esta regin. En el mito
machiguenga, el cuerpo eviscerado se vuelve cometa o aerolitos, que su
carcter vagabundo sita en una categora opuesta. Con su aspecto
masculino, las Plyades aportan a los hombres los peces de que se ali-
mentan. Con su aspecto masculino el cometa priva a los hombres de
plantas comestibles y se alimenta de ellos: reclutando entre los cadve-
res.
Un detalle ltimo pondr punto final a nuestra reconstruccin. Para
cumplir su transformacin en cometa, el hroe machiguenga se fija al
trasero un bamb que primero encendi golpendolo con una piedra.
Mientras se transforma en Plyade, el hroe taulipang lleva en la boca
una flauta de bamb que toca sin cesar: tin, tin, tin, elevndose por los
aires (K.-G. 1, p. 57). Como tal flauta es de bamb, tiene una relacin
de correlacin y oposicin no solamente con el bamb golpeado del
mito machiguenga (cuya importancia se apreciar ms adelante), sino
tambin con la flauta de hueso de que se enorgulleca la tortuga de
M28rM284,7 y con el silbar -cmas sin instrumento msico- del dios
agrario de M
29 3
: por ltimo, en M
2l 2,
con la denominacin de las
estrellas por medio del lenguaje silbado.
Por otra parte, existe entre los Arawak de la Guayana un mito, acerca
del cual quisiramos estar mejor informados, que rene todos los ele-
mentos del complejo cuyo inventario acabamos de establecer, pues hace
intervenir simultneamente la agricultura, el orto de las Plyades y las
7 Como este segundo aspecto lo dejaremos de lado, nos limitaremos a indicar
que convendra interpretado a partir de un episodio de M
27n;
transformacin en
instrumentos musicales de los huesos de Uairy --el oso hormiguero, cL Stradelli 1,
art . "mayua"- que ha entregado a las mujeres el secreto te los ritos masculinos
[cf. ames, p.227).
8 Se notar que, en M247, el silbido del perezoso en el silencio nocturno se
opone al canto que, capaz an de expresarse, este animal pretenda dirigir a las
estrellas (Amorim, p. 145).
dos conductas lingsticas que en adelante ser cmodo denominar "lla-
mado silbado" y "respuesta golpeada": "Cuando las Plyades se levantan
antes del alba y la estacin seca es inminente, el espritu Masasikiri
emprende su jira a fin de prevenir a los indios para que preparen los
campos. Emite un silbido de donde procede su nombre: Masaskiri [sicJ.
Cuando la gente lo oye por la noche, golpean su gran cuchillo con algn
objeto para producir un sonido de campana. Es su manera de dar gracias
al espritu por haberles advertido" [Goeje, p. 51).9 As, el retorno de las
Plyades va acompaado de un intercambio de seales acsticas cuya
oposicin no deja de evocar formalmente la de las tcnicas de produc-
cin de fuego por friccin y percusin, cuya funcin pertinente sea-
lamos ya (p. 204) a propsito de mitos de la misma regin. La "respuesta
golpeada" es, en efecto, una percusin sonora como la otra; y, en M298,
provoca la ignicin del cuerpo golpeado. As que no es, probablemente,
de manera arbitraria como los mitos guayaneses sobre el origen de las
Hyades (concebido en primer trmino con el aspecto de una partida
que condiciona SU prximo regreso) invierten el llamado silbado y la
respuesta golpeada en tres ejes: cuchillo que golpea, en vez de cuchillo gol-
peado; y respuesta silbada en lugar de una llamada, pero figurada por un
aire de flauta en que el silboteo de los dioses agrarios bororo y arawak pue-
de desplegar todos sus recursos. Si esta hiptesis es exacta, se la podr
extender al mito temb (M
294)
en que el cultivador mal educado se
mata accidentalmente al tratar de atravesar con el cuchillo golpeador (en
vez de golpeado, como entre los Arawak de la Guayana, para responder
cortsmente al dios) una calabaza recin cortada (y as llena y despro-
vista de sonoridad, por oposicin a ese objeto sonoro por excelencia que
sera la misma calabaza seca y vaciada). En fin, no habr que olvidar que
si en los mitos el tapir recibe las ms de las veces un llamado golpeado,
el pensamiento indgena compara su voz con un silbido (M145 , CC, p.
298). Y tambin se da el caso de que se silbe para atraerlo (Ahlbrinck,
arto "wotaro" 3; Holmberg, p. 26; Armentia, p. 8).
Luego de haber encontrado, en una creencia de los Arawak de la
Guayana, una razn suplementaria para incorporar el mito machiguenga
al conjunto de los que estamos examinando, es sin duda oportuno recor-
dar que los Machiguenga pertenecen a un vasto grupo de tribus peruanas
que son de lengua arawak. Con los Amuesa, Campa, Piro, e tc., forman
una capa de poblacin de aire arcaico, cuya llegada a la Montaa parece
remontarse a fecha muy antigua.
Retornemos ahora al mito M
2
98, que define una conducta lingstica
de las plantas respecto de los hombres, en vez de ser de los hombres
respecto de las plantas (M
29
.l , e tc.}, pero que, desde este ltimo punto
de vista, otro mito machiguenga permite completar. Como es un mito
muy largo, lo resumiremos mucho, fuera de la parte que interesa directa-
mente a nuestra exposicin.
9 Segn P. Clastres (comunicacin personal), los Cuavaki' no agrcolas creen en
un Espritu engaador, amo de la miel y armado de arco y f'lechas irrisorias de
helecho. Este Espritu se anuncia con silbidos y lo expulsa el estruendo.
266 AGOSTO EN CUARESMA
RUIDOS EN EL BOSQUE 267
M2 99. Machiguenga: origen de las plantas cultivadas.
En otro tiempo no haba plantas cultivadas. Los hombres se
alimentaban de barro para alfarera, que cocan y se tragaban a la
manera de las gallinas, pues carecan de dientes.
Fue Luna quien dio a los hombres las plantas cul tivadas y quien
les ense a masticar. En efecto, instruy en todas estas artes a
una muchacha indispuesta, a la que visitaba en secreto y con la
que acab casndose.
Varias veces seguidas hizo Luna que un pez fecundase a su espo-
sa humana, que le dio cuatro hijos: el sol, el planeta Venus, el sol
del mundo inferior y el sol nocturno (invisible, pero del cual las
estrellas obtienen su brillo). Este ltimo hijo quemaba tanto que
abras las entraas de su madre; muri al darlo a luz.
1
O
La suegra indignada insult a su yerno y le dijo que despus de
matar a su mujer slo le faltaba comrsela. Luna consigui resuci-
tarla, no obstante, pero, asqueada de su vida en la tierra, decidi
abandonar el cuerpo y transportar su alma al mundo inferior.
Luna se afligi profundamente y, en vista del reto de la suegra,
comi el cadver despus de pintarle de rojo la cara, instaurando
un rito funerario que sigue en vigor. La carne humana le pareci
deliciosa. As, por culpa de la vieja, Luna se hizo comedor de
cadveres, y resolvi irse lejos.
Su tercer hijo escogi domicilio en el mundo inferior. Es un sol
dbil V malfico, que enva la lluvia cuando los indios desbrozan,
para impedirles artigar Con sus dems hijos, Luna subi al cielo.
Pero el ltimo era demasiado caliente; en la tierra hasta las piedras
reventaban. Su padre lo instal en el firmamento, tan alto que ni
podemos verlo. Slo el planeta Venus y el sol viven ahora junto a
la luna. su padre.
ste construy en un ro un cepo tan perfecto que todos los
cadveres que el ro lleva caen.L' Un sapo vigila el cepo y cuanta
vez atrapa un cadver, se lo advierte a Luna croando repetida-
mente, /tantanarki-irki, tantanarki-irkij , literalmente: "el saI?o
tantanarki y su ojo". Entonces acude Luna y mata al cadver [sic] a
mazazos. Le corta pies y manos, los asa y se los come. El resto lo
transforma en tapir.
Ya no quedan en la tierra ms que las hijas de Luna, o sean las
plantas que cultivan los indios y de las que obtienen su subsisten-
cia: mandioca, maz, pltano [Musa normalis l, batata dulce, etc. A
10 Sobre una "criatura ardiente", hijo del sol, cf. Cavia en Nordensklold 3, pp-
286-287, y Uitoto en Preuss 1, pp. 304-314, donde el sol quemante consume a su
madre adltera que trata de un irscle en el cielo. Discutiremos este grupo en otro
volumen, a propsito de los paralelos norteamericanos. Sin entrar en detalles, se
admitir que la madre de entraas quemadas (por el nio que pare, es decir el
pariente ms cercano imaginable) transforma al padre de cuerpo evscerado o al
hombre del crneo descerebrado (por lejanos enemigos); cf. p. 263, n. 5.
El personaje civilizador de Luna desempea un papel cntrico en el pensamiento
de los Sirion {Holmberg, pp. 46-47), cuyos mhos, pese a su pobreza, remiten clara-
mente a los grandes mitos arawak del rea guavano-amaznca, notablemente
M
2 4 7.
11 Los Machigucnga echan sin ceremonia los muertos al ro (Farabce 2, p. 12).
estas plantas que cre, y que por tal razn lo llaman "padre",
Luna las sigue cuidando con inters. Si los indios estropean o tiran
la mandioca, desparraman las mondaduras o la limpian mal, la
hija-mandioca llora y se queja a su padre. Si comen la mandioca
sin acompaarla, o apenas sazonada con chile, la hija se disgusta y
dice a su padre: -No me dan nada, me dejan sola, o me dan nada
ms chile, cuyo ardor no soporto. En cambio, si los indios tienen
cuidado de no perder la mandioca y de juntar todas las mondas en
un lugar que est prohibido pisar, va y le dice a su padre: -Me
tratan bien, me dan todo lo que quiero. Pero lo que ms le gusta
es que hagan con ella una cerveza cargada de saliva y bien fermen-
tada.
Las otras hijas de Luna reaccionan parecidamente al modo como
las tratan los hombres. stos no oyen sus llantos ni sus testimonios
de satisfaccin. Pero se esfuerzan por darles susto, pues saben que,
de hacerlas infelices, Luna las llamara a SI y ellos tendran que
comer tierra como en otro tiempo (Garca, pp. 230-233).
Desde que en 1913 Rivet descubri algunas semejanzas lxicas entre la
lengua boraro y los dialectos otuk de Bolivia, se admite que la cul tura
bororo pudiera tener en Amrica del Sur afinidades occidentales. La
comparacin de M
2 9
3 Y M
2 9
9 refuerza considerablemente esta hiptesis,
pues los mitos manifiestan analogas muy sorprendentes. En los dos casos
se trata del origen de las plantas cultivadas y de los ritos que presiden
sea a su produccin (Bororo), sea a su consumo (Machiguenga). Hay
cinco divinidades agrarias en el origen de estos ritos: un padre y sus
cuatro hijos. El mito bororo no habla de la madre; el mito machiguenga
se apresura a eliminarla. Entre los Machiguenga el padre es la luna, sus
hijos "los soles"; y la Enciclopdia Borro ; presentando dos resmenes
de una variante de M
2
9 3 que figurar en el segundo volumen, esperado
con impaciencia, precisa que el padre, Burekoibo, no es otro que el sol,
Mr ("Espirito, denominado tambem Mri", lo e. cit., art. "Burekoibo";
cf. tambin Loe. cit., p. 774). En los dos mitos el tercer hijo tiene papel
de especialista en trabajos agrcolas, ya favorecindolos (Bororo), ya
estorbndolos (Machiguenga). En todo caso, esta ligera divergencia est
an menos marcada de lo que parece, puesto que en el mito bororo este
hijo castiga explcitamente a los cultivadores irrespetuosos con malas
cosechas, y que el mito machiguenga admite implcitamente que las llu-
vias de la poca de las artigas y responsables de malas cosechas pueden
ser el castigo de consumidores irrespetuosos.
Sol del mundo inferior, el tercer hijo del mito machiguenga es un esp-
ritu ctnico y malfico. El del mito bororo se llama Bop-joku, de
Bop: espritu malo [cf. E. B., art. "maerboe": Os primciros [espiritos
maLfazejosJ siio chamados comumerc apenas bpe, assirn que esta forma,
embora possa indicar qualquer espirito, entretanto comumente designa
apenas espritos maus, p. 773). El sentido de fjoku/ no es claro, pero se
advertir que un homnimo al menos figura en composicin, en el
nombre de una especie de abejas. Ijokugoe/, que anidan bajo la tierra o
en termiteros abandonados (E. B., vol. 1, art. "jokgoe"). Por el momen-
to no parece posible sacar partido de los nombres de los otros hijos en
268 AGOSTO EN CUARESMA RUIDOS EN EL BOSQUE 269
12 Cf. en francs el doble sentido de palabras como gargote y boucan.* Para
apoyar la equivalencia ya establecida entre el eclipse y la anticocina (CC, pp.
293-294, 295) se puede invocar, en el presente contexto, la creencia botocudo de
que los eclipses ocurren cuando el sol y la luna disputan y cambian insultos.
Entonces ennegrecen de rabia y vergenza [Nim. 9, p. 110).
* Sobre gargate: .....el empleo peyorativo de la palabra francesa gargote para
designar un lugar donde se sirve una cocina repugnante, puesto que esta palabra
viene de gargoter, cuyo sentido primitivo es 'hacer ruido al hervir' " (CC, p. 289).
Sobre boucan, un diccionario francs-espaol tomado al azar: "Lugar donde se
acecinan las carnes. Jaleo, ruido." [T.]
el mito bororo, como no sea del nombre del mayor: Uaruddoe, corres-
pondiente al del primer nacido machiguenga (llamado Purichiri , "el que
calienta"), sugiere una derivacin anloga de jwaru> baruj "calor" (cf.
bororo jbarudoduj "calentado").
En el mito machiguenga no figura el lenguaje silbado que, segn los
Bororo, aseguraba otrora el crecimiento espontneo del maz prodigioso.
Pero en el otro extremo del campo semntico los Machiguenga llegan
ms lejos que los Bororo, no excluyendo que las plantas cultivadas pue-
dan desaparecer completamente en caso de recibir mal trato:
Del mito bororo al mito machiguenga se observa pues una notable trans-
formacin, del lenguaje ms o menos corts hablado a las plantas, en una
cocina ms o menos cuidada de que estas mismas plantas son objeto. No'
hay nada mejor que decir que, como hemos sugerido varias veces (L.-S.
5, pp. 99-100; 12, passim), la cocina es un lenguaje en que cada socie-
dad codifica mensajes que le permiten significar al menos parte de lo
que es. Hemos demostrado anteriormente que el lenguaje injurioso cons-
titua, entre las conductas lingsticas, la que ms se acercaba a esa
conducta no lingstica que es el escndalo, hasta el punto de que las
dos conductas aparecen conmutables en numerosos mitos sudamericanos,
y asimismo en la tradicin europea, como lo atestiguan, entre nosotros
tambin, el simple buen sentido e innumerables maneras de hablar. Lo
crudo y lo cocido nos dio ocasin de establecer una homologa directa
entre la mala cocina y el estrpito (CC, p. 289): 12 vemos ahora que
existe tambin una homologa entre el lenguaje castigado y la cocina
cuidada. Es pues fcil determinar el trmino problemtico designado por
x en la ecuacin propuesta en la pgina 306 del volumen anterior: si el
ruido corresponde en los mitos a un abuso del alimento cocinado, es por
ser l mismo un abuso del lenguaje articulado. Poda imaginarse esto, y
la continuacin de este libro acabar de probarlo.
No obstante, en cierto modo el mito bororo y el machiguenga no se
(plantas
cultivadas)
-----
1. hablan a las plantas
con el lenguaje silbado
(superlenguaje ).
,
,
',........
Los hombres
(o un dios todava
mezclado a los
hombres) ...
reproducen: se completan. Segn los Bororo, en efecto, el hombre poda
habla,r a las plantas (por medio del lenguaje silbado) en una poca en
que estas eran st;res personales, capaces de comprender tales mensajes y
de crecer espontaneamente. Al presente esta comunicacin est interrum-
pida, o ms bien se perpeta por mediacin de una divinidad agraria que
habla a los hombres, y a quien los hombres responden bien o mal. Se
establee:, as el dilogo entre el dios y los hombres, las plantas no pasan de
ser ocasron.
Entre los Machiguenga es a la inversa. Hijas del dios, y as seres per-
sonales, las plantas dialogan con su padre. Los hombres carecen de todo
medio para sorprender tales mensajes: "Los machiguengas no perciben
esos lloras y regocijos" (Carca, p. 232); pero, como de ellos se habla,
son de todas maneras la ocasin. Sin embargo, la posibilidad terica de
un ?ilogo di:ecto exista en los tiempos mticos, cuando todava no
hablan aparecido los. cometas en el cielo. Pero en aquella poca las plan-
tas apenas sermpersonas, dotadas de lenguaje aunque afligidas de
elocucin defectuosa que les impeda emplearlo para la comunicacin.
.uno por los mitos restituyen, pues, un sistema glo-
bal de vanos ejes. Los salesianos sealan que el lenguaje silbado de los
Bororo tiene dos funciones principales: asegura la comunicacin entre
interlocutores demasiado alejados para conversar normalmente; o bien
elimin.a indiscretos, que comprenden la lengua bororo pero no
han sido instruidos en los arcarlOs del lenguaje silbado [Colb. 3, pp.
E. B., vol. p. 824). Este ofrece, as, a la comunicacin posi-
?Ihdades a la mas amplias y ms limitadas, Superlenguaje para los
mterlocutores directos, es un infralenguaje para los terceros.
El lenguaje hablado por las plantas posee caracteres exactamente
vpucetce- al interlocutor directo que es el hombre, es un tartajeo
ncomprensihle (M2 9 8 ) ; en tanto que el lenguaje claro deja aparte al
No lo percibe, aunque no se hable ms que de l (M
2
99). Len-
guaje silbado y palabras indistintas forman pues una pareja de oposicio-
nes.
Bororo , M2 92: ..... (dios)
-
-
/
/
2. [conversacrq, /
ocasin: las /
plantas) "
I
I
tratamiento
injurioso
NULA MALA
lenguaje
injurioso
lenguaje
corts
BUENA
tratamiento
corts
lenguaje silbado
SUPERLATIVA COSECHA:
RUIDOS EN EL BOSQUE
271
1. hab tan a los hombres
con elocucin perturbada
(subll:'llguajc ).
S b
'eel lenguaje silbado de los Bororo es un s-uperlenguaje para
Nota e o servara qu . ,. t 1 lenguaje de
I . terl cutores un infralenguaje para los terceros. Slmetncamen e, e
os In e o d M' M es un infralenguaje para los interlocutores (M298), pero
las plantas e 298- 299 :/'
un superlenguaje para los terceros (M299)'
La ausencia de flauta de agujeros entre los Bororo es
bl cuanto que estos indios fabrican instrumentos de viento e Cierta
coemplejidad, en particular trompas y clarinetes compuestos de "" tub,o
con lengeta y un resonador pcro que, como flautas,. no emlt,en mas
ue un sonido. Sin duda hay que relacionar esta ignorancia (o, mas ver?-
;milmente, esta proscripcin) con el desarrollo
silbado: en otros lugares la flauta de agujeros SIrve para trasrruur men-
s jes Se dispone de numerosos testimonios al, respecto, procedentes
todo del valle del Amazonas, donde los cazado.res y pescadores
tocaban en la flauta verdaderos Leitmotiue para su .regreso,
xito o fracaso, y el contenido de su morral [Amorim, pass/m). En ta
so los Bororo recurren al lenguaje silbado (cf. M2 6; ce, p. 107)..
ca , . 1""'"por medio de
Tocar la flauta se dice en tukano "1 orar o quejarse
, (S'I p 255) Entre los Waiwai "hay razones de sobra
este Instrumento I va,. .
ara suponer que las melodas interpretadas en
PI' . sirve para describir Situaciones vanadas
grama. .. y que a mUSlca. . . .'. _
[Fock, p. 280). Al aproximarse a un pueblo ajeno, los visitantes se anun
cian mediante silbidos breves e intensos, pero al son de flauta se. condvocla
1
' " d tibid pp 51 63 87). En la lengua de los Kahna e a
a os InVI a os t. ., ." , lb" 1
Guayana se hace quc la trompa "grite", pero se "da la pa a ra a
flauta: "Cuando se toca la flauta u otro instrumento. que produzca SOOl-
dos mltiples, se dice mejor /eruto/, procurar lenguaje, a alguna
cosa... La misma palabra, /eti/ designa el nombre propIO de una per-
sorra la voz especfica de un animal y el llamado de la k
, .. ." .. t") Un mito are una
tambor" (Ahlbrinck, nde x ; y los art. etr", e o .
(M
1 4 S
) llama "flauta" a la voz distintiva de cada especie animal.
Estas asimilaciones son importantes, pues hemos mostrado en Lo
crudo y lo cocido, precisamente a propsito de M
1 4 5
, que la voz espec-
fica es el homlogo, en el plano acstico, del pelaje o el plumaje distinti-
vos, que atestiguan a su vez la introduccin en la naturaleza de un reino
de los grandes intervalos por fragmentacin del continuo primitivo. Si el
uso de los nombres propios tiene igual papel, es pues porque instaura
entre las personas una discontinuidad. que sucede a la confusin reinante
entre individuos biolgicos reducidos a sus atributos naturales. Asi-
mismo, el uso de la msica se aade al del lenguaje, siempre amenazado
de volverse incomprensible si se habla a demasiada distancia o si el locu-
tor padece de mala articulacin. Remedia la continuidad del discurso por
medio de oposiciones ms tajantes entre los tonos, y de esquemas mel-
dicos imposibles de confundir porque son percibidos globalmente.
Ciertamente, sabemos hoy da que la naturaleza del lenguaje es discon-
tinua, pero el pensamiento mtico no lo concibe as. Por lo dems, es
notable que los indios sudamericanos jueguen sobre todo con su plasti-
cidad. La existencia, aqu y all, de dialectos propios de cada sexo prue-
ba que no son slo las mujeres nambikwara las que gustan de deformar
las palabras para hacerlas incomprensibles. y a la elocucin clara prefie-
ren un tartajeo comparable al de las plantas del mito machiguenga
(L.-S. 3, p. 295). Los indios de Bolivia oriental "gustan de adoptar
palabras extranjeras, de lo cual resulta... que su lengua cambia conti-
nuamente; las mujeres no pronuncian la /s/, que siempre vuelven [i]"
(Armentia, p. 11). Hace ms de un siglo escriba Bates (p. 169), hablan-
do de una estancia entre los Mura: "Cuando los indios, hombres y
mujeres, charlan, parecen complacerse en inventar nuevas pronunciacio-
nes y en deformar las palabras. Todo el mundo se re de estas creaciones
de jerigonza, y a menudo son adoptados los nuevos trminos. He hecho
la misma observacin durante largos viajes fluviales con tripulaciones
indias. "
Por pasatiempo, confrntense estas observaciones con una carta --me-
chada de palabras portuguesas, por lo dems- escrita por Spruce desde
un pueblo del Uaups a su amigo WaIlace, retomado ya a Inglaterra:
"No olvide decirme cmo va progresando en la lengua inglesa y si ya lo
entienden los indgenas... " Observacin que Wallace comenta con estos
trminos: "Cuando nos encontramos en Sao Gabriel. .' nos dimos cuen-
ta de que se nos haba tornado imposible conversar en ingls sin recurrir
a expresiones y palabras portuguesas, que representaban alrededor de un
tercio de nuestro vocabulario. Hasta cuando decidamos no hablar ms
que ingls, apenas lo conseguamos unos minutos, y con gran dificultad,
y en cuanto la conversacin se animaba o haba que relatar una anc-
dota, apareca el portugus" (Spruce. vol. J, p. 320). Esta smosis lin-
gstica, bien conocida por los viajeros y los expatriados, ha de haber
desempeado un papel de consideracin en la evolucin de las lenguas
americanas y en las concepciones lingsticas de los indios sudameri-
canos. Segn la teora de los Kalina, recogida por Penard (en Goeje, p.
32), "Ias vocales cambian ms de prisa que las consonantes, pues son
2. (conversacin;
ocasin: los
hombres)
AGOSTO EN CUARESMA
-..............
,
,
,
,
,
,
\
\
,
,
,
Las plantas
_______.L. cultivadas..
-------
(hombres)
270
272
AGOSTO EN CUARESMA
RUIDOS EN EL BOSQUE
273
Fig. 15. Estructura del cdigo acstico
SEIQAL
MARACA
.,SONAjAS
//,
//
/' / CANTO
1
!
TAMBOR
I
I
,
,
I
...1LENGUAJE CONFUSO
... I
I
/ PALABRA
I
I
LENGUAJE INJURIOSO
I
I
I
I
I
I
I
I
...)EPITETO
....
LLAMADO
SILBADO''''''- LLAMADO GOLPEADO
En primer lugar, hemos correlacionado y opuesto la maraca y el tam-
bor por un lado y la flauta por otro, aunque los dos primeros instru-
no hayan aparecido todava en los mitos ms que de manera
discreta y en forma, pudiera decirse, velada. La maraca, a travs de su
transformacin inversa en M
2 9 4
: calabaza fresca y llena (en vez de seca
y vaciada) y que el hroe intenta, aunque en vano, ensartar en su cuchi-
llo como un balero o boliche, cuando que la maraca consiste en una
calabaza clavada en un mango al que est fija duraderamente. En cuanto
al tambor, que hemos encontrado a raz de un comentario lingstico de
la palabra fetif que designa el llamado de la flauta y el tambor
(p. 270), esta oscuramente presente desde el principio de este libro. Este
tambor, es, en efecto, el tambor de madera, hecho de un rbol ahuecado
y hendido por un costado: un objeto del mismo tipo que el rbol hueco
que sirve de receptculo natural a la miel y que sirve de asilo o de cepo
ms delgadas, ms ligeras y fluentes que las resistentes consonantes; en
consecuencia, sus /yumuf se cierran ms pronto, es decir, retornan a su
fuente ms rpidamente.L'' As las palabras y las lenguas se deshacen y
rehacen en el curso de los tiempos."
Si el lenguaje toca al reino de los pequeos intervalos, se comprende
que la msica, que sustituye por su orden propio la confusin del otro,
aparezca como palabra enmascarada, dotada de la doble funcin que las
sociedades sin escritura asignan a la mscara: disimulacin del individuo
que la lleva, aunque confirindole una significacin ms alta. Como el
nombre propio, que sirve de verdadera metfora del ser individual por
transformarlo en persona (L.-S. 9, pp. 284-285), la frase meldica es una
metfora del discurso.
Ni podemos ni queremos extender este anlisis, que suscita el problema
demasiado vasto de la relacin entre el lenguaje articulado y la msica.
Por lo dems, las anteriores pginas bastan para hacer sospechar la
economa general del cdigo acstico, del que los mitos hacen manifies-
tas la existencia y la funcin. Las propiedades de este cdigo irn apare-
ciendo progresivamente, pero para facilitar su inteligencia creemos
apropiado hacer desde ahora el esbozo aproximado, en forma de esque-
ma que, llegado el caso, se podr precisar, desarrollar y rectificar (fig.
15).
Los trminos del cdigo se distribuyen en tres niveles. Abajo estn los
diversos tipos de llamados dirigidos por la o las mujeres adlteras al tapir
seductor (o a otros animales que sirvan de variantes combinatorias del
tapir): llamado por nombre, llamado silbado y llamado golpeado, que
conectan un humano y otro ser, que participa exclusivamente de la natu-
raleza en su doble calidad de animal y de seductor. Estos tres tipos de
conductas acsticas ofrecen pues el carcter de seales.
El nivel medio rene conductas lingsticas: lenguaje silbado, palabras
corteses, palabras injuriosas. Estas palabras surgen en un dilogo entre
uno o varios hombres y una divinidad que ha adoptado la forma huma-
na. No es sin duda el caso del lenguaje silbado tal como se emplea
corrientemente, pero en los dos mitos bororo en que tiene papel (M
2 9 2
,
M
2 9
3) da paso del plano cultural (el del lenguaje articulado) al plano
sobrenatural, ya que dioses o espritus lo utilizan para comunicarse con
plantas sobrenaturales (las que se daban otrora solas) o con estrellas, que
son seres sobrenaturales.
Finalmente, los tres tipos de instrumentos musicales colocados en el
nivel superior participan del canto, sea que canten ellos o que acompa-
en el canto, el cual se opone al discurso hablado como ste se opone a
un sistema de seales.
Pese a su carcter provisional (o en virtud de l), este esquema pide
varias observaciones.
13 El sentido de la palabra Iyumul no es claro. Ha sido traducida diversamente
por "espritu" o "padre"; ct. la discusin sobre el empleo de este trmino por
Penard (en Ahlbrinck, art. "sirito"). En el contexto, Iyumuf parece evocar la idea
de un ciclo. Sobre el sentido de fyumuf y sus usos, cf. Goeje, p. 17.
274
AGOSTO EN CUARES:'vl\
RUIDOS EN EL BOSQUE 275
en varios mitos. Un mito matako (rv1
2
14) confronta adrede la artesa
hecha con un tronco, donde se prepara el hidromel, y el tambor de
madera: "Los indios hicieron una artesa an mayor y bebieron toda la
cerveza. Fue un pjaro el que hizo el primer tambor. Lo bati toda la
noche y, llegada la maana, se convirti en hombre" (Mtraux 3, p.1)4).
Esta confrontacin adquirir en breve todo su sentido. En cuanto a la
posicin semntica de la maraca, aparecer en una etapa posterior de la
exposicin.
En segundo lugar, sugerimos antes que el lenguaje confuso (dirigido al
hroe humano P<;lf las plantas, en el mito machguenga M
2 9 8
) est en
oposicin diametral con el lenguaje silbado (hablado a las plantas por el
dios de forma humana en el mito bororo M
2 9
3, cuya simetra con el
otro hemos demostrado). De suerte que hemos, puesto el lenguaje con-
fuso retirado de las dems conductas lingsticas, pues se trata de un
infralenguaje incapaz de garantizar la comunicacin. Pero al mismo tiem-
po este lugar resulta estar a distancias iguales del lenguaje corts y del
lenguaje injurioso, lo cual conviene perfectamente al juego dramtico de
M2 98: las plantas, que hacen de destinatario en un dilogo imposible,
quieren ser corteses, mas su mensaje es recibido por su destinatario
como si fuese injurioso, ya que se venga arrancando las plantas y expul-
sndolas del jardn.
Se plantea en seguida la cuestin de saber si los dos niveles extremos
pueden admitir trminos cuya posicin sea homloga de la que ocupa el
lenguaje confuso en el nivel medio. Bien parece que los mitos y ritos
proporcionan los trminos que satisfacen las condiciones requeridas. En
el ciclo del tapir seductor, la herona llama a veces al animal profiriendo
un epteto que puede ser apenas el nombre comn del animal, elevado a
la dignidad de nombre propio, o un adjetivo calificativo que expresa slo
el estado de nimo de la locutriz , O sea dos tipos de trminos que llevan
en s un germen de confusin: en un caso no es claro si el animal es
interpelado como persona o denominado como cosa; en el otro la identi-
dad del destinatario queda indeterminada.
Esta ambigedad inherente al epteto, cualquiera que sea su tipo, lo
opone al llamado silbado, cuya ambivalencia ofrece, por el contrario, un
carcter icnico (en el sentido que Pe ir ce da a esta palabra): silbando
para llamar al tapir se reproduce fsicamente el llamado de este animal.
Hemos visto (p. 2S4) que los mitos tacana reemplazan el llamado silbado
por un anuncio silbado. Por consiguiente, el epteto cae, por cierto, en
el nivel inferior' del esquema, entre el llamado por nombre (cuando el
animal tiene un verdadero nombre propio) y el llamado golpeado, y a la
zaga de ellos a causa de Sil ambigedad.
Considerando ahora el nivel superior, observaremos que la organologa
sudamericana incluye un instrumento de msica cuya posicin es igual-
mente ambigua: las sonajas. ligadas a las piernas de los danzantes o a un
bastn con el que se g-olpea el suelo. Hechas de cscaras de frutos o de
pezuas de animales ensartadas en una cuerda y que suenan cuando
chocan. las sonajas son, desde el punto de vista tipolgico, vecinas de las
maracas, cuyo ruido resulta del choque contra la pared de una calabaza
de los granos o piedrecillas que contiene. Pero desde el punto de vista
funcional, las sonajas ms bien estn emparentadas con el tambor, ya
que su agitacin -por lo dems menos controlada que la de la maraca
por la mano-, resulta indirectamente de un batimiento (de la pierna o de
un bastn). Intencional y discontinuo en su causa mas aleatorio por su
resultado, el toque de las sonajas cae aparte, pues, como el lenguaje
confuso, pero tambin, por las razones que acabamos de aducir, a iguales
distancias del tambor de madera y de la maraca.
Acerca de las sonajas los Uito to tienen ideas que confirman indirecta-
mente el anlisis anterior. Este instrumento musical cuenta mucho en sus
danzas, al lado de la flauta y del tambor, y se dice que representa
animales, sobre todo insectos: liblulas, avispas y znganos (Preuss 1, pp-
124-133, 633-644). emisores de un zumbido ambiguo puesto que, segn
las regiones, los indgenas lo codifican ora en trminos de palabras canta-
das, ora de llamado golpeado (CC, p. 291 n. 5).
1 ntre los tres niveles del esquema se adivina, por ltimo, una red
complicada de conexiones transversales, algunas paralelas entre s, otras
oblicuas. Veamos primero las conexiones paralelas, correspondientes cada
una a una arista del prisma. En una arista aparecen, de abajo arriba, por
orden de intensidades crecientes, el llamado golpeado, el lenguaje injurio-
so, el toque del tambor, que son los tipos de conducta acstica que
tienen objetivamente mayor afinidad con la categora del ruido, aunque
-no lo olvidemos- el tambor sepa ser, a la vez, el trmino ms sonoro y
el mas lingstico de la serie: "Los tambores de madera de los Bororo y de
los Okaina... sirven para trasmitir mensajes concernientes a la fecha, el
lugar y el objeto de las fiestas. Los ejecutantes no parecen utilizar un
cdigo; ms bien ensayan representar el sonido de las palabras con ayuda
de los tambores, .y los indios siempre me han dicho que hacen las pala-
bras en el tambor" (Whiffen, pp. 216, 253).
La segunda arista agrupa en orden la seal silbada, el lenguaje silbado
y el toque de la flau tao Esta sucesin asegura el trnsito del silbido
montono al silbido modulado, y de ah a la meloda silbada. Se trata
pues de un eje musical, definido por recurso a la nocin de tonalidad.
En la tercera arista se hallan reunidas conductas esencialmente lings-
ticas, ya que el llamado por nombre es una seal lanzada por medio de
una palabra (lo cual la opone a las otras dos) y que el lenguaje corts
corresponde como dicen los mitos al modo de empleo ms completa-
mente lingstico del lenguaje (por oposicin al lenguaje injurioso, ni
que decir tiene, pero tambin al lenguaje silbado del que hemos visto
que, superlenguaje en un plano, es infralenguaie en otro). En cuanto a la
maraca, es de todos los instrumentos msicos aquel cuya funcin lings-
tica es ms rotunda. Sin duda la flauta habla, pero sobre todo el len-
guaje de los hombres que le "dan" la palabra (antes, p. ,270). Si es cierto
que las sonajas y el tambor trasmiten a los hombres mensajes divinos
-"la sonaja dice sus palabras en voz alta a los hombres, aqu en la tie-
rra" (Preuss, loe. cit.)-, tal funcin se ejerce al mismo tiempo que la de
una llamada lanzada por los hombres a otros hombres: "Por el sonido
del tambor se hace que los otros acudan" (ibid.). i Y cunto ms elo-
276 AGOSTO EN CUARESMA
cuente es el discurso divino si es emitido por la maraca, pintada imi-
tando la faz del dios! [Zerries 3, passim). Segn la teora lingstica de
los Kalina a la que ya nos hemos referido, los fonemas de la lengua des-
cansan en la superficie de la maraca: "El crculo, con seis radios inscri-
tos, es el smbolo de las cinco vocales. a, e, i, 0, u, y de la m adems...
La maraca es un globo en cuyo interior las piedrecillas representan las
ideas fundamentales y cuya superficie externa expresa la armona de los
sonidos del lenguaje" (Goeje, p. 32).
Pasemos ahora a las conexiones oblicuas. En el seno del prisma repre-
sentado por el esquema, cuatro diagonales delimitan dos tetraedros iss-
celes cuyas puntas se compenetran. Aquel cuya punta est dirigida hacia
arriba junta en sus vrtices el conjunto de los tres llamados y la maraca,
o sea cuatro trminos entre los que veremos que existe una doble rela-
cin de correlacin y de oposicin. Sin adelantar un desenvolvimiento
posterior, bastar indicar que los llamados hacen comparecer, en el seno
de la sociedad humana (y para su mayor desdicha, puesto que resultar
la prdida de las mujeres), un animal, ser natural. Al contrario, para
dicha de la sociedad! la maraca hace que comparezcan seres sobrenatu-
rales, espritus o dioses.
El otro tetraedro, cuya punta se dirige hacia abajo, recoge en la base los
tres instrumentos de msica y, atravesando el plano del lenguaje articu-
lado, su cuarto vrtice da con el llamado por nombre, que constituye en
efecto el modo ms lingstico de llamar. Esta configuracin remite a
comentarios anteriores (p. 27,2). La msica, decamos, es la trasposicin
metafrica de la palabra, 10 mismo que el nombre propio sirve de met-
fora al individuo biolgico. Son pues los cuatro trminos con valor de
metfora los que quedan as reagrupados, en tanto que los otros cuatro
tienen valor de metonimia: la maraca es el dios reducido a cabeza, el
lado voclico falta al lenguaje parcial que emite, cuyas afinidades son
todas consonnticas, por consistir en microrruidos; en cuanto a los lla-
mados, se reducen tambin, pero de otro modo, a una parte o un mo-
mento del discurso. Solamente en el nivel medio se equilibran estos
aspectos metafrico y metonmico; en efecto, se trata aqu del discurso
entendido en sentido propio y, con tres modalidades diferentes, cada vez
presen te en su in tegridad.
III
RETORNO DEL DESANlDADOR DE PJAROS
UNA LARGA indagacin sobre la mitologa de la miel nos ha condu-
cido, en el marco de un sistema ms vasto, del que no hacemos sino
esbozar los contornos, a correlacionar y oponer 10 que nos pareci
cmodo llamar "llamado golpeado" y "llamado (o respuesta) silbado".
Pero, de hecho, el "llamado golpeado" debiera habernos llamado la aten-
cin desde hace mucho, y precisamente a propsito de uno de los prime-
ros mitos relativos a la miel que discutimos.
Retornemos pues a la pgina 103 de Lo crudo y lo cocido. Un mito
(M
2
4) de los indios Tereno, que son arawak meridionales establecidos en
el noroeste del Chaco, en la frontera de Bolivia, Paraguay y Brasil, trata
de un hombre que descubre que su mujer lo envenena con su sangre mens-
truaL Parte a buscar miel, la mezcla con carne de embriones de serpien-
tes extrados del cuerpo de una hembra muerta al pie de un rbol donde
haba tambin abejas. Despus de ingerir esta mixtura, la mujer se trans-
forma en jaguar y persigue al marido, que, para escapar, asume el papel
del desanidador de pjaros de MI, M7_12. Mientras la ogresa corre tras
los loros que le lanza, el hombre desciende del rbol y huye hacia una
zanja, donde su mujer cae y se mata. Del cadver nace el tabaco.
Introdujimos este mito y sus variantes matako (M
2 2
) Y toba-pilag
(M
2
3) para demostrar la existencia de un ciclo que va del fuego destruc-
tor (de un jaguar) al tabaco, del tabaco a la carne (por M1 S , M1 6, M
2 5
) ,
Y de la carne al fuego de cocina, constructor por tanto, obtenido del
jaguar (por M
7
-M1 2)' Este ciclo define pues un grupo cerrado, cuyos
operadores son el jaguar, el cerdo salvaje y el desanidador de pjaros
(Ce, pp. 87-110). Entonces no fue necesario recoger un detalle de M
2 4
que, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, debe ahora
acudir al primer plano: el hroe golpea sus sandalias una contra la otraI
I La mayora de las poblaciones del Chaco conocen el uso de sandalias con
suelas de madera o cuero.
277
278
AGOSTO EN CUARESMA RETORNO DEL DESANIDADOR DE P..JAROS 279
"para. encontrar la miel ms fcilmente.. dicho d
e otra manera, dirige a
la miel un "llamado g 1 do" .
, < o pea o que tiene por consecuencia procurarle no
s,olo la miel, .una serpiente. Cul puede ser la significacin simb-
lica esta pracuca, de la que vamos a ver que otros mitos se hacen
eco, que las observaciones disponibles permitan, al parecer, corrobo-
rarla dIrectamente?
Var,ios. de los Tacana de Bolivia oriental, parcialmente utilizados
al prInCipiO de este trabajo (M194-M197) relatan los altercados de los
hermanos divinos, los Edutz.i, con meleros (en Brasil, irra, Tayra bar-
bara) portadores de un tamboril que resuena cuanta vez ellos (o ellas)
son apaleados. Para sustraer a sus hijas de estos malos tratos [merecidisi-
mas, SIn embargo, ya que las chicas traicionan a sus divinos maridos sea
como esposas, sea como cocineras), el melero las transforma en guaca-
mayos. origen del tambor ritual de los sacerdotes tacana, de piel
tensa. de y golpeado durante el culto para comunicarse con los
Edu tzi PP', 109-110). Tambin aqu, por lo tanto, aparece
una conexron entre la busqueda de miel, en la cual como su nombre
espaol lo indica, los meleros son maestros.? y una' forma de llamado
golpeado.
Sea o no de la familia arawak el vasto grupo cultural y Iing stico del
forman parte los Tacana -cpues es cuestin controvertida-. su posi-
Clan no es menos significativa, entre vecinos septentrionales y occiden-
tales lengua arawak.,y, al sur'y al este, los vestigios de una antigua
poblacin arawak tambin, de quienes los Tereno son los ltimos testi-
gos. .efecto, todo pasa como si el mito tereno que acabamos de recor-
dar sirviese de empalme entre mitos tpicos del Chaco relativos al origen
del tabaco y un grupo de mitos tacana donde el hroe se hace desani-
dador de pero que, por todo lo que puede juzgarse (por tratarse
de una mitologia expuesta a tres siglos de contactos ininterrumpidos con
el se refiere ms bien al origen de los ritos de caza y de
cocma. A respecto. los mitos tacana remiten a los mitos ge que
hemos estudiado en la pnmera parte (III, B) y cuya herona es una chica
loca la miel, papel concedido a la mujer del hroe en el mito tereno.
La anidad de los mitos tacana y de los mitos ge es tambin confirmada
por el episodio, recurrente aqu y all, sobre el origen del oso hormi-
guero en lugar del origen del jaguar (Chaco), o el origen de las costum-
bres alimentarias del jaguar (mitos ge sobre el origen del fuego de cocina,
M7-M1 2), puesto que hemos establecido independientemente (CC, pp-
191-192) que estos animales son inversos en el seno de una pareja.
M3 0 0 a Tacana: historia del dcsanidador de pjaros.
indio, mal cazador pero agricultor experto, viva con su
mUJer, la madre y los de sta. Su familia poltica lo
maltrataba porque nunca volva con caza. Con todo, l solo los
2. El oso honniguero, que pronto aparecer, es llamado tambin en algunas
regiones de lengua espaola "melero" -r-mercadcr de miel-, o "colmenero" -r api-
cultor (Cabrera y Yepes, pp. 238-240).
abasteca de mandioca. maz y pltanos.
Un da sus cuados lo hicieron subir a un rbol, so pretexto de
sacar de los nidos huevos de guacamayo; entonces cortaron el beju-
co que haba usado para subirse y lo abandonaron, no si haber
golpeado las races del rbol para que saliera del tronco hueco la
/ha bacua/, "serpiente loro" (Bva constrict orv, que lo habitaba,
contando con que de seguro devorara a su vctima.
Acurrucado en la punta de una rama (o suspendido del bejuco
cortado), hambriento y agotado, el hombre resiste todo el da y
toda la noche [otras versiones: 3, 8 o 30 das] los ataques de la
serpiente. Oye un ruido que cree primero ser de un buscador de
miel [nosotros subrayamos], pero que en realidad procede del
Espritu de los bosques Deavoavai que g-olpea las races de los
rboles con sus fuertes codos (o con su maza) para que salgan las
boas de que se alimenta. El Espritu dispara una flecha que se
convierte en bejuco. El hombre lo usa para bajar, pero lo inquieta
qu suerte le reservar su salvador. Dcuvoavai mata entonces la
serpiente y, cargado con la enorme masa de carne, se dirige a su
morada en compaa del hombre, a quien invit a seguirlo.
El Espritu habita bajo las races de un gran rbol. Su casa est
llena de carne y su mujer [tapir o rana segn las versiones] inter-
viene para que consienta en librar a su protegido de la indolencia
que le impeda ser un gran cazador, y que el Espritu extrae en
efecto de su cuerpo en forma de exhalaciones malolientes o de una
masa blanda [segn las versiones].
Deavoavai dota al hroe regenerado de provisiones inagotables.
Aade un platillo especialmente destinado a los malos aliados y
compuesto de peces [pescados por el Espritu con harbasco, o
golpendose las piernas con los dorsos de las manos] mezclados
con la grasa del corazn de la serpiente. La ingestin de este ali-
mento malfico provoca su transformacin inicial en guacamayos y
luego en Iha bacua/, serpientes-guacamayo que Deavoavai matar
y comer los dias siguientes {Hissink-Hahn, pp. 180-183; segunda
versin, pp. 183-185, restringe el grupo de los aliados a los dos
cuados).
Antes de examinar una versin ms, de mayor complejidad, creemos
til desbrozar el terreno presentando varias observaciones.
El parentesco del mito tacana y del mito tereno no es dudoso. En
ambos casos se trata de un hroe maltratado (fsica o moralmente) por
una aliada (su mujer) o aliados (madre y hermanos de la mujer) y que,
en circunstancias sin duda diferentes, queda reducido al estado de des-
anidador de pjaros perseguido por un ogro (jaguar o serpiente). En un
caso la transformacin de la aliada en ogro resulta de la ingestin de
una mezcla de miel y serpientes; en el otro caso la ingestin de una mez-
cla de pescado y grasa de serpiente provoca la transformacin de los alia-
dos en serpientes de la misma especie que el ogro. El llamado golpeado
interviene por doquier: para obtener la miel, y las serpezuelas por aadi-
dura; para obtener los peces que, mezclados con la grasa de serpiente,
ocuparn el lugar de la miel; y para obtener las serpientes grandes. El
texto del mito tacana refuerza an esta conexin, puesto que el llamado
280 AGOSTO EN CUARESMA RETORNO DEL DESANIDADOR DE PJAROS 281
golpeado del Espritu Deavoavai es atribuido en un principio por el
hroe a un buscador de miel (como pasa efectivamente en el mito tere-
no). Pero si hubiera sido un simple buscador de miel, no habra podido
salvar al hroe, vista su situacin desesperada que requera una interven-
cin sobrenatural. Resulta que Deavoavai, amo del bosque (Hissink-
Hahn, p. 163), iniciador de las tcnicas y de los ritos (ibid., pp- 62-63),
parece un superbuscador de miel, y as que las serpientes-guacamayo que
busca son ellas mismas del orden de una miel elevada a la potencia
suprema. A la inversa, con una potencia ms reducida, el indio buscador
de miel est en posicin de amo del bosque.
Un mito toba (M3 O1) habla de una serpiente gigante atrada por el
ruido de los buscadores de miel que abren los rboles a hachazos. Les
exige miel fresca, que debern verter directamente en sus fauces, y los
devora. Esta serpiente se anuncia con un gran ruido: ibrrrumbrrumm-
brum! (Mtraux 5, p. 71). Tal como lo transcribe nuestra fuente, el
ruido recuerda el de los rombos (ver CC, p. 156, n. 9); volveremos a
esto. Igualmente, las serpientes-ogro del mito tacana gritan o silban al
acercarse, y tambin las excita el rumor del follaje cuando se alza el
viento. A travs de todas estas de scripciones, se mantiene pues la oposi-
cin entre el llamado golpeado y la respuesta o el llamado silbados,
dentro del marco ms vasto de un contraste entre ruido discontinuo y
ruido continuo.
Transformacin del mito tereno, el mito tacana lo es tambin del mito
del desanidador de pjaros (MI), a cuya vertical -quisiramos decir-
hemos pasado manifiestamente al abordar el otro, sobrevolando (a lo
cual este volumen nos obliga) el conjunto mtico que el volumen prece-
dente nos hizo recorrer en el otro sentido. MI Y M
3 0 0 a
tienen el mismo
punto de partida: un conflicto entre aliados por matrimonio, all entre
padre e hijo (pues la sociedad bororo es mau-ilineal}, aqui entre herma-
nos de mujer y un marido de hermana (respetando as las transformacio-
nes ge de MI, pero a costa de una inversin de los papeles, ya que es
ahora el marido de la hermana, no el hermano de la mujer, quien ocupa
el lugar de desanidador de pjaros):
h"mmOdXd' hermana
marido de hermana hermano de mujer
Buraru (Mil
Tacana (M
300al
El desandaaar de pajaros
hijo de mujer
Su perseguidor
marido de madre
Esta "transformacin en una transformacin" va acompaada de otra
en el desenvolvimiento del relato, que esta vez opone el mito tacana a
los mitos bororo y ge, como sera de esperarse, ya que los Tacana son
patrilineales a diferencia del conjunto Bororo-Ge (excepto los Sherent,
en los que la transformacin previsible se manifiesta en otro eje, cf. ce,
pp, 193-196). Por consiguiente, la diferencia de codificacin sociolgica
de los mitos bororo y ge, considerada desde este solo punto de vista, no
traduce una verdadera oposicin.
Tanto en el mito bororo como en los mitos ge, el hroe que ha llegado
a la cima de un rbol o de una roca, o que alcanza la mitad de la altura
de una pared rocosa, no puede descender, porque su compaero, que se
qued abajo, quita la percha la escalera que permitiera la ascensin.
Lo que ocurre en el mito tacana es mucho ms complejo: gracias a un
bejuco el hroe ha llegado a lo alto de un gran rbol ; su compaero
trepa en torrees por otro bejuco o por un arbolillo cercano, desde donde
corta el primer bejuco a altura suficiente para que su vctima no pueda
saltar a tierra; despus de lo cual vuelve a bajar y, segn una versin,
incluso cuida de echar abajo el rbol que le permiti hacer su fechora.
Una versin ms, tercera, combina las dos frmulas: el hroe trepa pri-
mero a lo alto de una palmera, donde puede agarrar un bejuco que le
ayudar a alcanzar la cima de un rbol ms grande. Entonces el cuado
le corta la retirada derribando la palmera.
Parece, pues, que el mito tacana quisiera confundir la relacin simple
que los mitos bororo y ge conciben entre los dos hombres: uno arriba,
otro abajo; y que para lograrlo inventase un procedimiento complicado
segn el cual uno de los protagonistas queda arriba, en tanto que el otro
debe casi un irsele y volver a bajar despus. No puede tratarse de un
azar, ya que las principales versiones resultan particularmente minuciosas
sobre el punto. Por aadidura, el motivo es recuperado y explotado en
el episodio siguiente, en el cual el hroe trata de evitar a la serpiente,
que trepa al rbol para unrsele, descendiendo hasta donde puede por el
bejuco cortado, de suerte que, esta vez, el hroe se halla relativamente
ms abajo, y su nuevo perseguidor relativamente ms arriba.?
3 Sin duda a esta inversin debe la mtologa tacana el poder empalmar el
motivo del desandador de pjaros al de la visita al mundo subterrneo. Una
versin (Macob] relata que un indio era tan perezoso que su cuado (hermano de
mujer), harto de tener que alimentarlo, resuelve quitrselo de encima. Lo hizo
descender, pues, por un bejuco, a la madriguera de un armadillo, so pretexto de
capturar el animal; tap entonces la entrada y se march. Recogido por el armadi-
llo , el hombre conoce los Ildsetti deha/, pueblo de enanos sin ano que se nutren
exclusivamente de caldo y del olor de las viandas. Sea porque el hroe no consi-
guiera dotar a los enanos del orificio faltante, sea por el asco que stos sintieran al
verlo defecar y aspirar el mal olor, consigue del armadillo ser reconducido entre los
suyos. Antes el armadillo le ense un mtodo de caza consistente en zambullirse
en una marmita de agua hirviendo y salir por el fondo, donde escapa el agua al
mismo tiempo. El r-azador se encuentra entonces en una comarca rica en caza,
donde no tiene ms que matar los animales y asar la carne que su mujer sacar de
la marmita despus que l haya salido de clla. El mal cuado quiere imitarlo, pero
como carece del peine mgico concedido por el armadillo, muere escaldado {His-
282
AGOSTO EN CUARESMA
RETORNO DEL DESANIDADOR DE PJAROS 283
Aparece en el acto un conjunto de transformaciones, pero diferentes
con respecto al mito bororo y a los mitos ge.
En el mito tacana como en el mito bororo, el hroe debe su salvacin
a un bejuco, que sin embargo usa de maneras opuestas: sea aupndose
hasta la cima de la pared rocosa (arriba de lo alto), sea colgndose de la
extremidad inferior (abajo de lo alto}. Pese a esta diferencia, el empleo
de un bejuco crea un parentesco cierto entre los dos mitos, a los que
inclusive dan ganas de reconocer origen comn, de acuerdo con un
episodio que aparece, prcticamente el mismo, en uno y otro, sin que la
cadena sin tagmtica parezca imponerlo.
Privado de fundamento luego del ataque de los buitres, incapaz de
alimentarse, el hroe bororo recuerda un cuento de su abuela, en el cual
la misma dificultad era vencida por medio de un trasero artificial hecho
de pulpa vegetal. Ahora, en una versin que pronto resumiremos (M3 o 3)
el hroe tacana recuerda relatos de su abuela sobre el modo conveniente
de pedir la ayuda del Espritu de los bosques que acudir a liberarlo. En
los dos casos, por consiguiente, interviene en el mito una conducta, ya
anal, ya oral, por efecto de otro mito, aprendido de una abuela. El pro-
cedimiento narrativo es bastante raro para sugerir, entre los mitos bororo
y tacana, un parentesco no solamente lgico sino real.
Por lo dems, es posible seguir avanzando en esta direccin. Compa-
rando MI con otros mitos bararo habamos formulado la hiptesis de
que su hroe era un "confinado", o sea un muchacho que: prximo a
tener la edad a la cual los jvenes indios se unen a la SOCiedad de los
hombres, se negaba a desprenderse del mundo materno y femenino.
Ahora bien, dcul es la fal ta inicial del hroe tacana ? En una sociedad
en la que, al parecer, la agricultura propiamente dicha incumba a las
mujeres (Schuller; Farabee 2, p. 155, a propsito de los Tiatinagua, que
son un subgrupo de la familia tacana), se muestra cazador incapaz, ~ r o
perito en los trabajos de los campos; asume pues un papel femenino.
Frustra as a sus aliados que, desde un punto de vista funcional, no
ganan con l nada ms (y sobre todo ninguna otra cosa) que lo que
obtenan antes de la mujer que, con todo, le han cedido. Recurriendo a
la residencia matrilocal, al contrario de la realidad etnogrfica (Farabee
2, p. 156), el mito refuerza esta interpretacin.
Otro mito tacana considera la hiptesis simtrica de una mujer que
pretende asumir un papel masculino:
M
3 0 2
. Tacana: la muja loca por la carne.
Haba una mujer que quera comer carne, pero su marido, mal
sink-Hahn, pp. 351-355). . ,. .
Se notar que el hroe del mito bororo M I es un desarudador de pararos ~ quien
los buitres devoran el fundamento, de suerte que es incapaz de retener el alimento
ingerido: es un personaje (demasiado) abierto, en tanto que ~ h r o ~ de M 30 ob,
excavador en pos de armadillo, es un personaje perforador y (bien) abierto en rela-
cin con los enanos que, por su parte, son personajes (demasiado) tapados. La
transformacin de lo hervido en asado o, ms exactamente, la mediacin de lo
asado por 10 hervido, plantea problemas que an no es tiempo de abordar.
cazador, siempre volva con las manos vacas. Decidi, pues, ir a
cazar sola y se ech a seguir durante varios das, sin alcanzarlo, a
un crvido que de hecho era un hombre transformado. ste trat
de convencer a la mujer de que, como le haba dicho ya su marido
tratndole de quitar de la cabeza el proyecto, los crvidos corran
demasiado de prisa para ella; y le propuso matrimonio. Pero la
mujer decidi volver a su casa, donde su interlocutor le advirti
que no llegara jamas.
En efecto, ella continu su caza, que ya haba durado no tres
das, como crea, sino tres aos. [,1 hombre crvido la alcanz, la
atraves con las astas y abandon el cadver, cuya carne comi un
jaguar, menos la piel, que se mud en masa tupida de plantas de
los pantanos. Las liendres que haba en su cabellera se volvieron
arroz silvestre, y de su cerebro nacieron los termes y su casa.
Contento primero por la presuncin de su mujer, el hombre par-
ti luego a buscarla. De camino encontr varios pjaros rapaces
que le contaron la suerte de la desdichada. En adelante, aadieron,
cuanta vez pase un ser humano ante un termitero rodeado de hier-
bas de pantano, oir silbar los termes. A pesar de lo que le aconse-
jaban los pjaros, el hombre quiso seguir buscando. Llegado a la
orilla de un gran ro, lo arrastraron las aguas y muri sepultado en
el limo. De su cuerpo nacieron dos capivaras, macho y hembra,
que emitan intenso olor. Tal es el origen de estos animales (Hssink-
Hahn, pp, 58-59).
Este mito tiene inters por partida doble. Salvando distancias muy
considerables, permite vincular mitos del Chaco (Toba, t\h I 3; Mocov,
M
2 2 4
) y de Venezuela (Warrau, M
2 2
3). relativos a una o varias mujeres
frustradas y (o) desobedientes, mudadas luego en capivaras. Sin duda,
ahora es el marido quien padece tal metamorfosis, en tanto que la mujer
se torna plantas acuticas (a las que se agregan, rror razones que falta
descubrir, los termes silbadores de los pantanos)." El mito bororo del
desanidador de pjaros (1\'1 J) acude al rescate, para explicar esta diver-
gencia en el sistema de las transformaciones.
En efecto -y es el segundo punto-, los dos mitos se traslapan, ya
que, aqu y all, un aliado (esposa o padre) traiciona a su funcin aban-
donando aqu un marido, all un hijo, sufre parecido castigo -pinchado
por las astas de un crvido, devorado por animales canbales (jaguar o
peces piraias)-; los restos (perifricos: piel, liendres, cerebro; o centra-
les: vsceras) dan nacimiento a las plantas de los pantanos. Y si el mito
tacana cambia en capivara al hombre disyunto de su mujer cazadora
(pero que trata obstinadamente de dar con ella, pese a los consejos de
las aves), es a la manera de otro mito bororo (M
2
1) en que mujeres
pescadoras, disyuntas de sus maridos (y que quieren seguir estndolo).
metamorfosean a stos en cerdos. La mujer tacana se niega a ceder a las
proposiciones del hombre crvido, que sin embargo la hubiera abastecido
4 Esta metamorfosis sanciona siempre la desmesura: aqu, de- una mujer que
quiere hacer de hombre, en otro lado (M
256)
de un hombre que intenta sacar
provecho de su largo pene para hacer de superhombre, o si no, de un nio que
atestigua sorprendente crueldad (Hssink-Hahn, pp. 81-83, 192-193).
284
AGOSTO EN CUARESMA RETORNO DEL DESANlDADOR DE PjAROS 285
(Sobre la transformacin cuado "* caza, d. ce, pp. 87-96.)
La comparacin de los pares animales utilizados respectivamente por
M2 I Y M
3
o2 pone admirablemente de relieve la ambigedad del pensa-
miento tacana a propsito de la oposicin de los sexos, puesto que los
animales que emplea son mixtos:
En efecto, los peces pescados por las mujeres bororo de M
2
I estn por
entero del lado del agua, los cerdos en que se convierten sus maridos,
por entero del lado de la tierra, si no inclusive de los animales ctnicos.
Pero los capivaras. roedores anfibios, ilustran la unin del agua (terres-
tre) y de la tierra; en tanto que los crvidos, animales femeninos para los
Bororo (Colb. 1, p. 23), los Jbaro (Karsten 2, p. 374), los Munduruc
(Murphy 1, p. 53), los Yupa (Wilbert 7, p. 879), los Guaran (Cadogan
4, p. 57), etc. -cdcsde este punto de vista opuestos tambin a los cerdos,
animales masculinos-c-.f tienen afinidad con el cielo atmosfrico, e ilus-
tran la unin del agua (celeste) y de la tierra. Tal vez podra explicarse
de la misma manera que el ogro tacana, que reemplaza al jaguar ge en
los mitos "con desanidador de pjaros", sea tambin un mixto: serpien-
te-loro, que realiza la unin de la tierra y del aire, y 'confrontado como
el crvido de M
3 0 2
con un adversario que, por ser ora hombre, ora
mujer, no intenta sin embargo renunciar al otro aspecto.
Todas estas hiptesis ofrecen un carcter que pudiera llamarse m itico-
deductivo; reposan sobre una crtica, en el sentido kantiano de la expre-
sin, de un cuerpo de mitos acerca de los cuales se pregunta uno en qu
condiciones una estructura social supuesta desconocida sera propia para
engendrarlos; y sin ceder a la ilusin de que podran solamente reflejarla.
Pero, aunque no sepamos gran cosa sobre las instituciones antiguas de
los Tacana, es posible descubrir algunas corroboraciones indirectas de
nuestras hiptesis, que les confieren al menos presuncin de verdad.
Las tribus del grupo tacana practicaban una iniciacin doble de los
muchachos y muchachas, con ritos, de mutilacin corporal concebidos,
tal parece, para afirmar una equivalencia de los sexos a pesar de su
aparente diversidad. El mismo cuchillo de bamb serva para cortar el
frenillo del pene de los muchachos, a hender el himen de las chicas
(Mtraux 13, p. 446). Una conducta reprensible tena por sanciones
paralelas el suplicio de las hormigas si el culpable era una mujer, el de
las avispas si era un hombre (Hissink-Hahn, pp. 373-374). Y si bien la
vista de los dolos y de los objetos del culto estaba prohibida a las muje-
res cavia, stas disfrutaban del raro privilegio de tocar la flauta, en tan-
to que los hombres cantaban (Armentia, p. 13). Este afn de igualitaria-
roo ante los ritos va por cierto hacia una conmutatividad de los sexos a
que los mitos tacana parecen aspirar confusamente.
Podra ser tambin que esta forma particular de dualismo, tal como se
expresa de diferentes modos en los ritos y en los mitos, se explicase por
la posicin de los Tacana (y de sus vecinos del grupo lingstico pa-
no), que los pone en la interseccin de las bajas culturas de la selva
tropical y de las de la meseta andina. Si los mitos que hemos conside-
rado hasta aqu exhiben muchos puntos comunes con los del Chaco y el
Brasil central, difieren tambin por la presencia en las versiones tacana
de un protagonista divino, miembro de un panten complejo que no
tiene equivalente entre las tribus de baja cultura, y del cual incluso hay
dioses con nombres quechuas. En el siglo XVII haba an objetos de
origen peruano en los templos cuadrados que los Tacana levantaban en
lugares aislados (Mtraux, loc. cic., p. 447).
En virtud del papel que toca a estas divinidades desempenar , todas las
funciones mticas, en cierto modo, se corren un escaln, mas sin que este
deslizamiento hacia arriba acarree una perturbacin de las funciones que
tienen que permanecer aseguradas. Los mitos tacana salen de apuro, si
pudiera decirse, haciendo corresponder dos semi trminos a una funcin.
5 La forma de la oposicin no es, sin embargo, constante, puesto que los Kogi
asimilan los cerdos y los armadillos a seres femeninos, en virtud de que estos ani-
males trabajan la tierra [Relchel-Dolmatoff, 1, p. 270).
cerdos
crvido
[ Bororo]
(O#A)
capivaras
=>
M302 [ ]
caza // (A) =O
peces
" ]
ti I
(o) = A
[Gel rlf-
(A O = A)
Bororo (M21)
Si hubiera derecho de remontar mitos tacana a una estructura social
mal conocida, y que no parece ya observable actualmente, sera cosa,
entre estos indios, de una situacin emprica de otro tipo ms, tercero, y
que de hecho estara a caballo entre los otros dos. En el origen de esta
situacin no se encontrara un estado de tensin sino una voluntad de
acercamiento que neutraliza las separaciones tcnicas entre los sexos: el
hombre quiere ser cultivador as como su esposa; la mujer desea ser
cazador como su marido. De este apetito de indistincin resulta sin duda
una ruptura, pero derivada, ya que reside esta vez (M
3 0 0 a
) entre marido
de hermana y hermano de mujer, a quien repugna hallar en el marido de
su hermana un simple doblete de sta:
de carne. En una versin de M
2
1, a las mujeres bororo las abastecen de
pescado las nutrias, que son hombres, por haber cedido a sus propuestas
(Rondon, p. 167).
Cuando comparamos en Lo cru-Lo y lo cocido los mitos bororo y ge
sobre el origen de los cerdos salvajes, una transformacin de naturaleza
sociolgica nos permiti reducir sus diferencias. La l inea de ruptura
potencial que pasa, para los Ge, entre el hermano y la hermana casada,
cae para los Bororo entre la mujer y el marido:
286
AGOSTO EN CUARESMA RETORNO DEL DESANIDADR DE PJAROS 287
Consideremos, por ejemplo, la transformacin: los guacamayos comidos
por el jaguar (en los mitos ge: M
7
-12) se convierten en serpientes comi-
das por una divinidad (en los mitos tacana: M3 0 o a M3 0 3 ) que ilustra
as la transformacin tacana del jaguar ge (en tanto que ogro imaginario
y salvador real). Este grupo no es homogneo, ya que la transformacin
de los guacamayos en serpientes constituye un episodio interior al mito
tacana en tanto que la transformacin del jaguar en divinidad resulta de
una operacin exterior hecha sobre este mito por medio de los mitos ge.
Para vencer la dificultad y obtener una relacin real de equivalencia
entre los mitos, hay que admitir que en razn de la irrupcin de un
protagonista divino en la serie tacana, se establece la correspondencia
entre tres trminos tacana y dos trminos ge, de acuerdo con la frmula:
En efecto, en la serie tacana, la divinidad es un comedor de serpientes y
la serpiente un comedor de hombres -aunque humanos cambiados pri-
mero en guacamayos y luego en serpientes sean ellos mismos comidos
por la divinidad. En la serie ge, el jaguar reemplaza a la serpiente (a
ttulo de ogro virtual) y se conduce como la divinidad (salvador real), y
los guacamayos son comidos por el jaguar del mismo modo que, entre
los Tacara, las serpientes-guacamayo lo son por la divinidad.
Captamos acaso aqu la razn profunda por la cual las serpientes taca-
na deben ser lgicamente mixtas: serpientes y pjaros. Como serpientes,
invierten un trmino de los mitos ge (a causa de su subordinacin a un
trmino de rango superior al suyo), como guacamayos, reproducen el
otro trmino. Pero sobre todo, verificamos una vez ms que el anlisis
estructural aporta ayuda a las reconstrucciones histricas. Los especia-
listas en los Tacana admiten en efecto que estos indios pudieran tener
origen oriental: llegados, por consiguiente, de una zona de bajas culturas
y sometidos tardamente a la influencia andina que habra puesto su
panten encima de un fondo ms antiguo. Nuestra interpretacin tiene
exactamente el mismo sentido. Puede agregarse, con fundamento en la
primera diferencia que hemos descubierto entre el mito bororo y el mito
tacana cuyo hroe es un desanidador de pjaros, que el procedimiento
complicado al que recurre el segundo mito para asegurar el aislamiento
del hroe sera fcilmente explicable si resultase de una transformacin
dcl episodio correspondiente de los mitos bororo y ge. Vuelta inevitable
por respeto a un constreimiento suplementario. esta complicacin pare-
cera gratuita e incomprensible si fuera efecto de una transformacin en
sen tido inverso.
COMEDORES, COMIDOS,
M 3 o 3 Tacana: la educacin de 10.\" muchachos y las chicas.
tres. se ext.raviaron y, al encontrar cerdos salvajes,
los Siguieron a y se transformaron en congneres
suyos.. El del hroe srguio buscando. Hambriento, comi su
brazo izquierdo. De pronto apareci Chibute , le reproch su mal-
y I,e. dijo que ya no, volv.era entre los humanos sino que pcre-
(.ena sus en gran oso hormiguero, errara
sm u:.stIn? por la tierra, VIVirla Sin mujer, engendrara y procreara
sus hiJOS el solo.
Tornemos a nuestro punto de partida, es decir M]OOa, del que sabemos
ya que transforma tres mitos o grupos de mitos:{M} ,{l'VI7-MI2}'
{M22 4}, a los que desde ahora se puede agregar el cuarto grupo,
{ MI I 7, MI 6 I} ,en razn del doble motivo de la transformacin en gran
cazador de un hroe miserable, prisionero en lo alto de un rbol del cual
consigue descender por un bejuco (que es tambin un Ficus en los mitos
tacana, Hissink-Hahn , p. 178; cf'. CC, p. 181, n. 8), cuya aparicin fue
mgicamente suscitada.
Ahora bien: este aspecto remite a otro grupo de mitos, el quinto, lar-
gamente analtzado en el curso de este trabajo, procedente esta vez de la
regin guayanesa (M23 7 -M2 ] 9)' El punto de partida es el mismo. Viva
un en residencia matrilocal; sus cuados tratan de quitrselo
de encrma librndolo a un monstruo canbal. Un protector sobrenatural
con forma de rana (como la mujer del protector sobrenatural en una de
las versiones tacan,a) le quita la podredumbre (hedor entre los Tacana)
la cua! procedia su mala suerte, y le dona flechas milagrosas (para
disparar sm apuntar, en la Guayara, o con punta embotada en los mitos
tacana). As, pues, si el desanidador de pjaros es un amo del agua entre
los Bororo y un amo del fuego de cocina entre los Ge, aparece entre los
y, como el hroe guayans, con aspecto de amo de la caza, de
depende, con el mismo ttulo que el agua (por lo que toca a lo
hervido] y del fuego (por lo que hace a lo asado), la existencia misma de
la cocina que requiere la carne como materia, no menos que el fuego y
el agua como medios.
Una versin del mito tacana del desanidador de pjaros saca bien a la
luz esta nueva funcin. Pasaremos de prisa por primera parte que
reproduce con bastante exactitud M
3 0 0 a
, no sin sealar que la divinidad
protectora se llama aqu Chibute. Desde el punto de vista que nos inte-
resa, esta diferencia puede dejarse a un lado ya que Chibu te, hijo de la
hermana de Deavoavai y de un hombre-mono (Hissink-Hahn, pp.
con su to materno un par semidioscrico cuyos tr-
son conmutables: "Aunque figuren como personajes
en e.l pant con tacana, Ch ibu te y Dcavoavai son aqu comple-
mentanos y ucnen la misma funcin semntica, lo cual autoriza la trans-
cripcin: Chibute/Deavoava para designar este personaje doble" (ibid.,
p. 178). Despus de que la suegra del hroe ha consumido el alimento
malfico y se ha vuelto serpiente Iha bacua/, su marido parte en su bs-
queda acompaado de sus hijos:
guacamayos
>
serpientes
--------
jaguar
divinidad >
--------
Serie ge:
Serie tacana:
288 AGOSTO EN CUARESMA RETORNO DEL DESANIDADOR DE PJAROS 289
Conmovido por los llantos de su mujer, el hroe parte ahora en
pos de sus suegros. Chibute le muestra a la vieja transformada en
serpiente, condenada a morir de hambre, y el oso hormiguero, al
cual le ensea a matar, no con arco y flecha sino a mazazos. El
hroe expresa entonces el deseo de saber cazar, y Chibute le ense-
a a hacer un arco con la parte del tronco de la palmera chlma
amarilla (Guilielma sp.] que mira al levante," as como la cuerda y
dos tipos de flechas. Y en efecto, el hombre se torna el mejor de
los cazadores.
Le son confiados alumnos atrasados, que instruye a su vez con
ayuda de Chibute. Para esta segunda generacin el dios suprime
algunas restricciones de orden mgico (limitarse a fabricar dos fle-
chas por ao), pero aade otras de aspecto tcnico. Se pasa as del
arte de la caza como don sobrenatural a su prctica secular, ate-
nida a toda suerte de precauciones y cuidados que el mito enume-
ra demasiado minuciosamente para que podamos reproducirlos en
detalle. Resumiremos pues: lavados nocturnos con agua perfumada
con hojas del arbusto (no identificado), cuyos efluvios,
se extendern por el bosque , tiro obligado a la primera caza que
se presente, estmago dado a la mujer del instructor, el resto de la
carne a los padres viejos de los cazadores. Estos ltimos nunca
ofrecern carne a su instructor, sino que irn a ayudarlo en su
plantacin...
Los jvenes cazadores tenan dos hermanas, la mayor de las cua-
les placa al hijo del hroe, que deseaba casarse con ella. Con-
vocado de nuevo ritualmente por el grito - lhuul lhuu l - lan-
zado entre las manos a guisa de altavoz, Chibute explic que el
pretendiente deba juntar lea a la puerta de sus futuros suegros, y
que la joven ira a abastecerse all, en caso de que estuviera de
6 A propsito de una prescripcin anloga de los Yurok de California, que slo
hacan sus arcos con madera de tejo, y de la parte del tronco expuesta hacia lo
alto de la pendiente e-segn algunos de los informadores- o hacia el ro -caegn
otros-e, Kroeber observa con divertida condescendencia: "He aqu, por cierto, el
tipo de constreimientos imprevisibles que a estos indios les encanta imponerse"
(en Elmendorf, p. 87, n. 10). Pero incluso en Francia, y en nuestros das, los ceste-
ros lemosines saben que las varas de castao no son igual de fciles de trabajar
segn procedan de las hondonadas o de las laderas, o aun de laderas diferente-
mente expuestas (Robert, p. 158). En otro orden de ideas, los obreros encargados
de mandar fiotando (os troncos por el agua afirman que con luna llena los troncos
son enviados hacia la orilla, en tanto que con luna nueva permanecen en el eje de
la corriente (Simonot, p. 26, n, 4). Porque se nos escapen sus razones, no hay que
relegar automticamente un saber al plano de las supersticiones.
7 Los Tunebo empleaban una raz olorosa para atraer a los crvidos, y los Cuna
hacan igual uso de una planta llamada /bisepl (Holmer-Wassn, p. 10). Los cazado-
res indios de Virginia se untaban el cuerpo de raz de Anglica, the hunting root,
y, contra la costumbre, se ponan entonces bajo el viento del crvido, seguros de
que el olor lo hara acercarse (B. G. Hoffman). En este caso tambin parece tra-
tarse de una tcnica positiva ms que de una creencia mgica. No nos atreveramos
a decir otro tanto de la costumbre sherent consistente en perforar las orejas de los
chiquillos para ensartar un palito de madera liviana, con intencin de hacerlos
buenos cazadores e inmunizarlos contra las enfermedades (Vianna, pp. 43-44).
acuerdo. El matrimonio sigui el ritual dispuesto por Chibute, del
cual el mito da una descripcin detallada.
Cuando la mujer estuvo encinta, aprendi de su suegro cmo
saber de antemano el sexo del infante, y las precauciones para que
el parto sea fcil y la criatura vigorosa. A fin de que no llore sin
cesar, duerma por la noche, no tenga bultos en la cabeza, etc., el
mito enumera otras prescripciones o prohibiciones, cuya lista sim-
plificaremos: baos en un agua a la que se ha aadido savia del
bejuco /rijina/ (no identificado); interdiccin de comer carne de
mono aullador rojo (para la madre), de jaguar o de rabo de mono
aullador negro (para el nio); de tocar los huevos azules de un ave
de los bosques, as como la planta de los pies del coat (para el
nio). Siguen entonces los preceptos relativos a la fabricacin de
las flechas, a las tcnicas de caza, a los indicios que permiten dar
con el camino en el bosque, a la coccin de la caza (carne roja
asada, estmago de cerdo estofadoL''
Siempre por mediacin del hroe, Chibute ense entonces a la
joven pareja las tcnicas del hilado, del tejido y de la alfarera,
desengrasando con la corteza calcinada del rbol /carip/ (una criso-
balancea; cf. Whiffen, p. 96 y n. 3).
[Por 10 que toca a los termes silbadores de M
3
02, es interesante
notar que el marido deber silbar al cortar la madera destinada a
hacer el vstago del huso, y que la plancha que le sirve de soporte
a ste, para que gire de prisa, la cubrir la mujer con cenizas de un
termitero quemado de antemano por su marido.]
Despus de que Chibute aconsej convocar a la araa para que
diera lecciones de hilado a la joven, se encarg de ensearle cmo
fabricar un telar con sus accesorios, preparar los baos de tintes,
cortar y coser los vestidos destinados a uno y a otro sexo. Dijo
tambin que el cazador debera tocarse con ciertas plumas, llevar
un morral de cazador que contuviera las concreciones de pelos,
guijarros y grasa halladas en el estmago o el hgado de varios
animales grandes, cuidar mucho de enterrar el hgado del cerdo sal-
vaje en el lugar mismo en que ste hubiera sido abatido (para que
volvieran los congneres del animal), y ofrendar al Amo de los
cerdos un talego tejido y adornado con motivos simblicos, a fin
de que no alejara su rebao sino que lo dejara en sal-
feros, donde los cazadores matarn abundantes animales.
El captulo de la caza concluye con diversos signos premonito-
rios del xito o del fracaso. Despus de lo cual el dios pasa a la
pesca, que requiere un arco y flechas sin emplumar, hechos con
materiales y segn procedimientos apropiados. Los diques, las re-
des, la preparacin del veneno de pesca, el transporte y la coccin
8 Este tratamiento diferencial de una vscera recuerda una observacin de
Whiffen sobre las tribus de la regin comprendida entre los ros Issa y Japura:
"Segn los indios, sera una bestialidad comer el hgado, los riones y otras entra-
as de las piezas cazadas, a menos que se pongan en sopa o en guisado" [p. 130,
cf, tambin p. 134). Los pedazos indignos de ser asados o ahumados no dejan,
pues, de ser consumibles, a condicin de ser hervidos.
9 Este pasaje apoya una deduccin de CC, p. 111, donde formulamos la
hiptesis de que el cerdo era simultneamente concebido como carne y como amo
de la carne. Existan entre los Yuracar prescripciones de caza idnticas.
290 AGOSTO EN CUARESMA
RETORNO DEL DESANlDADOR DE PJAROS
291
del pescado, se discuten largamente. Por ltimo, el mito concluye
con preceptos deportivos dedicados al buen cazador: baos cotidia-
nos, ejercicios de tiro al arco con termiteros como blanco (pero
slo con luna creciente); prohibiciones alimentarias (cerebro de cer-
do, hgado de tortuga) o prescripciones (cerebro de monos Ateles
y Cebus,. cor,azn de Ipucararal y de tortuga, crudos); buenos
m?dales (jams comer las sobras de las comidas dejadas en las mar-
mitas); manera correcta de preparar y portar el material; pinturas
coryorales. el,c. A todas estas instrucciones, concluye el mito,
Chibute agrego otras muchas, que el hroe deba trasmitir a su hijo
y a sus descendientes (Hissink-Hahn, pp. 1654176).
lCmo sera si la lista hubiese sido completa! Pues, aun en forma de
fragmento, hay ms etnografa en este mito de la que alcanzara a reco-
ger un observador despus de meses, si no es que de aos, de perma-
nencia entre una tribu. Cada rito, prescripcin o prohibicin justificara
~ n estudio r ~ i o y comparado. Slo daremos un ejemplo, elegido por
interesar mas directamente que otros al anlisis en curso.
Para conocer el sexo de la criatura, an en el seno materno, el dios
prescribe a los padres confrontar sus sueos. Si ambos han soado con
un obJeto redondo, como el fru to de genipa (Genipa americana), de
motacu (una palmera: Attalea sp.) o de assai (otra palmera: Euterpe
oleracea), tendrn un hijo; una hija si el sueo evocaba un objeto alar-
gado, raz de mandioca o pltano.
Las asociaciones libres de sujetos pertenecientes a nuestra cultura daran
sin duda el resultado opuesto: redondo en el caso de una nia, alargado
en el de un nio. Ahora bien, es fcil verificar que, por regla general, la
simblica sexual de los indios sudamericanos, cualesquiera que sean los
medios lxicos, no deja de ser homologa de la de los Tacana, y en conse-
cuencia inversa de la nuestra. He aqu algunos ejemplos concernientes
tambin al sexo del futuro cro. Dicen los Waiwai de la Guayana que si
se oye silbar al pjaro carpintero Iswis-sisi, ser un nio, pero si el ave
golpea, Itororororo/, una nia (Fock. p. 122: cf. Derbyshire, p. 157). En
Ecuador, los Cato irritan a la mantis religiosa: si a manera de respuesta
adelanta las dos patas, es presagio de una nia, de un nio si no es ms
que una sola {Rochcreau, p. 82). Esta simblica habr de cotejarse con
la clasificacin por sexos de los tambores de madera amaznicos: el gran
tambor, que emite notas bajas, es hembra: es macho el pequeo, de
notas agudas (Whiffen, pp. 214-215).10 Se tiene, pues, una serie de equi-
valencias:
hembra : macho : : larg-o : redondo :: golpeado: silbado ::
entero : por mitad : ; grande: pequeo :: grave: agudo
10 Menos simblico y ms racionalizado, el mtodo de los Kamgang-Ccroado se
acerca ms a nuestra sistemtica. Presentan una maza al pequeo oso hormiguero;
si la acepta, la criatura ser de sexo masculino, o del femenino si la rechaza (Bar-
ba, p. 25). No pretendemos que la ecuacin anterior sea aplicable a la simblica de
todas las tribus. As los Umutina parecen ser excepcin, al distinguir los frutos de
En Lo crudo y lo cocido (p. 1.32-133) deslindamos ya una oposicin
entre vulvas alargada y redondeada, inherente al sexo femenino. Pero si
se tiene en cuenta que el mito mundurucu (M, 8) al que nos referamos
afirma que las vulvas lindas son las ms redondas (Murphy 1, p. 78), se
llega a una proposicin:
(mujer deseable) ms: menos:: (vulva) redonda: alargada,
que parece contradecir la precedente, a menos que se tenga en mientes
la repulsin hacia el cuerpo femenino latente entre los indios sudameri-
canos, la cual no se 10 hace deseable, o apenas tolerable, ms que si cae,
en cuanto a su olor y a sus funciones fisiolgicas, ms ac de la plena
manifestacin de todas sus virtualidades (CC, pp. 184-185,266-268).
Sin duda se puede simplificar la primera serie de equivalencias, consi-
derando que la oposicin entre silbado y golpeado redobla aquella, igual-
mente de naturaleza acstica, entre notas agudas y notas graves; pero el
problema de saber por qu las mujeres son concebidas como ms "conse-
cuentes" que los hombres -dira el lenguaje popular, subsumiendo todas
las oposiciones-.-, subsiste. Parece que el pensamiento sudamericano sigue
aqu un camino anlogo al de las tribus de las montaas de Nueva Gui-
nea, para quienes la oposicin entre los sexos est muy marcada, y la
justifican por la creencia de que las mujeres tienen la carne dispuesta
"verticalmente" a 10 largo de los huesos, en tanto que los hombres la
tienen "horizontalmente", o sea en sentido transversal en relacin con el
eje de los huesos. A esta diferencia anatmica deben las mujeres alcanzar
la madurez antes que los hombres, casarse por trmino medio diez aos
antes y, aun adolescentes, poder contaminar con su sangre menstrual a
los muchachos que, a la misma edad, no dejan de ser particularmente
vulnerables, en virtud de que todava les es negado el estatuto social y
moral de los hombres adultos (Meggitt, pp. 207 y 222, nn. 5, 6).
Ahora bien, tambin en Amrica del Sur, una oposicin longitudinal/
transversal, formulada en otros trminos, serva para traducir diferencias
de autoridad y de estatuto. Las antiguas tribus de la regin del ro
Negro reconocan los jefes por un cilindro de piedra dura, perforado a lo
largo, es decir paralelamente al eje del cilindro, en tanto que los pinjan-
tes de la gen te comn, igualmen te cil ndricos, estaban perforados trans-
versalmente. Volveremos a encontrar ms adelante esta distincin, que
no carece de analoga con la de los bastones de ritmo, huecos o macizos
segn el sexo del ejecutante entre los Guaran meridionales. En efecto,
se puede admitir que un cilindro perforado en sentido de su longitud es
relativamente ms hueco que el mismo cilindro taladrado siguiendo su
anchura, y cuya masa es compacta casi por completo.
la palmera bacaba do campo (Ocnocarpus sp.] en "machos" y "hembras", segn
sean alargados o cortos, respectivamente (Schultz 2, p. 227; Oberg, p. 108), Ylos
Baniwa conceden brazos "aplanados" a los hombres, brazos "redondeados" a las
mujeres (M
2 7 6b).
Pero son precisamente estas diferencias entre los sistemas de
representaciones las que mereceran ser estudiadas ms de cerca de lo que hasta la
fecha se ha hecho.
292 AGOSTO EN CUARESMA
RETORNO DEL DESANlDADOR DE P] AROS 293
Despus de haber dado un ejemplo de la riqueza y de la complejidad
de los comentarios que justificara cada una de las creencias costumbres
ritos, prescripciones y prohibiciones cuya lista ofrece M
3
O;,
al mito en cuestin desde un punto de vista ms general. Hemos visto
que, adems de los grupos {MI} , {M
7
-
1 2
} , {M
22- 2 4
) ,tM1l7 y
M
1 6 1
J . transformaba el grupo guayans {M237_239} . No es todo;
pues despus de haber sealado de paso la referencia fugitiva a {MI S-
18} (transformacin de los malos cuados en cerdos salvajes), conviene
ahora examinar la ltima transformacin ilustrada por el mito tacana: la
del grupo de los mitos ge {M
2 2
5 -228 Y M
2
3 2} ,de los que se recor-
dar que se refieren asimismo al origen del oso hormiguero, y a la educa-
cin de los muchachos como cazadores y (o) como guerreros.
En Lo crudo y lo cocido pusimos un mito de este grupo (M
1 4 2
) en rela-
cin de transformacin implcita (por mediacin de M
s
, transformacin
l mismo de MI) con el mito del desanidador de pjaros, por medio de
una equivalencia entre la disposicin horizontal (rio arriba/ro abajo) y
la disyuncin vertical (cielo/tierra) de sus hroes respectivos (CC, pp.
254-257). Pasando ahora de los mitos ge a los mitos tacana, donde, sin
que padezca deformacin, volvemos a encontrar la imagen del desanida-
dar de pjaros, obedecemos pues siempre a la obligacin de rehacer en
sentido inverso el itinerario ya recorrido.
Despus de su disyuncin, voluntaria o involuntaria, horizontal o
vertical, acutica. o celeste, los hroes ge y tacana afrontan ogros:
falconiiformes entre los Ge, serpientes-loro entre los Tacana. La oposi-
cin entre pjaros rapaces y loros es constante en la mitologa sudamerica-
na con la forma: (pjaros) carruuoros frugnoros, as que el sistema
etnozoolgico comn a los dos grupos de mitos estara cerrado si,
lo mismo que el jaguar ge y el del Chaco son comedores de loros,
los halcones gc pudieran ser incluidos en el gnero Herp etotneres,
que comprende devoradores de serpientes. Mas, en una versin cuando
menos" uno ?e los pjaros es un Caprimulgus, no un halcn, y por
lo demas el genero de halcones permanece indeterminado.
En todo caso, los animales canbales responden por doquier a un lla-
procedente sea de los enemigos del hroe (y luego del
dIOS en los mitos tacana, sea, en los ge, del hroe mismo (cL
tarnb.ien MI 77 en Kruse, p., 350, el hroe golpea el agua: tu, tu,
tu ... para provocar la vertida de las aguilas asesinas). Ya uno de los
abuelos, ya los dos, se transforman en osos hormigueros (M
)
1 d 1 227,228,
?30 , ya e pa re, o e padre y la madre, de la mujer del hroe padecen
Igual, (M22 9 , M3 0 3 ) . Hemos discutido en las pp. 109-112 las
oposiciones o transformaciones:
a) capivara (largn.\- diente,\")joso hormiguero (desdentado);
b) abuelos =>OS?S hormigueros (comedores de termiteros);
cabeza del heme termitero;
suegros -e-comedores de oso hormiguero;
Se encuentra un conjunto comparable entre los Tacana:
suegro ee oso hormiguero (M303);
cerebro de la mujer =>termitero (M
3 0 2
);
padres del hroe =>comedores de oso hormiguero (M
30 3);
para dos mitos M
3
o2 Y M
3
O3, uno de los cuales se refiere al origen del
capivara, el otro al del oso hormiguero. En fin, tanto en el grupo tacana
como en el grupo ge, un mito (M
2
2 6' M
3
o3) se desprende de los dems
y ofrece el carcter de un verdadero tratado sobre la iniciacin. Pero al
mismo tiempo aparece una diferencia, que nos dar la solucin de una
dificultad metodolgica y terica hacia la cual conviene primero llamar
la atencin.
La indagacin a que nos entregamos desde el principio del precedente
volumen procede como "barriendo" el campo mtico, empezando en un
punto arbitrariamente elegido y siguiendo metdicamente, en longitud y
anchura y de arriba abajo, de derecha a izquierda y de izquierda a dere-
cha, para tornar perceptibles ciertos tipos de relaciones entre mitos que
ocupan posiciones consecutivas en una misma lnea, o entre los que resi-
den en lneas diferentes, sin dejar de estar unos encima o debajo de los
otros. Pero en los dos casos subsiste una distincin entre el "barrido"
mismo, que constituye una operacin, y los mitos que alumbra sucesiva
o peridicamente, y que son objeto de esta operacin.
Ahora, todo ocurre como si, en ocasin de M
3
03' se invirtiera la rela-
cin entre la operacin y su objeto, y esto de dos maneras. Primero, el
"barrido" primitivamente horizontal aparece de sbito como vertical.
L.uego y sobre todo, M
3 0 3
se define por un conjunto de puntos privile-
giados en campo y su unidad como objeto se hace inapresable, fuera
del acto mismo del "barrido", cuyo movimiento indeecomponible liga
estos un.os con otros; el "barrido" representa pues, ahora, el
cuerpo m itrco M
3 0 3
, y los puntos "barridos" la serie de las operaciones
que ejecutamos sobre l:
294
AGOSTO EN CUARESMA
RETORNO DEL DESANIDADOR DE PJAROS 295
La primera explicacin que se le ocurre a uno para explicar esta doble
inversin, a la vez geomtrica y lgica, es que un sistema mtico no es
accesible ms que en el devenir: no inerte y estable sino en perpetua
transformacin. Habra siempre, pues, varias especies de mitos presentes
simultneamente en el sistema, unas primitivas (en relacin con el
momento en que se realiza la observacin), otras derivadas. En tanto que
unas se mantendran an intactas en ciertos puntos, en otras partes ya
no seran identificables ms que en fragmentos. Donde la evolucin est
ms adelantada, los elementos liberados por el proceso de descompo-
sicin de los viejos sistemas se hallaran ya incorporados a nuevas combi-
naciones.
En un sentido, esta explicacin cae por su peso, ya que invoca hechos
difcilmente discutibles: los mitos se desmantelan y, como deca Boas,
nacen mitos nuevos de sus restos. Sin embargo, no puede satisfacer por
completo, ya que es claro que el carcter primario o derivado que as
nos veramos conducidos a atribuir a talo cual mito no le pertenecera
de manera intrnseca, sino que en gran medida sera funcin del orden
de presentacin. Hemos mostrado en Lo crudo y lo cocido (pp. 11-15)
que este orden es inevitablemente arbitrario, ya que los mitos no son
prejuzgados sino que explicitan de modo espontneo el sistema de sus
relaciones recprocas. As que si hubisemos decidido elegir M
3 0 3
pri-
mero, por razones tan contingentes como las que concedieran el nmero
1 al mito bororo del desanidador de pjaros, ste, en vez del otro, ha-
bra manifestado las singulares propiedades en las que concentramos
ahora nuestra atencin. Por lo dems, no las encontramos aqui por pri-
mera vez. Ya a propsito de otros mitos (as M
1 3 9
) habamos tenido
que recurrir a nociones tales como las de interaccin, corte transversal y
armaduras yuxtapuestas (CC, pp. 250-252).
La dificultad del problema viene as de nuestra obligacin de tener
simultneamente en cuenta dos perspectivas. La de la historia es absoluta
e independiente del observador, puesto que debemos admitir que un
corte operado en un momento cualquiera en la materia mtica se lleva
siempre consigo cierto cspe..or de diacrona, ya que esta materia, hetero-
gnea en la masa en lo tocante a la historia, est formada de un conglo-
merado de materiales que no han evolucionado al mismo ritmo y estn,
pues, diferentemente calificados desde el punto de vista del antes y el
despus. La otra perspectiva participa de un anlisis estructural que,
empiece por la punta que sea, sabe que siempre tropezar, despus de
cierto tiempo, con una relacin de incertidumbre que del mito exami-
nado tarde hace a la vez una transformacin local de los mitos que lo
han precedido inmediatamente y una totalizacin global del todo o parte
de los mitos comprendidos en el campo de la investigacin.
Esta relacin de incertidumbre es sin duda lo que hay que pagar por
pretender el conocimiento de un sistema cerrado: al principio se apren-
de mucho sobre la naturaleza de las relaciones que unen los elementos
de un sistema cuya economa general permanece oscura; y al final rela-
ciones vueltas redundantes informan ms sobre la economa del sistema
de lo que hacen aparecer de nuevos tipos de nexos entre los elementos.
Parece, pues, que jams se podra conocer las dos cosas a la vez y que
hubiera que conformarse con recoger informaciones que tocarn sea a la
estructura general del sistema, sea a las relaciones especiales entre tales o
cuales de sus elementos, pero jams a las dos al mismo tiempo. Y sin
embargo, uno de los tipos de conocimiento precede necesariamente al
otro, ya que no podra atacarse directamente la estructura sin disponer
previamente de un nmero suficiente de relaciones entre los elementos.
Por consiguiente, cualquiera que sea el punto de partida emprico ele-
gido, los resultados cambiarn de naturaleza a medida que adelante la
indagacin.
Pero, por otro lado, es imposible que estos resultados estn entera y
exclusivamente sometidos a las limitaciones internas del anlisis estruc-
tural. Pues, en tal caso, el carcter primario o secundario de mitos que
pertenecen a sociedades bien reales no tendra sino un valor relativo, y
dependera del punto de vista escogido por el observador. Habra entonces
que renunciar a toda esperanza de hacer que el anlisis estructural
desembocase en hiptesis histricas. O, ms bien, stas se reduciran a
ilusiones de ptica condenadas a disiparse, si no es .que hasta a invertirse,
cuanta vez le viniera al mitlogo el capricho de disponer de otra manera
sus materiales. Ahora, varias veces hemos adelantado interpretaciones de
las que afirmamos que no eran reversibles, o lo eran a tal precio que
permitan afirmar sobre dos mitos -no relativamente sino en absoluto-
que el uno representaba un estado anterior, el otro un estado posterior
de una transformacin que no hubiera podido producirse en sentido
contrario.
Para tratar de superar la dificultad, consideremos M
3
o 3 en su relacin
con todos los otros mitos o grupos de mitos cuya transformacin opera.
Sin duda se nos presenta simultneamente como un miembro particular
del grupo de estas transformaciones, y como una expresin privilegiada
del grupo que resume en s, en tanto -y tanto ms cuanto que- no
conseguimos completarlo gracias a l. Esta situacin paradjica resulta
de la pluridimensionalidad del campo mtico, que el anlisis estructural
explora (al mismo tiempo que lo constituye) por un movimiento en
espiral. Lineal primero, una serie se enrosca sobre s misma, se consolida
en plano, que a su vez engendra un volumen. Por consiguiente, los
primeros mitos estudiados se reducen casi enteramente a una cadena
sintagmtica cuyo mensaje debe ser descifrado por referencia a conjuntos
paradigmticos que en esta etapa los mitos no suministran todava, y
que hay que buscar fuera del campo mtico, es decir en la etnografa.
Pero ms tarde, y a medida que, por su accin cataltica, el estudio hace
manifiesta la estructura del campo y su volumen, se produce un fen-
meno doble. Por una parte, las relaciones paradigmticas interiores al
campo se multiplican mucho ms de prisa que las relaciones externas, las
cuajes inclusive alcanzan un nivel y de ah no pasan, una vez que han sido
recopiladas y explotadas todas las informaciones etnogrficas disponibles,
de suerte que el contexto de cada mito consiste ms y ms en otros
mitos, y menos y menos en las costumbres, creencias y ritos de la pobla-
cin particular de que procede el mito en cuestin. Por otra parte, la
296 AGOSTO EN CUARESMA RETORNO DEL DESANIDADOR DE PJAROS 297
distincin, clara al comienzo, entre una cadena sintagmtica interna y un
conjunto paradigmtico externo, tiende a abolirse terica y prctica-
mente ya que una vez engendrado el campo mtico, el eje arbitrario
escogido para su exploracin definir a la vez la serie que, para los fines
de la causa, desempear el papel de cadena sintagmtica, y las rela-
ciones transversales en cada punto de la serie, que funcionarn como
conjuntos paradigmticos. Segn la perspectiva adoptada por el analista,
una serie cualquiera podr, pues, servir de cadena sintagmtica o de
conjunto paradigmtico, y esta eleccin inicial determinar el carcter
(sintagmtico o paradigmtico) de todas las dems series. Tal es por
cierto el fenmeno salido a relucir en el anlisis de M
3
03, puesto que la
cadena sintagmtica formada por este mito se convirti en conjunto
paradigmtico para la interpretacin de no importa cul de los mitos que
transforma, pero cuyo grupo formara a su vez un conjunto paradig-
mtico propio para aclarar M
3
o 3 si hubisemos comenzado nuestra
indagacin por la otra punta.
Todo esto es verdad, pero descuida sin embargo un aspecto de M
3 0 3
que 10 diferencia en absoluto de los otros mitos con que lo hemos con-
frontado, sin que en la etapa presente pudisemos atribuir a esta diferen-
cia un origen lgico o histrico, y sin que debisemos, por consiguiente,
dejarnos intimidar por la antinomia de la estructura y del aconteci-
miento. En efecto, todos los mitos cuya pertenencia al mismo grupo que
M
3
o 3 hemos reconocido se refieren a la educacin de los muchachos o a
la educacin de las muchachas, pero nunca a las dos juntas (o si lo
hacen como MI 42, M
2
2 5, es con la hiptesis especial -por este hecho
igualmente restrictiva- de parecida falta de educacin). Desde este pun-
to de vista, M
3
o3 innova, pues consiste en un tratado de educacin
mixta que invita a sentarse, en los bancos de la misma escuela, al Emilio
de la familia ge y a la Sofa de las tribus guayanc-amaznicas.
Este carcter original de M
3 0 3
confirma primero la hiptesis sobre la
reversibilidad de los sexos en el pensamiento y las instituciones tacana a
la que llegamos de manera puramente deductiva.
l
1 Entre los indios, la
11 De esta reversibilidad ofrece M
30 3
una ilustracin particularmente notoria,
con el episodio de la transformacin del suegro en oso hormiguero que, en adelan-
te, vivir aislado, ser privado de esposa, engendrar y procreara sus hijos solo. En
efecto, la creencia corriente en Amrica del Sur, desde el ro Negro (Wallace, p.
314) hasta el Chaco (Nino, p. 37), pretende que no existe oso hormiguero macho
y que todos los individuos pertenecen al sexo femenino y se fecundan solos sin
intervencin de otro agente. El vnculo del mito tacana con el rea de la Guayana
es reforzado an ms por la transformacin de los hijos del suegro en cerdos, ya
que los Kalina llaman al gran oso hormiguero, a causa de una raya de su pelaje,
"padre de los pcars de collar" (Ahlbrinck, arlo "pakira"). Sea como fuere este
ltimo detalle, la transformacin tacana del oso hormiguero hembra, que concibe
por sus propios medios, en un macho capaz de concebir y dar a luz, muestra por
cierto que estos indios afectan a los sexos un coeficiente de equivalencia que
los vuelve conmutables en los dos sentidos con la misma facilidad.
No hemos encontrado la creencia en el oso hormiguero unisexuado entre los
Toba, pero est indirectamente atestiguada por el hecho de que aun hoy en da
estos indios dirigen por otro rumbo sus batidas cuando topan con los excrementos
llegada de muchachos y muchachas a la edad adulta no resulta de un
apartamiento diferencial ritualmente instaurado entre los sexos, y tal que
en adelante sea uno tenido por superior al otro. Al contrario, los dos
sexos han de ser promovidos juntos, por efecto de una operacin que
minimiza sus diferencias anatmicas y gracias a una enseanza impartida
simultneamente que subraya una colaboracin indispensable (as la
intervencin repetida del marido en el curso de la fabricacin y el
empleo del huso, por mucho que el hilado sea una ocupacin femenina).
En segundo lugar, aparece un corrimiento entre M
3 0 3
y los mitos que
hemos dispuesto en el mismo grupo: es a la vez como ellos, y ms que
ellos. De un problema que ofrece en teora dos aspectos, estos mitos no
consideraban ms que uno solo, en tanto que M
3 0
3 se empea en yuxta-
ponerlos y colocarlos en pie de igualdad. Es pues lgicamente ms
complejo, y transforma, de derecho, ms mitos que cada uno de estos
mitos en particular. Vayamos ms lejos: en tanto que la mitologa de la
miel, que nos ha servido de hilo conductor, tiene por protagonista una
muchacha mal educada, a partir del momento en que se transforma en
mitologa de caza, la herona se convierte en un hroe que es un mucha-
cho bien (o mal) educado. Se obtiene as un metagrupo cuyos trminos
son transformables unos en otros, so reserva de la valencia masculina o
femenina del personaje principal y del tipo de actividad tecnoeconmica
evocado. Pero todos estos mitos permanecen, en cierto modo, en estado
de semimitos, cuya sntesis sigue por hacer, por imbricacin de sus series
respectivas en el seno de un mito nico que pretendera llenar la caren-
cia (bajo el aspecto de la cual una educacin, especialmente concebida
para un sexo, no podra quedar sin aparecer en el otro), recurriendo a la
tercera solucin de una educacin igual para todos, e impartida, dentro
de lo posible, en comn. Tal es precisamente la solucin tacana, quiz
puesta en prctica en las antiguas costumbres, en todo caso soada en
sus mitos y por ellos respaldada.
Ignoramos qu tipo de evolucin histrica puede ser responsable de la
coexistencia, empricamente atestiguada, de principios opuestos de edu-
cacin en puntos diferentes de la Amrica tropical. La solucin mixta de
los Tacana (y sin duda de sus vecinos pano, reunidos con ellos en la
misma familia lingstica macro-pano, segn la clasificacin reciente de
Greenberg) drepresenta una forma ms antigua, que habra engendrado
los ritos de iniciacin masculina de los Ce y aquellos, cuya
es sobre todo femenina, de las tribus del rea guayano-ama-
(yen menor grado del Chaco)? O hay que concebir la hiptesis
Inversa de una conciliacin o de una sntesis, cumplida por los Tacana y
los Pano sobre el fundamento de tradiciones opuestas entre s, pero que
una de oeste a este les habra permitido conocer y adoptar?
El anlisis estructural no resuelve estos problemas. Tiene al menos el
mrito de plantearlos, y aun de sugerir que una solucin es ms vero-
smil que la otra, ya que la comparacin en el plano formal que hemos
del gran oso hormiguero, persuadidos de que este animal vive como solitario y su
presencia excluye la de todos los dems animales {Susnik, pp. 41-42).
298 AGOSTO EN CUARESMA
hecho de un episodio de M
3 0 3
y del episodio correspondiente de MI.
MrM 2, nos ha conducido a pensar que el mito tacana poda derivar de
los mitos bororo-ge, peto que la hiptesis inversa chocara con enormes
dificultades. En este caso, el ideal de educacin mixta de los Tacana
podra proceder de un esfuerzo por adaptar una tradicin oriental de
iniciacin masculina a una tradicin occidental que pusiera el acento
sobre todo en la educacin de las chicas. Este esfuerzo habra llevado al
reajuste -3 fin de integrarlos en un sistema global- de mitos otrora
ligados a una ti otra tradicin, pero cuyo carcter de transformacin
recproca atestigua que ellos mismos ya se haban diferenciado a partir
de un fondo ms antiguo.
CUARTA PARTE
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TlNIEl:lLAS
Nunc age, naturas apibus quas Iuppiter ipse
addidit expediam, pro qua mercede canoros
Curetum sonitus crepitantiaque aera secutae
Dictaeo caeli regem pauere sub antro. *
Virgilio, Gergicas, IV, vv. 149-152
* Ahora, pues, qu natura a las abejas Jpiter mismo I aadi, explicar, por
merced de qu, los canoros I sones de los Curetes siguiendo, y sus bronces vibran-
tes, I alimentaron al rey del cielo en el antro Dictec. [Traduccin de Ruhn Boni-
faz Nuo.]
I. El escndalo V el hedor
11. La armona de las esferas
301
352
EL ESCNDALO Y EL HEDOR
LAS CONSIDERACIONES generales que preceden no deben hacer per-
der de vista el problema que nos ha llevado hacia el mito tereno del
desanidador de pjaros (M
2
4) Y que nos ha empujado a aproximarlo a
los mitos tacana del mismo tema M 3 0 0 ~ 3 0 3 ) Se trataba de comprender,
en estos mitos, la recurrencia de un "llamado golpeado", en otras partes
dirigido al tapir, animal seductor, y ahora a la miel, alimento igualmente
seductor, transformado entre los Tacana (pero sin que el nexo deje de
ser perceptible) en un animal devorador, la serpiente-guacamayo. Si se
desease una comparacin, exterior a la mitologa tacana, para confirmar
la unidad del grupo, la suministrara de sobra el mito tereno que com-
bina los tres trminos: miel, serpiente, guacamayo, para llegar a la no-
cin de una miel destructora (por adicin de carne de serpiente) que
provoca la transformacin de la consumidora en jaguar devorador -pre-
cisamente de guacamayos o de loros- y tambin de hombres, cuando
que en el mito tacana el hombre est en posicin de comedor (desanida-
dar de huevos) de guacamayos.
Este mito tereno, en el cual la miel elevada a potencia negativa por
adicin de carne de serpiente desempea el papel de medio, se propone
explicar el origen del tabaco, el cual est ms all de la miel como la
sangre menstrual (que emplea la mujer para envenenar al marido) est
ms ac. Acerca del sistema polar constituido por el tabaco y la miel
hemos dado ya numerosas indicaciones, y volveremos ms adelante. En
cuanto a la oposicin de la miel y la sangre menstrual, tambin la hemos
encontrado en mitos que atribuyen valores variables a la relacin entre
los dos trminos: estos valores pueden acercarse cuando el amo de la
miel es un personaje masculino, que no siente asco hacia una joven
indispuesta (:\1
2
3S); se invierten, sin dejar de estar alejados entre ellos, al
trmino de la serie de transformaciones que nos ha conducido del perso-
naje de la chica loca por la miel (o por su cuerpo) al jaguar casto, pero
loco por la sangre menstrual (M2 7 J)'
301
302
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
EL ESCNDALO Y EL HEDOR 303
Aparece otro nexo entre el mito tereno y un grupo de mitos
que hemos trado a cuento varias veces En M197,.las hijas
del irra ("melero", animal amo de la miel] alimentan a sus mandos con,
una cerveza a la que hanmezcla<.lo sus se asr
como envenenadoras de sus maridos, como la heroma del te:en?
Cuando hubo descubierto las maniobras criminales de su mujer, el mdi?
tereno parti a buscar miel, instrumento de venganz,,:, y entrechoco
las sandalias para hallarla ms fcilmente. informados, los
maridos tacana dieron una felpa a sus mUJeres, y asr sonaron -pung,
pung, pung... - los tamborcillos de madera que haban colgado a la
espalda de sus esposas (M] 96).1 Advertido por el ruido, y para sustraer
las mujeres a estos malos tratos, su padre las transformo en guacamayos.
Existe una relacin ms directa entre la sangre menstrual, el excre-
mento y la miel. En M
2
4 , el marido administra a su mujer .m.iel envene-
nada, a cambio -c-por decirlo asf-. de la sangre menstrual recibida de ella;
en M
I 9 7
la cocinera intercambia (consigo misma) los excreme.ntos
mezcla con la cerveza. en vez de la miel que normalmente hubiera debi-
do emplear.
Por consiguiente, y por oscuro que siga siendo el episodio del "lla-
mado golpeado", su presencia en el mito tereno, corroborada por otros
mitos, no parece explicable por causas particulares o Tampoco
es posible invocar algn vestigio de un uso tcnico (hacer para que
se aleje el enjambre) o mgico (anticipar, imitando su ruido, los hacha-
zos del buscador de miel cuando ya ha localizado el enjambre), ya que
estas interpretaciones. desprovistas de fundamento etnogrfico,
inaplicables al "llamado golpeado" tal como lo hemos hallado descrito
entre los Tacana, en un contexto mtico transformado.
Si el gesto de un buscador de miel que golpe.a una ot;a
sandalias no es reducible a causas accidentales, ru a una mtencton tecmca
o mgica directamente relacionada con bsqueda, dqu puesto le
en el mito, pues, al empleo de un medio Improvisado para hacer ruidoi
Para tratar de resolver este problema, que no slo atae a un detalle en
apariencia nfimo de un mito muy corto, sino que detrs de l se perfila
toda la teora de los llamados y. ms all, el sistema entero de los instru-
mentas de msica, vamos a presentar dos mitos de los indios Tukuna,
que viven a orillas del ro Solimes entre 67 y 70
0
de longitud O. y
1 Los Kalinu de la Cuavana tambin utilizan la piel del irra para tambores
pequeos (Ahlbrinck, arto "aira").
veneno:
M2 4 : sangre menstrual
M197: excrementos
llamado golpeado:
causa (del medio) de
venganza
resultado (del medio)
de venganza
consecuencia de la
venganza:
mujer convertida en
[jaguar] comedor de
guacamayos;
mujeres convertidas en
guacamayos;
cuyo lenguaje es clasificado actualmente con el de los Tucano, ms
septentrionales:
M
3
1 4 Tukuna: la familia convertida en jaguares.
Un hombre de edad y su mujer partieron con otros hombres
hacia no se sabe dnde, acaso el otro mundo. El viejo ense a sus
compaeros a disparar una flecha a un tronco de /tururi/. No bien
tocado el rbol, se desprenda de abajo arriba una tira de corteza.
Cada cual elega un pedazo de corteza y lo martilleaba para agran-
darlo, le pintaba motas negras que imitaban las del jaguar, y se lo
pona. Transformados as en jaguares, los cazadores recorran el
bosque matando y devorando indios. Pero otros descubrieron su
secreto y resolvieron exterminarlos. Mataron al viejo cuando los
atacaba, disfrazado de jaguar. La esposa les oy pronunciar el
nombre del matador: lo persigui con apariencia de jaguar y lo
hizo pedazos.
El hijo de la vieja tena dos chicos. Un da sta acampano a su
hijo y a otros cazadores hasta un sitio donde crecan /envieira/,
rboles que dan un fruto de que se alimentan los tucanes. Cada
cazador eligi un rbol y se subi a l para matar los pjaros con
cerbatana. De sbito irrumpi la vieja' con apariencia de jaguar y
devor los pjaros muertos cados al pie del rbol en que estaba
instalado su hijo. Cuando hubo partido, el hombre baj a recoger
los pjaros que restaban. Quiso en seguida volver a subir al rbol,
pero se clav una espina en el pie y se agach para arrancrsela.
En aquel momento la vieja le salt a la nuca y lo mat. Le arranc
el hgado, lo envolvi en hojas y se lo llev a sus nietos preten-
diendo que se trataba de hongos arborcolas. Pero los nios, des-
confiados ante la ausencia de su padre, inspeccionaron la marmita
y reconocieron un hgado humano. Siguieron a su abuela a la selva
y vieron cmo se volv a jaguar y devoraba el cadver de su padre.
Uno de los chicos le ensart a la ogresa por el ano una lanza con
punta de diente de cerdo salvaje. Ella escap y los nios inhuma-
ron los restos de su padre en una madriguera de armadillo.
Volvan ya a la cabaa cuando apareci la vieja gimiendo. Como
ellos hicieron que se inquietaban, les explic que se hah a herido
al caer sobre un tocn en la plantacin. Pero los nietos exami-
naron la herida y reconocieron la lanzada. Encendieron una gran
hoguera detrs de la cabaa y se procuraron un tronco hueco de
rbol /ambava/, uno de cuyos extremos hendieron longitudinal-
mente, de suerte que las dos lenguas de madera golpeasen una
contra otra vibrando al arrojar por tierra el tronco. Causaron as
tal estruendo que la vieja sali de la cabaa, furiosa por aquel rui-
do cerca de una enferma. En el acto la cogieron y la arrojaron a la
hoguera, donde se quem viva (Nim. 13, pp. 147-148).
Antes de analizar este mito daremos algunas luces de orden botnico y
etnogrfico. Trae 1\1.104 a colacin tres tipos de rboles: /turmi/, lenviei-
ve], /ambava/. El primer nombre, al cual no corresponde ninguna espe-
cie bien definida, designa "varias especies de Ficus y de artocarpos"
(Spruce, 1, p. 2H); se u tiliza la parte interna de su corteza para hacer
304 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS EL ESCNDALO Y EL HEDOR 305
vestidos y receptculos. /Envieira/ (envira, embira] designa sin duda Xilo-
pia de corteza fibrosa, que sirven para confeccionar amarras, ligaduras y
bandoleras, y que dan granos aromticos que los tucanes aprecian, dice
el mito, y que los Kalina de la Guayana ensartan en collares {Ahlbrinck,
art. "eneka", 4, e). El fambavaf o /embaba/. literalmente "no r-
bol" (Stradelli 1, art. "embayua"}, o como diran los silvicultores france-
ses, [au x-bois, es una Cecropia. El nombre tup cubre varias especies, de
las cuales la ms citada en la bibliografa es Cecropa peltata, rbol para
tambor (Whiffen, p. 134, n. 3; 141, n. 5), as llamado porque su tronco
naturalmente hueco se presta para la confeccin de dicho instrumento, y
tambin de bastones de llevar el ritmo y de trompas (Roth 2, p. 465).
Finalmente, la corteza fibrosa de las Cecropia proporciona cuerdas resis-
tentes (Stradelli, loe. cit.).
El mito introduce pues una trada de rboles, utilizados todos en la
confeccin de vestidos y de utensilios de corteza, y uno de los cuales
suministra materia, naturalmente elaborada, para varios instrumentos
musicales. Ahora, los Tukuna, que hacen la caja de sus tambores (de
piel) con madera de embaba (Nim. 13, p. 43), asocian estrechamente la
msica y las mscaras de corteza batida, que desempean gran papel en
sus fiestas y cuyo arte han llevado al mximo grado. Se sospechar ya
que M
3 0 4
plantea un problema particular (pero que por el momento
permanece oscuro) a propsito de la preparacin de las mscaras y de
los vestidos de corteza. Este aspecto resultar an ms ostensible cuando
se recuerde que al final de las fiestas los visitantes disfrazados con pren-
das de corteza de /tururi/ y franjas de /tururi/ o de /envira/ (envieira]
que Caen casi hasta el suelo, las abandonaban a sus huspedes, que
correspondan con presentes de carne ahumada (Nim. 13, p. 84). Ahora
bien, en el mito tambin el hecho de llevar un vestido de corteza, que
convierte al cazador en jaguar, lo pone en condiciones de adquirir car-
ne: humana, s, y no animal; mas la corteza, material del vestido, parti-
cipa asimismo de una categora excepcional en su gnero, por haber sido
obtenida por un medio mgico: "cazada", no arrancada al rbol, y se
presenta en el acto como largas cintas en vez de tener que ser arrancada
laboriosamente del tronco (Nim. 13, p. 81).
Teniendo en cuenta el alejamiento geogrfico, la regularidad de las
transformaciones que permiten pasar del mito tukuna a los mitos del
Chaco (M
2 2
-
2 4
) sobre el origen del jaguar y del tabaco es harto impre-
sionante:
interpretar correctamente el episodio de M
3 0 4
en que el hroe,
en el pie por una espina, sucumbe al ataque del jaguar mientras
extraer la causa de su mal, se recordar que M
2 4 6
, que participa
?el mismo grupo que M2 2 -2 4, hace que perezca la ogresa, mudada en
Jaguar, en un tronco erizado de lanzas como espinas (re transformadas
por lo dems en espinas en M
2 4 1
, as i como la ogresa de M
2 4
sucumbe
por haber picante y que provoca picores). Se notar igual-
mente que SI la heroina de M
2 4
envenena a su marido con su sangre
menstrual, la de M3 0 4 lleva a sus nietos el hgado del padre, es decir un
rgano que los indios sudamericanos creen formado de sangre coagulada
y que, en las mujeres, sirve de depsito de la sangre menstrual.
Una interpretacin satisfactoria de las dems transformaciones pedira
la previa de la posicin semntica de los tucanes. La empresa
se anuncia dificultosa, ya que estas aves figuran bastante poco en los
mitos. No haremos ms que esbozar una hiptesis, sin pretender estable-
cerla definitivamente.
Recib:n el nombre de tucn varias especies del gnero Rhamphastos
caracterizadas por enorme pico, pero muy ligero merced a su contextura
porosa debajo de un tegumento crneo. Estos pjaros saltan de rama en
rama ms que vuelan. Su plumaje es casi del todo negro, excepto una
muceta de color vivo y muy buscada con fines ornamentales. Y no slo
por los indios, puesto que el manto de corte del emperador Pedro 11 de
Brasil, que an puede ser admirado en el museo de Ro de Janeiro,
estaba hecho de plumas amarillas y sedosas de tucn.
vivos.
muertos.
!que reconocen 'u origen.
devora los pjaros,
cados
tucanes,
guacamayos
o loros,
el/ligado a sus nietos
? la cabeza a sus hIJOS
pjaros,
La mujer mata al hombre,
lleva
rM
30 4
: ( La mujer-jaguar es destruida por el fuego.
-24:
ha trepado
, a un rbol,
hIJO
Imarido
mudada en jaguar y cuyo
Un, madre I
Una esposa ,
306 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
EL ESCNDALO Y EL HEDOR 307
Fig. 16. Tucanes. Dibujo de Valette. (Segn Crevaux,loc. cit., p. 82.)
Este empleo ornamental de las plumas incita a acercar el tucn al loro
y al guacamayo, a los cuales su rgimen alimenticio lo opone parcial-
mente. En tanto que las psitaciformes son frugvoras, el tucn es omn-
voro y consume indiferentemente frutos, granos y alimaas, as roedores
y tambin pjaros. M;Hl4 trae a cuento un gusto particular del tucn por
los granos aromticos que hay que confrontar con su nombre alemn,
Pfefferfresser, "comedor de pimienta", menos sorprendente de lo que
Ihering (art. "tucano"} se inclina a juzgar, visto que Thevet (t. JI, p.
939a, b] hace del tucn un "come-pimienta" propagador del chile por
las semillas que contienen sus deyecciones.
Hasta el presente hemos encontrado siempre una oposrcron mayor, en
el registro de los pjaros, entre psitaciformes y aquilinas (las guilas ver-
daderas no existen en Amrica del Sur). Las indicaciones precedentes
sugieren que entre estos dos trminos polares el tucn ocupa una posi-
cin intermedia: sabe ser carnvoro como las rapaces y lleva en parte del
cuerpo plumas tan brillantes como las de los lor05.
2
Pero es evidentemente
la oposicin menor entre guacamayos y tucanes la que ha de retener nues-
tra atencin, ya que interviene sola en el conjunto m itico que estamos
considerando. Desde este punto de vista, la predileccin del tucn por
los granos aromticos de /envieira/ parece desempear en M
3 0 4
el papel
de rasgo pertinente.
En efecto, uno de los mitos sobre el origen de la miel, examinados al
principio de este libro, sacaba a escena a un indio sitiado tambin por
jaguares cuando desanidaba guacamayos, comedores de flores de dulce
nctar (M
I 8 9
) . Ahora bien, conocemos un mito en que el tucn desem-
pea un papel de primer plano, seguramente despus de recibir un pico
desmesurado como castigo de su glotonera (Mtraux 2, p. 178 y n. 1).
En este mito (M
3
o 5 b) un buscador de miel consigue, gracias a los con-
sejos del tucn, matar (encendindole fuego en la nuca) al demiurgo
Aatunpa que daba al ogro Dyori todos los buscadores de miel, para que
se los comiera (Nordenskild 1, p. 286). De modo que si M188-189
convierten los jaguares en buscadores de miel, M
3
o s b muda un buscador
de miel en jaguar (que, tambin l, ataca a sus adversarios por la nuca).
Al mismo tiempo, guacamayos perseguidos se cambian en tucn auxilia-
dar, transformacin de la cual tal vez dieran la clave las asociaciones
respectivas del guacamayo a un alimento dulce, del tucn a un alimento
especiado. Todos los trminos de M
3 0 4
reproduciran as los de M22-24
dndoles una expresin ms marcada.
Estas reflexiones no ofrecerian el menor inters si no contribuyeran a
alumbrar otros aspectos. En la tabla de las pp. 304-5 no hemos establecido
paralelismo ms que entre las partes centrales de los mitos, dejando de
lado el comienzo de M
3 4
, consagrado al origen del poder de transfor-
macin en jaguar, y el final de M ~ 4 (M
2 2
no contiene este episodio),
dedicado al origen del tabaco. Sin embargo, en estos ltimos mitos el
tabaco nace del jaguar, como en M
3 4
el jaguar nace, en cierto modo,
de la invencin de los vestidos de corteza. Llevar vestidos de corteza y
absorber tabaco sirven como medios para entrar en comunicacin con el
mundo sobrenatural. El abuso de uno de los medios provoca la muerte
de una mujer en una pira en M
3
o4' La muerte de una mujer en una
2 En apoyo de esto citaremos un pasaje del mito vapi diana sobre el origen de la
muerte (M]Osa)' El tucn era el ave familiar del demiurgo, y cuando muri el hijo
de su amo, llor lanlo que se desti; "Si desde hace tantos aos la pena no le
hubiera arrancado raudales de lgrimas, sus vivos colores anaranjado, negro, rojo y
verde no se habran perdido en gran medida. Y alrededor de los ojos tendra algo
ms que un anillo azul plido, ancho como la una del menique" (Ogilvie, p. 69).
Por lo que hace al plumaje, el tucn hace de esta suerte papel de loro decolorado.
En la Guayana el pequeo tucn parece ser objeto de una prohibicin compa-
rable a la que afecta a la carne de zarigeya entre los Ge (Ce, p. 171): quien
consumiera la carne de este pjaro, dicen [os Kalina, morira "an en belleza' o,
como diramos nosotros, en la flor de [a edad (Ahlbrinck, art. "kuyakn").
308
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
EL ESCNDALO Y EL HEDOR 309
pira provoca en M2 3 -2 4 la aparicin del otro medio, mas, segn M2 4
(d. tambin M
2
7)' primero en forma de abuso: los primeros detenta-
dores del tabaco pretendan fumar solos, es decir sin compartir con los
otros, o sin tratar de comunicarse con los Espritus. .
Si el humo del tabaco dirige una corts invitacin a los Espritus
bienhechores, es -cexplica otro mito tukuna (M
3
1 8) que examinaremos
ms lejos- gracias al humo asfixiante de chile como los hombres exter-
minaron un pueblo de Espritus malficos y canbales y pudieron inspec-
cionarlos a sus anchas. Las prendas de corteza que desde entonces se
fabrican estn inspiradas en su apariencia y permiten encarnarlos. De
hecho, la ceremonia de iniciacin de las muchachas, en la cual los visi-
tantes se disfrazan y fingen atacar y-destruir las cabaas de sus huspe-
des, simboliza un combate librado por los humanos para proteger a la
chica pber de los Espritus que la amenazan durante este periodo cr-
tico de su vida (Nim. 13, pp. 74, 89). Se ve pues por qu camino es
posible restablecer completa correspondencia entre el mito tukuna
M
3
o4 Y los mitos del Chaco sobre el origen del tabaco. El humo de
chile es lo contrario del humo de tabaco, pero como fue, por decirlo as,
cambiado a los Espritus sobrenaturales por los vestidos de corteza
(obtenidos gracias a la administracin de aqul), representa tambin su
inversa, y el uso m stico de los vestidos de corteza est as , ideolgica-
mente hablando, del mismo lado que el uso del tabaco.
Queda la recurrencia, menos sorprendente de lo que parecera a pri-
mera vista, de un objeto ruidoso tipo "batidor" en M2 4 y M 3 0 4 . El
instrumento ruidoso de M
2 4
es un artefacto cualquiera que sirve para
encontrar miel, instrumento de los sucesivos avatares de la ogresa que
conduyen con la destruccin de sta en la hoguera. En M
3 0 4
, conduce
directamente a la ogresa a la hoguera misma. Pero esta vez es un instru-
mento verdadero, aunque carezca de equivalente en la organologa tuku-
na -que es, no obstante, una de las ms ricas de la Amrica tropical-.-, y
que es de un tipo tan raro en esta regin del mundo que la obra clsica
de Izikowitz no cita (pp. 89), bajo la rbrica de clappers -"pedazos de
madera golpeados uno contra otro" -', ms que dos referencias, una de
las cuales es dudosa y la otra se refiere a la imitacin de la voz de un
pjaro. Parece, pues, que el mito tukuna ha concebido un instrumento
imaginario, cuya fabricacin describe cuidadosamente.:'
Con todo, el instrumento existe, si no entre los Tukuna al menos entre
los Bororo, que le dan exactamente igual forma, salvo que lo hacen de
bamb y no con el tronco hueco de /embaba/. En lengua bororo el
instrumento se llama /parabra/, trmino que designa tambin una espe-
cie de menuda oca silvestre, a causa -dice la E. B. (vol. 1, pp.
857-858)- del parecido entre la voz de este pjara y el batir de los
bambes. La explicacin no es convincente, pues se interpreta tambin
el nombre vernculo de Dendrocygna viaduta, /irere!, como una onoma-
3 Un artefacto del mismo tipo, pero usado para tirar piedras, ha sido sealado,
no obstante, entre los Tukuna, los Aparai, los Toba y los Sherent (Nim. 13, p.
123 Yn. 23).
topeya, y la comparacin de la voz de este pjara con un silbido (Ihe-
ring, art. "Irer"} no la aproxima para nada a una serie de batimientos
secos.
Vacilamos tambin acerca del puesto y el papel del /parabra/ en el
ritual bororo. Segn Colbacchini (2, pp. 99-100; 3, pp. 140141) estos
instrumentos, hechos de prtigas de bamb hendidas longitudinalmente a
lo largo de SO a 50 cm y que producen se agitan ,de
alturas diferentes, segun la entalladura llegue mas o .menos ser-ian
utilizados en la ceremonia de investidura del nuevo Jefe, que siempre se
efecta en ocasin de ritos funerarios. El nuevo jefe encarna el hroe
Parabra inventor de los instrumentos del mismo nombre, y se sienta en
la sepultura mientras los danzantes de uno y otro sexo hacen corro a su
alrededor sacudiendo los bambes que al fin depositan sobre la tumba.
El figura entre los presentes ofrecidos al nuevo (que siem-
pre procede de la mitad Cera) por los miembros de la mitad alterna,
Tugar.
La Enciclopedia Bororo precisa que la celebracin del rito de los /para-
bra/ es un privilegio del clan apibor de la mitad Tugar. Los oficiantes,
que personifican a los Espritus /parabra/, penetran en el pueblo por el
oeste teniendo cada uno a dos manas una prtiga de bamb hendida; se
dirigen hacia la sepultura, a la cual dan varias vueltas, y se sientan mien-
tras el jefe del ritual, llamado Parabra Eimejera (y no un jefe pue-
blo en trance de ser entronizado, como indicaban las fuentes anteriores],
anuncia su llegada a los miembros de las dos mitades, acompaado por
el crepitar de los bambes. Cuando ha acabado, los oficiantes depositan
los bambes sobre la tumba y se van (E. B., vol. 1, art , "aroe-etawu-
jedu", p. 159). .'.
Como la Enciclopdia no menciona los /parabara/ a proposrto de la
investidura de los jefes, es probable que en virtud de la concomitancia
obligatoria de dicho ritual con una ceremonia funeraria los
empezaran por creer que haba que asociar al uno lo que corresponda a
la otra. Una ceremonia funeraria, sin acompaamiento de investidura, ha
sido observada y fotografiada en u11 pueblo del ro Sao Lourenco (dis-
tinto de aquel en que residimos hace treinta aos, pero de la misma
regin, lejos de la controlada por las misiones). Unos quince das des-
pus de la inhumacin provisional en la plaza central del pueblo, danzan-
tes ataviados, que personifican seres mticos, revisan el cadver para. ver
si est bastante adelantada la descomposicin de las carnes. Repetidas
veces su conclusin es negativa, segn es necesario para que las ceremo-
nias sigan su curso. Uno de estos personajes, untado el cuerpo de arcilla
blanca da vueltas corriendo a la tumba, de la cual intenta sacar el alma
del muerto llamndolo. Mientras tanto otros hombres agitan prtigas de
bamb hendidas y emiten batimientos secos (Kozak, p. 45 ).4
4 Como los Bororo , varios pueblos del sur de California tienen un ritual
extremamente complejo, destinado a impedir al muerto retornar en.tre. !os VIVOS.
IIay dos danzas, llamadas respectivamente 'giratoria" y "para la extmcron los
fuegos". En el curso de esta ltima, los chamancs ahogan los fuegos con pies y
310 LOS INSTRU'vIENTOS DE LAS TINIEBLAS EL ESCNDALO Y EL HEDOR 311
Es probable que este danzante untado de lodo personifique al /aig/,
monstruo acutico de aspecto aterrador y del cual los rombos imitan el
grito. Si su proceder tiene por objeto, como sugiere nuestra fuente, irtvi-
tar al alma del muerto a salir de la tumba, y as del pueblo, para seguir
a los seres mticos al ms all, el batir de los /parabra/ podra apresurar
o saludar esta disyuncin que es tambin (segn el punto de vista que se
adopte) una conjuncin. No intentaremos ir ms lejos en la interpreta-
cin del ritual bororo antes de la publicacin del segundo volumen de la
Enciclopedia que incluir tal vez el mito, indito todava, sobre el origen
del /parabra/. Notemos nada ms que, de acuerdo con una informacin
proporcionada a Nordcnskild, los Yanaigua de Bolivia utilizaban un
instrumento de tipo batidor en ciertas ceremonias (Izikowitz, p. 8). Los
Tereno del sur de Mato Grosso tienen tambin una danza con entre-
chocar de bastones, que en portugus se llama bate pau, pero se ignora
su significacin (Altenfelder Silva, pp. 367-:169). Igualmente llamada
bate pau por los paisanos vecinos, una fiesta de los Kayap-Gorotire
denominada /men umroy ha sido observada recientemente. Dispuestos
en fila por parejas, los jvenes giran en crculo y golpean uno contra
otro bastones de 50 cm de longitud, aproximadamente. La danza dura
toda la noche y termina con acoplamientos con una mujer muy joven,
"ama de la fiesta", heredera de este oficio por lnea paterna, por las
mujeres: lo recibe, as, de una hermana de padre y lo trasmitir a una
hija de hermano. Cae por su peso que tal mujer no puede ya pretender
ser virgen. Segn la costumbre kayap, no tiene por tanto derecho ms
que a un matrimonio de segunda clase. No obstante, el rito del bate pau
interviene en ocasin de estos matrimonios raros y buscados en que la
desposada, impber an, es oficialmente virgen (Diniz, pp- 26-27). Pudie-
ra ser que los Guaran meridionales hayan empleado el mismo tipo de
artefactos ruidosos en sus ritos, pues los Mbya describen una importante
divinidad que lleva en cada mano un bastn que agita y golpea contra el
otro. Schaden (5, pp. 19] -192), que trae esta informacin, sugiere que
estos dos bastones cruzados tal vez sean origen de la famosa cruz gua-
ran, que impresion tan vivamente la imaginacin de los antiguos misio-
neros.
manos, y en las dos danzas entrechocan bastones (Waterman, pp. 309, 327328 Y
lms. 26, 27; Spicr J, pp. 321-322).
Ahora bien, sin duda alguna California es la tierra de eleccin de los instrumentos
de tipo fparabraf, que se encuentran desde tos Yokut al sur hasta los Klamath
que viven en el estarlo de Oregn (Spier 2, p. 89). Con los nombres de ctap raulc
o de split rattlc, dados por los etnlogos estadounidenses, su presencia est atesti-
guada tambin entre [os Pomo (Loeh, p. 189), Los Yuki y los Maidu [Kroeber , pp-
149,419 Y Im. 67). Los Nomlaki (Goldschmidt, pp. 367-368) lo hacen de saco,
verdadero bamb de las regiones templadas. Kroeber (pp. 823, 862) declara este
instrumento tpico de la California central, donde habra sido slo utilizado para
las danzas, pero jams para los ritos de pubertad y las ceremonias de los chamancs,
Entre los Klamath, que lo habran adquirido de las tribus del ro Pit , ms al sur, su
empleo esrarfa limitado a la GILOsl dance, culto mesinico aparecido alrededor de
1870 [Spicr 2, loco l.).
Es golpeando con el pie como los Uitoto creen establecer contacto con
los antepasados ctnicos que suben a flor de tierra para contemplar las
fiestas dadas en su honor y que las celebran, ellos, con "verdaderas"
palabras, en tanto que los hombres hablan por medio de instrumentos
musicales (Preuss 1, p. 126). Un mito matako (M
3 0 6
) cuenta que des-
pus del incendio que devast la tierra, un pajarillo Itapiatsonl bati su
tambor cerca del tocn quemado de un rbol zapallo (Cucurbita sp.),
como hacen los indios cuando madura la algarroba (Prosop sp.). El
tronco ech a crecer y se convirti en bello rbol cubierto de hojas que
con su sombra protegi a la nueva humanidad {Mtraux 3, p. 10; 5, p.
35).
Este mito nos aproxima singularmente a M
2
4 , en el cual el entrechocar
de las sandalias ten a por objeto tambin acelerar la conjuncin del
hroe y otro "fruto" silvestre: la miel. En la mitologa tacana otro pja-
ro -el carpintero-e, que sabemos amo de la miel, tamborilea con el pico
en la olla de barro de una mujer para guiar al marido extraviado (M
3
o7;
Hissink-Hahn, pp. 72-74; cf. tambin Uitoto en Preuss 1, pp. 304-314).
En M194-195 incumbe el mismo papel conjuntador al carpintero. ya sea
que conduzca a un marido hacia su mujer o que ayude a los hermanos
divinos a retornar al mundo sobrenatural. Sera interesante comparar
ms de cerca la funcin conjuntadora del tamborileo en M
3 0 7
con la que
cumple, en el mito de origen de los Guaran meridionales (M
3 0 8
) , el
crepitar de las simientes que estallan en la lumbre y cuya fuerza explo-
siva basta para conducir al menor de los hermanos divinos al otro lado
del agua, donde est ya el mayor (Cadogan 4. p. 79; Barba, p. 67). Nos
contentaremos con sealar el problema y la triple inversin del mismo
motivo entre los Bororo (M
4
6): hermanos cegados por el ruidoso esta-
llido de la osamenta de su abuela arrojada al fuego, y que recuperan la
vista en el agua (disy./conj.; animal/vegetal; en el agua/sobre el agua;
variante kalapalo, M
4 7
: los dos hermanos son respectivamente el sol y la
luna, y el segundo, luego que le arranc la nariz uno de los huesos de su
abuela proyectado desde el fuego donde "bailaban haciendo tic-tic",
decide subir al cielo; cf. CC, pp. 127, 173). Un estudio completo de este
motivo debera recurrir a las versiones norteamericanas, as el mito zui
del ritual de invierno, en que los hombres adquieren la caza arrebatada
por los cuervos, gracias al ruidoso estallido de un puado de sal echado
al fuego (M
3 0 9
; Bunzcl, p. 928)5
Con formas muy diversas, de esta suerte, una serie de ruidos discon-
tinuos, como los engendrados por el tamborileo. el entrechocar de
pedazos de madera, el crepitar en el fuego, o el batir de prtigas hendi-
das, desempea un oscuro papel en el ritual y en las representaciones
mticas. Los Tukuna, un mito de los cuales nos ha puesto en la pista del
/parabra/ bororo, aunque ellos ignoren dicho instrumento, utilizan al
menos en una ocasin bastones que entrechocan. Sabida es la importan-
s Los Timbir tienen una danza acompaada de batir de palmas para apartar los
parsitos de las cosechas (Nim. 8, p. 62). Las mujeres pawnee del alto Mlssourl
batan ruidosamente el agua con los pies en ocasin de la plantacin y recoleccin
de los frijoles [weltfish, p. 248).
312 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
EL ESCNDALO Y EL HEDOR 313
M23, M246 (rbol hueco) =>M304 (tronco hendido) =>M 3 1o (bamb hueco)
Este grupo de transformaciones es homogneo por lo que concierne a
los instrumentos de msica: el tronco hendido y el bamb hueco son
uno y otro artefactos ruidosos y hemos verificado independientemente
que, en los mitos del Chaco, existe una homologia entre el tronco vacia-
La relacin de transformacin que pronto vamos a observar entre M
34
y M31 o permite, sin esperar ms, reforzar el nexo que une los mitos del
Chaco y los mitos tukuna. Pues si, como est claro ya, el instrumento de
msica de M
3 1
o transforma el de M
304
, remiten juntos al tronco hueco
(transformado en fosa abierta en M24) que, en M
23
, M
2 4 6
, sirve de
refugio a las vctimas del jaguar canbal y causa la prdida de ste, o sea
la transformacin:
en el mito, donde corresponde al tronco hueco hendido de M
3
04: el
bastn de ritmo /ba:'/ma/, reservado al clan del jaguar y tal vez a algu-
nos otros, es una larga prtiga de bamb (Gadua superba) que mide has-
ta 3 metros. El extremo superior lleva una entalladura de unos 30 cm,
que representa una boca de caimn, con dientes o desdentado segn el
instrumento se llame "macho" o "hembra". Debajo de la boca se ve una
mascarita de demonio; el bamb lleva en su longitud cascabeles y ador-
nos de plumas de halcn. Estos instrumentos van siempre en pares, un
macho y una hembra. Los ejecutantes se ponen cara a cara y golpean el
suelo oblicuamente cruzando sus bambes. Como no han sido eliminados
los tabiques internos, la sonoridad no pasa de ser dbil (Nim. 13, p.
5 ~
Hemos reunido anteriormente en un solo grupo los mitos temb-tene-
tehara sobre el origen (de la fiesta) de la miel (M188-189), los mitos del
Chaco acerca del origen del tabaco (M
2 3
-
24
, M246), Y el mito sobre el
origen de las prendas de corteza (M304 que invierte el verdadero mito
de origen, como se ver ms tarde). Esta operacin resultaba de una tri-
pIe transformacin:
pacficos =>agresivos;
guacamayos, loros, cotorras =>tucanes;
flores dulces =>semillas aromticas.
a) jaguares:
b) pjaros:
e) alimento de los pjaros:
M
3
10. Tukuna: el jaguar devorador de nios.
Haca mucho tiempo que el jaguar Peti mataba nios. Cuanta vez
oa llorar a un nio que los padres haban dejado solo, la fiera
adoptaba la apariencia de la madre, se llevaba al pequeo y le
deca: - [Pega la nariz a mi ano! Mataba entonces a su vctima
con una emisin de gases intestinales y entonces se la coma. El
demiurgo Dyai decidi adoptar la forma de un nio. Provisto de su
honda, se puso a la vera de un sendero y llor. Apareci Peti, se lo
puso en el lomo y le mand que pusiera la nariz en su ano, pero
Dyai tuvo cuidado de volverse. Por mucho que el jaguar pea, no
lograba nada. Cada vez corra mas de prisa. Se encontr con gente
que le preguntaba dnde llevaba a "nuestro padre" (el demiurgo).
Comprendiendo entonces quin era, Peti rog a Dyai que se bajara,
pero ste no quiso. La fiera reanud su carrera y, cruzando una
gruta, penetr en el otro mundo, sin dejar de rogarle a Dyai que se
fuera.
Por orden del demiurgo, el jaguar retorn al lugar de su encuen-
tro. Haba all un rbol /muirapiranga/ con un agujero de paredes
muy lisas en el tronco. Dyai introdujo las patas delanteras del
jaguar y las amarr firmemente. Con las garras, que salan por el
otro lado, la fiera empu su bastn de danza, un bamb hueco, y
se puso a cantar. Llam al murcilago para que acudiera a lim-
piarle el trasero. Otros demonios, miembros tambin del dan del
jaguar, acudieron a su vez y le dieron de comer. Hoy da an se
oye a veces el escndalo que hacen en el lugar llamado Inaimeki/,
en una parcela de bosque secundario prxima a una antigua planta-
cin... (Nm. 13, p. 132).
cia extrema que estos indios prestan a los ritos de pubertad de las
muchachas. Ahora bien, en cuanto una percibe los signos de su primera
menstruacion se despoja de todos sus adornos, los cuelga en los postes
de la cabaa, que se vean bien, y va a esconderse en las matas cercanas.
Cuando llega la madre, ve los adornos, comprende lo que ha pasado y
sale a buscar a su hija. sta responde a los llamados golpeando entre s
dos trozos de madera seca. La madre se apresura entonces a levantar un
tabique alrededor de la yacija de la muchacha, y all la conduce cuando
ha cado la noche. A partir de este momento, y por dos o tres meses, la
chica quedar recluida, sin dejarse ver ni or, como no sea por su madre
y su ta paterna (Nim. 13, pp. 73-75).
Este retorno a los Tukuna da ocasin propicia para presentar un mito,
sin conocimiento del cual no puede ser discutido ms a fondo M
304:
A la triada botnica de M
J 04
este mito aade otro rbol, el cuarto, el
/muirapiranga/ o /myra-piranga/, lit. "madera roja". Este rbol, de la
familia de las leguminosas y del gnero Caesalpina, no es otro que el
famoso "palo de brasa" al que Brasil debe el nombre. Muy duro y fino
de grano, se presta a muchos usos. Los 'I'ukuna lo emplean, con hueso,
para hacer el palillo de tambor (Nim. 13, p. 43). El tambor de piel tuku-
na es ciertamente de origen europeo, y otro instrumento musical aparece
6 Muy dbil debe de ser tambin el ruido, comparado con un "sordo rumor",
con que los Bororo, dando en el sucio con esteras enrolladas, anuncian la partida
de los monstruos acuticos jaig/, a fin de que mujeres y nios puedan salir impu-
nemente de las cabaas donde estaban escondidos. Se advertir que los actores que
representan el jaigj tratan de empujar a los muchachos, sostenidos por el padrino
y los parientes masculinos de cada uno para evitar una cada que sera de psimo
agero (E. B., vol. 1, pp. 661-662). Este episodio parece una trasposicin casi lite-
ral de ciertos delalles de la iniciacin de las muchachas entre los Tukuna (Nm. 13,
pp. 88-89).
314 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS EL ESCNDALO Y EL HEDOR 315
Por consiguiente, segn la perspectiva que se adopte, M
3 0 4
se articula
con M
3
J 0, o cada uno de ellos se articula por separado con Me ; o si no
los tres mitos se articulan juntos. Si nos atreviramos a consolidar en un
"archimito" (como los lingistas hablan de "archifonemas"), el conjunto
de los mitos del Chaco sobre el origen del jaguar y (o) del tabaco, se
obtendra otra serie paralela a las precedentes:
do, la artesa de hidromel y el tambor (antes, p. 90). Volveremos a este
aspecto.
Superpongamos ahora M
3 0 4
y M] 1 O' A la primera ojeada aparece una
red compleja de relaciones; pues, si las cadenas sintagmticas de los dos
mitos se reproducen de la manera habitual merced a algunas transforma-
ciones, engendran, en un punto de su coincidencia, un conjunto paradig-
mtico equivalente a una parte de la cadena sintagmtica de un mito
bororo (M
s)
del cual 'hemos demostrado, precisamente al principio del
volumen precedente, que es una transformacin del mito de referencia
(M 1)' Todo pasa, entonces, como si nuestra bsqueda, enrollndose en
espiral, despus de retornar con movimiento retrgrado a su punto de
partida, recuperase de momento la marcha progresiva y su curva tomase
la inflexin de un antiguo trayecto (ver tabla de la pgina siguiente).
Volvemos a encontrar, pues, el problema, ya discutido, de la reversibi-
lidad recproca de una cadena sintagmtica constituida por un solo mito,
y de un conjunto sintagmtico obtenido practicando un corte vertical a
travs de las cadenas sintagmticas superpuestas de varios mitos, unidos
entre ellos por relaciones de transformacin. Pero, en elcaso presente, se
puede por lo menos entrever el fundamento semntico de un fenmeno
del cual slo consideramos el aspecto formal.
Se recordar que M
s
cuya cadena sintagmtica parece aqu cortar la
de otros mitos, explica el origen de las enfermedades que, con forma
malfica y privativa, aseguran el trnsito de la vida a la muerte y ponen
en conjuncin el aqu y el ms all. Tal es por cierto el sentido de los
otros mitos, pues el tabaco cumple una funcin anloga bajo apariencia
benfica y positiva, como tambin, en M
3
10, el uso (incluso acaso se
trate del origen) del bastn de ritmo, lo cual el ritual tukuna permite
verificar, puesto que esta vez se trata de un instrumento real. El instru-
mento imaginario de M.
Hl 4
(pero que tiene realmente lugar en la organo-
loga sudamericana) cumple una funcin inversa, de disyuncin y no ya
de conjuncin. No obstante, esta funcin es benfica y positiva como la
otra. No se ejerce contra demonios sometidos, merced a la imitacin de
su apariencia fsica mediante las prendas de corteza, como hace el ritual,
o -segn M
a l o
- contra un demonio efectivamente prisionero en un
tronco de rbol, con las muecas sujetas como en una canga, sino contra
demonios que, por un uso desmesurado de los rboles que dan corteza,
o
/1'/'/
.. .. .. ........1 1 ;,;;;:' ..
t t 1 ,/
I J E;:l "C "" I ,
::1 bJJ " Q. ::1 /'
t I 1 ....
1 1 _ " " " /v
1 I :: .;' / l
l ,g . /
t : '2 /' :
: : j f ..../ [
I 1 / t
t 1 ,/ J /,/
t 1 t / 1
......l.. ..,! L.r.:::... ....l... ....
_ /1 : ,., ..,..,...>/..
1 ..Q,g i t .... 1 5 t
1 --.:; t ..../ I ::;"' 1
: g /V l ::1 t //
1 -Z::l't: .... 1 1
t E B1't// t \ .. oj : /
: // r : .,j -= -; /i
......L. ';1"/" '.. .. 1 / l .
i / :
1/"" .... /::! 1
/( .... " 1
.... I ........ 'e ; t
// i;:l l /" ,2 5; l
.... t 85 '-' 1/ e .El 5.5';' 1
..../ t ," E g ....1;; :: O""-;a "c I
........ J 1:::;.:: .,g '" ';:l / 1 "', I
..../ : c." :; ';:l f 1........ I 1::: c:::: '" "gf I
.... 1 Sl :; t .... 1 c. " ,g e o 1
/ 1 )/
(
/ ! t r.
",;:l1:2 ( 1
j1 :''':' H!:
s s
, t
-------...-..- 1
I
,
,
,
,
han escapado a todo control: no simulacros de demonios conjurados por
hombres sino hombres mudados en verdaderos demonios.
Disponemos de una base bastante firme para extender la compara-
eren .mas alJa.de la central de los tres mitos M
s,
M
3 0 4
, M
3 1 0
, Y
para mtegrar CIertos aspectos, propios de talo cual mito, pero
par;ce a primera vista marginal. Veamos primero el episo-
dIO IOIClal del crro llorn en MJ 1 o, ya que este personajuelo es para
perece en una fosa o sobre un
tronco hueco erizado de lanzas
(o queda aprisionada por sus
garras clavadas).
envenenadora
de su marido
con su sangre
menstrual
devoradora de
marido y de
hijos,
una esposa y
madre, mudada
en jaguar,
316 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
EL ESCNDALO Y EL HEDOR 317
nosotros un viejo conocido y, por haber ya -a propsito de otros ejem-
plos- adelantado no poco por el camino de su interpretacin, acaso se
nos disculpe mejor que cedamos al capricho de hacer un rpido excurso
por una mitologa lejana, en la que la fisonoma del llorn es ms discer-
nible, ya que su papel es de primer- plano. No pretenderemos justificar
este procedimiento; reconocemos que es irreconciliable con el sano
empleo del mtodo estructural. Ni siquiera invocaremos en favor suyo,
en este particularsimo caso, nuestra ntima persuasin de que la mito-
loga japonesa y la mitologa americana explotan, cada una por su cuen-
ta, un filn paleoltico muy viejo que otrora fue patrimonio comn de
grupos asiticos llamados luego a intervenir en el poblamiento del Extre-
mo Oriente y del Nuevo Mundo. Sin considerar semejantes hiptesis, que
el estado actual de la ciencia no permitira poner a prueba, bstenos con
argir las circunstancias atenuantes: rara vez nos permitimos tal gnero
de divagacin y, si caemos, es sobre todo a guisa de artificio y porque el
aparente distanciamiento es de hecho un atajo para establecer un punto
-lo cual se hubiera podido hacer de otra manera pero ms lenta y labo-
riosa, y a costa de un esfuerzo suplementario para el lector.
M
3
I l. Japn: el "cro" llorn.
Despus de la muerte de su esposa y hermana Izanami, el dios
Izanagi reparti el mundo entre sus tres -. A su hija
sol, nacida de su ojo izquierdo, le entrego el A hijo Ts.ukl-
yomi luna, nacido de su ojo derecho, le entrego el oceano. Y dIO la
tierra a su otro hijo Sosa-no-wo, nacido de su moco.
En aquella poca Sosa-no-wo estaba ya en la fuerza de la edad y
le haba salido una barba de ocho palmos. Con todo, descuidaba
sus deberes de amo de la tierra y no hac a ms que gemir, llorar y
echar espumarajos de rabia. A su padre, inquieto, le explic
lloraba porque deseaba irse con su madre al otro mundo. Izanagi
entonces odi a su hijo y lo expuls. ,
Pues l mismo haba tratado de volver a ver a la muerta, y sabia
que no era ms que un cadver hinchado y purulento con ocho
dioses-trueno subidos: en la cabeza, el pecho, el vientre, la espalda,
las nalgas, las manos, los pies y la vulva...
Antes de desterrarse en el otro mundo, Sosa-no-wo obtuvo de su
padre autorizacin para subir al cielo, a despedirse de su hermana
Amaterasu. Pero una vez all se puso en seguida a ensuciar los
arrozales y Amaterasu, escandalizada, resolvi encerrarse en una
gruta y privar al mundo de su luz. Para castigarlo por sus fecho-
ras, el hermano fue definitivamente echado al otro mundo, a
donde lleg despus de numerosas tribulaciones (Astan, vol. 1, pp.
14-59)_
Es interesante comparar este fragmento muy resumido de un mito de
consideracin con algunos relatos sudamericanos: 7
7 Y norteamericanos tambin, como aquel pasaje de un milo de los, Den
Peaux-dc-livrc que se encontrar en nuestro siguiente volumen; "De su uruon con
su hermana Kuyan, (el demiurgo) tuvo un hijo, un hijo desapacible, que lloraba
sin cesar" (Pe titot , p. 145).
M
s
ea- Amazonia: el cro llorn.
El jaguar negro Yuwaruna se haba casado con una mujer que no
pensaba ms que en seducir a los hermanos de su marido. Irrita-
dos, stos la mataron y como estaba encinta abrieron el vientre del
cadver, de donde sali un chicuelo que salt al agua.
Capturado no sin esfuerzo, el nio no dejaba de llorar y de
aullar "como criatura que acabara de nacer". Fueron convocados
todos los animales para distraerlo, mas slo la pequea lechuza
consigui calmarlo revelndole el misterio de su nacimiento. Desde
aquel punto y hora, el nio slo pens en vengar a su madre. Mat
uno tras otro a todos los jaguares y luego se elev por los aires, y
all se volvi el arco iris. Por no haber escuchado los humanos dor-
midos sus llamados, en adelante les fue abreviada la vida (Tastevin
3, pp_ 188-190; cf. ce, pp. 162-165).
Los Chimanes y los Mosetenos poseen un mito (M
3
12) casi idntico:
abandonado por su madre, un nio no dejaba de llorar; sus lgrimas se
mudaron en lluvia que, metamorfoseado l mismo en arcoris, consigui
disipar (Notdenskiold 3, p. 146). Ahora bien, tambin en el Nihongi la
expulsin definitiva de Sosa-no-wo al otro mundo va acompaada de
lluvias torrenciales. El dios pide un abrigo, que le es negado, y para pro-
tegerse inventa el sombrero de ala ancha y el gabn impermeable de paja
verde. En adelante no debe entrarse en casa de quien estuviera as atavia-
do. Antes de llegar a su ltima morada, Sosa-no-wo mata a una serpiente
asesina (Astan, loe. cit.). En Amrica del Sur el arco iris es una serpiente
mortfera.
MJ 1 3. Cashinaw: el cro llorn.
"Un da una mujer encinta se fue de pesca. Entre tanto estall
una tormenta y el fruto de sus entraas desapareci. Algunos
meses ms tarde apareci el nio, ya crecidillo: era un llorn obsti-
nado que a nadie dejaba ni vivir ni dormir en paz. Lo echaron al
ro, que a su contacto se desec al instante. Por lo que al nio
toca, desapareci y subi al cielo" (Tastevin 4, p. 22).
Fundndose en un mito anlogo de los Peba, Tastevin sugiere que
pudiera tratarse aqu del origen del sol. Se recordar que un mito machi-
guenga (M
2
<) <}) distingue tres soles: el nuestro, el del mundo inferior y el
del cielo nocturno. En el origen, este ltimo era un cro ardiente que
hizo perecer a su madre al darle sta el da, y a quien su padre, la luna,
tuvo que apartar de la tierra, para que no fuera abrasada. En cuanto al
segundo sol, fue como Sosa-no-wo a reunirse con su madre en el mundo
inferior, donde se torn amo de la lluvia malfica. El cadver de la
madre de Sosa-no-wo es repugnante; el de la madre del sol ctnico es,
por el contrario, tan apetitoso que sirve de menu para la primera comida
canbal.
Japoneses o americanos, todos estos mitos se mantienen sorprendente-
mente fieles al mismo esquema: el nio llorn es una criatura aban-
318 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS EL ESCNDALO Y EL HEDOR
319
donada por su madre, o pstuma, lo cual no hace ms que adelantar la
fecha del abandono; o bien, si no, el cro se considera indebidamente
abandonado, aunque tenga una edad a la cual un nio normal no exige
ya la atencin de sus padres. Este deseo inmoderado de una conjuncin
familiar, que los mitos sitan gustosos en el plano horizontal (cuando
resulta del alejamiento de la madre), acarrea por doquier una disyuncin
de tipo csmico, y vertical: el nio llorn sube al cielo, donde engendra
un mundo podrido (lluvia, suciedad, arcoris causa de las enfermedades,
vida breve); 0, en las variantes simtricas, para no engendrar un mundo
quemado. Tal es por lo menos el esquema de los mitos americanos, que
vuelve a encontrarse, desdoblado e invertido en el mito japons, donde a
fin de cuentas es el dios llorn el que se aleja, ya que su segunda disyun-
cin toma el aspecto de una peregrinacin. No obstante esta diferencia,
no ser arduo reconocer detrs del personaje del nio llorn el del hroe
asocial (en el sentido de no dejarse socializar), tenazmente ligado a la
naturaleza y al mundo femenino: el mismo que, en el mito de referen-
cia, comete incesto para retornar al seno materno y que, en M
s
, aunque
con edad de irse a la casa de los hombres, permanece enclaustrado en la
cabaa familiar. Razonando de muy otro modo, llegamos a la conclusin
de que M
s
, mito sobre el origen de las enfermedades, aluda implcita-
mente al origen del arcoris, causa de las enfermedades (CC, pp.
244-248). De esta inferencia obtenemos ahora confirmacin suplemen-
taria gracias a la equivalencia, que acabamos de descubrir, entre el
muchacho enclaustrado y el nio Harn que los mitos colocan en el
origen del mismo fenmeno meterico.
Antes de deslindar las consecuencias de este cotejo hay que detenerse
un instante en un episodio de M] I o: aquel en que el murcilago acude a
limpiarle el trasero al jaguar, aficionado -se recordar- a los nios lloro-
nes, a los que asfixia con sus gases intestinales. No es fcil poner en
claro la posicin de los murcilagos en los mitos, en virtud de la casi
constante' ausencia de precisiones sobre las especies. Pero Amrica tro-
pical cuenta con nueve familias y un centenar de especies de quirpte-
ros, diferentes por el tamao, el aspecto y el rgimen alimenticio: las
hay insectvoras, frugvoras, y otras ms (Desmodus sp.) chupan la san-
gre.
Puede uno preguntarse, entonces, por la razn de la transformacin,
ilustrada por un mito tacana (M I 9 5 ) , de una de las dos hijas del mele-
ro (que son mujeres-guacamayo multicolores en M
I 9
7) en murcilago:
sea que la especie aludida se alimente de nctar como a veces ocurre, sea
que repose en rboles huecos, como las abejas, o por alguna razn del
todo distinta. En apoyo de esta conexin, habr que subrayar que un
mito uitoto (M3 ! 4)' en el cual aparece fugazmente el motivo de la chica
loca por la miel, reemplaza la miel por murcilagos canbales (Preuss 1,
pp. 230-270). De manera general, sin embargo, los mitos asocian sobre
todo estos animales a la sangre y a los orificios corporales. Los murcila-
gos arrancan a un indio la primera carcajada porque ignoran el lenguaje
articulado y no pueden comunicarse con los humanos ms que mediante
cosquilleos (Kayap-Gorotire, M
4 0
) . Los murcilagos salen de la cavidad
abdominal de un ogro que devoraba a los jvenes (Sherent, M
3 1
S a;
Nim. 7, pp. 186-187). Los vampiros Desmodus rotundus nacen de la
sangre de la familia, exterminada por los indios, del demonio Atsasa
que los decapitaba para hacer cabezas reducidas (Aguaruna, M
3
1 5 b i
Guallart, pp- 71-73). Casado con una humana y furioso porque no le
quiso dar de beber, un demonio murcilago decapita indios y acumula
las cabezas en el rbol hueco donde mora (Matako, M
3
I 6; Mtraux 3, p.
48).
Los Kogi de la Sierra de Santa Marta, en Colombia, conciben una
asociacin ms precisa entre el murcilago y la sangre menstrual: -Te
ha mordido el murcilago? -se preguntan las mujeres para saber si una
est indispuesta. Los jvenes dicen de una muchacha nbil que ya es
mujer puesto que el murcilago la ha mordido. En lo alto de cada caba-
a el sacerdote pone una crucecita de hilo que representa a la vez el
murcilago y el rgano femenino (Reichel-Dolmatoff, vol. 1, p. 270).
Aunque invirtindose, el simbolismo sexual perdura entre los aztecas,
para los cuales el murcilago se origin de la esperma de Quetzakatl. 8
Para qu nos interesa todo esto? Considerado generalmente respon-
sable de una apertura corporal y de Una emisin de sangre, el murcilago
se transforma, en M 310, en responsable de un cierre corporal y de una
resorcin de excrementos. Esta triple transformacin adquiere todo su
sentido cuando se advierte que es aplicada a un jaguar, y sobre todo a
un jaguar que se lleva a nios llorones. Pues conocemos a este ogro: nos
apareci por vez primera en un mito warrau (M
2
7 3) en el cual, con
apariencia de abuela (madre en M
3 1
o, pero que retransforma la abuela-
jaguar de M 3 0 4 ) , un jaguar arrebata a una nia 1Iorona y, cuando ha
crecido la chiquilla, se alimenta de su sangre menstrual (en vez de emitir
l, pedos, para matar a la criatura y comrsela). Por consiguiente ei
jaguar de M2 7 3 acta ante una humana como si fuera un murcilago, en
tanto que en M 3 ! o el murcilago observa hacia el jaguar una conducta
correlativa e inversa de la que hara suya si el jaguar hubiera sido un ser
humano.
Ahora, M2 7 3 pertenece al mismo grupo de transformaciones que los
mitos acerca del origen de la miel. Por su parte, M
3
1 pertenece al
mismo grupo de transformaciones que los mitos sobre el origen del
tabaco. Pasando de la miel al tabaco se verifica, pues, la ecuacin:
a) (sangre menstrual) (excrementos)
[jaguar : chica indispuesta} :: [murcilago: jaguar}
con lo cual se recupera lo que poda aprenderse independientemente por
comparacin de M2 7 J Y de M2 4 (mito sobre el origen del tabaco, donde
una mujer-jaguar envenena a su marido con su sangre menstrual):
/J) (urigen de la miel) (origen del tabaco)
[sangre menstrual: alimento} ::. [sangre menstrual: excremento J
o, dicho de otra manera: si la miel es conjuntadora de los extremos, el
8 En Australia existe la creencia de que el murcilago nace del prepucio cortado
en la iniciacin, y de que este animal connota la muerte (Elkin, pp. 173,305).
320 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
EL ESCNDALO Y EL HEDOR 321
tabaco es disyuntor de los trminos intermedios por consolidacin de
prximos.
Despus de este intermedio del murcilago podemos retornar al cro
lacrimoso.
Los dos mitos tukuna M
3 0 4
, M
3 1 0
tienen en comn el tema del
canibalismo y el de la suciedad; ya sea que, en M
3 0 4
, la abuela-jaguar
intente hacer pasar el hgado de su hijo muerto -vscera congrua con la
sangre, y ms en particular con la menstrual- por un hongo de rbol
que sera asimismo un antialimento (Ce, pp. 169, 176, 177); ya sea que,
en M3 10. un jaguar que usurpa el papel de una madre obligue al nio a
inhalar los gases salidos de su trasero puerco. Pero, alimntense de carne
humana o de sangre menstrual 0, a la inversa, administren sustancias
podridas a guisa de alimento, los jaguares warrau y tukuna pertenecen a
la gran familia de los animales prendados de clamores infantiles, que
incluye asimismo al zorro y a la rana: esta ltima vida tambin de carne
fresca pero tomada en sentido metafrico, ya que ms all del cro llo-
rn codicia al adolescente del que har su amante.
Por aqu volvemos a encontrar la equivalencia, ya verificada de otra
manera (p. 257), entre los gritos c-es decir, el estrpito- y la suciedad:
trminos mutuamente convertibles segn el mito elija un cdigo acs-
tico, uno alimenticio o uno sexual para expresarse. El problema plan-
teado por el motivo del cro llorn se reduce pues a preguntar por qu
un mito dado prefiere codificar en trminos acsticos un mitema -el
personaje del muchacho enclaustrado- codificado en otros mitos por
medio del incesto real (MI) o simblico (M
s
).
El problema sigue entero para mitos como M
24
3, M
24
s M
2
7 3. Pero,
en el caso que nos ocupa. se entrev una respuesta posible. En efecto,los
dos mitos tukuna relativos al jaguar canbal ponen parecidamente en
primer trmino instrumentos musicales, uno imaginario, el otro real,
pero que, por su funcin semntica y por su tipo organolgico, forman
una pareja de oposiciones. El instrumento de M
3 0 4
que hemos confron-
tado con el jparabraj bororo no es ms que un tronco naturalmente
hueco, abierto en parte de su longitud, que se hace vibrar golpendolo
oblicuamente sobre el suelo o echndolo por tierra. El ruido resultante
aparta de la sociedad de los humanos un ser humano l mismo pero que
se ha vuelto demonio. El instrumento de M
3 1
o, bastn de ritmo mane-
jado por el jaguar prisionero, es una prtiga de bamb (gramnea que los
indios sudamericanos no clasifican -ni ms ni menos que los botnicos-.
entre los rboles), tambin naturalmente hueca, que se hace resonar
golpendola verticalmente sobre el suelo, sin soltarla. El empleo de este
instrumento procura al jaguar un resultado simtrico del que acabamos
de atribuir al "batidor". El bastn de ritmo conjunta un ser demoniaco
-que se haba cambiado en humano- con otros demonios: los atrae
hacia los hombres, en vez de alejara aqul de ellos.
No es todo. El propio bastn de ritmo manifiesta una doble relacin
de correlacin y de oposicin con otro instrumento musicaf, que nos
acompaa discretamente desde el principio de este libro y que hemos
visto aparecer en el segundo plano de los mitos sobre el origen de la
miel: nos referimos al tambor, hecho tambin de un tronco hueco al que
los mitos prestan funciones muy diversas: tronco hueco donde anidan las
abejas, tronco hueco que sirve de artesa para hidromel, tambor de made-
ra (transformacin de la artesa segn M
2
14), refugio para las vctimas
del jaguar canbal, y cepo para este mismo jaguar as como para la chica
loca por la miel. .. El tambor de madera y el bastn de ritmo son, el
uno y el otro, cilindros huecos: corto y grueso, o bien largo y delgado.
El uno recibe pasivamente los golpes de una vara o una baqueta, el otro
se anima en manos de un ejecutante, cuyo gesto ampla y prolonga,
conduciendo hasta el suelo inerte el golpe que lo har resonar. De suerte
que si el "batidor" se opone a la vez al bastn de ritmo y al tambor
-por ser stos huecos por dentro y a todo lo largo, en tanto que l est
hendido por fuera, transversalmente y slo en parte de su longitud-e, el
tambor y el bastn de ritmo se" oponen uno a otro siendo respectiva-
mente ms ancho o ms angosto, ms corto o ms largo, paciente o
agente.
Fig. 17. La miel, o el rbol hueco. Figura de juego de cordel, indios Warrau.
(Segn Roth 2, p. 525, fig. 288.)
Que la oposicin principal, en este sistema triangular, sea la del tambor
y el batidor, es cosa que resulta indirectamente de un mito warrau del
cual bastar extraer un episodio.
M
3 1
7, Warrau: una aventura de Kororomanna.
Un indio llamado Kororomanna mat un da un mono guarib.
Se perdi al volver al pueblo y tuvo que pasar la noche bajo un
abrigo improvisado. Pronto se dio cuenta de que haba elegido mal
el sitio de su campamento, en pleno medio de una ruta frecuen-
tada por los demonios. Tales rutas se reconocen por el ruido que
los demonios, subidos a las ramas que las bordean, no dejan de
hacer por la noche golpeando ramas y troncos, produciendo as
toda suerte de crujidos secos.
IWrbromanna estaba muy fastidiado; y el cadver del mono
empe-zaba a inflarse por efecto de los gases que se acumulaban en
el interior. Temiendo que los demonios le robasen su presa, Koro-
romanna, armado con un bastn, deba guardarla junto a s, a
pesar del olor. Se durmi al fin pero lo despertaron los golpes que
daban los demonios contra los rboles. Se le ocurri entonces
mofarse de ellos, y respondi a cada golpe dando con el bastn en
el vientre del mono. Haca bum, bum, como un tambor [los
322 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
EL ESCNDALO Y EL HEDOR 323
Es claro que estas relaciones forman un quiasma. El tronco perforado
y el tronco hendido se corresponden, en el sentido de que cada uno
presenta una abertura perpendicular al eje del tronco, pero ora mediana,
ora terminal, y sea interna, sea externa. La relacin de simetra que une
el tronco mondado al tronco hueco es ms sencilla, puesto que se reduce
a una inversin de lo de afuera y lo de adentro: el rbol despojado de su
corteza permanece en estado de cilindro interior macizo, en el exterior
del cual no hay ya nada, en tanto que el bamb consiste en una envol-
tura exterior maciza, dentro de la cual no hay ms que hueco, es decir,
nada:
madera al norte del Amazonas), la maraca para hacer que los dioses
bajen hasta los hombres, el bastn de ritmo para elevar los hombres
hasta los dioses. Ya hemos expuesto la hiptesis de Schaden, segn la
cual la cruz de madera guaran pudiera representar dos bastones, antes
distintos y entrechocados. Por ltimo, la oposicin guaran entre bastn
macizo, insignia de mando masculino, y tubo hueco, instrumento litr-
gico femenino, recuerda aquella (p.291), que ciertas tribus amaznicas
aprovechan con fines sociolgicos, entre los cilindros de piedra dura que
sirven de pinjantes, segn estn perforados longitudinalmente (huecos) o
transversalmente (macizos).
Vemos desplegarse as una dialctica de lo hueco y lo macizo, en
donde varias modalidades ilustran cada trmino. Nos hemos limitado a
sealar ciertos temas, y algunas direcciones que podra tomar la investi-
gacin, sobre todo con intencin de captar mejor el modo de operar esta
dialctica en el seno de los mitos. Ahora bien, estos mitos hacen mucho
ms que oponer en sus conclusiones respectivas instrumentos de msica
reducibles a un tubo hueco o a un bastn hendido. El instrumento que
cada, mito introduce al final mantiene una relacin original con un
"modo del rbol" que el mito define en otra etapa del relato.
En efecto, M
3 0 4
y M
3 1 0
someten uno o varios rboles a operaciones
bien distintas. En M
3
0 4 son despojados rboles (pero primero uno solo)
de su corteza; en M
3
1 o un rbol es perforado. A un tronco mondado
longitudinalmente se opone pues un tronco perforado transversalmente.
Si completamos esta oposicin con la ya notada entre los instrumentos
msicos que aparecen en los dos mitos y hechos, tambin ah, "de tron-
cos", obtenemos un sistema de cuatro trminos:
TRONCO DESCORTEZADO
o
BAMB
tronco perforado
tronco hueco
tronco mondado
tronco hendido
_
/ _ ~ __.,
i \
! ;
i i
\ " /,/
rboles:
instrumentos de percusin
Warrau usan el cuero del mono guarib para hacer el parche de sus
tambores de piel],
Intrigados primero por aquellos ruidos, de mayor potencia que
los suyos, los demonios acaban por descubrir a Kororomanna, que
se desternillaba de risa viendo a un animal muerto peer con tal
vigor. El jefe de los demonios se desesperaba por no poder hacer
un ruido tan bonito. Pero, a diferencia de los mortales, los demo-
nios llevan una mancha roja en vez de ano; as, estn tapados por
abajo. No importa: Kororomanna acepta perforarle el trasero al
demonio. Y clava con tal fuerza el palo de su arco, que atraviesa
todo el cuerpo y sale por la cabeza del paciente. El demonio mal-
dice a Kororomanna por haberlo matado y jura que sus compa-
eros lo vengarn. Despus de lo cual desaparece (Roth 1, pp.
126-127).
Este episodio de un mito muy largo confirma la existencia de una
oposicin entre el tambor, instrumento humano (incluso dotado aqu de
naturaleza orgnica), y el ruido "demoniaco" del golpear o entrechocar
de bastones." Es preciso, pues, que el bastn de ritmo caiga entre los
dos: instrumento ritual y convocador de los demonios, como los vestidos
de corteza que M
3 0 4
opone al "batidor" de tipo jparabra/.
Abramos aqu un parntesis a propsito del bastn de ritmo.
Los Guaran meridionales conciben una oposicin principal entre el
bastn de mando, smbolo del poder, atributo masculino, labrado en el
corazn del rbol Holocalyx balansae, y el bastn de ritmo de bamb,
atributo femenino (Cadogan 3, pp. 95-96). El instrumento de msica
masculino es entonces la sonaja. Esta oposicin, a menudo verificada por
la bibliografa, recibe una ilustracin particularmente convincente gracias
a una lmina de la obra de Schaden (4) Aspectos fundamentais da cul-
tura guarani (Im. XIV de la la. ed.}, donde se ve una hilera de cinco
indios Kaiova (un muchachito entre ellos) que llevan en una mano una
cruz, en la otra la maraca, seguidos de cuatro mueres, cada una de las
cuales golpea el suelo con un trozo de bamb. 1 Parece que para los
Apapocuva, como para los Guarayo ms al norte, el uso del bastn de
ritmo hubiera tenido una funcin especial: facilitar el ascenso al cielo
del hroe civilizador, o de la tribu entera (Mtraux 9, p. 216). Se sos-
pecha as la existencia, entre los Guaran meridionales, de un sistema
ternario de instrumentos, de los cuales slo los dos son instrumentos
musicales, y dotados de funciones complementarias: el bastn de mando
para reunir los hombres (cual es tambin la funcin social del tambor de
9 Tal como lo describe el mito warrau, el ruido causado por los demonios no
deja de recordar el que los buenos observadores atribuyen al jaguar: "Muy caracte-
rstico es el batimiento seco por el cual el jaguar denuncia su presencia, agitando
nerviosamente las orejas y produciendo as, aunque ms opaco, un castaeteo"
(Ihering, art. "enea"]. De acuerdo con un cuento de la regin del ro graneo, el
jaguar hace ruido por la noche porque anda calzado, en tanto que el tapir marcha
descalzo y silenciosamente (Rodrigues 1, pp. 155-156).
10 Los Tacana de Bolivia llaman "hembra" a la flecha de bamb (hueco),
"macho" a la de madera de palmera (llena) (Hissink-Hahn, p. 338).
324
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
EL ESCNDALO Y EL HEDOR 325
Que la doble oposicin vaco externo/lleno interno y vaco interno/lle-
no externo sea una propiedad invariante del grupo, queda bien de mani-
fiesto por la manera como M
3
lOse las arregla para invertir el origen
"verdadero" de las mscaras de corteza, tal como los Tukuna lo relatan
en un mito ms, tercero:
M
3
1 8. Tukuna: origen de las mscaras de corteza
Los demonios vivan otrora en una gruta. Para hacer fiesta, por
la noche asaltaron un pueblo, robaron las provisiones de carne
ahumada y mataron a todos los habitantes, cuyos cadveres arras-
traron hasta su antro pata comrselos.
Mientras tanto lleg al pueblo un grupo de visitantes. Extraados
de encontrarlo desierto, siguieron el rastro del macabro transporte,
que los condujo a la boca de la gruta. Los demonios quisieron
matar a los perturbadores, pero sin xito. Los indios no insistieron
y volvieron a su pueblo.
Otro grupo de viajeros acampaba en el bosque. Haba entre ellos
una mujer encinta, que dio a luz. Sus compaeros decidieron
establecer el vivac en el sitio hasta que ella estuviera en condicio-
nes de volver a emprender la marcha. Pero faltaba caza. Todo el
mundo se durmi con el estmago vaco. En medio de la noche se
oy el ruido caracterstico de un roedor. Era una enorme paca
(Coelogenys paca) que rodearon y mataron.
Todos comieron de aquella carne salvo la recin parida y su
marido. Al da siguiente los hombres salieron a cazar, dejando en
el campamento a la mdre y a la criatura. La mujer vio entonces
un demonio que se acercaba. Le dijo que fa paca muerta la noche
anterior era su hijo y que iban a llegar los demonios a vengarlo.
Para escapar con vida, quienes no hubiesen comido deberan trepar
a un rbol de una especie determinada, arrancando la corteza tras
de ellos.
Cuando volvieron los cazadores, nadie hizo caso de su relato y
hasta se burlaron de ella. Y cuando, al or los toques de trompa y
los aullidos de los demonios, quiso avisar a sus compaeros, estos
dorman tan profundamente que ni siquiera consigui despertarlos
quemndolos con su antorcha de resina. Mordi a su marido, que
por fin se levanto y la sigui como un sonmbulo. Llevando el
nio en brazos, treparon ambos al rbol que la mujer haba tenido
buen cuidado de localizar, y arrancaron la corteza tras de ellos.
Llegado el da descendieron de su refugio y volvieron al campa-
mento: no quedaba nadie; los demonios haban exterminado a los
durmientes. La pareja retorn al pueblo y cont lo que haba pasa-
do.
Siguiendo el consejo de un VIeJO brujo, los indios plantaron
muchos chiles. Cuando estuvieron maduros los recogieron y trans-
portaron a la gruta de los demonios, cuya entrada cerraron con
troncos de paxiuba barriguda (una palmera de tronco hinchado:
Iriartea ventricosa), salvo en un punto, donde encendieron un gran
fuego. Echaron a la lumbre enormes cantidades de chiles, de mane-
ra que el humo entrase en la gruta.
Pronto se oy un escndalo espantoso. Los indios permitieron
salir a los demonios que no haban participado en el festn can i-
bal. Pero todos los que haban probado carne humana perecieron
en la r-uta; se les reconoce todava por la raya roja que atraviesa
sus mascaras. Cuando ces el ruido, despus de que un esclavo,
Yagua, enviado como explorador, encontr la muerte a manos de
algunos demonios sobrevivientes, los Tukuna penetraron en la
gruta y se fijaron muy bien en el aspecto cai acter istico de las
diversas especies de demonios: aspecto que las prendas de corteza
reproducen hoy en da (Nim. 13, pp. 80-81).
Sin emprender aqu el anlisis detallado de este mito, que nos aparta-
ra demasiado de nuestro tema, nos limitaremos a llamar la atencin
sobre el episodio de la corteza arrancada. Una madre joven (:#=vieja
abuela de M
3 0 4
) , respetuosa, al igual que su marido, de las interdiccio-
nes alimenticias a que estn parecidamente sujetos despus del naci-
miento del nio (Nim. 13, p. 69) (:#=vieja pareja entregada al canibalis-
mo, M
3 0 4
) , consigue escapar de los demonios canbales (:#=tornarse
demonios canbales, M
3 0 4
) descortezando un rbol a medida que suben,
y asi de abajo arriba: en tanto que los humanos vueltos demonios de
M
3 0 4
logran tal resultado descortezando un rbol de arriba abajo. La
oposicin principal de la p. 323 persiste inclume y la simetra invertida
de M
3 0 4
, M
3 I 8
(demonios, desencadenados o domesticados llevando
prendas de corteza) es funcin de una oposicin suplementaria, manifies-
tamente introducida por mor de la causa: la .del sentido del descorteza-
miento, hecho de arriba abajo o de abajo arriba.
En vista de que se trata de una tcnica real, puede averiguarse cmo
proceden los indios para descortezar los troncos. Ni en un sentido ni en
otro, segn testimonio de Nimuendaju, que observ y describi a los
Tukuna: derriban el rbol, cortan un trecho de longitud conveniente y
martillean la corteza para desprenderla de la madera. Despus retiran la
corteza volvindola como un guante; o ms a menudo la hienden todo a
lo largo para obtener una pieza rectangular menos difcil de trabajar que
un tubo (Nim. 13, p. 81).11 La tcnica parece idntica entre los Arawak
de la Guayana (Roth 2, pp. 437-438), que fueron acaso los iniciadores
(Goldman, p. 223). Por lo que toca a la infraestructura tecnoeconmica,
despediremos pues los dos mitos hombro con hombro. No es ms "ver-
dadero" uno que el otro pero, como tienen que vrselas con dos implica-
ciones complementarias de un ritual que, de ser tomado en serio, expone
a los espectadores (y a los propios oficiantes) a un peligro cierto -pues
dqu pasara si los demonios personificados por los danzantes enmasca-
rados recuperasen de pronto su virulencia? -, han debido concebir una
tcnica imaginaria pero que, a diferencia de la tcnica real, puede admi-
tir realizaciones opuestas.
Ayudndose con instrumentos reales o imaginarios, los mitos, convenien-
temente ordenados, parecen desplegar a nuestra vista un vasto grupo de
11 Nimuendaju seala sin embargo una tcnica de descortezamiento de arriba
abajo, limitarla al rbol /matamat/ (Eschweilera sp.}, que M304 extiende al
/tururi/ (Couratari sp.? ). cr. Nim. 13, pp. 127 Y 147, n. 5.
326
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS EL ESCNDALO Y EL HEDOR 327
transformaciones que rene diversas maneras de ser hueco un tronco de
rbol o un bastn: cavidad natural o artificial, orificio longitudinal o
transversal, colmena, artesa, tambor, bastn de ritmo, 'tubo de corteza,
"batidor", canga. .. En esta serie los instrumentos de msica ocupan
una posicin mediana entre formas extremas que participan sea del refu-
gio, como la colmena, sea del cepo, como la canga. Y las mscaras, los
instrumentos de msica, dno son, cada cual a su modo, refugios o cepos,
a veces las dos cosas al tiempo? El "batidor" de M
3 0 4
desempea el
papel de cepo tendido al demonio-jaguar; el demonio-jaguar de M3 1 o,
prisionero de una canga, obtiene gracias al bastn de ritmo la proteccin
de sus congneres. Los vestidos-mscara de corteza, cuyo origen explica
M
3
18, son. refugios para los danzantes que los llevan, y les permiten
captar el poder de los demonios.
Pues bien, desde el principio de este libro constantemente hemos
encontrado rboles huecos que servan de refugios o de cepos. La pri-
mera funcin predomina en los mitos sobre el origen del tabaco, ya que
los personajes perseguidos por el jaguar canbal se refugian en el hueco
de un rbol. La segunda funcin sale ganando en los mitos sobre el
origen de la miel, donde ora el zorro, ora la chica loca por la miel, ora
la rana, en fin, quedan aprisionados en semejante cavidad. Pero para
estos ltimos el rbol no se har cepo ms que por haber sido antes
refugio para las abejas. A la inversa, si el rbol hueco ofrece un refugio
providencial a las vctimas del jaguar en los mitos sobre el origen del
tabaco, se transformar en cepo donde perecer la fiera que pretenda
forzarlo.
As, sera ms exacto decir que el motivo del rbol hueco hace la
sntesis de dos aspectos complementarios. Este carcter invariante sobre-
sale an mejor cuando se observa que los mitos utilizan siempre rboles
del mismo gnero, o rboles de gneros diferentes pero que sin embargo
ofrecen entre ellos semejanzas significativas.
Todos los mitos del Chaco que hemos repasado se refieren al rbol
/yuchan/, cuyo tronco hueco aloja a los nios o los conciudadanos de la
mujer convertida en jaguar, sirve para preparar la primera artesa para
hidromel y se vuelve el primer tambor; donde el demonio murcilago
acumula las cabezas cortadas de sus vctimas, donde el zorro loco por la
miel queda aprisionado, o en el que se destripa, etc. El rbol /yuchan/,
en espaol "palo borracho", es, en portugus de Brasil, barriguda, rbol
panzudo. Es una bombcea (Chorisia insignis y especies vecinas), triple-
men te caracterizada por su tronco inflado que le da aspecto de botella,
por las espinas largas y duras que la erizan, por el velln blanco y sedoso
que se acumula en sus flores.
El rbol que sirve de cepo para la chica loca por la miel es ms difcil
de identificar. Lo conocemos con precisin slo en el caso lmite en que
la rana cunauar encarna la herona: en efecto, este batracio habita en el
tronco hueco de Bodelschwingia macrophylla Klotzsch (Roth 1, p. 125),
que no es una bombcea como Ceiba y Ch.orisia sino ~ s v o error- una
tilicea. En Amrica del Sur esta familia comprende rboles de madera
liviana y tronco a menudo hueco, como las bombceas, y los Bororo
utilizan una especie (Apeiba cymbalaria) para hacer los tapa-sexo feme-
ninos de corteza machacada (Colb. 3, p. 60). Parece pues que la etnobo-
tnica indgena constituye en gran familia rboles parecidamente califi-
c ados por su madera ligera y por su frecuente transformacin en
cilindros huecos, ya sea naturalmente y por dentro, ya artificialmente y
por fuera: gracias a la industria humana que vaca -por decirlo as- un
tubo de corteza de su tronco.
1
2
En esta gran familia las bombceas merecen atencin tanto mayor
cuanto que figuran en el primer plano de mitos guayaneses que partici-
pan del mismo grupo que todos los que hasta el presente hemos exami-
nado.
M
3
1 9 Las muchachas desobedientes.
Dos muchachas jvenes se negaron a acompaar a sus padres a
una fiesta en que se iba a beber. Solas en la cabaa familiar, reci-
ben la visita de un demonio que habita el tronco hueco de un
rbol cercano. Este rbol es una /ceiba/. El jdemonio mata un loro
de un flechazo y ruega a las chicas que lo guisen, lo cual stas
hacen con gusto.
Despus de comer, el demonio cuelga su hamaca e invita a la
menor a que lo acompae. Como aquello no le dice nada, hace ella
que la reemplace la mayor. Durante la noche escucha extraos
ruidos que al principio toma por testimonios de amor. Pero el
escndalo aumenta; la muchacha aviva el fuego y va a ver qu
ocurre. Gotea sangre de la hamaca, donde yace muerta su herma-
na, perforada por el amante. Adivina entonces quin es realmente
y, para escapar a la misma suerte, se esconde debajo de un montn
de mazorcas de maz cubiertas de moho que se podran en un
rincn. Para colmo de prudencia. amenaza al Espritu de la Podre-
dumbre con no darle ya maz si la traicionara. De hecho, el Esp-
ritu estaba tan atareado devorando el maz que ni respondi al
demonio que lo interrog. Incapaz de dar con el escondrijo de la
muchacha, sorprendido por el da, el demonio tuvo que retornar a
su morada.
Hasta medioda la chica no se atrevi a salir de su escondite; se
precipit al encuentro de la familia que volva de la fiesta. Entera-
dos de los acontecimientos, los padres llenaron veinte cestos de
chiles, los desparramaron alrededor del rbol y pegaron fuego al
montn. Asfixiados por el humo, los demonios salieron uno tras
otro del rbol, con apariencia de monos guarib. Apareci por fin
el criminal, que los indios mataron. Desde entonces la hija sobrevi-
viente obedeci ya" a sus padres (Roth 1, p. 231).
En la armadura de este mito se discierne con facilidad la de los mitos
guayaneses relativos a una muchacha dejada sola en el campamento
mientras su familia va de caza o de visita a casa de los vecinos (M
2
3 s .
M2 37)' Pero en lugar de que el Espritu visitante sea casto, nutricio y
12 La seora Claudine Berthe, especialista en etnobotnca, nos ha hecho el
favor de sealarnos que hay botnicos modernos que clasifican las bombceas con las
tiliceas, o muy cerca.
328
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
EL ESCNDALO Y EL HEDOR 329
Al mismo tiempo que se cierra un bucle, la trasferencia del tabaco de
la categora de lo quemado a la de lo mojado crea un quiasma. Resultan
dos consecuencias. Presentimos, primero, que la mitologa del tabaco es
doble, segn se trate del tabaco fumado o del bebido, y segn su con-
sumo ofrezca un aspecto profano o sagrado, lo mismo que observamos, a
propsito de la mitologa de la miel, una dualidad ligada a la distincin
de miel fresca y miel fermentada. En segundo lugar, verificamos una vez
ms que cuando se mantiene la armadura es el mensaje el que se trans-
forma: M
3
2 o reproduce M
2 4
, pero habla de otro tabaco. La deduccin
mtica presenta siempre carcter dialctico: no progresa en crculo sino
en espiral. Cuando creemos encontrarnos en el punto de partida, nunca
es absoluta y totalmente: slo desde determinado punto de vista. Sera
ms exacto decir que se pasa a la vertical del lugar de donde se haba
partido. Pero ya sea este trnsito ms o menos hacia arriba, supone una
diferencia donde reside la separacin significativa entre el mito inicial y
el mito terminal (tomando estas expresiones en un sentido relativo a un
14 En cuya preparacin interviene la sal; de ah su mencin por M:\lI.
pensamiento mtico, de la Guayana al Chaco, no se debe nada ms a
caracteres objetivos y dignos de atencin: tronco inflado, madera ligera,
frecuente cavidad interna. Si los Caribes no derriban la /ceiba/ (Goeje, p.
55) es que, no slo entre ellos sino desde Mxico hasta el Chaco, este
rbol posee un correlato sobrenatural: rbol del mundo, que contiene 'en
su tronco hueco el agua primordial y los peces, o rbol del paraso...
Fieles a nuestro mtodo, no abordaremos estos problemas de etimologa
mtica, que por lo dems nos obligaran, en este caso particular, a exten-
der la indagacin a los mitos de Amrica Central. Como el rbol Iceibaj
o especies cercanas constituyen trminos invariantes de nuestro grupo,
nos bastar, para determiriar su sentido, confrontar los conjuntos contex-
tuales en que son llamados a figurar.
En los mitos del Chaco sobre el origen del tabaco, el tronco hueco de
una bombcea sirve de refugio; sirve de cepo en los mitos de la Guayana
sobre el origen del tabaco. Pero el papel dedicado al rbol hueco es
mixto en los mitos guayaneses cuya herona es una chica loca por la
miel (sea de manera directa o transformada): ya refugio, ya cepo, y a
veces una y otra cosa en el seno del mismo mito (cf. por ejemplo
M
2
41). Por otra parte, aparece una oposicin secundaria entre la miel,
que se encuentra en el interior del .rbol , y el humo de chile que se alza
todo alrededor.
Armados de esta primera serie, puede construirse otra. En M
2 4
la miel
vuelta picante por adicin de serpezuelas sostiene con el tabaco fumado
la misma relacin que, en M
3 2 0
, el humo picante del chile sostiene con
una "miel" de tabaco.
1
4
respetuoso de la sangre menstrual, se trata aqu de un demonio libidi-
noso, sanguinario y homicida. En los mitos de este grupo que tienen
hroe masculino, el moho tiene un papel nefasto y provoca la disyun-
cin de cazador y caza. En el presente mito, donde el principal prota-
gonista es una mujer (que est, con relacin al demonio, en posicin de
caza), el moho, vuelto protector, cubre el cuerpo de la vctima y no el
del perseguidor. La herona de M
2
3 S escoge el aislamiento porque est
indispuesta y es as fuente de podredumbre. De esta forma se muestra
respetuosa de las conveniencias, a diferencia de las dos heronas de
M3 1 9, que sin causa legtima rehusan acompaar a sus padres y son
movidas por puro nimo de insubordinacin. En lugar, pues, de narrar la
historia de una muchacha bien educada, recompensada con miel, M
3
1 9
cuenta la historia de una mal educada, que el humo urticante del chile
habr de vengar.
l 3
Ahora bien, en este grupo del que venimos de evocar
los trminos extremos, caracterizados por inversin rotunda de todos los
motivos, tiene su lugar otro mito, pero esta vez en posicin mediana:
M
3 2 0
Caribe: origen del tabaco.
Un hombre vio a un indio con patas de agut desaparecer en un
rbol /ceiba/. Era un Espritu del bosque. Amontonaron alrededor
del rbol lea, chiles y sal, y encendieron todo. El Espritu se
apareci al hombre en un sueo y le mand ir tres meses ms
tarde al lugar donde sucumbiera. Crecera una planta entre las
cenizas. Con sus anchas hojas maceradas se preparara un licor que
brindara trances. Durante su primer trance conoci el hombre
todos los secretos del arte del curandero (Goeje, p. 114).
Un mito de igual procedencia (M
3
2 1 ; Goeje, p. 114) hace creer que el
hombre visitado por el Espritu no quiso participar en la ereccin de la
pira y que recibi el tabaco como recompensa a su piedad. Pero haya o
no que abrir un lugar al Espritu socorrido entre el Espritu apiadado
de M 2 3 S Y el Espritu hostil de M3 I 9, est claro que el mito caribe
sobre el origen del tabaco cierra un ciclo, puesto que el personaje mascu-
lino con patas de agut (roedor vegetariano y caza perfectamente inofen-
siva), de cuyas cenizas nace el tabaco destinado a ser bebido, despus de
ser atrapado l mismo en el cepo de un tronco hueco de /ceiba/, remite
derechamente al personaje femenino de M
2 4
cuya cabeza, antes que el
cuerpo, adquiere el aspecto de un jaguar: animal carnvoro y ofensivo,
de cuyas cenizas nace el tabaco de fumar, despus de una vana tentativa
de matar a sus vctimas refugiadas en el tronco hueco de una bombcea.
Sin embargo, si se cierra el bucle es a costa de ciertas transformaciones
que importa examinar.
El rbol desempea por doquier el papel de trmino invariante, y esta
fascinacin ejercida por rboles de la familia de las. bombceas sobre el
13 Segn los Tu kuna, el Espritu del rbol /ceiba/ hiere a las mujeres indis-
puestas con flechas; y los baos de agua enchilada son el mejor antdoto contra las
contaminaciones debidas a sangre menstrual (Nim. 13, pp. 92,101).
MOJADO
QUEMADO
miel envenenada><tabaco
tabaco chile
330 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS EL ESCNDALO Y EL HEDOR 331
trayecto). En fin, segn la perspectiva adoptada, esta separacin cae al
nivel de la armadura, del cdigo o del lxico.
Consideremos ahora la serie de los animales. No volveremos a la rela-
cin de correlacin y oposicin de los trminos extremos: rana y jaguar,
elucidada ya (p. 26).Mas Zqu puede decirse de la pareja intermedia
formada por los monos guarib de M
3 1 9
Y el agut de M
3 2
o? Este
ltimo animal es un roedor (Dasyprocta aguti) del cual los mitos guaya-
neses hacen el amo egosta de los frutos del rbol primordial (vase
antes,p. 220). En cuanto al mono aullador guarib (Alouatta sp.), es un
generador de suciedad: metafricamente, en virtud de la asimilacin del
escndalo y de la corrupcin que demostramos por otros caminos
(p.257)jy realmente, ya que el mono aullador es un animal incontinente
que deja caer sus excrementos desde lo alto de los rboles, a diferencia
del perezoso, que puede contenerse durante varios das y cuida de bajar
a tierra a defecar, siempre al mismo sitio (Tacana, M322-323; Hissink-
Hahn, pp. 39.40; cf. ce, p. 309).15 En las danzas que acompaan a su
festival Shodewika, los Waiwai, que son Caribes que habitan en la fron-
tera de la Guayana inglesa con Brasil, personifican diversos animales. Los
danzan tes disfrazados de monos aulladores trepan al armazn de la
cabaa colectiva y se acuclillan, fingiendo evacuar cscaras de pltano
sobre las cabezas de los espectadores (Fock, p. 181). Se puede pues
admitir que el agut y el mono aullador guarib se oponen, como acapa-
rador de alimento y dispensador de excremento.
Pues bien, el papel de caza demoniaca atribuido al mono aullador por
los mitos de la Guayana reaparece casi inalterado en un importante mito
karaj (M177) al que hasta el momento nos hemos conformado con
aludir brevemente. Es tanto ms oportuno retornar cuanto que este
mito, cuyo hroe pertenece a la familia de los "cazadores malditos", de
M
2
34 -M
2
4 o, Y participa asi del grupo de la chica loca por la miel, nos
devolver de manera imprevista al problema del "batidor".
MI 77 a' Karaj: las flechas mgicas.
Vivan en el bosque dos grandes monos aulladores, que mataban
y se coman a los cazadores. Dos hermanos quisieron destruirlos.
Encontraron de camino una mujer-sapo que prometi ensearles a
vencer a los monstruos, pero a condicin de que la tomasen por
esposa. Los hermanos se burlaron de ella y siguieron. No tardaron
en columbrar los monos, armados de azagayas como ellos. Se enta-
bl el combate pero cada hermano fue herido en el ojo y muri.
En la cabaa familiar viva otro hermano. Tena el cuerpo
cubierto de heridas y lceras. Slo la abuela consenta cuidarlo.
Un da que cazaba pjaros perdi una flecha y quiso recuperarla.
Haba cado en el agujero de una serpiente. Sali el amo del rum-
bo, interrog al muchacho, se enter de la causa de su desdicha.
Para curarlo le regal un ungento negro, acerca del cual deba
guardar el secreto.
15 La oposicin entre el mono aullador y el perezoso ha servido de argumento
para uno de nuestros cursos del College de France; d. Annuaire, 65
e
anne,
1965-1966, pp_ 269-270.
Pronto curado, el hroe resolvi vengar la muerte de sus herma-
nos. La serpiente le dio una flecha mgica y le recomend no
rehuir las insinuaciones de la mujer-sapo. Para satisfacerla le bas-
tara fingir el coito entre los dedos de manos y pies de aquel
pobre ser.
As lo hizo el hroe, que recibi en cambio el consejo de dejar
que los monos dispararan primero y, cuando le tocara, apuntar a
los ojos. Muertos, los animales quedaron suspendidos del rabo en
las ramas. Hubo que mandar a un lagarto para que los desengan-
chara.
El hroe fue entonces a dar las gracias a la serpiente, que le ofre-
ci flechas mgicas con el poder de matar y traer cualquier caza, y
hasta de recolectar frutos del bosque, miel y muchas cosas ms.
Haba tantas flechas como especies animales y productos, y tam-
bin, en una calabaza, una sustancia con la que -deban untarse las
flechas para que no retornasen al cazador con demasiada fuerza.
Gracias a las flechas de la serpiente, el hroe poda ahora obte-
ner toda la caza y la pesca que quera. Se cas, construy una
choza, desmont una plantacin. Pero aunque haba recomendado
a su mujer no confiar las flechas a nadie, acab dejndoselas a su
propio hermano. ste tiro primero, con xito, a cerdos salvajes y a
peces, pero olvid untar la flecha de la miel, que al retornar a l se
convirti en una cabeza monstruosa con mltiples bocas armadas
de dientes. La cabeza se abalanz sobre los indios y los mat.
Alarmado por los gritos acudi el hroe de su plantacin y con-
sigui alejar el monstruo. La mitad del pueblo haba perecido.
Cuando supo del drama, la serpiente lo consider irreparable. Invi-
t a su protegido a pescar el pez pirarucu (Arapaima gigas) y le
dijo que no olvidara avisarle si una de sus hijas lo empujara. As
ocurri, pero el hroe olvid la recomendacin de la serpiente.
sta se convirti entonces en pez pirarucu y el hombre hizo otro
tanto Cuando los indios los pescaron a los dos, la serpiente logr
escabullirse por un agujero de la red, pero el hombre-pez fue arras-
trado por la orilla, donde un pescador intent matarlo de un
porrazo. La serpiente acudi al rescate, lo ayud a salir de la red y
le devolvi la forma humana. Le explic que haba sido castigado
por no haber dicho nada al ser tocado por la muchacha (Ehren-
reich, pp. 84-86).
Krause (pp. 347-350) ha recogido dos variantes de este mito (M
I 7 7
b ,
c)' El episodio de la pesca de pirarucu no figura, o si figura ser con
forma apenas reconocible. As que nos contentaremos con remitir al
lector a la interesante discusin de Dietschy (2), sealando, para quien
emprendiera el estudio completo del mito, la conclusin anloga de
M
7
ti. Otras diferencias ataen a la composicin de la familia del hroe,
abandonado por sus padres y confiado al abuelo, que lo alimenta de
mondaduras y de espinas de pescado. MI 7 7 a hace que case con su ta.
Las dos variantes doblan la victoria sobre los monos con otra, sobre dos
aves rapaces que el hroe provoca batiendo el agua: tu, tu ... (cf.
M22-M227)' Este elemento, comn a los mitos de los Ge orientales,
sugiere que aqu y all nos las vemos con un mito fundador de la inicia-
332
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
EL ESCNDALO Y EL HEDOR 333
cin de los muchachos que, entre los Karaj, se realizaba tambin en
varias etapas [Lipkind 2, p. 187).
El inters del mito est en sus referencias mltiples que remiten a los
Ce y a las tribus de la Guayana (M
2 3
7-2 39, M2 4 1 _
2
S 8), muy particular-
mente a los Kachyana, puesto que, como hemos subrayado ya, M
1 7
?
invierte el mito de origen del curare de esta ltima poblacin (M
1 6 1
)
introduciendo (pero tambin en ocasin de peleas con monos aulladores
llenos de intenciones hostiles) la nocin de un veneno al revs: ungento
destinado a debilitar flechas prodigiosas, para que el exceso de su fuerza
no se vuelva contra el cazador. Es interesante notar que estas superfle-
chas hacen pasar riel lado de la caza la recoleccin de productos silves-
tres y de miel, que el mito asimila as a una caza. Los conocimientos
actuales sobre los Karaj no permiten intentar una interpretacin que,
por la fuerza de las cosas; tendra que ser especulativa. El tratamiento de
los intersticios entre los dedos de manos y pies como si fueran orificios
verdaderos en MI 77 remite, por ltimo, a mitos del Chaco en los que la
herona es asimismo un batracio (M I 75 ), y a un mito tacana (M3 24) que
contiene el mismo motivo.
Las versiones Krause modifican la versin Ehrenreich en un punto que
nos interesa ante todo. En lugar de flechas mgicas (que son de hecho
azagayas), la serpiente (o el protector de forma humana de M 7 7b, c) da
al hroe dos instrumentos igualmente mgicos: un proyectil de madera
llamado fobiru/, y un objeto hecho de dos varitas de canna brava (una
anoncea), clara una, oscura la otra, pegadas a todo 10 largo con cera y
adornadas con plumas negras en una punta. Este instrumento se deno-
mina /hetsiwa/.
Golpeando (schlagt) estos objetos, o batiendo el aire con ellos, el
hroe alza un gran viento. Surgen serpientes /uohuf, palabra que significa
tambin "viento", "flecha", y penetran en el fhetsiwa/. Entonces el vien-
to trae pescado, cerdos salvajes y miel, que el hroe distribuye a su
alrededor y consume el resto en compaa de su madre. Un da que est
pescando, un nio se apodera del Jobiru/ y conjura las serpientes, pero
no sabe hacer que vuelvan al /hetsiwaJ. Las serpientes (o los vientos) se
desencadenan y exterminan la poblacin del pueblo, incluyendo al
hroe, que no puede dominar los monstruos sin el socorro del /obiru/.
Con esta matanza se acaba la humanidad (Krause, loe. cit.).
A diferencia del "batidor" de M
3 U 4
para los Tukuna, el /obiru/ y el
fhetsiwa/ tienen, entre los Karaj, existencia real y empleo atestiguado.
El primero es una azagaya lanzada por medio de un propulsor. MI 77
sugiere que esta arma pudo ser usada en otro tiempo para cazar monos,
pero a principios del siglo XX no era sino un artefacto deportivo y, con
la forma que se le ha observado, seguramente tomado de las tribus del
Xingu [Krause, p. 27:{ y fig. 127). El /hetsiwa/, objeto puramente mgi-
co para alejar la lluvia, plantea problemas de interpretacin muy comple-
jos, en virtud del grosor desigual y de los diferentes colores de las dos
varas, y tambin en el plano lingstico. La vara ms gorda, pintada de
negro, se llama /kuoluni/, /(k)woru-ni/, palabra que designa el pez elc-
trico segn Krause y Machado, pero que en este caso particular Dietschv
(loe. cit.) se inclina a vincular al trmino general /(k)o-woru/, "magia".
El nombre de la varita delgada y blanquecina, /nohdmuda/, es dudoso,
salvo por el elemento fnoh/, que designa el pene.
Segn Krause, se llama tambin fhetsiwaf un objeto mgico de cera
que sirve para echar suertes y que figura un ser acutico, en el que el
mencionado autor reconoce el pez elctrico. Dietschy ha establecido de
manera muy convincente que se trataba del delfn.. Vacilamos, con todo,
al rechazar totalmente la hiptesis de una afinidad simblica entre el
/hetsiwaJ del primer tipo, o la varita negra que trae, y el pez elctrico.
ste tiene en karaj igual nombre que el arcoris, o sea un fenmeno
meterico que, como el objeto mgico, concluye la lluvia. El manejo del
/hetsiwa/, que recuerda curiosamente el de la maza-jabalina de los Nam-
bikwara, que la usan para cortar y apartar las nubes borrascosas, remite
tambin a un mito arawak ms septentrional, donde el pez elctrico
desempea la misma funcin:
M
3 2 S
' Arawak: el matrimonio del pez elctrico.
Un viejo brujo tena Una hija tan bella, que le haca ponerse
exigente para darle marido. Rechaz sucesivamente al jaguar y a
muchos otros animales. Finalmente apareci Kasum, el pez elc-
trico (Electrophorus electricus, un gimnoto), que presumi de su
fuerza. El viejo se mof de l, pero en cuanto toc al pretendiente
y experiment la violencia de la descarga, cambi de opinin y lo
acept como yerno, con misin de regular el trueno, el relmpago
y la lluvia. Cuando se acerc la tormenta, Kasum dividi las nubes,
a su derecha y a su izquierda, y las alej respectivamente hacia el
sur y hacia el norte (Farabee 5, pp. 77-78).
El inters de la confrontacin se explica por el papel otorgado a los
peces en la mitologa de los Karaj, que obtienen de la pesca casi toda
su subsistencia. Se ha visto aparecer el pirarucu al final de MI 77 a. Este
enorme pez, nico que los Karaj pescan con red (Baldus 5, p. 26), se
opone por este hecho a todos los dems, pescados con "veneno", as
como a la serpiente que, segn M
I 7 7 a
, se divierte escabullndose entre las
mallas de la red. A esta primera dicotoma entre la serpiente y el pez
pirarucu corresponde otra. Un mito karaj (M
1 7 7d)
atribuye el origen de
los pirarucu a dos hermanos asqueados de sus mujeres y que se mudaron
en peces Arapaima gigas, Uno fue devorado por las cigeas, por ser
blando (y as, podrido; cf. M3J 1 ), el otro, duro como piedra, sobrevivi
y se volvi la mscara flateni/ que aterra a mujeres y nios (Baldus 6,
pp. 213-215;- Machado, pp. 43-45). Estos hombres desencantados por el
amor con humanas, vueltos pirarucu, invierten la o las mujeres del ciclo
del tapir seductor, prendadas con pasin de un animal, y que se volvie-
ron peces, los cuales se oponen en conjunto a la categora especial que
forman los pirarucu.
Pero volvamos al /hetsiwa/. Si se comparan las versiones Ehrenreich y
Krause de MI 7 7 se advierte que casi por doquier se trata de dos clases
de objetos. El o los /obiru/ sirven de M
1 7 7 u,b
para "llamar" la caza y
334 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
EL ESCNDALO Y EL HEDOR 335
tes. De las dos puntas de la de arriba cuelgan borlas muy alargadas de
fibra de corteza. Los cuatro portadores de/wabu/ acompaan a los dan-
zantes enmascarados hasta el lugar de la fiesta y entonces se apartan por
parejas: una se pone al este, la otra al oeste del tefreno en que se danza.
Por desgracia, ignoramos la significacin de los /wabu/ y su funcin en
el ritual. Pero su semejanza material con el /hetsiwaJ es tanto ms no-
toria cuanto que existen dos tipos de /wabuf. uno grande y otro peque-
o, y Krause reproduce (fig. l82a, b) dos tipos de instrumentos rituales
karaj formados por bastones pegados
En el estado actual de nuestros conocimientos, la hiptesis segn la
cual el fhetsiwaf y el /wabu/ representaran "batidores", en cierto senti-
do paralizados, debe ser adelantada con extrema prudencia. Pero la exis-
tencia de concepciones anlogas entre los antiguos egipcios le confiere
cierta verosimilitud. No ignoramos que el testimonio de Plutarco es sos-
pechoso a menudo. No pretendemos entonces restituir creencias autn-
ticas, pues poco nos importa que las representaciones a las que vamos a
referirnos se originasen entre sabios egipcios dignos de crdito, entre
algunos informadores de Plutarco, o en este autor mismo. El solo punto
digno de atencin es, a nuestros ojos, que, despus de haber notado
varias veces qU
7
los recorridos intelectuales atestiguados en la obra de
Plutarco ofrecan un curioso paralelismo con los que en persona resti-
tuamos a partir de mitos sudamericanos, y que, por consiguiente, pese a
la separacin de tiempos y lugares, debamos admitir que, aqu y all,
mentes humanas trabajaron de la misma manera, aparezca una nueva
convergencia a propsito de una hiptesis que sin duda no habramos
osado sugerir de no ser por la confrontacin que autoriza.
He aqu, pues, el texto de Plutarco: "Dice tambin Maneto que segn
los :gipcios, los dos muslos de Jpiter se unieron de tal manera que no
podian andar, de suerte que por vergenza se tena apartado, pero Isis se
los cort, los dividi, y as le permiti andar derecho a su gusto. La cual
fbula da ocultamente a entender que el entendimiento y la razn de
Dios marchan invisiblemente, y secretamente proceden a generacin por
movimiento:. lo cual muestra y da tcitamente a entender el Sistro que
es la carraquilla de bronce usada en los sacrificios de Isis, y hace falta que
las cosas se sacudan y no dejen jams de moverse y casi se despierten y
desplomen, como si se durmieran o languidecieran: pues dicen que apar-
y a Tifn con estos Sistros, entendiendo que la corrupcin que
liga y detiene la naturaleza, el movimiento en el acto la suelta, levanta y
pone por la ( XXXII). No es impresionante que
los Karaj, cuya magia y los problemas que sta plantea nos han condu-
cido hasta Plutarco, hayan elaborado un relato perfectamente simtrico
con el de este autor? De su demiurgo Kanaschiwu cuentan que una vez
hubo que atarlo de brazos y piernas para evitar que, libre de movimien-
tos, destruyera la tierra provocando inundaciones y otros desastres {Bal-
dus 5, p. 29).16
16 Desde este punto de vista convendra tambin reanudar el examen del clebre
episodio de Aristco {Virgilo, Gt:rgica.I-, l. IV), donde Proteo (correspondiente al
Fig. 19. Los dos /hetsiwa/.
gn Krause, loco cit., p. 333.)
Fig. 18. Representa-
cin esquemtica del
wabu/. (Segn Ni-
rnucndaju 6, lm. III.l
la miel, en tanto que incumbe al ungento mgico segn M
I77a'
al /het-
siwa/ segn M
17 7b,
neutralizar los peligros inherentes a este llamado. A
condicin de dejar a un lado MI 7 7e (versin muy acortada en que el
/hetsiwaracumula las dos funciones), resulta que el /hetsiwa/ de M
l 77b
desempea el mismo papel que el ungento de MI 77a, que es un veneno
invertido.
Ahora bien, el /hetsiwa/ es l mismo un instrumento inverso con rela-
cin al "batidor" de M
3 0 4
o al /parabra/: los dos bastones de que
consta, y que estn pegados uno al otro todo a lo largo, no pueden ser
golpeados uno contra otro. El caso no es nico. Una forma muy prxi-
ma est ilustrada entre los Sherent, cuya cultura, en ciertos aspectos,
exhibe singulares afinidades con la de los Karaj. Nimuendaju (6, pp.
68-69 y lm. III) describe y reproduce un objeto ritual llamado /wabu/,
que los indios fabrican a razn de cuatro ejemplares, dos grandes /wabu-
zaur/ y dos pequeos /wabu-ri/, para la fiesta del gran oso hormiguero
(antes, p. 109). Cada uno consta de dos raquis de palmera bur ity (Mauri-
tia) pintados de rojo y fijos uno contra el otro mediante clavijas salien-
336
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
EL ESCNDALO Y EL HEDOR 337
Pese a su oscuridad, el texto antiguo introduce una neta oposicin entre,
por una parte, el silencio y la inmovilidad simbolizados por dos miem-
bros normalmente distintos y sin embargo soldados, por otra parte el
movimien to y el ruido simbolizados por los sistros. A diferencia del
primer trmino y como en Amrica del Sur, slo el segundo trmino es
un instrumento de msica. Como en Amrica del Sur tambin, este ins-
trumento de msica (o su inverso) sirve para "apartar o rechazar" un
poder de la naturaleza (a menos que, con fines criminales, sirva para
atraerlo): aqu Tifn, es decir Seth; all, el tapir o serpiente seductores,
la serpiente arcoris ligada a la lluvia, la lluvia misma, o los demonios
e tnicos.
El sistro propiamente dicho es un instrumento musical poco difundido
en Amrica del Sur. Entre los Caduveo hemos recogido sistros conformes
a la descripcin que haban ya dado otros observadores: bast0t;es ahor-
quillados con las dos ramas unidas por una cuerda, en la que estan ensar-
tados algunos discos, antes tallados en hueso o concha, actualmente de
metal. Existe un instrumento parecido entre los Yaquis del norte de
Mxico. No se conocen otros ejemplos americanos (Izikowitz, pp.
150-151)_
Pero a falta de sistro disponemos de otro fundamento para comparar
las representaciones mticas de los mundos Viejo y_Nuevo. el lector
sin duda habr observado que existe una extrana analogia entre los
recursos que utiliza el llamado golpeado en los mitos sudamericanos
-resonador de calabaza o tronco de rbol golpeados, entrechocar de
bastones, "batidor"- y un complejo litrgico del Viejo Mundo, cono-
cido con el nombre- de instrumentos de las tinieblas. El origen de estos
instrumentos y de su empleo en Pascua, del jueves al sbado de la sema-
na santa, plantea numerosos problemas. Sin pretender intervenir en un
debate difcil y que escapa a nuestra competencia, nos contentaremos
con recordar algunos puntos generalmente admitidos. .
Al parecer, en las iglesias las campanas fijas aparecieron tarde: hacia el
siglo VII, ms o menos. Su mutismo obligatorio del jueves al sbado
santos no parece atestiguado (y aun as solamente en hasta ;1
siglo VIII. A fines del XII Y principios del XIII, la prohibicin habr ia
ganado otros pases europeos. Mas la razn del silencio de las campanas
y de su sustitucin pasajera por otras fuentes de r.uido no clara. El
pretendido viaje a Roma; responsable de la ausencia momentanea de las
campanas, pudiera no ser sino una explicacin a posteriori: que descansa
por lo dems en toda suerte de creencias y de representaciones que
TIfn de Plutarco) debe ser encadenado, y durante la estacin seca: Iam rapidus
torrens sitientis Sirius Indos ("Ya Sirio impetuoso, quemando a los Indios sedien-
tos"), a fin de que consienta revelar al pastor el modo de encontr.ar la miel
a consecuencia de la desaparicin de Eurdice, ama, si no de la miel como la hero i-
na de M
2 3
3 _2 3 4 , de la luna de miel indiscutiblemente. Engullida por una serpiente
acutica monstruosa (ibid., v, 459), Eurdice invierte a la herona de M326a engen-
drada por una serpiente de agua y que rehusa la luna de miel, en el tiempo en que
los animales, dotados de habla, no se hubieran cuidado de un Orfeo.
tienen por objeto las campanas: seres dotados de voz, capaces de sentir
y de actuar, susceptibles de recibir el bautismo. Aparte de su papel con-
vocador de los fieles, las campanas cumplan una funcin meteorolgica
y hasta csmica. Vibrando, expulsan la tempestad, disipan nubes y gra-
nizo, destruyen los maleficios.
Segn Van Gennep, a quien seguimos hasta aqu (t. 1, vol. III, pp-
1209-1214), los instrumentos de las tinieblas que sustituyen a las cam-
panas comprenden el martillito, la carraca, el batidor o aldaba de empu-
adura, una especie de castauelas llamada en francs liore, la matraea
(tablilla que golpea, al agitarla, dos placas mviles dispuestas a los lados),
el sistro de madera en cordel o anillo. Otros instrumentos, como el
batelet ("barquichuelo") y enormes carracas, constituan verdaderos
mecanismos en grande. Todos estos artefactos desempeaban funciones
tericamente distintas, pero a menudo mezcladas en la prctica: hacer
ruido en la iglesia o fuera de ella; convocar a los fieles durante la ausen-
cia de las campanas; acompaar las vueltas de los nios pidiendo limos-
na. Segn algunos testimonios, los 'instrumentos de las tinieblas serviran
tambin para evocar los prodigios y ruidos terrorficos que sealaron la
muerte del Cristo.
En el caso de Crcega (Massignon) se citan instrumentos de viento
(trompa marina, silbato de madera o, ms sencillamente, silbidos- emiti-
dos entre los dedos), al lado de diversos instrumentos o tcnicas de per-
cusin: altar y bancos de la iglesia golpeados con un bastn, tablas
despedazadas a mazazos, aldabas de empuadura, matracas, carracas de
varios tipos, uno llamado Iragantta/, "ranita", el otro, de caa, parecido
a un Iparabral perfeccionado mediante una rueda dentada de madera en
vez de una de las lminas del bamb hendido. Lo de "ranita" se vuelve a
encontrar en otras regiones.
En Francia los trastos de las tinieblas comprendan objetos usuales:
calderos o cacerolas de metal golpeados, pataleos en el suelo con zuecos,
golpes dados con mazos de madera en el suelo o en objetos; bastones de
punta hendida o haces de ramas para golpear suelo y objetos; palmoteos;
finalmente, instrumentos msicos de diversos tipos: de cuerpo slido
vibrante, de madera (aldaba, carraca, matraca, tabla golpeada por un
dispositivo, sistro}; de metal (cencerros, cascabeles, maracas), o de mem-
brana (tambor de friccin giratorio); o instrumentos de aire vibrante
(silbatos de pico y de agua, cuerno, caracol, corno, trompa, oboe).
En los Altos Pirineos el autor de esta clasificacin ha estudiado la
fabricacin y el empleo de un tambor de friccin giratorio llamado Itou-
louhouj (Marcel-Dubos, pp. 55-89). Una lata de conserva vieja, sin fon-
do, o un cilindro de corteza forma el resonador: caja abierta por un
lado, y por el otro con una membrana de piel de carnero o de vejiga
tendida, sostenida por una ligadura. Dos agujeros abiertos en el centro
de la membrana permiten que pase un lazo de cuerda, cuyos extremos
libres estn fijos por un nudo que corre alrededor de una varita provista
de una garganta y que sirve para manipular el instrumento. Luego de
haber untado dicha garganta de saliva, el ejecutante coge el mango e
imprime un movimiento de rotacin al instrumento. La cuerda vibra y
338
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
EL ESCNDALO Y EL HEDOR 339
emite una especie de mugido, calificado de "zumbante" o de "chillante"
segn la cuerda sea de camo o de crin. * En sentido propio, la pala-
bra ftoulouhou/ designa el zngano y el abejorro. Pero en otras partes el
mismo instrumento tiene nombres de otros animales: insectos (cigarra,
saltamontes) o batracios (ranita, sapo). El nombre alemn Waldteufel,
"diablo de los bosques". incluso evoca el mito warrau M] 17, en el cual
diablos de los bosques padecen por estar tan mal dotados de instrumen-
tos musicales.
Aunque el ritual ordene que enmudezcan las campanas desde la colecta
de la misma del jueves santo hasta la Gloria del siguiente sbado (Van
Gennep, loc.cit., pp. 1217-1237; Marcel-Dubois, p. 55), parece que la
Iglesia siempre se ha mostrado hostil a los instrumentos de las tinieblas y
ha tratado de restringir su empleo. Por esta razn Van Gennep admite su
origen folklrico. Sin preguntarnos si el estrpito de las tinieblas sobre-
vive como vestigio de costumbres neolticas o hasta paleolticas, o si su
recurrencia en regiones muy apartadas muestra solamente que, confron-
tado aqu y all a iguales situaciones, el hombre reacciona con expresio-
nes simblicas que le son propuestas, si no es que hasta impuestas, por
los mecanismos profundos que regulan por doquier su pensamiento,
aceptaremos la tesis prudente de Van Gennep e invocaremos, para
apoyarla, un paralelo: "En China... hacia principios del mes de abril,
ciertos funcionarios denominados Sz'hen recorran otrora el pas arma-
dos de batidores de madera... para reunir la poblacin y ordenarle
apagar todos los hogares. Este rito sealaba el principio de una estacin
llamada Han-shih-tsieh, o 'de la comida fra'. Durante tres das perma-
nec an apagados los hogares, en espera de que se encendiera el fuego
nuevo, rito solemne que era el quinto o sexto da del mes de abril, ms
precisamente, el da 105 despus del solsticio de invierno. Con gran
pompa, los mismos funcionarios celebraban esta ceremonia, durante la
cual obtenan del ciclo el fuego nuevo, concentrando en musgo seco los
rayos del sol por medio de un espejo de metal o de un pedazo de cristal.
Los chinos llaman 'celeste' a este fuego, y es el que emplean forzosa-
men te para los sacrificios; en tan to que el fuego obtenido por friccin
de dos trozos de madera, llamado 'terrestre', debe servir para cocer y
para otros usos domsticos Este rito de renovacin del fuego se re-
monta a poca muy antigua (al menos) 2000 aos a. C." (Frazer 4,
citando diversas fuentes: vol. 10, p. 137). Por dos veces recuerda Granet
(pp. R ~ 514) este rito, brevemente, refirindose al Cheu li y al Li Ki.
Si presentamos una antigua costumbre china (de la cual se conocen
paralelos en Oriente y Extremo Oriente). es porque nos interesa por ms
de una razn. Ante todo, parece inspirarse en un esquema relativamente
sencillo y fcil de deslindar: para que pueda ser captado aqu i abajo el
fuego de arriba, hace falta que cada ao se produzca una conjuncin de
ciclo y tierra, peligrosa, con todo, y casi sacrlega, puesto que el fuego
celeste y el terrestre estn regidos por una relacin de incompatibilidad.
La extincin de los fuegos terrestres, anunciada o mandada por batido-
* Es la zambomba espaola, de la cual puede verse, s.v., una ilustracin lamen-
tahle en el DicclUtllln"o manual de la Academia. lT.J
res, desempea pues el papel de condicin requerida. Crea el vaco
necesario para que la conjuncin del fuego celeste y de la tierra pueda
realizarse sin peligro. -'-
La inquietud que no podramos evitar al ir a buscar tan lejos un tr-
mino de comparacin, halla algunas razones para aplacarse gracias a una
confrontacin que se impone: del rito chino arcaico y una ceremonia
reciente de los indios Sherent, que ya hemos analizado y cuya impor-
tancia para nuestros problemas hemos mostrado (CC, pp. 285-287,308).
Tambin aqu se trata de un rito del fuego nuevo, precedido por la
extincin de los hogares domsticos y por un periodo de mortificacio-
nes. Este fuego nuevo debe ser obtenido del sol, no obstante el peligro
al que se exponen los hombres al acercarse a l o acercndolo a ellos. El
mismo contraste persiste tambin entre el fuego celeste, sacro y destruc-
tor, y el fuego terrestre, profano y constructor, ya que es el del hogar
domstico. Para que la comparacin sea completa, sin duda tendremos
que encontrar los batidores de madera entre los Sherent. Su presencia
no est atestiguada; pero al menos hemos verificado que estos indios
poseen un instrumento ritual, el /wabu/, en el cual consideraciones muy
diversas de las que nos ocupan en este momento nos han incitado a
reconocer un batidor invertido (p. 335). Sobre todo, el ritual sherent
del gran ayuno pone en lugar sobresaliente otro tipo de agentes ruido-
sos: avispas sobrenaturales, que se manifiestan a los oficiantes por su
zumbar caracterstico: l ken! - iken! - i ken-ken-ken-ken! (CC, p. 308, n.
6). Ahora, si la tradicin china menciona solamente el batidor, y la tra-
dicin sherent las avispas, hemos visto que en Europa el tambor de
friccin giratorio -que los pirenaicos designan mediante un nombre que
significa "abejorro" o "zngano">. figura al lado del batidor entre los
instrumentos de las tinieblas, y hasta puede sustituirlo.
Prolonguemos nuestro esfuerzo de elucidar un sistema mtico y ritual
del que empezamos a sospechar que pudiera ser comn a culturas muy
apartadas unas de otras, y a tradiciones muy diversas. Como la China
arcaica y ciertas sociedades amerindias, Europa celebraba hasta fecha
reciente un rito de extincin y renovacin de los hogares domsticos,
precedido de privaciones de alimento y del empleo de los instrumentos
de las tinieblas. Este conjunto caa precisamente antes de Pascua: de
suerte que las "tinieblas" que se hacan reinar en la iglesia durante el
oficio del mismo nombre poda simbolizar tanto la extincin de los
hogares domsticos como la noche que cay sobre la tierra en el mo-
mento de la muerte del Cristo.
En todos los pases catlicos, la costumbre quera que el sbado vs-
pera de Pascua se apagasen las luces de las iglesias y se encendiese un
fuego nuevo, sea con eslabn, sea con una lupa. Frazer ha compilado
numerosos ejemplos que muestran que este fuego serva para renovar el
de los hogares domsticos. Cita un poema latino del siglo XVI en traduc-
cin inglesa de la poca, de la cual extraemos algunos versos significa-
tivos:
340 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS EL ESCNDALO Y EL HEDOR 341
On Easter Eve the fre all s quencht in every place,
And fresh againe from out the [lin.t is fecht with solemne grace
libertee, .....
And herewithall the hungrie times 01 fasting ended beco*
En Inglaterra las campanas callaban desde el jueves santo (Maundy
Thursday) hasta el domingo de Pascua a medioda, y las reemplazaban
artefactos ruidosos de madera (Frazer, loe. cit., p. 125). En varias regio-
nes de Europa el retorno de la abundancia tena igualmente por smbolo
"jardines de Adonis" preparados al acercarse la Pascua {Frazer 4, vol. 5,
pp. 253ss).
Ahora bien, retornada esta abundancia, no fue slo desde el jueves
santo desde cuando huy: su prdida se remonta a fecha ms lejana, que
es exactamente la del da siguiente al martes de carnestolendas. Desde el
punto de vista de los smbolos acsticos y de su re.ferencia alimentaria
hay que distinguir entonces tres momentos. Los instrumentos de las
tinieblas acompaan el ltimo periodo de cuaresma, es decir cuando, por
haber durado mximo tiempo, su rigor alcanza el paroxismo. De esta
cuaresma sealan el trmino las campanas que repican otra vez el da de
Pascua. Pero aun antes de que comience, un uso excepcional e inmode-
rado de las campanas haba convidado a la poblacin a aprovechar el
ltimo da de abundancia: -Ia campana tocada la maana del martes de
carnestolendas era conocida en Inglaterra con el nombre de pancake bell,
"campana de los bollos". Los excesos culinarios que sealaba y a los que
casi obligaba hallan una ilustracin tan pintoresca como intraducible en
una poesa popular de 1684:
But hark, 1 hear the pancake bell,
And fritters make a gallant smell;
The cooks are baking, frying, boyling,
Carving, gormandising, roasting,
Carbonading, cracking, slashing, toasting.
(Wright y Lones , p. 9; el. pp. 8-20)
En el caso de Francia, Van Gennep insiste con razn en el aspecto
culinario ceremonial del ciclo Carnaval-Cuaresma, demasiado descuidado
por los tericos, pero que el pensamiento popular juzga suficientemente
importante para denominar al martes de carnestolendas o al primer
domingo de cuaresma segn sus manjares caractersticos, al uno jour des
er-pes o des crozets, al otro dimanche des beignets, des bugnes o des
pois frits, As, en Montbliard los manjares del martes comprendan, por
la maana, pel (mijo) o paipai (arroz con leche)' y por la noche carne
de cerdo, jamn, carrillada o bon-jsus (intestino grueso lleno de carne y
tripas picadas) con un plato de choucroute. Por lo dems, la comida del
martes de carnestolendas se distingua de ordinario de las otras por la
* La vspera de Pascua se extingue el fuego por doquier; y solemnemente se
vuelve a encender con pedernal; ... ; Cesan los batidores y se sueltan las campa-
nas; para que concluya as el tiempo del ayuno. [T.]
abundancia de las carnes de todas clases; algunos pedazos se reservaban
para dicho da y deban prepararse siguiendo recetas ms complejas que
para las otras comidas. El caldo del puchero, que serva tambin para
aspersiones rituales, la papilla, las crpes preparadas en sartn engrasada.
los buuelos fritos en grasa o en aceite, son viandas tpicas de este mar-
tes. La confeccin obligatoria de las er-pes no est atestiguada, en Fran-
cia, ms que en el tercio ms septentrional del territorio (Van Gennep,
tomo 1, vol. III. pp. 1125-1130 y mapa XII).
Si reconocemos la hostilidad de la Iglesia hacia hbitos que ha conde-
nado siempre como paganos, para quitarles el tinte cristiano que Europa
ha tratado vanamente de darles, y si buscamos alcanzar la forma comn
a los ejemplos americano, chino y europeo -elegidos entre otros que nos
hubieran servido lo mismo y de los que Frazer ha establecido el inventa-
rio-, llegamos en resumen a esto:
Una vasta indagacin acerca del lugar y el papel de la mitologa de la
miel en la Amrica tropical ha impuesto a nuestra atencin un hbito
acstico a primera vista inexplicable: el entrechocar ruidoso de sus san-
dalias por el recolector de miel de M24 1 7. Salimos en busca de trminos
de comparacin y encontramos primero el batidor de M
304,
instrumento
imaginario sin duda pero que nos ha puesto en la pista de instrumentos
reales del mismo tipo y cuya existencia en Amrica del Sur haba pasado
casi inadvertida. Reales o imaginarios, estos instrumentos ofrecen, desde
el doble punto de vista organolgico y simblico, el equivalente de lo
que son los instrumentos de la tinieblas de la tradicin europea, cuya
presencia tambin en China atestigua un rito arcaico.
Antes de ir ms lejos, abramos un parntesis sobre un punto de orga-
r ologia. Los artefactos europeos de las tinieblas comprenden instrumen-
tos de cuerpo slido vibrante, y otros de aire vibrante. As queda supri-
r.rida la hipoteca que pesaba 'sobre nuestras interpretaciones en virtud de
la dualidad de los llamados lanzados al animal seductor por la herona
de numerosos mitos sudamericanos: llamados ora golpeados, en la pared
abombada de una media calabaza puesta en la superficie del agua, en un
tronco de rbol, o en el suelo, ora silbados imitando la voz del animal.
Por su cuenta, la etnografa europea admite- la misma ambigedad, a
veces en un solo lugar y en una ocasin bien determinada. En Crcega,
"armados de bastones, los nios golpean fuerte los bancos de la iglesia, o
bien, llevndose los dedos a la boca, silban a ms no poder. Representan
a los judos persiguiendo al Cristo" (Massignon, p. 276). Volveremos a
esta observacin (p. 343).
l 7 Sin duda podra pensarse tambin, en la cencerrada para impedir la partida de
las abejas, atestiguada en la Antigedad por numerosos autores de los que Billiard
(2, pp. 382383) da la lista, y que tal vez se practica an en algunas regiones. Pero,
observa Billiard, "unos pensaban que este ruido regocijaba a las abejas, otros, al
contrario, que las asustaba". Con Lavens y Bonncr (pp. 148-149), estima pues
"que no tiene utilidad alguna", o no tiene otra que afirmar pblicamente los dere-
chos del perseguidor: "lo cual es por ventura la sola explicacin plausible de esta
costumbre tantas veces secular" (Bllliard 1, ao 1899 nm. 3, p. 115). Se corn-
prender mejor ms adelante que la cencerrada a las abejas no es interpretable ms
que como aplicacin de los artefactos de las tinieblas a un caso particular.
342 LOS !NSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
EL ESCNDALO Y EL HEDOR 343
No es todo. A lo largo de nuestro trabajo hemos verificado que el
pensamiento indgena asociaba los mitos sobre el origen de la miel a la
estacin seca, o bien -en ausencia de estacin seca- a un periodo del
ao que connotaba igualmente la escasez. A esta codificacin
se aade otra, de naturaleza acstica, de la cual estamos ahora en condi-
ciones de precisar ciertas modalidades.
La conjuncin del buscador de miel con el objeto de su bsqueda
-sustancia situada del todo del lado de la naturaleza, puesto que para
hacerla consumible no es necesario someterla a la coccin-o o de la
mujer con un animal seductor cuya posicin semntica es ig.ua1 la de
la miel, alimento seductor, provocan las dos el riesgo de disyuncin del
personaje humano de la cultura, y as de la sociedad. de
paso que el concepto de conjuncin disyuntiva no es contradictorio, ya
que remite a tres trminos de los cuales el segundo se conjuga con el
primero por el mismo movimiento que 10 hace disyunto del tercero. Esta
captacin de un trmino por otro a expensas de otro, tercero (d. CC,
pp. 282-285), halla en M
2 4
una expresin acstica en forma de batir.?e
sandalias, lo mismo que otro mito del Chaco (M
3
01) seala la operacton
inversa, de disyuncin conjuntiva, por medio de un ruido exactamente
opuesto: el brrrumbrrrummbrum de la serpiente que se prepara a engu-
llir los buscadores de miel despus de la miel que les ha sacado.
Al citar este mito (p. 280) sealbamos que la voz de la serpiente re-
cuerda la de los rombos. Los mitos sudamericanos no son por cierto los
nicos en que se observa una relacin de congruencia entre la
y el pene, pero explotan metdicamente todos sus recursos, por ejemplo
cuando ilustran una relacin de correlacin y de oposicin entre la ser-
piente "toda pene" y su amante humana "toda matriz": mujer que
puede cobijar en la matriz a su amante o a su hijo ya crecido, y cuyos
otros orificios corporales estn abiertos, dejan escapar la sangre mens-
trual, la orina y hasta las carcajadas (Ce, pp. 1275s). De este par funda-
mental, el tapir, "gran pene", y la zarigeya, "gran matriz" (en la forma
directa de buena nodriza o en la figurada de una mujer adltera), ilus-
tran slo una variante combinatoria en que los trminos estn menos
marcados (cf. CC, p. 247)'-
Que los hechos melanesios y australianos hayan independientemente
conducido a proponer una interpretacin flica del simbolismo de los
rombos (Van 8aal), es cosa que refuerza nuestra conviccin de que el
llamado golpeado del buscador de miel tereno, el rugido de la
toba, forman un par de trminos contrastados. En efecto, hemos
de la hiptesis de que el uno era congruo el llam,ado golpeado o Silbado
de la amante del tapir, el otro con el somdo extrado de los rombos, Esta
hiptesis queda ahora apuntalada por lae asimilacin del a u,n
llamado, lanzado por una mujer "de gran vagina" (en sentido
rico) a un animal realmente dotado de un gran pene, y por la
cin del segundo a una advertencia hecha a las mujeres (pero que no son
entonces perseguidas ms que a fin de ser mejor echadas) por el
que es un pene figurado. Por consiguiente, en un caso la po tencra de la
naturaleza conjuga los sexos en detrimento de la cultura: la amante del
tapir queda perdida para su esposo legtimo; a veces incluso toda. la gen-
te femenina lo queda para la sociedad. En el otro caso, la potencia de la
cultura hace disyuntos los sexos en perjuicio de la naturaleza que pres-
cribe su unin; temporalmente al menos, los nexos familiares quedan
rotos para permitir a la sociedad de los hombres formarse.
Retornemos un momento a los hechos pirenaicos. El ftoulouhouf gira
alrededor de un eje, como el rombo, y los dos instrumentos se asemejan
por la sonoridad, aunque sean muy diferentes desde el punto de
organolgico. En la prctica ritual, sin embargo, el tiene
anlogo papel al que acabamos de reconocer al rombo procediendo de
manera puramente deductiva pero que, por su parte, la observacin etno-
grfica atestigua con innumerables ejempl,?s de Amrica del Sur (Zerries
2), Melanesia y Australia (Van Baal) y Africa (Schaeffner). El uso del
ftoulouhouf est reservado a los muchachos, que lo usan antes de la
misa del viernes santo y durante ella, para aterrar a las mujeres y las
chicas. Ahora bien, el rombo existe en las sociedades pirenaicas, mas
nunca a ttulo de artefacto de las tinieblas: instrumento de carnaval en
el Labourd y el Barn, o usado para echar las yeguas de los para
carneros (Marcel-Dubois, pp. 70-77). As que en el plano se
mantiene la oposicin entre el rombo y los intrumentos de las timebias
aunque, en el plano simblico, la funcin reservada al rombo por las
sociedades sin escritura reaparezca, en una sociedad europea, disociada
del rombo y ligada al instrumento de las tinieblas que ms se le parece.
A pesar de esta diferencia secundaria -acerca dc la cual quisiramos
conocer la opinin de los especialistas.. , subsiste el contraste fundamen-
tal y puede ser formulado en los mismos trminos. Utilizado fuera de la
iglesia y antes de la misa, con exclusin de los dems instrumentos ?e
las tinieblas, el ftoulouhou/ funciona como un rombo: apunta la dis-
yuncin de las mujeres (conjuntadas as a la naturaleza) de la SOCIedad dc
los hombres (cultura), libre de reunirse sola en el sagrado recinto. Pero,
utilizado en la iglesia y duran te la misa, junto con los dems artefactos
de las tinieblas, su papel se confunde con el de stos que es (si pudiera
generalizarse la in terpretacin extrada de los hechos por la
rita Massignon) simbolizar la conjuncin de los enemigos del Cnsto
(naturaleza) con el Salvador, que entonces queda disyunto de la cultura.
Dejemos de momento el rombo para considerar otra vez la doble
codificacin, estacional y acstica, del conjunto que estbamos discutien-
do. Primero la codificacin estacional. Es discernida por doquier, sea en
forma real, en Amrica del Sur, con la oposicin objetiva de dos perio-
dos del ao -c-uno marcado por la escasez y el otro por la abundancia-;
en forma convencional (pero que sin duda ritualiza una experiencia real}
en Europa, donde puede ser asimilada la cuaresma a una escasez inst.a,u-
rada; en fin, en forma casi virtual en la China arcaica, donde la es tacron
de "comer fro" no pasaba de unos das. Pero, por virtual que sea, la
oposicin china es conceptualmente la ms fuerte puesto ':lue se estable-
ce entre el fuego ausente y el fuego presente, y pasa lo rrusmo entre los
Sherent. En otras partes, en Amrica del Sur, la oposicin se coloca
entre un periodo de abundancia y un periodo de escasez vivido duradera-
344 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
EL ESCNDALO Y EL HEDOR 345
[fuego presente/fuego ausente] =>[graso/magro]
mente sin ser por necesidad mimado durante un lapso ms o menos
largo. Es la misma oposicin que encontramos en Europa, traspuesta a la
forma de un contraste entre los das en que se come alimento graso y el
perido de cuaresma. Por tanto, al pasar de China a Europa la oposicin
principal se debilita:
y, al pasar del Nuevo Mundo (aparte algunos ejemplos, como el de los
Sherent ) al Viejo, la oposicin se miniaturiza,' ya que los cinco o seis
das del "comer fro" chino o los menos numerosos an del triduum
cristiano reproducen, abrevindolo, un periodo ms largo que se extien-
de, en Europa, por toda la cuaresma, desde que acaba el martes de
carnestolendas hasta el domingo de Pascua. Si se desdean estas diferen-
cias y los eventuales redoblamientos, el sistema subyacente se reduce a
tres pares de oposiciones' de amplitud decreciente que se ordenan lgica-
mente sin que se borren las correspondencias entre sus trminos respecti-
vos:
Ya se trate de la ausencia del fuego entre los antiguos chinos y los
Sherent, del periodo de escasez en otras regiones de Amrica del Sur, o
de la ausencia del fuego, coincidiendo con el paroxismo de la cuaresma
en la tradicin europea, est claro que todas estas coyunturas ofrecen
caracteres comunes: la cocina es abolida de manera real o simblica;
durante un periodo que vara de unos das a una estacin entera, queda
restablecido un contacto inmediato entre la humanidad y la naturaleza,
como en la poca mtica en que el fuego no exist ia an y los hombres
tenan que comer crudo su alimento, o rpidamente expuesto a lo.s
del sol, que entonces estaba ms cerca de la tierra. Pero esta conJunclOn
inmediata del hombre y de la naturaleza puede adoptar por su parte dos
aspectos: ya sea que la naturaleza escape y que privaciones primero
soportables se agraven hasta el hambre; ya sea que, con forma y
no cultural (que slo autorizara la cocina}, prodigue alimentos sustitu-
tivos: frutos silvestres y miel. Estas dos eventualidades son ambas fun-
ciones de una inmediatez concebida en el modo negativo o positivo y
corresponden a lo que hemos llamado, en Lo crudo y lo cocido, el
mundo podrido y el mundo quemado. Y quemado lo es el mundo,
simblicamente o corre tericamente el peligro de serlo, cuando por
medio de una lupa o un espejo (Viejo Mundo) o por la presentacin de
fibras al mensajero pirforo del sol (Nuevo Mundo) los hombres intentan
Tomemos el caso de los Bororo. Conocen un artefacto de las tinieblas:
el parabra, y poseen tambin el rombo. No cabe duda de que ste
connota el mundo podrido. El rombo, llamado /aig/ por los Bororo,
imita la voz de un monstruo de igual nombre, que se dice vive en los
ros y lugares cenagosos. Este animal figura en cierto nmero de ritos
con la apariencia de un danzante pringado de lodo de pies a cabeza. El
futuro sacerdote conoce su vocacin en un sueo en que el /aig/ lo
estrecha sin que l sienta temor, ni asco del olor del monstruo ni del de
los cadveres descompuestos (Colb. 3, p. 130, 163; E. B., vol. J, art.
"ai-]c", "aroe et-awaraare"). Es mucho ms difcil pronunciarse .acerca
del simbolismo del /parabra/, del cual casi no se sabe nada. El Instru-
mento imaginario de M3 0 4 , que pertenece a la misma familia, sirve para
que salga un demonio de una cabaa, o sea para hacerlo disyunto del
pueblo habitado, para conjuntarlo a la pira donde perecer.
con las observaciones que hemos hecho constar (pp. 30fh), se siente
tacn de atribuir la misma significacin al rito bororo del /parabara/,
nues se inserta en prcticas cuyo fin parece ser tener la certeza de que el
alma ha abandonado definitivamente la sepultura provisional abierta en
el centro del pueblo. Pero slo en los mitos acaban los Bororo en la
pira. En realidad los huesos de los muertos, lavados para quitarles las
carnes, son sumergidos.
La oposicin del rombo y del /parahra/ refleja as menos la del mun-
do podrido y el mundo quemado que dos itinerarios J.>osibles con res-
pecto al mundo podrido. El /aig/ anunciado por el rugIr de los. rombos
viene del agua, a-la cual se dirige el alma determinada por el batir de los
/parabra/. Pero no se trata de la misma agua en cada caso. Aquella
donde vive el /aig/ es lodosa y huele a cadveres descompuestos, en
tanto que las osamentas limpias, pintadas y adornadas con plumas, no
turbarn la limpidez del lago o del ro en que sean sumergidas.
Para los Shercnt, cuyos mitos exhiben gran simc tr ia con los de los
Bororo (Ce, pp. 193-196) Y plantean en trminos de fuego problemas
que los mitos bororo traducen a trminos de agua, el rombo no es la voz
de un Espritu surgiente sino el llamado que lo convoca. Este Espritu es
celeste, no acutico. Personifica al planeta Marte, compaero de la luna
traer a la tierra el fuego celeste para encender los hogares extintos. Lo
mismo, aquella miel superlativa que sera la miel cultivada sostiene,
donde crece, un calor intolerable (M
1 9 2
) . A la inversa, hemos visto que
la miel silvestre, y as natural, y su correlato metafrico, el animal seduc-
tor, portan en s una amenaza de corrupcin.
Llegados a esta etapa de la demostracin debiera la existen-
cia de una correlacin unvoca entre el llamado golpeado (o SIlbado) y la
voz de los rombos por una parte, el mundo quemado y el mundo podri-
do por otra. En efecto, todo lo anterior parece establecer no solamente
la pertinencia de cada uno de estos pares de oposiciones considerada en
s misma, sino tambin su conveniencia recproca. Sin embargo vamos a
ver que aqu las cosas se complican gravemente.
abUndancia) magro
graso
escasez
\ fuego ausente
Ifuego presente
346
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
EL ESCNDALO Y EL HEDOR 347
como Venus y Jpiter lo son del Sol [Nim, 6, p. 85). Parece pues que el
rombo sherent est asociado al modo menos "abrasado" del cielo, el
rombo bororo al modo ms "putrefacto" del agua. De hecho, los She-
rent califican tambin con respecto al agua los dos modos del cielo,
lino diurno, nocturno el otro. Durante los ritos del Gran Ayuno, los
sacerdotes de Venus y Jpiter ofrecen a los oficiantes agua clara en
escudillas de calabaza, respectivamente Lagenaria y Crescentia, en tanto
que el sacerdote de Marte ofrece agua estancada en una escudilla ador-
nada con plumas (Nim. 6, p. 97). O sea las equivalencias:
Bororo Sherent [ I
{agua sucia: agualimpia) :: (noche: da) : : (agua sucia: agua limpia}
La frmula es reveladora, puesto que la "larga noche" evocada por
tantos mitos sudamericanos remite ciertamente al mundo podrido, como
los mitos sobre la conflagracin universal remiten al mundo quemado.
Pero entonces dno se impone la conclusin de que el rombo, y no el
batidor, desempea el papel de artefacto de las tinieblas en Amrica, y
que el otro instrumento pertenece a una categora opuesta que no
hemos sabido identificar? Al pasar del Viejo al Nuevo Mundo slo
permanecera constante la forma de la oposicin, y los contenidos se
invertiran.
Con todo, no queda uno satisfecho con esta solucin, pues un mito
amaznico vincula las tinieblas a un instrumento sin duda imaginario,
pero desde el punto de vista organolgico ms cercano al batidor y a la
carraca ~ al rombo:
M 3 2 6 a Tupi amaznico: origen de la noche.
En otro tiempo no exista la noche. Era de da constantemente.
La noche dorma en el fondo de las aguas. Y los animales no exis-
tan tampoco, pues las cosas mismas hablaban.
La hija de la Gran Serpiente haba casado con un indio, amo de
tres fieles servidores. -Apartaos, les dijo un da, que mi mujer no
quiere acostarse conmigo. Pero no era su presencia la que moles-
taba a la joven. Es que ella slo quera hacer el amor de noche. Le
explic a su marido que la noche era de su padre y que haba que
enviar a los servidores a buscarla.
Cuando llegaron 'en piragua a donde la Gran Serpiente, sta les
entreg una nuez de palmera tucumn (Astrocaryum tucuman)
bien cerrada y les recomend que no la abrieran con ningn pre-
texto. Los servidores volvieron a embarcarse y bien pronto les
sorprendi or un ruido en la nuez: ten, ten, ten... xi ... , como
hacen hoy los grillos y los sapitos que cantan por la noche. Uno
de los servidores quiso abrir la nuez; los otros se opusieron. Des-
pus de muchas discusiones y cuando hubieron llegado muy lejos
de la morada de la Gran Serpiente, se reunieron por fin en medio
de la piragua, encendieron fuego y derritieron la resina que tapaba
la nuez. Cay en el acto la noche y todas las cosas que haba en el
bosque se transformaron en cuadrpedos y en pjaros, todas las
del ro en patos y peces. El cesto se volvi Jaguar, el pescador y su
piragua se hicieron un pato: a la cabeza del hombre le sali pico,
la piragua se torn el cuerpo, los remos patas...
La oscuridad que reinaba hizo que la hija de Serpiente compren-
diera lo que haba ocurrido. Cuando apareci el lucero matutino,
decidi separar la noche del da. Con este propsito transform
dos bolas de hilo en pjaros, cujubim e inhamb respectivamente
[crcida y tinamiforme que cantan a intervalos regulares durante la
noche o para saludar el alba; acerca de estos "pjaros reloj", cf.
CC, p. 204 Y n. 3). Para castigarlos, metamorfose en monos a los
servidores desobedientes (Cauto de Magalhes, pp- 231-233. Cf.
Derbyshire, pp. 16-22).
Este mito plantea problemas complejos. Los que conciernen al tro de
los servidores sern discutidos en el volumen siguiente. Por el momento
consideraremos sobre todo la triple oposicin que da su armadura al
mito. La que hay entre da y noche es patente. Subtiende otras dos.
Primero, entre conjuncin y disyuncin de los sexos, puesto que el da
impone sta en tanto que la noche es condicin de aqulla; luego, entre
conducta lingstica y conducta no lingstica: cuando el da era conti-
nuo, todo hablaba, hasta animales y cosas, y fue en el momento preciso
en que apareci la noche cuando las cosas se volvieron mudas y los
animales ya no se expresaron ms que mediante gritos.
Ahora bien, esta primera aparicin de la noche resulta, en el mito, de
la imprudencia de que son culpables los servidores al jugar con un ins-
trumento que es literalmente un instrumento de las tinieblas, puesto que
las contiene y que se escapan de su orificio abierto para extenderse en
forma de animales nocturnos y ruidosos -insectos y batracios- que son
precisamente aquellos cuyo nombre designa los instrumentos de las
tinieblas en el Viejo Mundo: rana, sapo, cigarra, saltamontes, grillo, etc.
La hiptesis segn la cual existir ia entre las representaciones mticas del
Nuevo Mundo una categora correspondiente a la de nuestros artefactos
de las tinieblas halla confirmacin decisiva en la presencia, entre tales
representaciones, de un cachivache que es efectivamente eso, y en sen-
tido propio, cuando que, entre nosotros, los artefactos similares no
merecen semejante designacin si no es de manera figurada.
Pero si el artefacto de las tinieblas de M
3
2 6 a participa de la noche, y
si esta ltima aparece en el mito como condicin requerida para la unin
de los sexos;' 8 se sigue que el instrumento encargado de su desunin, el
rombo, debe estar implcitamente vinculado al da, que cumple la misma
funcin. Tendramos as una correlacin cudruple entre la noche, la
unin de los sexos, las conductas no lingsticas, el artefacto de las tinie-
18 Mas no de no importa qu manera. Si la noche es una condicin requerida
por la comunicacin sexual, por un movimiento de rechazo que sirve para restable-
cer el equilibrio parece que prohibiera entre las mismas partes la comunicacin
lingstica. Al menos tal es el caso entre los Tucano, donde la conversacin es
posible de da entre interlocutores de uno y otro sexo, pero de noche entre inter-
locutores del mismo sexo nada ms (Silva, pp. 166-167,417). Los individuos de
sexo opuesto intercambian, pues, palabras o caricias, pero no las dos juntas, lo cual
sera un abuso de comunicacin.
348 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
EL ESCNDALO Y EL HEDOR 349
bias, oponindose trmino a trmino a la del da, la desunin de los
Cou?ucta lingstica generalizada y el rombo. Aparte de que
es dIfICIl ver como el rombo pudiera connotar una conducta lingstica,
esta manera de plantear el problema no hara ms que invertir la difi-
cultad que encontramos a propsito de los Bororo y de los Sherent.
Vimos que entre estos indios el rombo participaba de la noche, 10 cual,
desde el punto de vista de una interpretacin general, mandaba los ins-
trumentos de las tinieblas (de los que verificamos que se oponan al
rombo) del lado del da. Y ahora el nexo ms normal entre los instru-
mentos de las tinieblas y la noche plantea el riesgo de que tengamos por
fuerza que poner el rombo del lado del da, en contradiccin con todo
lo ' que habamos admitido. Hay, pues, que mirar las cosas desde ms
cerca.
M
3 2
na no menciona el rombo. Pero evoca una era en que la noche
estaba guardada por una gran serpiente (cuya voz, entre los Toba, se
parece a la del rombo) y en que "dorma en el fondo de las aguas"
(como el monstruo acutico que los Bororo nombran /aig/, "rombo", y
del cual sirve el rombo para imitar la voz). Sabemos tambin que, casi
doquiera existe el rombo, sirve para la disyuncin del sexo femenino y
para enviarlo del lado de la naturaleza, fuera del mundo consagrado y
socializado. Pero M
3 2 a
procede de los Tup septentrionales, es decir de
una cultura y una regin donde los mitos describen la gran serpiente
como ser flico que concentraba en s todos los atributos de la virilidad
en una poca en que los hombres estaban por su parte despojados de
ellos. De este modo. no podan copular con sus mujeres, reducidas a
solicitar los servicios de la serpiente. Esta situacin cambi cuando el
demiurgo cort en trozos el cuerpo de la serpiente y los emple para
dotar a cada hombre del miembro faltante (M
8
o). Por consiguiente, la
mitologia tup hace de la serpiente un pene (socialmente) disyuntor,
nocin que la funcin y el simbolismo del rombo nos haban impuesto
ya. y es por cierto tambin esta funcin la que la Gran Serpiente asume
en M]2a. a ttulo de padre abusivo y no de seductor disipado: ha
cedido a su hija pero se ha quedado con la noche, en ausencia de la cual
el matrimonio no puede ser consumado. Este sesgo vincula Ma a e a a un
grupo de mitos examinado antes (M2S9-269), donde otro monstruo
acutico entrega al hombre al que acepta por yerno -y que en algunas
versiones resulta precisamente ser el sol, es decir la luz del da- una
esposa incompleta, imposible de penetrar: hija sin vagina, simtrica de
los hombres sin pene de Mt;o, e inversa de la herona de la vagina dema-
siado grande (simblicamente hablando) del ciclo del tapir seductor,
animal de gran pene que, como demostramos (p. ;$42), es una variante
combinatoria de la gran serpiente, "toda pene", 10 cual nos devuelve a
nuestro punto de partida.
Dejaremos a otros el cuidado de explorar esta vuelta, pues con slo
detenerse en los nexos mticos se descubre que el retculo dibuja una
grfica de tan apretada "conexidad" que, si pretende apurar todos los
detalles, el investigador desespera de progresar. En su estado actual, el
anlisis estructural de los mitos es demasiado torpe y la carrera adelante
-aun de fin incierto y precipitado- es preferible con todo (pues hay
que elegir) a la marcha lenta y segura que permitir un da rehacer
pausadamente, inventariando todas sus riquezas, un itinerario que apenas
pretendemos jalonar.
Si las precedentes confrontaciones son legtimas, entreveremos acaso la
salida de nuestras dificultades. Pongamos, en efecto, el rombo del lado
de la noche, de la cual, con el aspecto de serpiente, es el amo; y reco-
nozcamos que all se encuentra tambin el artefacto de las tinieblas.
Pero, en cada caso, no se trata exactamente de la misma noche, puesto
que, parecidas slo en el exceso, la noche del rombo escapa del da, en
tanto que la del artefacto de las tinieblas lo invade. Por tanto, hablando
propiamente, ni una ni otra se oponen al da, sino a esa alternacin
empricamente verificada en que, lejos de excluirse, el da y la noche
estn unidos por una relacin de mediacin recproca: el da mediatiza
el trnsito de la noche a la noche, y la noche el paso del da al da. Si
se sustraen de esta cadena peridica. dotada de realidad objetiva, los
trminos "noche", no habr ms que da, culturalizando -si podemos
decirlo- la naturaleza, bajo la forma de una extensin abusiva de las
conductas ling isticas a los animales y a las cosas. A la inversa, si los
trminos "da" son expulsados de la cadena, no quedar ms que la
noche, naturalizando la cultura por transformacin de los productos de
la industria humana en animales. El problema que nos haba detenido se
resuelve no bien reconocemos el valor operatorio de un sistema de tres
trminos: da solo, noche sola, y alternacin regular de los dos. Este sis-
tema comprende dos trminos simples ms un trmino complejo, consis-
tente en una relacin armoniosa entre los primeros. Suministra el cuadro
en cuyo interior los mitos de origen, sea del da o de la noche, se repar-
ten en dos especies distintas, segn pongan el da o la noche al comien-
zo de la alternacin actual. Se distinguirn entonces los mitos de preli-
minar nocturno y los mitos de preliminar diurno. M
3 2 6 a
pertenece a la
segunda categora. Ahora, la eleccin inicial acarrea una importante
consecuencia, puesto que obligatoriamente concede precedencia a uno de
los trminos. En el caso -solo que nos interesa aqu- de los mitos con
preliminar diurno, no haba primero ms que da y si la noche exista
estaba disyunta de l, y en cierto sentido, entre bastidores. Desde este
punto y hora, la otra eventualidad ya no puede realizarse en forma exacta-
mente simtrica. El da estaba donde la noche no; y cuando la noche lo
reemplace (antes de que se instaure su regular alternancia), slo podr ser
reinando donde el da estuvo antes que ella. Comprendemos as por
qu, en esta hiptesis, el "largo da" resulta de un estado inicial de'
disyuncin, la "larga noche" de un acto subsidiario de conjuncin.
En el plano formal estas dos situaciones corresponden por cierto,
entonces, a las que anteriormente distinguimos con los nombres de
mundo podrido y mundo quemado. Pero desde el momento en que
concebimos esta distincin algo ha ocurrido en los mitos. Sin darnos
cuenta, o casi, han evolucionado desde un dominio espacial hasta un
registro temporal y, lo que es ms, de la nocin de un espacio absoluto
a la de un tiempo relativo. A la teora de esta transformacin capital
350
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
EL ESCNDALO Y EL HEDOR 351
ficar la disyuncin de la noche y del da -reino del da en plena noche-e- a
diferencia del artefacto de las tinieblas, que los conjunta? De esta conjun-
cin el eclipse proporciona al menos una ilustracin emprica, y cuando se
consideran desde este punto de vista, las "tinieblas" aparecen como una
suerte particular de eclipse, que connota una suerte especial de cencerrada
(CC, pp- 282-284). El empleo del rombo no se limita a invertir esta rela-
cin; la traspone expulsando todos los trminos femeninos de la cadena
peridica de las alianzas matrimoniales. Mas dno es por ofrecer sta. en el
plano sociolgico, un equivalente de la cadena cosmolgica formada por la
alternacin regular del da y la noche?
Se puede, pues, decir que la sociedad, temporalmente reducida por el
rombo a sus elementos masculinos luego que los elementos femeninos
han sido aislados y rechazados, es como el curso del tiempo reducido al
da. A la inversa, los Kayap, que parecen desconocer el rombo (Drey-
Ius, p. 129), utilizan el entrechocar de bastones para significar una
coyuntura simtrica con respecto a la asociada en otras partes con el
rombo: en efecto, para ellos se trata de la instauracin del vnculo con-
yugal entre un hombre y una mujer, y de ritos de promiscuidad (antes,
p. 310). Por ltimo, si los artefactos de las tinieblas pueden connotar la
conjuncin del da y la noche, y tambin la de los sexos, sabemos ya
que connotan la unin del cielo y la tierra. Desde este ltimo punto de
vista, sera interesante estudiar el papel encomendado a los artefactos
ruidosos en las fiestas que sal udan el retorno de las Plyades. Volve-
remos luego a las ceremonias del Chaco y nos limitaremos a sealar, en
la costa noroeste del Pacfico, la sustitucin por batidores de las maracas
(reservadas al ritual de invierno) cuando la fiesta de primavera Imeitla/,
en la cual los Kwakiutl enarbolan un adorno que figura las Plyades
(Boas 3, p. 502; Drucker, pp_ 205, 211,218; cf. tambin Olson, p. 175
Y Boas 2, pp. 552-553),
dedicaremos casi entero nuestro tercer volumen. Aqu nos conforma-
remos con deslindar un aspecto limitado.
En el espacio absoluto al que se refieren los mitos sobre el origen de la
cocina, la posicin alta est ocupada por el cielo o el sol, la posicin
baja por la tierra. Antes de que el fuego de cocina apareciera como
trmino mediador entre estos extremos (unindolos sin dejar de mante-
nerlos a distancia razonable), sus relaciones no podan ser ms que
desequilibradas: demasiado prximos uno de otro, o bien demasiado ale-
jados. La primera eventualidad remite al mundo quemado, que connota
el fuego y la luz. La segunda remite al mundo podrido, que connota la
oscuridad y la noche.
Pero M
3 2 6 a
se inscribe en un tiempo relativo, donde el trmino media-
dor no es un ser o un objeto distinto que se interponga entre. trminos
extremos. La mediacin consiste antes bien en el equilibrio de trminos
a los que no es inherente el carcter de extremos sino que slo puede
resultar de la alteracin de la relacin que los une. Si el mito conside-
rado es previamente diurno, el alejamiento de la noche, es decir su
disyuncin del da, asegura el reino de la luz, y su acercamiento (o
conjuncin con el da) el de la oscuridad. Por consiguiente, y segn se
coloque el mito en la hiptesis de un espacio absoluto o de un tiempo
relativo, los mismos significados (conjuncin y disyuncin) requerirn
significantes opuestos. Pero esta inversin no ser ms pertinente que lo
sera la de los nombres de las notas de la gama resultante de un cambio
de clave. En tal caso lo que cuenta primero no es la posicin absoluta de
las notas en o entre las lneas, sino la forma de la clave que aparece al
principio de la pauta.
Rombo e instrumento de las tinieblas son los significantes rituales de
una disyuncin y de una conjuncin no mediatizadas que, traspuestas a
otra tesitura, tienen por significantes conceptuales el mundo podrido y
el mundo quemado. Del hecho de que los mismos significados, por
consistir en relaciones entre objetos, puedan, cuando estos objetos no
son los mismos, admitir significantes opuestos, no se sigue que estos
significantes opuestos estn entre dios en relacin de significante y signi-
ficado.
Al formular esta regla no hacemos ms que extender al dominio del
pensamiento mtico el principio saussureano del carcter arbitrario del
signo lingstico, con la diferencia de que el campo de aplicacin del
principio adquiere una dimensin suplementaria en virtud del hecho,
hacia el cual en otra parte llamamos la atencin (L.-S. 9, p. 31), de que,
en el orden del mito y del ritual, los mismos elementos pueden indife-
rentemente desempear el papel de significado y de significante, y susti-
tuirse uno al otro en cada funcin.
A despecho de esta complicacin, o a causa de ella, el pensamiento
mtico se muestra tan respetuoso del principio, que cuida de otorgar al
rombo y al artefacto de las tinieblas (que, formalmente hablando, consti-
tuyen un par) campos semnticos bien distintos. l'or qu, aqu y all
por el mundo, tiene el rombo por funcin privilegiada expulsar a las
mujeres? La razn no ser que prcticamente le sera imposible signi-
(
-, " " " r ') ( , \ 1::.. = o l:.. = o A = o A = o etc. == da-noche, da-noche, da-noche,
, h '1
dia-noc t, etc. )
LA ARMONA DE LAS ESFERAS 353
II
LA ARMONA DE LAS ESFERAS
MJ-17. Warrau: origen del tabaco y de los poderes
chamnicos (l)
Hac a mucho que un indio ten a por esposa una hbil hacedora
~
de hamacas, pero que era estril. Tom, por eso otra esposa, de la
que tuvo un hijo llamado Kurusiwari. Este no cesaba de importu-
nar a la de las hamacas y de estorbarle el trabajo. Un da lo recha-
z con rudeza. El nio cay y llor, y se fue de la cabaa sin
notarlo nadie, ni siquiera sus padres que, acostados juntos en una
hamaca, pensaban sin duda en otra cosa.
Era tarde cuando lo echaron de menos. Los padres se pusieron a
buscarlo y lo encontraron en una cabaa vecina, donde jugaba con
otros nios. La pareja dio explicaciones y entablaron una conver-
sacin animada con sus huspedes. Cuando el indio y la mujer
decidieron despedirse, su nio haba vuelto a desaparecer, y tam-
bin el nio de la casa, que se llamaba Matura-wari. El episodio se
repiti en otra cabaa con igual resultado. Haban partido los dos
chicos, esta vez en compaa de otro, llamado Kawai-wari.
y aqu estn seis padres buscando tres nios. Pasa un da y la
tercera pareja se separa. Al da siguiente la segunda pareja hace
otro tanto. Los nios, que iban ya muy lejos, se haban hecho
amigos de las avispas. En aquel tiempo hablaban y no picaban.
Fueron aquellos mismos nios los que mandaron a las avispas ne-
gras picar y a las rojas dar fiebre para remate.
Finalmente, la primera pareja alcanza a los nios a orillas del
mar. Se haban vuelto muchachos grandes. Cuando les rogaron que
regresaran, el primer chico, que era el jefe, se neg, arguyendo que la
madrastra lo haba maltratado y que sus padres lo descuidaron. Estos
lloraron y suplicaron, sin obtener ms de su hijo que la
promesa de aparecer cuando construyeran un templo y 10 "Ila-
masen" con tabaco. Dicho lo cual los tres nios cruzaron el oca-
no y los padres volvieron al pueblo, donde el padre alz el templo
prescrito. Pero por mucho que quem hojas de papayo, de algodo-
nero y de cafeto, de nada sirvi: las hojas no eran bastante "fuer-
tes". En aquella poca los hombres no posean el tabaco, que se
daba en una isla, en medio del ocano. La llamaban "isla sin
hombres", pues all slo vivan mujeres. El padre afligido envi
una zancuda [gaulding bird: Pilerodiusl a pedir simientes; no vol-
vi, y los otros pjaros marinos que mand corrieron la misma
suerte. La guardiana del campo de tabaco los mataba a todos.
El indio pidi consejo a su hermano, que le procur la ayuda de
una grulla. Esta se fue a dormir en la playa para partir temprano.
Un pjaro mosca le pregunt por su misin y propuso desempe-
arla el solo. Pese a los esfuerzos de la grulla por disuadirlo, ech
a volar al alba. Cuando la grulla, menos urgida, lo alcanz, vio que
haba cado al agua y corra gran peligro de ahogarse. Lo pesc y
se lo puso entre los muslos. Ahora todo marchaba bien para el
pjaro mosca, que viajaba a gusto, pero cuando la grulla hizo sus
necesidades, le ensucio la cara [d. M
3 1
o]. Resolvi entonces volar
solo y lleg con mucho el primero. La grulla consinti esperarlo
mientras se apoderaba de las simientes. Tan pequeo y rpido era
el pjaro mosca, que la guardiana del tabaco no consigui matarlo.
Las dos aves, que ahora tenan viento de cola, volaron en con-
serva hasta el pueblo, donde el pjaro mosca entreg las simientes
al amo de la grulla, que las dio a su hermano informndole de
cmo plantar el tabaco, tratar las hojas y, escoger la corteza para
I presentes)
/
d omi ngo de
, Pascua
ausentes
ARTEFACTOS DEI
LAS TINIEBLAS (CAMPANAS:
marcadas/no marcadas
martes de I
carnestolendas .. . cuaresma .
RESULTA de lo anterior que el rombo y el artefacto de las tinieblas no
son los operadores de una conjuncin o de una disyuncin pura y sim-
ple. Ms bien debiera decirse que los dos instrumentos operan una con-
juncin con la conjuncin o la disyuncin mismas: conjuntan el grupo o
el mundo a la eventualidad de una u otra de estas relaciones, que poseen
en comn el carcter de excluir la mediacin. Si el cdigo acstico for-
ma un sistema hace falta, pues, que un tipo ms de instrumento exista,
el tercero, que connote el acto de mediacin.
Sabemos cul es este instrumento en la tradicin europea. En efecto,
sta establece una red compleja de relaciones entre los instrumentos de
las tinieblas y las campanas, segn se hallen stas ausentes o presentes y,
en este ltimo caso, marcadas o no marcadas:
Nos proponemos demostrar, primero, que en Amrica del Sur la mara-
ca o las maracas de calabaza (pues habitualmente van por pares) repre-
sentan el instrumento de la mediacin; despus, que de manera compa-
rable a los artefactos de las tinieblas que aparecieron ligados a la miel,
alimento excelente de esta cuaresma tropical que figura la estacin seca,
las maracas sostienen una relacin simtrica con el tabaco.
354
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
LA ARMONA DE LAS ESFERAS 355
enrollar el cigarrillo. Le orden tambin coger calabazas y se
qued slo con la que haba salido del lado este del tronco (cf.
p.288).El hombre se puso a cantar, acompandose con la maraca.
Aparecieron su hijo y los dos otros muchachos. Los tres se haban
convertido en Espritus del tabaco, que responden siempre al lla-
mado de la maraca. Pues el padre, por su parte, haba llegado a ser
el primer chamn, por haber llorado tanto la prdida de su hijo y
haber languidecido hasta tal punto (Roth 1, pp. 334-336).
Puede tratarse como variante otro mito warrau acerca del mismo tema:
M
3
2 8' Warrau: origen del tabaco y de los poderes
chamnicos (2)
Un indio llamado Komatari quera tener tabaco que, en aquel
tiempo, creca en una isla en pleno mar. Se dirigi primero a un
hombre que viva solo en la orilla y al que crea, erradamente,
amo del tabaco. Un pjaro mosca se meti en la discusin y
propuso ir a buscar hojas de tabaco. Pero se equivoc y trajo flo-
res. El hombre de la orilla parti entonces hacia la isla, consigui
vencer la vigilancia de los guardianes, y volvi con la piragua llena
de hojas y simientes, con lo cual Komatari llen su cesto. El des-
conocido dej a Komatari sin haber querido decirle su nombre.
Que lo adivinara el otro cuando se volviera brujo.
Komatari se neg a compartir el tabaco con sus compaeros.
Colg las, hojas bajo el techo de su cabaa y las encomend a las
avispas. Estas se dejaron sobornar por un visitante que les ofreci
pescado y rob parte de las hojas de tabaco. Komatari se dio cuen-
ta, despidi a las avispas, menos una especie, de la que hizo sus
guardianes. Desmont entonces un rincn de bosque para plantar
las simientes.
Obtuvo entonces de cuatro Espritus, que encontr sucesiva-
mente y que todos se negaron a dar su nombre, la calabaza, las
plumas y la red que haran la primera maraca, los guijarros que
sonaran en ella. Advertidos por el hroe de que, terminada la
maraca, servira para destruirlos, los Espritus se vengaron susci-
tando las enfermedades. Fue trabajo en vano: gracias a la maraca,
Komatari curaba todas las enfermedades, salvo casos demasiado
graves. Siempre ser as: el brujo curandero tendr xitos y fraca-
sos. Ni que decir tiene, Komatari sabe ahora los nombres de todos
los Espritus. El primero que encontr, el que le dio el tabaco, se
llamaba Wau-uno (Anura en arawak}, "Grulla blanca" (Roth 1, pp.
336-338).
Consagrados al origen de los poderes chamnicos, estos dos mitos los
consideran manifiestamente con dos aspectos complementarios: compare-
cencia de los Espritus tutelares o expulsin de los Espritus malficos.
El pjaro Pilerodius que, en MJ 2 7, no consigue traer el tabaco, es encar-
nacin de uno de los Espritus responsables de las enfermedades (Roth
1, p. 349). En los dos casos la conjuncin o la disyuncin se opera gra-
cias a la mediacin de las maracas y del tabaco. Ya se ve que, como lo
habamos anunciado, estos dos trminos estn ligados.
En los dos mitos la grulla y el pjaro mosca hacen pareja, y el valor
respectivo de cada ave se invierte segn el mito considere el chamanismo
con uno u otro aspecto. El pjaro mosca es superior a la grulla en
M
3 2 7
; inferior en M
3 2 8
. Esta inferioridad se manifiesta en la preferencia
ingenua que, conforme a su naturaleza, concede a las flores sobre las
hojas y las simientes. En compensacin, la superioridad que demuestra
en M
3
2 7 no es adquirida sino al precio de un ments infligido a su natu-
raleza. Asociado normalmente a la sequa (Ce, pp- 205-206) Y al buen
olor (Roth 1, p. 371), el pjaro mosca de M
3 2 7
est en peligro de
ahogarse y trae la cara sucia de deyecciones. El "camino al tabaco"
pasa por la suciedad. Recordndolo, M
3 2 7
atestigua la realidad objetiva
del itinerario que, partiendo de la miel (ella misma en el lmite del
excremento y el veneno), nos ha conducido al tabaco. En suma, la ruta
del pjaro mosca fue la nuestra, y la transformacin gradual de mitos
sobre el origen de la miel en mitos acerca del origen del tabaco, de la
que hemos descrito etapas a lo largo de todo este libro, se proyecta por
partida doble, y en miniatura, en los mitos guayaneses que metamorfo-
sean el ms pequeo de los pjaros de consumidor de miel en productor
de tabaco.
De los dos mitos warrau, M
3 2 7
es ciertamente el ms complejo; lo
seguiremos de preferencia al otro. Dos mujeres desempean papeles gran-
des: una hbil obrera pero estril, la otra fecunda. En la mitologa de los
Tacana, que varias veces hemos cotejado con la de las regiones septen-
trionales de Amrica del Sur, las hembras de perezoso casadas con huma-
nos dan las mejores tejedoras (M
3 2 9
; Hissink-Hahn, p. 287). La misma
indicacin se desprende del mito waiwai sobre el origen de la fiesta
Shodewika (M
2
8 8): otrora slo los indios y los perezosos (Choloepus)
saban confeccionar las prendas de fibras (Fock, p. 57 Y n. 39, p. 70).
Cmo explicar un talento al cual los hbitos de este animal no pare-
cen en lo ms mnimo predisponerlo? Sin duda porque la posicin habi-
tual del perezoso, colgado de las patas, cabeza abajo, en una rama,
recuerda la imagen de la hamaca. Mitos sobre el origen del perezoso
confirman que este parecido no ha pasado inadvertido: dicen que el
perezoso es una hamaca transformada, o un hombre echado en su hama-
ca (M
3 3 0
, Munduruc, Murphy 1, p. 121; M
2 4 7
, Bar, Amorin, p. 145).
Pero dos rasgos significativos de M
3 2
7 permiten ir ms lejos por la va
de la interpretacin: por una parte, el perezoso no es designado expresa-
men te ; por otra, la mujer que lo reemplaza en el papel de buena tejedo-
ra hace pareja con otra, calificada de fecunda sin mayor precisin.
Hemos indicado ms arriba (p. 330) que el perezoso come muy poco y
no defeca sino una o dos veces por semana, en tierra y siempre en el
mismo lugar. Estos hbitos por fuerza tenan que llamar la atencin a
los indios, que dan importancia decisiva al control de las funciones de
excrecin. Comentando la costumbre indgena de hacerse vomitar al des-
pertar para eliminar cualquier alimento que haya pasado la noche en el
estmago {cf. CC, p. 239), Spruce (vol. lI, p. 454) observa que "los
indios no tienen por la maana bien temprano tanta prisa por hacer del
356 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
LA ARMONA DE LAS ESFERAS 357
vientre como por descargarse el estmago. Muy al contrario, por doquier
en Amrica del Sur he observado que el indio, con una dura jornada de
trabajo por delante y poca cosa que comer, prefiere retrasar la evacua-
cin hasta que cae la noche. En efecto, sabe mejor que el hombre blan-
co controlar sus necesidades naturales y parece respetar la misma mxi-
ma que un indio de San Carlos me formul en mal espaol, diciendo:
Quien caga de maana es guloso". Los Tucano dan a esta relacin un
sentido ms amplio y metafrico, cuando prohiben que el fabricante de
piraguas o de redes haga sus necesidades antes de haber concluido su
trabajo, por miedo de que el artefacto salga agujereado (Silva, p. 368 Y
passim).
En este dominio como en otros, ceder a la naturaleza es mostrarse un
mal miembro de la sociedad. Pero entonces puede resultar, al menos en
el plano del mito, que el ser mejor capaz de resistir a la naturaleza sea
ipso Jacto el ms dotado desde el punto de vista de las aptitudes cultu-
rales. La retencin que, en la hbil obrera, se torna manifiesta por su
esterilidad, traspone a otro registro -el de la funcin reproductora- la
retencin que caracteriza al perezoso en el plano de las funciones de
eliminacin. Genitalmente constipada pero buena tejedora, la primera
mujer se opone a la segunda, cuya fecundidad parece tener por correlato
la indolencia, puesto que se la ve retozar con su marido en pleno da. I
Estas observaciones piden otras dos. En primer lugar, hemos notado ya
que, por lo que hace a la defecacin, el perezoso se opone al mono
aullador, que hace sus necesidades en todo momento desde 10 alto de los
rboles. Como su nombre indica, este mono alla, pero sobre todo cuan-
do cambia el tiempo:
Guariba na serra
Chuva na terra,
"cuando se oye al guarib en las colinas es que va a llover", afirma el
dicho popular (Ihering, art. "guariba"}, acorde con la creencia bororo de
que este mono es un Espritu de la lluvia (E. B., vol. 1, p. 371). Pero
tambin es un sbito enfriamiento el que incita al perezoso a bajar al suelo
a exonerarse: "Cuando sopla el viento, el perezoso anda", dicen los
Arawak (Roth 1, p. 369), y un naturalista ha conseguido obtener con un
perezoso cautivo deposiciones regulares cada cinco horas mojndole los
cuartos traseros con agua fra (Enders, p. 7). Por tanto, el mono aulla-
dor y el perezoso son animales "baromtricos", pero que desempean su
funcin el uno por sus excreciones, el otro con aullidos. Como modo del
estrpito, stos son una trasposicin metafrica de la suciedad (antes,
pp. 172, n. 7, 257).
. d'
1 Los antiguos crean tambin en la existencia de una relacin entre la condicin
de tejedora y las aptitudes amorosas, pero la conceban proporcional y no inversa:
" ... Los griegos decan que las tejedoras eran ms clidas que las otras mujeres: a
causa del oficio sedentario que tienen, sin gran ejercicio del cuerpo ... De ellas
dira yo tambin que el zarandeo de su trabajo, estando sentadas, las despierta y
solicita... " [Montaigne. Essais, L III, cap. XI).
No es esto todo. El mono aullador grita ruidosamente, y en banda, al
salir y al ponerse el sol. Solitario, el perezoso emite por la noche un
grito dbil y musical "parecido a un silbido que mantiene el re sostenido
durante varios segundos" (Beebe, pp. 35-37). Segn un viejo autor, el
perezoso grita por la noche "ha, ha, ha, ha, ha, ha" (Oviedo y Valds,
en Britton, p. 14). En todo caso, la descripcin hace pensar que aqu se
trata de Choloepus y no de Bradypus, es decir del perezoso grande y no
del pequeo, al que se refiere la otra observacin.
Si se tiene en cuenta que, segn los mitos tacana (M322-323), toda
violencia hecha al perezoso en el ejercicio normal de sus funciones de
eliminacin acarreara una conflagracin universal -ccreencia de la cual
hemos encontrado el eco en Guayana (d. CC, p. 309, n. 7), pero enton-
ces por exposicin de la humanidad a los peligros resultantes de la
conjuncin del fuego celeste y de la tierra-,., nos sentiremos tentados de
reconocer, detrs del aspecto acstico de la oposicin del mono aullador
y del perezoso -cdotado el uno de un grito "aterrador", por 10 que dicen
los Akaway (Brett 2, p. 130-132), condenado el otro a un discreto silbido
segn un mito bar (Amorim, p. 1 4 5 ~ la misma que hay entre el rom-
bo, artefacto "aullador", y los instrumentos de las tinieblas.
.Pasemos ahora al segundo punto, que nos devolver al texto mismo de
los mitos guayaneses sobre el origen del tabaco. Tal como la acabamos
de poner en claro, la naturaleza de la oposicin entre las dos mujeres de
M
3 2 7
pone a la primera, estril y dotada slo desde el punto de vista de
la cultura, en contraste con la chica loca por la miel de los mitos del
Chaco y la Guavana. De sta parece homloga la otra mujer, pues se
muestra tambin lasciva y fecunda (cf. M
I 3 5
) . En compensacin, y
como es normal al pasar de mitos sobre el origen de la miel a mitos
sobre el origen del tabaco, la posicin del nio llorn, trmino comn a
los dos grupos, se invierte radicalmente. All el nio es expulsado por-
que llora, aqu llora porque es echado. En el primer caso es la mujer asimi-
lable a la chica loca por la miel la que lo echa, importunada por sus
gritos; en el otro caso, la responsable es la mujer cuyo papel se opone al
de la chica loca por la miel, en tanto que la que recibe este papel perma-
nece indiferente a los chillidos del nio. Por ltimo, en tanto que la
criatura "normal" se queda cerca de la cabaa, llamando a su madre
hasta que un animal congruo con la chica loca por la miel -zorra o
rana- lo rapta, su simtrico de M
3 2
7 se aparta deliberadamente, y va a
hacer amistad con las avispas Imarabuntal.
Esta designacin genrica es demasiado vaga para poder afirmar que las
especies aludidas son productoras de miel y que se oponen as a los
animales raptores, que los mitos declaran golosos de miel. Pero es posi-
ble de otra manera la demostracin. Observemos primero que M
3 2 7
Y
M] 2 s , donde las avispas desempean papeles poco diferentes, tratan del
origen del chamanismo. Ahora bien, el brujo guayans posee un poder
especial sobre las avispas, a las que dispersa, sin que lo piquen, golpean-
do el nido con las puntas de los dedos (Roth 1, p. 341).2 Entre los
2 Mas no sin haberse restregado de antemano los dedos en las axilas. Los Tukano
hacen otro tanto cuando descubren un nido de avispas: "el olor hace huir a las
358 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
LA ARMONA DE LAS ESFERAS 359
Kayap, ms al sur, ya hemos hecho constar la existencia de un combate
ritual contra las avispas.
Segn M3 2 7 Y M3 2 8, las avispas se hicieron venenosas a consecuencia
de las relaciones particularmente estrechas que anudaron con los chama-
nes o sus Espritus tutelares. Esta transformacin, operada por el nio
llorn de M3 2 7 Y por el hroe de M
3 2
8, reproduce la que un mito boto-
elido (M2 0 4 ) atribuye al irra, animal perdido por la miel. Vistas as las
cosas hallamos, entonces, una oposicin entre las avispas -c transformadas
por un personaje que ocupa el sitio del irra, en el mito botocudo y los
animales raptores, por aadidura comedores de miel, es decir congruos
con el irra en ciertas condiciones que hemos mencionado ya (p.207).
Esta confrontacin nos hace volver bastante atrs. No tan lejos, sin
embargo, cuando notamos que M
3 2 7
imputa la carencia de tabaco de
que sufren los hombres a mujeres clibes que lo guardan en una isla:
amazonas, pues, y "locas por el tabaco". Pues bien, varios mitos guaya-
neses y algunos mitos ge asocian el origen de las amazonas a la separa-
cin de los sexos que sigui a la muerte del jaguar o del caimn (varian-
tes combinatorias del tapir seductor) que las mujeres tomaron por
amante (MIs 6' M2 !S7). Hemos establecido que tales mujeres represen-
taban a su vez una variante de la chica loca por la miel, traspuesta en
trminos de cdigo sexual. Los presentes mitos confirman esta demostra-
cin: al abandonar a sus maridos, las amazonas apinay se llevaron las
hachas ceremoniales; las de los mitos warrau monopolizan el tabaco que,
como las hachas, es un smbolo cultural. Para conjuntarse con el tapir, el
caimn o el jaguar <-es decir, con la naturaleza-, las mujeres adlteras
recurren sea a la calabaza golpeada, sea al nombre propio del animal,
imprudentemente divulgado por ellas. De manera simtrica, el poder
sobrenatural del chamn warrau se expresa por la maraca que es una
calabaza sacudida, y por el nombre de los Espritus de quienes han pe-
netrado el secreto.
Los mitos warrau sobre el origen del tabaco contienen un episodio que
nos devuelve an ms lejos, al principio mismo de nuestra indagacin. En
efecto, la bsqueda del pjaro mosca, que atraviesa una gran extensin
de agua para apoderarse del tabaco en una isla sobrenatural, y a fin de
que ste pueda asociarse a las maracas, remite a MI, donde encontramos
por vez primera el mismo motivo, en forma de bsqueda, incumbente
tambin al pjaro mosca, y que lo conduce asimismo a una isla sobrena-
tural en pos no del tabaco sino de las propias maracas: instrumentos
musicales que, para disyuntarse con xito de los Espritus, el hroe
deber abstenerse de hacer sonar; en tanto que aqu es a condicin de
avispas y los indios se apoderan del nido lleno de larvas; el nido sirve de plato, y
all se echa harina, que es comida con las larvas" (Silva, p. 222, n. 53). Los Cubeo
(Goldman, p. 182, n. 1) asocian en su lenguaje los pelos y el tabaco: "pelo" se
dice jpwaj, y los vellos de las axilas se llaman jpwa butcij, "pelos-tabaco". Los
mismos indios proceden a la incineracin ritual de los cabellos cortados; los que-
man, pues, como se quema el tabaco para fumar.
hacerlas sonar como los hombres podrn, a su gusto, convocar a los
buenos Espritus y expulsar a los malos.
Un examen superficial hara creer que la bsqueda del pjaro mosca
constituye el solo elemento comn a MI y M
3 2 7
En verdad, la analoga
de los dos mitos es mucho ms profunda.
De la interpretacin que hemos propuesto ya del personaje del cro
llorn resulta, en efecto, que en trminos de cdigo acstico ste repro-
duce el hroe de MI. Los dos se niegan a disyuntarse de su madre aun-
que expresen su apego por medios diferentes: conducta vocal o conducta
ertica, la una pasiva, la otra activa. Ahora bien, el pequeo de M
3 2
7 es
un nio llorn, pero invertido, y as podemos esperar de su parte una
conducta inversa de la del hroe de MI' A ste le repugna ir a la casa de
los hombres, o sea a volverse miembro adulto de la sociedad. El otro
demuestra un inters precoz por las obras de la cultura, ms precisamen-
te las que incumben a las mujeres, puesto que la confeccin de hamacas,
en la que se mete indiscretamente, es un trabajo femenino.
Los dos hroes son muchachos, Uno ya grande pero cuya conducta
incestuosa lo acusa de infantilismo moral, el otro ,.equeo todava pero
cuyo espritu de independencia llevar pronto a la madurez fsica. Las
dos veces el padre tiene dos esposas: la madre del chico y una madras-
tra. En MI el nio se conjunta con aqulla, en M
3 2 7
es disyunto por
sta. A la pareja incestuosa de M1 corresponde la pareja conyugal de
M3 2 7 ; a los agravios del padre, herido en sus derechos conyugales por su
hijo, corresponden los agravios del hijo, herido en sus derechos filiales
por el padre. Se advertir en efecto que si en el mito bororo el padre se
queja de que su hijo lo haya suplantado amorosamente (como un adulto,
as) cerca de su mujer, en el mito warrau el hijo se queja de que sus
padres, demasiado ocupados amorosamente uno con otro, no hayan pres-
tado atencin a sus gritos infantiles.
El padre ofendido de M1 trata primero de perder a su hijo por el lado
del agua; tres animales auxiliadores ayudan al muchacho y. hacen juego
con los tres nios de M
3 2
7 que cruzan voluntariamente el mar. Se obje-
tar que el hroe de M
3 2 7
es uno de los tres nios, mientras que el
hroe de MI obtiene la ayuda de tres animales sin confundirse con nin-
guno de ellos. Hay aqu entonces cuatro personajes, y all tres. Pero es
que en virtud de su simetra inversa surge una doble dificultad para que
los dos mitos sigan cursos paralelos. Por una parte el hroe de M1 retor-
nar fsicamente entre los suyos; el de M
3 2 7
slo volver "en espritu".
Por otra parte, el primero traer la lluvia y la tormenta, que sern pues
la consecuencia de su regreso, en tanto que el tabaco buscado lejos ser
causa del retomo del otro. Para resguardar la simetra hace falta enton-
ces que en M3 2 7 el mismo personaje est a la vez ausente (puesto que se
trata de hacerlo volver) y presente (va que tiene una misin que cum-
plir).
M3 2 7 resuelve la dificultad desdoblando los papeles. En la primera par-
te el papel de hroe le toca a un nio pequeo, en la segunda parte a un
pajarillo. Pero si, como sugerimos, el pjaro mosca es un doblete del
hroe, comprendemos que, desde la primera parte, donde un solo perso-
360
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
LA ARMONA DE LAS ESFERAS 361
(guacamayos/avispas), (hostilidad/amistad), (hroe;' OBJETO de inmundicia/
SUJETO de veneno)
r.aje asume virtualmente los dos papeles, a los tres nios (uno de los
cuales se va a convertir en pjaro mosca) de M
3
2 7 deben corresponder
los cuatro personajes de M
1
, o sea un nio y tres animales (uno de ellos
pjaro mosca), puesto que, en relacin con M
3
,2 7, el nio y el pjaro
mosca no son ms que uno:
agua;
tierra; arriba,
abajo, [
Ml : ( hroe disyunto verticalmente
M327: \
Antes que nada, unas palabras acerca de la grulla. Pese a la incerti-
dumbre e.n que nos encontramos a propsito de la especie as designada
por los rmtos guayaneses, hemos podido establecer antes (pp. 204-5) que se
trata de una zancuda acutica, de voz chillona, emisor de estrpito y
metafricamente de inmundicia, como su papel en M
3
2 7 lo corrobora a
su manera. Pero si las zancudas acuticas son fuentes de ruido y as
productores metafricos de inmundicia, en la realidad tienen con la
inmundicia una relacin correlativa e inversa, en calidad de aves de la
carroa, grandes amantes de peces muertos (ef. p. 200).Predispuestos a la
resorcin oral de la inmundicia, estn as estrechamente asociados al
perezoso, que sabernos dado a la retencin anal en los mitos que dejan
lugar a este desdentado. Los Ipurin, que creen tener al perezoso por
antepasado, cuentan que en el origen de los tiempos las cigeas hervan
en una marmita solar, y coman, todas las inmundicias y podredumbres
que se dedicaban a recoger por el mundo. La marmita se desbord y se
derram agua hirviente que destruy todos los seres vivos, salvo el pere-
zoso, que consigui trepar a un rbol y repobl la tierra (M
3
31; Ehren-
reich, p. 129; d. Schultz 2, pp. Esta historia aclara un episo-
dio del mito de origen de los Jbaro, donde el perezoso tiene igual
puesto de antepasado de la humanidad. Pues si la garza roba los dos
huevos, de uno de los cuales nacer Mika, futura esposa del perezoso
Uushi (M3 3 2 ; Stirling, pp. 125-126), dno ser porque para los Jbaro,
como para las tribus del noroeste amaznico y de la Guayana, los hue-
vos de pjaros constituyen un alimento prohibido en razn de "su carc-
ter fetal, y as impuro" (Whiffen, p. 130; d. 1m Thurn, p. 18), que los
hace congruos con la inmundicia? Una variante aguaruna (M
3
3 3a) pare-
ce confirmar esto: hace nacer el sol de un huevo, extrado por el ogro
Agempi del cadver de la mujer que ha matado, y despus robado por
un pato (Guallart, p. 61). De cuatro huevos sacados de las entraas de la
hermana del hroe Luna, dos estaban podridos segn un mito maquiri-
tare (M3 3 3b; Thomson, p. 5).
Como carroeros, los pjaros acuticos tienen, en cuanto al agua, un
papel estrechamente homlogo al que los mitos asignan, en cuanto a la
tierra, a los buitres. Podemos as admitir que existe una correspondencia
entre los tres episodios del viaje del pjaro mosca en M
3 2 7
Y los tres
momentos de la aventura del hroe de MI. O sea:
3 Este rbol es una malvcea, pariente cercano de las tiliceas y bombceas segn
la botnica moderna (cf. p. 327, n, 12), de donde una transformacin del agua inter-
na benfica en agua externa malfica, que no discutiremos para no alargar la
demostracin.
muchachee
saltamontes paloma
muchache
pjaro mosca
(pjaro mosca)
MI : (muchacho)
En la continuacin del relato, el hroe de MI sufre una disyuncin
vertical mientras se dedica a desanidar guacamayos que (M
7-MI2)
lo
cubrirn de inmundicia. En el curso de su disyuncin horizontal, el de
M
3 2 7
se ala con las avispas, que por l se volvern venenosas. O sea una
cudruple oposicin:
La oposicin entre insectos venenosos y pjaros que ensucian nos per-
miti ya (Ce, p. 308 Y n. 6) transformar un mito parintintin (M
1
7 9 ) en
las variantes ge del mito del desanidador de pjaros (M
7-M12
) , que con-
ciernen al origen del fuego (terrestre) de cocina, en tanto que MI, l
mismo transformacin de estos mitos, toca al origen del agua (celeste).
Ahora acabamos de transformar en M1 otro mito, y apreciamos que la
torsin primitiva de M
1
en relacin con M
7-M t
2 queda preservada en la
nueva transformacin de la siguiente manera:
a) M7-M12 (origen del fuego) (origen del agua)
b) Ml 79(objeto de veneno) i (objeto de inmundicia)
e) M1(enemigo de los guacamayos) 7 (amigo de las avispas)
d) M32 7 (sujeto de veneno) (objeto de inmundicia)
Teniendo en cuenta la dislocacin que hemos sealado ms arriba y
que acarrea en M
3 2
7, a ttulo de consecuencia, el encabalgamiento par-
cial de dos episodios consecutivos de M
1
, consideremos la serie de M
3
2 7
consagrada al viaje del pjaro mosca.
Esta serie se subdivide en tres partes: 1) el pjaro mosca parte solo,
cae al agua y est a punto de ahogarse; 2) la grulla lo rescata, se lo mete
entre los muslos, y all viaja con toda seguridad, pero se le ensucia la
cara de deyecciones; 3) el pjaro mosca vuelve a partir solo y conquista
por ltimo el tabaco.
362 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
LA ARMONA DE LAS ESFERAS 363
Por una y otra parte del conjunto paradigmtico formado por los mitos
MI a MI 2. inventariado al principio de nuestra indagacin, existen as
dos mitologas del tabaco. La que los ejemplos procedentes del Chaco
nos han permitido especialmente ilustrar busca el medio del tabaco en la
nocin de Un fuego terrestre y destructor, en correlacin y oposicin
con el fuego de cocina, terrestre tambin pero constructor, cuyo origen
muestran los mitos ge (M
7
-
1 2
) . La otra mitologa del tabaco, que hemos
encontrado entre los Warrau, busca el medio del tabaco en la nocin de
un agua terrestre dominada (el ocano, que los pjaros consiguen atra-
vesar), en y oposicin, ella, con un agua celeste y domina-
dora (la lluvia y la tormenta), a cuyo origen se refiere el mito bororo
(MI ).
,En relacin con el conjunto paradigmtico inicial, pues, las dos mitolo-
gras del tabaco ocupan posiciones simtricas (fig. 20), con una dife-
rencia, sin embargo: la relacin de los mitos warrau con MI supone una
transformacin con dos torsiones -agua terrestre/celeste, dominadafdo-
minadora-e, en tanto que la de los mitos del Chaco con el conjunto
M
7
_
1 2
es ms sencilla -fuego terrestre dominado/dominador- y requiere
solamente una torsin. Detengmonos un momento en este punto.
Al principio de este libro analizamos y discutimos un mito de los Iran-
x, geogrficamente vecinos de los Bororo, que transformaba de manera
sencilla un mito sobre el origen del agua (MI) en mito sobre el
origen del tabaco (M
I 9 1
) . En los mitos warrau nos las vemos, pues, con
transformacin de segundo grado. La disparidad se explica, si se
nenen en cuenta factores culturales. Toda la Amrica tropical al sur del
Amazonas, incluyendo as los territorios de los Iranx, de los Bororo y de
las tribus del Chaco, ignoraba el consumo de tabaco en forma de infu-
sin o de decoccin. Si prescindimos del uso espordico del tabaco mas-
cado, se puede decir que, en esta regin, el tabaco slo era fumado: lo
cual 10 hace congruente con el fuego, no con el agua. En el seno de la
subcategora del tabaco fumado hemos apreciado sin embargo un desdo-
blamiento que se manifiesta, en el plano de los mitos, por la distincin
entre "buen" y "mal" tabaco (M
1 9 1
) o entre buen y mal uso del tabaco
(M
2
6, M
2
7)' MI 9] incluso se presenta, esencialmente, como un mito
sobre el origen del mal tabaco.
Por lo que toca a M
2
7, es un mito sobre el origen del mal uso del
tabaco que, en este caso (yen oposicin con M
2 6
) , procede del agua.
4 Puesto que el pjaro mosca huele bien naturalmente en tanto que en MI los
urubes fueron atrados por el olor a podredumbre que emanaba de los lagartos
muertos que llevaba el hroe. La reduplicacin lagartos-buitres urub en MI como
modos respectivamente pasivo y activo de la podredumbre, tiene su equivalente en
M
J
2 7 con la reduplicacin gaulding b:rd-grulla, o sea dos zancudas ligadas a la
podredumbre y que fracasan en su misin, la una pasivamente, la otra activamente.
[
M, ,b""re,
M327: grulla
(
despus/que han aeuorado] el trasero/del hroe apestadof4
anxdladora(es]
antes/de que defeque/en la cara! del "hroe" perfumado
Fig. 20. Sistema de las relaciones entre mitos del tabaco fumado (a la derecha) y
mitos del tabaco bebido (a la izquierda).
contraste entre la naturaleza del tabaco y su empleo (que es del orden
de la cultura) corresponde pues un contraste entre dos tipos de relacin
que el tabaco puede tener con el agua, una metafrica (transformacin
que afecta a mitos), la otra metonmica (procedencia acutica del tabaco
segn el mito). La relacin con el agua constituye el aspecto invariante
como si mitos, originarios de una regin donde el tabaco no es bebido'
comprobasen la realidad del uso ausente reconociendo dos especies de
tabac.o de fumar, o dos maneras de fumar de las cuales, por vas diferentes,
una SIempre es congrua con el agua.
El inters de estas observaciones no es puramente formal. Sin duda
contribuyen manera no despreciable a la empresa de reduccin que
puesto que permiten reducir mitos a otros mitos, y
simplificar mediante el recurso a un cuerpo reducido de reglas igua-
les por doquier, un cuadro cuya complejidad y desorden parecan des-
alentadores. Pero ms all de la ilustracin suplementaria de un mtodo
cuyo campo -juzgar acaso el lector- nos empeamos intilmente en
agrandar ". alcanzamos una visin ms clara de la historia de las poblacio-
nes amencanas y de las relaciones concretas que las unen. Pues si los
mitos de tribus muy diversas revelan conocimiento confuso de usos slo
de su. hbitat tradicional, es prueba de que la distri-
bucin y condicin recientes de estas tribus no ensean nada o casi
acerca de su pasado. El anlisis de los mitos sudamericanos muestra que,
de manera sm duda inconsciente, las poblaciones "saben" demasiadas
c?,sas, unas a:=erca de las otras, para que no admitamos que su reparti-
eren actual SIgue a reparticiones diferentes, productos de mezclas innu-
merables que se han sucedido con el correr del tiempo. Las separaciones
que. podemos observar entre las culturas, el alejamiento geogrfico de los
no son hechos que ofrezcan significacin intrnseca, y menos
aun pruebas que apoyen una reconstitucin histrica. Estas diferencias
sup.erficiales reflejan ms la imagen empobrecida de un devenir muy
antiguo y muy complejo, en el instante en que el-descubrimiento del
Nuevo Mundo la pasm de pronto.
364 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
LA ARMONA DE LAS ESFERAS
365
Las consideraciones precedentes ayudarn a superar una dificultad
planteada por el anlisis de los mitos warrau. De. con su proce-
dencia geogrfica, los hemos situado en el tabaco
bebido. Limitada al sur por el Amazonas, el area de distribucin d.e es.te
modo de consumo ofrece un aspecto discontinuo, con umbrales limpia-
mente sealados: "Los indios del Uaups hacen cigarros enormes, pero al sur
del j apura el tabaco no es fumado sino lamido" (Whiffen, p. Se
trata entonces de tabaco macerado, molido y espesado con almidn de
mandioca, para formar una especie de jarabe. El tabaco verdaderan:ente
bebido despus de maceracin o ebullicin se encuentra des?e los J Ibaro
hasta los Kgaba (Preuss 3, nms. 107, 119), en la y en
zonas guayanesas: bajo Orinoco, curso superior del no Branco y reglOn
del Maroni.
Ahora bien de hecho es al tabaco fumado al que parecen vincularse
los mitos veertesx, M
3 2
7 lo subraya por partida doble: primero el
padre del hroe quema en vano hojas de diversas a del
tabaco faltante; y despus cuando su hermano le ensena a
un cigarrillo con el tabaco trado por el pjaro mosca: Es que la
posicin cultural de los Warrau constituye una especie de La
existencia entre ellos de templos y de un culto verdaderamente religioso,
de una jerarqua de sacerdotes y brujos curanderos, parece apuntar a
influencias andinas. En cambio los grupos de la parte central del delta del
Orinoco tienen una cultura muy rudimentaria que los emparenta con las
tribus llamadas "marginales", y no consumen tabaco (Wilbert 4,
7). Quirase ver en ellos regresivos o de ?ondi-
cin arcaica, no dejan de embarazar ciertas que mvrtan a
buscar fuera, en las tribus de la Guayana central, un termmo de compa-
racin posible con los mitos warrau:
M
3 J 4
Arekuna: origen del tabaco y de las otras drogas
mgicas.
Un muchachito llev a sus cuatro hermanos pequeos al bosque.
Encontraron pjaros Idjiadjial (no identificados), cuyo gr.it.o quiere
decir " ims lejos! lms lejos! " Aunque llevaban de
boca los nios no haban comido y quisieron matar pajares, los
cuales dejaban que se les 3:cercaran; Errar5m los tiros, sin embargo.
Persiguiendo la caza se alep:on mas y hasta que. a la
plantacin en donde trabajan los servidores de PIaI man, amo
del tabaco. Asustados por las flechas, stos rogaron a los nios.
cuidaran de no sacarles los ojos. De pjaros que eran, se
ron en humanos para que los nios los aceptasen en calidad de
padres y consintieran vivir con ellos. "" ..
Pero Piai'man reivindic a los nios porque los pajar os /dJladJIa/
que los arrastraron hast,a all le .. De;idi .hacer
brujos curanderos, y dia tras dia les ad.mlUlstro beb!das emticas.
Aislados en una cabaita donde las mujeres no podian verlos, los
nios vomitaban en el agua de una cascada "para absorber sus
ruidos" y en una gran piragua. Despus de toda
suerte de preparados de cortezas o "almas" de arbol.es, l.os
nios, que haban enflaquecido mucho V perdido consciencia,
recibieron por fin instilaciones nasales de zumo de tabaco y sufrie-
ron una dolorosa prueba consistente en hacer pasar cuerdecillas de
pelos, enfiladas por las ventanas de la nariz y retiradas por la boca,
pasando por la nariz y las fauces.
Hacia el final de la iniciacin, dos de los nios violaron una
interdiccin, perdieron los ojos y fueron mudados en Espritus
nocturnos. Los otros tres se volvieron brujos consumados y enveje-
cieron junto a su maestro. Estaban todos calvos cuando ste los
devolvi a su pueblo. No sin dificultad se hicieron reconocer por
sus padres. Fastidiados porque una joven que deseaban los encon-
tr demasiado viejos, la petrificaron y transformaron a los miem-
bros de su propia familia en Espritus. Son los Espritus que hoy
hacen crecer en diez das el tabaco de los brujos curanderos, sin
que sea necesario plantarlo.P Se distinguen tres variedades de este
tabaco. Es muy fuerte (K.G. 1, pp. 63-68).
Este mito hace aparecer el motivo del agua en forma bastante discreta
-absorcin por los novicios de las voces de la cascada, que parecen
emanar de tres cantores, en virtud de su desigual altura-, pero, por lo
dems, por doquier en la Guayana es constante la asociacin del tabaco
y de las maracas, tanto entre los Arawak como entre los Caribes. Los
primeros cuentan (M3 3 s l cmo el jefe Arawnili obtuvo de Orehu, la
diosa de las aguas, la calabaza, los guijarros del fondo del mar (para car-
gar la maraca) y el tabaco, gracias a los cuales podra combatir a Yau-
hahu, el Espritu maligno responsable de la muerte [Bre tt 2, pp. 18-21).
Segn los Caribes (M3 3 6), el primer brujo curandero, Komanakoto, oy
un da voces que venan del ro; se zambull y vio mujeres encantadoras
que le ensearon sus cantos y le donaron el tabaco y la maraca de cala-
baza hecha y derecha, con sus guijarros y su mango (Gillin, p. 170). Los
Kalina ponen en sus maracas piedrecillas blancas y negras encontradas en
el agua (Ahlbrinck, art. "pye", 38).
Por lo dems, la analoga con M
3 2
7 es segura. Tres nios, o cinco
nios reducidos a tres, se hacen voluntariamente disyuntos de sus padres
y van hacia el pas del tabaco, arrastrados o relevados por aves. Isla en
pleno mar, este pas del tabaco est vigilado por guardianes; claro en el
bosque, lo cultivan esclavos. Segn sea hombre o (grupo de) mujer(es) el
amo del tabaco, se muestra acogedor u hostil. Hay que subrayar adems
que en el primer caso este hombre tiene una esposa que trata de oponer-
se a su celo de iniciador: "no quera ocuparse de los nios". De no
haber contado ms que con ella, el amo del tabaco jams habra logrado
procurrselo. En efecto, cuanta vez trata l de ir al monte a coger taba-
co, ella se las arregla para obligarlo a volver antes de llegar a su destino.
Ms adelante en el relato, otra mujer demuestra a los hroes envejecidos
la misma hostilidad, negndoles esta vez no el tabaco (que poseen) sino
el agua.
Ahora, es claro que el mito arekuna alude al tabaco bebido y a otros
narcticos absorbidos por via oral. Aunque su nmero sea considerable (el
mito enumera unos quince), es tentador reducirlos a una trada funda-
s Entre estos espritus /mauaril figuran las amazonas que, en M327, son dueas
del tabaco (d. K.-G. 1, p. 124).
366
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
LA ARMONA DE LAS ESFERAS
367
tencia real de otro grupo cerrado en que el agua tendra, en relacin con
el fuego, un puesto simtrico con el del tabaco.
Suponiendo que tal grupo exista, deber ofrecer el reflejo del otro por
el lado "agua" de M7_12' es decir en la direccin de MI en virtud de la
relacin de transformacin que une estos mitos:
Esta agua, de la que M
1
se remonta al origen, es el agua celeste, ms
precisamente la que procede de la tempestad o el aguacero y que extin-
gue los fuegos de cocina: la "anticocina" o el "antifuego". Ahora bien,
sabemos que entre la tempestad. el aguacero y los cerdos salvajes los
mitos conciben una ntima relacin. El trueno vela sobre estos animales;
retumba cuando los hombres abusan de la caza y matan ms piezas de
las que necesitan. Ya hemos dado varios ejemplos de este vnculo (CC,
pp. 207-209); sin esfuerzo se hallaran muchsimos ms dispersos en la
bibliografa.
Si los cerdos salvajes, que suministran la mejor carne, materia eminente
de la cocina, estn protegidos contra los abusos de esta misma cocina
por la tempestad y el aguacero, que intervienen en el sistema a ttulo de
"anticocina", para que exista el grupo simtrico que buscamos basta -y
es suficiente- que descubramos un trmino que haga juego con el humo
del tabaco y que tenga con la tempestad y la tormenta una relacin
inversa de la que el humo de tabaco tiene con los cerdos salvajes. Este
humo es causa de la aparicin de los cerdos, y as su correlato deber
ser causa de la desaparicin de la tempestad y el aguacero.
La etnografa corresponde a esta exigencia deductiva. Se sabe entre los
Kayap septentrionales que una divinidad llamada Bepkororoti personifica
la tormenta (CC, pp. 207-210). Algunos individuos llamados /Bepkororoti
mari/ interceden junto a l en nombre de la tribu. Para esto emplean
cera de abejas quemada que calma la tempestad [Diniz , p. 9). El ejemplo
no es nico, puesto que se conoce esta invocacin guayaki: "Hizo humo
con cera de abejas /cho/ para cazar el jaguar celeste. Golpearon los
rboles con sus arcos, hendieron la tierra a hachazos, hicieron subir al
cielo el olor de la cera /chol" (Cadogan 6). Cuando truena, dicen los
Umotina, es que un Espritu desciende a la tierra en busca de miel desti-
nada al pueblo celeste; pero por lo que a l toca, no come (Schultz 2, p.
224). Sin duda se trata, en un caso, del eclipse de sol y no de la tormen-
ta. Pero sta es una forma dbil de aqul, y el texto guayaki ofrece el
inters suplementario de asociar el humo de cera de abejas a procedi-
mientos acsticos a los que habra que agregar la explosin de bambes
secos echados al fuego (Mtraux-Baldus, p. 444) que, como realizacin
fuerte de los instrumentos de tipo /parabra/, conjugan el "humo de
miel" con los artefactos de las tinieblas, lo mismo que el humo de taba-
co se conjuga con las maracas.
Por no alargar la exposicin nos abstendremos de discutir un mito
uitoto cuyas dimensiones y complejidad justificaran un estudio especial
mental correspondiente a la de los nios, ya que varios especialistas en la
Guayana estn de acuerdo en distinguir tr.es tipos ,de brujos
asociados respectivamente al tabaco, al chile y al arbol /takma! o ftakl-
ni/ (Ahlbrinck, art. "pyei", 2; Penard en Goeje, pp. 44-45).
rbol pudiera ser Virola sp., una miristcea de la cual se extraen vanas
sutancias narcticas (ef. Schultes 1, 2). Segn un informador kalina, el
principio activo del Itakinil residira en la al
novicio y que provocar a un espantoso delirio (Ahlbrmck, tu; 32).
Por consiguiente, pese a su referencia nica al tabaco fumado, que
podra explicarse por el efecto de una distorsin resultante de la posi-
cin particular de los Warrau en el conjunto de las. culturas guaya?esas,
la presencia de tres nios en M32 7, Y de una p.lurahdad de demonios e,n
M32B, permite al parecer vincular estos dos rmtos a un grupo guayanes
concerniente al origen de bebidas narcticas, entre las cuales figura el
tabaco macerado en agua.
Haremos valer un orden ms de consideraciones en el mismo sentido.
Los hroes de los mitos guayaneses sobre el origen del tabaco son nios.
Disyuntos de sus padres, iniciadores del chamanismo por el ejemplo que
ponen (M
3
2 S ' M
3 3 4
) o por las exigencias que formulan (M3 2 7 ) , se tor-
nan al fin Espritus a los que, para que comparezcan, los hombres debe-
rn hacer ofrendas de tabaco. Reconocemos un esquema ya encontrado
al principio del anterior volumen, en el clebre carir sobre .el ori-
gen del tabaco (M
2 5
) . Ah, nios disyuntos verticalmente (en. el CIelO, Y
no ya horizontalmente, en tierra o agua) viven adelante a un
Espritu Tabaco que comparta hasta poco atras la campanla de los
humanos y que stos no podrn llamar ya sino
tabaco. Si el Espritu warrau del tabaco es un nmo, su
es un viejo. Entre los dos, el Espritu arekuna ocupa una posIclOn nter-
media: nio que ha crecido, envejecido y encalvecido.
El mito carir se refiere a la vez al origen del tabaco y al de los cerdos
salvajes en que el Espritu Tabaco transform a los ni.os. Hemos
cado este nexo mostrando que se insertaba en un conjunto paradigma-
tico sobre el origen de los cerdos salvajes, donde el papel instrumental
toca al humo de tabaco (antes, p. 17). En el seno de los mitos de la
Amrica tropical podemos as aislar una serie ordenada que forina un
grupo relativamente cerrado: las cenizas de pira dan
nacimiento al tabaco (M22_24' M
2 6
); el tabaco incinerado determina la
aparicin de la carne (MIS_lB); para que esta sea consumible es
preciso que los hombres obtengan el fuego de un Jaguar macho (M7 _1 a ).
cuyo correlato femenino es el mismo que ha perecido en la prra
(M22 - 2 4 ) -
Aqu se trata exclusivamente del tabaco fumado, como muestran por
una parte la etnografa -pues las poblaciones de que estos
mitos consumen el tabaco de esta manera- y por otra el anlisis formal,
puesto que los mitos, para ser as ordenados. deben ledos, por decir-
lo as, "en clave de fuego". En Lo crudo y lo cocido (pp. 110-112)
enunciamos las reglas que permiten trasponer el grupo a "clave de agua:',
pero con ello slo dimos un medio para traducirlo, sin establecer la exrs-
(Origen de la cocina) [ ]
M
7
_
12:
FUEGO
=>
368
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
LA ARMONA DE LAS ESFERAS 369
(M
3
37)' Sealemos solamente que este mito retorna al tabaco a costa de
una torsin doble: el agua de tabaco, no el humo, provoca la transfor-
macin de los humanos en cerdos salvajes; y esta transformacin san-
ciona una conducta hostil hacia el relmpago que, en aquel tiempo, era
un lindo y menudo ser domesticado (Preuss 1, pp- 369-403). Dejaremos
de lado tambin, pero esta vez por demasiado fragmentarias, las indica-
ciones de Tastevin (4. p. 27; 5, p. 170) sobre mitos cashinaw relativos a
MI
(ORIGEN DEL
AGUA CELESTE)
HUMO
DE MIEL
1
M2 2- 24
(ORIGEN DEL
TABACO)
pegada a un nido de abejas irapua!, de las que no pudieron ingerir la
miel (Nim. 3, pp. 1011-1012).
En compensacin, debemos detenernos en un mito warrau que, reem-
plazando el humo de tabaco por las maracas, invierte a la vez el origen
de los cerdos salvajes y su prdida. Este mito ya nos haba llamado la
atencin (CC, p. 89, n. 2).
MI?' Warrau: por qu los cerdos salvajes escasean
(CC, ndice de mitos: origen. de los cerdos salvajes).
Un hombre, su mujer y sus dos hijas fueron a una fiesta de beber,
dejando dos hijas solas en casa, donde quisieron quedarse para
preparar cerveza de mandioca y batatas (cassiri). Recibieron la
visita de un Espritu que las reabasteci y pas la noche bajo su
techo sin incomodarlas.
Volvieron los padres y las muchachas no supieron guardar en
secreto su aventura. Ebrio an por los excesos de la vspera, el
padre exigi que regresara el visitante, al cual, sin asegurarse siquie-
ra de su identidad, ofreci en matrimonio a la ms joven de sus
hijas. El Espritu se instal en casa de sus suegros, se mostr buen
yerno y buen marido. Cada da traa caza y hasta ense a sus
suegros cmo cazar el cerdo salvaje, cuya apariencia desconocan.
Hasta entonces no mataban ms que pjaros, que crean ser cerdos.
Bastaba al Espritu agitar su maraca, y los cerdos acudan.
Pas el tiempo. Naci un nio a la joven pareja y el marido
concluy su instalacin. Entre los trebejos que guardaba en la
maleza haba cuatro maracas adornadas con plumas, que le servan
para cazar. Cada par corresponda a una especie de cerdos, una
feroz, tmida la otra; y de cada par una maraca serva para atraer
la caza, la otra para que huyera. Slo el Espritu tena derecho de
tocarlas; si no, habra un desastre.
Un da que el Espritu estaba en los campos, uno de sus cuados
cedi a la tentacin de tomar las maracas. Pero la que sacudi era
para atraer los cerdos feroces. Lleparon los animales, despedazaron
al cro y se lo comieron. Los dems miembros de la familia, que se
haban refugiado en los rboles, pidieron socorro. Acudi el
Espritu, toc la maraca especial para alejar a las fieras. Furioso
por la desobediencia del cuado y la muerte del nio, decidi par-
tir. Desde entonces, a los indios les da trabajo cazar (Roth 1, pp.
186-187).
Fig. 21. Sistemas de las relaciones entre mitos sobre el origen del agua,
del fuego y del tabaco.
la transformacin de los hombres en cerdos salvajes, despus de que
ingirieron zumo de tabaco, despechados porque una muchacha no q ~
casarse con ninguno de ellos. Sola en adelante, sta recogi y educ al
Espritu del tabaco, con quien cas ms tarde y de quien descienden los
Cashinaw (M
3J Ha;
cf. M
1 9
, CC, p. 106). Simtricamente, un mito
shipai (MJ 3 ti b) transforma en cerdos salvajes una pareja que sc qued
Este mito sobre la prdida de los cerdos salvajes respeta la armadura
de los mitos tenetehara (M15), munduruc (MI 6)' kayap (MIS), que
conciernen a su origen, pero invirtiendo todos los trminos. Un marido
de hermana alimenta a hermanos de mujeres, en vez de que stos le
nieguen el alimento. En todos los casos, el o los cuados necesitados son
cazadores de pjaros, incapaces de procurarse solos los dos tipos de cer-
dos existentes (MI?) o aquel de los dos tipos -cn tal caso el ms tmi-
do- que exista slo en aquel tiempo. Sea absoluta o relativa, la apari-
cin de la especie feroz resulta de un abuso del que se hacen culpables
aqu los hermanos de la mujer, all los maridos de las hermanas: abuso
370
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
LA ARMONA DE LAS ESFERAS 371
No se trata aqu de ninguna novedad, pues los misioneros percibieron
bien pronto la analoga. Cardus (p. 79) describe las maracas de calabaza
"que (los indgenas) usan a guisa de campanas". Ms de dos siglos
el protestante Lry (vol. 11, p. 71) se burlaba de los sacerdotes tupmam-
b, que agitaban sus maracas: "En el estado en que entonces se
no pudiera compararlos mejor que con los campaneros de esos hipcritas
que engaan a la gente de aqu, paseando de un lado a otro las de
San Antonio de San Bernardo y otros instrumentos por el estilo de
idolatra". Si 'nos remitimos a las consideraciones de la p. 335, habr que
convenir en que, por su lado, Lafitau no se equivocaba cuando, ms
interesado en los paralelismos paganos, comparaba las maracas con los
sistros. .
Las maracas no solamente tenan por misin llamar la atencin de los
fieles y convocarlos. A travs de su voz, los Espritus se expresaban y
daban a conocer sus orculos y voluntades. Algunos ejemplares eran
construidos y decorados para representar un rostro, los haba que
tenan mandbula articulada. Incluso se ha planteado la pregunta de SI
en Amrica del Sur la maraca derivar del dolo o al revs (coli Mtraux
1, pp. 72-78; Zerries 3). Nos bastar con tener presente que, tanto desde
el punto de vista lingstico como en razn de su personalizacin, las
maracas se emparientan con las campanas, calificadas como signa por
Gregario de Tours, presentadas en la iglesia como los nios recin naci-
dos, dotadas de padrinos y madrinas y que reciben un nombre, de suerte
que la ceremonia de bendicin puede ser comnmente asimilada al bau-
tismo.
No es preciso ir hasta el Po-poi Vuh para atestiguar la generalidad y la
antigedad del vnculo entre la maraca de calabaza y la cabeza
Varias lenguas sudamericanas construyen las dos palabras a partir de la
misma raz: jiwida-f en arawak-maipure, j-kalapi-f en oayana (Goeje, p.
35). En las mscaras cubeo, media calabaza figura el crneo (Goldman,
de cerdos, mala maraca (que sirve para atraer la mala especie,
para rechazar la buena). (+): lo inverso.
cerdos (+)
I
I
maraca
(-)
I
I
I
I
cerdos
I
::::: humo de tabaco
(+)
I
I
I
maraca
I
cerdos(-)
I
I
maraca
(+)
I
I
I
I
I
I
I _____________________________________ 1
=. humo de miel
I
maraca
(-)
I
I
I
I
I
I
I
(-): mala especie
tempestad
El mito warrau confirma pues, a su manera, es decir por pretericin, la
unin del humo de tabaco y de la maraca. Hemos examinado el uno.
Nos falta mostrar cmo la otra desempea, en relacin con los artefactos
de las tinieblas, un papel anlogo al de las campanas en la tradicin
europea, donde son instrumentos de mediacin.
acstico (cultural) de las maracas, o abuso sexual (natural) de las espo-
sas. A consecuencia de lo cual el nio es muerto por los cerdos, apar-
tado o transformado; los cerdos feroces aparecen o desaparecen, la caza
se torna provechosa o difcil.
En todo caso, el mito warrau explota ms metdicamente que los del
mismo grupo el principio dicotmico que opona en el origen las dos
especies de cerdos. La una es la recompensa del cazador, la otra su cas-
,tigo cuando abusa de los medios que debiera economizar. Como este
aspecto falta en los mitos tenetehara y munduruc, puede decirse que,
entre los warrau, los cerdos feroces castigan al cazador desmesurado,
papel que las otras dos tribus asignan a la tempestad y al aguacero, que
son vengadores de los cerdos. La dicotoma se prolonga en el plano de
las maracas, de las que existen dos pares, y los trminos de cada par
cumplen funciones opuestas. Pero las dos especies de cerdos tienen, ellas,
atributos contrastados, y las cuatro maracas forman un quiasma funcio-
nal: las que sirven para atraer la especie tmida o para alejar la especie
feroz tienen una connotacin positiva, que se opone a la connotacin
negativa de las otras dos, que sirven para apartar la especie tmida (de la
cual, sin embargo, nada hay que temer) o para atraer a la especie feroz,
con los resultados que sabemos. En trminos de maracas, estos valores
antitticos reproducen los que otras tribus atribuyen respectivamente al
humo de tabaco y al humo de miel; el uno que hace aparecer a los cer-
dos (que suscitan la tempestad y el aguacero), el otro que aleja la tem-
pestad y el aguacero (y que permite as abusar de los cerdos).
Por ltimo -y ser nuestra tercera observacin-, la trama del mito
warrau se vincula a un conjunto paradigmtico que ya hemos discutido,
y cuyo trmino inicial nos haba sido suministrado por mitos acerca de
la prdida de la miel (M233-239)' Transformndose, de mito sobre el
origen de los cerdos salvajes en mito sobre su prdida, MI 7 efecta dos
operaciones. Una pone modos de la maraca (opuestos entre s) en puesto
de modos igualmente opuestos del humo, o sea que cumple una transfe-
rencia del cdigo culinario al cdigo acstico. Por otro lado, en el seno
mismo del cdigo culinario, el mito warrau transforma un mito sobre la
prdida de la miel en mito sobre el origen de la carne (que por este
hecho se vuelve un mito sobre su prdida). Liberado por la primera
operacin, el tabaco fumado se torna apto, por la segunda (transforma-
cin interna del cdigo culinario), para ocupar en la mitologa warrau,
como lo muestra M
3 2
7, el lugar por otras partes reservado al tabaco
bebido. En efecto, la oposicin del tabaco fumado y del tabaco bebido
reproduce, en el seno de la categora del tabaco, la que existe entre el
tabaco y la miel, puesto que, segn el lugar de Amazonia septentrional,
ya el tabaco bebido, ya la miel txica sirven para las mismas purificaciones.
372
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
LA ARMONA DE LAS ESFERAS 373
p. 222); Y Whiffen segua sin duda el curso del pensamiento indgena
cuando comparaba (p. 122) los "crneos-trofeo brillando al sol con otras
tantas calabazas ensartadas en una cuerda". El Espritu del trueno cash-
inaw, que es calvo [Tastevin 4, p. 21), tiene por homlogo el Toupan de
los antiguos Tup, que gustaba de expresarse en la voz de la maraca:
"Hacindola sonar, piensan que es Toupan el que les habla", dicho de
otra manera, "el que hace tronar y llover" (Thevet, t. 11, pp. 953a,
910a). Se recordar en esta ocasin el papel de las campanas para
"domear" las calamidades atmosfricas.
La maraca sagrada, portadora de mensajes, parece bien distante de la
media calabaza puesta sobre el agua y golpeada, prototipo del artefacto
de las tinieblas que utiliza la herona mtica para convocar al animal
seductor. Y est lejos, sin duda, puesto que un instrumento asegura la
conjuncin mediatizada y benfica con el mundo sobrenatural, el otro la
conjuncin no mediatizada y malfica con la naturaleza, o si no (pues la
ausencia de mediatizacin ofrece siempre estos dos aspectos complemen-
tarios, cf. ce, p. 290) la disyuncin brutal con la cultura y la sociedad.
Con todo, la distancia que separa a los dos tipos de instrumento no
excluye su simetra; incluso la implica. En efecto, la sistemtica indgena
insina una imagen invertida de la maraca, que la torna apta para desem-
pear la otra funcin.
Por lo que decan los primeros misioneros, los peruanos crean (M
3 3 9
)
que el demonio, para seducir y capturar a los hombres, utilizaba cala-
bazas que haca danzar sobre el agua y zambullirse, alternativamente. El
desdichado que quera coger una -bien codicioso haba de ser-, era
llevado lejos de la orilla y acababa por ahogarse (Augustinos, p. 15). Es
notable que esta concepcin extravagante, que parece reflejo de una
alucinacin o de un fantasma, reaparezca en el Mxico antiguo. En el
libro XI de su Historia general, que trata de las "cosas terrestres" o sea
de la zoologa, de la botnica y de la mineraloga, Sahagn describe
(M3 4 0 ) , con el nombre de /xicalcatl/, una serpiente de agua provista de
un apndice dorsal en forma de calabaza ricamente adornada, que le
sirve para atraer a los hombres. El animal deja que slo emerja la cala-
baza decorada, "que anda nadando". Pero lpobre del imprudente que,
empujado por una vida concupiscencia, crea que el destino lo invita a
apropiarse de la bella calabaza que le pona delante! Apenas se meta en
el agua, escapar el objeto de su deseo, y siguindolo a los abismos,
perecer, y el agua se arremolinar encima. El cuerpo de la serpiente es
negro, salvo el lomo, cubierto de adornos complicados, como los que
decoran los recipientes de calabaza (Sahagn, vol. 3, pp. 209-210).
Entre Mxico y Per el motivo reaparece espordicamente. Un mito
tumupasa (MJ 41) cuenta que un muchacho sordomudo, injustamente
golpeado por su padre, parti al ro llevando una calabaza colgada a la
espalda, para sacar agua. Pero por mucho que se zambull, la calabaza lo
hizo flotar. Entonces se la quit, se fue al fondo y se metamorfose en
serpiente (Nordenskiold 3, p. 291). Un mito uitoto (M.
34
2) evoca un
conflicto. entre los Espritus de las calabazas y la primera humanidad.
Esta pereci en un diluvio del que nadie escap, ni siquiera dos pescado-
,-------
Fig. 22. Sistros antiguos y maracas americanas. (Segn Lafitau , t. I, p. 194.)
374
LOS INSTRUMENTOS DE LAS 'I'INIEBLAS LA ARMONA DE LAS ESFERAS 375
res que se llev la corriente cuando trataban de coger un jarrita de barro
que se les iba. Segn otro mito (M343), este conflicto originador del
diluvio ocurri en ocasin del matrimonio de un Espritu de las aguas
con una damisela arisca, hija del "Hombre-de-las-calabazas", y llamada
"Calabaza-bajo-el-agua" (Preuss 1, vol. 1, pp. 207-218).6
Trtese de mitos antiguos o contemporneos, todos establecen una
relacin de incompatibilidad entre las calabazas y el agua. Igual que la
maraca sagrada, la calabaza es por naturaleza "de aire", o sea "fuera del
agua". La unin de la calabaza y del agua, simbolizada por el apndice
de la serpiente acutica o por la unin de una chica-calabaza y un Esp-
ritu de las aguas, se enfrenta a la nocin contradictoria -ya que una
calabaza flota normalmente (1\1
34 1
)- de un receptculo lleno de aire y
en el agua. Esto se refiere, entindase bien, a la calabaza seca, con la
cual se puede hacer una maraca. Con respecto al agua, la oposicin entre
calabaza fresca y calabaza seca es puesta de manifiesto por un mito ge
que, como el mito uitoto, encomienda al demiurgo Sol la proteccin de
las calabazas o de los hombres-calabaza: ya sea que intente hacer que
escapen del diluvio dndoles veneno destinado a los Espritus de las
aguas (M
34
3), ya sea (M
344a)
que impida a su hermano Luna recolectar,
antes de que estn maduras, las calabazas plantadas en el campo desbro-
zado por el caracol. 7 Segn este mito, que procede de los Apinay, los
demiurgos Sol y Luna echaron al agua sus calabazas (frescas), que all se
transformaron al instante en seres humanos. Cuando lleg el diluvio,
parte de stos consigui preservarse en una balsa dotada de calabazas
secas a modo de flotadores: fueron los antepasados de los Apinay.
Arrastradas por las aguas, otras dieron nacimiento a diversas poblaciones.
y quienes se refugiaron en los rboles se volvieron abejas y termes (OH-
veira, pp. 69-71; cf. Nim. 5, pp. 164-165). Ya hemos encontrado en otro
mito (M'294) la oposicin entre calabaza fresca y maraca."
6 Un rito de la Colombia antigua se relaciona sin duda con el mismo grupo, pero
por desgracia se ignora cul pudiera ser su contexto mtico: "Usaban la supersticin
siguiente para saber si (os nios seran felices o desdichados en su vida. En el
momento de destetados preparaban un rollito de esparto que llevaba en medio un
paco de algodn mojado con leche de la madre. Seis hombres jvenes, buenos
nadadores todos, iban a echarlo al ro. Se tiraban ellos al agua entonces. Si el rollo
desapareca bajo las aguas antes de que lo alcanzaran, decan que el nio corres-
pondiente sera desdichado. Pero si lo recuperaban sin dificultad, estimaban que el
nio tendra mucha suerte" (Fr. P. Simon, en Barradas, vol lI, p. 210 [hemos truduci-
do la cita del francs, r.l),
7 "Cuando las indias plantan una calabacera, golpean uno contra otro sus senos
para que los frutos lleguen a ser as de grandes. Cuando la planta ha crecido, las
indias Cando cuelgan de las ramas conchas de caracoles de los bosques, para que
den frutos grandes y numerosos" (Karstcn 2, p. 142).
8 Puede uno preguntarse si el mito apinav no invertir a su vez la versin ms
difundida en Amrica del Sur, y de la cual los Maipure del Orinoco ofrecen un
buen ejemplo M : ~ 4 4 b , haciendo renacer la humanidad de los frutos de la palmera
Mauritia lanzados desde lo alto del arho! por los sobrevivientes del diluvio. Se ob-
tendra entonces un par de oposiciones cataoazatfruco (de palmera) congruo, en el
plano acsuco, con la pareja organolgica maracalsonaja.
La oposicin de la serpiente y el recipiente de calabaza, a la que los
mitos dan valor de antinomia, es pues primero la de lo hmedo, largo,
lleno, blando, y lo seco, redondo, hueco, duro. Pero hay ms. Pues la
calabaza seca suministra la materia de un instrumento musical, la mara-
ca, en tanto que la serpiente (lo hemos mostrado, p. 348) es la "materia"
del rombo que reproduce SU voz. En este sentido, la serpiente-calabaza
ilustra la unin contradictoria del rombo y la maraca o, ms precisa-
mente, es el rombo con la apariencia de la maraca. Ahora, cuando es
comparado con el mito tereno M
2 4
-donde el hroe hace sonar un bati-
dor, artefacto de las tinieblas, para hallar ms fcilmente la miel-, otro
mito del Chaco parece sugerir que entre maraca y artefacto de las tinie-
Elas existe la misma relacin de incompatibilidad. En este mito toba,
que ya hemos utilizado (M'2 19b), Zorro aprovecha la ausencia de los del
pueblo, que andan buscando miel, para incendiar las cabaas. Encoleriza-
dos, los indios matan a Zorro y despedazan su cuerpo. El demiurgo
Carancho se apropia el corazn para ir "a donde espera hallar miel". El
corazn protesta y declara que se ha convertido en maraca ritual: rebota
como bala y los indios renuncian a buscar miel (Mtraux 5, p. 138). Por
consiguiente, lo mismo que el artefacto de las tinieblas de M
24
ayuda a
encontrar la miel, la transformacin del corazn en maraca acarrea el
efecto opuesto.
Existe un grupo de mitos guayaneses que no examinaremos en detalle,
para no ir a caer en el tema de la "cabeza que rueda", cuyo estudio,
sin ms, requerira un volumen. Estos mitos (M345-346) se vinculan al
grupo del cuado desafortunado, de que nos hemos ocupado ya. Maltra-
tado por los hermanos de su mujer porque no trae piezas de caza, un
cazador obtiene objetos mgicos que lo hacen maestro de la caza mien-
tras los usa con moderacin. Sus cuados lo espan, roban los objetos,
los usan con exceso o con torpeza y provocan una inundacin en que
perece el hijo del hroe; los peces y la caza desaparecen. Segn las ver-
siones, el hroe se muda en "cabeza que rueda" que se fija al cuello del
buitre, transformado as en pjaro de dos cabezas, o se vuelve padre de
los cerdos salvajes (K.-G. 1, pp. 92-104).
Los dos primeros objetos mgicos de que el hroe se apodera ofrecen
inters particular para nuestra indagacin. Uno es una calabacita que no
ha de llenar de agua sino hasta la mitad. Entonces el ro se seca y es
posible recoger todo el pescado. Basta con vaciar el contenido de la
calabaza en el lecho del ro para que ste recupere su nivel normal. Los
cuados roban la calabaza y cometen el error de llenarla del todo. El ro
se desborda, arrastra la calabaza y el hijo del hroe se ahoga. Por alusivo
que sea el texto, remite con certidumbre tanto mayor a los mitos tumu-
pasa y uitoto ya citados -y, ms all, a las creencias peruanas y mexi-
canas- cuanto que, segn la otra versin de que disponemos, la calabaza
perteneca en primer lugar a la nutria que es un Espritu de las aguas.
En esta versin la calabaza perdida es tragada por un pez, en cuya vejiga
natatoria se convierte: rgano simtrico -cinterno en vez de externo-
con respecto al apndice dorsal de la serpiente mexicana.
E.I segundo objeto mgico es un remo, que ms tarde se tornar artejo
376
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
LA ARMONA DE LAS ESFERAS 377
de la pinza del cangrejo. El hroe lo usa para batir el agua cerca de la
orilla, y el ro se seca abajo del lugar perturbado. Los cuados se imagi-
nan que obtendrn mejor resultado removiendo el agua profunda. Como
la otra vez, el ro se desborda y arrastra el objeto mgico. Desde el pun-
to de vista organolgico, los dos objetos se emparientan, el uno, con un
receptculo de calabaza -o sea una maraca-. , el otro con un batidor -es
decir un artefacto de las tinieblas. Pero, en su categora, cada uno slo
admite un modo de empleo limitado: la calabaza debe ser llenada incom-
pletamente, en otros trminos, el agua que contiene debe ser poco
profunda, como ha de serlo asimismo el agua en que se meta el remo, es
decir el agua que lo contiene. Si no, de benficos los instrumentos se
tornarn en malficos. En lugar de que la lnea de demarcacin pase
entre la maraca y el instrumento de las tinieblas, pasa entre dos modos
posibles de empleo de cada tipo de artefacto:
A diferencia de la maraca, la calabaza medio llena de agua slo. est
medio llena de aire; a diferencia del batidor, el remo es un bastn gol-
peado no contra otro bastn sino contra el agua. Frente al agua los dos
objetos mgicos de M 4 5 ~ 4 6 representan, pues, una componenda del
mismo tipo de la que preside a su empleo. Esta observacin nos lleva a
considerar otro punto.
Segn la calabaza. est ms o menos llena, el agua que contenga se
difundir por el ro de modo ms o menos ruidoso. Igualmente, el remo
har ms o menos ruido segn se". agitado ms o menos cerca del borde.
Los mitos no se muestran explcitos sobre este aspecto acstico de las
conductas hacia el agua. Pero queda muy bien de manifiesto en creencias
amaznicas que se encuentran hasta en la Guayana: "Guardaos... de
dejar la calabaza al revs en la canoa: el glugl del aire que sale de deba-
jo de la calabaza al entrar el agua tiene la facultad de hacer que acuda el
Byus (gran serpiente acutica), que se presenta de inmediato; y es un
encuentro que en general est lejos de ser deseable" (Tastevin 3, p. 17:3).
Lo que dijimos en Lo crudo y lo cocido (p. 289) a propsito de la pala-
bra francesa /gargote/ y de su connotacin acstica antes de ser culina-
ria, ahorrar cualquier sorpresa al ver que iguales consecuencias pueden
resultar tambin de una cocina sucia: "No hay que echar. .. chile al
agua, ni tucupi (zumo de mandioca) enchilado, ni sobras de comida
Uso moderado de una
o del otro
(mediacin presente)
Uso inmoderado de
una o del otro
(mediacin ausente)
MARACA
(mediacin pr6erltt')
ARTEf'ACT0 DE LAS TINIEBLAS
(mcdiad(j, (tu.lente)
condimentada con chile.
9
El Byus alzara las aguas sin falta, traera
una tormenta y engullira la canoa. As, cuando el pescador llega a la
ribera para pasar la noche en la canoa, esa noche no lava los platos: es
demasiado peligroso" (Tastevin, ibid.).
Lo mismo en la Guayana, a riesgo de provocar lluvias torrenciales, no
hay que derramar agua dulce en la piragua, lavar el cucharn en el ro,
hundir directamente la marmita para sacar agua o limpiarla, etc. (Roth
1, p. 267).
Estas prohibiciones culinarias, que son tambin prohibiciones acsti-
cas,lO tienen equivalente en el plano del discurso, lo cual confirma la
homologa de la oposicin metalingstica entre sentido propio y sentido
figurado con las que participan de otros cdigos. De acuerdo con los
indios de la Guayana, no hay modo ms seguro de ofender a los Esp-
ritus de las aguas, y de que haya tempestades, naufragios y ahogados,
que pronunciar ciertas palabras, las ms veces de origen extranjero. As,
en lugar de /arcabuza/, "fusil", el pescador arawak debe decir /kataroroj,
"pie", y en vez de /perro/, jkariro/ -"el dientn". Se evita asimismo (lo
cual no es otra cosa) emplear la palabra propia, reemplazada obligatoria-
mente por una perfrasis: "el duro", por la roca, "el bicho de larga
cola", por el lagarto. Tambin estn prohibidos los nombres de los islo-
tes y los riachuelos (Roth 1, pp. 252-253). Si -como hemos tratado de
mostrar en el curso. de este libro- el sentido propio connota la natura-
leza y la metfora la cultura, un sistema que acomoda del mismo lado la
metfora o la perfrasis, la cocina escrupulosa, el ruido moderado o el
silencio, y del otro la palabra "cruda", la suciedad y el escndalo, puede
ser declarado coherente. Ya que la calabaza, que subsume todos estos as-
pectos, ocupa a la vez lugar de locutor (como maraca), de utensilio culina-
rio (como cuchara, escudilla, tazn o garrafa) y de fuente de ruido
intencional o involuntario, ya sirva de resonador para el llamado golpea-
do, ya penetre en ella el aire bruscamente cuando se vaca del agua que
contena.
Volvemos as a la calabaza que, en Lo crudo y lo cocido, se nos pre-
sent por vez primera con un papel muy particular. Un mito warrau
(M
2
~ muestra a una ogresa tocada con media calabaza, que se quita a
menudo de la cabeza para echarla sobre el agua, imprimindole un movi-
miento rotatorio. Se queda absorta entonces contemplando semejante
peonza.
Analizando el mito (CC, pp. 1121] 5, 119-123 y passim), pasamos de
9 "Aguardiente (p. 182) ... carapacho de tortuga quemado" (p. 183), as todo lo
que tiene olor o sabor fuerte. Actuar de otro modo sera "echarle (al Byus]
chile en los ojos. De ah su furor y esas formidables tempestades acompaadas de
diluvios que son el castigo inmediato de un acto tan reprensible" ("bid., pp.
182.(83).
10 Y que, con este ltimo ttulo. conducen directamente al cro llorn por un
bu de mucho ms corto que el que hemos preferido seguir: "La mujer encinta se
esfuerza por no hacer ruido al trabajar; por ejemplo, evita que la escudilla de cala-
baza haga ruido al moverse dentro de la jarra cuando va a sacar agua. Si no, el
nio que tenga llorar todo el tiempo" (Silva, p. 368).
378
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
LA ARMONA DE LAS ESFERAS 379
* En la edicin espaola, ce, p, 286, ya se omiti el calificativo "de alfarera".
[T.]
En efecto, los recipientes que sirven para el ritual sherent del Gran
Ayuno contienen respectivamente agua mala (que es rechazada) y buena
(que es aceptada); las calabazas de las mujeres apinay pueden servir tan-
to de recipiente como de sombrero si se trata de Lagenaria, slo de
recipiente si se trata de Crescentia; stas son as incaceptables como
sombreros, lo mismo que el agua turbia es inaceptable a ttulo de bebi-
da. Y, entre las manos del Sol y de la Luna, las calabazas Lagenaria arro-
jadas al agua se transforman en seres humanos logrados o en humanos
largo ante este detalle que ahora adquiere mayor importancia. Notemos
ante todo que, en ciertas tribus al menos, refleja en parte un uso real.
Las mujeres apinay "tienen invariablemente la costumbre de llevar una
escudilla de calabaza cuando van a la sabana: Vaco, tal recipiente suele
ser llevado en la cabeza a modo de casquete, y sirve para contener todo
lo que vale la pena de ser guardado. Los hombres no observan jams esta
prctica... El nio pequeo perdera el cabello si sus padres consumie-
ran carne de agu t o si la madre se pusiera una calabaza del gnero
Crescen. tia , y no de Lagenaria, que no es peligrosa" (Nim. 5, pp. 94, 99).
Ya hemos encontrado entre los Sherent una oposicin entre Crescen-
tia y Lagenaria, suplemento a la que hay entre recipiente de calabaza y
recipiente de materia indeterminada -y no de alfarera, como escribimos
por inadvertencia*-, acaso de madera, ya que las copas de madera de
Spondias figuran entre los emblemas distintivos de la mitad Sdakran
(Nim. 6, p, 22), de la que participa el planeta Marte, personificado por
un oficiante que ofrece agua turbia en una copa. Los dos gneros de
calabazas, que contienen agua clara, estn asociados, Lagenaria al planeta
Venus, Cresceruia al planeta Jpiter. Estos dos planetas se oponen como
"grande" (sufijo /-zaur/) y macho (M
t 38
), "pequeo" (sufijo /-ri/) y
hembra (M9 3), respectivamente. El mito de Jpiter describe este planeta
con aspecto de mujer en miniatura que su marido esconde, precisamente,
en una calabaza. La oposicin entre Marte por una parte, Venus y Jpi-
ter por otra, corresponde entre los Sherent a la oposicin entre luna y
sol (Nm. 6, p. 85). Ahora, los Apinay distinguen los dos demiurgos as
nombrados por el uso, malo o bueno, que hacen de las calabazas
(M344), Lagenaria en este caso (Oliveira, p. 69). Consolidando las creen-
cias apinay y sherent, se obtiene entonces un esbozo de sistema:
Para llevar ms lejos la reconstruccin habra que saber ms acerca de
las posiciones respectivas de Crescentia y Lagenaria en la tecnologa y el
ritual, y poder interpretar, mejor de lo que nos sentimos capaces de
hacerlo, los trminos apinay que, a partir de una radical fg-/ {timbir
/ko.!), designan Crescentia como /gcrti/, Lagenaria fgoroni/, y la mara-
ca ritual /gototi/. Salvo tal vez en el Chaco, casi por doquier en Amrica
del Sur las maracas rituales parecen haber sido confeccionadas en otro
tiempo con Crescentia, pero la cuestin no est clara, ya que el origen
americano de Lagenaria sigue en discusin.
Consideraremos, pues, la prohibicin de la calabaza como sombrero
desde un punto de vista ms general, tal como puede an ser observado
en el folklore amaznico: "Los nios acostumbran lavarse en casa,
echndose por el cuerpo, mediante una calabaza, agua contenida en un
cubo. Pero si se les ocurre ponerse el trasto en la cabeza, las madres les
llaman la atencin en el acto, pues se dice que quien se tocara con una
calabaza sera mal educado, inepto para el estudio y no crecera. El
mismo prejuicio se extiende al cesto de la harina vaco..... (Orico 2, p.
71). La coincidencia es tanto ms curiosa cuanto que el segundo empleo
de la calabaza descrito por M
28
existe igualmente entre los rsticos de
Amazonia: "Cuando alguien se atraganta con una espina de pescado, hay
que hacer girar los platos [normalmente de calabaza]; esto basta para
eliminar el inconveniente" (ibid, p. 95). Ahora, la herona de M
2 8
es
una glotona que devora los peces crudos. En este preciso punto conver-
gen el uso folklrico y la alusin mtica. En el otro caso se advertir
ms bien una relacin de simetra: el chico amaznico que se pusiera de
sombrero una calabaza no crecera; el nio apinay cuya madre cometie-
ra la misma falta, se quedara calvo, o sea que se mudara precozmente
en viejo. Como la calvicie es una afeccin rarsima entre los indios, acaso
se respetase mejor la sistemtica indgena diciendo que el primer nio
quedara "crudo" en tanto que el otro se "podrira". Numerosos son los
mitos que explican de esta manera la prdida de pelos o cabello. 11
Para ordenar todas las transformaciones de la calabaza, disponemos
pues de una codificacin doble, culinaria y acstica, y que a menudo
acumula los dos aspectos. Comencemos por considerar la maraca ritual y
1 1 Hombre calvo por haber estado en el vientre de la g-ran serpiente que lo trag
(Nordcnskild J, p. 1\ O: Chorotc: 3, p. 145: Chmancs]. o encalvecidc al contacto
de.tos cadveres putrefactos en las entraas del monstruo (Preuss 1, pp. 219230:
Uitoto]. Enanos ctncos, calvos a fuerza de recibir en la cabeza deyecciones huma-
nas (Wilbert 7, pp. 864-866: Yupa}. El motivo de la persona trag-ada que cncalvece
persiste hasta la costa noroccidental de Amrica del Norte (Boas 2, p. 688).
Cresccntia : Lagenaria :: (luna, noche) : (sol, da).
fallidos. Lgicamente, todos los trminos situados en la oblicua de la
izquierda debieran tener una connotacin lunar y nocturna, los de la
oblicua de la derecha una connotacin solar y diurna, lo cual implica,
para el solo caso en que esta relacin no es verificada independiente-
mente:
.. (uso indum cn tario de 1(1.1' mujeres apinay)
. ' , (Sherent. rito del Gran Ayuno)
.. (Apinay, M
34 4)
1
Lagenaria
(-) (+J
I
calabaza
I
I
Crescentia
Recipiente
I
I
madera(?)
380 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
LA ARMONA DE LAS ESFERAS 381
(CALABAZA ENCANTAMIENTO DE PESCA) (CALABAZA GIRATORIA)
su forma inversa, a la cual hemos llamado "calabaza diablica". La una
es sonora, la otra silenciosa. La primera hace a los hombres capaces de
captar los Espritus, que descienden a la maraca y hablan a travs de
ella; la segunda torna a los Espritus capaces de capturar hombres. No es
esto todo. La maraca es un continente de aire contenido en el aire; la
calabaza diablica es un continente de aire contenido en el agua. As los
dos artefactos se oponen por lo que toca al continente, ya sea aire, ya
sea agua. El uno introduce lo sobrenatural en el mundo de la cultura; el
otro -csiempre descrito como ricamente adornado- parece hacer que
emerja la cultura de la naturaleza, simbolizada entonces por el agua:
AIRE
-AGUA
AIRE
AGUA
(MARACA)
(CALABAZA DIABLICA)
Pese a su aspecto formal, que punto menos que autorizara un lgebra
de Boole-Venn para reivindicarlas, estas operaciones tienen relaciones
con la mitologa de la cocina precisas y, para cada una, desprovistas de am-
bigedad. Consideremos las cuatro ltimas que acabamos de enumerar. La
primera incumbe a la amante del tapir o de la serpiente seductora, que, ur-
gida por encontrar a su amante, desdea sus deberes de nutricia y cocinera
y reduce a la nada, por consiguiente, el arte de la cocina. La segunda ope-
racin, tambin conjuntara con la serpiente -pero vuelta monstruo devo-
rador en vez de animal seductor-. , resulta de una cocina que manifiesta
abusivamente su presencia dispersando sus basuras sin consideraciones ni
precauciones. O sea la oposicin:
Vienen a continuacin cuatro modalidades que, siempre por oficio de
la calabaza, ilustran otras tantas operaciones lgicas a propsito del aire
y el agua. Al llamado golpeado en una escudilla vuelta y puesta en la
superficie del agua, y que realiza as una inclusin del aire por el agua,
se opone el gorgoteo de la calabaza llena de agua que se vac a, provo-
cando la exclusin del agua por el aire:
Queda por interpretar el ltimo uso de la calabaza, permitido a las
mujeres por los Apinay cuando esta calabaza es una Lagenaria, pro-
hibido cuando se trata de Crescentia, mas prohibido en ambos casos a
los nios por los rsticos amaznicos, y que M
2 8
atribuye a una criatura
sobrenatural.
A primera vista, este empleo como sombrero no tiene lugar en un sis-
tema en el cual no hemos dado con otros smbolos vestimentarios. Ser
mucho ms tarde, en el cuarto tomo de estas Mitolgicas, donde estable-
ceremos la homologia de este nuevo cdigo con el cdigo culinario, y
propondremos reglas de conversin recproca. De manera que bastar
aqu subrayar la connotacin an.ticulinaria que ofrece C'1 empico de un
utensilio como prenda de vestir, toque final del retrato de una ogrcsa,
a) cocina incxisteru.elcocina exorbitante.
La tercera operacin permite a quien la desempea aprovrstonar una
marmita que estaba vaca por su culpa. Da, pues, existenca prctica al
pescado y la carne, condiciones ellos mismos de la existencia prctica de
la cocina. Igualmente benfica, la cuarta operacin anula una incidencia
nefasta de la cocina: la que resulta del atragantamiento del comedor
demasiado vido. Las dos operaciones ruidosas participan pues de la
anticocina, designada as por defecto o por exceso; y las dos operaciones
silenciosas participan de la cocina, de la cual una proporciona el medio
codiciado, la otra palia un efecto previsto y temido:
b) medio positivo de la cocina, procurado/ efecto negativo de la cocina, suprimido.
AIRE
(CALABAZA GORGOTEANTE) (LLAMADO GOLPEADO)
Aunque inversas una con respecto a la otra, estas dos operaciones son
ruidosas, por el aire o por el agua. Parejamente inversas, las otras dos
operaciones son silenciosas, de manera relativa (muy poca agua vertida
suavemente, cerca de la orilla) o absoluta (giro de la calabaza). La pri-
mera incluye en la calabaza una mitad de agua y otra de aire
(M] 4 s -3 4 6)' la segunda exluye toda agua, y no incluye nada de aire en
el agua, lo cual pudiera representarse esquemticamente del siguiente
modo:
382
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
LA ARMONA DE LAS ESFERAS 383
que, de ser imitado por humanos, los hara pasar de la categora de los
consumidores de alimento cocido y preparado a la de las cosas crudas
que se meten en la calabaza para consumirlas ms tarde. Por una y otra
parte de la categora central de lo cocido, y en dos ejes, las creencias y
los mitos expresan pues, por medio de la calabaza, varias oposiciones
que conciernen ora a la cocina presente, contrastando entonces' sus
condiciones positivas (carne y pescado) y sus efectos negativos (atragan-
tamiento por el alimento ingerido); ora a la cocina descuidada por defec-
to (negativo) o por exceso (positivo); ora, por ltimo, en ausencia de la
cocina o a consecuencia de su rechazo simblico, a los dos modos de la
anticocina, que son lo crudo y lo podrido.
Fig. 23. Sistema de las
operaciones culinarias.
Por consiguiente, a medida que se ampla la indagacin y nuevos mitos
se imponen a la atencin, mitos examinados largo tiempo atrs suben a
la superficie, proyectando detalles que fueran descuidados o quedaran
inexplicados pero que ahora se advierten parecidos a esas piezas de
rompecabezas que se reservan hasta que el conjunto armado casi del
todo dibuje en hueco los contornos de las partes faltantes y revele as su
lugar obligado, de lo cual resulta e-pero a manera de don imprevisto y
de gracia suplementaria- el sentido, indescifrable hasta entonces en el
gesto ltimo de la insercin, de una forma vaga o un colorido esfumad?
cuya relacin con las formas y colores vecinos desalentaba al entendi-
miento, fuera cual fuese el modo como se intentara imaginarla.
Tal vez sea ste el caso de un detalle de un mito (M
2 4
) al que, en el
curso de este libro, hemos debido referirnos con frecuencia: detalle tan
mnimo, no obstante, que ni siquiera figur en el resumen que dimos
(CC, p. 103). El hroe, un indio Tereno buscador de miel, es vctima de
los manejos de su mujer, que lo envenena lentamente mezclando su
sangre menstrual al alimento que le prepara: "Cuando acababa de comer,
se iba rengueando y no tena ganas de trabajar" (Baldus 3, p. 220).
Enterado de la causa del mal por su hijo pequeo, el hombre se pone a
buscar miel; es entonces cuando se quita las sandalias de cuero de tapir
y golpea una contra la otra "para encontrar miel ms fcilmente".
De suerte que el hroe de M
2 4
cojea. El detalle pudiera parecer ftil
si, entre los mismos Tereno, la cojera no tuviera un puesto bien sealado
en el ritual. La ms importante de las ceremonias tereno era a principios
del mes de abril, para celebrar la aparicin de las Plyades y conjurar los
peligros de la estacin seca que comenzaba en aquel momento. Despus
de reunir a los participantes, un viejo. primero de cara al este, luego al
norte, al oeste y al sur, se proclamaba antepasado de los jefes de los
cuatro puntos cardinales. Alzaba entonces la mirada al cielo y rogaba a
las Plyades que enviasen lluvia y librasen a su pueblo de la guerra, las
enfermedades y las mordeduras de serpiente. Terminada su oracin, los
asistentes se ponan a hacer gran escndalo, que se prolongaba hasta el
alba. Al da siguiente por la tarde, al ponerse el sol, se instalaban ms-
cos en las cuatro o seis chozas construidas para ellos en la plaza de dan-
za, para festividades que duraban la noche entera. Luchas a menudobru-
tales ocupaban la jornada siguiente, entre adversarios de mitades opues-
tas. Cuando acababan y todo el mundo se reagrupaba en la cabaa del
jefe, un msico ricamente ataviado, con un cuerno de crvido en la
diestra, se diriga cojeando a una cabaa designada de antemano. Daba
con el asta en los batientes de la puerta y regresaba, sin dejar de cojear,
al lugar del que partiera. El propietario de la cabaa sala y le pregun-
taba qu queran de L 'Le reclamaban un buey, vaca o toro, que haba
sido adquirido entre todos. - Entregaba entonces el animal, en el acto
muerto, asado y comido (Rhode, p. 409; Colini, en Boggiani, pp.
295-296; cf. Altenfelder Silva, pp. 356, 364-365; Mtraux 12, pp.
357-358).
Fingiendo cojera va una vieja, en la isla de Vancouver, a tirar al mar
las espinas de los primeros salmones ritualmente consumidos por los
nios (Boas, en Frazer 4, vol. 8, p. 254). Es sabido que en la costa
noroeste del Pac ifico, los salmones de que dependen sobre todo los
indgenas para subsistir llegan cada ao en primavera (L.-S. 6, p. 5).
Ahora bien, todos los mitos de esta regin de Amrica septentrional
asocian la cojera a fenmenos estacionales. Slo una chica renca con-
sigue vencer el invierno y hacer llegar la primavera (M
3
4 7: Shuswap;
Teit, pp. 701-702). Un nio patituerto hace que termine la lluvia
(M
3 4 8
: Cowlitz; Jacobs, pp. 168-169) o hace brillar el sol (M
3 4 9
:' Cow-
litz y otras tribus Salish de la costa; Adamson, pp. 230-233, 390-391).
Un tullido trae de nuevo la primavera (M
3 5 0
: Sanpoil-Nespelern; Ray, p.
199). La hija coja de Luna casa con la luna nueva; en adelante no har
tanto calor porque el sol se mover (M
3 5 1
: Wishram; Sapir, p. 311).
Para cerrar esta breve enumeracin, otro mito wishram nos devuelve casi
al punto de partida (cf. M
3
) , ya que trae a cuento un tullido, nico
capaz de resucitar de entre los muertos y de permanecer con los vivos;
desde aquella poca los muertos ya no pueden revivir como los rboles
en primavera (M
3
5 2; Spier-Sapir, p. 277).
Los Ute septentrionales de la regin de Whiterocks [Utah] practicaban
384
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS LA ARMONA DE LAS ESFERAS 385
una "danza rengueante", /sanku'.ni'tkap/. cuyo simbolismo se haba
perdido cuando se tom nota de sus figuras caractersticas, acompaa-
miento y cantos. Esta danza, exclusivamente femenina, imitaba el andar
de un individuo renco de la pierna derecha, que la arrastrara para alcan-
zar a la izquierda a cada paso adelante de sta. Las danzantes, un cen-
tenar, formaban dos lneas paralelas, separadas por una decena de me-
tros, cara al oeste, donde estaban los tambores y. detrs, los cantores.
Cada muchacha se diriga a los msicos y luego, describiendo un arco de
crculo, volva atrs. Los tambores batan con ritmo caracterstico que
perteneca propiamente a esta danza; cada nota del tambor estaba ligera-
mente corrida con respecto a la nota cantada. Se observa un contraste
entre el "batir de los tambores, que se produce con regularidad mecni-
ca, y el canto, cuyo acento y ritmo varan" (Densmore, pp. 20, 105,
210).
La cojera ritual tambin se ha sealado en el Viejo Mundo, parecida-
mente ligada a cambios estacionales. En Inglaterra llamaban "cabra
renga" al haz que, no bien acabada la cosecha, se apresuraba a depositar
el cultivador en el campo de su vecino menos adelantado (Frazer 4, vol.
7, p. 284). En ciertas regiones de Austria, se acostumbraba dar la ltima
gavilla a una vieja, que se la tena que llevar cojeando (ibid., pp.
231232).
El Antiguo Testamento describe una ceremonia para vencer la sequ ia.
Consiste en una circumambulacin del altar realizada por danzantes que
cojean. Un texto talmdico sugiere que en el siglo II de nuestra era, en
Israel, la danza claudicante serva an para lograr lluvia (Caquot, pp.
129-130). Como entre los Tereno, se trataba pues de poner fin a un
periodo seco -tardis mensibus, dice Virgilo (Gergicas 1, v. 32)-, tal
como se desea en las campias europeas cuando se ha guardado la cose-
cha.
En torno a la danza rengueante, la China arcaica rene todos los moti-
vos que, a lo largo de este libro, hemos ido encontrando. Primero, el
carcter estacional, admirablemente sacado a luz por Granet. La mala
estacin, que es tambin la estacin de los muertos, comenzaba con la
cada de la escarcha, que cerraba los trabajos agrcolas, en previsin de
la sequa invernal durante la cual los hombres vivan encerrados en los
pueblos: entonces hay que cerrar todo por miedo a las pestes. El gran
No, fiesta de invierno, de carcter principalmente o exclusivamente
masculino, tena por instrumento el tambor. Era tambin la -fiesta de los
aparecidos, celebrada en provecho de las almas "que, por ya no recibir
culto, se volvieron Seres malficos" (Granet, pp. 333-334). Estos dos
aspectos se vuelven a hallar entre los Tereno, cuyos ritos funerarios
tenan por objeto sobre todo cortar los puentes entre vivos y muertos,
no fueran stos a volver para atormentar a aqullos, si no es que a llevr-
selos (Altenfelder Silva, pp. 347-348, 353). No obstante, la fiesta del
principio de la estacin seca era tambin una invitacin a los muertos,
estimulados llamndolos para que acudiesen a visitar a sus parientes
("bid., p. ;)56).
Los antiguos chinos crean que con la llegada de la estacin seca la
tierra y el cielo dejaban de comunicarse (Granet, p. 315, n. 1). El Esp-
ritu de la sequa tena el -aspecto de una viejecita calva."? con los ojos
en la coronilla. En su p r e ~ e n i el Cielo se abstena de hacer llover, para
no herirla (ibid., n. 3). El fundador de la primera dinasta real, Yu el
Grande, inspeccion los puntos cardinales y suscit el regreso del trueno
y de la lluvia. Lo mismo que anuncian campanas el otoo y la escarcha
(ibid., p. 334), los artefactos de las tinieblas de que ya hemos hablado
(p. 338) presagian los primeros truenos y la llegada de la primavera
(ibid., p. 517). La dinasta Chang pudo ser fundada gracias a Yi Yin,
nacido de una morera hueca, rbol del este y del sol naciente. El rbol
hueco, acaso en un principio un mortero, sirve para hacer el ms valioso
de los instrumentos musicales, un tambor en forma de artesa que se
golpea con un bastn. La morera y la paulonia huecos (o sea una mor-
cea -como los Ficus americanos-e y una escrofularicea) eran rboles
cardinales, asociados respectivamente al este y al norte (ibid., pp.
435-444 Y 443, n. 1). Fundador de la dinasta Yin, T'ang el victorioso
luch contra la sequa. Fundador de la dinasta Chang, Yu el Grande
triunf, en cambio, de la inundacin que su padre, Kuen, no lograra ven-
cer. Pues bien, los dos hroes estaban medio paralizados, eran hemipl-
gicos, y rengueaban. Se denomina "paso de Yu" a un andar en que "los
pasos (de cada pie) no se adelantan el uno al otro" (ibid., p. 467, n. 1 y
pp. 549-554; Kaltenmark, pp. 438, 444).
La leyenda china recuerda un mito bororo que resumimos al principio
del anterior volumen y que acabamos de traer a cuento (M
3
) . Su hroe,
que cojea, escapa del diluvio y vuelve a poblar la tierra devastada por la
malignidad del sol, golpeando un tambor pisciforme, /kaia okogeru/, es
decir un mortero de madera vaciado al fuego y con base ovoide (E. B.,
vol. 1, arto "kaia", "okogeru,,).13 Segn un mito karaj (M
3 53
) cuyo
parentesco con los precedentes (M
3 4
7 -3 5 2) es manifiesto pese al aleja-
miento geogrfico, hubo que romperle la pierna al sol, la luna y las
estrellas para que cojeasen y se trasladaran con lentitud. Si no, los
hombres no tendran tiempo y el trabajo sera excesivo (Baldus 5, pp-
31-32).
Que sepamos, los hechos americanos no haban sido cotejados con los
del Viejo Mundo que acabamos de sealar escuetamente. Ahora bien, se
12 Montes y ros son los primeros afectados por la sequa. sta hace que pierdan
los unos los rboles, que son sus cabellos, los otros los peces, que son su pueblo
(Granet, p. 455). Es decir, una inversin simtrica de la concepcin que los mitos
sudamericanos tienen de la calvicie (d. antes, p. 379, n, 11). La misma palabra
fwangf, connota los sentidos de loco, engaador, demente, tullido, jorobado, calvo,
Espritu de la sequa (Schafer).
13 Tal vez habra tambin que acercar Yu el Grande, nacido de una piedra, a
uno de los dioses Edutz de la mitologa tacana (M
I 96).
Este Edutzi, primero pri-
sionero en una caverna ptrea "en los tiempos en que la tierra era an blanda",
luego liberado por una ardilla que roy la pared, se cas con una humana, de la
que tuvo un hijo parecido a una piedra. Despus de adquirir forma humana, este
hijo se cas y colg a la espalda de su mujer un tamborcillo de madera que reso-
naba cuanta vez l le pegaba (Hissink-Hahn, p. 109). El motivo parece ser de ori-
gen arawak (cf. Ogilvie, pp. 68-69).
386 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS LA ARMONA DE LAS ESFERAS 387
nota que aqu y all se trata de cosa muy distinta de una simple recu-
rrencia de la cojera. Por doquier se halla sta asociada al cambio de
estacin. Los hechos chinos parecen tan prximos a los que hemos
estudiado en este libro, que su rpido inventario nos ha permitido reca-
pitular varios temas: el rbol hueco, artesa y tambor, ora refugio, ora
cepo; la disyuncin de cielo y tierra, as como su conjuncin, mediati-
zada o no; la calvicie como smbolo de un desequilibrio entre el ele-
mento seco y el elemento hmedo; la periodicidad estacional; en fin, la
oposicin de las campanas y de los instrumentos de las tinieblas que
simbolizan respectivamente el paroxismo de la abundancia y el de la
escasez.
Cuanta vez se manifiestan estos hechos, juntos o aislados, no parece
posible, pues, interpretarlos por causas particulares. Por ejemplo, reducir
la danza claudicante de los antiguos judos al contoneo de Jacob
(Caquot, p. 140), o explicar la de Yu el Grande, amo del tambor, por el
pie nico sobre el que en tiempos clsicos los tambores chinos reposaban
(Granet, p. 505). A menos que se admita que el rito de la danza ren-
gueante se remonta al paleoltico y que el Viejo y el Nuevo Mundo lo
hayan posedo en comn (lo cual resolvera la cuestin de su origen,
mas dejara intacta la de su supervivencia), slo una explicacin estruc-
tural dara razn de la recurrencia en regiones y pocas tan diversas,
pero siempre en el mismo contexto semntico, de un uso cuya extraeza
desafa la especulacin.
Es precisamente a causa de su alejamiento, que hace improbable la
hiptesis de una connivencia oscura con costumbres de otra parte, como
los hechos americanos ayudan a renovar tales debates. En el caso que
nos ocupa, por desgracia son demasiado escasos y fragmentarios para
permitir llegar a una solucin. Nos contentaremos con un esbozo, sin
ocultar que no pasar de ser vago y precario mientras no se disponga de
otras informaciones. Pero si siempre y por doquier el problema consiste
en acortar un periodo del ao en provecho de otro -sea la estacin seca
para que lleguen antes las lluvias, o al contrario-, no puede verse en la
danza claudicante la imagen, o digamos ms bien el diagrama, de ese
desequilibrio deseado? Un andar normal, en el que el pie derecho y el
izquierdo se mueven en alternacin regular, ofrece una representacin
simblica de la periodicidad de las estaciones y as, suponiendo que se la
quiera desmentir para alargar una (por ejemplo los meses del salmn) o
para acortar la otra (rigor del invierno, "meses lentos" de verano, sequa
excesiva fJ lluvias diluvianas), el andar rengueante, resultado de desigual-
dad entre las longitudes de las dos piernas, proporciona, en trminos de
cdigo anatmico,. un significante apropiado. No fue, por lo dems, a
propsito de una reforma del calendario como se puso Montaigne a dis-
currir sobre los cojos? "Hace dos o tres aos que fue acortado el ao
diez das en Francia. lCuntos cambios debieron seguir a esta refor-
ma! Fue propiamente hablando sacudir cielo y tierra a la vez... ".14
14 Essais, 1,111, cap. Xl. El extinto Brailoiu consagr un estudio a un ritmo muy
difundido en la msica popular, b crono, fundado en una relacin de 1 a 2/3 o
3/2, irregular, y llamado diversamente "cojo", "trabado", "sacudido", Estos epte-
Al invocar a Montaigne para apoyar una interpretacin de costumbres
dispersas por los cuatro rincones del mundo y que l ignoraba, nos
permitimos una licencia que a ojos de algunos, bien lo sabemos, pudiera
desacreditar nuestro mtodo. Convendr detenerse un instante, con tanto
mayor motivo cuanto que el problema de la comparacin y de sus Iimi-
tes legtimos ha sido planteado con rara lucidez por Van Gennep, preci-
samente a propsito del ciclo Carnaval-Cuaresma que ocupa el centro del
debate.
Despus de haber insistido en la necesidad de localizar los ritos y las
costumbres, a fin de resistir mejor la .tentacin de reducirlos a denomina-
dores comunes hipotticos -como sin duda se nos habra reprochado
hacer-e, Van Gennep contina: "Ocurre precisamente que estas costum-
bres pretendidamente comunes no lo son." Mas entonces se plantea el
problema de las diferencias: "Admitiendo que las costumbres carnava-
lescas no se remonten en su mayora ms que a la alta Edad Media, con
poqusimas supervivencias grecorromanas y galocltcas o germnicas, se
pregunta uno por qu, ya que 'la Iglesia por doquier ha prohibido las
mismas licencias y ordenado iguales abstinencias, las poblaciones de
nuestros campos no han adoptado en todas partes las mismas actitudes."
Habr que admitir que han desaparecido? Pero donde faltaban ya a
principios del siglo XIX, las fuentes antiguas slo rara vez atestiguan que
hayan estado presentes antes. El 'argumento de las supervivencias tropie-
za con una dificultad de igual tipo: "l'or qu costumbres antiguas, sea
paganas clsicas, sea paganas brbaras, se habran transmitido y mante-
nido en ciertas regiones y no en otras, cuando que la Galia estuvo
sometida entera a la misma administracin, a las mismas religiones, a las
mismas invasiones? ..
No se siente uno ms a gusto con la teora agraria de Mannhardt y de
Frazer: "Por doquier en Francia, en momentos que varan con la altitud
y el clima, cesa el invierno y renace la primavera: los normandos, los
bretones, en Poitou, Aquitania, Gascua y los pueblos de la Guyena se
habran, pues, desinteresado por esta renovacin que, segn la teora,
sera causa. determinante de las ceremonias del Ciclo?
"En fin, la teora general de westermack, que insiste en el carcter
sagrado, y as profilctico y multiplicador, de ciertos das, no nos hace
adelantar tampoco: basta trasponer los trminos de la cuestin preceden-
te, preguntando por qu el pueblo francs no ha considerado en todas
partes igualmente los das del equinoccio de primavera como alternativa-
mente malficos o benficos." Y Van Gennep concluye: "Existe por
cierto una solucin. La que suele darse es que la fecha anual no tiene
importancia y que los pueblos han elegido al tuntn para sus ceremonias
ora el equinoccio, ora el solsticio. Es echar atrs la dificultad, mas no
resolverla" (Van Gennep, t. 1, vol. IIJ, pp. 1147-1149).
Pudiera creerse que el mtodo que hemos seguido, al cotejar costum-
bres originarias de los mundos Antiguo y Nuevo, nos echa mucho ms
ac de los precursores de Van Gennep. No eran menos culpables cuan-
tos y el comentario de Montaigne devuelven a nuegtras consideraciones de las
pp. 335336.
388 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS LA ARMONA DE LAS ESFERAS 389
do buscaban el origen comn de costumbres francesas y aun trataban de
reducirlas a un modelo arcaico, pero mucho ms prximo a ellas en el
tiempo y el espacio que los que hemos osado compararles? Con todo,
no nos creemos en falta, pues asimilarnos a los tericos que acaba de
criticar el maestro francs sera no darse cuenta de que no aprehende-
mos los hechos al mismo nivel. Integrando, al tnnino de anlisis siem-
pre localizados en el tiempo y el espacio, fenmenos entre los cuales no
se apreciaba relacin ninguna, les conferimos dimensiones suplemen-
tarias. Y sobre todo, este enriquecimiento hecho manifiesto por la multi-
plicacin de sus ejes de referencia .semntica, hace que cambien de pla-
no. Conforme su contenido se toma ms rico y ms complejo y crece el
nmero de sus dimensiones, la realidad ms verdica de los fenmenos se
proyecta ms all de cualquiera de estos aspectos, con el cual en un
principio se habra sentido la tentacin de confundirla. Se desplaza del
contenido hacia la forma o, ms exactamente, hacia una nueva manera
de aprehender el contenido que, sin desdearlo ni empobrecerlo, lo tra-
duce a trminos de estructura. Este camino confirma por la prctica que,
como escribamos no hace mucho, "no es la comparacin la que funda
la generalizacin, sino al contrario" (L.-S. 5, p. 28).
Los excesos denunciados por Van Gennep proceden todos de un mto-
do descuidado o ignorante de este principio. Pero cuando se le aplica
sistemticamente y se cuida, en cada caso particular, de desprender todas
sus consecuencias, se verifica que ninguno de estos casos es reducible a
tal o cual de sus aspectos empricos. Si la separacin histrica o geogr-
fica entre los casos considerados es excesiva, sera vano, pues, querer
vincular un aspecto a otro del mismo tipo y pretender explicar por el
prstamo o la supervivencia una analoga superficial entre aspectos en
cuyo sentido no hubiera ahondado cada vez la crtica interna, indepen-
dientemente. Pues aun el anlisis de un caso nico, con tal de que sea
bien llevado, ensea a desconfiar de axiomas como el enunciado por
Frazer y endosado por Van Gennep (ibid., p. 993, n , 1): "La idea de un
periodo de tiempo es demasiado abstracta para que su personificacin
pueda ser primitiva." Sin detenemos en los hechos particulares que
tenan ante los ojos dichos autores, y quedndonos con la proposicin
general, diremos que nada es demasiado abstracto para ser primitivo y
que cuanto ms nos remontemos hacia las condiciones esenciales y
comunes del ejercicio de todo pensamiento, ms adoptarn la forma de
relaciones abstractas.
Bastar haber planteado el problema, ya que no tenemos la intencin de
embarcarnos aqu en el estudio de las representaciones mticas de la
periodicidad, que ser objeto del prximo volumen. Para encaminarnos
hacia la conclusin de ste, aprovechemos mejor, entonces, el que el
motivo chino de la morera hueca haya trasladado nuestra atencin hacia
aquel rbol, parecidamente hueco, cuyo puesto era tan importante en los
mitos del Chaco acerca del origen del tabaco y sobre el de la miel, que
discutimos largamente al principio. El rbol hueco se nos present
primero como colmena natural de las abejas sudamericanas, "cosa
hueca" (decan los antiguos mexicanos) que es tambin a su manera la
maraca; Mas el rbol hueco fue tambin el primordial
contenta toda el agua y todos los peces del mundo, y la artesa de hidro-
mel transformable en tambor. Receptculo lleno de aire, lleno de agua o
lleno de miel pura o diluida con agua, el rbol hueco, en todas estas
modalidades, sirve de trmino mediador a una dialctica del continente y
el contenido cuyos trminos extremos, bajo modalidades equivalentes
participan los unos del cdigo culinario, los otros del cdigo acstico; ;
sabemos que estos cdigos estn ligados.
Ningn personaje mejor que el del zorro hace valer estas mltiples
conn.otaciones. Encerrado en un rbol hueco (M
2
19), el zorro es como
la miel; atracado de la miel que est as incluida en l, es como el rbol
sediento y llenndose de agua el estmago pronto convertido en
sanda, incluye en su cuerpo una vscera, que incluye el agua (M
2
O9)'
En la serie de los alimentos ilustrados por estos mitos, pescado y sanda
no son simtricos solamente a causa de su pertenencia respectiva a los
reinos animal y vegetal: alimentos de estacin seca, el pescado es un
alimento incluido en el agua, la sanda (sobre todo en estacin seca) es
agua incluida en un alimento. Los dos se oponen a las plantas acuticas
que estn sobre el agua y que, preservando una relacin de contigidad
entre el elemento seco y el elemento hmedo, los definen por exclusin
mutua en vez de que sea por inclusin.
Ahora bien, se vuelve a encontrar a propsito del rbol hueco un sis-
tema homlogo y anlogamente triangular. Al rbol naturalmente vacia-
do se opone el rbol despojado de su corteza. Pero como el uno consiste
en un vaco incluido longitudinalmente en un pleno, el otro en un vaco
longitudinalmente excluido por un pleno, se oponen los dos al rbol
perforado y agujereado transversalmente, como est hendido transversal-
mente el bastn-batidor del tipo Iparabra/, con el cual no debemos
asombrarnos que sean puestos en correlacin y en oposicin dos instru-
mentos de msica, a su vez opuestos de la misma manera que el rbol
hueco y el rbol descortezado: el tambor, que es l mismo un rbol
hueco, relativamente corto y ancho con una pared gruesa, y el bastn de
ritmo, hueco tambin sin ser un rbol, relativamente ms largo y menos
ancho, con pared delgada; y antepuestos el uno a una conjuncin socio-
lgica y horizontal (convocar a los invitados de los poblados vecinos), el
otro a una conjuncin cosmolgica y vertical (provocar la ascensin de
la comunidad de los fieles hacia los Espritus), en tanto que el bastn-
batidor sirve para la disyuncin horizontal de los Espritus, alejndolos
de los humanos.
Los seis modos principales de calabaza, cuyo inventario hemos hecho,
renen estas oposiciones culinarias y acsticas alrededor de un objeto
que es un recipiente como el rbol hueco, parecidamente transformable
en instrumento de msica, y que, como el rbol hueco, est en condicio-
nes de servir de colmena. La tabla siguiente nos dispensar de un largo
comentario:
390 LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS LA ARMONA DE LAS ESFERAS 391
Fig. 24. Sistema de la calabaza.
tienen igualmente una connotacin cosmolgica puesto que, por doquier
donde existen, intervienen en ocasin de un cambio de estacin.
En este caso tambin, el nexo con la vida econmica y social es mani-
fiesto. Primero, porque los mitos de cocina conciernen a la presencia o
ausencia del fuego, de la carne y de las plantas cultivadas en lo absoluto,
en tanto que los mitos sobre los alrededores de la cocina tratan de su
presencia o ausencia relativa, dicho de otro modo, de la abundancia y de
la escasez que caracterizan al uno o al otro periodo del ao. Luego, y
sobre todo, como hemos mostrado (pp. 250-1), los mitos sobre el origen de
la cocina se refieren a una fisiologa de la alianza matrimonial cuyo armo-
nioso funcionamiento es simbolizado por la prctica del arte culinario,
mientras que, en los planos acstico y cosmolgico, la cencerrada y el eclip-
se remiten a una patologa social y csmica que, en otro registro, invierte
la significacin del mensaje que la instauracin de la cocina aportaba. De
manera simtrica, los mitos sobre los alrededores de la cocina desarrollan
una patologa de la alianza de la cual las fisiologas culinaria y meteoro-
lgica trasuntan simblicamente el germen: ya que, lo mismo que la
alianza matrimonial est perpetuamente amenazada "en los bordes" e-del
lado de la naturaleza por el atractivo fsico del seductor, del lado de la
cultura por el riesgo de intrigas entre aliados que vivan bajo el mismo
~ 6) CALABAZA
~ GOLPEADA
=AGUAt:==
MARACA
CALABAZA
GORGOTEANTE
~
I R E
5) CALABAZA
GIRATORIA
--AGUAt===
1) ENCANTA...~ I R E
MIENTO
DE PESCA AG A-
U
GUA
3) CALA,BAZA AIRE
DIABOLICA
triadas triada del triadas
culinarias: rbol hueco: acsticas:
calabazas: alimMntos: ruidos: calabazas:
encantamiento pescado rbol vaciado tambor manca
de pesca
(M
34S)
<alaban
sanda rbol bastn de caabaaa
diab6lica
descortezado ritmo gorgoteante
(M339"340)
calabaza plantas rbol bsstn- <alabaaa
giratoria acuticas perforado batidor golpeada
(M
28)
Grficamente. el sistema de la calabaza, con sus seis trminos, puede
ser representado ms satisfactoriamente que como antes lo hicimos de
manera parcial y provisional en las pp. 380-381 (ver fig. 24). .
Los tres trminos que estn a la izquierda implican el silencio, los tres
de la derecha implican el ruido. La simetra de los dos trminos que
aparecen en posicin mediana es evidente. Los cuatro trminos en posi-
cin extrema forman un quiasma, sin dejar de estar unidos horizontal-
mente por pares. Los trminos 1) Y 2) dan a la pared de la calabaza una
funcin pertinente, sea para instaurar en su recinto una unin del aire y
el agua, sea una desunin del aire dentro y del aire fuera. En 5) esta
pared no prohibe la unin del aire (interno) y el aire (externo). En 6),
donde con respecto al aire la pared tiene igual papel que en 2), nonter-
viene para garantizar la misma unin del aire y el agua que consuma en
1). Por consiguiente, en 2) y 5), el aire est disyunto o conjuntado en
relacin con el aire; en 1) y 6) el aire est conjuntado al agua gracias a
la pared, o sin ella.
Este diagrama, que no es conclusin del presente libro, pide al-
gunas observaciones. En Lo crudo y lo cocido tomamos por tema
los mitos sudamericanos sobre el origen de la cocina, y desembocamos
en consideraciones de orden ms general, relativas a la cencerrada como
modo de estruendo, y a los eclipses como equivalente, en el plano cos-
molgico, de la subversin de los vnculos de alianza que son vnculos
sociales. Consagrado a la mitologa de la miel y del tabaco, el presente
libro se aparta de la cocina a fin de inspeccionar sus alrededores: pues la
miel y el tabaco caen, la una, ms ac de la cocina, ya que la naturaleza
se la procura al hombre en estado de platillo ya preparado y de alimento
concentrado que basta con diluir, el otro, ms all de la cocina, puesto
que el tabaco fumado debe ser ms que cocido: quemado, para que se
pueda consumirlo. Ahora, lo mismo- que el estudio de la cocina nos
condujo al de la cencerrada, el estudio de los alrededores de la cocina,
obediente tambin a lo que quisiramos llamar curvatura del espacio
mitolgico, ha tenido que inflexionar su trayecto en el sentido de otro
uso cuya generalidad nos ha aparecido tambin: el de los instrumentos
de las tinieblas, que son una modalidad acstica del estruendo y que
392
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS LA ARMONA DE LAS ESFERAS
393
techo-, tambin la cocina se expone, por el hallazgo de miel o por la
conquista del tabaco, a irse entera del lado de la naturaleza o del lado
de la cultura, pese a que, por hiptesis, debiera representar su unin.
Pues bien, esta condicin patolgica de la cocina no est solamente
ligada a la presencia objetiva de ciertos tipos de alimentos. Es tambin
funcin de la alternacin de las estaciones que, al llevar consigo la
abundancia o la escasez, permiten a la cultura afirmarse. o constrien a
la humanidad a acercarse temporalmente al estado de naturaleza. Por
consiguiente, si en un caso la fisiologa culinaria se invierte a patologa
csmica, en el otro caso es la patologa culinaria la que solicita su origen
y su fundamento objetivo a una fisiologa csmica, visto que a diferencia
de los eclipses, que son accidentes aperidicos (al menos en el pensa-
miento indgena), la periodicidad de las estaciones, que lleva la impronta
de la regularidad, participa del orden de las cosas.
Hubiera sido imposible desenmaraar esta problemtica si no la hubi-
semos aprehendido simultneamente en todos los niveles. Dicho de otro
modo, si. como el descifrador de un texto a partir de una inscripcin en
varias lenguas, no hubisemos comprendido que los mitos trasmiten el
mismo mensaje con auxilio de varios cdigos, de los cuales los princi-
pales son el culinario decir, tecnoeconmico->, el acstico, el socio-
lgico y el cosmolgico. No obstante, estos cdigos no son rigurosa-
mente equivalentes, y los mitos no los ponen en pie de igualdad. El valor
operatorio del uno es mayor que el de los otros, puesto que el cdigo
acstico ofrece un lenguaje comn al cual pueden ser traducidos los
mensajes de los cdigos tecnoeconmico, sociolgico y cosmolgico.
Hemos mostrado en Lo crudo y lo cocido que la cocina implica el silen-
cio, la anticocina el estruendo, y que igual pasaba con todas las formas
que poda adoptar la oposicin entre relacin mediatizada y relacin no
mediatizada, independientemente del carcter conjuntivo o disyuntivo de
esta ltima. Los anlisis del presente libro confirman esta verificacin. Si
los mitos acerca del origen de la cocina establecen una oposicin simple
entre el silencio y el ruido, los que conciernen a los alrededores de la
cocina ahondan esta oposicin y la analizan distinguiendo varias modali-
dades. As que ya no es cuestin de estruendo puro y simple, sino de
contrastes interiores a la categora de ruido, as entre ruido continuo y
discontinuo, ruido modulado o no modulado, conducta lingstica y
conducta no lingstica. A medida que los mitos amplan y especifican
la categora de la cocina, primitivamente definida en trminos de pre-
sencia o ausencia, amplan y especifican el contraste fundamental entre
el silencio y el ruido y disponen entre estos dos polos una serie de
nociones intermedias, que jalonan una frontera que apenas hemos reco-
nocido, prohibindonos franquearla hacia un lado o hacia otro, para
evitar aventurarnos en dos dominios ajenos: el de la filosofa del len-
guaje y el de la organologa musical.
Por ltimo, y sobre todo, conviene insistir en una transformacin de
orden formal. Aquel que, hastiado por la lectura de los dos primeros
volmenes de estas Mitolgicas, atribuyera a alguna mana obsesiva la
fascinacin que parecen ejercer mitos que, a fin de cuentas, dicen todos
lo mismo, y cuyo anlisis minucioso no abre va nueva sino que nada
ms. obliga al dar vueltas, aqul -cdecmos-. pasara por alto que
gracias a la ampliacin del campo de investigacin ha asomado un aspec-
to nuevo del pensamiento mtico.
Para. construu: sistema de, los mitos de cocina, hemos tenido que
recurrrr a OpOSICiOnes entre terminas que. todos o casi, eran del orden
de las cualidades sensibles: lo crudo y lo cocido, lo fresco y lo podrido,
lo seco y lo hmedo, etc. Ahora bien, he aqu que la segunda etapa de
nuestro anlisis hace que aparezcan trminos que siguen opuestos por
pares pero cuya naturaleza difiere en que participan menos de una lgica
de las cualidades que de una lgica de las formas: vaco y lleno, conti-
nente y contenido, interno y externo, incluso y excluso, etc. En este
nuevo caso, los mitos proceden, con todo, de la misma manera es decir
haciendo corresponder simultneamente varios cdigos. Si representa-
ciones sensibles como las de la calabaza y del tronco hueco desempean
el papel de pivote que les hemos reconocido, es, a fin de cuentas, por-
que estos objetos cumplen en la prctica plurales funciones, y porque
estas funciones son homlogas entre ellas: como maraca ritual, la cala-
baza es un instrumento de msica sacra. utilizado conjuntamente con el
tabaco que los mitos conciben como una inclusin de la cultura en la
naturaleza; pero, como recipiente para agua y alimento, la calabaza es un
utensilio de cocina profana, un continente destinado a recibir productos
naturales, y as propio para ilustrar la inclusin de la naturaleza en la
cultura. Lo mismo para el rbol hueco que, como tambor. es un instru-
mento musical cuyo papel convocador es social ante todo, y que, como
recipiente de miel, participa de la naturaleza si se trata de miel fresca
encerrada en su cavidad, y de la cultura si se trata de miel puesta a
fermentar en un tronco de rbol, no naturalmente hueco, sino artificial-
mente vaciado para transformarlo en artesa,
Todos nuestros anlisis demuestran -y es la justificacin de su mono-
tona y de su nmero- que las separaciones diferenciales explotadas por
los mitos no consisten tanto en las cosas mismas como en un cuerpo de
propiedades comunes, expresables en trminos geomtricos .y transfor-
mables unas en otras por medio de operaciones que son ya un lgebra.
Si esta marcha hacia la abstraccin puede ser puesta a cuenta del pensa-
mien to mtico en vez de que -como acaso se nos deba ser
imputada a la reflexin del mitlogo, se convendr en que hemos llegado
al punto en que el pensamiento mtico se supera a s mismo y contem-
pla, ms all de las imgenes an adheridas a la experiencia concreta, un
mundo de conceptos liberados de esta servidumbre y cuyas relaciones se
definen libremente: entendamos, no ya por referencia a una realidad
externa, sino segn las afinidades o las incompatibilidades que manifies-
tan unas hacia otras en la arquitectura de la mente. Ahora bien, sabemos
dnde reside tal vuelco: en las fronteras del pensamiento griego, all
donde la mitologa cede en favor de una filosofa que emerge como
condicin previa de la reflexin cientfica.
Pero en el caso que nos ocupa no se trata de un progreso. Ante todo,
porque el trnsito que realmente ha ocurrido en la civilizacin occidental
394
LOS INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS LA ARMONA DE LAS ESFERAS 395
no se ha dado, no hay ni que decirlo, entre los indios sudamericanos.
Luego, y sobre todo, porque la lgica de las cualidades y la lgica de las
formas, que hemos distinguido desde el punto de vista terico, pertene-
cen de hecho a los mismos mitos. Sin duda hemos introducido en este
segundo volumen gran nmero de documentos nuevos. No son, con
todo, de especie distinta que los precedentemente analizados: son mitos
del mismo tipo, y que proceden de las mismas poblaciones. El progreso
que nos han permitido consumar, de una lgica a otra lgica, no resulta,
pues, de alguna aportacin que hubiera de considerarse nueva y dife-
rente. Estos materiales ms bien han actuado sobre los mitos ya estudia-
dos a manera de revelador, para realzar propiedades latentes pero ocul-
tas. Al constreirnos a ampliar nuestra perspectiva para englobar mitos
cada vez ms numerosos, los mitos recin introducidos han establecido
un sistema de vnculos en lugar de otro, pero sin abolir el primero, ya
que bastara con efectuar la operacin inversa para verlo reaparecer.
Corno el observador que cambia la lente de su microscopio para obtener
mayor aumento, veramos entonces resurgir la antigua red al tiempo que
se restringira el campo.
La enseanza de los mitos sudamericanos ofrece as un valor tpico,
para resolver problemas que afectan a la naturaleza y al desarrollo del
pensamiento. Pues si los mitos procedentes de las culturas ms atrasadas
del Nuevo Mundo nos llevan a pie llano a aquel umbral decisivo de la
consciencia humana que, entre nosotros, seala su acceso a la filosofa, y
de ah a la ciencia, en tanto que nada semejante ha ocurrido entre los
salvajes. habr que concluir, vista tal diferencia, que el trnsito no era
necesario, ni ms ni menos aqu que all, y que estados del pensamiento
encapsulados unos en otros no se suceden espontneamente y por efecto
de una causalidad ineluctable. Sin duda los factores que presiden la for-
macin y el ritmo de crecimiento respectivos de las diversas partes de la
planta estn en la simiente. Pero la "latencia" de sta, es decir el tiempo
imprevisible que transcurrir antes de que el mecanismo entre en accin,
no participa de su estructura sino de un conjunto infinitamente com-
plejo de condiciones que hacen intervenir la historia individual de, cada
simiente y toda suerte de influencias externas.
Otro tanto pasa con las civilizaciones. Las que denominamos primitivas
no difieren de las otras por la dotacin mental, sino slo en que nada,
en la dotacin mental que sea, prescribe que deba desplegar sus recursos
en un momento determinado y explotarlas en cierta direccin. Que una
sola vez en la historia humana y en un solo lugar se haya impuesto un
esquema de desarrollo al que, arbitrariamente por ventura, ligamos
desenvolvimientos ulteriores -con certidumbre tanto menor cuanto que
faltan y faltarn por siempre trminos de comparacin-, no autoriza
para transfigurar un suceso histrico, que nada significa sino que se
produjo en tal lugar y tal momento, en prueba a favor de una evolucin
que en adelante fuera exigible en todos los lugares y todos 10$ tiempos.
Pues entonces ser demasiado fcil concluir que hay lesin o carencia en
las sociedades o en los individuos dondequiera no se haya producido la
misma evolucin (L.-S. 11).
Afirmando sus pretensiones de manera tan resuelta como lo ha hecho
en este libro, el anlisis estructural no recusa, por lo tanto, la historia.
Muy al contrario. le concede un puesto de primer plano: el que corres-
ponde de derecho a la contingencia irreducible, sin la cual ni siquiera
podra concebirse la necesidad. Pues, por mucho que ms ac de la
diversidad aparente" de las sociedades humanas pretenda el anlisis estruc-
tural remontarse a propiedades fundamentales y comunes, renuncia a
explicar, no por cierto las diferencias particulares. que sabe justificar
especificando en cada contexto etnogrfico las leyes de invariancia que
presiden su engendramiento, sino que estas diferencias virtualmente
dadas a ttulo de componibles no queden todas manifestadas por la
experiencia y que solamente algunas hayan alcanzado la actualidad. Para
ser viable, una indagacin del todo enderezada hacia las estructuras co-
mienza por inclinarse ante la potencia y la inanidad del acontecimiento.
Pars, mayo de 1964 - Lignerolles, julio de 1965.
TABLA DE LOS SMBOLOS
BIBLIOGRAFfA
hombre.
mujer.
matrimonio (su disyuncin: #).
Para no modificar el nmero de orden de las obras que figuran ya en la biblio-
grafa del volumen precedente, se han puesto a continuacin las obras de cada
autor citadas por primera vez, sin tener en cuenta fecha de publicacin.
,---,
A O hermano y hermana (su disyuncin:
o
I
o padre e hijo, madre e hija, etc.
Abreviaturas
der Karaiben", Verhandelingen der Koninklijke
Wetenschappen te Amsterdam, afdeeling Letter-
397
Adamson, T.:
"Folk-Tales o the Coast Salish", Memoirs 01 the American Folk-
Lore Society, vol. XXVII, 1934.
Ahlbrinck, W.:
"Encyc1opaedie
A kademie van
Annual Report of the Bureau 01 American Ethnology
Bulletin of the Bureau of Amen"can Ethnology
Lv-Strauss, C.: Le cru et le cuit, Pars..1964 {Mitolgicas, I: Lo crudo y
lo cocido, Mxico, F. C. E., 1968.]
Colb. Colbacchini, A.
E.B. Albisetti, e., e Venturelli, A. J.: Enciclopdia Borro (citada en E.B.)
H.-H. Hssink, K. und Raho, A.
HSAI Handbook of South American Indians
]AFL [ournal of American Folklore
ISA [ournal de la Socit des Amricanistes
K.-G. Koch-Ornberg, Th.
L.-N. Lehmann-Nitsche, R.
L.-S. Lv-Strauss, C.
Nim. Nimuendaju, C.
RIHGB Revista do Instituto Historico e Geographico Brasiteiro
RMDLP Revista del Museo de La Plata
RMP Revista do Museu Paulista
SWJA Southwestern [ournal of Anthropology
UCPAAE University 01 California Publications in American Archaeology and Eth-
nology
Abreu, J. Capistrano de:
R-txa hu-ni-ku-i. A lingua dos Caxinauas, Ro de Janeiro, 1914.
ARBAE
BBAE
ce
/1 ) I
396
estos signos son empleados con connotaciones variables
en funcin del contexto: ms, menos; presencia, ausencia;
primero, segundo trmino de una pareja de oposiciones.
z inversa.
unin, reunin, conjuncin.
desunin, disyuncin.
funcin.
oposicin.
congruencia, homologa, correspondencia.
no ,no ,no
identidad.
diferencia.
es a...
como.
transformacin,
si, y slo si...
se convierte, se cambia en.
+,--
..(-1)
: .
/ ..
A
I
A,
398 BIBLIOGRAFA BIBLIOGRAFA 399
(2)
hunde, Nieuwe Reeks, Deel 27, 1, 1931 (trad. francesa por Doude
van Herwijnen ; mimeogr.; Institut Gographique National, Pars,
1956.)
Altenfelder Silva, F.:
"Mudanca cultural dos Terena", RMP, n.s., vol. 3, 1949.
lvarez, J.:
"Mitologa... de los salvajes huarayos", 27
e
Congrs lnternational
des Amricanistes, Lima, 1939.
Amorim, A. B. de:
"Leudas em Nhengatu e em Portuguez", RIHGB, t. lOO, vol. 154
(2 de 1926), Ro de J.neiro, 1928.
Armentia, N.:
"Arte y vocabulario de la lengua cavinea", ed. S. A. Lafone Que.
vedo. RMDLP, t. 13, 1906.
Astan, W. G. ed.:
"Nihongi. Chronic1es of Japan from the Earliest Times to A. D.
697", Transactions and Proceedings 01 the Japan Society, Londres,
2 vol., 1896.
Aufenanger, H.:
"How Children's Faeces are Preserved in the Central Highlands of
New Guinea", Anthropos, t. 54, 1-2, 1959.
Augustinos:
Relacin de idolatra en Huamachuco por los primeros...",
Informaciones acerca de la religin y gobierno de los incas (Colee."
cin de libros y documentos referentes a la historia del Per, t. 11),
Lima, 1918.
Aza, J. P.:
"Vocabulario espafiol-machiguenga", Bol. Soco Geogr. de Lima, 1.
vr.r, 1924.
Baldus, R.:
(2) Lendas dos Indios do Brasil, Sao Paulo, 1946.
(3) "Lendas dos Indios Tereno", RMP, n.s., vol. 4, 1950.
(4) hgg.: Die Jaguarzwillinge, Mythen und Heilbringergeschichten,
Ursprungssagen und Marchen braslanischer Indianer, Kassel,
1958.
(5) "Kanaschiwu und der Erwerb des Lichtes. Beitrag zur Mytho-
l o gie der Karaja Indianer", Sonderdruck aus Beitriige zur
Gesellungs- und Vlkerurissenschaft, Festschnft zum achtzigsten
Geburtstag van Prof. Richard Thurnewald, Berln, 1950.
(6) "Karaj-Mythen", Tribus, Jahrbuch des Linden-Museums,
Stuttgart, 1952-1953.
nanner , H.:
(1) "Mitos dos indios Kayapo", Revista de Antropologa, vol.
5,nm.l, Sao PauIo, 1957.
"O Indio Kayapo em seu acampamento", Boletim do Museu
Paraense Emilio Goeldi, n.s., nm. 13, Belm, 1961.
Barradas, J. Prez de:
Los Muiscas antes de la Conquista, 2 vol., Madrid, 1951.
Barral, B. M. de:
Guaraa Guarata, lo que cuentan los indios Guamas, Caracas, 1961.
Bates, H. W.:
The Naturalist on the Rioer Amazon, Londres, 1892.
Becher, H.:
(1) "Algumas notas sobre a religiao e a mitologa dos Surra",
RMP, n.s., vol. 11, Sao Paulo, 1959.
(2) "Die Surra und Pakidi. Zwei Yancnmi-Stmme in Nord-
westbrasilien", Mitteilungen aus dem Museum fir Volkerkunde
in Hamburg, XXVI, 1960.
Beekwith, M. W.:
"Mandan-Hidatsa Myths and Ceremonies", Memoirs 01 the Ameri-
can Folklore Society, vol. 32; Nueva York, 1938.
Beebe, W.:
"The Three-Toed Sloth", Zoologa, vol. VII,nm.l, Nueva York,
1926.
Billiard, R.:
(1) "Notes sur l'abeille et I'apiculture dans I'antiquit", L 'Api-
culteur, 42
e-43 e
annes, Pars, 1898-1899.
(2) L 'agricuiture dans l'Antiquit d'aprs les Corgiques de Virgile,
Pars, 1928.
Boas, F.:
(2) "Tsimshian Mythology", 31th ARBAE, Washington, D.C.,
1916.
(3) "The Social Organization and the Secret Societies of the
Kwakiutl lndians", Reports 01 the United States National
Museum, Washington, D.C., 1895.
Boggiani, G.:
Os Caduveo, trad. por Amadeu Amaral Jr., Sao Paulo, 1945 (Bi-
blioteci Histrica Brasileira, XIV).
Barba, T. M;
Actuatc.lade iruiigena, Coritiba, 1908.
Brailoiu, C.:
Le rythme aksak, Abbeville, 1952.
Brett, W. H.:
(1) The Indian Tribes al Guiana, Londres, 1868.
400 BIBLIOGRAFA
BIBLIOGRAFA 401
(2) Legends and Myths o] the Aboriginal lndians o/ British Guiana,
Londres, s.f [1880]
Britton, S. W.:
"Fonn and Function in the Sloth", Quarterly Review of Biology,
16,1941.
Bunzel, R. L.:
"Zuni Katcinas", 47th ARBAE (1929-1939), Wasbington, D.C"
1932.
Butt, A.:
"Ralit et idal dans la pratique chamanique", L 'Homme, revue
francaise d'Anthropologie, 11, 3, 1962.
Cabrera, A.:
"Catlogo de los mamferos de Amrica del Sur", Revista del Mu-
seo Argentino de Ciencias Naturales, Zoologa 4, 1957-1961,
Cabrera, A. L. Y Yepes, J.:
Mamferos sudamericanos, Buenos Aires, 1940.
Cadogan, L.:
(1) "El culto al rbol y a los animales sagrados en la mitologa y
las tradiciones guaranes", Amrica Indgena, Mxico, D.F..
1950.
(2) Breve contribucin al estudio de la nomenclatura guaran en
botnico, Asuncin, 1955.
(3) "The Eternal Pind Palm, and Other Plants in Mby-Guarani
Myths and Legends", Miscellanea P. Rivet, Octogenario Dicata,
vol. 11, Mxico, D.F., 1958.
(4) Ayvu Rapyta. Textos mticos de los Mby-Guaran del Guair,
Sao Paulo, 1959.
(5) "Aporte a la etnografa de los Guaran del Amambs Alto
Ypan", Revista de Antropologia, vol. 10, nm. Silo Paulo,
1962.
(6) "Some Animals and Plants in Guaran and Guayaki Mytho-
logy", ms.
Campana, D. del:
"Contributo all'Etnografia dei Matacco", Archivio per t'Antropo-
logia e l'Etnologia, vol. 43, fase. 1-2, Florencia, 1913.
Caquot, A.:
"Les Danses sacres en Israel et 11. l'entour", Sources orientales VI:
Les danses sacres, Pars, 1963.
Cardus, J.:
Las Misiones franciscanas entre los infieles de Bolivia, Barcelona,
1886.
Cascudo, L. da Camara:
Geografia dos mitos brasileiros, Coleco Documentos Brasileiros
52, Ro de ]aneiro, 1947.
Chermont de Miranda, V. de:
"Estudos sobre o Nhengat", Anais da Biblioteca Nacional, vol.
54 (1942), Ro de Janeiro, 1944.
Chiara, V.:
"Folclore Krah", RMP, n.s., vol. 13, Sao Paulo, 1961-1962.
Chopard, L.:
"Des qui butinent les fleurs en volant", Science-
Progrs, La Nature,nm.3335, marzo de 1963.
Civrieux, M. de:
Leyendas Maquiritares, Caracas, 1909, 2 partes (Mem. Soco Cierre.
Nat. La Salle 20).
Clastres, P.:
La vie sociale d'une tribu nomade: les Indiens Guayaki du Para-
guay. Pars, 1965 (mecanografiado).
Colbacchini, A.:
(1) A tribu dos Borros, Ro de Janeiro, 1919.
(2) l. Bororos Orientali "Orarimugudoge" del Matto Grosso Bra-
sile, Contributi Scientifici delle Missioni Salesiane del Venera-
bile Don Bosco (1), Turn s.f. [1925].
(3) Cf. ttulo siguiente.
Colbacchini, A. y Albisetti, C.:
Os Borros Orientois, Sao Paulo-Ro de Janeiro, 1942.
Correa, M. Pio:
Diccionario das plantas uteis do Brasil, 3 vol., Ro de Janeiro,
1926-1931.
Coumet, E.:
"Les diagrammes de Venn", Mathmatiques et Sciences Humaines
(Centre de Mathmatique sociale et de statistique E.P.H.E.), nm.
10, primavera de 1965.
Couto de Magalhes, J.V.:
O selvagem, 4
a
ed. completa coro Curso etc., Sao Paulo-Rfo de
Janeiro, 1940.
Crqui-Montfort, G. y Rivet, P.:
"Linguistique bolivienne, Les affinits des dialectes Otuke", ISA,
n.s., vol. 10, 1913.
Crevaux, J.:
Voyages dans l'Amrique du Sud, Pars, 1883.
Dance, C. D.:
Chapters from a Guianese Log Book, Georgetown, 1881.
402
BIBLIOGRAFA
BIBLIOGRAFA 403
Debrie, R.:
"Les noms de la crcelle et leurs drivs en Aminois", Nos Patos
du Nord, nm. 8, Lille, 1963.
Delvau, A.:
Dictionnaire de la langue verte, Pars, nueva edicin, 1883.
Densmore, F.:
Textos hiskarytina, Belm-Par, 1965.
Dictionnaire des proverbes Pars, 1821.
Dietschy, H.:
(2) "Der bezaubernde Delphin von Mythos und Ritus bei den
Karaja-Indianem", Festschrift Alfred Bhler, Basler Beitriige
zur Geographie und Ethnologie, Ethnologische Reihe, Band 2,
Basilea, 1965"
Diniz, E. Soares:
"Os Kayap-Gorotfre, aspectos scio-culturais do momento atual",
Boletim do Museu Paraense Emilio Goeld, Antropologa, nm. 18,
Belm, 1962.
Dixon, R. B.:
"Words for Tobacco in American lndian Languages", American
Anthropologist, vol. 23, 1921, pp. 19-49.
Dobrizhoffer, M.:
An Account of the Abipones, an Equestrian People, trad. del latn,
3 vol., Londres, 1822.
Dornstauder, J.:
"Befriedigung eines wilden lndianerstammes am Juruena. Mato
Grosso", Anthropos, 1. 55, 1960.
Dorsey, G. A.:
(2) The Pownee; Mythology (Part 1), Washington, D.C., 1906.
Dreyfus, S.:
Les Kayapo du Nord. Contribution al'tude des Indiens G, Parfs-
La Haya, 1963.
Drucker, Ph.:
"Kwakiutl Dancing Societies", Anthropological Records, l l , Ber-
keley, 1940.
E. B.:
Albisetti, C. e Venturelli, AJ., Enciclopdia Borro, vol. 1, Campo
Grande, 1962.
Ehrenreich, P.:
'<Beitrage zur Volkerkunde Brasiliens", /eroffentlichungen aus
dem Kgl. Museum fiir Volkerkuruie, t. 1I, Berln, 1891. Trad. por-
tuguesa por E. Schaden, en RMP, n.s., vol. 2, 1948.
Elkin, A. P.:
The Australian Aborigines, 3
a
ed., Sydney, 1961.
Elmendorf. W. W.:
"The Structure of Twana Culture", Research Studies, Monographic
Supplement, nm. 2. Washington State University, Pullman, 1960.
Enders, R. K.:
"Observations on Sloths in Captivity at Higher Altitudes in the
Tropics and in Pennsvlvania", [oumal of Mammalogy, vol. 21,
1940.
Erikson, E. H.:
"Observations on the Yurok: Childhood and World tmage",
UCPAAE, vol. 35. Berkeley, 1943.
Evans, I. H. N.:
The Religion of the Tempasuk pusuns of North Borneo, Cam-
bridge, 1953.
Farabee, W. C.:
(1) "The Central Arawak", Anthropological Publications of the
University Museum, 9, Filadelfia, 1918.
(2) "Indian Tribes of Eastern Peru", Papers of the Peabody Muse-
um, Harvard University, vol. X, Cambridge, 1922.
(4) "The Amazon Expedition of the University Museum", Muse-
um Journal, University of Pennsylvania, vol. 7, 1916, pp.
210-244; vol. 8, 1917, pp. 61-82; vol. 8, 1917, pp. 126-144.
(5) "The Marriage of the Electric Eel", Museum Journal, Uniuer-
sity of Pennsylvania, 'Filadelfia. marzo de 1918. .
Fock, N.:
Wat'wai, Religion and Society of an Amazonian Tribe, Copenhague,
1963.
Foster, C. M.:
"lndigenous Apiculture among the Popoluca of Veracruz", Amer-
can.-Arhropologist, vol. 44, 3, 1942.
Frazer, J. C.:
(3) Folk-Lore in the Old Testament, 3 vol., Londres, 1918.
(4) The Golden Bough, A Study in Magic and Religion,13 vol., 3
a
ed., Londres, 1926-1936.
Galtier-Boissiere, J. y Devaux, P.:
Dictionnaire de Vargot, Le Crapouillot, 1952.
Carda, S.:
"Mitologa... machiguenga", Congres lnternational des Amrica-
nistes, 27
e
session, Lima, 1939.
404 BIBLIOGRAFA
BIBLIOGRAFA 405
Gatschet, A. S.:
"The Klamath Indians of Southwestern Oregon", Contributions to
North. American Ethnology, 11, 2 vol., Washington, D.C., 1890.
Gillin, J.:
"The Barama River Caribs o British Guiana", Pape-s 01 the Peabo-
dy Museum.. ", vol. 14,nm. 2,Cambridge, Mass., 1936;
Gilmore, R. M.:
"Fauna and Ethnozoology o South America", en HSAI, vol. 6,
BBAE 143, Washington, D.C., 1950.
Giraud, R.:
"Le tabac et son argot", Revue des Tabacs, nm. 224, 1958.
Goeje, C. H. de:
"Philosophy, Initiation and Myths of the Indian of Guiana and
Adjacent Countries", Internationales Archiv fir Etnographie, vol.
44, Leiden, 1943.
Goldman, L:
"The Cubeo. Indians of Northwest Amazon". Illinois Studies in
Anthropology, No. 2, Urbana, 1963.
Goldschmidt, W.:
"Nomlaki Ethncgraphy", UCPAAE, vol. 42, nm. 4, Berkeley,
1951.
Gougenheim, G.:
La langue populaire dans le premier quart du X/Xe sicle, Pars,
1929.
Gow Smith, F.:
The Arawana or Fish-Dance o the Caraja Indians, Indian Notes
and Monographs, Mus. o[ the American Indian, Heye Foundation,
vol. n, 2, 1925.
Grain, J. M.:
"Pueblos primitivos - los Machiguengas", Congrs internatonal
des Amricanistes, 27
e
session, Lima, 1939.
Granet, M.:
Danses et lgendes de la Chine ancienne, 2 vol., Pars, 1926.
Greenhall, A. M.:
"Trinidad and Bat Research", Natural History, vol. 74, nm. 6,
1965.
Grubb, W. Barbrooke:
An Unknown People in an Unknown Land, Londres, 1911.
Guallart, J. M.:
"Mitos y leyendas de los Aguarunas del alto Maran", Per Iruii-
gena, vol. 7, nm. 16-17, Lima, 1958.
Guevara, J.;
"Historia del Paraguay, Ro de la Plata y Tucumn", Anales de la
Biblioteca. . ., t. v, Buenos Aires, 1908.
Gumilla, J.:
Historia natural . . . del Ro Orinoco, 2 vol., Barcelona, 1791.
Henry, J.:
(1) Jungle People. A Kaingang Trb e o[ the Highlands o[ Brazil,
Nueva York, 1941.
(2) "The Economics o Pilag Food Distribution", American
Anthropologist, . vol. 53, nm. 2, 1951.
Hrouville, P. d':
A la campagne ave.e Virgile, Pars, 1930.
Hewitt, J. N. B.:
Art. "Tawiskaron" en "Handbook o American Indians North o
Mexico", BBAE 3D, 2 vol., Washington, D.C., 1910.
Hissink, K. y Hahn, A.:
Die Tacana. I. Erziihlungsgut, Stuttgart, 1961.
Hoffman, B. G.:
"John Clayton's 1687 Account of the Medicinal Practices o the
Virginia Indians", Ethnohistory, vol. 11, nm. 1, 1964.
Hoffman, W. J.
"The Menomini Indians", 14th ARBAE, Washington, 1893.
Hoffmann-Krayer, E.:
Haruiurorterbuch. des deutschen Abergaubens, 10 vol., Berln y
Leipzig, 1927-1942.
Hohenthal Jr., W. D.:
(2) "As tribos indgenas do mdio e baixo Sao Francisco", RMP,
n.s., vol. 12, So Paulo, 1960.
Holmberg, A. R.:
"Nomads o the Long Bow. The Siriono o Eastern Bolivia",
Smithsonian Institution, Institute of Social Anthropology, Publica-
tion No. 10, Washington. D.C., 1950.
Hudson, W. H.:
The Naturalist in La Plata, Londres, 1892.
Holmer, N. M. Y wassn, S. H.:
(2) "Nia-Ikala. Canto mgico para curar la locura", Etnologiska
Studier, 23, Gotemburgo, 1958.
Ihering, H. von:
(1) "As abclhas sociaes indigenas do Brasil ", Lavoura, Bol. Soce-
406 BIBLIOGRAFA
BIBLIOGRAFA 407
Jade Nacional de Agricultura Brasileira, vol. 6, 1902.
(2) "As abelhas sociaes do Brasil e suas denominaces tupis",
Revista do Instituto Histrico e Geografico de So Paulo, vol.
8 (1903), 1904.
Ihering, R. van:
Dicionrio dos animais do Brasil, Sao Paulo, 1940
Im Thurn, E. F.:
Among the Indians o[ Guiana, Londres, 1883.
Izikowitz , K. G.:
"Musical and Other Sound Instruments of the South American
Indians. A Comparative Ethnographical Study", Goteb orgs Kungl.
Ve t enskaps-och. Vitterhets-Samhiilles Handlingar, Femte Fiiljden ,
Ser. A, Band 5. nm. 1, Gotemburgo, 1935.
Jacobs, M.:
"Northwest Sahaptin Texts", Columbia Vniversity Contributions
to Anthropology, vol. XIX, parte 1, 1934.
Kaltenmark, M.:
"Les danses sacres en Chine", Sources orientales VI: Les danses
sacres, Pars, 1963.
Karsten, R.:
(2) "The Head-Hunters o Western Amazonas", Societas Scien-
tiarum Fennica; Commentationes Humanarum Litterarum, t. 7,
nm. 1, Helsingfors, 1935.
Kenyon, K. W.:
"Recovery of a Fur Bearer", Natural History, vol. 72, nm. 9, nov.
1963.
Keses M., P. A.:
"El clima de la reglOn de Ro Negro venezolano (Territorio Fede-
ral Amazonas)", Memoria, Sociedad de Ciencias Naturales La Salle,
1. XVI, nm. 45, 1956.
Knoch, K.:
"Klimakunde von Sdamerika", en Handbuch der Klimatologie, 5
vol., Berln, 1930.
Koch-Grnberg, Th.:
(1) Van Roraima zum Orino co. Zweites Band. Mythen und Legen-
den der Taulipang und Arekuna Indianer, Berln, 1916.
Kozk, V.:
"Ritual of a Bororo Funeral", Natural History, vol. 72.nm. 1,
enero 1963.
Krause, F.:
In den Wildnissen Brasiliens, Lerpz.ig, 1911.
Kroeber, A. L.:
"Handbook of the Indians of California", BBAE, 78, Washington,
D.C., 1925.
Kruse, A.:
(2) "Erahlungen der Tapajoz-Munduruk", Anthropos, 1. 41-44,
1946-1949.
(3) "Karusakavb, der Vater der Munduruk", Anthropos, t. 46,
1951; 47,1952.
Labre, A. R. P.:
"Exploration in the Region between the Beni and Madre de Dios
Rivers and the Purus", Proceedings 01 the Royal Geographical
Society, Londres, vol. XI, nm. 8, 1889.
Lafitau, J. F.:
Moeurs des sauvages amencams compares aux moeurs des pre-
miers temps, 4 vol., Pars, 1724.
Lafont, P. B.:
Tt i Djvat, Coutumier de la tribu [ami (Publication de l'cole
francaise d'Extrme-Orient}, Pars, 1961.
Laguna, F. de:
"Tlingit Ideas about the Individual", SWJA, vol. 10, nm. 1,
Albuquerque, 1954.
Laufer, B.:
"Introduction of Tobacco in Europe", Leaflet 19, Anthropology,
Field Museum 01 Natural History, Chicago, 1924.
Layens, G. de y Bonnier, G.:
Cours complet d'opiculture, Pars, Libr. gn. de l'enseignemcnt,
s.F.
Leach, E. R.:
"Telstar et les aborigines ou 'La pense sauvage" de Claude Lvi-
Strauss", Annales, nov.cdic. 1964.
Le Cointe, P.:
A Amazonia Brasileira: arvores e plantas uteis, Belm-Par, 1934.
Leeds, A.:
Yaruro Incipient Tropical Forest Horticulture. Possibilites and
Limite. Ver: Wilbert, J., red.: The Euolution of Horticultural
Systems.
Lehmann-Nitsche, R.:
(3) "La constelacin de la Osa Mayor", RMDLP, 1. 28 (3
a
ser., 1.
4), Buenos Aires, 1924-1925.
(5) "La astronoma de los Tobas (segunda parte)". RMDLP, 1. 28
(3
a
set., t. 4), Buenos Aires, 1924-1925.
(6) "La astronoma de los Mocovf", RMDLP, 1. 30 (3
a
ser., 1. 6),
408 BIBLIOGRAFA BIBLIOGRAFA 409
Buenos Aires, 1927.
(7) "Coricancha. El Templo del Sol en el Cuzco y las imgenes de
su altar mayor", RMDLP, t. 31 (3
a
ser., t. 7), Buenos Aires,
1928.
(8) "El Caprimlgido y los dos grandes astros", RMDLP, t. 32,
Buenos Aires, 1930.
Lry, J. de:
Histoire d'un voyage [aict en la terre du Brsil, d. Gaffarel, 2 vol.,
Pars, 1880.
Lvi-Strauss, C.:
(O) "Contribution a l'tude de I'organisation sociale des 1ndiens
Borro". ISA, n.s., 1. 18, fase. 2, Pars, 1936.
(2) Les structures lmentaires de la parent, Pars, 1949.
(3) Tristes tropiques, Pars, 1955.
(5) Anthropologie structurale, Pars, 1958.
(6) "La geste d'Asdiwal", cole practique des hautes tudes,
Section des Sciences religeuses, Annuaire (1958-1959), Pars,
1958.
(8) Le totmisme aujourd'ui, Pr -fs, 1962 (El totemismo en la
actualidad, Mxico, F.C.E., 1965).
(9) La pense sauvage, Pars, 1962 (El pensamiento salvaje, Mxico,
F.C.E., 1970).
(10) Mythologiques*, Le cru et le cuit, Pars, 1964 (Mitolgicas, 1:
Lo crudo y lo cocido, Mxico, F.C.E., 1968) (citado: Ce).
(11) Race et histoire, Pars, 1952.
(12) "Le triangle culinaire", L 'Arc, nm. 26, Aix-en-Provence, 1965.
Lipkind, W.:
(2) "The Caraja", en HSAI, BBAE 143, 7 vol., Washington, D.C.,
1946-1959.
Locb, E.:
"Pomo Folkways", UCPAAE ,vol. 19, nm. 2, Berkeley, 1926.
Lordan- Larchey:
Nouveau Supplment au dictionnaire d 'argot , Pars, 1889.
Mochado, O. X. de Brito:
"Os Carajs", Conselh.o Nacional de Proteco aos Indios, Publ. 104,
annexo 7. Ro de Janeiro, 1947.
McClellan, C.:
"Wea1th Woman and Frogs among the Tagish Indiana", Anthropos, 1.
58. 1-2, 1963.
Marcel-Dubois, C.:
"Le toulouhou des Pyrnes centrales", Congrcs el colloques univer-
sioires de Liege, vol. 19, Ethno,musicologie, ll, 1960.
Massignon, G.:
"La crcelle et les instruments des tnebres en Corse", Arts el Tradi-
tions Populaires, vol. 7. nm. 3-4, 1959.
Medina, J. T.:
"The Discovery of the Amazon", trad. por B. T. Lee, American
Geographical Society Special Publicaton No. 17, Nueva York, 1934.
Meggitt, M. J.:
"Male-Female Relationships in the Highlands of Australia and New
Guinea", en: J. B. Watson, red., New Guinea, the Central High-
lands, American Anthropologist, n.s., vol. 66, nm. 4, parte 2, 1964.
Mtraux, A.:
(1) La religion des Tupinambo, Pars, 1928.
(3) "Myths and Tales of the Matako Indiana", Ethnological Studies
9, Gotemburgo, 1939.
(5) "Myths of the Toba and Pilag Indians of the Gran Chaco",
Memoirs 01 the American Folk-Lore Society, vol. 40, Filadel-
fia, 1946.
(8) "Mythes et contes des Indiens Cayapo (groupe Kuben-Kran-
Kegn)", RMP, n.s., vol. 12, Sao Paulo, 1960.
(9) La civilisation matrielle des tribus Tupi-Guarani, Pars, 1928.
(10) "Suicide among the Matako of the Argentine Gran Chaco",
Amrica Iruiigena, vol. 3, nm. 3, Mxico, 1943.
(11) "Les Indiens Uro-Cipaya de Carangas: la religion", ISA, vol.
XVII, 2, Pars, 1935.
(12) "Ethnography of the Chaco", HSA/, BBAE /43, vol. 1, Wash-
ington, D.C., 1946.
(13) "Tribes of Eastern Bolivia and Madeira", HSAI, BBAE 143,
vol. 3.
(14) "Estudios de Etnografa chaquense", Anales del Instituto de
Etnografa Americana, Universidad Nacional de Cuyo, 1. V,
Mendoza, 1944.
Mtraux, A. y Baldus, R.:
"The Guayaki", HSAI, BBAE 143, vol. 1, Washington, D.C., 1946.
Montoya, A. Ruiz de:
Arte, vocabulario, tesoro y catecismo de la lengua guorar (1640),
Leipzig, 1876.
Mooney, J.:
"Myths of the Cherokee", 19th ARBAE, Washington, D.C., 1898.
Moura, Jos de, S.J.:
"OS Mnk, 2
a
contribuico ao estudo da tribo Iranche", Pesquisas,
Antropologa No. lO, Instituto Anchictano de Pesquisas, Porto
Alegre, 1960.
Murphy, R. F.:
(1) Munduruc Religion", UCPAAE, vol. 49, nm. 1, Berkeley-Los
410 BIBLIOGRAFA
BIBLIOGRAFA 411
Angeles, 1958.
Murphy, R. F. Y Quain, S.:
"The Truma lndian of Central Brazil", Monographs o[ the Amer-
ican Ethnological Saciety, 24, Nueva York, 1955.
Nimuendaju, C.:
(1) "Die Sagen von der Erschaffung und Vernichtung der Welt als
Grundlagen der Religion der Apapocva-Guarani", Zeitschrift
fr Ethnologie, vol. 46, 1914.
(2) "Sagen der Temb-Indianer", Zeitschrift [iir Ethnologie, vol.
47,1915.
(3) "Bruchstcke aus Religin und berlieferung der Sipaia-Inda-
ner", Anthropos, t. 1415, 19191920; 1617, 19211922.
(5) "The Apinay", The Catholic University 01 America, Anthro-
pological Series, No. 8, Washington, D.C., 1939.
(6) "The Serente", Publ. o/ the Frederick Webb Hodge Anniver-
sary Publication Fund, vol. 4, Los ngeles, 1942.
(7) "Serente Tales".]AFL, vol. 57, 1944.
(8) "The Eastern Timbira", UCPAAE, vol. 41, Berkeley-Los Ange-
les, 1946.
(9) "Social Organization and Beliefs of the Botocudo of Eastern
Brazil", SWJA, vol. 2, No. 1, 1946. '"
(12) "The Tukuna", UCPAAE, vol. 45, Berkeley-Los Angeles, 1952.
Nino, B. de:
Etnografa chiriguana, La Paz, 1912.
Nordenskild, E.:
(1) Iruiianerleben; El Gran Chaco, Leipzig, 1912.
(3) Forschungen und Abenteuer in Sdamerika, Stuttgart, 1924.
(4) "La vie des Indiens dans le Chaco", trad. Beuchat, Revue de
Gog-aphe, vol. 6, Sa parte, 1912.
(5) "L'apiculture indieone",fSA, t. XXI, 1929, pp. 169182.
(6) "Modifications in Indian Culture through Inventions and Loans",
Comparative Ethnographical Studies, vol. 8. Gotemburgo, 1930.
Normais Climatolgicas (Ministerio da Agricultura, Servico de Meteoro-
logia), Ro de Janeiro, 1941.
Normais Climatolgicas da rea da Sudene (Presidencia da Repblica,
Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste), Ro de J aneiro,
1963.
Oberg, K.:
"Indian Tribes of Northern Mato Grosso, Brazil", Smithsonian lnsti-
tution; Institute of Social Anthropology, Publ. nm. 15, Washington,
D.C.,1953.
Ogilvie, J.:
"Creation Myths of the Wapisiana and Taruma, British Guiana",
Folk-Lore, vol. 51, Londres, 1940.
Oliveira, C. E. de:
"Os Apinay do Alto Tocantins", Boletim do Museu Nacional, vol.
6. nm. 2, Ro de Janeiro, 1930.
Olson, R. L.:
"The Social Organization of the Haisla of British Columbia",
Arhropological Records Il, Berkeley, 1940.
Orbigny, A. d':
Voyage dans l'Amrique mridionale, Pars y Estrasburgo, vol. 2,
18391843.
Orellana, F: de:
CL Medina, J. T.
Orico, O.:
(1) Mitos amerindios, .2
a
ed., Sao Paulo, 1930.
(2) Vocabulario de Crendices Amazonicas, Sao Paulo-Rfo de Janei-
ro, 1937.
Osborn, H.:
(1) "Textos folklricos en guarao", Boletn Indigenista Venezolano
aos III-IV-V, nm. 1-4, Caracas, 1956-1957 (1958).
(2) "Textos folklricos en guarao, U", ibd, ao VI. nm. 1-4,
1958.
(3) "Textos folklricos guarao", Anthropoogica, 9, Caracas. 1960.
Palavecino, E.:
"Takjuaj. Un personaje mitolgico de los Mataco", RMDLP, n.s.,
nm. 7, Antropologa. 1. 1, Buenos Aires, 1936-1941.
Parsons, E. C.:
(3) "Kiowa Tales", Memoirs o/ the American Folk-Lore Society ,
vol. XXVII, Nueva York, 1929.
Paucke, F.:
Hacia all y para ac (una estada entre los indios Mocobes),
1749-1767, trad. esp., Tucumn-Buenos Aires, 4 vol., 1942-1944.
Pelo rio Mar - Misses Salesianas do Amazonas, Ro de Janeiro, 1933.
Petitot, E.:
Traditions indiennes du Canada nord-ouest, Pars, 1886.
Petrullo, V.:
"The Yaruros of the Capanaparo River, Venezuela", Anthropolo-
gical Papers, nm. 11, Bureau of American Ethnology, Washington,
D.C.,1939.
Pierini, F.:
"Mitologa de los Guarayos de Bolivia", Anthropos, 1. 5, 1910.
Plutarco:
"De Isis y Osiris".
412 BIBLIOGRAFA
BIBLIOGRAFA 413
Pompeu Sobrinho, Th.:
"Leudas Mehim", Revista do Instituto do Ceor, vol. 49, Fortaleza,
1935.
Preuss, K. Th.:
(1) Religion undMythologie der Uitoto, 2 vol., Gotinga, 1921-1923.
(3) "Forschungsreise zu den Kagaba", Anthropos, 1. 14-21, 1919-
1926.
Ray, V. F.:
"The Sanpoil and Nespe1em", reimpreso por Human Relations Area
Files, New Haven, 1954.
Richard, G. A.:
"Wytot Grammar and Texts", UCPAAE, vol. 22, nm. 1, Berkeley,
1925.
Reichel-Dolmatoff, G.:
Los Kogi, 2 vol., Bogot, 1949-1950 y 1951.
Reinburg, P.:
"Folk.lore amazonien. Lgendes des Zapara du Curaray et de Cane-
los",SA, vol. 13, 1921.
Rhode, E.:
"Einige Notizien ber dem Indianerstamm der Terenos", Zeitschrift
der Gesellschaft fr Erdkunde zu Berlin, vol. 20, 1'885.
Ribeiro, D.:
(1) "Religio e mitologia kadiuu", Seruico de Proteciio aos Indios,
Publ. 106, Ro de Janeiro, 1950.
(2) "Noticia dos Ofai-Chavante", RMP, n.s., vol. 5, Sao Paulo,
1951.
Rigaud, L.:
Dictionnaire d'argot moderne, Pars, 1881.
Rivet, P.:
Ce. Crqui-Montfort, G. de, y Rivet, P.
Robert, M.:
"Les vanniers du Mas-Gauthier (Feytiat, pres de Limoges) depuis un
siecle", Eth.nographie et Folklore du Limousin, nm. 8, Limoges, dic.
de 1964. .
Rochereau, H.J. (Rivet, P. y):
"Nociones sobre creencias, usos y costumbres de los Catios del Occi-
dente de Antioqua",SA, vol. 21, Pars, 1929.
Rodrigues, J. Barbosa:
(1) "Poranduba amazonense", Anais da Biblioteca Nacional de Rio
de Janeiro, vol. 14, fase. 2, 1886-1887, Ro de j aneiro, 1890.
(2) O Muyrakyt e os idolos symbolicos. Estudo da origem asiatica
da cioilizaciio do Amazonas nos tempos prehistricos, Ro de
Janeiro, 2 vol., 1899.
(2) "Lendas, crencas e superstices", Revista Brasileira, t. lO, 1881.
(4) "Tribu dos Tembs. Festa da Tucanayra", Revista da x p o s ~ o
Antropologica, Ro de j aneiro, 1882.
Rondon, C. M. da Silva:
"Esboce gramatical e vocabulrio da lingua dos indios Borro",
Publ. No. 77 da Comissiio. . . Rondon. Anexo 5, etnografa, Ro de
Janeiro,1948.
Rossignol:
Dictionnaire d'argot, Pars, 1901.
Roth, W. E.:
(1) "An Inquiry into the Animism and Folklore of the Guiana
Indians", 30th ARBAE (1908-1909), Washington, D.C., 1915.
(2) "An Introductory Study of the Arts, Crafts and Customs of the
Guiana Indians", 38th ARBAE (1916-1917), Washington, D.C.,
1924.
Royds, Th. F.:
The Beasts and Bees of Virgil, Oxford, 1914.
Roys, R. L.:
"The Ethno-Botany of the Maya", Middle Amer. Research Ser.
Tulane University, Publ , 2, 1931.
(2) "The Indian Background o Colonial Yucatan", Cornegie lnsti-
tution of washington, Publ. 548, 1943.
Russell, F.:
"The Pima Indiana", 26th ARBAE (1904-1905). Washington, D.C.,
1908.
Saake, W.:
(1) "Die juruparilegende bei den Baniwa des Rio Issana", Pro-
ceedings ofthe 32nd Congress 01 Americanists (1956), Copenha-
gue,1958.
(2) "Dringende Forschungsaufgaben im Nordwestern Mato Grosso",
34e Congrs International des Amricanistes, Sao Paulo, 1960.
Sahagn, B. de:
Historia general de las cosas de Nueva Espaa, Editorial Pedro
Robredo, Mxico, D.F., 1938.
Sainean, L.:
Les sources de 1'argot ancien, Pars, 1912.
Saint-Hilaire, A. F. de:
Voyages dans L'intrieur du Brsil, Pars, 1830-1851.
414 BIBLIOGRAFA BIBLIOGRAFA ~
Salt, G.:
"A Contribution to the Ethology of the Meliponinae", Transactions
01 the Entomological Society 01 London, vol. LXXVII, Londres,
1929.
Sapir, E.:
"Wishram Texts", Publications of the American Ethnological So cie-
ty, voL 11, 1909.
Schaden, E.:
(1) "Fragmentos de mitologia Kayu", RMP, vol. 1, Sao Paulo,
1947.
(4) Aspectos fundamentais da cultura guarani (la ed. en Boletim
numero 188, Antropologia, No. 4, Universidad de Sao Paulo,
2
a
ed. Sao Paulo, 1962).
(5) "Caracteres especficos da cultura Mba-Cuarani", nms. 1 y 2,
Revista de Antropologia, vol. n, Sao Paulo, 1963.
Schaeffner, A.:
"Les Kissi. Une societe noire et ses instruments de musique",
L'Hamrne, cahiers d'ethnologie, de gographie et de linguistique,
Pars, 1951.
Schafer, E. H.:
"Ritual Exposure in Ancient China", Harvard Journal 01 Asiatic
Studies, vol. 14, nms. 1-2, 1951.
Schomburgk, R.:
Travels in British Guiana 1840-1844, trad. y ed. por W. E. Roth, 2
vol., Ceorgetown, 1922.
Schuller, R.:
"The Ethnological and Linguistic Position of the Tacana Indians of
Bolivia", Amencan Anthropologist, n.s., vol. 24, 1922.
Schultes, R. E.:
(1) "Botanical Sources of the New World Narcotics", Psychedelic
Review, 1, 1963.
(2) "Hallucinogenic Plants in the New World", Harvard Review, 1,
1963.
Schultz, H.:
(1) "Lendas dos indios Krah", RMP, n.s., vol. 4, Sao Paulo, 1950.
(2) "Informaces etnogrficas sbre os Umutina (1943, 1944 e
1945)", RMP, n.s., vol. 13, Sao Paulo, 1961-1962.
(3) "Informac6es etnogrficas sobre os Suy (1960)", RMP, n.s.,
vol. 13, Sao Paulo, 1961-1962.
Schwartz, H. B.:
(1) "The Cenus Melipona", Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., vol. LXIII,
Nueva York, 1931-1932.
(2) "Stingless Bees (Meliponidae) of the Western Hemisphere", Bull.
of the Amer. Mus. Nat. Hst., vol. 90, Nueva York, 1948.
Sbillot, P.:
"Le tabac dans les traditions, superstitions et coutumes", Revue des
Troditions Populaires, t. 8, 1893.
Setchell, W. A.:
"Aboriginal Tobaccos", American Arhropologist, n.s., vol. 23,
1921.
Sil va, P. A. Brzzi Alves da:
A colizaco indgena do Uaups, So Paulo, 1962.
Simonot. D.:
"Autour d'un livre: Le chaos sensible, de Theodore Schwenk",
Cahiers des Ingnieurs Agronomes, nm. 195, abril de 1965.
Spegazzini, C.:
'Al travs de Misiones", Rev. Facultad Agr. Veterinaria, Univ, Nac.
de la Plata, ser. 2, vol. 5, 1905.
Spier, L.:
(1) "Southern Diegueo Customs", UCPAAE. vol. 20, nm. 16,
Berkeley, 1923.
(2) "Klamath Ethnography", UCPAAE, vol. 30, Berkeley, 1930.
Spier, L. y Sapir, E.:
"Wishram Ethnography", University of Washington Publications in
Anthropology, vol. 111, 1930.
Spruce, R.:
Notes of a Botanist on the Amazon and Andes. . . , 2 vol., Londres,
1908.
Stahl, G.:
(1) "Der Tabak im Leben sdamerikanischer Volker", Z. f. Ethnol.,
vol. 57, 1924.
(2) "Zigarre: Wort und Sache". d., vol. 62, 1930.
Steward,j. H. y Faron, L. C.:
Native Peoples of South America, Nueva York-Londres, 1959.
Stirling, M. W.:
"Historical and Ethnographical Material on the jivaro Indians",
BBAE 117, Washington, D.C., 1938.
Stradelli, E.:
(1) "Vocabulario da lingua geral portuguez-nhengatu e nhengatu-
portuguez, etc." RIHGB t. 104, vol. 158, Ro de janeiro, 1929.
(2) "L'Laups e gli Uaups. Leggenda dell'jurupary", Bolletino
della Societ Geografica Italiana, vol. III, Roma, 1890.
416
BIBliOGRAFA
BIBliOGRAFA 417
Susnik, B. J.:
"Estudios Emok-Toba. Parte primera: frasearlo", Boletn de la
Sociedad cientfica del Paraguay, vol. VIl-1962, Etno-lingstica 7,
Asuncin, 1962.
Swanton,j. R.:
(2) "l1ingit Myths and Texts", BBAE 39, Washington, D.C., 1909.
Tastevin, C.:
(1) La langue Tapih.iya dite Tup: ou N'e'ngatu, etc. (Schriften der
Sprachenkommission, Kaiserliche Akademie der Wissenschaften,
Band II), Viena, 1910.
(2) "Nomes de plantas e animais em lingua tupy", RMP, t. 13, Sao
Paulo, 1922.
(3) "La lgende de Byus en Amazonie", Revue d'Ethnographie et
des Traditions Populaires, 6
e
anne, nm. 22, Pars, 1925.
(4) "Le fleuve Mur. Ses Habitants. Croyances et moeurs kachi-
naua", La Gographie, vol. 43, nms. 4-5, 1925.
(5) "Le Haut Tarauac", La Gographie, vol. 45,1926.
Tehboth, T.:
"Diccionario Toba", Revista del Instituto de Antropologa de la
Univ. Nac. de Tucumn, vol. 3, nm. 2, Tucumn, 1943.
Teit,]. A.:
"The Shuswap", Memoirs 01 the American Museum 01 Natural
History, vol. IV, 1909.
Teschauer, S. J., Carlos:
Aoifauna e flora nas costumes, supersticiies e lendas brasileiras e
americanas, 3
a
ed., Porto Alegre, 1925.
Thevet, A.:
Cosmographie universelle illustre, etc., 2 vol., Pars, 1575.
Thompson, D' Arcy Wentworth:
On Growth and Form, nueva ed., 2 vol., Cambridge, Mass., 1952.
Thompson, J. E.:
"Ethnology of the Mayas of Southern and Central British Hon-
duras", Field Mus. Nat. Hist, Anthropol. Ser., vol. 17, Chicago,
1930.
Thomson, M.:
"La semilla del mundo", Leyendas de los indios Maquiritares en el
Amazonas venezolano. recopiladas por James Bou, presentadas por.
Mimeogr.
Thomson, Sir. A. Landsborough, red.:
A New Dictionary of Birds, Londres, 1964.
Thorpe, W. H.:
Learningand Instinct in Animals, nueva ed., Londres, 1963.
Van Baal,J.:
"The Cult of the Bull-roarer in Australia and Southern New-Gui-
nea", Bijdragen tot de taal-,land- en volkenkunde, Deel1l9, 2. AfI.,
's-Gravenhage, 1963.
Van Gennep, A.:
Manuel de folklore froncas contemporain, 9 vol., Pars, 1946-1958.
Vellard,].:
Histoire du curare, Pars, 1965.
Vianna, U.:
"Akuen ou Xerente", RIHGB, t. 101, vol. 155 (1 de 1927), Ro de
Janeiro, 1928.
Vimaitre, Ch.:
Dictionnore d'argot [in-de-scle, Pars, 1894.
Virgilio:
Gergicas, traduccin de Rubn Bonifaz Nuo, UNAM, Mxico,
1963.
Wagley, Ch. Y Oavo, E.:
"The Tenetehara Indians of Brazil", Columbia Unio, Contributions
to Anthropology, 35, Nueva York, 1949.
Wallace, A. R.:
A Narrative 01 Travels on the Amazon and Rio Negro, Londres,
1889.
Waterman, T. T.:
"The Re1igious Practices of the Diegueo Indiana", UCPAAE, vol. 8,
nm. 6, Berkeley, 1910.
Weiser, F. X.:
Fetes et coutmes chrtiennes. De la liturgie au folklore (trad. fran-
cesa de Christian. Feasts and Customs, Nueva York, 1954), Pars,
1961.
Weltfish, G.:
The Lost Unioerse, Nueva York, 1965.
Whiffen, Th.:
The North-West Amazon. Londres, 1915.
Wilhert,]. :
(2) "Problemtica de algunos mtodos de pesca", Memorias, Socie-
dad de Ciencias Naturales La Salle, vol. XV, nm. 41, Caracas,
1956.
(3) "Los instrumentos musicales de los Warrau", Antropolgica,
nm. 1, pp. 2-22, Caracas, 1956.
(4) "Rasgos culturales circun-caribes entre los Warrau y sus inferen-
cias", Memorias, Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, t.
418 BIBLIOGRAFA
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
MISS Tenetehara: origen de la fiesta de la miel. 27-28, 33, 38-39, 61, 90,
206,307,313.
M
189
Temb: origen de la fiesta de la miel. 28, 29, 31, 33, 61, 90, 206,
307,313.
M
189b
Tacana: el mono y el avispero. 29.
M
190
Munduruc: el paje insubordinado. 49.
M
19 1
lranx (Mnk): origen del tabaco. 50-51, 51-55,112,362.
MI92 Ofai: origen de la miel. 58-59, 60-68,127,177,345.
M
192b
Caduveo: origen de la miel. 61 n. 1.
M
193
Tacana: la mancha amarlla del pelaje del irra, 71.
M
194
Tacana: el matrimonio de los discuros (1). 71, 278, 302, 311.
M19S Tacana: el matrimonio de los dscuros (2). 71, 278, 302, 311, 318.
,,,JI96 Tacana: el matrimonio de los discuros (3).71,278,302,385 n, 13.
M
197
Tacana: el matrimonio de los discuros (4). 71 278,302,318.
M19S-201 Tacana: el combate de los animales. 71.
M202 Amazonia: el ogro y el irra. 72, 82, 132.
M
20 3
Botocudo: origen del agua. 72, 73.
M
204
Botocudo: origen de los animales. 72, 73,90,358.
M20S Matako: origen de las serpientes venenosas. 74.
M
206
Toba: origen de las serpientes venenosas. 74.
M
207
Toba: Zorro toma esposa. 76-77, 78-80, 83, 87, 89,122.
M208 Toba: Zorro en busca de miel. 77-78, 79-80, 81-83 ,93, 98, 162, 220.
M209a Matako: origen de las plantas silvestres (1). 78,81-83, 162. 220, 389.
M
209b
Matako: origen de las plantas silvestres (2). 78 n. 7,8183, 162, 220,
389.
Toba: Zorro atiborrado de miel. 81, 82, 132, 389.
Toba: Zorro enfermo. 87,251 n, 1.
Toba: la chica loca por la miel (1). 87-89,96,122.
Toba: el zorro y la mofeta. 89.
Toba: la chica loca por la miel. (2). 89, 94, 97, 98, 113-114, 118, 122,
132-133.283.
Matako: origen del hidromel. 90, 274, 321.
Matako: la miel y el agua. 90.
Matako: la chica loca por la miel (1). 90-91, 93, 96, 98, 122, 187-189,
191.
Matako: la chica loca por la miel (2).91,96, 187-189.
Matako: la chica loca por la miel (3 . 96. 99.
Pima: Coyote prendado de su cuada. 94.
Matako: el engaador tapado y embotellado. 92, 98, 221, 389.
a) MITOS NUEVOS
I. Por nmero de orden y por asunto
NDICE DE MITOS
Wirth, D. M.:
(1) "A mitologia dos Vapidiana do Brasil", Sociologa, vol. 5, nm.
3, Sao Paulo, 1943.
(2) "Lendas dos indios Vapidiana", RMP, n.s., vol. 4, Sao Paulo,
1950.
XVI. nm. 45, 1956.
"Mitos de los indios Yabarana", Antropolgica, nm. 5, Caracas,
1958.
"Puertas del Averno", Memorias, Sociedad de Ciencias Natu-
rales La Salle, 1. XIX, nm. 54, 1959.
"Erzhlgut der Yupa-Indianer", Anthropos, t. 57, 3-6, 1962.
Indios de la regio-a Orinoco- Ventuari, Caracas, 1953.
"Warao Oral Literature", Instituto Caribe de Antropologa y
Sociologa, Fundacin La Salle de Ciencias Naturales, monogra-
fa nm. 9. Caracas, 1964.
Wilbert, J., red.:
Th.e Evolution of Horticultural Systems in Native South Americe.
Causesand Consequences. A Symposium, Caracas, 1961.
Wright, A. R. Y Lones, T. E.:
British Calendar Customs. England, vol. 11. Fixed Festivals. jan.-May
Inclusive (Publ. of the Folklore Society, CII), Londres, 1938.
Zerries, O.:
(2) "The Bull-Roarer among South American Indians", RMP, n.s.,
vol. 7, Sao Paulo, 1953.
(3) "Krbisrassel und Kopfgeister in Sdamerika", Paideuma, Band
5, Heft 6, Bamberg, 1953.
Williamson, R. W.:
The Mafulu, Mountain People of British. New Guinea, Londres,
1912.
419
420 NDICE DE MITOS
NDICE DE MITOS 421
M259
Warrau: Abar, el padre de las invenciones. 180, 180, 182, 197, 215, 247,
264, 332,
Warrau: la prometida de madera (1). 178-179, 183, 188-189, 192,
195.206,207,219,221; 241, 348.
M260 Warrau: la prometida de madera (2). 180, 190, 192, 211.
M
2 6 1
Tlingit: la prometida de madera. 180.
M262 Tacana: la prometida de madera. 180.
M263a b Warrau: la prometida de madera (3). 180, 192, 194, 215.
M
2 64
' Caribe: la rana, madre del jaguar. 181-182, 193, 195-206 215 219 228
248. ' , , ,
Amazonia: la madre de los jaguares. 200 n, 9.
Vapidiana: la chica loca por la miel. 265, 220, 221 n, 3.
Macush: la prometida de madera. 183, 184-185, 186-187, 195-206,207,
215,348.
Arawak: la prometida de madera. 185, 185.
Cubeo: la prometida de madera. 185, 185-186, 187 190.
Cubeo: el caimn castrado. 102,185, 186-187, 190:
Munduruc: el caimn privado de lengua. 189.
Waiwai: las nutrias- y la serpiente (d. M28S)' 190, 253.
Taulipang: origen del fuego. 203, 204.
la criatura robada. 208, 209-210, 211-213, 215, 247, 301, 319,
Arawak:.el jaguar vuelto mujer. 213
N214,
214-215.
Amazonia (Tup): origen del culto de Jurupari. 226, 228, 245, 249.
Amazonia [Tariana, Tukano): origen del culto de Bokan o Izy. 227, 229,
237,264 n, 7.
M276b Baniwa: origen del culto de juruparl. 251, 257 n, 4, 291 n, 10.
M277 Anamb: la ogresa Ceucv. 228,228-229,233.
M
278
Warrau: historia del hombre convertido en pjaro. 232, 233-234, 246.
M279a b c Kalna: origen de la constelacin de Orin. 233, 233-234.
M279d' 'Warrau: la guerra fratricida. 283, 23
8.
M27ge Cavia: el nio cocido. 234 n, 7.
M280 Machiguenga: la dama-sal. 236 n. 9.
M
281
Ro Negro: el zarigeya y las Plyades. 240.
M282 Amazonia: la tortuga y el tapir. 241-242,243.
M283a Amazonia (regin de Teff): la tortuga y el zargeva. 24
2
, 243
M283b Amazonia: la tortuga y el caimn. 244,264.
M
28 4
Amazonia (regin de Teff): la tortuga y el jaguar. 242-243, 264.
M285 Caribe (?): el tapir seductor. 249-250, 253, 254.
M286 Munduruc: el perezoso hembra seductor. 253.
M
287
Caribe: el jaguar seductor. 160,253. 35
8.
M288 Waiwai: la serpiente amaestrada (d. M27tJ. 190,253,355.
M289 Karaj: el caimn seductor. 254.
M
290
Munduruc: la serpiente seductora. 254.
M
291
Guayana [arawak-caribe]: el tapir seductor. 254.
M
292a
Bororo: origen del nombre de las constelaciones. 256, 259, 261.
262263, 264, 272.
Bororo: origen de la raya ganchosa. 257 n. 4.
Shipaa: el esposo de la raya. 257 n. 4.
Yurok: la Dama-Raya. 257 n, 4.
Bororo: por qu las mazorcas de maz son delgadas y pequeas. 259, 261,
264,265,267,268-270,272,274.
Temb: por qu la mandioca crece despacio. 259-260, 260 261 265
273. ' , ,
Guarayo: origen de las plantas cultivadas. 260.
Chmn y Mosetn: origen de los animales salvajes. 260.
Tcnetehara: origen de las plantas cultivadas. 260.
Tukuna: de la conflagracin al diluvio. 260.
Machiguenga: origen de los cometas y de los aerolitos. 247, 262, 263,
265, 269-270, 274.
Toba: el ;ngaador incendiario y el origen de la maraca. 221,375.
Mundurucu: el zorro y el jaguar. 93.
Munduruc: el zorro y el buitre de la carroa. 93.
Matako: la chica loca por la miel (4).94,95.
Warrau,: de los capvaras. 94, 283.
Mocov: de los capivaras.94-95, 110, 122, 2::lS'
K:aho: la loca por la miel, IOZ. 105, 106-124, 232. 235, 292-293, 296.
Kraho: el paJara asesino. 102-104 292-293 331
Timbir: asesino. 101, J4-105, 105-124,292-29\ 33!.
Kraho: convertida en oso hormiguero. 109,110,292-293.
Sherentc: origen de los osos hormigueros. 109, 110, 292.
Toba: origen de las estrellas y de los osos hormigueros. 110,292.
Tukuna: el oso hormiguero y el jaguar. 111.
Kayap: el oso hormiguero y el jaguar. 111, 292-293.
Bororo: el oso y el jaguar. 111, 292-293.
Arawak: por que la miel es tan escasa hoy. 127-128 129-130 132 133
136-138, 144-147, 16!, 214-215, 236 n. 9, 255,'336 n, 16, 37. '
c Warrau: por que la miel es tan escasa hoy. 128-129, 236 n. 9, 255,
336 n. 16, 370.
Warrau: Abeja y las bebidas dulces. 129, 129-130, 132-133, 136-138
144-147,214-215,236 n. 9, 255, 330,336 n, 16,370. '
Warrau: Abeja se vuelve yerno. 133-134 135-138 141-142 144-147 152
156, 158, 161, 164 n, 4, 196 211-2i2 215 251 nI' 301 327'.328'
330 370 " , ." ,
Amazoni: el cazador vuelto a pegar. 135, 141-142, 145-147, 330, 370.
Arawak: historia de Adaba. 138-139, 141, 143-147 156 158 176 215
287-293, 327, 330, 332, 370. ' , , , ,
Caribe: historia de Konowar (d. M239). 139 176 215 287-293 330
332 370 ' " "
War;au: ia flecha rota. 142-143 144-147 152 161 174 176 178 215
287-293, 330, 332, 370. ' ""','
Kalina: historia de Kunawar (cf M237b). 143 144-147 156 158 176
215. 287-293, 330, 332, 370. " , , ,
Tukuna: el cazador loco. 148, 330.
Warrau: historia de Haburi (1). 149-152, 153-176, 184-186 190 192
194, 196, 197,203,207,211,215,232 n. 6, 247, 257, 264, 305,329:
332.
Arawak: origen de la bigamia. 153, 332.
Warrau: historia de Habur (2). 154-155, 158-159, 164 n, 4 166, 182,
192-193,197,247,264,320,332. '
Warrau: historia de Haburi (3). 154-155 159 164 n, 4 166 176 193
247, 264, 332. ", , , ,
Warrau: el pueblo canbal. 155-156, 332.
Tukuna: origen de los poderes chamncos. 161-162,165,176-177,211,
247,257,320.
Mat:,"k: el jaguar canibal. 162, 163,211,305,313.
Poronomnar. 165-166, 257 n, 4, 266 n. 10,355.
Shipai: origen de los delfines. 165.
Munduruc: la curacin por las nutrias. 166, 168, 170.
Tacana: el ama de los peces. 167.
Tacana: el pueblo de los enanos sin ano. 167.
Trumai: el pueblo sin ano. 167.
wawai: el primer coito. 167-168, 175.
Yabarana: origen de la menstruacin. 168.
Yupa: la nutria herida. 168, 176.
Catio: el hombre embarazado por el miocastor. 168.
Munduruc: origen de los soles del esto y el invierno. 166, 169, 169-171.
Tacana: el amante de la luna. 171, 171, 283 n, 4.
Matako: origen de las manchas de la luna. 171-172.
M244b
MZ45
M
23 6
M
2 3 7
M237h
M
Z38
M
2 3 9
M219b
M220
M221
M222
M223
M2 2 4
M
22 5
M
2 2 6
M
22 7
MZ28
M229
M
2 3 0
M231
M
2 3 2 a
M Z3 2b
M
2 3 3
MZ33b.
M234
M"".
422 NDICE DE MITOS
NDICE DE MITOS 423
250.
16-26 51-54, 201,
280-283, 287-298, 314,
320, 358-363, 367-368.
35, 238, 257-258,
262-263.
238, 283, 385.
66, 292, 314-315, 318,
320_
16-26, 51, 20[-203,
209-210, 252 n, 2, 278,
280, 287-298, 360-363,
366-368.
16.
16-26, 257 n 4,
292-293,366,369.
36,249,252 n, 2, 257 n,
4,292293,369.
17-26,252 n, 2.257 n,
4,292-293,366,369_
252 n, 2, 368.
29-26,211,235_
18-26 35-39, 176,
283-284.
287-293, 304-305, 307,
363, 366, 368.
35, 162, 363, 387-293,
304-305, 307-308, 313.
363, 366, 368.
Arekuna: los objetos mgicos. 166-167, 380-381.
Shuswap: la renca. 383.
Cowlitz: el nio patituerto. 383.
Sallsh: el nio patituerto. 383.
Sanpoil-Nespelem: el tullido amo de la primavera. 383.
Wishram: la coja hija de Luna. 383.
Wishram: el tullido resucitado. 383.
Karaj: los astros cojos. 385
el ENVos A OTROS MITOS DEL PRIMER VOLUMEN
M24 35, 211, 235, 363.
287-293, 30[-302,
304-305, 307-308, 311,
313, 328-329, 341-342,
363, 366, 368, 375,
382-383.
[8,366_
24, 34-39, 54-55, 270,
362,366.
34w39, 54-55, 167, 308,
362.
228-229 233, 250,
377-382,390.
110.
318.
75,311.
253.
243.
67.
291.
29.
64,66.
33l.
254,348_
60, 194, 239, 251, 252.
194,378.
195,245.
241,243.
89,9799,245.
MI8
M
I 7
Warrau: por qu los cerdos salvajes escasean. 292-294, 366,369,369-370.
M47 Kalapalo: la esposa del jaguar. 195 n, 7, 311.
M
62
Kayu: los dueos del fuego (detalle). 72-73.
M
86a
Amazonia: el cro llorn. 317.
M
97
Munduruc: Zarigj.ieya y sus yernos (detalle). 69,70.
M98 Tenetehara: Zarigeya y sus yernos (detalle).
M99 Vapidiana: Zargeva y sus yernos (detalle). 70.
M109b Guaranf del Paran: la miel nutrca (detalle). 2-/0-24
I
M135-136 Taulipang-Arekuna: origen de las Plyades (detalle). 71, 219-2
22,
228, 229-230, 235,236 n, 9, 247. 250, 264, 357_
M
142
Apinay: el pjaro asesino (continuacin). 99-
100,101,105-124,
M
I 57b
Munduruc: origen de la agricultura. 46-47, 47-48,86 n. 11 .
M
I 77a,b,c
Karaj: las flechas mgicas. 176-177, 292, 33
0-3P,
33
1-335.
M 77d Karaj: origen de los peces plrarucu. 333
b) COMPLEMENTOS DE MITOS PARCIALMENTE RESUMIDOS EN EL
PRIMER VOLUMEN
Machiguenga: origen de las plantas cultivadas. 266-267. 267-270, 317.
Tacana: historia del desandador de pjaros. 278-279, 280-282, 284 286
287 301 ' ,
el husped de los armadillos. 281 n. 3.
Toba: la serpiente comedora de miel. 280. 342.
Tacana: la vieja loca por la carne. 94, 282-283, 284, 285, 289, 293, 30l.
Tacana: la educacin de los muchachos y las chicas. 282, 286, 287-290,
29'298, gor..
Tukuna: la familia convertida en jaguares. 303, 303-305, 306, 307, 308.
312-315,319-326,332,334,341,345_
Vapidiana: la decoloracin del tucn. 307 n; 2.
Chiriguano: el buscador de miel salvarlo por el tucn. 307.
Matako: el primer rbol. 311.
Tacana: el pjaro carpintero tamborilero. 311.
Guaran: las simientes quemadas. 311.
Zui: la sal quemada. 311.
Tukuna: el jaguar devorador de nios. 312,312-316,318-326,353.
Japn: el "cro" llorn. 316,317.
Chimn y Mosetn: el cro llorn. 317.
Cashinaw: el cro llorn. 317.
Uitoto: la mujer loca por los murcilagos. 318.
Sherent: origen de los murcilagos. 318-319
Aguaruna: origen de los murcilagos. 319.
Matako: el murcilago canbal. 319.
Warrau: una aventura de Kororomanna, 321-322.
Tukuna: origen de las mscaras de corteza. 308. 324-325, 325, 326.
Caribe: las muchachas desobedientes. 327, 328, 330.
Caribe: origen del tabaco macerado.
Caribe: el Espritu agradecido. )28, 329 n, 14.
Tacana: los excrementos del perezoso. 330, 357.
Tacana: el mono aullador y el perezoso. 330. 357.
Tacana: el Espritu y la mujer humana. 332.
Arawak: el matrimonio del pez elctrico. 333.
Tup amaznico: origen de la noche. 174,336 n, 16,346-347,347-351.
Karaj: origen de los patos. 174.
Taulipang: origen de los patos. 174.
Warrau: origen del tabaco y de los poderes chamnicos (1). 202, 352-354,
354-363, 364, 365 n, 5, 365-366, 370_
Warrau: origen del tabaco y de los poderes chamnicos (2). 202 354
355-363, 366_ ' ,
Tacana: las mujeres-perezoso. 355.
Munduruc: origen del perezoso. 355
Ipurin: las cigeas y la podredumbre. 202, 333, 361.
Jbaro: la garza ladrona. 361.
Aguaruna: el pato ladrn. 361.
Maquiritare: los huevos podridos. 361.
Arekuna: origen del tabaco y de las otras drogas mgicas. 364-365, 366.
Arawak: origen del tabaco y de la maraca. 365.
Caribe (Barama): origen del tabaco y de la maraca. 365.
Vitoto: origen de los cerdos salvajes. 367-368.
Cashinaw: origen de los cerdos salvajes. 18,368.
Shpa: origen de los cerdos salvajes. 18,368-369.
Per [Huamachuco}: la calabaza diablica. 372, 390.
Nhuatl: la serpiente-calabaza. 372. 390.
Tumupasa: la serpiente-calabaza. 372, 374
Vitoto: la jarra diablica. 372-374.
Dito.to: l,a denominada Calabaza-bajo-el-agua. 374.
Apmaye: origen de las calabazas y de la humanidad. 374 378-379
Maipure: origen de los frutos de palmera y de la humanidad, 374 n. 8.
Taulipang: los objetos mgicos. 375-376, 380-381, 390.
M3 0 0b
M3 01
M302
M
3 0 3
M304
424
NDICE DE MITOS
MIOS
M I IO-MIt8
MIli
M
1 14
MuS
M
11 7
M124
M I31
M134
M13S
M139
M144-M145
60.
60.
86.
248.
174.
287-293.
51,66.
95.96, 110, 250.
219-222,2.29-231
378.
294.
232 n, 6, 251 n, 1, 265,
n. Por tribu
MISO
MISO-MI 54
M
1 5 5
MIS6
MIss
M
I S9
M
I 6 1
MI 72
M
I 7 5
M I 79
MI S 3
270-271.
102,248,253.
249,253-254.
254.
102,254,358.
251 n. 1.
102,249,254.
284-293, 332.
180.
81,92-93,181,332.
360.
254.
NDICE ANALfTICO
Para lo que respecta a las tribus citadas ms a menudo, guiarse por
el ndice de mitos, segunda parte. En este ndice, los nombres de perso-
nas remiten a los autores citados o discutidos en el texto, con excepcin
de las referencias etnogrficas, omitidas, como en Lo crudo y lo cocido,
a fin de no sobrecargar el texto.
[Vase la nota al principio del ndice analtico de Lo crudo y lo co-
cido, p. 381, a propsito de los problemas que plantea la acentuacin en
estas kI itolgicas. En este volumen se han mejorado algunas acentuacio-
nes. Esperamos que si algunas han empeorado, sean pocas.]
Aguaruna, M
31
sb)333a
Amazonia: y ro Negro, MZ02, 236,
264a, 275, 276,281, 282, 283a,
2831).284,326a
Anambe, M
277
Apinay, (M142), M344a
Arawak,M233,237,242.267,274,291,
325,335
Arekuna, M
334
346
Baniwa, M276b'
Bar, M
247
Bororo, M 2 3 2b 292a 292b 293
Botocudo, M20'3. 204' ,
Caduveo, M
192b
Caribe, M 2 37h, 264, 285.287.291, 319,
320, 321.336
Cashinaw, M313 338a
Catio, M254b '
Cavia, M27ge
~ ~ n y Mosetn, M
295b
312
Chrguano, M
30sb
'
Cowlitz, M348 349
Cubeo, M
268
269
Guaran, (MI 09b), M
3 0 S
Guarayo, M295a
Ipurin, M331
Iranche: Ver lranx
Iranx (Mnk), M
19 1
Japn, M
3 1 1
Jvaro: Ver libara
Jbaro,M 332
Kalapalo, (M47)
Kalina,M239 279a 279b 279c
Karaj, (M I 7;a-d), M289, '32 sb , ]S 3
Kavap, M
2 3 2a
Kayu, (M62)
Kraho, M225 226 228
Machinguenga, M;80 298 299
Macush, M
2 6 6
' ,
Maipur, M
34 4b
Maquiritar, M333b
Matako, M205, 209a, 209b, 214,215,
216,217,218,219,222,246,257,
306" 3J 6
MOCOVl, M 2 2 4
Munduruc, (M97, 157b), M190, 220,
.221,248,255,270,286,290,330
Nahuat, M
34 0
Ofa, M
192
Per (Huamachuco), M
339
Pima, M218b
Sanpol-Nespelem, M35 O
Sherent, M
2 2
9 315 a
Shipai,M2 4 7b' 292c 338b
Shuswap, M
347'
,
Tacana, M 18 9b etc., M I 9 3 , 194, 195,
196, 197, 198, 199,200,201,249,
250,256,262, 3 0 0a,300b,302,303,
307,322 323,324,329
Taulipang, (M 13S, 136), M272, 326c,
345
Temb,M189294
Tenetehara, (M98), M
18 8
296
Tmbr, M
22
7 '
Tlingit, M2 6 1
Toba, M2 0 6 , 207, 208, 210, 211, 212,
212b, 213, 219b, 230, 301
Trumai, M
2
SI
Tukuna,M2 3 1,240, 245, 297, 304,310,
31.
Tumupasa, M341
Tup amaznico: Ver Amazonia
Uitoto,M3 14 337 342 343
Vapidiana, (M99),M265' 305a
Waiwai, M2 5 2 271 288
Warrau, (M I'7 ), M223, 233b, 233b,
233c, 234, 235, 238, 241, 243, 244,
244b, 258, 259, 260, 263a, 263b,
.273,278,279d,317,327,328
wishram, M
3 5
1,352
Yabarana, M
2 5 3
Yupa, M254a
Yurok, M292d
Zui, M309
abajo, arriba, passim.
abeja, 13, 29-30, 43-49, 59-68. 81, 92,
107-108, 121, 127-142, 1'6, 164,
206, 211, 214, 236 n. 9, 244, 267,
277,302,318,326,341 n, 17,369,
374, 389 (ver: Alctpono, Trigona
y passims
abejn, ver: zngano
Abipones, 45
Abor, Haburi, 149-177, 182, 215
Acacia aroma, 85
acuri, 143 (ver: agut)
acstica, ver: canto, lenguaje, m-
sica, ruido
Adonis, 340
aerolito, cometa, 262-263, 264, 269
agrario, rito, 116-117, 123, 259-270
agua, fuego, passim
agua celeste, terrestre, passim. (ver:
corriente, estancada)
aguacate, 249-250
agudo, grave, 290
"guila", ver: aquilinas, Ialconii-
formes
agut, 76, 220, 230, 328, 330
aig, 310, 313 n. 6, 345, 348
alargado, redondeado, 290-291
Aldebarn, 250
algarroba, 56-57, 78, 84, 85, 311
algodn, 19, 22, 46, 128, 132, 181-
182, 202, 208, 219, 353
Alouaita sp., ver: guarib (mono)
amargo, dulce, 46, 121, 129-131,236
Amaterasu, 316
amazonas, 253, 358, 365 11. 5
Amrica del Norte, 15, 55 11. 6, 78 n.
7, 94, 157-158, 164-167, 169 n. 5,
173 n. 7, 173-174, 175 n. 9, 180 n.
1,206 n. 11, 253, 257 n. 4, 263
n. 5, 288 nn. 6-7, 309-310 n. 4,
311,316 n. 7, 351, 379 n. 11,383-
384
Amuesa, 265
Anacardicea, J92-195
analgico (modelo), 65, 74
Angelice, 288 n. 7
Anodorhynchus hsacinthinus, 59,
63-65, 100 n. 4, 108 (ver: guaca-
mayo)
Anona montana, 68
Anoncea, 34, 332
Aatunpa, 307
425
426
NDICE ANALTICO NDICE ANALTICO
Apapocuva. 240, 322
Apeiba cymbolaria, 327
Apis meltco, 4344 (ver: abeja)
Apociucea, 109 n. 7
Apo10, 63
aquilinas, 306
araa, 87, 236 rr. 9
Arapaima gigas, ver: pirarucu
arapu (miel), ver: irapoan
araticum, 58-68
arcoris, 6667, 91, 96, 233, 238239,
254, 317318, 333, 336
ardilla, 385 JI. 13
Aries (constelacin), 95-96, 1] 2, 222
Aristeo, 335 n. 16
armadillo, 72, 85, 281 11. 3, 285 n
5, 315
arroz silvestre, 283
;rtocarpo, 303
in-tesa, 90, 121, 154, 274, 314, 321,
385, 386, 3R9, 39:1
Asia del sureste, 190 11. 3
Astrocarvum tucuman, ver: tucum
A tetes sp., 290. \'(:1': mono
A alcn sp.. 290
.uuenclo, 1!1-28. 2ti3
Auxuufiu. 319 u. R,
Austria, 3tH
"avestruz" americano, ver: croa
avispa, 29, 43-19, 59-68, ?l, 77, 81,
93, 179, 227, 211, 275, 285, 339,
353, 354, 357358 Y possim.
ayuuo (rito), 338340, 313344, 378
azar, 141-142, ]14-1-19
aztecas, 319
azuwaywa (rbol}, ver: Laurcea
bamb, 243, 262, 263, 264, 285, 308,
sos, 313, szo, 322323, 337
Banstcriopss, 56
Baniwa, 251, 257 11. 1, 291 n. lO
bastn de ritmo, 291, 304, 311, 312,
3I3, 31'1, 32tl323, 326, 389390
basura, ver: suciedad
batata, 103, 104. 128, 369
bale prlll (fiesta), 310
batidor, 303, 308325, 330, 332, 334
339,341351,375376, 38939tl
Baudelaire. ci., 2,17
Becthovcn, L. van, 21ti
Beicos de Pau, 53
belleza femenina, 291
Ber the, cr., 9, 327 n. 12
bicho cnollnuio, 93
bigamia, 152-153
Billiard. R. (discutido), 341 n. 17
Bixa orellan a ver' uruc
Boa ]90, 279-286
Bodesclnoingia macrophylla, 162,
326
Bokau, 227
Bombcea, S6, 151, 163-164, 181,
326329, 36I n. 3
Bombox cebn, globosum, ver: Bom-
b..icea
BoalC'Venll (;lg:ebra), 381, 392-394
bor.i (miel), so, Itl4, 107108, 114
Borneo, 172173 11. 7, 190 n. 3
bosque, sabana, 6'1, l08-109, 115-] 18
Botorus tgrn us, 205
Bvus, 376377
sp., ver: perezoso
brarnadcra, ver: rombo
Bromefiacca, 85
bunia, pjaro, 179, 197, 20J
burity (palmera), 334 (ver: Maul"i-
tia)
but or, ver: Botorus tigrnus
Cabellera de Berenice (constela-
ciu) , 200
cabeza (IUC rueda, 155, 263 11. 5,
375
Caduvco, 15, 61 JI. J, 82 11. 9, 24],
336
Cacsalpnn sp., 312
caga-Iogo (miel), 60, 66
Caiabi, 53
caimn, 92, 110, 183-194, 207, 232,
241, 253254, 313, 358
caipota (miel), 241
calabaza, 19, 22, 27, 45, 5860, 61
11. 1, 7(J, 254276, 331, 336, 346,
354391 Y passim
Calophyllum cal/aba] 64 n. 4
calvo, 97, 365, 366, 379, 385, 386
camalen, 240
camap, 260261
Campa, 265
campana, 205 n. 1], 265, 336-338,
31(J, 352, 371, 372, 385, 386
Canelo, 374 11. 7
canga, 314, 326
cangrejo, 167, 376
canbal, 3031, 5253, 99114, 144,
155156, 161162, 195, 2tl8214,
232235, 262, 266, 308, 313311,
317,318, 326
cnido, 68-69, 7576, 9293
Canis [ub atus, 68-69
Canoeiro, 53
canto, 270276, 365, 384
caa de azcar, 46, ]04
capivara, 89-98, ] 10114, 122, ]32,
220 n. 2, 222, 283, 284, 292293
Cappars recusa, 84, 85
Cap pars saciolia, ver: sachasandia
Capparis speciosa, 85
Caprmulgus sp., ver: chotacabras
carcar (pjaro), 61 n. 1, 82 n. 9
caracol, 374
caragua ta, 85
carancho, 81, 82, 375
Cariama crisua, ver: sariema
carip (rbol), 289
Carir, 1823, 366
carnaval, ver: cuaresma, martes de
carnestolendas
Carnero (constelacin}, ver: Aries
carnvoro, 3()32, 292, 306, 307, 328
carnintcro, pjaro, 5968, 72, 88-89,
113114, 127, 132, 137, 187192,
201, 2072(J8, 290, 311
cascabel, ver: sonaja
Cassidix oryziuom, 233
cassir-i, ] 28-129, 369 (ver: cerveza)
castao, 288 n, 6
Catio, 168, 173 u. 7, 290
Cavia aperea, ver: prea
caza, r-ito de, 103124, 127, 288290
Cebus sp., 290 (ver: mono)
Cecrcpia sp., 304
Ceibn, ver: Bombcea
cencerrada, 205, 258, 341 n. 17, 351,
390391
Ceaphloeus /ineafUJ, 97 u. I
cera, miel, 77, 9294, 134136, 14(J,
141, 15], 163, 243245, 367
cerdo salvaje, 16-26, 34, 37, 89, 143,
155, 159,213, 214, 252 n. 2, 257
n. 4, 277, 284285, 289, 292, 3(J3,
331, 332, 366371, 375
cerveza, 46, 48 n. 3, 5657, 78-79,
84, 12(J124, 128132, 236237, 267,
274, 312 Y passm
crvido, 5253, 76, 94, 104, 12(J, 143,
283284, 288 u. 7
cesteros, 288 n. 6
Ceucy, 226229, 237249, 249
cielo, tierra, possim
cigea, 228, 333, 36J
cilindro de piedra, 29], 323
Cinosteron scorpoides, ver: tortuga
Cintalarga, 53
ciruelo, 178, 182, 184, 192195, 241
244, 248, 378
Cssus sp., 100, 108
Citrullus sp-, ver: sanda
clarinete, 270
Clastres, P., 53 n. 4, 62, 265 n. 9
Clusicea, 164 n. 4
coat, 84, ]()3, 108, 289
coca, 49
cocina, ]5, 1626, 54, 56, 196, 203,
209213, 215, 234, 251252, 268,
278, 287, 289290, 302, 338345,
350, 377, 381382, 389394 Y 1M"
Slm
(,'O('OS sr. (palmera), 59
G'oelogenys sp., ver: paca
cojera, ver: rengo, rengueo
colmena, 45, 94, 321, 326, 389
conchas, 22
conjuncin, disyuncin, passim
constelaciones, 256, 262
continente, contenido, I'W, 86, 92-
!J3, 154, lIi3164, 197199, 220,
263264, 273274, 313314, 322329,
374382, 386, 388393
continuo, discontinuo, 65, 141, 144-
H9. 192, 1961!J7, 212, 215, 225,
23H239, 263, 27I276, 311, 392
Colombia, 75, 319. 374 n. 6
corazn, 375 (ver: vscera)
Crcega, 337, 34 J, 343
cormorn, 180
corriente. estancada (agua), 156-
1.\9
corteza, 99, 303308, 313, 314, 323
326, 335, 389390
corto, largo, 76
corupira, 72, 82
cotorra. 64-65, 109110, 31:1
Couratori sp., 325 n. I1
coyote, 78 n. 7, 94
Crax sp., ver: mutum
Crax lamentosa, 233
Cresccnta, 346, 378-379, 381 (ver:
428
NDICE ANALTICO
NDICE ANALTICO
calabaza)
cro llorn, ver: nio llorn
Crisobalancea, 289
Crocodilus bnb u, 191
cromatismo, 238-239
Crotophaga ani, 233
nudo, cocido, passim
cruz, 28, 310, 322, 323
Cruz del Sur (constelacin), 233
cuaresma, 340-341, 343-344, 352, 387-
388
Cucurba, 3JI
cuchillo, 70, 89, 259, 264-265
cuervo, 63, 97. 181,311
Cuervo (constelacin). 63, 200
cujuhim (pjaro), 347
cultura, naturaleza, possim
Cuna, 288 n. 7
cunauar, 72, 75, 139-140, 143-144,
161, 162, 164, 168, 181, 207, 326
curare, 332
chanar, 84
Charra, 56
Cherokee, 158
Chibute, 287-290
chile, 74, 267, 306, 308, 324, 327,
328, 329, 366, 376-377
Chilla, 206 11. 11, 338-339, 341-345,
384-385, 388
Chippewa, 206 u. 1]
Cholae pus sp., ver: perezoso
Chorsia insigns, ver: yuchan
Charole, 379 n. 11
chotacabras, un, ]04, 292
Chrvsocion braciurus, [ubatus, 68
69
Dasyprocta, ver: agut
Datum, 56
Deavoavai, 279290
dbil. fuerte, 34, 37, 51-57,110,130-
131, 132, 377
deduccin (emprica, trascenden-
tal), 32 11. 4, 203-206, 285, 329-
330
delfill, 165, 257 11_ 4, 333
Derulrocygna 1Jiaduta, 308309
Den Peaux-de-Iievre, 316 n. 7
Desmodus sp., 318, 319
da, noche, 345-351, 379
Dcotyles labatus, ver: queixada,
cerdo salvaje
Dcotyles torquatus (caetetu] , 214
Diegueo, 263 n. 5
dientudo, desdentado, llO-lll, 220
n. 2, 313
Dietschy, H., 331-333
Dinari, 227
Dioscorea sp., 46
dulce, empalagoso, 129-132,236,264
Dyai,312
Dyori, 307
eclipse, 268 n, 12, 351, 367, 390,
391, 392
Edad de Oro, 29, 215
educacin, 119-123, 221-222, 237-239,
287-290, 292, 296-298, 327-328
Egipto, 14 n. 1, 189 n. 2, 335-336
Electrophorus electricus, ver: gim-
noto
ema, 73, 85, 103-109, 116, 172
embaba (rbol}, 304, 308
enanos sin ano, ver: tapado
enfermedades, origen de las, 238,
314, 318, 354
enjambre, 14 n_ 1,45,302,341 n. 17
envieira (rbol), 304, 307
epteto, 273-276
escndalo, estrpito, estruendo, 256-
258, 261, 268-276, 301, 312, 320,
324, 327, 330, 336-338, 357, 361,
383, 389-392
Escorpin (constelacin}, 112
Escrofularicea, 385
Eschiuelera sp., 325 n , 11
espacio, 14, 120, 123,350-351
Esquimal, 180 n. 1
estacional, ciclo, 6263, 8486, 9597,
114-118, 153-154, 191-194, 198-202,
219-226, 239, 243-244, 340-345,
383-388, 391-392
estrella de la maana, 155, 347
Estrella, esposa de un mortal, 61,
J94-195, 239-240
estrpito, estruendo, ver: escndalo
estructuralismo, 101, 105106, 131,
203-206, 215-216, 285, 286, 292-
298, 349, 363, 386-388, 393-395
Euforbicea, 85
Eurfdice, 336 n. 16
Euterpe edulis (palmera), 149, 153-
154, 192-195, 290
excremento, 43, 81, 89, 139, ISl,
155, 164-177, 184, 196-197, 202-
206, 212, 215, 219, 221, 235, 236
n. 9, 248, 302, 312, 315, 318-322,
330, 342, 353, 355-357, 360-362
Extremo Oriente, 316, 338
Fa1coniiformc, 61 n. 1, 82. 99IOS,
118, 292, SU
fJido, 75-76, 143
fermentado, ver: cerveza
Ficus, 287, 303-304, 385
flauta, 150, 164, 226, 227, 242-243,
244, 264-265, 270-276
flotacin, 288 n. 6
fonologa, 271-272, 276, 314
Francia, 13-14, 15, 288 n. 6, 337-
338, 340-345, 352, 386, 387-388
Frazer, J. G_- (discutido), 387, 388
frijol, 311 11_ 5
frugivoro, 292, 306
fuego, tcnicas de produccin de,
199-206, 265, 338-340
funerario, rito, 309, 34S, 384
gallincea, 98-99, 233
gallineta, 98
garza, 202-205
gato salvaje, 7S
gemelos (mito tupi) , 195-206, 240-
245, 311
Genipa americana, 290
Ghost dance, 3]0 n. 4
gimnoto, 333
Goajiro, 81
Golaud, Mlisande, 103
Gourleia decorticans, 84
Grecia, 13, 14 n. J, 63, 393
grillo, 71, 346, 347
grulla, 183, 201-206, 353, 355, 360-
362
guacamayo, 27-32, 59-65, 100, 108,
170, 278, 286, 301, 306, 307, 313,
318, 360
Gualtheria urcgon, 179
Cuuran, 157,225-226,240-241,291,
311, 322-323
Cuarayo, 74. 260, 322
,l{wlrih; (mono aullador), 70. 176,
289,321-322,327-331,356-357
GlIayak, 53 11. 4, 62, 265 n. 9, 367
Cuilielmn sp. (palmera), 288
Gutlfern, 164 11. 4
Hahuri, ver: Abor
Huida, 169 n. S
Huncornia speciosa, ver: mangaba
helecho, 121, 265 n. 9
Hcrpetoheres cachirmns, 228, 292
hervido, asado, 236 11. 9, 281 n. 3.
287, 289, 361
Hesodo, 29
hetsiwa. gg2SgS
Ha,b, 182, 2(KI, 219, 228, 250
hidromel, 56-57, 77-86, 89-90, 120-
124, 128, 154, 236-237, 274, 314,
321, 389
hgado, cabeza, 232, 305 (ver: vs-
cera)
historia, 55, 106, 112, 226-227, 252-
253, 285-286, 294-298, 363, 388,
393-395
Holocalyx bannsae, 322
hongo. 46, 60-(;1, J48-149, 303, 320
Horacio, 7
hormiga, 28, 91, 92, 148, 161, 228,
262, 285
huevo, 361
humo, 11, 13, 14, 17-18,23-26,34-39,
74, 308, 367'-371 Y passim
Hvdrochoerus rapbcm, ver: capi-
vara
Hyla -aenuloso, ver: cunauar
Hymenea caurbnril, ver: jatoba
lbvcer americanus, 228, 233
Icticvon venaticlls, 69
imaginario, simblico, 137, 163,204--
206, 247, 325-326
inaj (pjaro), 97
incertidumbre, 294-298
incesto, 22, 51, 168, JSO n. 3, 262.
264, 317, 318, 320, 359
infraestructura, 4849, 55-57, 6263.
80,82-86, 95-!17, 108-109, 114-124,
128, 140-142, 153-156, 163, 166,
189-194, 199-201,222-226,237-238,
250-253, 284, 288 n. 6, 297-298,
3'14-345, 362-364, 391-394
Inglaterra, 13, 14-15, 340, 384
inhamb (pjaro}, 347
lrua ver: delfn
iniciacin, rito de, 103124,285-290,
293, 296-297, 308, 310 11. 4, 311-
430
NDICE ANALTICO NDICE ANAUnCO
411
313,331-332
inmundicia, ver: suciedad
irapoan (miel), 48, 101, 107108,
114, 369
irra, 70-76, 90, 207, 278, 302, 318,
358
rer (pjaro), 308309
Irartea -oentricosa (palmera). 324
Iroqueses, 78 11. 7, 175 n. 9. 180 n. 1
Israel, judos, 14, 384, 386
Izanagi, Izanami, 316
by, 227
jabalina-mala, 103, 1l8-l]9
jacarnin (pjaro). 76
[ac (pjaro), 148
jaguar, 1639, 5153, 71, 7576, 93,
111, 144147, 149150, 156161,
162, 174, 178, 181-216, 241243,
252 11. 2, 253, 277279, 283, 286,
301, 303-307, 312321, 322 11. 9,
326, 328330, 333, 358, 366
jaguatir-ica, ver: ocelote
Jap"", 316318
jati (miel), 60, 97 11. 1
jary, ver: jati
jatob (rbol), 100, 103108, 117,
256258
Jpiter (asrron.}, 346, 378
Jpiter (mitol.}, 73 11. 5, 299, 335
Jurupari, 226227, 245, 257 n. 4
Kachyana, 332
Kaingang, 46, 97 n. 1, 110 n. 8,121
1<)1, ]30.131, 290 11. lO
Katp;!h, J95 n. 7, 311
Kanaschiwu, J74, 335
kantismo, 285
Kiowa, 78 n. 7
Klamath, 310 n. 4
Kogi (Kgaba), 216, 285 11. 5, 319,
364
Korurntau, 249
Kuwai, 185
Kwakiutl, 351
Lachesis muus, 228
Lafitau, .J. F" 371, 373
Iagurto, 7879,194108,116117,183,
331, 362 11, 4
Lagenaria sp., 346, 378-379, 381
(ver: calabaza)
Lagostamus maxmus, ver: vizcacha
Laurcea, 29, 249
Leach, E. R. (discutido), 74 n. 6
Lecvths ollaria, ver: sapucaia
Lecheguano colorada, 44, 77, 81, 94
Lechuza, 317
Lengua, 80
lenguaje, lingstica, 14, 216, 254-
276, 318, 347348, 350, 377, 392
lenguaje silbado, 37, 255276
Lry, .J. de, 371
Lestrimelitta Limiic, 44
Iiblula, 275
liendre, 283
Lilly, W., 1415
lobo, 5869, 7576
locura, 148
longitudinal, transversal, 291, 323,
326, 389
loro, 2732, 5965, 152,277,292,306
307, 313, 327
Luiseo, 263 n. 5
Lule, 80
Iuna, 14, 93-96, 166172, 175, 266
268, 288 n. 6, 290, 311, 317, 361,
374, 378379, 383, 385
Juna de ajenjo, 130, 236
In na de hiel, 130, 236
luna de miel, 130, 235237, 247, 336
n,16
Lutra brasiliensis, ver: nutria
Lutra [elina, ver: nutria
llamado golpeado, 254279, 290292,
301302,336338,341-342,345351,
358, 377
llamado silbado, 37, 254277, 280,
289, 290, 291, 337-338, 341342,
345351, 357
Llanuras, indios de las, 180 n. 1
lluvia, passim (ver: estacional)
macauan (pjaro), 228
Mafulu, 172 n. 7
magia, 146 y passim
Maidu, 310 n. 4
Malra, 259260
maitca (pjaro), 6465
maz, 46-47, 5657, 61-62, 128, 236,
259261, 266, 278, 327
Makunaima, Pia, J79187, 201, 219,
248
Alaldn.'a, 361 11. 3
muuduguur-i (miel), no
Malldan. 157
mandnssaiu (ruiel}. ,15, uo, :.!41
mandioca, '2.7. 4("1K, 5657. 7H. K3-
RI, 1"1IIIH, 11Ii, 123, 12H, 151,
lH:!. 203. 220 TI. 2, 236, 259
271i. 279. 2'10, 31i9, 37ii
mauguha (rbol}, 5965
munikucra, 4748
mantis religiosa, 290
maruhuuta (avispa), 357
maraca. 52, 150, 169 11. 5, 273276
322323, 337, 351352391
Marccl-Duhcis, ci., 337338, 343
marsupial, ver: zarigueya
Marte (astron.) , 345-346, 378
martes de carnestolendas, 340-345,
352
martn pescador, 202
mascara, 272, 3{"1, 325326
Mnura jllglanriifolia, ver: ciruelo
lVt(lllritia (palmera}, 149, 374 11. 8
Mnuritia [lexuosa (palmera), ).19,
153156, IHII, I!J2195
Mayas, 86
Mboituta, 165 (ver: serpiente)
Mcnspun, 227
Mclanesia, 342-34:'
melero, ver: irara
Meliponn, -1349, 67 n. 2, 110 (ver:
abeja)
Meliponn oucdvascata, 45, 241
Mcnomini, 7S 11. 7
menstruacin, 133134, 168, 172 J73,
196197, 208213, 263, 277, 291,
301302, 305, 312, 314, 319320,
328, 342, 382
metfora, J3, 35-37, 39, 76,94, 102,
110, 136137, 145-149, 154, 157,
159, 166170, 1911192, 197-198,
200201, 205-206, 212, 229237,
2'17248, 263 n. 6, 272276, 320,
342, 3'1-1-345, 347, 357, 361, 363,
377
metodologa, J5-J7, 2526, 32 n. 4,
63f.i4, 6566, 74 n. ti, 100102, 105-
106, 130132, 160, 162, 195197,
203206, 210, 2142Hi, 227, 280
281, 285, 292298, 314316, 329
330, 338, 348-350, 363, 382, 387
3H8, 3'12395
metonimia, 3536, 39, 190192. 205-
206, 228237, 276, 363
Mxico, 46 n. 2, 55 11. 6, 71 n. 3,
16'1-165, 168, 319, 329, 336, 371,
372, 374375, 38'1
Mirmuc, 1SO 11. J
mie-l. II ..I!I, 5581i, 101102, 111, 117
IIH, 120124, 12714!1, 152, 15,1
15ij, 15!J, 1Ii2. 182183, 192, 190,
202203, 21121 fi, 22()22I , 22522fi,
227, 230231, 2S!I24!1,
251, 255, 21i321i4, 277280, 297
2'IH, 301302, 307308, 311, 318
319, 328, 330332, 341-345, 352,
355, 357358, 367371, 375, 382
383, 388389, 390393 Y passim
miel, fiesta de la, 27-39, 56, 58, 62-
63, 90, 120124, 237, 313
Miiuago chimccliimo, 82 u. 9
Mimusops balata, 179
M irtstacea, 366
misto!' 84, 92
Mocovi, 9495, 111, 120, 283
mofeta, 64, i6G7, H9
moho, 139, 1-'13, 147J49 (ver: po
eh-ido)
mono, 29, 5052, 69-72, 80, lOO, 108,
234 n. 7, 290, 332 (ver: guarib)
Montaigne, xr. de, 356 JI. 1, 386
morera, 385, 388
Moronobco sp., 164 n. 4
Morrena odorata, ver: tasi
mosca, 244
mosquito, 7072, 80
muirapiranga (rbol), 312
Mura, 271
murcilago, 71, 318319, 326
11,1 U-I'a normals, ver: pltano
msica, 38, 216, 237, 270276, 308,
312-314, 320321, 323, 326, 336
338, 341, 350, 357, 375, 3H4385,
389390, 392393
mustlido, 66, 70, 75-76
mutum (pjaro), 72, 138, 148, 181,
232, 233
Myrmecoplwga iubot.a, ver: oso hor-
miguero
Nambikwara, 49, 53, 141, 271, 333
Ncsua socias, ver: coat
Nectarina, 225226
Nectarina cchcguann, 44
432
NDICE ANALTICO
NDICE ANALTICO 4SS
Nectarina melliica, 225
neoltico, st, 252. 338
Ncotiana rustica, 49
Nicotiana tabacum, 34, 49
Nihongi,317
nio llorn, 150, 161-162, 165, 173
n. 7, 184,208,211,212,257,258,
315-320, 353-359, 377 n. 10
nombre propio, 128, J29, 136, 144-
145, 161, 212, 221, 229, 253-256,
270-276, 358
Nomlaki, 310 n. 4
Nueva Guinea, 172 n. 7, 291
nutria, 35-37, 54, 76, 151, 164-171,
184, 185-186, 189-190, 203, 375-
376
ame, 104
and, ver: ema
Oayana, 178, 371
obiru. 332, 333-334
oca silvestre, 308
ocelote, 71, 75
Oenocarpus bacaba (palmera), 154
n. 3, 291 n. 10
Ojibwa, 166
Okaina, 275
Opistho comus, ver bunia
Opuntia, 84
OrcU,S sp. (palmera). ver: pat
Orfeo, 336 n. 16
Orin (constelacin). 182, 200-202.
219, 222, 225, 228, 233-234, 250
oruga. 71
Osa Mayor, 96, 200, 202
oso, 253
oso hormiguero, 51-54, 101-102, 107.
109-114, 119, 123, 148, 220 n. 2,
264 n. 7, 278, 287, 290 n. io,
292-293, 334
Ostinops sp., ver: bunia
Oruk, 267
Oxylrigona, 66
paca, 1113, 143, 324
paiwarri, 128 (ver: cerveza)
pjaro mOSG1, 59-68, 69, 72, SO, 202.
236 n. 9, 353-354, 355, 3583611,
362, 364
pjaros, color de los, 180-]81, ]90.
192, 196197, 3115-307
palabra, 270276
poleolitico, 252 n. 3, 316, 338, 386
paloma, palomo, 51-52, 69-71, 360
Pano, 285, 297
parabra, ver: batidor
paradigmaticc, sintagmtico, 160,
295296, 314
Pascua, 336-345, 352
pati (palmera), 103-108
pato, 151, 171-176, 347, 361
patologa, fisiologa, 235, 250-253,
392
paulonia, 385
Pawnee, 78 n. 7, 263 n. 5, 3II n. 5
paxiuba (palmera), 324
Pcba, 317
pcari, 84 (ver: cerdo salvaje)
peces, ver: pescado
Peirce, Ch. S., 274
Penan, 172-173 n. 7
pene, largo, 37, 165-173, 257 n. 4,
283 n. 4, 333, 342, 348
Penelcpe sp., ver: jac
perezoso, 264 n. 8, 330, 355-357, 361
periodicidad, 83, 9596, 198-202, 239,
348-351, 386-389, 392
perro, 73, 76, 166, 208, 212
Perseo gratissima, 249-250
Perseo (constelacin), 224
Per, 225, 285, 286, 372, 374-375
pescado, peces, 23, 34-37, 47-48, 81,
85, 86, 91, 95-99, 102, 104-108,
115-118, 149-150, 155, 156, 159,
163-164,166.169,175-176,187-192,
202, 219224, 228-229, 235, 236
n. 9, 238-239, 249, 264-266, 279,
283284, 329, 331-333, 347, 361,
375-376, 379, 381383, 389 Ypassim
Phoseolus sp., 85
Phyllomedusa, 147
Physalis pubescens, ver: camap
Pipoco, 165
picante, 18-28, 35-36, 230, 263-264,
305, 329
Phiieradius, 353, 354-355, 362 n. 4
Pima,94
pindo (palmera), 59
Pinon, 227
pia, 242-244
Pionus sp., ver: maitca
Pptadenio. 50, 56
piqui, 115-116
plr"lua, 151-152, 163164, 17l, 174-
176, 201, 244, 516517, 356
plrlnha, ver: pirada
plrafta, 195 n. 7, 257 n. 4, 288
plrarucu (pez), 331, 333
Piro, 265
pl'..no, 46, 260, 262, 266, 279, 290,
850
Plyades, 47-48, 71, 95, 110, 182,
194, 200, 219-229, 237240, 246,
249-250, 264-265, 351, 383
plumas, 17-26, 305-307
Plutarco (discutido), 189 n. 2, 335-
886
Podocnemis sp., ver: tortuga
podrido, 47, 61-62, 66-68, 98, 149,
194-195, 205, 244-245, 287, 318,
327-328, 344-346, 350-351, 360-362,
379, 382, 393 Y passim
Polyborus plancus. 82
Porominar, 165-166
Pourouma cecropiaefolia, 226
prea, 59, 67-68, 225
Propercio, 58
Propp, V., 97
propulsor, 332
Prosopis sp., ver: algarroba
Proteo, 335-336 11. 16
Protium heptaphyllum, 140
psicoanlisis, 169
Psidalia edulis, ver: camap
Pteroneura brosiensis, ver: nutria
pucarara, 290
Pueblo, 180 n. 1
puma, 46, 75-76
Quechua, 101, 285
queixada, 16, 17-26, 214 (ver: cerdo
salvaje)
quemado, 14, 25, 31, 34, 54, 56, 62,
66, 205, 311, 318, 329, 344-346,
350, 366367, ~ 9 y passim
Quetzalcatl, 319
rana, 75, 77, 79-81, 125-126, 219, 248,
264, 279, 287, 326, 332, 347, 357
ranita, 134, 139-140, 147-148, 337
(ver: cunauar]
rata, 76, 94, 143
Rauwolfia bahensis, 109 n. 7
raya, 256-257
remo, 375-376
rengo, rengueo, 382-386
retrico, cdigo, 102, 123, 135-137,
141-142, 144-149, 153, 168, 190-
192, 198, 204-206, 234-237, 246-
247, 249
revuelta de los objetos, 175 n. 8
Rhamphastos, ver: tucn
Rhea americana, ver: ema
Rigel (astron.}, 250
riqueza en metlico, 165
roedor, 76, 94-95 (ver: agut, capi-
vara, paca, prea, rata, vizcacha)
Rollinia exalbida, 68
rombo, 280, 342-351, 357, 375
Roraima, 183, 200
Rousseau, J..J., 152, 252, 296
ruido, silencio, 27, 205-206, 347, 350-
351, 357, 3 5 8 3 5 9 ~ 361, 369-370,
376-381, 389-393
ruidoso, artefacto, 302, 308, 313-314,
336-338, 839-515, 347, 350-351
sabi (pjaro), 148
saco de carbn (astrcn.) , 111-1l2
sacbasandia, 77, 83, 84, 85, 88
sal, 236 n. 9, 254, 289, 311, 328
salmn, 383, 386
saltamontes, 95, 104-108, 116-117,
338, 347, 360
sandalia, 277, 302, 311, 341, 342
383
sanda, 46-47, 78-86, 220, 389
sapo, 243, 266, 330,332, 388, 346-
517
sapucata (nuez), 100-117
sariema (pjaro), 100116
saco, 310 n. 4-
seal, 272-276
serpiente, 34-35, 46,54, 74, 104-108,
116-117, 143, 171, 177, 181, 185,
190, 211, 221 n. 3, 224-225, 227,
238239, 253, 254, 277-287, 317,
330-333, 336, 342-351, 372, 374-
375, 376, 381
serpiente-calabaza, 372, 374-375
serpiente de fuego, 165
serpiente-loro, 279-286, 292, 301
significante, significado, 39, 350, 386
sincdoque, 39, 190-192 (ver: meto
nimia)
Sirion, 62, 173 n. 7, 191 n. 4, 255,
266 n. 10
434 NDICE ANALTICO
NDICE ANALTICO 435
sissuira (miel), 44
sistro, 335-337, 371, 373
sol, 98, 90-99, 113-114, 122, 166172,
175, 178-192, 225-226, 233, 245,
273-274, 311, 317, 338-339, 344-
345, 348, 350, 361, 367, 374, 378-
379, 383, 385
Solancea, 260
sonaja, cascabel, 273-276, 313, 374
11. 8
Sosa-no-wo, 316-317
Spondias lutea, ver: ciruelo
Stradelli, E_ (discutido), 30
suciedad, 172-173, 196-197,202,209,
211-213, 235, 257-258, 263, 319-
320, 330, 355, 356, 360-362, 381
suicidio, 84
Surra, 178
Suy, 121
Symphonia sp., 164 n. 4
tabaco, 13-26, 49-57, 74, 111, 162,
167, 195, 202-203, 211, 215-216,
251, 264, 277-278, 307308, 313-
314, 326-330, 353-371, 389, 390,
393 Y passim
Tagish, 165
takina, takini (rbol), 366
tambor, 90, 270-276, 278, 290, 302,
304, 311, 312-314, 320-322, 326,
337, 384390, 393
Tantalus americanus, 228
tapado, agujereado, 54, 78-81, 92-94,
109-110,167-168, 179206,281 n. 3,
318-319, 322, 326-327, 332, 342,
379 n. 11
182-183, 193, 220 n. 2, 241242,
246-255, 257 n. 4, 263 n. 5, 266,
267, 272, 274, 279, 301, 322 n. 9,
333, 336, 342343, 357, 381, 383
tasi, 78, 85, 88
Tawiskaron, 78 n. 7
Tawkxwax, 78, 80, 9192
tayasuidos, 16 (ver: cerdo salvaje)
TaYTa barbara. ver: irra
tea, piedra, 210
tejedora, 356
Tereno, 62, 211, 263, 278, 301-302,
310, 342, 375, 382-384
terme, termitero, 100-113. 171, 267,
283, 289, 290, 292-293, 374
Testudo tabulata, ver: tortuga
Thevet, A., 306, 372
Tibulo, 217
tiempo, 14, 120, 123, 350-351
Tifn, 335
Tilicea, 162, 326327, 361 n. 3
timb (veneno para pescar), 4749,
62, 75, 115, 238-239, 289, 333
tinamiforme, 233, 347
tinieblas, instrumentos de las, 299,
336351, 352, 357, 370-371, 372,
375376, 385-386, 390
Tlloc, 164
Tlingit, 164, 165, 180
tortuga, 58-68, 76, 191, 193, 241-
245, 290, 377 n. 9
toulouhou, 337-338, 343
Toupan, 372
Trigona sp., 4348, 67 n. 2 (ver:
abeja)
Trigona clouipes, ver: bor
Trigona cupira, 45
Trigona duckei, 43
Trigona limiio, 67 n. 2
Trigona ruicrus, 48, ID!
Trigona (Hypotrigona) ceophloei,
97 n. 1
Trigona (Tetragona) jaty, 60, 97
n. 1
trompa, 270, 304, 324, 337
Trumai, 167
Tsimshian, 165
tucn, 303, 305-307, 313
Tucano, 75, 347 n. 18, 356
tucum (palmera), 100, 108, 154 u.
3, 346
tuiui (pjaro), 228
Tunebo, 288 n. 7
Tupari, 254
Tup, ver: gemelos y passim
Tup-Kawahib, 49, 254
turdiforme, 148
tururi, corteza de, 303304, 325 n. 11
tusca, 85
Twana, 157
Uitoto, 78 n. 7, 275, 3\], 318, 367
368, 372, 374-375, 379 n, \]
Umotina, Umutina, 24 n. 3, 29, 122
11. 9, 202, 290 n. 10, 367
Urnutina, ver: Umotina
ungulado, 76
Uro.Clp.y., 78 11, 7
urubtl (buitre carroero) , 5052,
11798. 112, 2H2 11. s, 282, 361362
Urub, 254
uruc, 19, 22
Vt.,
utel1lil108 ti"e trabajan solos, 174
vado, lleno, ver: continente
vagina dentada, 167, 195 n. 7, 257
n. 4
Van Oenucp A., 336-338, 340341,
vegetariano, 30-32, 195, 328
vejiga natatoria, 375
veneno, 44, 46-49, 50-53, 55-57, 66,
72-75, 84. 85. 124, 140, 147, 173,
177, 180-181, 211-212, 230, 238-
239, 241, 246. 262, 263264, 301
302, 314-315, 332. 333, 360,
Y passim (ver: timb)
Venus (astron.) . 225, 266, 346, 378
Va Lctea, 47, 111-112, 233, 239
Vilela, 80
Viola sp., 15
Virgilio, 14 11. 1, 29, 41, 73 n. 5,
125, 252, 299, 335 n. 16
Virola sp., 366
vscera, hueso, 78, 79-86, 219-222.
262264, 266 n. 10, 283, 288, 289,
320, 389
visn, 78 11. 7
Vitcea, 100
vizcacha, 94, 96
vmito, 46-47, 50, 74-75, 81-82, 91,
147, 173 n. 7, 179, 203-206, 215,
219-220,226,227,238-239,355-356
Wabanaki, 175 n. 9
wabu, 334-335, 339
warens. Madame de, 152
Wau-uta, la rana arborcola, 134,
143-144, 150-152, 155, 161, 176
Xylopia, 304
Yamamad, 173 n. 7
Ymana,72
Yanaigua, 310
Yaquis, 336
Yaruro, 191, 201 n. 10
Yokut, 310 n. 4
yuchan (rbol), 7886, 96, 162164,
326
Yuki, 310 n. 4
Yuracar, 289 n. 9
Yurok, 157, 257 n. 4, 288 n. 6
zancuda, 202-205, 228, 360-361
zngano, 71 n. 4, 275, 338, 339
zapallo, rbol, 311
zarigeya, 61, 6670, 80, 89, 97, 162,
173 n. 7, 195, 240-245, 246, 307
n. 2, 342
Zizyphus mistol, 84, 92
zorro, 68-99, 113-114, 132
133, 159161, 162, 172,
173 n. 7, 181, 187, 190 n. s, 207,
230-232, 235, 245, 326, 357, 375,
389
Zui,311
Prefacio
PARA AFINAR
NDICE GENERAL
PRIMERA PARTE
9
11
Lo SECO Y LO HMEOO . 41
l. Dilogo de la miel y del tabaco 41
n. El Animal rido. 58
III. Historia de la chica loca por la miel, de su vil seductor y de su
tmido esposo 87
~ c l ~ r o U
b) En las estepas de Brasil central 99
SEGUNDA PARTE
EL FESTN DE LA RANA
I. Variaciones 1, 2, 3
a) Primera variacin
b) Segunda variacin
e) Tercera variacin
11. Variaciones 4, 5, 6 .
d) Cuarta variacin .
e) Quinta variacin.
f) Sexta variacin .
437
125
127
133
138
142
178
178
206
213
438
AGOSTO EN CUARESMA
NDICE GENERAL
TERCERA PARTE
217
l. La noche estrellada .
n. Ruidos en el bosque
111. Retorno del desanidador de pjaros
CUARTA PARTE
Los INSTRUMENTOS DE LAS TINIEBLAS
l. El escndalo y el hedor
n. La armona de las esferas
Tabla de los smbolos
Bibliografa
ndice de mitos
l. Por nmero y por tema
11. Por tribu .
ndice analtico
ndice general.
219
246
277
299
301
352
396
397
419
424
425
437
Este libro, compuesto por Imprenta
Abitiz, S. A., Dr. J. Olvera 106,
xico 7. D. F., se acab de imprimir en
los talleres de Litoarte, S. de R. L.,
Ferrocarril de Cuernavaca 683. Mxl-
co 17, D. F,; el da 5 de enero de
]972. Se imprimieron 7000 ejempla-
res y en su composicin se emplea-
ron tipos Baskerville de 9: 10,9:9 y 8:9
puntos. La edicin estuvo al cuidado
de Juan Almela.
También podría gustarte
- Lévi-Strauss Claude, Mitológicas III. El Origen de Las Maneras de MesaDocumento253 páginasLévi-Strauss Claude, Mitológicas III. El Origen de Las Maneras de MesaRoberto Chávez Barajas90% (10)
- La otra mitad de Dios: Una indagación sobre el imaginario humanoDe EverandLa otra mitad de Dios: Una indagación sobre el imaginario humanoAún no hay calificaciones
- Impurezas: trazos de una antropología filosóficaDe EverandImpurezas: trazos de una antropología filosóficaAún no hay calificaciones
- Ensayo sobre el don: Forma y función del intercambio en las sociedades arcaicasDe EverandEnsayo sobre el don: Forma y función del intercambio en las sociedades arcaicasCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (3)
- 15 Sahlins Marshall Cultura y Razon Practica Contra El Utilitarismo1Documento243 páginas15 Sahlins Marshall Cultura y Razon Practica Contra El Utilitarismo1Blanca CárdenasAún no hay calificaciones
- Claude Levi Strauss Tristes Tropicos PDFDocumento405 páginasClaude Levi Strauss Tristes Tropicos PDFNéstor Caparrós MartínAún no hay calificaciones
- BELARMINO Y APOLONIO: Biblioteca de Grandes EscritoresDe EverandBELARMINO Y APOLONIO: Biblioteca de Grandes EscritoresAún no hay calificaciones
- Canciones de viaje con quintas bohemias: Noticias biográficasDe EverandCanciones de viaje con quintas bohemias: Noticias biográficasAún no hay calificaciones
- Debate entre el vino y la cerveza: y otros papeles de cocinaDe EverandDebate entre el vino y la cerveza: y otros papeles de cocinaAún no hay calificaciones
- Sátiras PDFDocumento303 páginasSátiras PDFJuvenal RodriguezAún no hay calificaciones
- Y si: Especulaciones sobre lengua y literaturaDe EverandY si: Especulaciones sobre lengua y literaturaAún no hay calificaciones
- Cocina y literatura: Ensayos literarios sobre gastronomía y ensayos gastronómicos sobre literaturaDe EverandCocina y literatura: Ensayos literarios sobre gastronomía y ensayos gastronómicos sobre literaturaCalificación: 2 de 5 estrellas2/5 (1)
- Belarmino y Apolonio by Pérez de Ayala, Ramón, 1881?-1962Documento141 páginasBelarmino y Apolonio by Pérez de Ayala, Ramón, 1881?-1962Gutenberg.org100% (2)
- FANTASMAGORIANA o Antología de historias sobre apariciones de espectros, espíritus, fantasmas, etc.De EverandFANTASMAGORIANA o Antología de historias sobre apariciones de espectros, espíritus, fantasmas, etc.Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- GuíaBurros Los mejores refranes en español e inglés: Edición bilingüeDe EverandGuíaBurros Los mejores refranes en español e inglés: Edición bilingüeAún no hay calificaciones
- Cabodevilla Jose Maria - Palabras Son Amores - Limites Y Horizontes Del Dialogo HumanoDocumento168 páginasCabodevilla Jose Maria - Palabras Son Amores - Limites Y Horizontes Del Dialogo HumanoNicolas Prieto100% (2)
- FaustoDocumento312 páginasFaustoBidgar HernándezAún no hay calificaciones
- Ensayos sobre el silencio: Gestos, mapas y coloresDe EverandEnsayos sobre el silencio: Gestos, mapas y coloresCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (4)
- Humano, más humano: Una antropología de la herida infinitaDe EverandHumano, más humano: Una antropología de la herida infinitaAún no hay calificaciones
- Taylor - El Arte de La Memoria PDFDocumento33 páginasTaylor - El Arte de La Memoria PDFsantiagodelavorágine100% (2)
- Cartografías de la conciencia española en la Edad de OroDe EverandCartografías de la conciencia española en la Edad de OroAún no hay calificaciones
- Una ciudad de la España cristiana hace mil añosDe EverandUna ciudad de la España cristiana hace mil añosAún no hay calificaciones
- ¡Te perdono! Memorias de un espíritu: Comunicaciones obtenidas por el médium parlante del Centro Espiritista “La Buena Nueva” de la ex-villa de Gracia.De Everand¡Te perdono! Memorias de un espíritu: Comunicaciones obtenidas por el médium parlante del Centro Espiritista “La Buena Nueva” de la ex-villa de Gracia.Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Oración fúnebre a las honras del rey nuestro señor don Felipe Cuarto el GrandeDe EverandOración fúnebre a las honras del rey nuestro señor don Felipe Cuarto el GrandeAún no hay calificaciones
- Viaje con Hannah Del Edén a la eternidad: Journey with Hannah, #2De EverandViaje con Hannah Del Edén a la eternidad: Journey with Hannah, #2Aún no hay calificaciones
- Los Secretos Del TiempoDocumento122 páginasLos Secretos Del TiempoGabriel Baltazar SolaroAún no hay calificaciones
- Importancia Del Carbono 14...Documento3 páginasImportancia Del Carbono 14...Andy Caro Mujica100% (1)
- Pumpu PDFDocumento36 páginasPumpu PDFAndy Caro Mujica100% (1)
- Patrones de Asentamiento EnsayoDocumento8 páginasPatrones de Asentamiento EnsayoAndy Caro MujicaAún no hay calificaciones
- 05 GT Octavio Ixtacuy López Erin Estrada Lugo Manuel RoberDocumento21 páginas05 GT Octavio Ixtacuy López Erin Estrada Lugo Manuel RoberAndy Caro MujicaAún no hay calificaciones
- El Periodo Del CuaternarioDocumento27 páginasEl Periodo Del CuaternarioAndy Caro MujicaAún no hay calificaciones
- Tema 5.3. ReplicacionDocumento58 páginasTema 5.3. ReplicacionVanesa Algara SorianoAún no hay calificaciones
- El Manejo de Paciente Violento y CombativoDocumento28 páginasEl Manejo de Paciente Violento y CombativoJ. de Jesús Pérez M.100% (2)
- Actividad 2.4. Examen de La Unidad II (Plantas Medicinales para El Dolor) - Revisión Del IntentoDocumento5 páginasActividad 2.4. Examen de La Unidad II (Plantas Medicinales para El Dolor) - Revisión Del IntentoKarmelina XajilAún no hay calificaciones
- Metodos para Bordar El Desarollo Del NiñoDocumento40 páginasMetodos para Bordar El Desarollo Del NiñoMery Becerra FonsecaAún no hay calificaciones
- Centros de CargaDocumento7 páginasCentros de Cargajoseonofre26Aún no hay calificaciones
- Test - Módulo de Agentes Biológicos - InicialDocumento4 páginasTest - Módulo de Agentes Biológicos - Inicialjoselo cabezas ceronAún no hay calificaciones
- Medicamento Piridoxina 2014Documento2 páginasMedicamento Piridoxina 2014antonio moncada catalanAún no hay calificaciones
- Ejercicios Resueltos EconomA A 1Aº Tema 8Documento7 páginasEjercicios Resueltos EconomA A 1Aº Tema 8MV C CharlesAún no hay calificaciones
- Dispo 0566-14Documento25 páginasDispo 0566-14Derkis MarcanoAún no hay calificaciones
- Leemos Un Texto para Explicar CY TDocumento5 páginasLeemos Un Texto para Explicar CY TLuceroAún no hay calificaciones
- Preparacion y Conservacion de TripasDocumento13 páginasPreparacion y Conservacion de TripasIndira egusquiza santos100% (1)
- Unidad II LECTOCOMPRENSIÓN Actividades Resueltas PDFDocumento19 páginasUnidad II LECTOCOMPRENSIÓN Actividades Resueltas PDFRocio AloyAún no hay calificaciones
- Las Terapias Del Desarrollo PersonalDocumento107 páginasLas Terapias Del Desarrollo PersonalLizLujan100% (1)
- Beatriz Escobar Nov PDFDocumento3 páginasBeatriz Escobar Nov PDFSebas VelázquezAún no hay calificaciones
- Nos Valoramos y Promovemos Nuestro Estilo de Vida SaludableDocumento6 páginasNos Valoramos y Promovemos Nuestro Estilo de Vida SaludableEdgar Diaz Montenegro100% (3)
- Manual de PropietariosDocumento24 páginasManual de PropietariosLOREN MOLINAAún no hay calificaciones
- Aparato Cierculatorio TareaDocumento21 páginasAparato Cierculatorio Tareafabiola ruizAún no hay calificaciones
- Temperamentos en La PedagogiaDocumento3 páginasTemperamentos en La PedagogiaSofi mundoAún no hay calificaciones
- Alacranes 2.0Documento3 páginasAlacranes 2.0Isidora parraAún no hay calificaciones
- Sesión 1 - Relaciones de Masa en Las Reacciones QuímicasDocumento28 páginasSesión 1 - Relaciones de Masa en Las Reacciones QuímicasOimas YulinhoAún no hay calificaciones
- Quimica Elmer Arenas RiosDocumento3 páginasQuimica Elmer Arenas RiosAlbertBorjaAlarconAún no hay calificaciones
- Discurso Sobre FemicidioDocumento9 páginasDiscurso Sobre FemicidioValeVal0% (2)
- File 19Documento48 páginasFile 19YlmaDeSouzaCampos100% (1)
- Habilidades ComunicativasDocumento64 páginasHabilidades ComunicativasJorgePinillosAún no hay calificaciones
- Arbol Genealogico (Educacion y Poblacion)Documento10 páginasArbol Genealogico (Educacion y Poblacion)Alvin Campos LopezAún no hay calificaciones
- Introducción-Marco Teorico Antecedentes, Sentimiento ComunitarioDocumento8 páginasIntroducción-Marco Teorico Antecedentes, Sentimiento ComunitarioMaritza RuizAún no hay calificaciones
- Mutaciones CromosomicasDocumento2 páginasMutaciones CromosomicasJimena AfonsoAún no hay calificaciones
- PDF Catalogo Quesos Regionales Italianos 2021 Comercial CBGDocumento36 páginasPDF Catalogo Quesos Regionales Italianos 2021 Comercial CBGANDRES FELIPE CORTES CORREDORAún no hay calificaciones
- 9 Tejido Conjuntivo II. Variedades Del Tejido Conjuntivo Propiamente DichoDocumento21 páginas9 Tejido Conjuntivo II. Variedades Del Tejido Conjuntivo Propiamente DichoNayivi Martin BarreraAún no hay calificaciones
- Creacion Musical Tarea 3 Hector Gustavo III Carranza Revolorio 18001992Documento15 páginasCreacion Musical Tarea 3 Hector Gustavo III Carranza Revolorio 18001992Gustavo CarranzaAún no hay calificaciones