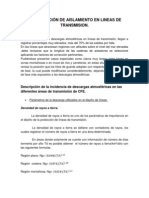Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
03 Rojas Colombia
03 Rojas Colombia
Cargado por
HChiroquesDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
03 Rojas Colombia
03 Rojas Colombia
Cargado por
HChiroquesCopyright:
Formatos disponibles
Manuel Rojas1
PDRS-GTZ
LA CRISIS DEL SECTOR RURAL COLOMBIANO se encuentra en el corazn de la crisis nacional: la prdida de gobernabilidad afecta al conjunto de la institucionalidad del Estado. El territorio rural vive un proceso de fragmentacin sin antecedentes, por el que el Estado legtimo ha sido sustituido en sus funciones por grupos al margen de la ley que pugnan por el poder en sus respectivos espacios locales. Parte sustancial de las disputas por el territorio es la apropiacin y control de los recursos del suelo (minera, agua, tierra, bosques), con todas las implicaciones que ello genera en el acceso al disfrute de los recursos naturales y en la determinacin de un marco institucional democrtico y con equidad. Este trabajo es un somero anlisis de los problemas que confronta la poblacin rural colombiana para acceder a la tierra. A diferencia de los del resto de pases de la regin andina, los pobladores del campo colombiano deben hacer frente a una situacin poltica e institucionalmente conictiva para garantizar el acceso de los sin tierra y, lo que es peor aun, para garantizar los derechos de propiedad de aquellos que ya lo consiguieron en el pasado. La desruralizacin obligada de los territorios motivada por la expulsin de casi una tercera parte de la poblacin rural nacional, auspiciada por grupos armados que se disputan amplias zonas del campo, requiere que la estrategia sectorial tradicional de reforma agraria sea revisada y se priorice en cambio, pensando en la era posconicto, una reconstruccin de los territorios rurales a partir de procesos de ordenamiento territorial, de repoblamiento y de diseo de una poltica de tierras que apuntale procesos de desarrollo de los territorios rurales afectados por el conicto.
Los contenidos del presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no comprometen la de la institucin para la que labora.
50
MANUEL ROJAS
EL DESARROLLO RURAL Y LA PROBLEMTICA DE TIERRAS
Entender el desarrollo rural con un enfoque de territorio implica poner el suelo o la tierra, como comnmente se lo denomina como un elemento fundamental en la comprensin de los procesos de acceso, apropiacin y uso productivo de los recursos naturales que all se asientan. Sea como escenario de actividades estratgicas mineras, o de actividades agropecuarias y forestales, la tierra cumple un papel decisivo en la produccin y generacin de riqueza. Y no solo por las propiedades inherentes a su naturaleza o vocacin productiva, sino adems por el carcter histrico y social que se desprende de su apropiacin. As, su connotacin se extiende a las esferas del poder poltico, o a las expresiones culturales relacionadas con las visiones cosmognicas de comunidades ancestrales. La potencialidad de los procesos productivos en el espacio rural surge de la disponibilidad de los factores de produccin surgidos del patrimonio natural, pero tambin de factores exgenos como el conocimiento, la tecnologa y las instituciones que regulan los derechos de propiedad y su uso. Si se analiza esa doble funcin de la tierra una relacionada con el desarrollo de la economa rural y ambiental del territorio y con la provisin de condiciones de existencia y de vida de los pobladores, la otra relativa a su apropiacin, que expresa relaciones sociales y de poder poltico, se puede aseverar que todos aquellos aspectos inherentes a las instituciones reguladoras del acceso y apropiacin de la tierra sern determinantes en la denicin de una poltica de desarrollo territorial rural. Al concebir el desarrollo rural sostenible desde una perspectiva territorial, se asume una visin de pas ms prspero, con menos pobreza, ms equidad, ms competitividad productiva, un manejo ambiental sostenible y una mayor gobernabilidad y estabilidad poltica en los territorios rurales. Se entiende, asimismo, que el uso y manejo sostenible de los recursos productivos se realizan desde una ptica de economa del territorio, con la idea de lograr una mayor cohesin social dentro de ellos y con el resto de sectores de la economa. Los recursos naturales cumplen entonces una funcin articuladora en los territorios rurales entre los ecosistemas naturales y los sistemas sociales que condicionan su uso. Y esta interaccin determina la conguracin de los diferentes modelos de apropiacin de tales recursos, la distribucin del ingreso y el manejo de los recursos, que explican los procesos de diferenciacin espacial en trminos econmicos y polticos. Desde esta perspectiva, las polticas orientadas a regular y mejorar el acceso de los pobladores rurales a la tierra deben formar parte de los pro-
POLTICA DE TIERRAS, REFORMA AGRARIA Y RECONSTRUCCIN DEL TERRITORIO RURAL EN COLOMBIA
51
cesos de ordenamiento territorial, como expresin de las relaciones entre el recurso natural (suelo, agua, minera, bosques) y la organizacin humana correspondiente. El ordenamiento territorial, soporte bsico del enfoque de desarrollo rural, ser una de las herramientas ms ecaces para hacer un uso adecuado de los recursos, en este caso la tierra, de acuerdo con criterios de equidad, justicia y sostenibilidad. Supone procesos contractuales entre los ocupantes del territorio, para regular los derechos de acceso y gestin de los recursos en condiciones de equidad y bienestar de los miembros; sugiere el diseo de mecanismos de solucin de conictos para la gestin democrtica y gobernable del territorio.
IMPORTANCIA DEL ACCESO A LA TIERRA Y DE LA GARANTA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD PARA LOS POBRES RURALES
Uno de los elementos que sustentan las polticas de acceso a la tierra mediante procesos de redistribucin y garanta de los derechos de propiedad es la potencialidad de la reforma agraria como poltica estratgica de ordenamiento territorial. Dada esta importancia, las instituciones relacionadas con la tierra han evolucionado durante largos periodos, y las polticas de tierras se han visto invariablemente afectadas por la presencia de mltiples imperfecciones del mercado. Para la mayora de los pobres de los pases en desarrollo, la tierra es el medio primario para la generacin de un medio de vida, y un vehculo principal para invertir, acumular riqueza y transferirla de una generacin a otra. Las posiciones polticas que hacen caso omiso de esta complejidad, o las intervenciones histricas en esta rea, conducen la mayora de las veces a consecuencias negativas no intencionadas. De acuerdo con el papel que juega la tierra en el bienestar social y econmico de la poblacin, se constituye en un determinante del acceso a oportunidades econmicas de los pobres rurales. De la forma en que se denan los derechos a la tierra es decir, del cmo las familias rurales y los empresarios obtienen el disfrute del uso y posesin de ella, y de la manera en que los conictos relativos a este recurso sean resueltos por medios formales o informales, dependern los efectos sociales y econmicos de largo plazo en el espacio rural. Las implicaciones no solo inuyen en la estructura del gobierno en el mbito local, sino que tambin afectan: (a) la capacidad de las familias para producir lo necesario para su subsistencia y para generar un supervit que pueda ser comercializado; (b) su estatus social y econmico, y a menudo su identidad colectiva; (c) su incentivo para invertir
52
MANUEL ROJAS
y para usar la tierra de una manera sostenible; y, (d) su capacidad para autoasegurarse y para acceder a mercados nancieros.2 Por esta razn, investigadores y profesionales del desarrollo han reconocido desde hace tiempo que proporcionar a los pobres acceso a la tierra y mejorar su capacidad para hacer uso efectivo de la que ocupan es esencial para reducir la pobreza y para dar poder de decisin a los pobres y a las comunidades. El control de la tierra es particularmente importante para la mujer, cuya propiedad de los bienes ha demostrado afectar el gasto, por ejemplo, en la educacin de los nios. Sin embargo, por lo general la mujer ha estado en desventaja en trminos de acceso a la tierra. Asegurar que pueda tener derechos seguros a uno de los bienes principales de la familia ser crucial en muchos aspectos. La capacidad de los lderes y autoridades locales para controlar la tierra ha sido tradicionalmente una fuente importante de poder poltico y econmico. Sin mencionar los benecios econmicos que pueden derivarse de dar a los hogares mayor seguridad en la tenencia, medidas para incrementar la capacidad de familias e individuos para controlar la tierra tendrn consecuentemente un gran impacto sobre la promocin de su autonoma y les darn mayor voz, y as se crear la base para un desarrollo local ms democrtico y participativo.3 La posibilidad de que las familias rurales pobres cuenten con acceso a la tierra tiene implicaciones directas sobre los niveles de ingreso y bienestar de los hogares en los territorios donde estos derechos se garantizan. Sistemas de derechos de propiedad seguros son el soporte bsico del funcionamiento de los mercados y del diseo de las estrategias que los hogares rurales asumen para enfrentar riesgos derivados de la escasez de capital. La tierra es el activo clave para los pobres rurales y urbanos. En los pases en desarrollo, los derechos de propiedad de la tierra constituyen un cimiento para la actividad econmica y el funcionamiento de instituciones de mercado y de otras de carcter social y poltico (por ejemplo, gobiernos locales y redes sociales).4 La falla al poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para aplicar polticas de tierras que reconozcan derechos de acceso y propiedad sobre ellas puede mantener los conictos en estado activo o latente, lo que acarrea elevados costos sociales y econmicos, especialmente debido a que en la prctica los conictos resueltos inadecuadamente pueden conducir a la rpida
2 Nueva ruralidad y el tema de tierras, E. Prez y M. A. Farah, editores: Desarrollo rural y nueva ruralidad en Amrica Latina y la Unin Europea. Bogot: Ponticia Universidad Javeriana, 2004. Ibid. Deininger, K.: Land Policies for Growth and Poverty Reduction. World Bank Policy Research Report. Oxford y Nueva York: World Bank and Oxford University Press, 2003.
3 4
POLTICA DE TIERRAS, REFORMA AGRARIA Y RECONSTRUCCIN DEL TERRITORIO RURAL EN COLOMBIA
53
multiplicacin del potencial de conicto. En algunas reas rurales esto puede tener como resultado la inseguridad generalizada de la tenencia de la tierra, lo que pone en peligro el Estado Social de Derecho. El incremento de la presin de sectores empobrecidos sobre la tierra obliga en muchos casos al Estado a tomar medidas de adquisicin de predios de manera rpida y al asentamiento de familias que son rechazadas por el entorno social, o que sencillamente son nuevamente expulsadas por algunos de los actores en conicto que sospechan de la procedencia de los desplazados. Se genera as un crculo vicioso que encarece las soluciones desde la perspectiva poltica y social.
DESIGUALDAD DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN COLOMBIA
Colombia, como muchos otros pases de Amrica Latina, posee una estructura dual de propiedad de la tierra, sostenida por instituciones altamente inequitativas y conictivas. Los factores polticos que han incidido en el mantenimiento de tales condiciones de desigualdad se relacionan con aspectos como: (i) concesiones de tierras como parte de pago por favores militares en las guerras civiles del siglo XIX; (ii) incentivos scales agrcolas que permitieron la compra de tierras por individuos que evadan tributos por rentas no agrcolas; (iii) polticas de crdito subsidiado y proteccin especial al sector ganadero, lo que indujo a actividades de bajo uso de mano de obra; (iv) inversiones en tierra por medio de procesos de lavado de activos; y, (v) expulsin violenta de poblacin rural. Las intervenciones estatales favorecieron y consolidaron la estructura dual a partir del modelo de desarrollo y modernizacin agrcolas, puesto en prctica especialmente a partir de los aos cincuenta del siglo recin pasado. Este modelo se especializ en la produccin de materias primas agroindustriales y en el empleo de paquetes tecnolgicos intensivos en mecanizacin y uso de pesticidas. Mediante una poltica de inversiones en infraestructura de riego y vial, una poltica de precios altamente proteccionista y subsidios crediticios, propiciaron procesos de valorizacin de las mejores tierras en el pas, cuyos precios resultaron inasequibles para compradores de tierras (path dependence). En las pocas de la reforma agraria, en particular en la dcada de 1960, las polticas de colonizacin dirigidas por el Estado empujaron a los campesinos sin tierra hacia las zonas de la frontera agrcola y dejaron intacta la estructura de gran propiedad de los territorios desarrollados por el proceso de modernizacin agrcola. Por su parte, los pequeos productores de las zonas de ladera, donde exista la mayor presin demogrca, se vieron obligados a fragmentar sus propiedades y as se congur en las zonas de montaa una
54
MANUEL ROJAS
estructura tpicamente minifundista, caracterizada por la especializacin en la produccin de bienes-salario. El 91,5 por ciento de los predios minifundistas tienen menos de 10 ha y representan 46,3 por ciento del rea de minifundios. Sin embargo, el minifundio est concentrado en predios menores de 3 ha que representan 70 por ciento de los predios y 16,6 por ciento del rea con minifundios. Para el decenio de 1990, luego de treinta aos de aplicacin de la ley 165/1961, una de las ms importantes en materia de reforma agraria en la segunda mitad del siglo pasado, se poda constatar que el proceso de concentracin se haba incrementado, a pesar de la cuantiosa inversin del Estado en compras de tierras y en costosas inversiones para abrir frontera en las zonas de reserva forestal del pas. Tal como se puede apreciar en el cuadro 1, en este periodo se registra una transferencia de tierras desde los pequeos y medianos propietarios hacia los grandes propietarios, no obstante la presin demogrca y la fragmentacin de las ncas pequeas. Tomando en cuenta un factor de calidad de tierras, en este caso la UAF,5 la porcin del rea cultivada por los pequeos productores se redujo levemente durante el lapso 1984-1997, de 23,2 por ciento a 21,4 por ciento; el rea de los medianos disminuy, en tanto que las unidades ms grandes pasaron de 46,4 por ciento a 54 por ciento en rea.6 Este balance es un argumento poderoso esgrimido contra las polticas de reforma agraria emprendidas por el Estado colombiano, y tambin una explicacin de los avances de la violencia y el desplazamiento en muchas regiones, especialmente a nes de la dcada de 1990. Para el ao 2003, estudios de medicin que emplearon una metodologa basada en el criterio de calidad de la tierra, tomado de los registros catastrales nacionales, sealan altas tasas de concentracin en materia de redistribucin de la propiedad en Colombia. As se obtuvo un coeciente de Gini, a escala nacional, equivalente a 0,85, casi tres veces los registros establecidos para el caso de pases como Corea y el Japn, por ejemplo, que muestran niveles de concentracin de 0,35 y 0,38 respectivamente.
Una unidad agrcola familiar (UAF) se dene como el rea cuya extensin y caractersticas ecolgicas, territoriales y de nivel tecnolgico permiten a una familia rural la remuneracin de su trabajo en una suma aproximada a tres salarios mnimos legales. La UAF se calcula en el nivel municipal y seala la clasicacin homognea de las zonas productivas. Machado, A.: Una visin renovada sobre la reforma agraria en Colombia, en A. Machado y R. Surez, editores: El mercado de tierras en Colombia. Bogot: TM Editores, 1999. Mondragn, Hctor: Colombia: O mercado de tierra o reforma agraria. Bogot: ANUC UR/Fensuagro,1999.
POLTICA DE TIERRAS, REFORMA AGRARIA Y RECONSTRUCCIN DEL TERRITORIO RURAL EN COLOMBIA
55
CUADRO 1 ESTRUCTURA DE LA TENENCIA Y USO DE LA TIERRA EN COLOMBIA (1984-1997)
Por capacidad productiva rea (%) 1984 Pequeo (0-2 UAF) Mediano (2-10 UAF) Grande (> 10 UAF) 23,15 30,50 46,35 1997 21,40 24,80 53,80 Por rea rea (%) 1984 < 100 ha 100-500 ha > 500 ha 40,00 27,50 32,50 1997 34,50 20,50 45,00 Unidades (N.) 1984 96,90 2,70 0,40 1997 97,40 2,30 0,30 Unidades (N.) 1984 89,92 8,68 1,40 1997 91,11 7,81 1,08
Fuentes: Panel superior, Machado, op. cit., 1999; panel inferior, Mondragn, op. cit, 1999.
CONSECUENCIAS DE LA DISTRIBUCIN DESIGUAL DE LA TIERRA EN COLOMBIA
Son numerosos los impactos que pueden atribuirse a una estructura de inequidad y de acceso impedido al uso efectivo de los recursos naturales por grupos rurales que se asientan en un territorio dado. Corresponde a los propsitos de este trabajo hacer referencia a dos incidencias que son determinantes en la sostenibilidad de los territorios rurales en Colombia.
SUBUTILIZACIN
DEL USO DE LA TIERRA
El carcter errtico o la inexistencia de una poltica efectiva de tierras han trado como resultado serios problemas que tienen que ver con el uso sostenible de los recursos naturales. En relacin con el uso del suelo, los registros del Instituto Geogrco Agustn Codazzi indican niveles de subutilizacin de 30 por ciento del rea disponible para uso productivo del pas. Tal como se puede ver en el cuadro 2, que hace una comparacin de los valores de 1987 y 1999, las cifras de uso inadecuado del factor suelo han crecido de manera sustancial. De un rea total de 144,2 millones de ha, solo 12 por ciento son aptas para la agricultura. En 1999, solo 30 por ciento de esta tierra se cultivaba, en tanto las
56
MANUEL ROJAS
tierras forestales se sobreexplotaban en actividades de ganadera intensiva. A pesar de que solo 36 por ciento de la tierra es apta para pastos, se emplea en ganadera un rea tres veces mayor. CUADRO 2 USO ACTUAL Y POTENCIAL DE LA TIERRA EN COLOMBIA (1985-1999)
Potencial (1985) Millones de ha Cultivos Pastos Bosque No agropecuario Urbano y aguas Total 14,4 19,2 78,3 2,3 114,2 % 12,60 16,80 68,60 2,01 100,00 Uso actual (1987) Millones de ha 5,3 40,1 58,9 8,5 1,4 114,2 % 4,6 35,1 51,6 7,4 1,2 100,0 Uso actual (1999) % 3,9 36 57 2,8 100,0 De potencial 30,6 214,6 83,5 139,1
De Millones potencial de ha 36,8 208,9 75,21 60,9 4,4 41,2 65,4 3,2 114,2
Fuentes: Anuario estadstico del Ministerio de Agricultura, 1999.
A los conictos por el uso del suelo se suma el auge de cultivos ilcitos de coca y amapola en las reas de bosques, pramos y selvas. Segn la Direccin Nacional de Estupefacientes de Colombia,7 entre 1990 y el 2003 se destruyeron 928 mil ha de zonas de reserva natural para cultivo de amapola, y cerca de 12 millones de ha de bosque tropical para el cultivo de coca.8
INCREMENTO
DE LA VIOLENCIA, DESPLAZAMIENTO FORZADO
El desplazamiento forzoso en Colombia es consecuencia del conicto armado y de la violencia poltica generada por grupos irregulares que se disputan amplios territorios de la geografa nacional. Los organismos de derechos humanos han calculado que entre dos millones y tres millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus tierras para moverse a sitios relativamente ms seguros. Aproximadamente 74 por ciento de los municipios del pas han sido
La Direccin Nacional de Estupefacientes asesora y apoya al Consejo Nacional de Estupefacientes y al Gobierno Nacional en la formulacin de polticas contra el trco de drogas y la administracin de bienes objeto de extincin de dominio como resultado de esta actividad. Tomado de <www.cultivosilicitoscolombia.gov.co>.
POLTICA DE TIERRAS, REFORMA AGRARIA Y RECONSTRUCCIN DEL TERRITORIO RURAL EN COLOMBIA
57
afectados por problemas de desplazamiento, por la llegada o por la salida de grupos poblacionales. No hay duda alguna de que el desplazamiento y el conicto armado tienen un estrecho vnculo con el problema de la tierra en Colombia. El desalojo del territorio es una estrategia empleada por los grupos armados ilegales para fortalecer el control territorial y hacerse de las tierras de las familias expulsadas. Segn algunos estudios, cerca de 60 por ciento de los desplazados registran propiedades sobre tierras, 80 por ciento de los cuales son tenedores de parcelas menores de 8 ha. Del conjunto de los desplazados, solo 11 por ciento desean retornar. Un alto porcentaje de ellos tiene acceso a la tierra bajo diferentes formas de tenencia, y la mayora se concentra entre pequeos y medianos parceleros con ttulos de propiedad regulados. En este rubro, las polticas para garantizar los derechos de propiedad han sido inocuas, pues el ttulo ni ha evitado ni ha motivado el respaldo del Estado. El desplazamiento forzoso ubica a Colombia, despus de Sudn y de la Repblica del Congo, en el tercer lugar en magnitud en esta materia en el mundo. Segn las ltimas cifras del 2005, en los ltimos diez aos el nmero de desplazados puede ascender a tres millones de personas en Colombia. De acuerdo con un informe del PNUD, [] los desplazados constituyen de lejos el grupo ms numeroso del conicto.9 La mayora de anlisis coinciden en sealar que el desplazamiento forzado por la violencia en Colombia tiene una gran coincidencia local o regional con procesos de concentracin de la propiedad de la tierra, y con la presencia y control territorial de grupos armados ilegales.10 Territorios bajo control de importancia estratgica, sea por los recursos de valor econmico actual o potencial, han adquirido un valor militar para las fuerzas armadas irregulares en contienda. Es el caso de las zonas donde hay petrleo, carbn o gas, importantes para la supervivencia econmica de las milicias y por su carcter estratgico-militar. Los territorios de reas protegidas, a su vez, tienen una enorme importancia econmica, por ser escenario del asentamiento de cultivos ilcitos (50.000 ha mviles en el interior de los parques nacionales), y desde luego, su naturaleza
9 10
PNUD: Informe Nacional de Desarrollo Humano. Colombia 2003: El conicto, callejn con salida. Bogot: PNUD, 2003, p. 122. Surez, R. y K. Vinha: Elementos para una reforma agraria efectiva. Bogot: s.e., 2003. Informe nal. LeGrand, C.: Colonizacin y violencia en Colombia: Perspectivas y debate, en A. Machado, editor: El agro y la cuestin social. Bogot: Ministerio de Agricultura/Tercer Mundo Editores, 1994. Reyes, A.: Compra de tierras por los narcotracantes, en E. Thoumi, editor: Drogas ilcitas en Colombia: Su impacto econmico, poltico y social. Bogot: Editorial Antares, 1997.
58
MANUEL ROJAS
impenetrable e inhspita los hace ms apreciables. La movilidad forzada de la poblacin civil ha contribuido histricamente a la conformacin demogrcoespacial de la sociedad colombiana. Durante la poca de la violencia civil de la dcada de 1950, el proceso llev a la conguracin de los grandes asentamientos urbanos hoy existentes en el pas. Entre 1946 y 1966 fueron desplazadas aproximadamente 2 millones de personas de las zonas rurales, lo que equivala a 12 por ciento de la poblacin total colombiana de 1964.11 En ese entonces, aproximadamente 300 mil ttulos de propiedad de la tierra cambiaron de manos.12 En un estudio realizado por la Contralora General de la Repblica se estim en ms de un milln de hectreas el rea abandonada por las vctimas de la violencia durante el lapso 2000-2004, y esas prdidas fueron valoradas en 978 millones de dlares. Este mismo informe mostraba que, de no lograrse una recuperacin de esas tierras, el Estado deber invertir casi 3 mil millones de dlares para solucionar los problemas de la poblacin desplazada.13 CUADRO 3 CARACTERSTICAS DEL DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA
Variable Guerrilla-actor expulsin Paramilitares-actor expulsin Gobierno-actor expulsin Dos actores de expulsin Amenaza-motivo expulsin Asesinato-motivo expulsin Desaparicin o tortura-motivo expulsin Confrontacin armada-motivo expulsin Reclutamiento forzado-motivo expulsin Fumigacin-motivo expulsin Desplazamiento reactivo Desplazamiento intradepartamental Desplazamiento intramunicipal Desplazamiento directo Duracin del desplazamiento (das) Media 46,25 45,21 1,41 9,35 43,07 8,36 1,34 6,65 3,36 0,46 60,71 60,07 25,57 95,24 297
Fuente: Acceso a tierras y desplazamiento forzado en Colombia. Documento CEDE, mayo del 2004.
11
12
13
Oquist, P.: Violencia, conicto y poltica en Colombia. Bogot: Universidad de los Andes, 1986. Defensora del Pueblo: El desplazamiento forzado en Colombia. Bogot: Defensora del Pueblo, 2003, p. 24. Documento interno. Registro tomado del diario El Tiempo del 3 de febrero del 2004.
POLTICA DE TIERRAS, REFORMA AGRARIA Y RECONSTRUCCIN DEL TERRITORIO RURAL EN COLOMBIA
59
Un estudio de Kirchhoff e Ibez14 sobre los factores determinantes del deseo de retorno de los hogares desplazados establece que el desplazamiento es causado por los grupos armados, es de tipo intramunicipal e intradepartamental, tiene diferentes modalidades (directo, reactivo) y dura, en promedio, 297 das, tal como lo muestra el cuadro 3. Respecto de los grupos etarios, aquel compuesto por menores de 18 aos represent ms de la mitad de las personas afectadas por el desplazamiento, segn fuentes del sistema RUT y RRS citadas por los autores. Desde el punto de vista de gnero, el desplazamiento afect a hombres y mujeres de manera similar durante el lapso 2001-2004, como se observa en el cuadro 4. CUADRO 4 COMPOSICIN ETARIA DE LA POBLACIN DESPLAZADA EN COLOMBIA (2001-2004)
Grupo etario Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total % RSS1 27,07 26,14 53,22 17,9 20,7 38,6 4,14 4,05 8,18 % RUT2 27,93 25,53 53,46 18,35 20,24 38,58 4,29 3,90 8,19
Menores de 18 aos
18-50 aos
50-98 aos
Fuente: Acceso a tierras y desplazamiento forzado en Colombia, mayo del 2004. 1. RSS es la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la Repblica, y los datos corresponden al informe presentado al Congreso de la Repblica en marzo del 2002. 2. RUT es un registro de la Conferencia Episcopal Colombiana construido con base en una encuesta organizada por la Seccin de Movilidad Humana de la Pastoral Social entre grupos de desplazados.
Un elemento signicativo en este anlisis es que el vnculo de los desplazados con la tierra representa un factor bsico de sus deseos de volver a su territorio. El 80 por ciento de los hogares desplazados con intenciones de retornar reportan tenencia de tierra, con un promedio de 8 ha. Sin embargo, grupos
14
Kirchhoff, S. y A. M. Ibez: Displacement Due to Violence in Colombia: Determinants and Consequences at the Household Level. ZEF-Discussion Papers on Development Policy n. 41. Bonn: Bonn University, 2001.
60
MANUEL ROJAS
de hogares vulnerables con jefatura femenina y alta dependencia econmica, al igual que las familias que se vinculan con xito al mercado laboral del sitio receptor, revelan menores intenciones de retorno. Cerca de 11 por ciento de los hogares desplazados expresan su deseo de retornar a sus sitios de origen, mientras 46 por ciento maniestan su voluntad de permanecer en los sitios de desplazamiento y 19 por ciento que quiere reubicarse.15 Se han adoptado medidas para mitigar el impacto de este fenmeno, alentadas por el Banco Mundial, la Organizacin Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia para la Cooperacin Internacional (APCI). Por intermedio de la Red de Solidaridad Social (RSS), el Gobierno ha organizado el Plan Nacional de Atencin a la Poblacin Desplazada, que tiene entre sus objetivos el encargo de constituir una red institucional de proteccin de bienes patrimoniales y de proteccin de los derechos de propiedad, y aplicar un plan de accin de emergencia para atender las necesidades de tierra y sociales de la poblacin desplazada. Sin embargo, dada la magnitud del fenmeno y la agudizacin de la confrontacin armada y de las medidas de control de cultivos ilcitos, los resultados han sido limitados.
LA REFORMA AGRARIA EN COLOMBIA Y EL MITO DE SSIFO
Los aspectos hasta aqu analizados ponen en evidencia la agudizacin de una crisis cuya solucin ha sido aplazada por dcadas, y cuyos alcances respecto de la cohesin territorial y la paz son impredecibles. Los conictos territoriales son consecuencia y causa, a la vez, de la problemtica de la tierra en Colombia. Histricamente estas crisis han sido respondidas con intervenciones del Estado que han mostrado sus carencias y dicultades. Ese es el caso de las llamadas reformas agrarias producidas en diferentes coyunturas histricas de tipo econmico, social y poltico. Setenta aos despus de iniciado el primer intento de transformar la estructura de propiedad de la tierra y de cuatro procesos fallidos de reforma agraria a lo largo del siglo pasado, se mantiene en Colombia una alta distribucin dual de la propiedad de la tierra. Estos esfuerzos, empero, no revirtieron las tendencias hacia la concentracin de la propiedad. La vinculacin de los actores armados ilegales por medio de acciones de control territorial y el control sobre la propiedad por la va de la compra y el despojo han agravado la situacin aun ms en los ltimos aos.
15
Kirchhoff e Ibez, op. cit., 2001.
POLTICA DE TIERRAS, REFORMA AGRARIA Y RECONSTRUCCIN DEL TERRITORIO RURAL EN COLOMBIA
61
Como en el mito de Ssifo, la sociedad rural colombiana se ha visto obligada a empujar por dcadas esa enorme roca de la redistribucin de la tierra, cuesta arriba, como mecanismo para resolver una de las fuentes ms importantes de injusticia y de inequidad. Sin embargo, cuando crey que ya haba empezado a lograrlo, ha constatado que se encuentra todava en el punto de partida. Medidas polticas de diferente ndole han sido aplicadas como resultado de una amplia legislacin, que en ciertas coyunturas buscaba afectar la estructura agraria tradicional del pas. En la primera mitad del siglo pasado se ensayaron mecanismos legales como la expropiacin con indemnizacin de las tierras ociosas de los latifundios y la extincin del derecho de dominio (leyes 200/36 y 100/44). Estas medidas provocaron una tenaz resistencia de los grandes propietarios, actitud que explica en buena medida los periodos de violencia rural que vivi el pas en las dcadas de 1940 y 1950. Precisamente una de las banderas de la conciliacin poltica entre las dos grandes fuerzas responsables del conicto civil era la esperanza de una reforma agraria redistributiva que garantizara el acceso de los campesinos a la tierra. Esa fue la propuesta del llamado Frente Nacional pactado entre los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador, por diecisis aos, desde 1958 hasta 1974. En la dcada de 1960 Colombia, en el marco de un pacto poltico, se embarc en un proceso de reforma (ley 135/61) que pretenda una especializacin institucional del Estado en la resolucin de los conictos de la tierra, a partir de una institucin creada con tales propsitos. Luego de comprobar los escasos logros, la mencionada ley fue reformada dos veces hasta el presente: mediante la ley 30/88 y por intermedio de la 160/94. Esta ltima busc adecuar la intervencin del Estado para regular la estructura de la propiedad en una economa ms abierta y globalizada. Se pretendi sustituir la intervencin directa del Estado por la operacin del mercado asistido de tierras, para lo cual se crearon algunos incentivos para que los agentes privados participasen en l. As, se estableci un subsidio a la compra de tierras por los campesinos y trabajadores sin tierra, y se abrieron lneas de crdito para la compra de predios con tasas de inters de mercado. El funcionamiento del mercado asistido de tierras ha estado condicionado a la disponibilidad de recursos pblicos para la concesin de los subsidios para la compra de tierras. Adems, los mercados de crditos no han respondido a la demanda de recursos de los productores. El alto riesgo inherente al sector rural inhibi al sector nanciero privado de participar en este proceso de compra de tierras. Sin embargo, experiencias piloto desarrolladas para poner a prueba el mecanismo mostraron algunas bondades del esquema en trminos de costos y eciencia en la labor redistributiva. Lastimosamente, el esquema no pudo
62
MANUEL ROJAS
institucionalizarse: la entidad del Estado encargada del asunto de las tierras se resisti, porque la descentralizacin y la participacin de los usuarios de la reforma agraria pusieron en peligro su propia existencia. En paralelo con esta marcha errtica de la redistribucin por la va de los subsidios, la compra masiva de tierras por los narcotracantes y la expulsin de cerca de 2 millones de personas en los ltimos diez aos produjeron una contrarreforma agraria. Tradicionalmente los mercados de compra-venta de tierras rurales en Colombia se han caracterizado por la segmentacin provocada por las transacciones entre grandes propietarios o entre pequeos propietarios; nunca ha existido un mercado cruzado que sealara la existencia de un mercado activo de tierras y un proceso redistributivo por esta va. La tendencia enunciada aqu esto es, la compra masiva de tierras por el narcotrco como parte de su actividad especulativa con activos productivos se estima en 3 millones de ha, suma equivalente a casi 60 por ciento de las tierras que el Estado ha entregado por la va de la titulacin de baldos a los campesinos sin tierra en 45 aos de reforma agraria. Entre las razones expuestas para explicar el fracaso del proceso reformador, en el que se han invertido ingentes recursos a lo largo de las cuatro ltimas dcadas, diversos estudios sealan las siguientes fallas de poltica:16 Del men de opciones que ofreca la legislacin (extincin de dominio, expropiacin, compra, titulacin), se privilegiaron aquellas menos conictivas polticamente. En efecto, se dio prioridad a la titulacin, que no fue otra cosa que la expansin de la frontera agrcola a costa del medio ambiente y de la incertidumbre sobre el bienestar de la poblacin asentada en las zonas de colonizacin. La sola concesin del ttulo, sin servicios complementarios e infraestructura, conden de entrada a estos nuevos parceleros a la ignominia y la miseria. No en vano gran parte de estos territorios son el epicentro del conicto armado y de la expansin de cultivos ilcitos. La intervencin de las mejores tierras con propsitos redistributivos nunca entr en los clculos de la poltica del Estado; la distribucin de tierras se hizo siempre en reas marginales. Antes de la ley 160/94, la poltica del Estado se orientaba hacia el subsidio de 100 por ciento de la propiedad, y la decisin de compra estaba a cargo de la burocracia estatal. As, las compras realizadas fueron de mala
16
Rojas, M.: Evaluacin de las leyes 30/88 y 160/94 y diseo de indicadores para la medicin del impacto de la reforma agraria. Informe nal presentado al Departamento Nacional de Planeacin. Bogot, 2001.
POLTICA DE TIERRAS, REFORMA AGRARIA Y RECONSTRUCCIN DEL TERRITORIO RURAL EN COLOMBIA
63
calidad y estuvieron muy lejos del inters de los beneciarios. Con la ley 160/94 el subsidio para compra es de 70 por ciento, y el 30 por ciento restante debera ser adquirido por medio del sistema de crdito y de manera descentralizada con participacin del futuro propietario. Sin embargo, el nico prestatario del suplemento de 30 por ciento fue el Banco Agrario, al que se lo oblig a extender los crditos que nunca fueron reembolsados, sencillamente porque los procesos de seleccin de beneciarios estuvieron marcados por la corrupcin. La institucionalidad creada para la aplicacin de la poltica estuvo ligada desde el inicio al inters de la burocracia por mantener sus privilegios y benecios. La ley 135/61 estableci un plazo mximo de diecisis aos para la realizacin de la reforma, esto es, hasta 1978, ao en el cual el Instituto de Reforma Agraria (Incora) deba ser desactivado. Sin embargo, cuarenta aos ms tarde la burocracia se niega a desaparecer y arguye que representa los derechos de los sin tierra.17 Los mecanismos de expropiacin y extincin de dominio, herramientas importantes en los procesos redistributivos, fenecieron en complicados procesos judiciales que en ningn momento pusieron en duda los privilegios de grandes propietarios ubicados en tierras inexplotadas o empleadas en actividades ilcitas. La participacin de los sin tierra en los procesos redistributivos brill siempre por su ausencia. Las decisiones de compra de tierras reposaban en la burocracia estatal que, a su vez, dependa de la voluntad poltica de los grandes terratenientes. Los sobreprecios eran el denominador comn de las compras de tierras de mala calidad, lo que se traduca en pocas esperanzas de mejoramiento productivo y social de los beneciarios. Era un crculo vicioso en el que las asignaciones de tierras se realizaban en territorios aislados, sin servicios. En este sistema de corrupcin participaban inclusive muchos lderes campesinos. En relacin con los derechos comunitarios reconocidos por la ley 160/94 y por la nueva carta constitucional de 1991, a pesar de que los procesos de titulacin se formalizaron, el ejercicio de los derechos de usufructo fue impedido por la imposibilidad de las comunidades nativas y negras de hacer efectivos sus derechos. Los conictos armados ocurridos en esas tierras,
17
Luego de un prolongado debate, el Incora se extingui en el 2003, en virtud de una decisin del Ejecutivo que traslad sus funciones al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). En este las polticas de tierras se hacen menos visibles y pierden el impulso, ya de por s menguado, de los ltimos aos de la dcada de 1990.
64
MANUEL ROJAS
la presencia masiva de colonos y la expansin de los cultivos ilcitos han convertido esta gura de la titulacin comunitaria en una simple expresin retrica. En suma, la poltica de reforma agraria en Colombia ha fracasado en su intento de transformar la estructura de la propiedad de la tierra y buscar el bienestar de los pobres rurales. No ha sido la carencia de normas o de leyes la causa de ese descalabro. El dilema ms importante reside en la inamovilidad de las instituciones que soportan el andamiaje social y poltico de la propiedad en Colombia, en su capacidad de resistencia frente a los cambios que se han pregonado desde diferentes ngulos, incluida la nueva carta constitucional de 1991, que surgi precisamente de un acuerdo poltico entre el Estado y grupos insurgentes vinculados a la institucionalidad. Como ya se seal, el problema ha evolucionado como un efecto de bola de nieve, con nuevos agravantes derivados de la violencia armada, el narcotrco y la ausencia del Estado de vastos territorios rurales. Es esa bola de nieve, cada vez ms voluminosa, que el Ssifo de la sociedad rural colombiana debe llevar cuesta arriba, como una condena innita.
POLTICA DE TIERRAS, REFORMA AGRARIA Y RECONSTRUCCIN DEL TERRITORIO RURAL EN COLOMBIA
Sin lugar a dudas, la problemtica antes descrita muestra la complejidad del conicto que se vive en el sector rural colombiano. A diferencia del resto de pases de Amrica Latina y de la regin andina, donde subsisten problemas ligados al acceso y tenencia de la tierra, en Colombia esas dicultades se desarrollan en medio de un proceso de disolucin y desmembracin de los territorios rurales, con todo lo que ello implica para su tejido social e institucional. La prdida de dominio territorial es el elemento de desestabilizacin poltica del pas, y solo una solucin integral al problema rural hara que se reincorporen a la nacin. Y este dilema solo podr resolverse en el contexto de un proceso de ordenamiento del territorio que exprese la voluntad de un nuevo contrato social para el desarrollo local, regional y nacional, en el marco de una democracia participativa. Proceso que debe contar con el compromiso de todos los sectores nacionales, pblicos y privados, y, desde luego, con las fuerzas irregulares que contribuyen con la desestabilizacin institucional que vive el sector rural. Este es un proceso que debe formar parte de un Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible que busque, adems de la creacin de capacidades en la poblacin, para que puedan ingresar en una economa rural ms eciente,
POLTICA DE TIERRAS, REFORMA AGRARIA Y RECONSTRUCCIN DEL TERRITORIO RURAL EN COLOMBIA
65
consolidar un Estado Social de Derecho en las zonas rurales, y modicar la cultura poltica e institucional hacia la bsqueda de la convivencia. Que tenga como comn denominador la reconstruccin del territorio rural mediante pactos locales y regionales de ordenamiento territorial, procesos de repoblamiento de las reas dentro de la frontera agrcola de las poblaciones desplazadas y de los grupos ubicados en las zonas de reserva forestal, en actividades de cultivos ilcitos. Se trata de un proyecto de desarrollo territorial mucho ms ambicioso que las medidas temporales, asistenciales y sectoriales previstas por las actuales administraciones estatales y la cooperacin antidrogas de los pases desarrollados. En este contexto se deberan enmarcar las polticas de tierras que incluyan un men de opciones de acuerdo con las caractersticas y naturaleza de los pactos de ordenamiento territorial. Urge la expedicin de una ley de tierras que recoja la legislacin existente e incorpore estructuras diferenciales para que la tributacin sancione el atesoramiento improductivo de la tierra. Asimismo, el mercado de tierras, el arrendamiento de estas, la provisin de subsidios para la compra de este recurso por los campesinos pobres, junto con herramientas como la expropiacin y la extincin de dominio, son herramientas que tendrn que aplicarse de manera descentralizada y participativa en el territorio local. Este trabajo ha sido elaborado con el propsito de remarcar que estas polticas de tierra no deberan ser diseadas para ser gestionadas de manera sectorial, como ha ocurrido con el comn de los regmenes conocidos en Amrica Latina. Por el contrario, deberan integrarse en procesos de planicacin del desarrollo integral del territorio. Las polticas de tierras forman parte del conjunto de opciones productivas, de infraestructura, de servicios bsicos, de gobernabilidad, que, a su vez, componen el proceso de una planicacin multisectorial de nuevo tipo, acorde con el enfoque de desarrollo territorial rural. De manera especial en el caso colombiano, los procesos de extincin de dominio, vinculados al enriquecimiento ilcito, deben permitir la incorporacin de tierras de manera expedita con propsitos redistributivos, que benecien a desplazados y a quienes estn ubicados en zonas de cultivos ilcitos, tambin con criterios de proyectos integrales de desarrollo. Herramientas como la expropiacin por va administrativa, considerada en la ley 160/94, podran acelerar esos procedimientos si hay la voluntad poltica del Estado. Estas medidas deberan priorizar a las jefas de hogar y los hogares desplazados, imposibilitados de retornar a sus sitios originales por el conicto armado. Las caractersticas del conicto colombiano presumen una serie de condiciones de transicin, en procura de consensos que conduzcan a disear reglas de juego que permitan la transicin a un escenario de mayor democracia y desarrollo. As, hay medidas urgentes para defender los derechos adquiridos
66
MANUEL ROJAS
por aquellos grupos rurales que han sido afectados por los fenmenos de desplazamiento. Se requiere que los mecanismos legales establecidos para la prevencin y tratamiento del desplazamiento (ley 387 de 1997 y decreto 2007 del 2001) sean complementados con un gran esfuerzo de inversin capaz de garantizar la supervivencia de las familias en los sitios de desplazamiento, pero tambin que garanticen su retorno a sus sitios de origen. La preservacin de los derechos de propiedad de los habitantes rurales desplazados deber ser garantizada y avalada no solo por mecanismos de justicia nacionales sino tambin por organismos de jurisdiccin internacionales. Esta accin es importante sobre todo para el caso de las comunidades indgenas y negras, afectadas por procesos de expulsin por grupos armados e inversionistas forestales. En territorios donde el conicto no es tan agudo se podran aplicar medidas contenidas en las leyes de tierras vigentes, como el subsidio de tierras y la promocin del arrendamiento blindndolo de seguridades y garantas para procurar una mayor oferta de tierras. Pero, como se ya advirti, tales iniciativas deberan estar enmarcadas por planes de desarrollo productivo y de planeamiento ambiental que hagan competitivas las regiones y permitan contar con la participacin de los empresarios, la sociedad civil y el Estado en todos sus niveles. En este contexto se deberan aplicar mecanismos de poltica de tierras de carcter descentralizado, como: a) b) c) d) Tributacin en manos de las municipalidades. Fondos hipotecarios para compra de tierras expropiadas al narcotrco. Arriendo de tierras expropiadas al narcotrco y a los grupos paramilitares. Garanta de derechos de propiedades de desplazados.
En el caso colombiano se congura entonces un estado de cosas diferente del resto de pases de Amrica Latina que confrontan problemas con el acceso y derechos de propiedad de tierras. Se trata de reconstruir el territorio rural en Colombia; de articular el pas urbano con el rural; de reconocer el carcter estratgico de este ltimo para un modelo de desarrollo ms estable, justo y sostenible; de crear una cultura poltica de participacin y democracia que asegure la gobernabilidad desde los niveles locales hasta el plano nacional. La redistribucin de la tierra en las actuales circunstancias del conicto aparece como un proceso de alto contenido poltico. Debe cumplir una funcin de resarcimiento de las tierras perdidas, de perdn y reconciliacin. Por eso, adems de una funcin de eciencia econmica y equidad social, cumple un papel fundamental en la bsqueda de la paz.
También podría gustarte
- Coordinación de Aislamiento en Lineas de TransmisionDocumento46 páginasCoordinación de Aislamiento en Lineas de TransmisionZiur Betún75% (4)
- GFPI-F-019 - Formato - Guia - de - Aprendizaje. Guía #9Documento7 páginasGFPI-F-019 - Formato - Guia - de - Aprendizaje. Guía #9Pablo Cervera33% (3)
- Sesion 03 Monitoreo AmbientalDocumento37 páginasSesion 03 Monitoreo AmbientalJuliO CaballeroAún no hay calificaciones
- Ecologia de Microorganismos Rizosfericos Unal PDFDocumento194 páginasEcologia de Microorganismos Rizosfericos Unal PDFchristopher suarez100% (1)
- AzudesDocumento43 páginasAzudesEddie Burns93% (14)
- Conflicto de Uso de Suelos Agricolas v3Documento25 páginasConflicto de Uso de Suelos Agricolas v3Yezenia MendozaAún no hay calificaciones
- Yuca PDFDocumento41 páginasYuca PDFVincent MeyerAún no hay calificaciones
- Remosion de Relaves en Andacollo PDFDocumento52 páginasRemosion de Relaves en Andacollo PDFRicardo Calderon100% (1)
- Huaman y Becerra - Debate Sobre La Concentracion de Medios en El PeruDocumento25 páginasHuaman y Becerra - Debate Sobre La Concentracion de Medios en El PeruHChiroquesAún no hay calificaciones
- A12 Esfera Principios de Protección DiapositivasDocumento11 páginasA12 Esfera Principios de Protección DiapositivasHChiroques100% (1)
- A9 Carta Humanitaria DiapositivasDocumento20 páginasA9 Carta Humanitaria DiapositivasHChiroquesAún no hay calificaciones
- A9 Carta Humanitaria ImpresosDocumento3 páginasA9 Carta Humanitaria ImpresosHChiroquesAún no hay calificaciones
- Esfera - en Evaluaciones PDFDocumento34 páginasEsfera - en Evaluaciones PDFHChiroquesAún no hay calificaciones
- Esfera - Seguimiento y Evaluacin PDFDocumento52 páginasEsfera - Seguimiento y Evaluacin PDFHChiroquesAún no hay calificaciones
- FUNDACIÓN AUTAPO - Programa Quinua A. Sur. 2008 - Estudio de Suelos Del Area Productora de Quinua Real Altiplano Sur Boliviano.Documento170 páginasFUNDACIÓN AUTAPO - Programa Quinua A. Sur. 2008 - Estudio de Suelos Del Area Productora de Quinua Real Altiplano Sur Boliviano.Rubén Miranda0% (1)
- Cuestionario de Ciencias WTFFFFFFFFFFFFFFDocumento7 páginasCuestionario de Ciencias WTFFFFFFFFFFFFFFMANUEL ANTONIO AVALOS DÍAZAún no hay calificaciones
- Identificacion de Indices en Geologia EstructuraiDocumento18 páginasIdentificacion de Indices en Geologia EstructuraiOlga Katerin OrtegaAún no hay calificaciones
- Resumen Geotecnia I 2019Documento8 páginasResumen Geotecnia I 2019Leticia MartinezAún no hay calificaciones
- Cultivo de RepolloDocumento58 páginasCultivo de RepolloBrayan Enrique BurgosAún no hay calificaciones
- Rural Diseño de Una Vivienda DE GUZMAN QUE FALTADocumento16 páginasRural Diseño de Una Vivienda DE GUZMAN QUE FALTAJorge German Revilla CruzadoAún no hay calificaciones
- Comentario Paisajes Agrarios Alumnos 16-17 WeeblyDocumento27 páginasComentario Paisajes Agrarios Alumnos 16-17 Weeblyapi-237636712Aún no hay calificaciones
- Cárcavas y Métodos de CorrecciónDocumento27 páginasCárcavas y Métodos de CorrecciónJ CaballeroAún no hay calificaciones
- Cultivo de PaltoDocumento9 páginasCultivo de PaltoJulio Cesar Arratea MezaAún no hay calificaciones
- Las PlantasDocumento9 páginasLas PlantasMaria Gregoria Castro MendozaAún no hay calificaciones
- Matriz Leopold Taller MADocumento163 páginasMatriz Leopold Taller MAjefferson granda100% (2)
- 5 Herramientas para La GRDDocumento106 páginas5 Herramientas para La GRDJorgeJanpierreVigoAyvar100% (1)
- Infome Laboratorio 1-Germinación SemillasDocumento9 páginasInfome Laboratorio 1-Germinación Semillasmartinacos21100% (3)
- Gestion Ambiental MantaDocumento14 páginasGestion Ambiental MantaFernando Raul Holguin DelgadoAún no hay calificaciones
- Trabajo Final GeomáticaDocumento20 páginasTrabajo Final GeomáticaPaola Andrea Palacios PupucheAún no hay calificaciones
- Taller IDocumento20 páginasTaller IGabriela PinzonAún no hay calificaciones
- Nivel ADocumento11 páginasNivel ALussy SotoAún no hay calificaciones
- ExportacionDocumento25 páginasExportacionSantiago ValAún no hay calificaciones
- Materia Organica. MonografiaDocumento3 páginasMateria Organica. MonografiaAndrés TrujilloAún no hay calificaciones
- Apuntes CMTA: La Tierra y El Medio AmbienteDocumento3 páginasApuntes CMTA: La Tierra y El Medio AmbienteClaudia Moreno PimentelAún no hay calificaciones
- Formato de AccionesDocumento29 páginasFormato de AccionesNoelia Marian Cruz AlemanAún no hay calificaciones
- Informe Geológico Estructural TemascaltepecDocumento56 páginasInforme Geológico Estructural TemascaltepecFer Alva FloresAún no hay calificaciones