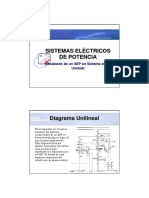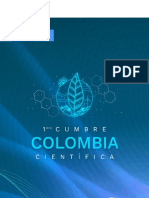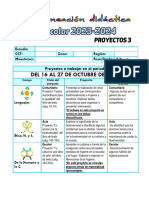Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Reis 002 06 PDF
Reis 002 06 PDF
Cargado por
dmarquezcTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Reis 002 06 PDF
Reis 002 06 PDF
Cargado por
dmarquezcCopyright:
Formatos disponibles
ABSTENCIONISMO ELECTORAL EN CONTEXTOS NO DEMOCRTICOS Y DE TRANSICIN: EL CASO ESPAOL
Luis Lpez Guerra
1. INTRODUCCIN
El estudio de los resultados de consultas electorales se ha revelado como un medio ptimo para descubrir y analizar tensiones polticas existentes entre los sectores sociales que integran una comunidad, sean clases, regiones o grupos religiosos: el anlisis de tales cleavages, por utilizar el trmino anglosajn, ha encontrado en la investigacin electoral su arma natural. Ahora bien, este tipo de estudios, a la bsqueda de tensiones polticas, se ha centrado casi en rgimen de exclusividad en el anlisis de los regmenes democrtico-liberales. Lo que, obviamente, no es de extraar, si consideramos que todo el proceso electoral es significativo solamente si se dan tres condiciones mnimas: por una parte, que exista una garanta de que los resultados que se hacen pblicos son los efectivamente expresados, esto es, que no haya una falsificacin de cifras electorales; en segundo lugar, que la expresin de la voluntad popular se efecte libremente, sin coacciones que invaliden o hagan desaparecer la voluntad real del elector, y, finalmente, que ste se pronuncie, en elecciones o referendos, sobre autnticas alternativas, que compitan libremente entre s. Veracidad en los resultados, libertad en la emisin del voto y competicin entre fuerzas polticas en condiciones de igualdad se configuran, as, como los requisitos tericos sine qua non, para aceptar los
2/78 pp. 53-69
LUIS LPEZ GUERRA
resultados electorales como indicadores de las actitudes polticas de los componentes de una comunidad, dotados al menos de validez aparente. As y todo, y manteniendo in mente tal principio, es posible conjeturar que, a falta de otros indicadores, resultados electorales que no cumplan o cumplan imperfectamente tales requisitos, pueden resultar tiles a la hora de determinar algunas caractersticas polticas de regmenes que carecen de elecciones libres, o en los que stas han sido pocas. Los resultados de consultas electorales o referendarias, en pases no-democrticos (en el sentido usual del trmino), podran quiz facilitar importantes datos sobre corrientes de opinin, distribucin de actitudes polticas y otros fenmenos difciles de conocer de otro modo, ante la ausencia o falta de fiabilidad de otras fuentes. Siempre, desde luego, teniendo presente el vicio de origen de las cifras obtenidas en tales contextos. As, contamos con algunos estudios sobre comportamiento electoral en contextos autoritarios: en los pases socialistas * y en el caso espaol entre 1947 y 1976 2. En estos casos, desde luego, no se daba una competicin electoral (ya que las elecciones de que se trata han sido, bien sin partidos, como en el caso espaol de 1967 y 1971 en las elecciones a procuradores por el tercio familiar, bien con un partido nico, como en el caso sovitico, o bien, al menos, con una lista nica, como en otros pases socialistas) ni, si se trataba de referendos, se daban alternativas claras a la posicin oficial, ni posibilidad de propaganda en contra de sta, ni, finalmente, un rgimen de libertades pblicas que garantizase la independencia del elector, ni, al menos en el caso espaol, la fiabilidad de las cifras oficialmente publicadas \ Sin embargo, y si tenemos en cuenta tales cifras oficiales, nos encontramos de inmediato con el hecho curioso de que presentan un considerable rango de variacin, tanto si comparamos unos pases con otros como si comparamos cifras dentro del mismo pas en zonas y ocasiones diferentes. Diferencias que se refieren sobre todo al grado de participacin electoral, y que muestran que, incluso en regmenes no democrticos, cabra utilizar las cifras oficiales para llevar a cabo cierto anlisis de sus condiciones polticas y
1
Por ejemplo, F. DINKA y M. SKIDMORE, "The Functions of Communist One Party
Elections: Czechoslovakia 1971", en Political Science Quarterly, septiembre 1973; J. GILISON, "Soviet Elections as a Measure of Dissent: The Missing One per Cent", American Political Science Review, septiembre 1968, pgs. 814-826. 2 Vanse, entre los ms recientes, Luis AGUIAR DE LUQUE, Democracia directa y Estado constitucional, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1977, pgs. 274-308,
y L. AGUIAR y M. ARAGN, "El referndum de 15 de diciembre de 1976 en Madrid",
Revista Espaola de la Opinin Pblica, abril-junio de 1977, pgs. 115-156. Tambin los diversos trabajos al respecto en el nmero "Las elecciones en Espaa", de Historia 26, de abril de 1977, as como la bibliografa que cita el autor de estas lneas en su trabajo "La perspectiva actual: algunas notas sobre el caso espaol", en J. DE ESTEBAN (ed.), El proceso electoral, Labor, Barcelona, 1977,
pgs. 316-344, referida a autores como MARTNEZ CUADRADO, MOLAS, HERMET y otros.
3
Vase V. AGUIAR, Democracia directa..., op. cit, pgs. 280 y sigs.
54
ABSTENCIONISMO ELECTORAL EN CONTEXTOS NO DEMOCRTICOS
posibles tensiones, tomando en cuenta no la direccin (o contenido concreto) del voto en elecciones y referendos, sino la mayor o menor abstencin por parte de los electores. Y ello en dos formas: estudiando las diferencias en participacin entre pases y dentro de cada pas (en contextos autoritarios), por un lado; y comparando, cuando ello sea posible, el abstencionismo electoral en consultas democrticas y no democrticas dentro del mismo pas, por otro. 2. LAS DIFERENCIAS EN PARTICIPACIN
En la moderna literatura sobre elecciones ha ido aumentando el inters por el fenmeno del abstencionismo electoral, inters que en ocasiones ha ido unido a la consideracin de que el valor de las elecciones es ms de apoyo al sistema, o a un grupo dentro del mismo, que de seleccin de soluciones polticas: probablemente sera mejor considerar que las elecciones no tienen mucho que ver con soluciones especficas, y que no hacen sino conceder a un grupo gobernante algo as como una aprobacin general a su programa 4. Aun sin llegar al extremo de desdear los resultados electorales concretos, se ha sealado que el mero hecho de participar o no en una eleccin o referndum ya supone cierta indicacin de la postura poltica de un sujeto con respecto al rgimen en cuestin, por cuanto que la mera participacin supone, bien una aceptacin de la legitimidad del sistema, bien, ms crudamente, el reconocimiento de su capacidad de coaccin caso de abstencin del ciudadano del proceso electoral. Tanto en el caso de convencimiento de la legitimidad del sistema, como de miedo ante el poder coactivo del mismo, el poder gozar de una capacidad de movilizacin y control de la poblacin 5 . El problema del abstencionismo se plantea, pues, en regmenes democrticos y autoritarios, si bien desde perspectivas distintas: para una democracia, la abstencin puede suponer la existencia de corrientes polticas que no se integran en el juego poltico normal: ... una sociedad en que una amplia proporcin de la poblacin queda fuera de la arena poltica es potencialmente ms explosiva que una sociedad en la que la mayora de los ciudadanos toma parte regularmente en actividades que les dan cierto sentimiento de participacin en las decisiones que afectan a sus vidas 6. Para un rgimen autoritario, el abstencionismo puede significar la incapacidad para llevar a cabo una movilizacin (y coaccin) efectiva de la poblacin, y, a veces, el no poder confiar siquiera en los mismos resortes del poder, que habran de hacer posible la manipulacin de los electores o de los votos.
R. DOWSE y J. R. HUGHES, Sociologa poltica, Alianza, Madrid, 1975, pg. 406. Vanse GILISON, op. cit, y A. J. MILNOR, Elections and Political Stability, Little Brown, Boston, 1969. 6 LIPSET, S. M., Political Man, Doubleday, Garden City, 1963, pg. 184.
4 5
55
LUIS LPEZ GUERRA
La pregunta a plantearse, pues, ante las consultas electorales o referendarias en contextos autoritarios sera la referente no a cules son las alternativas en presencia (irrelevantes ante una victoria gubernamental conocida de antemano), ni su respectivo peso electoral (probablemente falsificado), sino relativas a la capacidad del sistema para movilizar al electorado, bien mediante la conviccin, bien mediante la coaccin. Es tal capacidad alta el rgimen puede movilizar a la gran mayora o baja el rgimen slo puede movilizar a unos cuantos? Es una capacidad de movilizacin uniforme igual en todos los distritos o regiones de un pas o variable, segn las diversas regiones? En lo que se refiere al primer aspecto, la utilidad de estas comparaciones entre diversos tipos de regmenes no democrticos puede comprobarse echando una ojeada a los resultados de elecciones y referendos llevados a cabo en diversos contextos. Comparando tales resultados, parece plausible deducir ciertas diferencias en su capacidad movilizadora, diferencias plasmadas en la distinta afluencia de votantes que cada rgimen puede conseguir en unas circunstancias en que no existen, desde luego, posibilidades de un resultado desfavorable al poder (y el electorado es consciente de ello). Claramente, viendo los diversos resultados expresados en la tabla I, uno no puede por menos de preguntarse si las diferencias expuestas no representan la existencia de verdaderas diferencias entre regmenes.
TABLA I Consultas electorales y referndum en contextos no democrticos7 Pas y tipo de consulta URSS, elecciones al Soviet de la Unin AUSTRIA, referndum Anschluss ... ALEMANIA, eleccin Reichstag POLONIA, eleccin Sejm POLONIA, eleccin Sejm ESPAA, referndum ESPAA, referndum PORTUGAL, elecciones (Lisboa)
7
Ao
Porcentaje de participacin sobre el censo
99,98 99,71 99,60 95,30 94,10 89,19 77,72 48,10
...
1950 1938 1938 1952 1957 1966 1976 1969
FUENTES: Para la URSS, Ellen MICKIEWICZ, Handbook of Soviet Social Science Data, Free Press, Nueva York, 1973, pg. 170. Para Austria y Alemania, Statistiches Jahrbuch fr das Deutsche Reich, 1938, pg. 618. Para Polonia, D:. BUTLER, Elections Abroad, Mac Millan, Londres, 1959. Para Espaa, datos de la Junta Central del Censo. Para Portugal, Ruiz GARCA, "Las elecciones de Portugal, cara y cruz de un comportamiento poltico", Cuadernos para el Dilogo, noviembre 1969, pgs. 28-34.
56
ABSTENCIONISMO ELECTORAL EN CONTEXTOS NO DEMOCRTICOS
No dejan de ser indicativas estas cifras a la hora de mostrar los diferentes tipos de regmenes autoritarios que eran los constituidos por el nacional-socialismo alemn y el socialismo sovitico de 1950, basados en una supermovilizacin de las masas, y por otro lado, el caso portugus, basado en una inframovilizacin, esto es, en la apata poltica voluntariamente buscada por el poder. Espaa ocupa un lugar intermedio, siendo sus tasas de participacin en 1966 y 1976 inferiores no slo a las de otras dictaduras, sino incluso menores que las tasas de participacin de pases democrticoliberales, como la Repblica Federal Alemana (91,1 por 100 de participacin electoral en las elecciones de 1972 8 ). Es posible, desde luego, afinar ms. Pues, en efecto, nos hemos referido, en el cuadro anterior, a diferencias entre pases, en sus cifras de participacin. Pero podemos ir ms all y hacer comparaciones dentro de cada pas, comparaciones de orden espacial o temporal, a efectos de encontrar diferencias que pueden quedar ocultas por la cifra de participacin global. Es uniforme la capacidad de movilizacin electoral del rgimen o vara geogrficamente? Y si es este ltimo el caso, qu conclusiones pueden deducirse? Podemos elegir, para mostrar casos concretos, tres ejemplos: la Alemania nacional-socialista, la Polonia del deshielo y la Espaa del primer referndum (Tabla II). TABLA II Diferencias en participacin electoral en contextos no democrticos9
Pas y tipo de eleccin Ao % participacin Variacin
Alemania, referndum 19 ...
1938
Mximo (Rhein Pfalz) Mnimo (Weser Ems) Mximo (Bialystok) Mnimo (Tychy-Katowice) Mximo (Valladolid) Mnimo (Oviedo)
99,91
2,04
97,87 97,00 16,40 80,60 96,98 20,13 76,85
Polonia, eleccin Sejm
1957
Espaa, referndum .
1947
* Vanse las cifras en T. MACKIE y R. ROSE, The International Almanac of Electoral History, Mac Millan, Londres, 1974, pgs. 162-163. 9 FUENTES: Mismas que en nota 7, y Anuario Estadstico, 1948.
57
LUIS LPEZ GUERRA
Estas cifras no dejan de mostrar la diferente naturaleza de los regmenes en cuestin. Frente al monolitismo del Tercer Reich (sin apenas diferencias en la respuesta electoral), la Polonia inmediatamente posterior a la crisis posstalinista muestra una mayor diferenciacin intranacional, quiz debida a tensiones polticas en la sociedad polaca: diferenciacin que se acenta an ms en la Espaa de 1947, en situacin de bloqueo internacional, y dominada an por el fantasma, frecuentemente enarbolado, de la guerra civil. 3. EL CASO ESPAOL
Cabe por tanto, examinar los resultados de las consultas electorales y referendarias espaolas en la etapa 1947-1976, al objeto de determinar si existe un grado de variacin interprovincial que pueda proporcionar datos sobre el arraigo de tensiones polticas durante la poca; y, por otro lado, pudiera ser til verificar si una comparacin de los resultados de estas consultas con los derivados de las elecciones de 1977 (en un contexto poltico diferente) viene a ratificar de alguna manera la permanencia de tales tensiones. Por lo que se refiere al primer punto, la variacin interprovincial, nos encontramos con un amplio rango de variacin (Tabla III). TABLA I H Diferencias de participacin electoral entre provincias
Tipo de consulta
Referndum . . . . Ao 1947
m
Participacin
Mximo (Valladolid) Mnimo (Oviedo) Mximo (Baleares) Mnimo (Guipzcoa) Mximo (Teruel) Mnimo (Guipzcoa) Mximo (Logroo) Mnimo (Guipzcoa) Mximo (Logroo) Mnimo (Guipzcoa) 7 y 9. 96,98
Variacin 1
76,85 98,04
20,13
j
i 22,21
Referndum
1966
75,83 84,68
J
> 48,04
Elecciones procuradores... . ..
1967
36,64 79,90
j
V 53,90
Elecciones procuradores... .
1971
26,00 87,15
J
i 41,90
Referndum
1976
45,25
10
FUENTES: Mismas que
en notas
58
ABSTENCIONISMO ELECTORAL EN CONTEXTOS NO DEMOCRTICOS
La pregunta inmediata que se plantea, pues, es el porqu de tal variacin. Aun dejando de lado, en efecto, los resultados de las elecciones a procuradores en Cortes de 1967 y 1971, en las que el aparato estatal no parece haberse volcado tan a fondo como en 1966 y 1947, el rango de variacin aparece como muy superior al acostumbrado en regmenes autoritarios. Cabra aducir que se trata de cifras sin ningn valor representativo, mera invencin de las autoridades. Sin embargo, y sin tratar, desde luego, de defender su exactitud, cabe aceptar que, sin tratarse de datos vlidos, s pueden considerarse en parte indicativos, al menos en lo que se refiere a las causas subyacentes en su variacin. Por ejemplo, seleccionando en los tres referendos de 1947, 1966 y 1976, las diez provincias con mayor ndice de abstenciones, nos encontramos con considerables coincidencias (Tabla IV).
TABLA IV Provincias con mayor ndice de abstencin
1947
n
1966 Oviedo Lugo Tenerife
1976 Oviedo Lugo Tenerife Pontevedra Barcelona Corua, La Guipzcoa Vizcaya Orense Navarra
Oviedo Lugo Tenerife Pontevedra Barcelona Corua, La
Guipzcoa Vizcaya Orense Zamora Sevilla Palencia Avila Teruel Murcia lava
De los treinta puestos de la tabla, veintitrs estn ocupados por provincias que figuran en ms de una ocasin entre las diez con ms abstencin; tres de ellas (Oviedo, Lugo y Tenerife) figuran en tres ocasiones; otras fciete (Pontevedra, Barcelona, La Corua, Orense, Vizcaya, Guipzcoa y Zamora) en dos ocasiones. Si bien la coincidencia no es desde luego perfecta, parece excluir que las cifras oficiales sean meramente aleatorias (por ejemplo, la posibilidad de que una provincia entre cincuenta figure en tres oca11 El orden de las provincias corresponde slo a efectos de mayor claridad expositiva.
59
LUIS LPEZ GUERRA
siones es de 1/125, y hay tres provincias en tal situacin). Aceptando, pues, un cierto carcter indicativo en estas cifras, queda el explicar las posibles causas de este abstencionismo y las tensiones polticas que refleja. Ahora bien, las explicaciones dadas al abstencionismo electoral son mltiples 12: Algn autor, como Tingsten 13, o Lipset 14 , ha podido ver la causa del abstencionismo electoral en una confianza implcita en el sistema poltico, de tal manera que una extrema afluencia de votantes a las urnas sera ms una muestra de crisis que de buena salud poltica de la comunidad. As, Lipset ha podido correlacionar la disminucin de conflictos sociales en Europa Occidental, en la dcada de los cincuenta, con una disminucin de la participacin poltica. Pero tal no parece ser en modo alguno la causa del abstencionismo en el caso espaol de 1947-76, en que se pona el nfasis en la obligatoriedad del voto, y se identificaba, precisamente," abstencionismo con oposicin al Rgimen. Ms extendida y plausible sera la postura que correlaciona la participacin electoral con factores sociolgicos relativos sobre todos al status y la clase social: postura que pone el acento en variables como la edad, el sexo, nivel de educacin, nivel de ingresos, etc. En tercer lugar se ha sealado la importancia, a la hora de determinar las causas de la participacin electoral, de la accin de los grupos polticos organizados (mediante agitacin y propaganda electoral, por ejemplo). En el caso espaol de que tratamos, tal accin poltica se referira esencialmente a la propaganda oficial, al ser ilegales los grupos polticos, y al prohibirse de hecho a la prensa la propaganda contraria a la postura gubernamental 15. Cabe, por fin, considerar que en ciertos casos la abstencin no es consecuencia de la apata poltica (sea sta debida a satisfaccin con el sistema, a razones socioeconmicas o a falta de estmulos por parte de los actores polticos), sino que, por el contrario, el abstencionismo sera expresin de un alto inters poltico, y, al mismo tiempo, de una actitud de rechazo del sistema, negndose amplias capas sociales a participar en el juego electoral legal. Algunos autores han considerado que en Espaa la abstencin en las elecciones de la poca 1947-76 podra considerarse como un sntoma de la falta de apoyo al rgimen 16. Como ejemplo de esta posicin de abstencionismo de rechazo cita Seymour M. Lipset el caso de la abstencin de los anarquistas en las elecciones republicanas de 1933, abstencin motivada
12 Nos remitimos, en general, al libro de A. LANCELOT L'abstentionisme electoral en France, Colin, Pars, 1968. 13 H. TINGSTEN, Political Behaviour: Studies in Election Statistics, Bedminster Press, Totowa, 1937. 14 Political Man, op. cit., cap. 6. 15 Vase AGUIAR, Democracia..., loe. cit.
16
As, MARTNEZ CUADRADO y Guy HERMET. Vase nota 2.
60
ABSTENCIONISMO ELECTORAL EN CONTEXTOS NO DEMOCRTICOS
no por la apata poltica, sino, por el contrario, por una posicin de inters activo. W. Flanigan 17 ha elaborado un interesante esquema que conjunta estas diversas posiciones. En un grfico, sita en el eje horizontal la dimensin nivel de participacin (bajo, medio o alto), y en el eje vertical la dimensin nivel de inters (bajo, medio o alto: figura 1). Podramos, pues, diferenciar cuatro casos distintos, segn este esquema: I. Bajo inters-baja participacin. Debido a condiciones socioeconmicas, o a falta de incidencia de los actores polticos, el nivel de inters por la poltica es bajo, lo que se traduce en una escasa participacin: este tipo recordara la cultura parroquial expuesta por Almond y Verba. Pero tambin podramos incluir en este tipo los casos de abstencionismo por satisfaccin a que se refera Tingsten.
Figura 1.
ALTO
Niveles de inters y participacin (segn Flanigan)
rechazo situacin democrtica ideal
NIVEL DE INTERS POLTICO MEDIO curvas de relacin ms probable
apata BAJO BAJO MEDIO ALTO NIVEL DE PARTICIPACIN manipulacin.
II. Bajo inters-alta participacin. Sera la situacin a que se refiere Flanigan con el trmino de manipulacin: un electorado sin inters se vera forzado a participar en el proceso electoral, para evitar las sanciones impuestas por el poder en caso contrario. Correspondera, siguiendo el paralelismo anterior, a la cultura poltica de sujecin.
17
Political Behavior of American Electorate, Allyn and Bacon, Boston, 1972.
61
LUIS LPEZ GUERRA
III. Alto inters-baja participacin. Esta situacin es la descrita por Lancelot y Lipset; situacin en que, a diferencia del caso I, la baja participacin electoral se debera no a una falta de sensibilizacin poltica, sino, por el contrario, a una posicin poltica determinada, la de rechazo consciente del sistema poltico. IV. Finalmente, la situacin que podramos llamar ideal (dejando de lado las advertencias contra una excesiva participacin, que parecen teidas de un cierto conservadurismo) en la que coincidiran alto inters poltico y una elevada participacin electoral.
4.
RAZONES DEL ABSTENCIONISMO EN ESPAA
La clasificacin de Flanigan resulta aplicable al caso espaol al permitirnos diferenciar, dentro del abstencionismo, dos posibilidades: la correspondiente al caso I (esto es, abstencionismo debido a apata poltica, falta de inters por la vida poltica, cualquiera que sea el rgimen del momento) y la correspondiente al caso III, en la que el abstencionismo se debe, por el contrario, a un alto inters poltico, traducido en una posicin de rechazo consciente del sistema. Una forma posible de discriminar entre ambas variedades de abstencionismo pudiera ser la de buscar los correlatos ms usuales con los diversos tipos de cultura poltica y mantener la hiptesis de que, por ejemplo, las provincias con bajo nivel de ingreso medio, baja alfabetizacin, alto ndice de dispersin de la poblacin, etc., daran lugar a un abstencionismo aptico del tipo I, mientras que en contextos industrializados con un alto nivel medio de educacin, ingresos, urbanizacin, etc., el abstencionismo sera ms bien del tipo III (rechazo poltico). Sin embargo, tal solucin presenta considerables dificultades, dado que, por ejemplo, las diez provincias con mayor abstencionismo que hemos utilizado en la Tabla IV no se reparten rgidamente en dos grupos (que podramos llamar desarrolladas y subdesarrolladas), sino que, en el rango de valores de los diversos indicadores utilizables, se reparten todo a lo largo del rango de dispersin de las cincuenta provincias. En la Tabla V mostramos tal fenmeno de dispersin, tomando en cuenta las diez provincias con mayor nivel de abstencin en* 1976, y su posicin ordinal en varias listas de indicadores respecto a las dems provincias: renta familiar disponible per capita (1973), tasa de poblacin urbana y porcentaje de la poblacin activa agraria sobre la poblacin activa total (Tabla V).
62
ABSTENCIONISMO ELECTORAL EN CONTEXTOS NO DEMOCRTICOS
TABLA V Posicin ordinal, entre las cincuenta provincias espaolas, de las diez provincias con mayor abstencionismo en el Referndum de 1976, respecto a varios indicadores 18
Indicadores y orden de posicin Provincias Renta familiar
disponible
,
s s n
Porcentaje poblacin acti* " va agraria so-
per capita Vizcaya Guipzcoa Barcelona Navarra Oviedo Pontevedra Tenerife Lugo Orense Corua, La 3 4 2 10 19 20 36 50 23 31 5 11 2 31 18 33 25 40 42 13
bre poblacin activa 48 47 49 36 29 24 35 1 2 15
En los tres indicadores nos encontramos con que, por una parte, hay casos en que en algunas provincias pueden adscribirse sin dudas a los grupos extremos (as, Vizcaya, Guipzcoa y Barcelona disponen de alta renta familiar, alta tasa de poblacin urbana y bajo porcentaje de poblacin activa agrcola; Lugo y Orense, por el contrario, se encontraran en el otro extremo), pero en la mitad de los casos se trata de provincias situadas en escalones muy diversos en la lista ordinal de las provincias espaolas segn los valores de cada indicador: Navarra, Oviedo, Tenerife, La Corua y Pontevedra no pueden adscribirse sin ms a las provincias caracterizadas por notas claramente correlacionadas con alta participacin o con alto grado de abstencin. Sin duda, un anlisis ms detenido de la correlacin entre grado de abstencionismo y variables de tipo sociolgico podra llevarnos a conclusiones en cierto moclo orientadoras. ^'n embargo, cabe clejar ele laclo esta tarea, al disponer, para discriminar entre diversos tipos de abstencionismo, de un elemento de comparacin de considerable valor: el grado de abstencionismo provincial en las elecciones de 1977. En efecto, se puede considerar que las causas que motivaban el abstencionismo por apata en 1976 (es decir, el abstencionismo del tipo I, en la
FUENTES: Banco de Bilbao (datos para 1973) y Estudios sociolgicos sobre la situacin social de Espaa, FOESSA, Madrid, 1976.
18
63
LUIS LPEZ GUERRA
clasificacin derivada del esquema de Flanigan) persistiran en gran parte en 1977, aun cuando factores inexistentes en la primera fecha (por ejemplo, la actuacin de los partidos polticos como factor de agitacin y toma de conciencia poltica) hubieran contribuido a disminuir el abstencionismo en la segunda. Sin embargo, los factores que determinaban la abstencin activa de 1976 desapareceran en gran parte en 1977. Si recordamos las condiciones en que se produjo el Referndum de 1976, aparece claro que una parte del electorado de izquierda eligi el camino de la abstencin como protesta ante una serie de condicionamientos. Pero este electorado no tena ya motivos para actuar as en 1977, una vez que los partidos de izquierda hubieran decidido participar en la campaa. Una comparacin de los resultados electorales de 1976 y 1977 (aun recordando que se trata de consultas de distinto tipo) podra as ser til para analizar la abstencin electoral y sus componentes, al permitir separar de alguna manera los casos de provincias apticas (esto es, aquellas en las que el porcentaje de abstenciones es alto en las consultas electorales o referendarias previas a 1977, y en que tal porcentaje sigue siendo alto en las elecciones de este ao), provincias de abstencin polticamente motivada (es decir, aquellas en que la abstencin fue alta antes de 1977, pero no en este ao) y provincias manipuladas, es decir, aquellas en que en las condiciones anteriores a 1977 el electorado vot masivamente, pero en las que, en las condiciones de mayor libertad de junio de 1977, se hizo evidente la presencia de un considerable desinters electoral, mostrando as su verdadero rostro. Para llevar a cabo esta comparacin hemos procedido a situar en un grfico, en el eje horizontal, los porcentajes provinciales de abstencin en el Referndum de 1976 y en el eje vertical, los porcentajes de abstencin referidos a 1977, de tal modo que la posicin de cada provincia en el grfico viene definida por dos valores, los porcentajes de abstencin en cada caso. Al objeto de separar, siquiera sea elementalmente, distintos grupos de provincias, segn su comportamiento abstencionista, hemos introducido en el grfico dos lneas: una, perpendicular al eje vertical, indica el nivel de abstencin media nacional en 1977; las provincias por encima de esta lnea son las que tuvieron una abstencin superior a la media. Y, por otro lado, una lnea perpendicular al eje horizontal, que indica la abstencin media en 1976; en este ca.so, fueron las provincias situadas a la derecha de tal lnea las ms abstencionistas (Fig. 2). Como resultado, el espacio dentro de las coordenadas queda dividido en cuatro cuadrantes: Cuadrante I: Provincias con alta abstencin en 1976 y 1977. Cuadrante I I : Provincias con baja abstencin en el Referndum de 1976, pero con alta abstencin en las elecciones de 1977. Cuadrante I I I : Provincias con baja abstencin en 1976 y 1977.
64
ABSTENCIONISMO ELECTORAL EN CONTEXTOS NO DEMOCRTICOS
Figura 2.
Relacin entre cifras de abstencin, por provincias, en 1976 y 1977
% obttmoionM M 1977
!l
, Onse
Corufla
kLMAS
HUELVA Qronodo. Cdiz f C Badajoz
k2
r^^L o c t
*] Tarragona
Totedo^or.^lta Valencia SOR Mur.'Gwona %Cort Ja.r, I .lav Trul 1 rul # Alie. Alie. Palwcia Salamanca ^Madrid c Guadalajara
19
20
20
30
40
90
54
% abttanoiorMM m 1978
65
LUIS LPEZ GUERRA
Cuadrante IV: Provincias con alta abstencin en 1976 y baja abstencin en 1977 19. Qu interpretacin poda darse a la pertenencia a cada uno de estos grupos, teniendo en cuenta el esquema de Flanigan antes expuesto? Podran considerarse al menos tres tipos definidos de provincias: I. Provincias en que predomina un tipo de abstencin derivado de la apata poltica. Seran aquellas con alto nivel de abstencionismo en ambas ocasiones (1976 y 1977), es decir, aquellas en que un porcentaje de ciudadanos superior a la media nacional no se ve motivado para acudir a las urnas (o encuentran dificultades para ello que les disuaden de participar en la votacin), tanto en un rgimen autoritario como en un rgimen de caractersticas democrticas o predemocrticas. Seran, pues, las incluidas en el
MAPA I Provincias de abstencionismo alto en 1976 y 1977
Entendemos por "alta abstencin" la superior a la media nacional, y por "baja abstencin" la inferior a la media. Para las elecciones de 1977, a falta de resultados oficiales hasta el momento de redactarse estas lneas, hemos utilizado las cifras dadas por la prensa de Madrid; vase, sobre todo, Diario 16 (22 de julio de 1976).
19
66
ABSTENCIONISMO ELECTORAL EN CONTEXTOS NO DEMOCRTICOS
MAPA II
Provincias con alto abstencionismo en 1977 y bajo abstencionismo en 1976
cuadrante I: La Corua, Lugo, Orense, Pontevedra, Len, Oviedo, Tenerife y Vizcaya. Esta lista depara algunas sorpresas. En primer lugar, la aparicin, al trasladar los resultados al mapa, de una amplia regin con ciertas similitudes en el comportamiento abstencionista, es decir, la regin N.o. de Espaa, con seis provincias contiguas (mapa I). Lo que sugiere explicaciones de tipo socio-regional: habitat, distribucin de la poblacin, etc. Por otro lado destaca la presencia de la provincia de Vizcaya en este grupo, siendo una provincia con caractersticas muy distintas a las dems provincias en el cuadrante I: provincia altamente industrializada, con alta tasa de poblacin urbana y con unos antecedentes polticos que la hace parecer todo menos polticamente aptica. Se podra conjeturar que, a pesar de todos los cambios entre 1976 y 1977, el peculiar problema vasco sigue motivando un abstencionismo de rechazo, que viene a enturbiar la clasificacin general; conclusin que parece apoyada por la relativa proximidad, en el grfico, de Guipzcoa y Vizcaya, si bien en cuadrantes distintos. Por lo que se refiere a Tenerife, se ha configurado como altamente abstencionista en 1947, 1966, 1976 y 1977.
67
LUIS LPEZ GUERRA
II. Igualmente interesante es el caso de las provincias que se sitan en el cuadrante superior izquierdo (II), es decir, aquellas con bajo abstencionismo en 1976 y alto abstencionismo en 1976, esto es, Burgos, Las Palmas, Cceres, Badajoz, Cdiz, Huelva, Mlaga, Granada, Almera y Tarragona. La interpretacin de esta situacin en el cuadrante superior izquierdo es similar a la que Flanigan da para el caso de manipulacin: se tratara de provincias en que, en las condiciones de mayor libertad de 1977 se manifiesta un alto abstencionismo (hipotticamente imputable a bajo inters por la poltica), mientras que en condiciones de autoritarismo poltico muestran altos niveles de participacin. Es interesante el que nos hallemos, en lo que se refiere a estas provincias manipulables, con una fuerte definicin regional: aparte de tres casos aislados (Burgos, Tarragona y Las Palmas), son visibles dos conjuntos regionales (mapa II), Extremadura y toda la Andaluca exterior, a lo largo de la costa. III. Ms fcil de interpretar parecen ser aquellas provincias en el cuadrante IV, es decir, aquellas provincias que habiendo obtenido un porcentaje de abstenciones superior a la media nacional en 1976, se sitan por debajo de la misma en 1977. La explicacin ms simple podra ser la de que se trata de provincias en que existe una fuerte proporcin de electorado de izquierda que se abstuvo (en la abstencin que hemos llamado activa o de rechazo) en 1976, pero no en 1977, ocasin en que este electorado decidi intervenir en la lucha electoral. Se trata, en efecto, de lava, Vizcaya y Navarra, Barcelona y ms matizadamente, pues en 1976 se sita casi en la media nacional de abstenciones Madrid. Resultado ste que no depara muchas sorpresas, excepto la no inclusin de Vizcaya, que presenta un ndice abstencionista superior al del Pas Vasco en general.
5.
CONCLUSIONES
De estas observaciones, forzosamente de tipo inicial, derivadas de la comparacin entre el abstencionismo electoral en dos contextos distintos (un referndum an en un marco autoritario en 1976 y unas elecciones en un marco de mayor libertad en 1977) se deduce, en una primera aproximacin, la existencia de tres ncleos de provincias que muestrans cierta desviacin respecto al comportamiento tpico general, y que, en gran parte, coinciden con conjuntos regionales: Abstencionismo de rechazo en 1976: Pas Vasco (incluyendo Navarra, y con el caso excepcional de la alta abstencin de Vizcaya en 1977), Madrid y Barcelona.
68
ABSTENCIONISMO ELECTORAL EN CONTEXTOS NO DEMOCRTICOS
Abstencionismo aptico en el N.o. de la Pennsula: Galicia, Len, Oviedo. En el caso canario, alto abstencionismo, ms acentuado en Tenerife. Manipulacin de votos, y abstencionismo en condiciones de libertad predemocrtica, en Extremadura y la costa andaluza. Quiz sea esta distribucin regional la nota ms llamativa y la que permite avanzar la hiptesis de que aun hoy las tensiones polticas, definidas regionalmente, seran caractersticas presentes, tanto en la poca anterior a 1977 como en la actual, confirmando as, al menos en lo que se refiere a la conducta electoral, la existencia de subsistemas polticos regionales. El anlisis de sus respectivas caractersticas sociales (as como de la estructura de sus respectivas organizaciones polticas, como partidos, redes de contactos entre lites, etc.) podra contribuir a clarificar las razones para las diferencias que separan a estos subsistemas de las condiciones polticas del resto del pas.
69
También podría gustarte
- Cálculo Del HeaderDocumento4 páginasCálculo Del Headertecnoscapealvarez100% (1)
- C6 - Calculo de FallasDocumento16 páginasC6 - Calculo de FallasEric MontecinosAún no hay calificaciones
- Estructura Básica Del PaperDocumento3 páginasEstructura Básica Del PaperAlexzy Ramirez Bustamante100% (1)
- Tipos de Empresas Existentes en México.Documento5 páginasTipos de Empresas Existentes en México.Melissa HernandezAún no hay calificaciones
- Triptico RacsDocumento2 páginasTriptico Racsgreina24Aún no hay calificaciones
- Bateria de TestDocumento25 páginasBateria de TestDaniel felipe medina garzonAún no hay calificaciones
- Iperc Trabajos DrywallDocumento3 páginasIperc Trabajos Drywallcristian jhonatan mendoza anicamaAún no hay calificaciones
- Parte 2 PROYECTODocumento12 páginasParte 2 PROYECTOCarol MariaAún no hay calificaciones
- Traumatismo Abdominal Cerrado: Grupo 8Documento43 páginasTraumatismo Abdominal Cerrado: Grupo 8Maritza SuarezAún no hay calificaciones
- Listado Ofertas TFG G. Física Curso 20-21Documento3 páginasListado Ofertas TFG G. Física Curso 20-21ADAún no hay calificaciones
- Iluminacion PDFDocumento3 páginasIluminacion PDFAdelis RodriguezAún no hay calificaciones
- ACTA 012 - Induccion de Producto Vs ComercialDocumento2 páginasACTA 012 - Induccion de Producto Vs ComercialJorge BernalAún no hay calificaciones
- Implementación-De-pagina Web - Heladeria - OkDocumento72 páginasImplementación-De-pagina Web - Heladeria - OkHenry PaterninaAún no hay calificaciones
- Norma Técnica NTC 5661-3Documento14 páginasNorma Técnica NTC 5661-3cesarmarin11hotmailcomAún no hay calificaciones
- Correos Electrónicos PRECIOS CATALOGO Joyas Personalizadas Lucarelli JoyasDocumento51 páginasCorreos Electrónicos PRECIOS CATALOGO Joyas Personalizadas Lucarelli JoyasGrupo Seis JoyerosAún no hay calificaciones
- Corel DrawDocumento3 páginasCorel DrawyomAún no hay calificaciones
- Desarrollo Integral de La NaciónDocumento3 páginasDesarrollo Integral de La NaciónHelineth GonzalezAún no hay calificaciones
- Tarea 3 Conta2Documento17 páginasTarea 3 Conta2Andrea AmayaAún no hay calificaciones
- Conceptos Básicos de La Programación Orientada A Objetos.Documento7 páginasConceptos Básicos de La Programación Orientada A Objetos.Miguel CarmonaAún no hay calificaciones
- 1.3.aristóteles - Metafísica Libro Alfa 1 y 2Documento4 páginas1.3.aristóteles - Metafísica Libro Alfa 1 y 2HernanDMAún no hay calificaciones
- Macroeconomia Mirella ZambranoDocumento3 páginasMacroeconomia Mirella ZambranoAlvaro GonzalezAún no hay calificaciones
- Ficha Foro Transición Energética - Cumbre Colombia CientíficaDocumento32 páginasFicha Foro Transición Energética - Cumbre Colombia CientíficaUniversidad de AntioquiaAún no hay calificaciones
- 2023 EJ LCI Plan 2014Documento7 páginas2023 EJ LCI Plan 2014Andrea Montserrat Lopez MartínezAún no hay calificaciones
- Prueba de Perforabilidad - Platao-1Exp. Intervalo - 2258 M-2280 M.Documento5 páginasPrueba de Perforabilidad - Platao-1Exp. Intervalo - 2258 M-2280 M.LucianlAún no hay calificaciones
- (Eje 4) Negocios InternacionesDocumento8 páginas(Eje 4) Negocios Internacionesyini paezAún no hay calificaciones
- Escenario 2. Diseño de Una Barda para Una CasaDocumento16 páginasEscenario 2. Diseño de Una Barda para Una CasaIsabel TaveraAún no hay calificaciones
- Procedimiento para Bloqueo de Equipos Energizados PDFDocumento11 páginasProcedimiento para Bloqueo de Equipos Energizados PDFMel PasacheAún no hay calificaciones
- 6°? S9 Plan Juan PabloDocumento16 páginas6°? S9 Plan Juan Pablocortes bogarinAún no hay calificaciones
- Prevision TecnologicaDocumento17 páginasPrevision Tecnologicaomabar100% (3)
- Manejo Actual de Las Sulfonilureas y BiguanidasDocumento28 páginasManejo Actual de Las Sulfonilureas y BiguanidasDra Esperanza MuñozAún no hay calificaciones