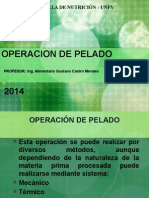Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Avenida Alvear
Avenida Alvear
Cargado por
Belu FelixTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Avenida Alvear
Avenida Alvear
Cargado por
Belu FelixCopyright:
Formatos disponibles
Cuando caminaba por la calle, tan poco convencida de cada paso que daba, me
tropezaba con toda la incertidumbre de verme ahogada por la marea de personas, por el
ejército de colores indistinguibles, infinito. Quería creer en mis propios pies, en mi
propio cuerpo bailando en mi vestido, en las flores, en que abrir la boca implicaría tener
un eco. Caminaba tambaleándome más bien, sintiéndome azotada por esos ojos (que, a
diferencia de los míos, no querían creer en mis pies) y creía únicamente en mi miseria,
mi silencio, en la masividad que me dejaba sola. Sola, sola. Creía (mas bien
desesperada, como mi paso) en que algo me iba a salvar, en que no creería en nada para
ser más yo que otros.
Me miraba los pies, los adoquines que desaparecían en cada paso. Entre tanto, me
olvidaba de todos los ojos que revoloteaban entorno a mi cabeza, a mis zapatos, a mi
pelo y el color de mis uñas, me olvidaba un poco también de los labios semi-fruncidos,
las sonrisas que se ubicaban asimétricamente en las caras (y se combinaban
inevitablemente con cabezas que se sacudían, izquierdaderecha, izquierdaderecha).
En el mareo dejaba de sentir las manos que me tironeaban (y la desmedida capacidad de
ejercer presión), dejaba de sentir lo inextricable de las vidrieras y los vestidos, dejaba de
creer en el tamaño, en la ingesta y los órganos. Y es que cada bloque de cemento bajo
mis pies me hacía enloquecer, me hacía perderme en la idea de que no creía en nada.
Y es que si no creyera en nada caminaría por la calle, miraría el cielo (azul, azul cielo) y
me enamoraría del aire, del calor que siento en la cara. Sin mirar el cemento sentiría
todo pasto, todas las flores, todas las pieles y los olores que no me rodean. En la
libertad de esta despresurización atraparía dos latidos por un chico, por una lágrima
(mía, tuya), me dejaría llevar por la canela y el chocolate, y el desamor de un perro
rengo. Atraparía todo, sin limitaciones. Emprendería un viaje de descreimiento con el
mundo, sin parámetros, condiciones para el que me quiera acompañar. Abrazar. Volaría
en mi vestido, con mis sandalias, sin collares (o con), volaría en zapatos, en traje, en una
nave de progesterona, con todo puesto (todo junto) y volaría sin nada.
(miro el barro en mis zapatos y trato de no creer en el frío)
Si no creyera en nada no sentiría culpa. No creería en amar mi cuerpo o a otro, un sexo,
dos, me enredaría con todos juntos. No creería en ninguna palabra que no sea mía
(ninguna palabra que no haya latido, que no me haya hecho vivir), no necesitaría ningún
eco, ni abrir la boca, ni mi vestido donde bailar (es más, ni verte para amarte, ni tocarte
para sentirte, ni creerme para creerme, ser, amar) para saber donde terminan mis pies y
donde dominan los faunos. En mi incredulidad, desconocería las condenas y podría
nadar sola, amorfa, enucleando todo el mundo, envolviéndolo en mí.
Cuando no creo en nada trato de aterrizar todo lo que haría si no creyera en nada. Y
caigo en cuenta de que tampoco siento las manos que me sostienen, ni las voces que me
consuelan ni el olor a hogar. Me olvidé de lo incondicional, y el sabor de una naranja
con buena compañía. Cuando no creo en nada, siento más que nunca, veo más que
nunca, todo tan lejos. Y quiero sentir todo acá, quiero chocarme con la vereda, que me
duelan los pies, creo que no puedo seguir sin estar, sin querer, sin creer.
Y hoy empiezo de nuevo.
Quiero-creo que todavía, con el frío, estoy acá.
También podría gustarte
- TRIGONOMETRÍA Semana3Documento43 páginasTRIGONOMETRÍA Semana3carlos rubio garcia100% (1)
- Modelo de Informe de AuxiliarDocumento4 páginasModelo de Informe de AuxiliarOscar QpAún no hay calificaciones
- Recetario - 20 09 2022Documento56 páginasRecetario - 20 09 2022CINTIA CANTÓ ESTEVEAún no hay calificaciones
- Informe Analisis Demanda Energética 22.06.2022Documento15 páginasInforme Analisis Demanda Energética 22.06.2022Rene Arenas EnecalAún no hay calificaciones
- Capitulo 8 de La Nom-009-Stps-2011Documento7 páginasCapitulo 8 de La Nom-009-Stps-2011Mike PedrazaAún no hay calificaciones
- 2020 Boletin Epidemiologico Semana 31Documento26 páginas2020 Boletin Epidemiologico Semana 31Nataly Buitrago AguirreAún no hay calificaciones
- DISEÑO DEL TRABAJO-e PDFDocumento53 páginasDISEÑO DEL TRABAJO-e PDFjpambabay6823130% (1)
- BRONCOSDocumento3 páginasBRONCOSSantiago AvilaAún no hay calificaciones
- Reserva Paisajista Subcuenca Del CotahuasiDocumento2 páginasReserva Paisajista Subcuenca Del Cotahuasijunior samuel salvatierra bonillaAún no hay calificaciones
- Sinager .....Documento13 páginasSinager .....tmanco510Aún no hay calificaciones
- Guia de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Tarea 1 - Labor y Desafíos Del Ingeniero AgroforestalDocumento8 páginasGuia de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Tarea 1 - Labor y Desafíos Del Ingeniero AgroforestalFelīpe JaramilloAún no hay calificaciones
- Ecuaciones Diferenciales Aplicadas MACHETEDocumento8 páginasEcuaciones Diferenciales Aplicadas MACHETEjesusAún no hay calificaciones
- Tipos de Cuchillos de Cocina - Danny TovarDocumento3 páginasTipos de Cuchillos de Cocina - Danny TovardannytovarAún no hay calificaciones
- Mauricio - Anento-Tecnico Ciberseguridad - M1 - Servidores y Servicios de RedesDocumento12 páginasMauricio - Anento-Tecnico Ciberseguridad - M1 - Servidores y Servicios de RedesMauricio AnentoAún no hay calificaciones
- Operacion de Pelado y Reduccion de Tamaño 2014Documento63 páginasOperacion de Pelado y Reduccion de Tamaño 2014Nomaderock50% (2)
- Trabajo Práctico Nro 3Documento4 páginasTrabajo Práctico Nro 3Veeritöh AveiiroAún no hay calificaciones
- Aquelarre, La NieblaDocumento68 páginasAquelarre, La NieblaToritaka Tokumei100% (1)
- Informe Preliminar de Accidente e IncidentesDocumento2 páginasInforme Preliminar de Accidente e IncidentesMarAg KaragozAún no hay calificaciones
- Práctica Estándar para Líquido Ensayo Por Penetración Por PenetraciónDocumento11 páginasPráctica Estándar para Líquido Ensayo Por Penetración Por PenetraciónCristhofer HernandezAún no hay calificaciones
- Reporte Cultivo Por Lote AlimentadoDocumento18 páginasReporte Cultivo Por Lote AlimentadoAlex Auditore100% (1)
- Procedimientos Quirurgicos Menores-1Documento14 páginasProcedimientos Quirurgicos Menores-1Edward AlfonsoAún no hay calificaciones
- Caracteristicas Tecnicas Camion GruaDocumento4 páginasCaracteristicas Tecnicas Camion GruaAnonymous PJKyp2x3100% (1)
- Oscilaciones-Medina Fisica2Documento40 páginasOscilaciones-Medina Fisica2EJoelMozoLAún no hay calificaciones
- Pasos para La Fijacion de Una MuestraDocumento4 páginasPasos para La Fijacion de Una MuestraCiindy Gallegos0% (1)
- Guia de Aplicaciones - Mercedes BenzDocumento1 páginaGuia de Aplicaciones - Mercedes BenzLeonel Mariscal RosadoAún no hay calificaciones
- Relacion Entre El Indice de Agatston y El Grado de Estenosis en Arterias Coronarias - Rad - Yanet ContrerasDocumento23 páginasRelacion Entre El Indice de Agatston y El Grado de Estenosis en Arterias Coronarias - Rad - Yanet ContrerasManuelAún no hay calificaciones
- Ejercicios Balance de MateriaDocumento6 páginasEjercicios Balance de MateriaAna Fernanda JáureguiAún no hay calificaciones
- Identificación de Componentes y Descripción de La Lógica de Control de Una Caldera PiroDocumento6 páginasIdentificación de Componentes y Descripción de La Lógica de Control de Una Caldera PiroFrank Collantes PumaAún no hay calificaciones
- Edgar Vega ArtistaDocumento4 páginasEdgar Vega ArtistaMauricio PalloAún no hay calificaciones
- Succion Al Vacio VacuumDocumento2 páginasSuccion Al Vacio VacuumBeliuska BracamonteAún no hay calificaciones