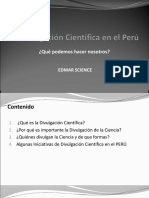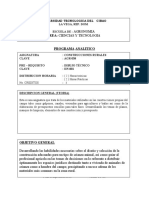Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Recalti Las Tres Esteticas
Recalti Las Tres Esteticas
Cargado por
isaacDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Recalti Las Tres Esteticas
Recalti Las Tres Esteticas
Cargado por
isaacCopyright:
Formatos disponibles
LAS TR ES ESTTICAS DE LACAN
Massimo R ecalcati
A mi hijo Tomasso nacido el 21 de junio
en el solsticio del verano
1. ADVERTENCIAS
Lacen no es tuvo interesado d e mod o sistemtico en una es -
ttica psicoanaltico. Ms bien su int ers fund amentalmente ha
es tad o siemp re en rel acin con la tica del ps icoanlis is. A
qu ien haba probado a ironizar maliciosam ent e so bre la dimensin filosf ica de su enseanza de la tica, desarro llada en el Seminario Vil dedicado como se sabe a la tica del psicoanlisis,
diciendo de esperarse un a esttica, Lacen, a su mod o, respon d i dejando simplemente caer la cuestin. A pesar de que la referencia al art e y a la dimensin esttica siempre ha sido, como
lo fue tambin en Fr eud, un a constante en su enseanza, l calific a su modo d e orienta rse en el arte como ms "engo rro so" (obstac ulizado) qu e el de Freud .!
Las "tres esttic as de Lacan " qu e aqu pruebo a delinear, no
so n tres teo ras completas de Lacen sob re el arte. Se tr ata ms
1. Cf r, J. Lacen, "Prctazione ail'cdizione inglese del Seminario XI", en La
Psiroanalisi, n 36, Roma, Astrolabio, 2004, pg. 11
lO
M ASSIM O RECALCA TI
bien d e tres .t~icas posibles de la crea cin artstica y de su p roduct~~ qu e m Sls.tc n, en modo indito, en poner el arte en uu a
r~lacH:~n dcrerminanre con lo real. Mientras en el curso de los
anos Cin cuenta la tesis clsica del incon sciente estructurado co~o un lenguaje CO"?ujo a Lacan a elegir el chiste co mo pa ra-
d igma de las formaciones del inconsciente en tam o puro fen men~ del lengu aje, y a pensar consecuentem ente la creaci n
ar tstica a partir del pr imado del significante, valorizando , co mo sucede en la.p.oesa, la co mbinacin formal en tre significantes y su excent.ncld ad res'pec~o al p lano del sig nificado.t es justament e a part ir del Seminario VI donde el inters de Lacen se
enc uentra d ecisivament e so bre el arte en su relacin fundamental co n. lo r~al ms qu e con lo simblico. Las tres estticas de
Lacan lI11~hcan entonces, este giro fundamental, este pasaje d e
Lacan hacia lo rea l.
Si pru,eb,o ahora a focal iz~r tres e~ tticas de Lacan lo hago
co n. u na cuadrup lc advertencia. La p n mera: no existe en Lacan
un lfl :er~s estt ico separado al de la tica del psicoanlisis y de
su p ractica. La segunda: las "tres est ticas" no alcanzan a cons~itui r un d iscucs.o ~omp~eto sobre el arte porq ue a Lacan no le
lI1 t,e r~sa e~te ~~Jetlvo, srno ms bien interro gar cmo en un a
pracuca simb lica :-C0m?,es.la prc:ica art~stica- se pu ede asilar y encont rar la dlmenslon irreducible al SImblico , de lo real.
La ~ercera: las tres estticas no son si mplement e tres teoras [acall1an a~ so bre el a: te qu e se s~ceden cronolgicamen te segn
un canuno progresivo qu e persigue una lnea ideal d e desarro llo. Se ~~ata ms bien de mod os d iversos de tratar de d efinir psicoa nalricame nre l~ esencia de la obra de arte; son modos que
n.o se exclu yen, 111 se cancelan cn un movim icnr o d e sustituci n, pero q ue conviven sim ultneam ente en un a tensi n constan te. Lo que pro pongo es so lo u na esquema tizacin que exige
2. Cfr., ). Lacan , Le Smmm're. Livre V. Le [orrnatio n de 'inconscient, Paris, Scuil, 2COC, p g. 5(',
LAS TRES EST T IC AS DE l AC AN
11
un uso crtico y flexible. La cuarta: la persp ectiva de las " tres
estticas" es siempre un a perspec tiva freud iana; las " tres estticas se fun da n e imp lican tres d iversos p aradigmas del goce, tres
modos distintos de imp licar lo real pulsional.!
2. LA PRIM ERA EST t.T ICA: LA ESITT ICA D EL VA c o
La p rimera esttica de Lacan es una esttica de/ vaco. El arte
como organ izacin del vaco" es en efecto una tesis que se encuen'tra J esarr}1ada amp lillllente en el curso del Seminario Vll dedicado a la tica del psicoanlisis. Esta definicin pone in mediatamente en evidencia el cambio radical qu e Lacen imp one al as
llamado psicoanlisis aplicado al arte, hacind olo virar inusitadamente en direccin de un psicoanlisis implicado en el arte.
De hecho, en la definicin del arte como "organizac in del
vaco ", el pro blema no es inda gar la obra de arte asimilndola a
un sntoma <no se trata de consider ar la creaci n art stica en su
relacin con el fan tasma del art ista-, sino de to mar cosas qu e el
art e pu ede ensear al psicoan lisis so bre la naturaleza de su rms~objeto~ Pmesro Lacanest ii:eresado en"alcanzar una defi'nici n esencial de "q u cosa es" una obra de arte. Desde este
punto de vista, un a esttica lacaniana implica como un preliminar necesario la su pe raci n de otra versin parogr fica de la obra
y de roda concepcin rcdu ccionis ta, aplicada del psicoanlisis:
una est t ica lacania.na no aplica el psicoanlisis al arte, ms bien
int enta pensar el arte como una ensea nza para el psicoanlisis.
Ms precisamente, el paso qu e Lacan cump le en la definicin
de arte como organizaci n del vaco es un p.1SO suplementario
J. Acerca de los paradigm.is del goce nuestra refere ncia cru cial e Imp res cin d ib le es ). -A. Mill cr , " l S;I pcrad igmi del godimcuto", en 1 paradigm i del
godimento, 11. 0 111<1, Astrolab io, 2001.
4. ]. Lacan, 11 Semina rio, Libro Vl/. L 'etica drl la psimilll<tiisi (1959-60),
T orino , Ein au di, 19')4, pg. \(,5 .
12
MASSIMO REC ALCATI
con r~sp ecto a la hom ologa ent re obra de arte y ret rica del inco nsciente - reorizada en definitiva por el mismo Lacen en los
ao s cincuent a-; esto consiste en suspende r la definici n del art~ en u~: dimensi~n -el vaco- no reductib le int egralm ente a la
dimensi n sem ntic a del lengu aje. Si, en efecto, la obra de arte
e,s una o rgan i ~a ci n textual, un a t rama significante que manifiesta un a particular densidad sem nt ica, esta o rganizacin de la
o~ra no es solamente un a organizacin de significantes. Es ms
b ien un a organizacin signifi cante de una alteridad radical, ex tmsignifica nt e. En otras palabras, el funcionamiento del inconsciente est s estr uct urado como un lenguaje. tiene s un funciona mient o sign ificant e pero, a partir de la vuelta del Seminario
VI/, en el cent ro mismo de este funcionamiento :l.p arece una d i.~~si.?~ I~~ red u-=-~ibl e a l a .~ e1 sign ificante y qu e, gracias a est-a
l~reauctlb.Jldad, a esta res~stencia, se cons tit uye como lugar (va~JO) de ongen de otra posible rep resentacin.
-~ ~
. En la tesis d el arte "como organiza cin del vaco", el arte exhibe una ,Profund a afinidad con la experiencia del psicoanlisis
en el sentl? o d ~ qu e ambas resultan exper iencias irreduct ibles ya
sea d~l evttaml~n~o del va d o (p rctica de la ve rt ien te dogm tica
del discurso religioso), ya sea un cierre o un a soldadu ra del 'Vaco (p racticada por el discurso esp ecialista de la ciencia). El art e,
seala Lacan, como 1:1. experiencia d el psicoanlisis no 'evita, ni
ob tu ra, p ero s bordea el vaco central de la Cosa. La "tesis del arte como "organizacin del vaco " coloca a la obra de arte en una
relacin decisiva con lo real de la cosa. La esttica del vaco es
un a esttica de lo real -una esttica en relacin a lo real- , que no
_se degrada jams en un culto realisuco de la cosa com o sucede en
gran part e del arte contemporneo. - -El culto realstico d e la cosa -el realismo psic tico del arte
c~)fitemP.orineo-5 se manifiesta en la tendencia actual del experimentalismo post-van guardista que, co n particu lar referencia
5. EHa definicin se encuentr a esbozada en M. Perniola, L 'arte e la sua
ombra, Torino, Einaudi, 2001
LAS T RES EST tTIC AS DE LAC AN
13
al co nsiderado bod y ar t, alcanza un a exhib icin del cu er~o ?,el
artista co mo enca mac in pu ra, directa y ausente de medi aci n
simb lica d e lo real ob sceno de la C osa. En efecto la obra de artistas como G ina Pane, O rlan, Pranko B., Stelarc ponen en escena lo real de la cosa sin velo algun o asu miend o el cuerpo del
art ista co mo lugar del acting out del horror: cue rp o desgarrado,
co rtado, lacera do, mutilado , d eformado, invadi do po r supl ementos tecnolgico s, alte rado en sus fun ciones.
,
La tesis lacanian a de la ob ra de arte como bord e d el vncro ~ e
da s Ding nos incita a p reservar, por el contrario, una ? istao:la
esencial entre la ob ra de arte y el vaco qu e sta org~ m z a y crrcunsc ribe. Esta tesis est en abierta oposic in co n la ld ~a d el arte co mo exhib ici n psic tica o pe rversa de la Co sa. Mientras ~l
realismo psictico del art e contemporneo exalta lo real. mas
all de cua lqu ier mediacin simbli.ca (e:, F ranko. B., por eje mp lo , la sangre est exaltad a co~o mrerror esencl~.1 d el cuerpo
qu e debe pod erse manifest ar directam ent e a t ra v s ? e corte~ o
heridas, en lo extern o), pa ra Lacen el arte es una crrcuns cn p cin signific:mte de la incand escen cia de 1:1. C osa. En efecto la
Cosa de Lacan no se redu ce a la Cosa de H eidegger. La Cosa
d e L acen no es solo la cos a como vaco localizado en el vaso
(sigu iendo u na metfora que H ei~egger mismo repiti en el tao
te Ch ing ). El ser de la Cosa Ircud iana, reto mada po r,L~can, no
es solo (heid eggerianament e) aqu ello que marca el ~ln:lte de la
rep rese nt aci n. Es, si se qu iere, el carcte r hermeneu~lc~ de la
Cosa , su excentricidad irreductible co n respecto a las Imagenes
y al significante . En realid ad el rostr o ms .e scabro~o de la.Co sa no es aquello irrep resentable, no es la Idea (I~eldeggenana)
del vaco co mo custodio de 1:1. diferencia on tol gica de la Cosa
co n resp ccto al ente, no es aquello qu e se fuga de la representaci n (de aquello que no es un eme), es. ~s b~en un vaco ~ ue
d eviene v rti ce, " zona de incandescencia", ab ismo que aspira,
exceso de goce, horror, caos rerro rffico."
1,.
C orno lo ha sealado [acques Alain Miller, el parad igma del go.:e aqu
14
MA5SlMO RE CAL C ATI
La primera esttica de Lacen est ani mada po r una ten sin
n~ e t z s ch ian J. abso lutamente evidente," Para respirar el aire de la
vida es necesaria una cierta d istancia de das Din g. En El na cimient o de la tragedia, Nietzsche afir maba que la vida para sopo rtarse a s misma ha necesitado del arte. Sin embargo , la ba rrera de lo apo lneo no implica una remocin d el ho rror de lo
dionisiaco . Ms bien, el arte se configura en Nierzche como un
p roducto del conoci miento trgico del caos vertiginoso de la
Cosa d ionisiaca. Lo apolneo da existencia a la forma (el mu ndo p.ua N ietzsche es justificable solo como "fen meno est tico"), p ero sol o porque el hombre ha alcanzado la verdad tr gica sobr e la ause ncia d e fund amento d e la existe nci a, ha
enco ntrado lo real sin nombre de la Cosa, el caos terrorfico d e
10 dionisiaco.
Coherent emente con esta ascend encia niet zschia na, en la
primera esttica de Lacan el arte se defi ne como una pr ctica
simbl ica orien tada a tratar el exceso ingobernab le de lo real.
Pero el tr at am ien to esttico d e este exceso parece di feren te de
lo tico. Mientras en la tica est en juego la asuncin subjetiva
del kakon de la Cosa, en la esttica se juega ms bien la organi_ ~~~n , la circ unsc ripcin, el bo rde, el velo de la Cosa. Ms
prec i sam~n t e , si el tratami ento tico d e lo real pasa a travs d e
la cent ra lidad de la categora (heidegger iana) de "asunci n" , el
tratamiento esttico de das D ng pasa a travs d e la catego ra
implicado es el goce com o ms J ll del significan te, del goce co mo real de l.t
CO.IJ,. curo aire afirma Lacan, resulta "psquicamente irrespirable ". Cfr., J.A. Millcr, 1 sct p~ Mdigmi del god m ento, ob. cit.
7. Ms J ll d e los raros juici os de Lacan sobre N ietzsc he, juicios a mc n udo poco lisonjeros, Lacan " lector de Ni etzsche" no ha sido toda va un tema
suficientemente int errogado con toda la seriedad que este cucsnonamicnto
merece. M i iJ ea es que hay una p resenc ia crucial de Ni etzsche en LacanB asla pC l1s~r, por ejem plo, en la importancia del deb ilitamiento on tclgico d e 1<1
referencia "cJ piea" en 1" nocin de Ley q ue caracteriza especfic ament e al
ltimo Lacan y qu e inspira profundamente toda la obra de N ietzsche.
LAS TRES EST T ICAS D E LACA N
15
fre udi ana de "s ublimacin ". Siendo irr epresentable en s, la
Cosa solo puede ser rep resentada co mo "O tra Cosa" . Es aqu
q ue Lacan convoca a la sublimacin co mo mod alidad de di ferenciacin entre "de" y "de sde" das D ing. La condicin de la
sublimacin es de hecho una toma de d istancia d e la Cosa. Si
nos aproximamos demasiado a la Cosa no hay o bra de arte posible; el aire psqui co resulta irrespirable; no hay creacin solo
d estru ccin de la obra. Sin embargo, Lacan insiste en pensar la
sublimacin en su relacin con la C osa. Es esta una tesis que
recorre el esplndido trabajo de Eugenio Trias sobre 10 omi noso Freudicno.I Lo ominoso com o efecto del encuentro del su jeto con lo rea] mud o de la Cosa es la cond ici n y al mismo tiemp o el lmite de lo esttico. Sin relacin con lo real de la Cosa la
o bra pierde su fuerza, mientras u na excesiva proximidad a la
Cosa terminara por destruir cualqui er sent imie nto est tico. En
este sentido, L acan al teor izar so bre lo bello co mo barrera
frente al vrt ice de das Din g, parece retomar al Fre ud del poeta y lo s sueos di urnos, en donde recon oce al "verdadero arte
potico ", la cap acid ad de hacer so po rtable lo repugnante y desagrad able. Pero lo bello co mo defensa frente a lo real no es la
misma cosa de la remocin toet cou rt de lo rea l. La dialctica
entre lo bello y lo real desarro llada po r Lacen en el Seminario
VII recalca, como ya habamos visto, aquella nitzcheana ent re
lo ap olneo y lo dio nisiaco en "el nacimiento de la tragedia",
pero re toma del mismo modo la idea freudiana de fond o segn
la cual no se tr ata de la liberacin inmedi ata del inconscient e lo
qu e hac e posible la creaci n artstica, sino ms bien de su veladura simb lica." Sin emba rgo lo bello, para p reservar su fue rza
estt ica, d ebe estar en relacin con lo real; la belleza es un velo
apolneo que debe hacer presentir el caos dionisiaco que p ulsa '
en ella.
8. Cir., E. T rias, Lo bello y /0 siniestro, Barcelona, Arid, 1982.
'J. Cfr ., S. Preud, 11 poe ta e la Iantasia", en Opere , a cu ra di C. L. Musat-
ti, To rino , Bo ringhieri, 1980, vol. V,
p;. 383.
MASS IMO REC A lC ATI
LAS T RES ESTfTI C AS D E LAC AN
Lacen piensa lo bello como forma, co mo eficacia simblicoimagin aria de la form a. Es, repitdm oslo, la eficacia de la form a
r esulta justament e del tomar una ciert a di stancia de la realidad
inquie tante de la Cosa. La o bra de arte no puede ser una pura
p rcscntificaci n de la Cosa -como por el contra rio pa rece advenir emblem ticament e en el narcisismo psic tico que caracteriza ciertas p crfo rmances de O rlan- lo bello es un velo n cccsar io que recub re lo terrorfico de das Ding. Pero este velo no
es un a simp le cobe rtu ra 0 , directamente, un a negac in (o un a
remocin) de la realid ad sin nomb re de das Ding (en ese sen rido es H egel qui en ya decreta la muerte d el arte sim b lico co mo un proceso irreversible de la moderni dad). Mas bien, lo belio nos acer ca a la C osa, y sin embargo nos mantiene separados
de ell a. Lo bello no es pa ra Lacan la. dimensin de un a pura armona fo rmal - lo bel lo no es la remocin de lo obsceno de lo
real- , p ero .es un modo de experiment ar una distanci a est tica
de! real de la Cosa y al mismo tiem po es e! nd ice del ms all
abso luto qu c la. Cosa con stitu ye resp ecto al campo d e lo s sem blantes socia les. En e! fo nd o es sta la. homologa profunda en tre art e y psicoa nlisis: ambas so n prcticas simblicas que se
encaminan a tratar lo r eal d e la Cosa, qu e to man cuerpo propio
en un tiempo en e! cual os semblantes_vaci,l,:n.
En o tros trminos, no existe u na ob ra de arte qu e no implique una actividad sublimato ria, o bien una med iacin. un a defensa frent e alo real. Pero qu cosa significa ente nde r la sublimacin seg n la frmu la clsica del Seminario VI I, ... co mo
elevar el objeto a la dign idad de la Cosa" ? En ta nto se indica
que la cap tura d irecta de la Cosa quema y destruye cualquie r
senti miento estt ico posible. ..Eleva r" no es idnt ico a exhibi r
o a mostrar. Elevar un ob jeto a la d ign idad de la Cosa significa
int rod uci r un borde amien to significant e en torno al v rtice de
lo real. L<1. primera esttica de Lacen convo ca, en este sentido
"nit zcheanament e", al art e como re medio defensivo en la con fro ntacin con lo real. En este scntidccl a sublimac in produce
un a vuel ta al o bjeto, no tanto como resto de la operacin sig-
nificant e qu e cancela la Cosa, qu e pone la Cos a bajo la barr a,
sino ms bien como ndi ce de la Cosa. La cre acin artstica hace surgir el ob jeto so bre el vaco de esta "tachadura " significan te como signo de sta misma tachad u ra y de su inelud ible residuo.
Lacan adv ierte el dob le estatuto de la Cosa (ob jeto perd ido,
vac o de obj eto fundam ental, pero tam bin condic in de existencia de la cadena significante ) en una obra de arte, qu e pa rece describir delic iosamente que cosa significa "organizar el vaco ". No se trat a de un a o bra clebre co mo aque lla d e L os
embajado res de Holbein, que o rientar la reflexi n de Lacan en
el Seminario X l . Se tra ta por el con trar io de un a o bra " dom stica " que Lacan ve, en la poca d e la segunda guer ra mun dia l,
en la casa de su amigo j acques Pr ver t. Se trata d e una coleccin de cajas de fsfo ros . Las cajas aparecan una de la otra ,
u nidas como en u n juego de encastres sucesivos, constituyend o una espec ie de serpentina qu e ado rnaba una habitaci n ente ra: "co rra por el borde de la chime nea.desp us suba po r la
pared, pa saba por las molduras y bajaba a lo lar go de u na puerta. "10
Aquello que all atrae el inters de Lacan es como d el obje. lo se puede extraer la Cosa , o si se prefiere, como la Cosa su bsista ya en el objeto. Por cons iguiente e] objeto sep arado de su
fun cin de uso revela la Cosa, de lo cual eso es nd ice, pero mas'
all. de s mismo. Es por esta razn que Lacan ha def inido su
narraci nd e !. visita a Pr vert co mo "el aplogo de la revelacin de la Cosa ms all de! obj eto ".' !
Mazanas, zapa tos, cajas de fsforos; la esttica del vaco
sustrae el ob jeto "renovado " del imperio mu nd ano de la uti lid ad, para ind icar a travs del o bjeto, pero mucho ms all de
cualquier lgica de lo til, el vaco central d e la Cosa.
16
10. J. Lacan, ob . cir., pg. 144 .
11. dem, pg. 145.
17
18
MASSIMO REC ALCATI
Excursus 1: el paradigma de las botellas de Giorgio Morandi
La estti ca del vaco encuentra su paradi gma eficaz en la
obr.. d e Gio rgio Mor audi. N o por azar en el curso del Semina rio V/I Lacan se refiere p rincipa lmente a la dimensin tam bin
aparentemente ms cot idiana del o bjeto (las manzan as, las cajas de fsforos, los zapat os de cam pesino) para mostrar la accin de la sub limaci n art stica (Czanne, P r vert, Van Gogh)
como accio nes de presentificacin -au sent ificacin de la Cosa.U
El ejemp lo ms paradi gmtico ofrecido por Lacan es tal vez
el de las manzanas de C zan ne. Las manz anas de Czanne no
so n evidentemente una simple copia naturalista de las manza nas en cuanto frutas de un rbol, o b jetos naturales. La obra d e
arte. imita los ob jetos ~ representa pero solo pa ra ext~er un
sentido nu evo, inaudito, irrepresentab re~i msni menos. En
este sent ido ahora. t;.1 obi ~! o represent~4-~ es t , no tan to-en relacin co n el o bjeto de la natu raleza, sino en relacin al vac o
_. de la Cosa. La t cnica de prescnt ificaci n y construcci n de]
ob jeto que inspira a C zanne, cu unro rudas tiende a aferrar la
realidad del objeto, ms devela !.._
ilu sin de fon do q ue sostiene
esta m isma presentifi cacin. La ilu sin de la imitacin representativa se fragment a - afirma Lacan- justo en el pun to ms radical de su realizacin. u De este m odo, aquello qu e se mani fiesta es qu e la representa ci n de lo sabido, de lo conoc ido, de
Jo ms prximo -en este caso de la manzana- termina po r s~s -..
traer ~ s t e obje to a la factib ilidad del mundo y contribuir a "renovar la dignidad" . l '
.
-- Del mismo modo podemos citar como paradigma de la est tica del vaco , el ejemplo magistral de Gio rgio Morandi . Las
bot ellas de Mor andi realizan la mism a elevacin del objeto a la
12. dem, p,g. 180
13. dem.
14. dem.
LAS TR ES ESTtTI C AS DE LAC AN
,.
d ign idad de la C osa, o sea aquella renovacin de la d ignidad del
objeto de la que hab la Lacen a pro psito de las manzanas de
C zannc (la fuerza esp ecial de Morand i consis te justamente en
la elevacin del objeto a la di gnidad de la Cosa sin ceder a la
ten taci n d el "atajo" abst ractista). G iorgio Morand i no se limila a p in tar bo tellas; no opera una simp le mimesis del objeto
real. M s bien parece pre serva r un misterio absoluto, irreductible al n ivel in mediato de la significacin naturalista. La enunciacin subjetiva p revalece so bre los en unciados visibles.P
Morandi uti liza el ob jeto p ara bordear el vaco de la Cosa,
pero justament e en este bordeamiento finaliza en realidad para
evocarlo cont inuament e co mo su matriz invisible. La figuracin
mo randiana mant iene esta relacin esencial con lo no-figura ble,
co n la evanescencia del fond o. En este sent ido, Morand i es el
pintor del silencio de Das Ding: el artista anima un objeto que
no obtura el vaco de la Cosa pero la organiza de otra forma,
po rque !,,?1.? en ~! a Cosa, la Cos a puede a p a rec e ~. La sublimacin artst ica es po r ende lo contrario de la remocin: mientras
la remoc in aleja la Cosa, la su blimacin la alcanza por la va de
un a renovacin de la percepcin del ob jeto "
IS. Esta tes is sobre la pint ura de Giorgin Mo rand i es desarrollada po r
Stcfano A~{ls ti en un inspi rado art culo, "Morandi e le enunciazion i del visihile", en La n st" dei hbri. oct ub re 1') ')3.
, En Mornu di se puede verifica r la pres encia de la CO$,l como aq uello que
at rae los ob jetos, e..5 1 aspir ndolos hacia el fo ndo, pero tamb in co mo velo
de la Cos a (co mo ad viene magist ralme nte a travs del polvo de la calle qUt
ap.ltece en ciertos paisajes). El o bjeto est total mente des natu ralizado; es ms
Cosa q ue o bjeto pero, a d iferencia de 1\1 amo rfo () de lo abs rracec, se queda
en un equ ilibri o en t re u no r o rro de los dos polos. N o profundi z.a en lo
amo rfo abstracto y ni siq uiera retr ocede en lo inveros mil del ms ac del len guaje. Este eq uilibr io for mal permite a Mo ram i do mar el v rtice de la Co .~ " ; el vaco gu e circunda las bot ellas morandian as no es, en efecto, el vaco Incnndesccnrc de Das Di ng, el remolino del goce, lo irrespi rable, pero si es un
vado organiz ado ronalmc utc, un vado q ue cus todia, como el silencio del
analista, el lmite de la represe ntaci n. Sin emba rgo, el vado de Morand i no
20
MASSIM O R EC A LC ATI
LAS T RES ESTf TiC AS DE LAC AN
J. LA SEG U N DA EST TI C A; LA EST TI CA ANAMR FIC A
La segunda esttica de Lacen es una esttica anam rjca, y
tiene su punto de co nde nsacin en el Seminario X I. El pasaje
desd e el Seminario VI I al Seminario X l indica, co mo j acquesAlain Miller ha sealado, un nuevo "parad igma del goce". El
nud o freud iano arte-p ulsin adquiere as u na nueva configuraci n. En el Sem inario Vil el goce es el goce de la Cosa, y el arte aparece como una organizacin p osible del vaco irrep resentab le de la C osa. El mo delo filosfico p ar ece ser, co mo ya
seal, el del ..N acimiento de la tragedi a" de N ietzc hc y en particular, de la elaboracin qu e define la dialctica tensio nal ent re
di onisiaco y apolneo . Lo apolneo nitz cheano contornea el
caos dion isiaco como la obra d e arte en Lacan contornea el vaco de das D ing. Lo apolneo preserva la barr era de la belleza.
El horror de la vida no aniquila la vida po rque lo bello es una
p roteccin -para N ietzch e una sue rt e d e blsamo analgsicoque prot ege la vid J.. En la pri me ra esttica d e Lacan la belleza
pa rece reflejar efectivament e este raz go nietz chiano : lo Bello es
una barre ra en relacin a la Cosa; la obra es, Freudianamcnre,
un velo de lo inco nscient e.
En el Sem inario X I el goce aparece. por el cont rar io, localizado. bord eado estructuralmen te, mediante la op eratividad de
la castraci n simblica que lo dist r ibu ye, fragmentndolo, sobre los bo rdes de los orificios pul sio nales del cuer po del su jeto . En consecuencia, el arte no es ya co nvocado a ejercer un a
funcin de organizacin y bordeamienro de lo real, sino q ue
ms bien hace posib le justamente el encuent ro con lo real. El
gran mot ivo d e la est tica ana m rfi ca es, en efecto, .Ia obr a de
arte como encu ent ro, a travs de la orga nizac in signlicant e,
canTo rc;y~~;-t~~u;- ir;~'d u ctibleatal~~ organiiaci n-~s . La-est
tica ana m rfica es una esttica que no organiza el real pero sino que tiene co mo finalida d hacer pos ible su encuentro. Es m s
una esttica d e la tyche q ue una organ izaci n d el vaco. El
acent o no est pu est.!L m:s sobre el objeto co tid iano - manza-n as, zapatos, cajas de fsforo s- de los cuales se extrae la Cosa,
sino ms b ien so bre el ob jet o anamrficoJ "suspe nd id o':"y
"ob licuo") co mo aq uello que opera una-i""pt ura o minosa (IInbeimlicb de lo familiar. Ent re el Seminario VII y el Seminario
X 1 1a reflexin de Lacan se situa so bre lo ominoso en F reud desarro llada prop iament e en el Seminario X ded icado al tema de
la angustia. Es en este Seminario, al abr igo del Seminario XI ,
que Lacan valoriza (fue el primero de un gran nmero de auto res) el artculo de Preud " Lo ominoso ", hasta ese moment o
abandonado en las bib liotecas, co mo pos ible funda mento de
una teora est tica, no ms fundada so bre la categora d e lo belio.
La esttica an am rfica se co nsti tuye por ende sobre la am:..
bivalencia co nstitu yen te d e lo o minoso freudiano. En el cu rso
. del Se;ninario X I, en las clebres partes reservadas al o bjeto mirada v a la pulsin csc pica, Lacan pone u na demanda clave sobre e sentido de la obra dc arte . La demanda clave no se refiere tanto sobre a "qu es la pintura?" pero si so bre: ..qu cosa
es un cuad ro?" Esta demanda guarda el sentido funda mental de
la esttica an am rfica. Am e tod o, define un criterio esttico para di scrimi nar aq uello que es arte de aq uello q ue no lo es. 16
Aquello que Lacen deno mina "j1~ tJcin cuadro" precisa, efectivament e, la cuesti n de fo ndo de la obra de arte: hay una obra
de art e so lo do nde est en acto la funcin cuadro . Este cr iterio
es irreductible a u na med ida tcnica, o bien no da lugar a un a
mera clasificacin del art e. Se trata en efecto de un crit erio fue rtemente ant i- hcgeliano. En su Esttica He gel prop one una cla-
se limita a se i ~b r este lmite - el vado de la rcpr cscnracin-. com o sucede en
ciertas [orm as radicales del art e abstrac to, sino qu e ofrece al vad o mismo una
pos ibilidad de representacin, de ,I U bordcamicnro significante.
16. Est a es una int uicin desarroll ada or iginnlrucntc po r R. Ronchi, II
pensicro bastarda, Milano, C hrtistian Marinoni, 2001.
21
22
2J
.1ASSIMO RECA LCATl
LAS TRES ESTTI CAS DE LACAN
sificaci n de las artes fundada sob r e el cr iterio diferencial de la
progresiva espi ritualizaci n de la m ateria. Es este princip io que
ordena, segn una jerarq ua valorativa rg ida, las dive rsas artes:
de la arqu itectura a la escu ltura (art e clsico) hasta alcanzar el
trpode de las art es romnticas: pintu ra, msica y poesa. La calidad del mater ial tratado (ms pesado o ms ligero ) define el
grajo jerrquico de las artes . Este ordenamiento clasificatorio
se orienta sobre la dcsmaterializaci n progresiva de la mat eria,
q ue de la dimens in fsico-material y naturalista propia de la
arquite ctura, V ;} desvanecindose progresiv am ente, espirirual iz.indose, desarrollndose inicialmente en la rridi mcnsionalidad
de la forma de la escultura p ara lu ego reduc irse a la bidimensionalidad de la superficie p ictrica, a la evanescencia del pun to sono ro fino pa rJ. disolverse espiritualme nte en la proximidad de la palabra potica al lo gos.
La idea [acaniana d e la "fun cin del cuadro " se emancipa de
cualquier sistema clasificato rio de las artes fundado so bre las
caracters ticas consid eradas materiales, para indicar por el con trario un criterio difer enc ial int erno al arte como tal. D onde
hay "fu ncin cuadro " hay arte, donde sta funcin est aus ente no hay arte.
Cmo podramos, en consecuencia, definir " la funci n cuadro"? Pon emos de rel ieve al menos dos sign ificaciones. La pr imera est en refe ren cia a la tyche, en el sentido en que la o br a de
arte debe tener, pJ.r<l. ser cons iderada como tJ.I, la cJ.pacidad de
p ro ducir un encuentro con lo real. Pero este encuentro- sO
cofun :
-([iSob-ie"1;;: invcrsin--d ela id~-ap~-ehender la ob ra: no es el su jeto que contemp la la o brasinoes la exte rio ridad de laob ra que
aferra a] su jeto que, como dir Roland Barthes a propsito de la
~unc in del .~p_~~_~tum" , " me agui jo nea"Y Sin em bargo, este
"ser at rapado" este "ser aguijoneado " por la obra, no es una cada del su jeto en el vr tice de la Cosa, no da lugar a un snd ro me de Srhendal. Lacan hace ms bien referencia a un p lacer del
ojo, al ser atra pado por el cuadro co mo una exp eriencia esttica
de abandono, pacificacin, como una depos icin de la mirada.
"E sto - afirma- es el efecto pacifican te, apolneo, de la pintura.
Algo es dado, no tant o a la mirada, sino alojo, algo que comporta un abandono, depsito de la mirad,!". 18 . '-c ;t- segunda significacin de la fun cin cuadro considera, por
el contrario, la relacin con el problema de la figura bilidad misma del suje to . En el sent ido de que la fun cin cuadro no proporciona una rep resentacin del suj eto, sino ms bien una representaci n del lmit e de su posibilidad d e rep resentaci. E Is e r
~aptu r;~do en- ~l cuad r;; revela all su ~~~cter-;n;;adical. Se tra ta de la "funcin mancha". Esta ltima muestra al sujeto c o,!~o
entre gadoaE"-in irada de! O tro, a una mirada
--Viene _d~_~_~
afuera y subvierte la idea clsica del sujeto como artfice de la rep resentacin . E l ms all de la represent acin tien; como presupuesto el hecho de que e! punto de perspectiva de la mirad a est
ubi cado fuera del sujeto. Es el corazn sartria no de la esttica
an amrfica de Laca~: ilc s el su jeto que mira, es el Otro qu e m ira al su jeto. El episo dio de la caj;-de s ardi; a; q lle r eEimpa gue a
c n ~e l -l;led-i o del mar abie rto - con cen traci n , conde nsacin de
luz, mancha en el cuadro del mar- surti efecto sobre el joven
Lacan en veraneo de ser mirado en el hueso (a) de su existencia.
De ah el efecto ominoso que provoca la experiencia de ser mirado - por ende, ser obj eto de la mirad a del Otro-, y qu e aturdi
la joven vida de quien pudo permitirse estar entre los pescado res
sin tene r qu e p elear-para ganars e el pan, hacindola emergcrco(t1~ superflua, en exceso, d esprovista de sus sem blantes sociales,
"corno "vida desnud a". En este sentido, la convencin familiar de
17. "No soy yo que va ce rca de el (il pu ctum) pero es el que, partiendo
de la escena, como una Hecha, me at raviesa ". Cj r., R. Barthcs, La carnera
cinura, Tm-ino, Einaudi, 1'.11:\0, pg. 28.
que
18. J. Lncan , II Semina rio. Lib ro Xl, 1 quattro conceni [cndamentnli de-
lla psicosrulisi, Torino, Einaudi, 200}, pg. 100.
Z4
MASSIMO REC A LCAT I
.ser sujeto de la representacin , que mira contemp lativament e al
objeto, aparece trastoca da: aho ra es el objeto quelomira, y el su .!c_sicnte caer en su "vida desnuda". en su ser d e objeto "de
exceso". La mancha es, por ende, un a func i n de aniqu ilacin
d"ersujeto de la rep resentacin, puesto que conmoci~>na el ser del
sujeto y lo aniq uila.' ? La esttica anam rfica encuentra en esto la
Stim nuing fund t'cl1tal. H ay obra d e arte cuand o hay encuentro
con la man ch e, con aq uello que agujerea el marco pu ra mente rc-prcsenw vo de la organiza cin sem ntica de la o bra. Pero la funcin cuad ro para Lacen no es el simp le marco d e la representacin. Esta revela, en ltima instan cia, al sujeto mismo co mo
fun cin mancha, como imposible de reconocerse, co mo exceso
excluido d e 1J captura del significante. El pu nto ciego de la visin
tiene que ver justamente con este exceso co nstitutivo. El sujeto
es el lugar de [a repr esent acin que, sin embargo, no p uede representarse a s mismo. Es la misma parado ja que caracteriza al
significante corno diferencia pura; el significante est en relacin
con otro s ig n ificant e~ j us t~ men te por la impos ibilidad de representarse.
--- Eil la esttica anam rfica Lncan retoma este problema po niendo 1~i ~cp'~ :s ent~bl ~_ com o cxtimid ad de la representacin.
Por end e, evitando la d eriva psic ricadcl realismo de loamorfo y de la apo log a de lo ho rrib le - en co ntra posici n ingen ua al
ideal acad mico de lo bello- qu e cara cteriza y orient a gran parre del arte cont empo rneo, pero interrog ndose sobre el arte
co mo operacin simb lica que hace surgir lo real (10 irrep resentab le. lo no -figurable) slo a travs d e un a operacin formal. slo en un a relacin de extimid ad con la fo rma .
C u l es, por consiguiente, la fun cin del cuadro? Es sobretod o la funcin en la cual el sujeto, afirma Lacen, ha de encon trars; co mo tal.20 C-mo tal signific-;- ~~;no lmite irr epresent a-
leto
19. ). Lac.m, (lb. cit., p;.1l7
20. "Hablemos denom ina d o cuad ro a la fu ncin en la cual el sujeto deb e
enco ntr arse corno tal" . Cfr., ). Lacan.Il Sfm illario X l; o h. cir. p ~. 99.
LAS T RES EST t T ICAS D E LAC AN
"
ble, en su real m s propio, en su real irredu ctible a la cadena
significante en la cu al el sujeto es represent ado . El cuad ro no
entra en la represent acin, no vu elve sob re la rep resentacin , es
aquella fun cin que hace surgir al sujeto como lmite de la representacin .
La esttica anam rfica nos impulsa a un m3S all de la esttica del va co. Para la esttica d el vac o la ob ra de art e, organi zando el v ac o d e la COS<l., pone distancia de la zon a incandes cente de lo real, mientras qu e para la esttica anam rfica es la
o bra mis ma la que hace surgir el real como exceso alo jado en el
corazn de I.t obra. La esttica del vaco circu nscribe, bord ea,
su blima el real. mien t;;;- q ue la cstrica.; namr fica lo fiace
'en\;rger, lo provoca, lo hace. surgi r aun q ue sea en su localizaci; esencial. El pro blema es cmo hacer su rgir lo irrepresentable a tr avs de la figura. Se tra ta del real, no como centro excluido d el mundo de la represe ntaci n -d as D ing en cu anto
"realidad fuera de significado"- pero s como encuentro. co mo
rych . La func in cuadro es tamb in una f uncin t)'cb . Mientras que en la primera esttica el acento est en la sublimacin
co mo elevacin del objeto a la dignidad de la Cosa, ahora se
trata de la decon struccin del marco d e la representa cin, la
fu ncin rn<1nch~ activada por la funcin cuadro, p ara hacer posib le el encue ntro con lo real. La esttica anam rfica es una esttica q ue hace su rgir una- d isc o lltil~u id ad.r ea l. a part ir d e la
mancha en la visi n. Es la anamo rfosis que inv iste a O lim pia,
la mueca mecnica del relato "El hom bre de drena " de H offmann, co ment ado por Freud en "/0 ominoso", do nde el equ ilibrio de su pe rfeccin form al se revela imp ro visamente como
ar tefacto, m quina inert e, cosa muerta. La belleza glid a d e
O limp ia deja de es re mod o ap<l. recer aquello qu e perm anece
oculto : el ho rror de la muerte, el real ir rep resenta b le de la C osa.
Pero el ejemplo pri nceps de la esttica anam rfica es obviament e el de Los em bajadores de H olbein, obra qu e mues tra la
ir reductib ilidad de la funcin cuad ro a cualqu ier simbolismo .
21.
MA SS IMQ REC A L CATI
Aqu no est, co mo en la Olimpia de H offmann, la belleza en
primer plano, pero s i la van idad de la identidad, la van idad ms
grande den tro de to das las vanid ades. El vaco estruct ura l d el
sujeto est escon di do en las m scaras sociales, del saber, de l po der, d e los sem blantes en los cuales el sujeto se resgu ard a. Pero
.la apa ricin del real e~ca.~a_do en ~~to al~~n)Q!fi c~e la .~
beza del mu erto- no dviene a n-aves de un a herm en utica srmblica.-sinoms bien por la va de un a decon strucc in formal:
El pumo op aco d e la calavera aparece en el cent ro de la o bra
co mo "func i n ma ncha" . Ca be se alar qu e la deco nstrucci n
fo rmal no es en un sentido nico: se tra ta de un sentido po sible
de ida y vuelta. De d econ st ruccin y reco nstr uccin forma l. La
_Q!2g~acin formal apunta a una r ecomposicin inusita da. S-lo aho ra el cr-neo--d eviene percepti ble co mo tal,-daiidn un sen tido ominoso a to da la obra, En la esttica anam rfica aquello
q ue descompagina el cuad ro es laI unciftl cuadro interna al"
el/aura, no esl a just"ificilcia c la agresin al cuad ro en nomobre
u n realis mo de [a Cos a. Realismo y simbo lismo so n
perspectivas que Lacan intent a evitar. E n la estti ca ana m rfica
no hay ning n simbolismo po rque la mancha no ind ica u n significado en latencia, esco nd ido, a la espera d e ser liberado. Pero tampoco se trata de alg n realis mo: lo afo rme, la manch a, el
obje to suspendi do y oblicuo, no tie ne ningu na relacin co n la
apo loga de lo amo rfo d el arre contemporneo como sos tiene,
por ejemplo, Yve-A lain Bois y Ro salind Krauss, que exaltan,
p recisam ente, lo amorfo como exp resin p relingistica, "bajo
materialista", "antirnoder nista" del real obsceno de la C osa, en
cont raste irre ductible con la catego ra mod ern a de forma."
de-
21. Cfr., Y.-A.-Bois, R, Kracss, L'informe, Milano, Bruno Monda toti,
2002,
LAS TR ES ESTTI C AS DE LACA N
27
3.1 Excursus: el paradigma de las "jorobas" de Alberto Burri
El cuad ro que hu rta , que captura y qu e ro~pe la f3mili~~i
d ad d e la rep resent acin, e ncuen ~ r3 en Burn . un a exp~: slOn
esencia l. En particular la referencia a l.as cO ~l~tderad:s JO~?
bas" o bien a UIU serie de obras qu e ejemplifican la func i n
cuad'ro", La perspect iva geo mtr ica viene forzad a i~tr~d u
ciendo u n espesor material en el tejid o de 13 obra, qu e invierte
la di mensi n pe rceptiva de la fruicin ord inaria. No es mas la
percepcin del qu e ob serv a la obra, es la ob ra qu e forzand o el
lmite del marco, se catapu lta a lo externo, atravesado d~ !os relieves, las "jorobas" que habi tan y encre span su superfiCie, llegando a alcan zar al observado r Lo interno se vuelca a~, ~n una
torcin material a lo exte rno , creando un efecto anamrfico ra dical qu e inviste el fundame nto mismo del arte p,ict,rico: la supe rficie kantiana, neut ra, trascendental d~l ~spaclO vlen.e con tam inad a p or un real que se p resenrifica co mo Jo roba s,
p rotu berancia, saliente, exceso.
-l. LA T ERCERA ESTTI CA DE LACAN:
LA ESTtTlCA DE LA LETRA
La terc er a esttica de Lacen es la de la letra. Aqu el re al no
est ms en relacin al abis mo d e da s D ing, y ni siquiera se configura como un resto locali zado, parcializad o, capturad?en el
detalle en exceso de la figu ra an am rfica. La tercera esrenca es
una esttica de la sing ularidad. bl. centro est la funci n del
cuad ro como [unc i n de la letra. La lerra es el en cue n tro.~
-tingente co n aq uello qu_e siempre ha estad o, co n la esencia como lo"ya estado". Se trat a, d e~pus de lo desarrolla do en e~ Seminario Xl a travs de la tens in entre aurcmato n y ty ch , de
una nue va teora del ecu~entr~ Ca seg unda esttica teriz
fundamentalment e el art e como "encuentro anam rfico con lo
real: su criterio no es lo bello com o barrera sim b lica en nues -
MASSI!vl RECA LCATI
LAS T RES E S T ~ TI C A S D E LA CA N
tras co nfro nt aciones con el ho rror (esttica del vaco), sino la
"fu ncin cua dro" com o fu nci n que presentifica lo irr epr esentab le: punctum que agujerea la funcin studium , E n la terce ra
esttica una n ueva teora del enc uentro nos conduce hacia la di . m?nsin s ingula~l_~(;:_~o como mo dalidad de separacin del
s~Jeto de la. sombra simb lica del O tro . En el aplogo de la lluVIa narrado por Lacan en Lituratcrra el encuentro es u n efecto
del clinam cn que of icia como rasgo singu lar de la universalidad
del significan te. El encuentro de la lluvia que cae sobre [a ticrr~, liberad a de la nu be del significant e, produce una erosin,
deja un tra zo, de la impronta sing ular. La letra no es aqu, com? era en el fon do en la teora de la alienac in significante qu e
o:l ~nta el Seminario Xl , el significante que mortifica el cue rpo
VIVIente , aquello que 10 incid e. La tercera esttica se con centra
s? bre la.eme rgencia - a travs del encuentro contingente- de la
singularidad , de la traza singular, irre ductible a la universalidad
del significa nte : imp ro nta nica, signos irrep etib les se disean
sob re la tierra en el lmite - en el li toral- entre significado y goce'.En el .aplogo lacaniano de la lluv ia la traza depende de la
uni versalidad de la nube d el Otro de la cual llueve sign ificado
y goce , pero su existenc ia material so bre la tierra es un hecho
abso lutamente singular; fruto de u na con tingencia inasirniiable
respecto a cualquier determinacin significante. Est e es para
~aca.n el valor del ideograma orienta l: una escr itu ra que, pres cindiendo totalmente de lo imaginario , resulta vinculada al ges~
to sing ular, a lo irrepetible del ejercicio caligrfico, en el cual,
precisamente, " la singularidad de la mano destruye lo univer -
del Otro. Abso lutamente contingente es, por el con trario, le
impront a singular que no pue de ser reducida a un epi fen meno de esta cada - no es ms el efecto lineal de una causa d cterminfst ica- .
La tercera esttica - en opos icin a la tesis de los aos cin cuenta, que tena en la poes a el paradi gma de la amplificacin
significa nte d e lo cua l se nutre el incon scient e estr ucturado como un lenguaje - tiene como presupuesto un significante suelto en la cadena, una no -artic ula cin, un abso lu to singul ar excntrico a la un iversa lida d del sign ificante. M ientras en la
p rimera esttica el exceso irre ductible del rea l se constituye en
la Cosa, el arte se manifestaba como su or ganizacin significante, y en la segunda esttica ste exceso es todo int erno a la
ob ra - es su punctum ominoso ( xtimo j- , en la tercera esttica
esto se manifiesta en lo singular, que se revela ma rcado pof]a
repeticin, P21: la necesidad de la ~~p~ tic ~~!!? ,~e u~ep eti cin
que se entrelaza con la contingencia ms pur a. El exceso de real
-': irred uctiblea l significante - se manifiesta en la sin gularid ad de
la letra como destino, o bien como unin radical de co ntingencia y necesidad . En este sentido, la tercera esttica encuentra su
solucin ms eficaz en la experie ncia del pase y en la escritu ra
del poema subj etivo que ste comporta." Esta escritura es, de
hec ho, inspir ada p or un criterio de reduccin. La p areja reduccin-amp lificacin significante - tal y como es teoriza da p or
Miller- 14 constituye en efecto el centro de la esttica de la letr a.
Mientras la amplificacin significante valoriza la resonancia semntica generada por el encadenam iento entre los significantes
y p rod uce una red unda ncia de sentido - es justamente valo ri-
s.~J ".22-
.-
---,
El estatuto de esta singularidad es un dobl e absoluto. Es absolutamenre contingente y absolutament e necesaria . Abs olutamente necesaria es la cada de la llu via que man ifiesta la acci n
22. Cfr ., J. Lacan, "Litu rarcrm'', en La psicoanalisi, n'' 20, Ro ma, Ast ro labio, 1')<)(" pg. 14.
29
23. En el pase est, en efecto, en juego b posibilidad de un anona d.lmienro n ico y singular, ent re el elemencro necesari o del vncu lo biogrfico y
aquello de su trans misin testimonial "u niversal".
24. Cfr., J.-A . Millcr, Le partenaire-symptome (1997-98), curso desarrollado en el D epart ament o de Psicoanlisis de la U niversidad de Par, VIII I,
en part icular, sesin dcl29- 4-98, 6-5-98 (indito).
30
zando esta virtud <lvv Lacan ad opta en los ao s cincuenta, la
poesa co mo paradigma de la funcin cxtraco munic ativa y m ito poi tica dellenguaje -, la op erac in de la "red uccin" reco rre
el cam ino OP U CSlO; no se m ueve el SI de la letra al 52 de 101 amp lificacin significante , pero .red uce p recisament e el 52 d e la
amplificacin al hues o de lSf , al hueso -JC"Ja ICl!"a_Jt.~:t'matl--y
asemn tita."Desde este pu nto de vista, si por prod ucir en el pase el poema sub jetivo es necesario haber ago ta do en el p ropio
anlisis personal lo m s ampliamente posible el mov imie nto de
la amplificaci n significante , la escr itu ra del poema subjetivo
en s es un efecto de cont racci n , d e redu ccin de la acci n de
la amplificacin. Es por esta raz6 n que Miller; sigu iendo al Lacan de Limraterra, evoc a. ~~ tu}"..- ge t Haik.u';ap n~_ Cl.~_I!!O
mode!" p ur o de la reducc i n significante; esfuerzo d e poesa
'~q ~n o valo riza canco el carcte r in finito de la amp lificacin,
cua nto su cont raccin esencial.
La o bra de Joyce pudo proponerse para condensar el carcte r esencial de la tercera esttica pe ro solo en un modo atpico.
No se pu ede decir efectivamente que Joyce utilizc el mtod o de
la red uccin significant e (esta ser la co ntr ibucin cxrraordina ria de su mejo r "alumno" , a saber: Somuel Bcckerr), cuan do
ms bien que eso se emp ea en ema ncip ar p rog resivamente al
)eng~aj~~e la dimensin .imaginar ia dd"scntido. Sin embrgo~
esta emanc ipac i n no adviene por una efeci:o di recto de una.
operacin de redu ccin , sino ms bie n po r u na exasperacin d e
la dimensin de la amplificacin significante . La letra " joyciana" resta atpica por sta razn, ya qu e el vaciamiento del sent ido adviene solo hiperb licam ente por"lav a de unasuerte de
"cub ismo literario ", o bien por su explosin~-ioJaslas direc-,io nes posibles.P
-
31
LAS T RES ESTTICAS l>E. LAC AN
MASSI MO RECA LCATI
4.1. Excursus: el paradigma de la cruz de A ntoni Tapi es
U n ejempl o paradi gmtico de la terce ra esttica se manifiesta en el trabajo de Anto ni Ta pies en el smbolo d e la cruz. En
la ob ra de T apies ~a p~cia de la cruz 7~' de he: h.o, una pre~encia qu e a un cierto pu~to de su tr~baJ o~ se configura co~o
centr-al. La riqueza expresIva, la mulrifonnidad de lo s materiales, los' camb io s de dire ccion es ar tsti cas no hace mella a la
con sta nte de l pri mado de la cruz.
Desdeun punto de vista general la potica pictric~ de An ro ni Tapies se ejercita como un a exaltacin e? el sen udo. en el
cual se entiend e la exaltacin analtica: redu cci n progresJ\'a de
las vestidu ras yoica s. desarticulaci n de su dominio nar~ iss ti
co, qu e fina liza en la con duccin del sujeto haci ~ la asuncin de
su propio ser en cuanto ser marcado de forma IOdelc? le por la
accin del O tro. Se trata de aque llo qu e Lacan ha teorizad o como un a "re duccin de la ecuacin personal"26 del sujeto. Se trata de u na operac i n de reduccin pro gresiva de los i~ag~na~i?,
---;; b ien de su simbo lizacin radi cal, para llegar despu s a individ uar en el mismo campo simb lico el eleme nto irred ucible a 10
simblico la marca fund ament al (nscm ntica) que instit uye al
ro jeto-y s~ destino. De este modo 57 pue~en ~~slar y ~sc~ ndi r '
~ los d os tiempos fund amentales de la mves~lgac lon de Tapies: ~I
tiempo del atraucsamiento del espejo y el tiempo de la rednccin
del sujeto a la letra.
El tiempo del "ar ravesami enro del espc jo ':2: co inc.i~c con
una verd adera y propia enmienda de la s ed~cclOn narels_lsta,de
la mirada. Si se co nsideran las obras producidas en los anos 40
se puede colegi r fcilmente la centrali~ad imaginaria del ~u~o
rr ctrato, la presencia continua de la mirada en u na retr aus n ca
26. Cf r., J. Lacan, ~ Varianti dc lla cura ti po" , en Scrilfi, T o rmo , Ein aud i,
25. Cfr ., j.-A. Miller, " Lacan avec j oyc e. Le Sminaire de la Section chniq ue de Barcelone", en LA Cause [reudienne, n" 38, Pars 1998, pg. 16
1974, pg. 335.
J'
27. A. Tpics, Cv mmu1JicatiQU sur le mur, en La pratllJue de art, Pcns
Fo lio essais, 1<J<J7, p~. 2 10.
32
MA SSI MO RECA LCATI
to d ava figurativa, d e gusto surrealista, y en esa rec urrenc ia, casi obses iva, de la mirada misma d el artis ta q ue parece, en efecto , apa rece r en todos lado s. Pan T apies el atravesamienro d el
espejo im plica en cambio u na "esta da en el des ieno ",28 es el
aba ndo no de la refe renc ia narcisista a la imagen espec u lar. La
estad a en el desierto es el tiempo de un a soled ad que no se
pued e co nso lar en la representacin im aginari a del yo. Es ta so leda d es un vaco ce ntra l que Tapies persigue co mo p u mo ar qui m di co paradoja] : el vaciam iento operado hacia lo interno
se revela, co mo la co-nd ici n de prod uccin - de exteriorizacin- de la o bra mi sma. La imagen se dcsime tri za al punto d e
d isol verse progr esivam ente so n o frecer algn refugio narcisst ico al sujeto. U n p rime r resultado d e esta d iso luci n es la apa rici n d e la cruz en elluga r d e la inicial d el no mbre del artista.
La T de Tap ies transformada en una cru z en el A utorre trato de
1950 2'1 ind ica una red ucci n asctic a d e la ima gen esp ecular como lu gar del yo, a la mar ca de la le tra asem ntica. El desdobla miento de la imagen y la presen cia ago biante d e la mirada no
es suficiente p ara mostrar la co nd icin de d esech o, de exclu si n fu nd amental del sujeto. La mi rad a sangrante, lacerada, de
las primeras o bras sufre as un p ro ceso de lenta " purificacin ".
La emergencia de la cruz en ellugar de l no mbre p ro pio del sujeto indica as la d imensi n de su je ramien ro del su jeto: el y o del
autor desaparece reducido a la cruz de la letra. Es este en e fecto el tiempo de entrada de l smbolo de la cruzen la prctica d e
T apies: la cruz ent ra prec isame nte en el luga r de la letra (la T
d e Tapies) qu e indica el ser del su jeto . La cruz d e Tapi es no es,
en efecto, la cruz crist iana . El valo r teol gico- re ligioso de la
cruz como lugar de expiaci n, de sac rificio y smbo lo de redenci n no es la cruz de T ap ies. Ciertamente, en la cruz tap ie.
sana resuena el e nc ue ntro-t rau m a d el jo ven Tap ies con lo s
28. Cfr., A. T apies, Autobio grajia, Vcnc za, Marsilio, 19K2. pg. 213.
2'). Cfr. Self-pQrtrait. 1950. en A. Tapies, The complete Works , Colonia,
Konncmann, 1"97, \' 01. 1 (19H - 1960), pg. 139.
l AS T RES EST fTI C i\ S D E. LACAN
3J
even to s relacio nados a la gue rra civil espaol a: la cruz evoc a la
bar ba rie human a, el odio, y la ag resin morta l, pero tambin es
el mo ntlgranl.1 qu e custod ia el silencio y el resp eto tico por
nuestro de st ino mortal. En la A utobiografa esc ribir: "asocio
m i pa s a mo m en tos de an gu stia. a lo s bomba rd e~}s, ~ la ?esrrucci n, ;1. la frustraci n, a la op resi n, r a la mise ria"; ' .. La
c ruz. es aq u el s mbo lo de l0-in go be rn able, del pad ec.illli en~?
humano, del ser-para-la- m uerte, de lo trgico de la ex rstenc ra.
P ero es c~u experiencia co nstituyente el trasfo ndo histrico y
humano de b expe riencia sub jetiva de la cruz, en la o b ra de T ap ies, corn o haba mos visto , la cr uz surge inicialmente co mo el
prod ucto de una t ransformacin de la letra q ue indica una to rsi n de la inicial del s ujeto , de la T de T api es. Esa T ap;l(ece como una cruz que no es m s un ndice del yo sino ms bien
aq uello q Ut' rest a del yo despus de haber co mpletado el acsesis de l atra vcs amic nro del espejo. En este sentido le ~.! uz no,:s
nd ice del )'0, sino ms bi en el resultad o de su ca ncelaci n. Po r
-esto Ta pies pudo acercar el smbolo de la cr uz a la pa ~ del silen cio . En ellu gar del circo imaginario del yo y de su infa tu aci n n; rcisistJ , la cruz sella la UIlJ. red ucci n del yo a la marca
ascm .intica (lu e institu ye al su jeto co mo desecho. En el camino
a rt stico de T api es, esta red ucci n co nincid c"co n "La hora de
/<1 so/edad ".31 El sume rgi rse en la invest igacin y en la experirncu raci n de nue vos ma te riales que ap asiona a T apies en p J.r~
ricular e n el cu rso de b pr imera mitad de los aos 50's llega
aq u a su culmina ci n y lo con d uce a vo lve r a enco ntrar Id
cru z, no V;\ co m o U1\;l rep rcsent ;l..: i n an t ro poc n trica como en
el A uto vrct r.no de 1(J50 , en 1J. mallo del ve- auto r, sino inscrit a
directam ente so bre el mu ro. Es este el segu ndo mo vimien to de
la ascens i n tapes iana. Consiste en la introduc cin del e1eme n-
.10. 1\. T .ll' ic'i, t1ul of,w'{ r,( i., " h . cit., ,.ig. 79. A ncora: ~ IOU s les murs po r tctu tl'IJl" ,~n.tl-:c' du m.u'tj r de notr c pcu ple, des arrcts inh umain s q ui lu i ont
"'"' intl i.;'i." r\ . rlp ics, Cm,m/lm/rdon su r le mur. o b. cit., pg. 209.
,\ 1. A. T ;I" " ' , il>J ,m.
MASSIM O RE CALC ATI
LAS T RES EST ETIC AS D E t ACAN
to irredu cti ble a lo simb lcio a partir d e lo simb lico. La cruz
La int encin y despu s el gesto, pero solo la pr imera se realiza en el segundo. La cruz cs un efecto de aq uel gesto que no
depende de la intencin pero se quema en u n instant e vaco de
pensa mient o, en u n p uro acto . La cruz no es el smbolo que comun ica un men saje, pero es un o bjeto, un objeto signo. Al con trario , esta marca la diferencia entre la"obra co mo-representaci n (de sentido) y la obra co mo obj eto que se p roduce solo
sobre la base de un vaciamiento de sent ido. Por eso la potica
del muro es para Tapies, so breto do un modo para descu brir al
silencio como corazn interno -externo del sentido. Como en
el recorrido de los mstico s, el silencio se logra, no d irec tame nte, sino a travs de la acen tu acin mxima de su contra rio. El
silenc io no es un dato inicial sino algo a lo cual la obra llega.
Para alcanza r el silencio, Tap ies dijo una vez : "es necesari o pasar a travs de un son ido fuerte". La conmocin del gesto provoca del mism o mod o la redu ccin del sent ido a un punto de
Vaco. La cruz es esa letra que vaca el sent ido representativo de
la o bra y la consi gna solo a su pura dimen sin de evento. Si el
smbolo religioso de la cruz es e smbo lo un iversal de la pasi n
h uma na y de la redenci n divina, la cru z tapiesiana tien de a la
"X" del en igma. Si el prim ero evoca una ms all trasc endente,
la segu nda se manifiesta como abso lut amente vinculada a la inmanencia de la ob ra. En el Gran Cu adro gris ( 1955) 3J la cruz es
inv ert ida en la X enigmtica q ue apa rece co mo u n pe que o
graffino blanco so bre la amp lia superficie de materia oscura y
co mpact a. La ascensin tapcsiana ha red ucido as, a u na letra
enigmtica, el ser del sujeto. Mezcla de cont ingencia (el evento
seal-ge stual de la cruz -en igma) y de necesidad (el evento del
muro que recondu ce al sujeto, en un a repeticin fund amental,
al destino escrito en su mis mo nomb re) al cual el artista en la
ho ra de 1:1 soleda d decid e, en un a eleccin forzada, so met erse:
J4
es en efecto cap turada a partir del nombre propio del sujeto
- por .c? " siguient e e su di mensin simblica- para term inar po r
~d qu~nr ~ n valoc.:lsemntico en tanto no es una rep resent acin
l ~agJnafla. del sujeto. La cruz qu e se infiltra en el nombre proP'v del SUjeto se esu mpa so bre el mu ro que Tapies d escubre
com~ desti no co ntenido en su mismo nombre (Ta pies significa, d e hec ho, en cataln " muro"). Es el muro que to ma ahora
el lug ar d el espejo. El yo no se aloja ms en la imagen se can-cela en la existencia mate rial del muro", sobre la mirada cala la
~":,~[eriJ. inh umana de la [ierr~. ~e1 yeso, de la aren a. Esta apariclan del muro muestra a que nivel de ascenso Tapies haba llevad o su ~educcin de lo ima ginario. Es este pas aje extremo
-del espe jo al muro- que Tapies d efine en efecto como un salto cualitativo ", J 2 por co nsiguie nte como una discontinu idad
que revela rad icalmente la estruc tu ra del su jeto. A ho ra la cruz
se presentifi ca en Ia.ob ra sin alguna relacin con la imagen del
yo . La cruz no es, sm em bargo, una ma rca entre las' otra s porque la cr~z es la marca universal de la tradici n judeo-cristiana .de OCCIdent e. No obs tante, este universal no es en Tap ies el
u mvers~ l abstracto del arquetipo jungiano po rque d eviene una
marca sing ular; La cruz no es solo ni so bretodo un smbolo
pero s~ n:a~ifiesta com? impro nt a, horma, t raza, graffi tti, sig~
no caligr fico gestu al, Irr emed iabl ement e vincula do a un hacerse letra, qu e, como escribe Lacan, "destruye a lo universa l" .
Lacru z. es la- rep eticin del even to del sujet~: universal en s~
alineaci n a los significantes de la tradicin, pero absolutam ente, si.ng ula r en l~ letra ind escifrable que la co nstituye. Po r esto
Ta p ies pud o afirmar que la mano del artista tien e un valor en
s, se sos tiene so bre el nervio del brazo , so bre la "el ectri cid ad "
del brazo. E n el gesto sin gular la intencin se consum a en el
acto mismo qu e 1:1 produce. No hay un antes o un despu s.
32. A. TJ.pie.l, ibd em, p;. 2 :0.
35
33. Largc Grey Painting ( 1955), en A. Tapies, The Complete Works, (lb.
cit., pg . 245.
J6
MASSIMO RE CALCATI
"puis un OU T j'ai tent d 'atteind re directem ent au sence. Plus
r sign , je me mis soum s la necessit q ui gouverne tou te lvt-
LA SU BLIMAC I N ARTISTIC A y LA C O SA
te profon de ".J~ ~
Massim o Recalcati
TCl([O traducido por AnJrc:,a Mojic;) Mojica '! Maricl,. Csst rillejo
Revisado por Astri d lvarcl. de la Roche y Mal iela Ca uri llcjn
Versi n co rregida po r el autor. con aut o rizacin para su publicacin por esl e med io
" QUI.' cosa es esta po sibilidad llam ada sublullaci n?"
]. LACAN,
El Semin ario. Libro VII.
La tica del psicoanlisis
1. LA SAT ISFACC i N SUBLIMATO RIA
34. A. Tapi es, C onllmmit'atm SIIr le II1 l1 r, (lb. cit., pdg. 2 10.
"Luego un d a intent alcanzar di rectame nte al silencio. Despu s ren unci, me so me t a la necesidad q ue co ntro la toda luch a profund a."
,
Para el psicoanlisis en genera lla sublimacin es un co ncep to alta mente pro blemtico. Sobre tod o lo fue para Freud. Jo nes
cue nta c mo en 1916, Fre ud decidi destruir el manuscrito ded icado a ella, que habra debido aparecer en la coleccin intitulada Metaps cologia . Esta des truccin expone en modo evidente la d ificu ltad d e Fr eud en alcan zar un a cla rida d te rica
respec to de una categora de la cual en realidad l ya haba hecho uso en textos precedentes pero sin lograr jams una definici n conceptual rigurosa. Freud queda insatisfecho del propio
esfuerzo; destru ye su trabajo, hace del captulo dedicado a la sublimacin el captu lo ausen te de su Metapsicologia, su seminario inexistente, su sicut palea .
Freud usa pue s la cate go ra de Sublimicrung en diversas
obras, algun as de las cuales estn explicitcmentc menciona das
por Lacen en el comentario dedicado especficamente a la categora de sublima cin (que encont ramos en el Seminario VIl ).
Pod remos recor rerlo aqu en detalle; pero la categora freudiano
También podría gustarte
- Prepa-Conalep-Jorge Anselmo Alcaraz GonzalezDocumento1 páginaPrepa-Conalep-Jorge Anselmo Alcaraz GonzalezClaudia Castolo CruzAún no hay calificaciones
- Anexo 3 Analisis y Estrategias para Mejoramiento de Los Aprendizajes 5ºDocumento4 páginasAnexo 3 Analisis y Estrategias para Mejoramiento de Los Aprendizajes 5ºKatheryn Andrea Barrera Alba0% (1)
- Pif UptelaebDocumento129 páginasPif UptelaebEdixon MedinaAún no hay calificaciones
- La Objetividad Prepa en LíneaDocumento2 páginasLa Objetividad Prepa en LíneaErik Unam Ramirez0% (1)
- Convocatoria Cas #24 - 2021 - Ugel 02 Psicólogo/A (17 Vacantes)Documento10 páginasConvocatoria Cas #24 - 2021 - Ugel 02 Psicólogo/A (17 Vacantes)Adriana FiorellaAún no hay calificaciones
- La Divulgación Cientifica en El PerúDocumento28 páginasLa Divulgación Cientifica en El PerúCésar YvánAún no hay calificaciones
- PLAN DE TRABAJO Estandar 15Documento7 páginasPLAN DE TRABAJO Estandar 15Maritza Monroy MirandaAún no hay calificaciones
- Ejemplo 1Documento8 páginasEjemplo 1Carina BelenAún no hay calificaciones
- Problematica de Titulacion (PDF - Io)Documento163 páginasProblematica de Titulacion (PDF - Io)Jason Lee100% (1)
- Modulo de SustentabilidadDocumento34 páginasModulo de SustentabilidadAllan Pérez Santiago100% (1)
- Clase 7 - Practica Ejercitario - PEI ISMAELDocumento4 páginasClase 7 - Practica Ejercitario - PEI ISMAELIsmael Antonio Bordon ArruaAún no hay calificaciones
- Grupo 2 NIÑOS Y NIÑAS EN PROCESO DE DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA - MONOGRAFIA GRUPO 2Documento7 páginasGrupo 2 NIÑOS Y NIÑAS EN PROCESO DE DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA - MONOGRAFIA GRUPO 2ELIZAH TAAún no hay calificaciones
- Quebrada Arriba - La Nueva Canción Folklórica Generaleña (Jaime Pineda Quintanilla)Documento2 páginasQuebrada Arriba - La Nueva Canción Folklórica Generaleña (Jaime Pineda Quintanilla)Javier Alvarado VargasAún no hay calificaciones
- Sociologia y EducacionDocumento19 páginasSociologia y EducacionBetto Poma MaciasAún no hay calificaciones
- Convocatoria SNTE Hidalgo Sección XVDocumento32 páginasConvocatoria SNTE Hidalgo Sección XVSubrayadomxAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Ética y El Desempeño LaboralDocumento3 páginasEnsayo Sobre La Ética y El Desempeño LaboralAnonymous mvq1tkydUAún no hay calificaciones
- Enseñanza de La Geometría - Primeras Experiencias Con GeoGebraDocumento86 páginasEnseñanza de La Geometría - Primeras Experiencias Con GeoGebraKaiserin SissiAún no hay calificaciones
- Tutoria GrupalDocumento19 páginasTutoria GrupalPablo ccoñas antezanaAún no hay calificaciones
- Guia de Ingles La HoraDocumento5 páginasGuia de Ingles La HorazahylyAún no hay calificaciones
- Tarea 3 Factores Asociados Al Desarrollo Socioafectivo y Moral - Yineth PerezDocumento10 páginasTarea 3 Factores Asociados Al Desarrollo Socioafectivo y Moral - Yineth PerezTatiana Noy ForeroAún no hay calificaciones
- Proyecto Uefa C Area 2Documento3 páginasProyecto Uefa C Area 2David MedinaAún no hay calificaciones
- Elementos de La Composición ArtísticaDocumento15 páginasElementos de La Composición Artísticamegan balcazar100% (1)
- Citación Al EstudianteDocumento1 páginaCitación Al EstudianteCESAR YVAN ESPINOZA GARCIAAún no hay calificaciones
- 5° Ficha de Aplicación-Sesión6 Exp.3Documento4 páginas5° Ficha de Aplicación-Sesión6 Exp.3Wilson FernandezAún no hay calificaciones
- Informe de PsicomotricidadDocumento9 páginasInforme de PsicomotricidadFernando Lopez Galvez0% (1)
- Construcciones Rurales AG2. (Tabla Limpia)Documento8 páginasConstrucciones Rurales AG2. (Tabla Limpia)Roberto SaviñonAún no hay calificaciones
- Sistema Educativo Nacional: Boleta de EvaluaciónDocumento1 páginaSistema Educativo Nacional: Boleta de EvaluaciónAlejandra GonzalezAún no hay calificaciones
- Ángulo Acetábulo EpifisiarioDocumento6 páginasÁngulo Acetábulo EpifisiarioAlvaroJoseMejiaPayvaAún no hay calificaciones
- Ayudantía 1-El Reencantamiento Del MundoDocumento24 páginasAyudantía 1-El Reencantamiento Del MundoPedro Martínez LinkeAún no hay calificaciones
- Apuntes Ccss. GeografíaDocumento30 páginasApuntes Ccss. GeografíaBEATRIZ MARÍN LÓPEZAún no hay calificaciones