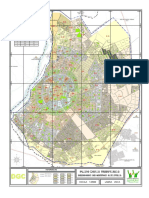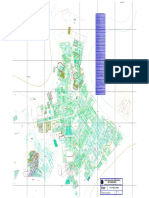Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Kaufman y Jelin Los Niveles de La Memoria Reconstrucciones Del Pasado Dictatorial Argentino
Kaufman y Jelin Los Niveles de La Memoria Reconstrucciones Del Pasado Dictatorial Argentino
Cargado por
Rosario Zavala0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
23 vistas14 páginasestudios sobre memoria
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoestudios sobre memoria
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
23 vistas14 páginasKaufman y Jelin Los Niveles de La Memoria Reconstrucciones Del Pasado Dictatorial Argentino
Kaufman y Jelin Los Niveles de La Memoria Reconstrucciones Del Pasado Dictatorial Argentino
Cargado por
Rosario Zavalaestudios sobre memoria
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 14
Los niveles de la memoria: reconstruc-
ciones del pasado dictatorial argentino
Exzabeth Jolin *
Susana C. Kautinan
‘umerosos interrogantes se presentan acerca de la cons
\ {| tucssn de memoria/s sobre el pasado conflicivo
Vialento del perfodo de la dictadura militar en Argen
tuna(1976-1983) y sobre sus dolorosas consecuencias, Este traba-
jo se pregunta acerca de como se produce y construye la memo-
Tia, Parte de la premisa que sostiene que la memoria y el olvi-
ddo, el recuerdo y las formas de la amnesia social (0 en su forma
{nstituctonalizada como amnisti), consticuyen ejes de la cons
trucci6n de identidades, tanto en el plano individual como en
el eolectivo. Su objetivo es ‘desagregat” la memoria, preguntén-
dose analiicamente sobre los procesos de reconstruccidn y de
significaciin de pasados. Nuestra perspectiva no es proveer
‘materiales (documentos, testimonios) que puedan ayudar en el
proceso social de constructidn de la memoria histérica sino
‘analizar el proceso de rememorar (y olvidar), y los varios nie
des y capas en los cuales esto se da, En este intento, ponernos el
nfasis en la relacion entre algunos hechos "duros”, las vioen:
cias fisicas, los encuentros y confroncaciones en el plano de la
realidad vivida, y su lugar en el presente, en los procesos -con
sus tensiones y vaivenes- de encontrar significados, incluyen
‘do el “inventar”tradiciones ¢ “imaginat* comunidades
‘Muchos actores sociales en Argentina no cuestionan la ne:
‘esidad de recordar. Para ellos el mandato de la memoria es
‘normalmente una premisa, una consigna basada en el “recordar
para no repetir, en a “lucha contra el olvido” y en la necesicad
dle saber acerca de lo ocurrido como parte de la busqueda de
luna sociedad que ha companido, ha sufrido, y desea seguir co
nhociendo. Las consignas pueden, en este punto, tener més de
tun sentido. La "memoria contra el elvido” 0 “contra el silencio"
esconde lo que en realidad es una oposicién entre distintas me.
morias rivales,cacla una de ellas Incorporando sus propivs ol
vidos. Es, en verdad, ‘memoria contra memoria’
+ UBa.cONICET
~UBA
Entrepasados - N? 20/21, 2001: 9 - 34
En este trabajo analizamos, por un lado, algunas iniciativas
desectores de la sociedad argentina orientaclas a poner en el es-
cenario puiblico la memoria del terrorismo de estado: por otro,
las maneras més personales y particulares de recordar. Conta
‘mos con dos cuerpos de datos diferentes pero relacionados. En
primer lugar. un seguimiento de las iniciativas de cememora:
ign de los veinte afos del golpe militar en 1996), tomando en
cuenta las agendas de organismos ¢ instituciones de derechos
‘humanos y las convocatorias de diversas actores a marchas, ex
posiciones artisticas y cinematograficas, actos, ateneos, publica-
cones, etc. Este seguimiento se realiz6 a partir de lo publicado
en diarios y revistas de circulacién masiva y de la observacién
participante, En segundo lugar, el material de historias de vida
recogidas en el curso de una investigacién de campo, donde las,
‘marcas y rastros de ese pasado se despliegan en el curso de vi
day en las experiencias cotidianas.
No debemos esperar una correspondencia untvoea entre es
tos dos conjuntos. En efecto, en la medida en que la realidad es
‘compleja, multiple y contradictoria, y que ls inscripeiones sub
Jetivas de las experiencias nunca son reflejos especulares de los
‘acontecimientos puiblicos, no podemos esperar encontrar una
Integracion’ 0 correlacién directa entre las memorias indivi
dduales y publicas, o la presencia de una memoria tinica, Hay
contradicciones, tensiones, silencios, conflictos, hiatos y dis
yunclones, asi como instancias de “integracion’. La realidad so-
‘ial es contradictoria lena de tensiones y conflictos. La memo.
tla no es una excepeién.
La tarea que nos propusimos en este trabajo no results sen:
cilla, La conceptualizacién y teorizacién sobre el tema es inc:
piente en la region, El plano de nyestro compromiso personal y
‘nuestros afectos es atin més crucial. El propésite de investigar
las huellas y referentes de la memoria individual y su dimen
sidn colectiva y piiblica surge de nuestro propio compromiso
femacional y ético con un pasado y un presente de los que so:
‘mos actoras. Hay un lugar en el eslabén generacional que que.
remos destacar, Pertenecemos al grupo etario que fue participe
de las lichas polftcas de la época, testigos de lo que estaba ocu-
rriendo. Formamos parte de la cadena de natrativas y relatos
de Ia época, y esto implica participar en das tareas bésicas: una,
‘mas sencilla, estar disponibles para narrar y contar a quienes
‘nos preguntan o Interpelan; otra, mas compleja (como lo es en
parte este articulo), es romper silencios, con la intencién provo:
cadora de generar preguntas por parte de quienes, més j6venes
)10¢
© mas alejado/as de los acontecimientos, puedan empezar 2
‘cuestionar. En la tradicidn preconizada por C. Wright Mills, in
tentamos contribuir a develar algunos enigmas que se gestan
fen ese punto de convergencia entre las inquietudes y senti
‘mientos personales y las preocupaciones puiblicas que permean
la sociedad argentina. Intentamos hacerlo con profundidad
Tigor analitico, desde una postura de compromiso ético y poli
tico con la dignidad humana, Esto nos leva a veces, y no sin fn-
guletud, a revisar criticamente nuestras propias creencias y
sentidos de pertenencia.
Argentina: entre la verdad, la memoria y el Nunca mas
En el contexto de la violencia politica reinante en la Arges.
tina a mediados de los afios setenta, que culminé con el golpe
de Estado de 1976 y la violacién masiva y sistemtica de dere-
cchos humanos durante el gobierno militar, se fue conformando
lun nuevo actor colectivo, el movimiento de derechos humanos.
De manera casi invisible y escondida al comienzo, fue ganando
Paulatinamente mayor visibilidad y centralidad politica. Du
‘ante la dictadura militar (1976-1983), e1 movimiento desarrolls
luna variedad de tareas: la denuncia y la protesta abierta, la con.
tencion a victimas y familiares, la difusidn de la informacién so-
bre la magnitud de fas violaciones, la organizacién de la solida-
ridad y la promocién del tema a nivel internacional. La tarea
mas urgente ¢ inmediata era intentar parar los secuestros, Ia
tortura y las desapariciones, y liberar a los detenidos (lin
1995)
Durante la ciltima etapa del régimen militar (1982-1983), la
informacion comenzé a circular de manera més publica, en la
‘medida en que los testimontos de vietimas fueron publicados y
diseminados. A medida que disminuta el miedo y aumentaba la
indignacién moral. las acciones colectivas orientadas a denun
‘iar y demandar se expandieron, incluyendo marchas caejeras
de decenas de miles de personas. En esa época, la ocupacisn det
espacio publico estaba acompafiaca por narrativas personales,
por demandas de justicla, de “aparicién con vida’. y de memo.
tla. El periodismo, ineluyendo un "show del horror” sensacio.
nalista en revistas y en la televisi6n, se dedicd a contar, a deve
lar, a indagar y excavar en el dolor de quienes no podian encon
trar una tumba o un cuerpo,
Eneste contexto de enorme visibilidad, las acciones del mo.
vimiento de derechos humanos durante la campafia electoral
de 1983 estuvieron dirigidas a asegurar alguna forma de “just
cia" para los responsables de la represién, Los activists y orga
nizaciones sentian la urgencia de conocer y hacer puiblica la ne
turaleza de las violaciones masivas y sisteméticas a los dere-
chos humanos durante la dictadura militar -la demanda de
“verdad’— y de asegurarse que los culpables fueran castigados
~lademanda de “usticla".E1 movimiento se debatia entre su rol
politico € institucional, expresado en la demands de justicia, y
‘su rol simbdlico en la construccién de una memoria historica,
{que implicaba una constante actividad promoviendo el no olvi.
do y desarrollando de distintas maneras y en diversos escena-
os los simbolos y acontecimientos que preservarian la memo.
ria vivida de la experiencia vivida
En 1983, no resultaba claro qué tipo de castigo podia o de
bia ser aplicado. La demanda de justicia no tenia un mecanis
‘mo institucional claro, Por un lado, el tema se referia a como ac-
tuar frente a las vitimas, cuyos derechos debian ser restaura
dos y los dafts reparados. Esto incluia a los directamente afec
tados y sus familiares, incluyendo a los chicos secuestrados con
sus padres 0 nacidos en cautiverio, Por otro lado, la transicion
la democracia implica la construccién de un nuevo orden ins
‘itueional, que proteja los derechos humanos de la ciudadania,
{Como asegurar ese futuro? {Qué tipo de transformaciones ins:
titucionales se requerian?
Uno de los temas centrales de la campaia electoral y de la
‘agenda inicial del gobierno constitucional fue el manejo ins
cional de las violaciones a los derechos humanos. Los activistas
de derechos humanos pedian una comisién parlamentaria que
lnvestigara la represion y la actuacidn de algin tipo de juicio.
BB Ejecutivo actus de otra manera, En vez de una Comisién
arlamentaria, la investigacién iba a ser realizada por una co-
isin independiente, la Conadep (Comision Nacional sobre la
desaparicion de personas), establecida en diciembre de 1983. El
‘mandato era obtener informacién detallada sobre el destino de
Jos desaparecicios. Las 50.000 paginas de evidencias incluidas
fen el informe fueron presentadas al presidente en setiembre de
1884. Un programa de televisidn, con testimonios de sobrevi
vientes y familiares, fue emitido en esa ocasign,y el libro NUN:
CA MAS, con el informe oficial fue publicado inicialmente en
noviembre de 1984. Como se vera mas abajo, el lanzamiento del
libro fue una fecha especialmente significative para mucha
)12(
gente. El libro se ha convertido en parte de la vida personal y la
memoria de la sociedad.
El titulo del informe de la Conadep, NUNCA MAS, propor.
iona una clave del clima cultural del pais, asi camo del senti
do que se estaba dando a los actos de recordar. Que la experien:
cia no debia repetirse nunca ms se comenaé a identificar con la
“verdad, con la recoleccién de toda la informacin sobre las
‘atrocidades. Y para "no repetir’, se debia mantener viva la me-
‘moria. Recordar para no repetir fue surgiendo como mensaje yco-
‘mo imperative cultural
El juicio y el rol del testimonio
La condena moral, es suficiente? Si la democracia se refiere
2 instituciones en funcionamiento, a normas y a participacién,
edmo puede la condena moral transformarse en el fundamento
de la democracia? La etapa siguiente debia desarrollarse en un
escenario institucional diferente.Si la Conadép era el comienzo
de la verdad, ahora habia llegaco el tiempo de demandar Justicia,
El uicio a los ex-comandantes de las juntas militares fue el mo-
‘mento de mayor impacto de la lucha por los derechos humanos
en la Argentina’. El Juicio se desarrollé durante 1985, Implicaba
lun procedimiento juridico, con todas las formalidades y los ri-
‘uales que ponian al Poder Judicial en el centro de la escena ins-
titueional: las victimas se transformaron en “testigos", los repre-
Sores se tomaron los “acusados", y los actores politices debieron
transformarse en “observadores" de la accién de jueces que se
ppresentaban como autoridad "neutral", que definia la situacién
segtin reglas legitimas preestablecidas" Después de cinco meses
de testimonios (hubo mas de 800 testigos), testimonios de perso-
‘has que se sobrepusieron al miedo y a la dficultad de revelar pi
blicamente experiencias personales humillantes, cinco de los
‘nueve comandantes recibieron una sentencia condenatoria,
La construccién de la prueba juridica no fue tarea sencilla
‘Se bas6 en el testimonio de las vietimas, ya que los registros y
archivos militares no estaban disponibles. Esto implico el reco:
rnocimiento de sus voces y de su derecho a hablar. El testimo.
rio, sin embargo, debia ser presentado conforme a las reglas le
gales de Ia evidencia aceptable. Lo que no podia ser mostrado
(elacto de agresion) debia ser narrado, pero en condiciones pre
cisas y controladas, de modo que lo que se denunciaba pudiera
ser verificado, De hecho, lo aceptable como prueba juridica es
)13.(
la herida corporal. Los sentimientos y el sufrimiento no pueden
ser medidos o incluidos. Durante las seziones de testimonios,
debian ser suspendidos. Cuando un/a testigo se veia envuel
to/a en emociones, los jueces suspendian el testimonio hasta
que la calma volviera. Este patrén intermitente tuvo un efecto
muy especial: el mensaje oculto era que, en todo su detalle, en
su totalidad, la experiencia no podia ser narrada: menos aun
podia ser escuchada,
El testimonio judicial es una narrativa personal de una ex:
Periencia vivida, pero el marco juridico lo qulebra en pedazos
¥ componentes: el requerimiento de identificacién personal, el
juramento de decir la verdad, la deseripcion detallada de las
circunstancias de cada acontecimiento. El discurso del/a testi
go tiene que desprenderse dela experiencia y transformarse en
evidencia. Si la desaparicion es una experiencia para la cual no)
hay ley y no hay norma, en la cual la vietima deja de exist co-
mo suleto de derechos, el testimonio en la corte (de la propia
victima y de quienes han estado buscandola) se convierte en un
acto que insiste en el reconocimiento, Como sefalé un testigo
(que fue victima de desaparicién y después de larga prision)
“el juicio elimins esos testimonios fantasmas en la sociedad, pu
80 a las victimas como seres humanos, las igualé al resta de los
seres humanos..... (Norberto Liwski, entrevista Cedes,
1/10/1990)
El resultado del juicio y Ia sentencia (en diciembre de 1985)
fue mas alla de la condena a los ex-comandantes, ya que el ve
redicto abrié la puerta para mas procesamientos y julclos. Esto
provocé creciente inquietud militar, frente a la cual el gobierno
impulsé la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida,
{que implicaron una amnistia para la mayoria de los miembros
de las fuerzas armadas. Unos afios mas tarde, en 1989 y 1990, el
presidente Menem us6 la prerrogativa presidencial del indulto
para liberar a fos militares presos, asi como a algunos lideres de
la guerrilla que estaban presos 0 procesados.
La historia no termina aqui, sin embargo. El movimiento de
derechos humanos continué denunciando y demandando justi
cia, con altibajos en su perfil publico y en su capacidad de mo-
vilizacién social. Ademds, durante todo el perfodo -intensifi
ccandose en los afios 90- las presiones internacionales han esta
do muy activas. jueces y cortes espafiolas y francesas han in-
vvestigado Ia responsabilidad de les militares argentinos en ia
desaparicion de ciudadanos de esos paises. Esto result6, en
‘marzo de 1990, en una sentencia (in absentia) de cadena perpe-
)14(
tua al ex-capitan Alfredo Astiz, culpable de la desaparicién de
ds religiosas francesas. Las cortes espafolas, a su vez, han es
tado recibiendo numerases testimonios de testigos en sus in
vestigaciones sobre violaciones de derechos humanos en Avr
‘gentina, Desce 1998, las cortes espafolas acuparon el centro de
la atencién internacional con el caso Pinochet, un caso que est
trayendo ala luz el Operative Céndor, que vinculaba y coordina
tba a los aparatos represivos de los seis paises del Cono Sur
(Goccia-Paz, 1999)
La memoria social, la conmemoracién publica
En 1995, afto del décimo aniversario del juico, Ia escena po-
ltica y cultural de la Argentina se vio sacudida por la confesién
de un marino acerca de cémo se llevaban a cabo las desaparcio
nes: vuelos sobre el Rio de la Plata, en los cuales se tiraban al
‘agua a prisioneros que aun estaban vivos, previa inyeccidn de
tranquilizantes (Verbitzky, 1995), Era la primera vez que alguien
ue habia participado directamente en la represicn confesaba lo
{que se habia hecho y cémo se habia hecho. No habia un tono de
arrepentimiento, solamente una confesién para reconocer la ver.
dad (Feld, 1997). La confesién llegé a los medios masivos, espe
cialmente a la televisién, convirtiendo estos pedazos de infor
‘macton en parte de las noticias cotidianas. También hubo una
respuesta institucional a estas confesiones, por parte del General
Balza, comandante en jefe del Ejército, quien reconoci6 que el
rcito habia cometido crimenes y pidié perdén a la poblacién,
Durante 1995, el décimo aniversario del juicio también fue
-memoraclo en el Congreso, y la memoria social fue reavivada
con Ia publicacién de numerosos libros, peliculas, videos y ex
posiciones. También resulta significative que ese afo surgié un
‘nuevo grupo de derechos humanos: HIJOS, la organizacién le
los hijos de desaparecidos, compuesta en su mayoria por jove-
ries de poco mas de veinte afos,
En 1996 se cumplen veinte afios del golpe militar en Argen
tina. A Io largo del aio, y particularmente durante ef mes de
marzo, la esfera publica fue ocupada por conmemor
con el Impacto emocional de los relates, la posibilidad de ha
blar lo callado, la sorpresa dle escuchar lo desconocido, recone.
cer lo parcial o Io totalmente negado o corrido de Ia conciencia
La gente se enfrenta con la “realidad” de revivir los miedos y las
sensaciones desconcertantes, confusas o contradictorias, para
)15(
preguntarse cémo fue posible que sucediera el horror, mientras
|a vida parecia mantener cierto viso de normalidad.
En momentos asi, el trabajo de la memoria es mas inclusive
y compartido, e invade la vida cotidiana, Se trata de un trabajo
duro para todos, en los distintos bandos del conflict, para ac.
tores de edades y experiencias diversas, Se ordenan hechos, se
desordenan esquemas existentes, aparecen las voces de nuevas
¥ viejas generaciones que preguntan, relatan, crean espacios in.
tersubjetivos. comparten claves de lo vivido, lo escuchado, oo
omitido,
Hay acontecimientos y lugares con una referencia muy dl
recta a la memoria colectiva: las iniciativas ditigidas a MAR-
CAR los espacios fisicos de la represidn, los centros de deten-
cin clandestinos, los lugares de la desaparicin. En realidad, se
{rata de intentos de marcar los lugares reales, materiales, don-
de los euerpos materiales de la gente ingresaron al mundo fan
{asmatico, desapareciendo, Las conmemoraciones de este tipo,
asi como los intentos de establecer memoriales, museos y mo:
‘numentos, son parte de las luchas politicas porla memoria. Son
Politicas en al menos dos sentidos: primero, porque su instala.
cidn es siempre el resultado de conflictos politicos; segundo,
Porque su existencia es un recordatorio fisico de un pasado.
conflictivo, que puede actuar como chispa para reavivar el con
Aito sobre su significado en cada nuevo periodo histérico 0 pa-
racada nueva generacién, Quienes promueven las conmemara
Era, en realidad, la se
gunda convocatoria. El ao anterior, en julio de 1996, unas 500
Personas habian participado en esas Jomadas, habian armado
un bol, y un recordatorio con caras de victimas en papel ma
ché. La misma noche, bombas molotov prendieron fuego al ar
bol y al recuerdo. En la Segunda Jornada por la Memoria se colo-
6 una placa recordatoria de los desaparecidos, se grabaron los,
nombres de los represores y, durante el festival artistico de la
convocatoria, se construyé colectivamente un monumento, un
“totem’, en una de las columnas de la autopista -alambre teido,
recubierto con pinturas de caras de desaparecidos-. Por la no-
che, un grupo destruy6 la placa recordatoria,tiré abajo el to-
‘em, tapé con pintura los nombres de los represores.*
La lucha por los monumentos y recordatorios sigue desple.
gadaen el escenario politica argentino actual, Se trata de inicia
yar
tivas generadas desde los organismos de derechos humans,
con el apoyo de organizaciones sociales diversas (sindicatos,
cooperadoras escolares, asociaciones profesionales, organiza.
ciones estudiantes), Se promueven actividades, los familiares
y amigos publican recordatorios, se conmemoran fechas, se pu
bican libros? se proponen nombres recordatorios para plazas
© calles (pocas veces aceptados sin conflict). Las organizacio-
nes de la sociedad empujan, promueven, piden. Estas iniciati
vas comienzan a tener eco en las instancias gubernamentales
hhacia fines de los aos noventa. Asi, la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires aprobs la creacién de un Parque de la memoria
en 1998, con un concurso de disefo y de las esculturas que se
van a instalar (Comisién Pro Monumento, 2000). La Legislat
ra de la Provincia de Buenos Aires, por otro lado, ereé una Co-
misién Provincial de la Memoria, que esta llevando adelante ini
clatlvas diversas en esta direccién,
{Qué sucede cuando la propuesta de marcar fisicamente el
acto de recordar, en un monumento o una placa, fracasa? Cuan
do se malogra la iniciativa del monumento, se pone claramen
te de manifiesto la presencia de la subjetividad, del deseo y el
propésito de las mujeres y hombres que intentan construirlo,
La energfa para continuar la lucha se renueva, No hay pausa,
no hay deseanso, porque no ha podido ser “depositada” en nin
atin lugar. El deseo tiene que permanecer en la mente y en elco-
razon de la gente, La cuestién de transformar los sentimientos
tunicos, personales e intransferibles en significados puiblicos y
colectivos queda abierto y activo. La pregunta que cabe hacer
aqui es sies posible “destrulr” lo que se intenta recordar o per:
ppetuar. {No seré que el olvido que se quiere imponer con la
oposicién/represicn policial tiene el efecto paraddjico de mul
Uiplicar la memoria y de actualizar las preguntas y el debate
acerca de lo vivido en el pasado reciente?
En suma, en el contexto socio-cultural argentine contempo-
raneo ~y se podria decir Io mismo para cualquier contexto s0
cio-cultural- es imposible encontrar Una memoria. Hay unc lu
cha politica activa acerca del sentido, acerea del sentido de lo
‘ocurrido y también acerca del sentido de la memoria misma.’
Como se dijo al comienzo, el escenario de las luchas politicas
por la memoria no es simplemente una confrontacién entre
‘memoria” y “olvido", sino entre distintas memorlas. Ademés,
el campo de la memoria de la represin” no es un frente homo-
éneo y unificado, Hay luchas que surgen de la confrontacién
entre diferentes actores acerca de las maneras “apropiadas" de
)18(
conmemorar, acerca del contenido de le que debe ser conme:
‘morado publicamente, y acerca de la legitimidad de distintos
actores de ser Ios portadores de la memoria (el tema dela “pro:
Piedad” de la memoria) (Jelin, 1995). Hay controversias y con-
Actos politicos acerca de monumentes, museos y memoriales
en todos lados, desde Berlin hasta Bariloche. Se trata de afirma
clones y discursos, de hechos y gestos, una materialidad con un
significado polttico,colectivo y puiblico* Son marcas puiblicas y
colectivas que afirman y transmiten el sentimiento de pertenen:
cia a una comunidad, sobre la base de compartie una identidad
‘enraizada en una historia tragica y traumética, Pueden también
funcionar como clave de transmision intergeneracional de la
continuiidad histérica, aunque esta transmisién y su significado
ro estin aseguradios de antemano.
Los
iveles de la memoria personal
No existe una manera fécil 0 unica de conectar los lugares
piiblicos de la memoria y las conmemoraciones con la memoria
y el olvido personales. En el nivel individual, un primer nivel
indica que s6lo se puede olvidar lo que se ha vividlo. Sin embar:
80, hay también un costado "transmitido” de la memoria y el ol
vido, basado en las tradiciones y narrativas experimentadas
or otro/as que son incorporadas por la persona, es decir, na
‘ativas cargadas de sentimientos y de senticios que las trans:
forman en experiencias propias.
Para estudiar la manera en que la gente incorpora en sus
propias vidas las experiencias de la dictadura en Argentina, le
vamos a cabo una serie de entrevistas de historias de vida en
profundidad.” Realizamos dos entrevistas con cada sujeto. La
primera era una historia de vida muy abierta, en la cual el/a en
trevistaco/a establece los parémetros y términos de su propia
narrativa (con unas pocas preguntas guia por parte del/a entre
vistador/a. La segunda incluia una serie de temas mas organi
zadlos, que debian ser cubiertos. El objetivo era obtener una na.
rrativa del sujeto de su historia familiar, los vinculos significat
vvos durante su infancia y adolescencia, el compromiso Familiar
con Ia religién, la politica y la ideologta, las visiones del mundo,
Jos ideales educacionales y politicos, as pertenencias grupales.
Interesaba también cubrir la experiencia laboraly los temas liga
dos a vocaciones y carreras. En general, estabamos interesacas
en develar el alcance de la libertad de elegir, los éxitos y fraca
)19(
sos en la busqueda de un espacio personal, y los estilos persona:
les de acercarse a la vida publica. Las narrativas de la/os entre-
Vistada/os son muy variadas: alguna/as comienzan con su na:
cimiento y desarrollan desde alli su curso de vida: otro/as par
ten de la situacion presente, desde la cual observan retrospect
vamente su pasado; otro/as se mueven hacia delante y hacia
‘tras en el tiempo de sus biograflas. Para la mayoria de las per
sonas, hay una dimensién central de sus vidas, un eje que orga:
niza la narrativa. Puede ser una preocupacién familiar, una vi
sidn de la vida centrada en si mismo/a ~sea en un proyecto per-
sonal de auto-realizacién con relacién a otros (un proyecto inte
lectua, ético 0 de cualquier otra naturaleza) 0 un proyecto des-
Vineulado de los otros-, una vinculacién permariente con la po:
lita nacional o internacional, una carrera (en el sentido de acu-
‘mular conocimientos, capital, avances.en la situacién laboral,
etc). 0 un vinculo con lo sobrenatural. Casi todas las reflexiones
‘lo largo de la entrevista toman este ee o dimensién como pun:
to de referencia para evaluar logros y fracasos, para expresar de
5208 y sueios, para mirar retrospectivamente o para proyectar la
propia vida hacia el futuro. La segunda entrevista tenfa un for
‘mato diferente, con una gula tematica que incluia instancias de
Partcipacion social y las visiones sobre ellas (historia del com-
portamiento electoral, de encuentros con la policia y la Justicia,
participacién en movimientos sociales y politicos, experiencias
de solidaridad social, etc). Habia-también una seccién con te-
‘mas de “memoria histdrica’, es decir, experiencias y memorias
ligadas a los acontecimientos importantes en la historia argenti
na reciente (incluyendo la transicién a la democracia en 183, 1
golpe militar de 1976, y eventos anteriores). El disefio de la
‘muestra incluy6 a hombres y mujeres de diferentes estratos so
ciales, que pertenecian a tres eohortes de edad distintas. No hay
ninguna pretension de representatividad estadistica. sino mas
bien de proporcional substancia, contenido y significado a las
preguntas planteadas en el proyecto de investigacion, La detec
cidn de posibles entrevistados se hizo a través de redes informa-
les de colegas, amigos, instituciones y activistas de organizacio
‘nes no gubernamentales en barrios populares del area de Bue-
nos Aires. Dentro de cada celda o combinacién de los tres paré
‘metros usados para definir los casos (edad, género y clase so-
cial), lo/as entrevistada/s fueron elegidos tratando de maxim
zar la diversidad social. Por ejemplo, si habjamos entrevistado a
un varén joven profesional con educacién universitara, ratsba-
‘mos de encontrar-a un joven de clase media en las artes o los ne-
) 20(
ocios Si teniamos a alguien con una educacidn catdica estrc-
ta, buscabamos a alguno de tradicién judi © a alguien que se
rid en un ambient lca. Si teniamos tna mujer adulta profe-
sional, buscabamos otra que fuera ama de easa o que trabojara
como vendedora o secrearia. Buscébamos casado/as y sot
ra/os, con y sin his, con y sin vinculos comunitarios, migran-
tes y nativa/os. Las entrevistas fueron grabadas, ranscriptas y
‘organizadas como para permit multiples abordajes y lecturas
En las entrevista, la construccidn de la memoria ocurre de
diferentes formas: a veces una pregunta aparentemente inge
nua desencadena anécdowas y rememoraciones de la épaca de
Ja represidn. Otras veces, los recuerdos surgen sin otras asocia-
clones, como acontecimientos cruciales que se tornaron puntos
de inflexion en el curso de vida (experiencia de asesinatos po-
lticos cereanos, exiles, ete). En algunos casos,
tuna experiencia personal 6 vivida por parlentes 0 amigos cer-
‘anos es narrado de una manera en que lo personal y la histo
ria del pais se muestran como una unidad indisoluble, una mis
ma historia. Otra veces las narrativas son mucho mas “priva
das", sin reconocimiento del contexto politico,"
(— Un primer nivel de la memoria personales el relato féctco”
Yee la experiencia vivid
suerdo de
“I. fun pariente muy cereano] fue asesinado, Era dirigente
politico, lo secuestraron y aparecié muerto. Tuvims que vivir
tun tempito escapads de nuestra casa sin tener nada que ver
Porque nuestro nombre estaba en una agenda. Hicimas todo lo
‘que podiamas hacer los que no tienen nada que ver". (Horacio)
“Muchas veces han sacado bombas del colegio donde yo i,
‘que eran bombas de verdad, no eran chste..Mi mama me habia
‘comprado unos taponcives del tamafo del fia de este cigar
No, y yo bajaba a jugar con mis amiguitas ala plaza, A las ues de
Ja tarde sonaba uns sina, que era como una srena de un usi
1a pero mucho mas fuerte, y nosorcssablamas que cuando so
naba es sirena nos tenlamos que poner los taponcitos porque
sain ii mama, a esa hors rompian paredes..Eatonces yo pa
+Fa:no escuchar el esiruendo, me colocaa ls taponclios”. (uli)
"Un afte, en el afo 75, yo me tuve que ir de urgent a Tur
‘cumin porque habia falleido una hermana mia, Era un dia de
fo. Me fui en avid... Ela estaba en un pueblo... Tomo el ém-
‘bus y en la ruta paran el émnibus...Con la pavita os solda-
{os tomando mate Un fio de Cristo Jess mio hacia. Cuando
sube un policia y dice, documentos, documentos’ yo saco mi
cédila y se la muesuo, ¥ me dice, “;Queé le pasa, seors?’. Mi
21
re sefior, no me haga bajar. Estoy deshecha, vengo a enterrara
luna hermana acd. El hombre subi a toda Ia gente al colectivo
{y seguimos el viaje. Eso me pasé a mi. (Luci)
Cuando estos acontecimientos ocurrieron, Julia tenia 7-8
anos: Horacio era un adulto joven de unos 25; Lucia, unos 45. En
el momento de las entrevista (1995-1996) Julia, una joven de or
‘gen de clase media urbana, esta fuertemente comprometida con
cl activismo politico y dedica mucho tiempo a un centro comu-
nitario de mujeres de clase trabajadora. Horacio es un pequefio
industrial de 44 aos, casado y con dos hijos adotescentes, muy
dedicado al bienestar de su familia. Lucfa es una mujer de 65
aos. de origen popular rural. Migré a Buenos Aires a fines de
los aftos cuarenta, en la época en que el gobierno de Perén desa
rrollé gran parte de sus politcas de bienestar orientadas a las
clases trabajadoras. Cuando llegé a la cludad fue obrera de fé
brica, y después trabajé como empleada de un consultorio pr
vado de un médico. Se jubilé unos afos antes, y nunca se cas.
Los tres recuerdan sus experiencias personales, pero de ma:
nera muy diferente. Ademds de la pertenencia a clase y género,
la edad, 0 mejor dicho el momento de su curso de vida en que
‘ocurrieron estos acontecimientos, es un factor erucial que mar-
cca la manera en que fueron vividos y el sentido de esas expe
riencfas en el momento en que ocurrian:
“Cuando yo era chica, para mi era muy. normal que nos sa
caran del coleglo porque colacaban bombs... Tenta site aftos,
¥ para mi el malo era el que morta. En tats mi infec, pare mi
todo esto fue muy normal. Yo vela lo que pasaba com los ojos de
lun chico" Gulla)
“En esa 6poca uno no sabia si el que est al lado de uno es
uno de los que te busob..Es como que el que estaba en esta of
ina se cuidaba del de al lado. Uno se culdaba del oto, nunca
se sabia muy bien quién pertenecia a qué bando,.Charlaba, pe
r0.n0 daba mis opiniones. Nunca die, ss lo levaron por algo
"ni locontrario, Me preocupaba de que pasabar cosas. Tra
{aba de no hablar tanto, qué sé yo. Sabia demasiado, o me ima
Binaba mas de lo que leit. ¥ yo recuerda que en esa época lea
el diario y me descomponia. Me agarraban mareos, me baja la
Presidn, me ponia como nervioso cas inconscientemente Es
decir, me iba dando cuenta, a medica que lia.” (Horacio)
después que vino Perén ya viniern los militares. ;CO-
‘mo le llamaban a eso? Goblerno de facta? Que Iban unos, y vol
vian,y allan... Estoy un poco elvidads, porque ya uno ha vis.
{o tanto que ya se desmoraliza de «50° (Lucia)
)22(
¥
‘Transcurrieron veinte afios desde esas vivencias. La expe
Heneia posterior, con mas informacién, con distancia temporal,
Permite reinterpretar y dar nuevos sentidos alo vivido, pera no
de manera uniforme. Depende de las etapas del curso de vida
¥ de las experiencias posteriores.
Para Lucia, el referente politico clave de su relat de vida es
el primer peronismo (1946-1955). De eso habla mucho, lo rela
ciona con su migracién de la provincia a Buenos Aires. El pri
‘mer gobierno de Perén es parte de su vida personal:
“IVine @ Buenos Aires} en febrero de 46, en Ia época en que
¢1 Peronismo entraba y que era el furor del Peronismo, Todo ¢)
‘mundo deci, Si, vamos a ganar bien el Pern: con Peron vamos
4 estar regio!” Se estuvo bien cn Pern un tiempo. Yo no dejo
ddereconocer que et primer gobierno que Perdn hizo fue magn!
Aico. me lo acuerdo tan bien. Pero ya el segundo.” (Luca).
A lo largo de la entrevista expresa reiteradamente un fuer
te compromiso emocional con esa época. Lo que pasé después
fs parte de su “olvido" y su "desmoralizacién’. Confundte algu
ras fechas (habia del gobierno de Videla en 1975, y lo ubica pre
s0 en Magdalena, por ejemplo), y le resulta dificil diferenciar
entre actos cometidos por os militares y por los montoneros. La
violencia y las violaciones no le son ajenas, pero son incorpora
das en un descreimiento y falta de confianza en la politica
Fue tremenda la époea esa que pasamos en et 75 7, hasta
mds o menos hasta el 80. Se comentaban tantas cosas, Que
mataron tanta gente, que ha desaparecido la gene y que no las
hhan vuelto a ver. ;Vos liste el ib ese. “Nunca Mas"? Yo he
Jeido algunos capitulos. no todos. Me lo prestaron porqie sie
quedaba traumatizada cuando lela algo... Yo no me caso con
nadie, Ni con la politica ni con los goblernos, ni con los milita-
res, ni con nada. Pero que las militares s las han hecho. las han
hecho! Usted vio como es la politica: que uno le cuenta una co
3, el otro le dice ota.” (Lucia)
Horacio ya tenia puntos de referencia para interpretar 1o
que estaba ocurriendo en su momento, Con el pasaje del tiem
Po, reinterpreta sus propios sentimientos y angustias durante la
dictadura:
'Y supongo que era dela impotencia de pensar que pass.
‘ban cosas, que lea cosas, que era macho ms io que estaba pa-
sando y que uno, de algun modo, seguia trabajando, segula,
adelante, como que no le importaba... Camo es sensacin de que
sto esd pasando en otro lugr. na esté pasando al lado mi a ger
te que puede ser amiga mia. Com el tiempo fueron desaparecien
)23(
do, gente conocida mia... Y hemos ido escuchando y escuchar
do... Como que no podia dosficar I informacion, camo que a
Jnfecmacién por dentro me, me aurdia. Porque eso es lo que yo te
ft. Mareos, Pero era como que mientras iba leyendo el diario
s= me empezaba a nublar a vista." (Horacio)
Para Julia, la busqueda del sentido de lo ocurrido se convir.
{U6 en una constante en su vida. Revive y reinterpreta perma:
entemente, conciente de su propia biografi
“Y después de muchos afos me di cuenta. No rompian pa:
‘edes,fusllaban a esa horat porque tocaban la sirena para par
el ud de ls alas. Peru de todo esto yo me enteré cuando ful mds
‘rande...Naci en una época en donde el no te mets, el callate,
1 no viste nada, vos no digas nada, no hagas lo ot, estabe
muy en boga.” ula)
Yen otro momento de la entrevista, ubica la etapa del “dar.
"Osea, ess cosas a mi me marcaron, node chica, pero des.
pues. de grande... Cuando empect a militar. Yo empecé a mil
lar un poco jugendo, como emplezan todos ls chicos...Coinc
de eon que se lanzaba el libro Nunea Mas, y que ya lo habian
lerminado, ¥ alafo siguiente se lan26 lareedlilén, Y bueno, yo
‘me insert en esta miitancia con otro grupo de chicos. Aparte
me fue muy ficil empezar a militar porque yo salia del colegio
y habia un comitéenfrente,.” (Julia)
En realidad, la mayoria de lo/as entrevistado/as recuerdan
ellanzamiento del libro Nunca Més-1o hayan leido 0 no- como
‘un momento en el que su experiencia de vida personal se “o
6" con el reconacimiento publico de las violaciones a los dere:
chos humanos. EI libro se ha convertide, sin duda, en una mar
a de identificacion para una gran parte de la poblacién.
Cuando se llega al presente, las matcas y huellas también’
son diferentes. En la entrevista a Lucia, las marcas de la dicta
También podría gustarte
- Ortodoncia Denticion MixtaDocumento67 páginasOrtodoncia Denticion Mixtaortodoncia 201867% (3)
- Tratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFODocumento437 páginasTratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFOraulAún no hay calificaciones
- Plano de AmarilisDocumento1 páginaPlano de AmarilisBenjamin Caceres Guerra100% (1)
- CARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMODocumento1 páginaCARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMOedinson sierra PIANISTA100% (1)
- 000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozDocumento6 páginas000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozAlejandro MartínAún no hay calificaciones
- A Tu Amparo y ProteccionDocumento1 páginaA Tu Amparo y ProteccionWilson Andres CastañedaAún no hay calificaciones
- Plano de Sanat Cuz en PDF CompletoDocumento1 páginaPlano de Sanat Cuz en PDF CompletoNelson Martinez JankoriAún no hay calificaciones
- Al Que Es Digno Vencio Saxo AltoDocumento2 páginasAl Que Es Digno Vencio Saxo AltoFabricio Medinacelli De la CruzAún no hay calificaciones
- Practicas Razonamiento Matematico Cepre III 2014 OkDocumento27 páginasPracticas Razonamiento Matematico Cepre III 2014 OkLatasha Flores100% (2)
- Aprender A Aprender en La Era DigitalDocumento239 páginasAprender A Aprender en La Era DigitalJtte100% (2)
- Juntos - GuitarraDocumento1 páginaJuntos - GuitarraAntonio GuerreroAún no hay calificaciones
- Matriz de ComunicaciónDocumento36 páginasMatriz de ComunicaciónConstanza Monserrat Fuentes Panoso100% (1)
- Cuaderno de Estímulos 2Documento99 páginasCuaderno de Estímulos 2GabiAún no hay calificaciones
- Segunda Guerra MundialDocumento11 páginasSegunda Guerra Mundialmariasil971Aún no hay calificaciones
- Plan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Documento1 páginaPlan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Aída Castillejos50% (2)
- Comportamiento Organizacional 15a EdicioDocumento716 páginasComportamiento Organizacional 15a EdicioHumberto Centeno Cortés100% (1)
- El Poderoso de Israel - Alto SaxDocumento2 páginasEl Poderoso de Israel - Alto SaxCesar Luis Palacios Pinillos100% (2)
- Adolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoDocumento2 páginasAdolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoIvan Felipe Muñoz VargasAún no hay calificaciones
- ChilcaDocumento1 páginaChilcaClaudia FernandezAún no hay calificaciones
- Plano de Sectorizacion General Distrito de Ventanilla Callao1-ModeloDocumento1 páginaPlano de Sectorizacion General Distrito de Ventanilla Callao1-ModeloCris JaelAún no hay calificaciones
- Planta BajaDocumento1 páginaPlanta BajarimendarogmailcomAún no hay calificaciones
- Suelo HuancavelicaDocumento1 páginaSuelo HuancavelicaLucy Huaman GalvanAún no hay calificaciones
- Aws d17.1Documento102 páginasAws d17.1Carlos Mujica SaucedoAún no hay calificaciones
- CL 7-La Organización Como CerebroDocumento28 páginasCL 7-La Organización Como CerebroDaniel HuarachiAún no hay calificaciones
- Ejercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedDocumento8 páginasEjercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedRodrigoxdxd10Aún no hay calificaciones
- 3-Inicial Señor de Los MilagrosDocumento1 página3-Inicial Señor de Los Milagrosjulio cesar chambilla castilloAún no hay calificaciones
- Articulo de Tapa Club 140Documento20 páginasArticulo de Tapa Club 140Sergio MarcanoAún no hay calificaciones
- Bases Moleculares de La Comunicacion CelularDocumento7 páginasBases Moleculares de La Comunicacion CelulardanyquetzAún no hay calificaciones
- Renault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PDocumento2 páginasRenault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PmiguelAún no hay calificaciones
- Mapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaDocumento1 páginaMapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaSteveAún no hay calificaciones
- A Donde VayasDocumento3 páginasA Donde VayasJuan Oviedo-ReinaAún no hay calificaciones
- Baches Karel Omi 2017-2Documento1 páginaBaches Karel Omi 2017-2JuanGonzalezAún no hay calificaciones
- C KashaaraDocumento20 páginasC KashaaraBeatriz BatistaAún no hay calificaciones
- NFD 75553 - 308966 - MediciDocumento1 páginaNFD 75553 - 308966 - MedicieuannabheatryzAún no hay calificaciones
- P-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaDocumento1 páginaP-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaJoe NuñezAún no hay calificaciones
- Dios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Documento1 páginaDios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Jared Isaac PortilloAún no hay calificaciones
- Catastro Final Sgidur 2021 Ok-Plano Catastral 2021 OkDocumento1 páginaCatastro Final Sgidur 2021 Ok-Plano Catastral 2021 OkDemetrio Levi CrisantoleviAún no hay calificaciones
- Abnt NBR Iso 9001-2015Documento44 páginasAbnt NBR Iso 9001-2015Matheus LourençoAún no hay calificaciones
- Diagrama Unilineal Sic 30-01-2017Documento1 páginaDiagrama Unilineal Sic 30-01-2017ramonAún no hay calificaciones
- P10D Ep13Documento2 páginasP10D Ep13vishwanath hiremathAún no hay calificaciones
- Dermatoses OcupacionaisDocumento1 páginaDermatoses OcupacionaisWelson MikaelAún no hay calificaciones
- Renault Inyección Electrónica Clio 1.2 Mpi Sagem Safir PDFDocumento2 páginasRenault Inyección Electrónica Clio 1.2 Mpi Sagem Safir PDFJesusRodriguezAlvearAún no hay calificaciones
- Entrañable TrombónDocumento1 páginaEntrañable TrombónfranciscosaxofonAún no hay calificaciones
- Cabeza Loca SaxoDocumento1 páginaCabeza Loca SaxoMartin GarciaAún no hay calificaciones
- El Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanDocumento30 páginasEl Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanIván SeffinoAún no hay calificaciones
- Cuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo PartiturasDocumento1 páginaCuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo Partiturasedinson sierra PIANISTA100% (1)
- A-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Documento1 páginaA-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Nelson Forero100% (1)
- GM Relés y Fusibles CorsaDocumento1 páginaGM Relés y Fusibles CorsaRodrigo RamosAún no hay calificaciones
- Ibfc 520 NutricionistaDocumento10 páginasIbfc 520 NutricionistaErick AndradeAún no hay calificaciones
- A-300 Plano de Cortes Generales-Ba-Bosques Del Valle-3065-ModelDocumento1 páginaA-300 Plano de Cortes Generales-Ba-Bosques Del Valle-3065-ModelCynthia TobónAún no hay calificaciones
- Plano Mdlo - Base Catastro 2019Documento1 páginaPlano Mdlo - Base Catastro 2019Cristhian Cliff Cornejo CarrilloAún no hay calificaciones
- Mapa Puerto MaldonadoDocumento1 páginaMapa Puerto MaldonadoelvisAún no hay calificaciones
- Neuropsi Atencion y MemoriaDocumento5 páginasNeuropsi Atencion y MemoriaPsic Susy MaldonadoAún no hay calificaciones
- RT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2Documento24 páginasRT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2UnAmigoMasAún no hay calificaciones
- Capitulo I La Administracion y Gestion - El Mismo Concepto y Su EvolucionDocumento20 páginasCapitulo I La Administracion y Gestion - El Mismo Concepto y Su EvolucionJulia CastilloAún no hay calificaciones
- LA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en SibDocumento1 páginaLA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en Sibleydi violetaAún no hay calificaciones
- Aguatandil ModeloDocumento1 páginaAguatandil ModeloJuan Pablo Garcia VitulloAún no hay calificaciones
- Alto-Mi Linda MusicaDocumento2 páginasAlto-Mi Linda MusicaAna Carolina MedinaAún no hay calificaciones
- RUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2Documento2 páginasRUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2leonelAún no hay calificaciones
- GRUPO15 ModeloDocumento1 páginaGRUPO15 ModeloEmilia Lucia Villamayor MiersAún no hay calificaciones
- 2007 Jesus Perez Digamos La VerdadDocumento86 páginas2007 Jesus Perez Digamos La VerdadFernando Pequeño RagoneAún no hay calificaciones
- Aproximación Antropológica Al Deporte y Al Cuerpo. La Identidad FisiculturistaDocumento58 páginasAproximación Antropológica Al Deporte y Al Cuerpo. La Identidad FisiculturistaFernando Pequeño RagoneAún no hay calificaciones
- Aceptacion de CandidaturaDocumento1 páginaAceptacion de CandidaturaFernando Pequeño RagoneAún no hay calificaciones
- 2003 PrimerasJornadasAntropologia UNSaDocumento386 páginas2003 PrimerasJornadasAntropologia UNSaFernando Pequeño RagoneAún no hay calificaciones
- 2002 Notas de M Naharro La Influencia de Talcott ParsonsDocumento3 páginas2002 Notas de M Naharro La Influencia de Talcott ParsonsFernando Pequeño Ragone100% (1)
- Gastos Del Campaña Peronismo RebeldeDocumento2 páginasGastos Del Campaña Peronismo RebeldeFernando Pequeño RagoneAún no hay calificaciones
- Lista 224 Union Por SaltaDocumento4 páginasLista 224 Union Por SaltaFernando Pequeño RagoneAún no hay calificaciones