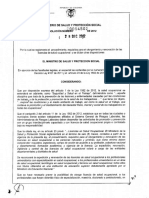Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Robert - Faugeron PDF
Robert - Faugeron PDF
Cargado por
Uriel MQTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Robert - Faugeron PDF
Robert - Faugeron PDF
Cargado por
Uriel MQCopyright:
Formatos disponibles
LAS ESTADSTICAS PENALES NO PUEDEN CONSTITUIR UNA
MEDIDA DE LA CRIMINALIDAD
1
El hecho de proceder a tal asimilacin es un abuso en s, el cual se
agrava aun ms por el uso que, con frecuencia se hace de tales estadsticas.
I. Un abuso en s
No es necesario basar la demostracin de ello en consideraciones
altamente tcnicas. Es suficiente reflexionar un momento sobre las
circunstancias que han debido darse para que un asunto aparezca en las
estadsticas penales.
Tales estadsticas pueden ser de cuatro tipos:
- las producidas por la polica;
- las del ministerio pblico;
- las de los tribunales;
- finalmente, las de los rganos encargados de la ejecucin de las
sentencias.
Por supuesto, existen diferencias segn sea el pas, partiendo sobre
todo, de los regmenes jurdico-administrativos propios de cada nacin. As,
las estadsticas del ministerio pblico no existen sino en los pases como
Francia, donde este rgano juega un rol preeminente en el funcionamiento
del sistema penal. Igualmente, las estadsticas de la polica varan en calidad
y en precisin segn que esta administracin tenga o no capacidad
1
Traduccin parcial del primer captulo de la obra Les forces caches de la justice, de Philippe ROBERT
& Claude FAUGERON (ditions du Centurion, Paris, 1980), la cual se realiza sin fines de lucro y para uso
acadmico exclusivo de los estudiantes de la Maestra en Criminologa de la Universidad Estatal a
Distancia de Costa Rica, por Douglas DURN
persecutoria oficial; es por ello que las mejores estadsticas policiales se
encuentran generalmente en los pases de derecho anglosajn. Mas no
insistiremos ac en las particularidades de cada pas. Es suficiente, para
cuanto nos interesa, recalcar que se plantean dos problemas. En primer
lugar, se trata del nacimiento estadstico del hecho; por lo dems, el
problema tiene que ver con la permanencia del hecho en los registros
estadsticos en el curso de la intervencin penal.
No obstante, las condiciones de produccin no son exactamente las
mismas para el nacimiento que para la permanencia. En el primer caso, dos
condiciones deben darse:
- primeramente, es necesario que el sistema penal pueda saber sobre el
hecho;
- es necesario, an, que el sistema acepte que el hecho ingrese dentro de s.
En el segundo caso, es suficiente que el sistema penal contine
aceptando conocer del hecho. Pero tales requisitos -la posibilidad de que el
sistema sepa del hecho y la aceptacin de ste de conocer del mismo-
constituyen dos mecanismos muy diferentes -aunque fuertemente
interdependientes desde ciertos puntos de vista- y vamos a examinarlos,
entonces, separadamente.
a) La reportabilidad
El antecedente del nacimiento estadstico de un hecho no es su
comisin. Incluso, no hay relacin directa entre la comisin de un delito y
su registro en la estadstica. Es decir, que no es suficiente que un delito sea
cometido para que el sistema penal llegue a tener conocimiento sobre l.
Entre los dos se intercala un mecanismo intermedio -de diversas facetas- que
podemos llamar reportabilidad. Esta reportabilidad no es sino la
combinacin -en proporciones variables, segn cada caso, y, por cierto, an
poco conocidas- de dos fenmenos: la visibilidad y el reenvo.
- La visibilidad de una infraccin constituye una propiedad variable. Vara
segn los tipos de infracciones y segn las circunstacias de su comisin.
La visibilidad vara, primeramente, segn los tipos de infracciones.
Es as que un hold-up
2
goza de una visibilidad emocional de la cual se
encuentra desprovista una infraccin a las leyes sobre las sociedades. No
obstante, esta distincin no est desprovista de un trasfondo social ms
global: los ilegalismos que pueden ser cometidos -y los que efectivamente se
cometen- varan, en efecto, segn la posicin social: as, no todo el mundo
se encuentra en la situacin de poder cometer una infraccin a las leyes
sobre las sociedades porque no todo el mundo dispone de una persona
jurdica.
Otra dimensin de la visibilidad se superpone parcialmente sobre la
precedente sin confundirse, sin embargo, con ella. La misma infraccin ser
ms fcilmente visible si es cometida en la calle o en un lugar pblico, que
si es realizada en una oficina bien protegida de las miradas indiscretas.
Igualmente, las lesiones sern ms fcilmente visibles, o bien, audibles, si
se producen en una habitacin colectiva donde todo el mundo escucha, que
si se dan en una villa aislada en medio de un gran jardn. No es necesario
2
As en el original (N. del T.) Robo a mano armada.
ser experto para darse cuenta de que los miembros de ciertas categoras
sociales pasan la mayor parte de su vida al abrigo de las miradas indiscretas,
mientras que otros viven permanentemente en lugares al descubierto
3
.
Esta visibilidad se revela, entonces, ms o menos fcilmente segn la
posicin social del agente y segn el tipo de infraccin cometida, la cual
tiene ligamen, necesariamente, con las oportunidades que tienen que ver con
la posicin social.
Esta caracterstica es suficiente, en ciertos casos, para dar cuenta de la
reportabilidad; se trata de aquellos en los que el conocimiento de la
infraccin no reposa ms que sobre la perspicacia de los agentes represivos.
En trminos tcnicos, se puede hablar de asuntos que nacen por la sola
iniciativa policial; las posibilidades de xito de esta iniciativa estn en
funcin de la visibilidad.
El caso de las infracciones a las reglas de circulacin es ejemplar: si
no hay un ofendido, el polica no puede contar ms que con su atencin para
descubrir los excesos de velocidad o los adelantamientos prohibidos.
En la mayora de los casos, una infraccin llega a ser conocida por las
agencias represivas porque alguien la ha sealado. A ello es a lo que
llamamos reenvo.
El reenvo tiene su papel incluso en sectores donde siempre se ha
credo en la perspicacia policial, por ejemplo, en la criminalidad de los
3
D. CHAPMAN, Sociology and the stereotype of the criminal, London, Tavistock, 1968.
negocios, en la cual, frecuentemente, un caso que se creera originado en la
sola iniciativa de las agencias represivas ha visto el da, de hecho, gracias a
una discreta denuncia.
En el estado presente del conocimiento, nos parece acertado decir que,
en la mayora de los casos, un proceso de reenvo viene a combinarse con la
visibilidad de los hechos. Esta propiedad, bien conocida, es lo que se
enuncia cuando decimos que el sistema penal no es ms self starter
4
.
- El reenvo.
Un fenmeno tal plantea varios tipos de problema. El primero tiene
que ver con las condiciones objetivas de reenvo. Desde este punto de vista,
queremos hacer una serie de observaciones, limitndonos a los puntos ms
importantes.
La persona con ms motivos para acceder al sistema penal es la
vctima. Pero existen infracciones en las cuales no hay una persona que
pueda ser reconocida directa o individualmente como vctima, tal el caso de
gran parte del crimen organizado (por ejemplo, los delitos de trfico
internacional) o de la criminalidad de los negocios (por ejemplo, la
defraudacin fiscal de las sociedades)
5
.
4
As en el original (N. del T.) Proactivo.
5
J . COSSON, Les industriels de la fraude fiscale, Paris, Seuil, 1971.
Tales infracciones lesionan con frecuencia -segura pero
indirectamente- sectores enteros de la sociedad
6
, pero siendo que ninguna
persona se siente, en el momento, personalmente afectada, nadie pone en
marcha el sistema penal
7
.
A la inversa, los delitos contra la propiedad privada -desde el robo de
vehculos hasta el hold-up- tendrn grandes oportunidades de ser
reenviados a las agencias represivas por la sencilla razn de que las
compaas de seguros exigen frecuentemente una gestin tal antes de
indemnizar por el siniestro.
Una tercera condicin objetiva debe ser mencionada cuya importancia
se revela cada vez ms considerable en la medida en que progresan las
investigaciones: se trata de la existencia o inexistencia de procedimientos no
penales de control de la criminalidad. De acuerdo con ciertos indicadores,
procedimientos tales pueden disminuir el reenvo. As, ciertos cuerpos o
instituciones -como las iglesias o las empresas- solucionan en gran parte sus
contenciosos internos enfrentando la criminalidad de sus miembros gracias a
la disposicin de una suerte de polica o de justicia privadas. Al mismo
tiempo, los grandes almacenes que disponen de un servicio y de una oficina
especializados pueden solucionar ellos mismos una buena parte de los robos
6
As, la defraudacin fiscal no puede ser cometida a gran escala sino por aquellos cuyos ingresos no son
declarados por un tercero (comerciantes, artesanos, agricultores y, sobre todo, quienes ejercen liberalmente
una profesin) o que disponen de una persona jurdica. La defraudacin fiscal lesiona, entonces, a todos
aquellos que no pueden defraudar -o a quienes pueden hacerlo en menor grado- en razn de que sus
ingresos son declarados por otros, es decir, los asalariados (empleados, obreros). Los trabajos del Consejo
de Impuestos han aclarado tales fenmenos hasta ahora mal conocidos; Ph. ROBERT et Th. GODEFROY,
Le cout du crime ou lconomie poursuivant le crime, Genve, Paris, Mdecine et Hygine, Masson, 1978.
7
Hay, adems, infracciones -las llamadas consensuales o de conspiracin- en las cuales la vctima es
disuadida de denunciar por el miedo de que le sea reprochada su participacin en parte de una conducta
ilegal. Tal cosa es particularmente frecuente en la criminalidad del mundo de los negocios.
o incidentes en materia de cheques. En sentido inverso, ciertos trabajos muy
recientes parecen indicar que existe un cierto apareamiento
8
entre
instituciones de control del crimen oficiales y oficiosas: aquellas que
disponen de una polica privada (por ejemplo, los grandes almacenes de
servicios especiales) que recurren ms fcilmente a la polica; igualmente
aquellos que disponen de un servicio social (los grandes organismos
encargados de construir casas de inters social) son los que ms recurren a
agencias de control de la desviacin de tipo servicio social
9
. Las
indicaciones que venimos de resumir no son contradictorias entre s: indican
que los grupos o instituciones mejor equipados en procesos no penales de
control de la criminalidad son los que ms evitan el todo o nada en su
estrategia de reenvo al sistema penal; son los mejor armados para hacer
uso de tal recurso en funcin de su lgica propia y para desencadenar su
intervencin con eficacia. Como quiera que sea, el reenvo pone en
movimiento otros mecanismos menos fciles de ver, pero que son muy
influyentes.
La observacin que venimos de hacer introduce ya una consideracin
de tal orden. El recurso a sistemas muy institucionalizados y oficiales de
control de la desviacin depende del sentimiento que se tiene, dentro de un
grupo, de ser o no capaz de regular una desviacin u otra. Est claro que
tales sentimientos son variables segn la posicin social y no son
enteramente reductibles a elementos de situaciones objetivas. Las conductas
dependen fuertemente de las representaciones que se puedan tener sobre las
8
As en el original (N. del T.)
9
As, ciertos investigadores han estudiado el ligamen entre gestin de casas de inters social y recurso a las
ayudas sociales en derecho francs, cf. C. FAUGERON, M. FICHELET, Ph. ROBERT, Le renvoi du
dviant: des modes informels aux systmes institutionnels de controle de la dviance, Paris, CORDES,
1977; C. LISCIA, Lhabitat du pauvre, Sociologie du Travail, 1976, 4, 345-361.
desviaciones, es decir, de la percepcin de la adecuacin de tal o tal otra
modalidad de control a tal o tal otro comportamiento definido como
desviado. As, tenemos un dominio en el cual no hay opinin pblica
unitaria, sino representaciones diversas e incluso, a veces, contradictorias
10
.
Qu es lo que vamos a denunciar a la polica? Est claro que los
hechos que hemos estado habituados a considerar como aquellos que deben
llegar al sistema penal. Este proceso pone en cuestin a la vez las
representaciones del sistema penal
11
y aquellas del delito y del delincuente
12
.
La importancia de la gravedad relativa atribuida a los daos causados por
una infraccin o por otra ha sido subrayada por las investigaciones
estadounidenses sobre la victimizacin
13
. No obstante, los comentaristas de
tales investigaciones no han sabido poner el acento sobre la diversidad en la
apreciacin de esta gravedad segn los grupos sociales.
Tambin se ha sostenido que el reenvo depende fuertemente de la
manera en que la vctima (o el testigo) percibe y su relacin con el autor de
la infraccin y con el sistema penal. En sus comentarios sobre las
investigaciones de victimizacin, W. G. Skogan minimiza
considerablemente el impacto de tales consideraciones
10
C. FAUGERON et al., De la dviance et du controle social (rprsentations et attitudes), Paris, DGRST,
1976.
11
Ph. ROBERT et C. FAUGERON, La justice et son public; les rprsentations sociales du systme pnal,
Genve-Paris, Mdecine et Hygine, Masson, 1978, chap. 5 7.
12
Op. cit, 10, chap. 4.
13
W. G. SKOGAN, Citizen reporting of crime, Criminology, 1975, XIII, 4, 535-549; The victim of
crime: some national survey findings, in A. L. GUENTHER (dit.), Criminal behavior and social systems,
NY, Rand McNally, 1976, 131-148.
En breve, antes del eventual nacimiento estadstico de un asunto, es
necesario, si no suficiente, que entren en juego ciertos mecanismos -la
visibilidad y, ms frecuentemente el reenvo- que combinan elementos de
situacin con actitudes y representaciones.
Pero tales ideas que uno se hace sobre el delito, el delincuente, el
sistema penal y su accin no son fenmenos de generacin espontnea. Se
constata la existencia, en los tipos de representacin, de fuertes estereotipos
que reposan sobre la inculcacin de imgenes tipo, notablemente del
producto final del sistema penal, mas se ha enfatizado que los aparatos de
produccin ideolgica -como los medios masivos de comunicacin
14
-
difunden tales estereotipos.
Tales representaciones son manifestacin de la resultante -no
uniforme en toda una sociedad en razn de las diferencias de las situaciones
de hecho- de una produccin ideolgica o simblica, de un discurso sobre el
delito, el delincuente y la justicia
14
Sobre la prensa, cf., por ejemplo, Ph. ROBERT et G. MOREAU, La presse franaise et la justice
pnale, Sociologia del diritto, 1975, 2, 359-385; P. LASCOUMES et G. MOREAU-CAPDEVIELLE,
Presse et justice pnale, un cas de diffusion idologique, RFScPo, 1976, XXVI, I, 41-69.
También podría gustarte
- El Derecho Social Del Presente Ruben Delgado Moya IDocumento346 páginasEl Derecho Social Del Presente Ruben Delgado Moya IAlberto AlvarezAún no hay calificaciones
- Guía Sobre La Colonia-6to BásicoDocumento4 páginasGuía Sobre La Colonia-6to BásicoValentínAún no hay calificaciones
- Unidad Iv La Evolución Del DerechoDocumento17 páginasUnidad Iv La Evolución Del DerechomcnoriegaAún no hay calificaciones
- Declaración Constitucional Plurinacional 0008-2013 (EADPando)Documento79 páginasDeclaración Constitucional Plurinacional 0008-2013 (EADPando)Miguel Angel Foronda CalleAún no hay calificaciones
- Marco Del Buen Desempeño - FINALDocumento50 páginasMarco Del Buen Desempeño - FINALCarlos Yampufé100% (1)
- Ley Nacionaldela JuventudDocumento13 páginasLey Nacionaldela Juventudzaruba78Aún no hay calificaciones
- Plan Anual de Trabajo Del Comité de Tutoría y Orientación Educativa CajamarquillaDocumento12 páginasPlan Anual de Trabajo Del Comité de Tutoría y Orientación Educativa CajamarquillaRaquel Macedo CoralesAún no hay calificaciones
- 2019 - RiDocumento19 páginas2019 - RijaimeAún no hay calificaciones
- L2M1 ControlInternoYNormasDeAuditoriaDelSectorPublico AuditoriaGubernamentalDocumento23 páginasL2M1 ControlInternoYNormasDeAuditoriaDelSectorPublico AuditoriaGubernamentalfabiolaAún no hay calificaciones
- ABC Licencias de Salud OcupacionallDocumento15 páginasABC Licencias de Salud OcupacionallAndres MartinezAún no hay calificaciones
- Ana Longoni Tucuman ArdeDocumento4 páginasAna Longoni Tucuman ArdeAvendaño Peña100% (1)
- Rejilla de Analisis 4 Elemntos de Gestión EducativaDocumento8 páginasRejilla de Analisis 4 Elemntos de Gestión EducativaFelipe AvellaAún no hay calificaciones
- Clima InstitucDocumento25 páginasClima InstitucDayvis Alexis Villantoy LeonAún no hay calificaciones
- Arguedas Et Al., 2018. Aportes y Reflexiones Sobre La Situación de Buena GobernanzaDocumento88 páginasArguedas Et Al., 2018. Aportes y Reflexiones Sobre La Situación de Buena GobernanzaDiego Andres CaicedoAún no hay calificaciones
- 5 Intervencion GrupalDocumento18 páginas5 Intervencion GrupalLaura GalviZ100% (2)
- Correspondencia:: Recibido: 25 de Enero de 2020 Aceptado: 28 de Febrero de 2020 Publicado: 25 de Marzo de 2020Documento20 páginasCorrespondencia:: Recibido: 25 de Enero de 2020 Aceptado: 28 de Febrero de 2020 Publicado: 25 de Marzo de 2020Vivi MiñoAún no hay calificaciones
- 7.2 Conceptualización de La Cultura y La NegociaciónDocumento6 páginas7.2 Conceptualización de La Cultura y La NegociaciónReyes JuárezAún no hay calificaciones
- Ana Carmona Derecho PositivoDocumento11 páginasAna Carmona Derecho PositivoGabrielAún no hay calificaciones
- Taller, Principios de La BioeticaDocumento4 páginasTaller, Principios de La BioeticaStanly OlivaresAún no hay calificaciones
- Proyecto de Investigacion IIDocumento34 páginasProyecto de Investigacion IIErik SanchezAún no hay calificaciones
- Trabajo de ReligionDocumento6 páginasTrabajo de Religionmiguel bohorquez solanoAún no hay calificaciones
- CompletosSinConcordanciaspdf1095648 - CODIFICACIÃ N DE RESOLUCIONES MONETARIAS PDFDocumento1816 páginasCompletosSinConcordanciaspdf1095648 - CODIFICACIÃ N DE RESOLUCIONES MONETARIAS PDFChristian Perez 1Aún no hay calificaciones
- Análisis de Las Herramientas de Comunicación Interna I.T.G 2018 Comunicación OrganizacionalDocumento61 páginasAnálisis de Las Herramientas de Comunicación Interna I.T.G 2018 Comunicación OrganizacionalMartha CardenasAún no hay calificaciones
- M21 Jdi U1 S1 RoheDocumento21 páginasM21 Jdi U1 S1 Roherocio herrera100% (1)
- Pei San RamonDocumento38 páginasPei San Ramonmaria gomez da lacruz67% (3)
- Una Visión Polisistémica de Los Días Terrenales de José RevueltasDocumento138 páginasUna Visión Polisistémica de Los Días Terrenales de José RevueltasJavier SainzAún no hay calificaciones
- Perito ContadorDocumento5 páginasPerito ContadorEugenia RamosAún no hay calificaciones
- Internación de Niños. El Comienzo Del FinDocumento135 páginasInternación de Niños. El Comienzo Del FinPaul CardanAún no hay calificaciones
- Guía Práctica de EducaciónDocumento50 páginasGuía Práctica de EducaciónballandchainAún no hay calificaciones
- Registros de GuatemalaDocumento42 páginasRegistros de GuatemalaESTEFANY ROCÍO CHINCHILLA TORALLAAún no hay calificaciones