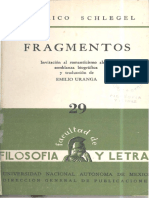Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet LosCentenariosPoliticosYCulturalesDelAno1949 2252585 PDF
Dialnet LosCentenariosPoliticosYCulturalesDelAno1949 2252585 PDF
Cargado por
Juancarlos Yborra0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas9 páginasTítulo original
Dialnet-LosCentenariosPoliticosYCulturalesDelAno1949-2252585 (1).pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas9 páginasDialnet LosCentenariosPoliticosYCulturalesDelAno1949 2252585 PDF
Dialnet LosCentenariosPoliticosYCulturalesDelAno1949 2252585 PDF
Cargado por
Juancarlos YborraCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
Los Centenarios Polticos y Culturales del ao 1949
As como durante el pasado ao 1948 se conmemoraron relevantes efe-
mrides de filsofos y pedagogos ilustres (Francisco Surez, San Jos de
Calasanz, Diego de Saavedra Fajardo y Jaime Balmes), de modo semejante,
en el actual ao 1949 en que redacto estas lneas coinciden los centenarios
de mltiples sucesos importantes para la historia de las ciencias empricas.
A fin de percatarse bien de esta importancia an cindonos a la edad
moderna y prescindiendo, en este artculo, de los tiempos antiguos y me-
dievales, bastar resear una breve lista de los escritos cientficos que se
publicaron hace exactamente uno, dos o tres siglos, entre los cuales destacan
los siguientes: el tratado De la ciencia mecnica de Galileo Galilei y la
obra Las pasiones del alma de Renato Descartes, aparecidos en 1649; la
Historia natural del Conde de Buffon, la Ciencia naval de Leonardo Eu-
ler y el Tratado de la supuracin de Francisco de Quesnay, editados en
1749; y la Bibliografa copta de Augusto Mariette y Las siete lmparas de
la arquitectura de Juan Ruskin, impresas en 1849. Cada una de estas obras,
al igual que sus respectivos autores, bien merecera que, con esta ocasin,
se le dedicase un artculo. Pero mi propsito, en el presente, es slo tratar
de los centenarios polticos y culturales, de ndole general, que por curiosa
coincidencia han venido a concurrir en 1949, pareciendo cualificar a nuestra
poca con perfiles muy notables.
Para justificacin del tema a desarrollar, voy a permitirme transcribir
una apreciacin emitida por el pulcro literato y estilista Juan Valera, hace
ms de medio siglo, con ocasin del cuarto centenario del descubrimiento
colombino del continente americano. A la moda de las Exposiciones es-
criba Valera, sentando una premisa aplicable, ms que nunca, al presente
sucedi, no hace mucho tiempo, la de los Centenarios: algo como mundanas
y populares apoteosis, culto y adoracin de los hroes. Y hallndose esta
moda en todo su auge, se nos vino encima el ao 1892, y con l un grand-
simo empeo...: van a cumplirse cuatro siglos desde que se descubri el
Nuevo Mundo (1).
La primera conmemoracin centenaria que me propongo glosar es la
del fallecimiento del Sumo Pontfice Paulo III, el organizador del Concilio
de Trento, acaecido en 1549: si los espaoles de entonces se distinguieron
como entusiastas propulsores de las actividades de aquel Concilio, natural
parece que los de ahora conmemoremos las efemrides relacionadas con
el mismo, tanto ms por cuanto parece que este Papa se decidi a preparar
su convocatoria movido por los consejos recibidos entre otros del gran
humanista espaol Luis Vives, quien le dedic una de sus obras principales,
(1) Obras completas de Juan Valera (ed. M. Aguilar: Madrid, 1942), vol. II
pg. 1877: artculo titulado El centenario, primero de la serie rotulada Estudios
crticos sobre historia y poltica.
484
el magno tratado apologtico De la verdad de la fe cristiana (2), y cuyas
exhortaciones en pro de la convocatoria, en el siglo XVI, de un concilio
ecumnico no es del caso analizar aqu (3).
Por otra parte, providencial parece que este cuarto centenario de la
muerte del Papa Paulo III, que tantos desvelos se tom por organizar efi
cientemente el Concilio Tridentino, del cual haba de salir la Iglesia Romana
slidamente robustecida en su dogmtica y su ecumenicidad, haya venido
a coincidir con los centenarios de las llegadas de dos ilustres misioneros
espaoles a los extremos geogrficos del mundo evangelizable: la del jesuta
navarro San Francisco Javier a las islas del Japn, en el Extremo Oriente,
durante el propio ao 1549, y la del franciscano mallorqun Fray Junpero
Serra a tierras de California, en el Extremo Occidente, durante el ao 1949.
Esta coincidencia parece ser smbolo de la compenetracin existente entre
lo hispnico y lo catlico, por cuanto si la preparacin y las tareas del Con-
cilio de Trento fueron realizndose, en gran parte, segn los consejos y las
actividades de pensadores espaoles, la aplicacin de sus ideales de evan-
gelizacin del mundo conocido en sublime compensacin por los pases
arrebatados a la catolicidad por la pseudo-reforma protestante fu llevada a
cabo, tambin en porcin no pequea, por vigorosos hombres de accin naci-
dos en Espaa.
Junto a estos luminosos centenarios, para aprovechar la fuerza del con-
traste, bueno parece situar aquellos otros de ndole poltica que, no por lamen-
tables, dejan de merecer nuestra consideracin. El primero entre ellos es el
de la decapitacin del rey Carlos I de Inglaterra y el subsiguiente comienzo
de la dictadura de Oliverio Cromwell, ocurridos en 1649. Sorprendente resulta
que, a diferencia de las muchas crticas suscitadas por el degello del rey
Luis XVI de Francia por la revolucin francesa del siglo XVIII, hayan sido
tan escasas las dirigidas contra los revolucionarios ingleses de la centuria
anterior, hasta el punto de que, por el contrario, en el mismo ao 1649 en
que tuvo lugar el regicidio, un escritor tan famoso como Juan Milton, el autor
de El paraso perdido, lleg a publicar una obra defendiendo la licitud del
mismo, bajo el epgrafe Responsabilidad de los monarcas, que origin una
clebre controversia con el pensador nrdico Saumaise. Sin embargo, esta
escasez de censuras no puede aminorar la gravedad del hecho, que viene
a situarse en una trayectoria de sucesos polticos aciagos, de origen nacional
y de repercusin universal, que a lo largo de la edad moderna han venido
brotando en diversos pases, de cien en cien aos, desde la matanza de
calvinistas ordenada en Francia por la reina Catalina de Mdicis, con los
disturbios consiguientes, en 1549, hasta la sangrienta gestacin de la unidad
(2) El ttulo original es De veritate fidei christianae. Puede verse la dedi-
catoria que antecede a este tratado en la edicin Obras completas de Vives, pre-
parada por don Lorenzo Riber (ed. M. Aguilar: Madrid, 1947-48), vol. II, pg. 1323
y siguientes.
(3) Un anlisis de esta ndole se halla expuesto en el artculo intitulado Vives
pro concilio (de Trento) de Fr. Juan Bta. Gomis, O. F. M., y publicado en la revista
Verdad y Vida de Madrid, ao 1945, pgs. 193-205.
485
estatal italiana, que haba de reafirmarse, en 1849 (4), con el ingreso de
Mazzini en la Asamblea Constituyente y la eleccin de Vctor Manuel II como
rey de los italianos, pasando por la citada revolucin inglesa de 1649 y por
el nacimiento, en 1749, del que haba de ser afamado poltico francs Hono-
rato Gabriel de Riquetti, conde de Mirabeau, cuya vida haba de estar tan
relacionada con grandes acontecimientos polticos.
Muchas son, en verdad, las facetas inexploradas que ofrece Mirabeau a
los estudiosos de hoy. Con su personalidad ocurre algo semejante a lo que
acaece con otros ilustres escritores que nacieron, al igual que l, en el ao
1749. Mucho es tambin lo que se ha escrito sobre el poeta alemn Goethe
y sobre el astrnomo francs Laplace, pero mucho ms es lo que, en sus
obras, queda por estudiar e interpretar. Aun cuando ningn otro mortal
hubiese nacido en 1749, bien podra ser llamado ubrrimo en fecundidad
este ao, que con tales genios enriqueci ia cultura europea.
Deteniendo ahora ,por unos momentos, nuestra atencin en los dos pri-
meros autores acabados de aludir, cabe ante todo recordar que Mirabeau
ha sido enjuiciado recientemente, por Ortega y Gasset, como el poltico
arquetipo (5). He aqu sus palabras: Presumo en Mirabeau escribe Or-
tega algo muy prximo al arquetipo del poltico. Arquetipo, no idea. No
debiramos confundir lo uno con lo otro. Tal vez el grande y morboso
desvaro que Europa est ahora pagando proviene de haberse obstinado en
no distinguir los arquetipos y los ideales. Los ideales son las cosas segn
estimamos que debieran ser. Los arquetipos son las cosas segn su ineluc-
table realidad (6). Estas frases, escritas en 1927, conservan aun innegable
vigencia, por cuanto ahora ms que entonces Europa vive sumergida en
morboso desvaro y porque podemos, en medio de l, seguir consideran-
do a Mirabeau como figura significativa entre las de los polticos de todos
los tiempos. Pero no cabe olvidar que, mucho antes que Ortega y Gasset
ideara su ensayo sobre Mirabeau, otro escritor espaol, Baltasar Gracin,
haba redactado un bello tratadito que versa tambin sobre caracterologa
poltica, si bien centrando el anlisis en la figura del rey Fernando el Cat-
lico, bien distinta de la de Mirabeau. Esta comn preocupacin por los ca-
racteres del poltico no es, ciertamente, la nica convergencia entre los
pensamientos de Ortega y de Gracin: prueba de ellopor va de ejemplo
es el hecho de que la mxima orteguiana tan divulgada yo soy yo y mi
circunstancia (7) halla sus precedentes gracianescos en las aseveraciones
segn las cuales tanto se requiere en las cosas la circunstancia como la
substancia (8) y no basta la substancia, requirese tambin la circunstan-
(4) En este mismo ao fu cuando el Papa Po IX curs a Europa una de sus
ms angustiosas solicitudes de ayuda y cuando Garibaldi decidi emigrar de Italia.
(5) En el estudio Mirabeau o el poltico: Obras (ed. Espasa: Madrid. 1943),
vol. II, pgs. 1123-53.
(6) 0. c: pg. 1125.
(7) Vase una explicacin de esta mxima en el prlogo de la coleccin citada
de sus Obras, pg. 11.
(8) El discreto, cap. 22: Obras completas (ed. M. Aguilar: Madrid, 1944),
pg. 343.
486
cia (9). De ah el inters que presentara el examinar paralelamente los
perfiles atribuidos al poltico por Ortega y Gracin, tarea que lamento no
poder realizar aqu, pues implicara una digresin demasiado extensa, si
bie nno resisto a la tentacin de subrayar el esfuerzo con que Gracin pro-
cura dignificar todo lo polticocon perfrasis bastante distanciadas tanto
de Mirabeau como de Ortega, llegando a asegurar que vulgar agravio
es de la poltica el confundirla con la astucia (10).
Pasando ya a tratar acerca de Goethe (11), puede recordarse ante todo
que naci en la ciudad alemana de Francfort del Maine, cuya vida haba
de estar ntimamente ligada a sus tareas como escritor; a los catorce aos,
con amor precoz semejante al que tuvo Dante por su Beatriz, se enamor
de la joven Margarita, que despus haba de inspirarle su obra maestra, el
Fausto; luego, aunque tuvo relaciones amorosas con otras mujeres, de diver-
sas esferas sociales (Catalina Schokenpof, Francisca Brion, Carlota Buf,
Cristina Vulpius. etc.), aplicse con especial afn a cultivar la amistad de
algunos prohombres de su poca, contando entre sus ntimos al insigne
crtico de arte Winckelmann, al ilustre filsofo de la historia Herder y al
eximio teorizador sobre esttica Schiller. Por cierto que, al tratar de sus
amigos, casi resulta imposible omitir toda referencia a cmo Goethe los des-
lumbraba, por la excelsitud de su mentalidad, siendo buena prueba de esta
asercin lo que Schiller escribi, en cierta ocasin, sobre Goethe: El tiene
infinitamente ms genio que yo y, adems, un caudal de conocimientos
infinitamente ms grande, una aptitud ms segura para alcanzar lo real, sin
hablar de un sentido artstico ms puro y afinado en la prctica constante
de las obras de arte (12). Aunque en estos juicios se exterioriza visible-
mente la humildad de Schiller, no puede dejar de reconocerse que sus
apreciaciones son, en gran parte, acertadas para convencerse de ello, basta
hojear su magna obra Fauto, de cuya lectura tantas veces se ha dicho que
hace variar la Weltanschauung o visin del mundo de los lectores, pues
aquella mxima segn la cual en el principio era la accin (en alemn:
si bien no voy a repetir lo mucho que se ha elucubrado comentando los
apotegmas ms clebres incluidos por Goethe en esta su obra magna, como
im Anfang war die Tat), deseo empero no dejar de sostener que, a mi
(9) Orculo manual y arte de prudencia, art. 14: ed. cit., pg. 361.
(10) El poltico don Fernando el Catlico: ed. cit., pg. 39. En contraste ro
tundo con esta afirmacin, sostiene Ortega irnicamente: Suele pensarse que el pol-
tico ideal sera un hombre que, adems de ser un gran estadista, fuese una buena
persona. Pero es que esto es posible? Los ideales son las cosas recreadas por nues-
tro deseo, son desiderata. Pero qu derecho tenemos a considerar lo imposible, a
considerar como ideal el cuadrado redondo? (Lug. cit.: pg. 1125).
(11) Tambin sobre este autor, adems de varias conferencias recientes, debe-
mos a Ortega un estimable estudio titulado Goethe desde dentro (Obras, col.
cit.: pgs. 1381-1522). Menos conocidos que esta obra, aunque no menos valiosos, son
a mi juicio los ensayos de Juan Valera titulados Sobre el Fausto de Goethe
y Las razones del Fausto (Obras completas: ed. cit.: vol. II, pgs. 520-42 y
869-71).
(12) Pasaje citado en la obra De la amistad en la vida y en los libros de
Ricardo Senz Hayes (ed. Espasa: Buenos Aires, 1942), pg. 98.
487
juicio, lo ms admirable de la obra goethiana es ver cmo, en un seno, se
entrelazan ntimamente la irona y la paradoja, por un lado, con la justeza
en la valoracin, por otro. Para aclarar, mediante algunos ejemplos, lo
ltimamente expuesto, puedo recordar, en primer trmino, aquella irnica
insinuacin segn la cual estamos habituados a que los hombres hagan
burla de lo que no entienden (13), o aquella otra, puesta en labios de
Mefistfeles, al asegurar que la muerte nunca es un husped bienvenido
del todo (14); como ejemplo de paradojas, puedo aducirse su afirmacin
de que el hijo mimado de la fe es el milagro (15) y su aserto segn el
cual es menester purificarnos por el recogimiento y merecer lo inferior
por lo superior (16); por ltimo, como expresin del acierto de algunas de
sus valoraciones, cabe transcribir aquella mxima suya que enuncia lo si-
guiente: la razn y el verdadero sentimiento se expresan ellos mismos con
escaso artificio (17).
En el mismo ao en que nacieron Goethe y Mirabeau, en 1749, tuvo
tambin lugar el otro del sabio cientfico Eduardo Jenner. Este nombre
benemrito, con slo pronunciarlo, no sugerir probablemente en muchos
lectores el recuerdo de su personalidad: sin embargo, se trata del descubridor
de la vacuna contra la viruela, cuyo esclarecido hallazgo bien le hace acree-
dor a algunas reflexiones. Jenner naci en la ciudad britnica de Berkeley
y estudi en Londres la carrera de medicina, teniendo como profesor, entre
otros, a su estimado maestro Juan Hunter, para establecerse luego, despus
de graduado, en su ciudad natal, donde muri a los setenta y tres aos de
edad, apreciado por el mundo entero. Cuando realiz sus primeros expe-
rimentos, relacionados con la eficacia de ciertos sueros para combatir la
viruela, fu en 1796, con tanto xito que, antes de haber transcurrido diecio-
cho meses, su descubrimiento se propag por la mayor parte del continente
europeo, al cual se exportaron, en este perodo, veinte mil dosis de vacuna.
En nuestra pennsula, la difusin de este remedio se realiz ms tarde, aun-
que no se hizo esperar mucho, por cuanto en 1801 consta que Su Majestad
el Rey Carlos IV declar oficial la introduccin en Espaa de la vacuna con-
tra la viruela. Por otro lado, el sabio Jenner tuvo la aleqra de ver reconocida
por todas partes la excelente eficacia de su filantrpico descubrimiento,
hasta el punto de que el parlamento ingls, en sucesivas votaciones, le otor-
g recompensas que se elevaron hasta la cantidad de 30.000 libras esterlinas,
cifra que en aquella poca resultaba elevada en grado notorio. Finalmente,
antes de concluir estas lneas referentes a Jenner, deseo slo transcribir el
nombre del enfermo en cuya persona prob, por vez primera, la eficacia
de su vacuna: fu el nio Juan Phipps, cuyos familiares bien dignos son de
encomio, supuesto que al no oponerse a que el muchacho fuese sujeto de
experimentacin para el sabio, posibilitaron el primer xito de su vacuna,
el cual no fu sino el eslabn inicial de una larga cadena de xitos, que han
(13) Fausto, I, 5.
(14) Fausto, I, 6.
(15) Fausto, I, 1.
(16) Fausto, II, 1.
(17) Fausto, I, 1.
488
conducido a reducir enormemente los efectos, antes deplorables, de la.
viruela.
Un siglo despus, en 1849, tambin coinciden otras efemrides impor-
tantes para la cultura europea. Aun prescindiendo de que, en ese ao,
murieron dos msicos tan clebres como Federico Chopin y Juan Strauss
el viejoas llamado para distinguirle de su hijo, que tambin fu msico-
afamado, cuando menos conviene detener la atencin sobre el hecho de
que durante el mismo, tuvieron lugar el nacimiento del ilustre literato sueco
Augusto Strindberg y el fallecimiento del poeta y novelista norteamericano
Hilan Poe. Si bien la mayora de los escritos de estos autores no presentan
temas polticos definidos, precisamente por su rareza son dignas de especial,
mencin las excepciones que, a este respecto, hallamos en sus respectivos
legados bibliogrficos: los Estudios de historia de la civilizacin de Strind-
berg. que fueron completados por una serie de opsculos que versan sobre
la historia nacional sueca (por ejemplo, los titulados Relaciones de Suecia
con China y los pases trtaros, El viejo Estocolmo, El pueblo sueco,
etctera) y la obra de Poe Eureka, poema en prosa, dedicada al insigne
fillogo Alejandro Humboldt y en la que se hallan reunidas varias confe-
rencias sobre el universo.
Hasta aqu, se han ido enumerando una serie de centenarios que pu-
dieran calificarse como biogrficos fundamentales, en cuanto hacen refe-
rencia a las fechas iniciales o terminales de las vidas de los personajes,
conmemorados. Junto a ellos, pueden situarse otros muchos, referentes a
hechos particulares de personas clebres y agrupables, por su naturaleza,
bajo el epgrafe de biogrficos accesorios, cuales son los relativos a los
sucesos siguientes: la condenacin, como peligroso ateo, de Denis Diderot
y la finalizacin de la vida escolar de Jorge Washington, ocurridas en 1749;
la fundacin por Cnovas del Castillo de su primer partido poltico los
puritanos, el nombramiento de Carducci como catedrtico, la condenacin
a muerte y el subsiguiente indulto de Dostoyewski, la llegada a Manila del
Cardenal Ceferino Gonzlez, el proyecto de Lesseps para la apertura del
Canal de Suez, la publicacin de los primeros artculos de Marx en el diario
New York Times, el desamparo de Nietzsche al quedar hurfano de padre
siendo muy jovencito y el viaje de Renn por la pennsula itlica, aconteci-
mientos acaecidos todos ellos en 1849 y que tuvieron resonancia indiscu-
tible ora en amplios sectores de la humanidad, ora, al menos, en las vidas-
de los autores citados; etc. Entre este conjunto de acontecimientos suce-
didos hace cien aos, detendr slo la atencin sobre el primero de ellos,
por su especial relevancia para la poltica espaola, entre cuyas primeras
figuras durante la pasada centuria se cont indudablemente Antonio Cnovas,
del Castillo.
A fin de comprender la importancia que tiene el comienzo de las actua-
ciones polticas de Cnovas, iniciadas con la formacin de su partido los
puritanos, quizs nada haya mejor que retrotraernos al ao de su falleci-
miento, cuando lleg la hora de hacer el balance de sus realizaciones como-
gobernante. Para percatarse de las dimensiones del duelo que su muerte-
ocasion, basta hojear la obra que su hermano Emilio publico bajo el ttulo
489
Historia de Cnovas del Castillo y juicio que mereci a su contemporneos
(18): en esta recopilacin de gran parte de lo escrito sobre Cnovas con
motivo de su fallecimiento, hllase recogida una multitud de encomios de-
dicados a su procer figura y editados en gran nmero de diversos peridicos
espaoles y extranjeros, as como tambin en discursos y escritos de perso-
nalidades importantes en la poca, como Gumersindo Azcrate, Alejandro
Pidal, Segismundo Moret y otros muchos. Por mi parte, voy a ceirme al
examen de las ideas expuestas por Cnovas acerca de la monarqua, por
cuanto considero que no se ha subrayado suficientemente la importancia
que las mismas revisten en el pensamiento de su autor, a diferencia de lo
que se ha. hecho con otros aspectos de su polifactica personalidad, donde
se hermanan coherentemente el poltico, el economista, el filsofo, el ju-
rista y el historiador. La gran estima en que Cnovas tena a la institucin
monrquica se manifiesta en muchos lugares de sus escritos y discursos:
para conocerla, no basta saber que fu l quien, con su laboriosidad, pre-
par la restauracin de la monarqua en la persona de Su Majestad Alfon-
so XII, llevada a efecto durante el ao 1874; a fin de penetrar, con cierta
profundidad, en el sentido de esta valoracin, se hace preciso meditar ade-
ms sobre los textos que Cnovas nos ha legado refeentes a la monarqua,
la mayora de los cuales son lo suficientemente rotundos para no requerir
extensos comentarios (19). Ya en el ao 1871, con anterioridad a la res-
tauracin, haca Cnovas la siguiente profesin de fe en la monarqua:
aquella forma del poder poltico que, en mi opinin, lleva a todas la ven-
taja... es la hereditaria, la monarqua (20). Tan arraigado estaba en su mente
este sentimiento, que no duda Cnovas en insistir sobre l cuantas veces
se le presenta la ocasin para hacerlo, principalmente despus de conse-
guida la anhelada restauracin. As, en 1882, califica como uno de los
ms consoladores espectculos de nuestra historia a lo que l llama la
restauracin incruente, generosa, resplandeciente en esperanzas patriticas,
de la antigua monarqua tradicional (21). Poco tiempo despus, en 1884,
cuando ya comenzaban a erguirse algunas voces de descontento contra el
rgimen constituido, Cnovas deca lo siguiente: es preciso defender contra
todo cuanto sea necesario la monarqua, y levantarla, y engrandecerla, pues-
to que es la base de nuestras instituciones y de la integridad nacional, y
hacer de ella, a la vez, el fundamento de nuestras costumbres y de nuestra
legislacin; este es el fundamento primordial a que debemos atender (22).
En ese mismo discurso, pronunciado en la reunin de diputados de la ma-
yora en la cmara, lleg Cnovas a decir rotundamente: entiendo, pues,
la monarqua, como la base de la libertad, y como la base entre nosotros
(18) Imp. M. Romero: Madrid, 1901.
(19) Existe una excelente Antologa de lo escrito por Cnovas, de la que he-
tomado la mayora de los pasajes que ir citando, con prefacio y seleccin de Juan
Bta. Solervicens (ed. Espasa: Madrid, 1941).
(20) Problemas contemporneos, I, 74.
(21) O. c: II, 425.
(22) Discurso de 19 de mayo de 1884.
490
de todas las conquistas de la civilizacin moderna (23). Junto a estas ex-
presiones de monrquico genuino, se impone aqu el analizar algunos de los
prrafos incluidos por Cnovas en el manifiesto de Don Alfonso de Borbn,
quien poco despus haba de ser encumbrado al trono con el gxito de Viva
Alfonso XII, manifiesto dado a la publicidad el da 1. de diciembre de
1874, como dirigido a todos los espaoles, en preparacin del restableci-
miento de la monarqua, y cuya redaccin se da como seguro que corri
a cargo de nuestro Cnovas.En este manifiesto, despus de afirmarse que
slo el restablecimiento de la monarqua constitucional puede poner tr-
mino a la opresin, a la incertidumbre y a las crueles perturbaciones que
experimenta Espaa, se califica a la institucin monrquica como rgimen
que precisamente hoy se impone, porque representa la unin y la paz.
A continuacin, despus de las disgresiones histricas acostumbradas en
tales casos, seala Cnovas uno de los caracteres que viene a ser una de
las principales ventajas de la institucin por l preferida: la monarquia
hereditaria y constitucional posee en sus principios la necesaria flexibilidad,
y cuantas condiciones de acierto hacen falta, para que todos los problemas
que traiga consigo su restablecimiento sean resueltos de conformidad con
los votos y la conveniencia de la nacin. Por ltimo, alega Cnovas, en
el referido manifiesto, una nueva razn cimentada en su entusiasmo por la
monarqua: la conviccin de que slo con ese rgimen puede alcanzar Es-
paa, entre las restantes naciones de Europa y del Mundo, una posicin
digna de su historia y de consuno independiente y simptica (24).
Dando por concluido, despus de estos prrafos dedicados a Cnovas,
cuanto se refiere a los centenarios que se han denominado biogrficos,
veamos ahora lo relativo a los bibliogrficos. Muchas son las obras fi-
losficas y literarias que aparecieron hace exactamente uno o varios siglos,
desde los comentarios a la Biblia de Calvino, publicados en 1549, hasta
las Ideas revolucionarias de Proudhon, impresas en 1849, pasando por El
parnaso espaol de Francisco de Quevedo y Villegas y por El sistema
poltico de Francia del Marqus de Mirabeau, padre del Conde del mismo
nombre antes citado, editados respectivamente en 1649 y 1749. Junto a
estos ttulos, pueden recordarse aquellos otros de las obras ms estricta-
mente literarias que fueron las principales que vieron la luz en 1849, como
las siguientes: David Copperfield de Carlos Dickens, Historia de la re-
volucin de 1848 de Lamartine, Amor y orgullo de Nez de Arce, La
pequea Fadette de Jorge Sand, El desayuno de Turguenev, los Primeros
ensayos de Valera y el drama Traidor, inconfeso y mrtir de Zorrilla.
No menos importancia que estos centenarios de la historia literaria son los
de ndole musical constituidos por las composiciones, en 1749, de los poemas
Salomn y Susana de Haendel y, en 1849, de las Operas El profeta
de Meyerbeer, Luisa Miller de Verdi y Sigfrido de Wagner, o bien,
remontndonos un poco ms en el tiempo, los de carcter pictrico suscita-
dos por el Retrato de Felipe II del Tiziano, diseado en 1549, y por los
(23) Lug. cit.
(24) Manifiesto del da 1 de diciembre de 1874.
491
lienzos pintados, en 1649, por Ribera y Velzquez, que representan respec-
tivamente a San Pablo el Ermitao y a la Efigie de Inocencio X.
Aunque todas y cada una de estas obras artsticas merecera un comen-
tario especial, voy a omitir tales glosas para concluir el presente artculo
mostrando cmo el aserto que se manifest al comenzar, segn el cual los
centenarios que han venido a coincidir en el ao 1949 parecen cualificar con
perfiles muy notables a nuestra poca, no carece de fundamento, hasta el
punto de que, basndonos en ellos, podran resumirse as los caracteres ge-
nerales de nuestro tiempo: 1.) Robustez del Supremo Pontificado Catlico,
igual o superior a cuando la Iglesia Romana era gobernada por el Papa
Paulo III, y ansias de proselitismo evanglico, inspiradas en los ideales que
animaron a San Francisco Javier y Fray Junpero Serra; 2.) Inestabilidad
poltica, semejante a la que inform las actividades gubernativas desplegadas
por Catalina de Mdicis, Cromwell, Mirabeau y Vctor Manuel II; 3.) Cul-
tivo de la irona y la paradoja, al modo de Goethe, y aparicin de una
suerte de descubridores cientficos tan ilustres como Jenner (inventos de la
penicilina, el radar, etc.); 4.) Esfuerzos por estabilizar slidamente las es-
tructuras estatales de las diversas naciones, con orientacin y resultados
discutibles en ciertos casos, al igual que ocurri en tiempos de Cnovas;
5.) Inters por las obras artsticas, literarias y culturales en general, si bien
probablemente con realizaciones menos encumbradas que las referidas.
Otros varios detalles podran agregarse a esta sinopsis esquemtica:
mas juzgo que bastan los cinco apartados que acaban de enumerarse para
mostrar el enlace que lo presente tiene con lo pretrito; ante la comprensin
de este ligamen, lo que debe anhelarse es que lo futuro aventaje a cuanto
le precedi en todos los rdenes, esforzndonos todos los seres humanos
para conseguir que as sea.
FERMIN DE URMENETA
También podría gustarte
- Formato de Propuesta de Convenio en Divorcio IncausadoDocumento4 páginasFormato de Propuesta de Convenio en Divorcio IncausadoJuancarlos Yborra71% (7)
- Nuevo Rus y RerDocumento32 páginasNuevo Rus y RerJuancarlos YborraAún no hay calificaciones
- 29 F Schlegel Fragmentos 1958Documento106 páginas29 F Schlegel Fragmentos 1958Rodrigo Alvarado100% (4)
- CÁTEDRA - Letras Universales PDFDocumento113 páginasCÁTEDRA - Letras Universales PDFJuan Polanco-López50% (2)
- 02 - Indice Jurisprudencia Procesal Laboral 2Documento114 páginas02 - Indice Jurisprudencia Procesal Laboral 2Juancarlos YborraAún no hay calificaciones
- 03 - Analisis de La Ley Procesal Del Trabajo Del Peru - Teofila Diaz ArocoDocumento14 páginas03 - Analisis de La Ley Procesal Del Trabajo Del Peru - Teofila Diaz ArocoJuancarlos YborraAún no hay calificaciones
- Modelo SCTR TramaDocumento5 páginasModelo SCTR TramaJuancarlos YborraAún no hay calificaciones
- Modelo de Demanda de Habeas CorpusDocumento11 páginasModelo de Demanda de Habeas CorpusJuancarlos YborraAún no hay calificaciones
- El Mal de Ojo y ChucaqueDocumento2 páginasEl Mal de Ojo y ChucaqueJuancarlos YborraAún no hay calificaciones
- Nulidad de Acto JuridicoDocumento14 páginasNulidad de Acto JuridicoJuancarlos YborraAún no hay calificaciones
- Aportes Griegos y RomanosDocumento2 páginasAportes Griegos y RomanosJuancarlos Yborra25% (4)
- Manfred Max Neef Buscar La Verdad en Un Océano de MentirasDocumento15 páginasManfred Max Neef Buscar La Verdad en Un Océano de MentirasSergio OrdóñezAún no hay calificaciones
- Apuntes Lit Univ 37 63Documento27 páginasApuntes Lit Univ 37 63JULIÁN ECHAVARRÍA DÍAZAún no hay calificaciones
- Bibliografía de GoetheDocumento6 páginasBibliografía de GoetheUriel ArevaloAún no hay calificaciones
- Konstantinos - Convocando EspiritusDocumento112 páginasKonstantinos - Convocando EspiritusFrater Olamot100% (7)
- El Concepto de La Vida en El Fausto de GoetheDocumento21 páginasEl Concepto de La Vida en El Fausto de Goethejuan manuelAún no hay calificaciones
- 02b - Sanin Cano - de Lo ExóticoDocumento8 páginas02b - Sanin Cano - de Lo ExóticoraúlAún no hay calificaciones
- LIT. (03) Hugo y GoetheDocumento4 páginasLIT. (03) Hugo y GoetheParedes LauraAún no hay calificaciones
- Cuadro Histórico - Desde La Ilustración Al RomanticismoDocumento7 páginasCuadro Histórico - Desde La Ilustración Al RomanticismoCamila LewisAún no hay calificaciones
- El Diablo y La Literatura 2Documento25 páginasEl Diablo y La Literatura 2VICTOR RAMIRO HERNANDEZ VELEZAún no hay calificaciones
- Literatura ModernaDocumento14 páginasLiteratura ModernaAlvaro Renzo Mendoza LuqueAún no hay calificaciones
- Literatura Del Romanticismo - 5to Sec. 2022Documento13 páginasLiteratura Del Romanticismo - 5to Sec. 2022Aqua AxisAún no hay calificaciones
- Literatura AlemanaDocumento13 páginasLiteratura AlemanaAna FierrosAún no hay calificaciones
- Dominique Combre - La Referencia DesdobladaDocumento14 páginasDominique Combre - La Referencia DesdobladaZoe GhiottoAún no hay calificaciones
- El Absoluto Literario: AthenaeumDocumento184 páginasEl Absoluto Literario: AthenaeumCaro RamalloAún no hay calificaciones
- Instrucciones para Ejercer La ConstanciaDocumento9 páginasInstrucciones para Ejercer La ConstanciamestherbAún no hay calificaciones
- Sade. Clases de BravoDocumento127 páginasSade. Clases de BravoAndrea Iglesias PomboAún no hay calificaciones
- BBDocumento22 páginasBBpopopAún no hay calificaciones
- Prueba de El Lobo Estepario 4ºc-B 2014Documento6 páginasPrueba de El Lobo Estepario 4ºc-B 2014RodrigoAún no hay calificaciones
- La Ideologia Politica de Goethe PDFDocumento12 páginasLa Ideologia Politica de Goethe PDFfradiquemendes240Aún no hay calificaciones
- GUIA No 5. ROMANTICISMO UNIVERSAL PDFDocumento2 páginasGUIA No 5. ROMANTICISMO UNIVERSAL PDFDana Sarita FernándezAún no hay calificaciones
- Goethe - Fausto (Trad. en Verso de Augusto Bunge)Documento246 páginasGoethe - Fausto (Trad. en Verso de Augusto Bunge)ludovicosettembrini2100% (2)
- La Visión Irracional en Las Penas Del Jóven WertherDocumento5 páginasLa Visión Irracional en Las Penas Del Jóven WertherJean Paul Rojas VilchezAún no hay calificaciones
- Guia de Lectura Sobre FaustoDocumento12 páginasGuia de Lectura Sobre Faustoguipere100% (1)
- Del Clasicismo Francés A La Crítica ContemporáneaDocumento25 páginasDel Clasicismo Francés A La Crítica ContemporáneaKevin Sedeño-GuillénAún no hay calificaciones
- La Novela Narra La Historia de El Joven Werther en Forma EpistolarDocumento6 páginasLa Novela Narra La Historia de El Joven Werther en Forma Epistolarandreaalk8Aún no hay calificaciones
- Libro de Los Cantares - Heinrich HeineDocumento575 páginasLibro de Los Cantares - Heinrich HeineDano Tommasi100% (2)
- Rapsodia BohemiaDocumento3 páginasRapsodia BohemiaJames PopescuAún no hay calificaciones
- Biografia Johann Wolfgang GoetheDocumento2 páginasBiografia Johann Wolfgang GoetheclavodeolorAún no hay calificaciones