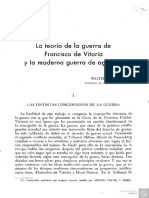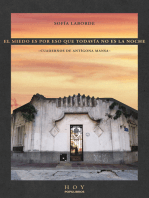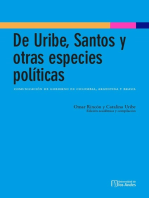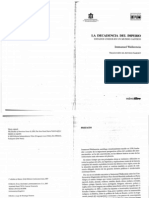Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ranciere Momentos Politicos 121017141052 Phpapp02 PDF
Ranciere Momentos Politicos 121017141052 Phpapp02 PDF
Cargado por
Matías DragoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ranciere Momentos Politicos 121017141052 Phpapp02 PDF
Ranciere Momentos Politicos 121017141052 Phpapp02 PDF
Cargado por
Matías DragoCopyright:
Formatos disponibles
LU
V)
C I : l : :
cG
,LU
o
o
f-
U
U
~
z
- <
e: t .-
'"
a: : :
" ' ! . . :
o
en
-
LU
o
::;)
. . .
c.
. .
es
::>
U
1-
e: t
V)
UJ
. . .
-
UJ
o
1-
?;
. . .
~
c:
ii:
. .
Q)
E
~
o
:E
Ranciere, J acques
Momentos poi ticos
la ed" Buenos Aires, Capital Intelectual, 2010
152 p" 21x15 cm
ISBN 978.987.614.261.8
1. Filosofia Poltica, 1 . Titulo
CDD 320
Traduccin: Gabriela Villalba
Diseo: Vernica Feinrnann
Ilustracin: Hernn Haedo
Correccin: Patricia Sarabia
Coordinacin: Ins Barba
Produccin: Nstor Mazzei'
Ttulo original: Moments politiques. Interventions 1977.2009.
@Lux diteur, Montral, 2009.
www.luxediteur.com
@Capital Intelectual S.A., 2010
l' edicin: 3.000 ejemplares' Impreso en Argentina
Capital Intelectual S.A.
Paraguay 1535 (1061) Buenos Aires, Argentina
Telfono: (+5411) 4872.1300' Telefax: (+54 11) 4872.1329
www.editorialcapin.com.ar.info@capin.com.ar
Pedidos en Argentina: pedidos@capin.com.ar
PecUdos desde el exterior: exterio&J capin.com.ar
Queda hecho el depsito que prevla Ley 11723. Illlpreso en Argentina.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicacin puede
ser reproducida sin permiso escrito del editor.
\--/
1)
()
~)
Q
,:)
D
t)
O,
C)
()
)
O
[)
. ,)
D
:0
:J
O
O
)
1).
,O
O:
')
IJ
O
/ J '
\
C)
(U
O
()
r ' '.
IV
i:~'
Lli
, , ~
I '.
~
e
t
~:
~
e
~,-
e
.~
t
~
~
~
~
.C
!
(C
l e
.~.'
I~
c
1~
i
e
' e
e
""'.
:.~>; ~.'.~ "--- ~-- '0 . ~!.:.
.y:l
PRLOGO
INTERVENCIONES 1977-2009
r .
Estos textos han sido reunidos a propuesta del editor y fueron seleccio-
nados por l. Ms de treinta afias separan al primero del ltimo, pero todos
tienen un punto en comn. Responden a fa demanda de un presente. Esta
demanda puede ser diferente: a veces es un conflicto que obliga a tomar
partido y a explicar las razones para hacerlo (como las leyes francesas
sobre la inmigracin o la invasin estadounidense a Irak). Pero a veces
tambin son acontecimientos de importancia variable (desde.una ola de. ,
calor mortfera hasta una investigacin sociolgica anodina) que permi-
ten comprender el actual funcionamiento del pod~r y los esquemas de
interpretacin que nos gobiermin. Tambn' pUlide ser un aniversario que
invita a un balance: los cuarenta aos de Mayo del '68o los veinte aos
de una revista.
..
~II
la I J ACQUES RANCIRE
Cada una de estas circunstancias es tratada aqu como pre-
texto para un doble ejercicio. Setrata de identificar lo que hace
la singularidad de un momento poltico y de dibujar el mapa
del presente que este momento define. Hablar de momentos
polticos no implica la idea que a l1lcnudo se le ha atribuido
~\.) :lCl:',(';_~\.. {I~ ,~ld\q' Lt. esL.1~~11l'::1t<1~1ic:cc1clc (lLlC la_ pultica
slo existe en escasos momentos de insurreccin arrancados
al curso normal de las cOSas. Los acontecimientos que moti-
van las pginas aqu reunidas suelen tener ms que ver con las
demostraciones de poder -comunes o excepcionales- de las
oligarquas que con las manifestaciones radicales del poder
igualitario. Hablar de momentos polticos es ante todo decir
que la poltica no se identifica con el curso ininterrumpido
de los actos de los gobiernos y de las luchas por el poder, que
existe cuando la gestin comn de sus objetos seabre ala cues-
tin de lo que ella misma es, del tipo de comunidad que ella
concierne, de aquellos que estn incluidos en esta comunidad
ybajo qu ttulo lo estn. La poltica entra enjuego en el mismo
momento en que sevuelve claro que los equilibrios -de pobla-
ciones, de presupuestos u otros-, que los poderes manipulan
-conllevan- una imagen de la comunidad. Entra en juego, en
el otoo francs de 1995, cuando la cuestin del equilibrio de
las cajas de jubilacin sale de su carcter contable y deja apa-
recer algunas preguntas: a qu tipo de comunidad seencuen-
tran asociados los clculos del futuro de cada uno? Y quin
est en condiciones de debatir sobre esta comunidad? En
este momento un pueblo que afirma en la calle determinada
idea y determinada prctica de la solidaridad se distingue del
pueblo que deja a sus representantes la decisin de los mejo-
res clculos, y las razones de Wla inteligencia compartida se
l
1
.1
~
'",
: . .
- - ';~.:,,- -
MOMENTOS POLlTICOS I 11
oponen a las explicaciones de un poder escolar. Pero tambin
entra en juego cuando un gobierno toma decisiones sobre los
umbrales apartir de los cuales quienes van a trabajar y avivir
en un pas extranjero pasan a ser un excedente, sobre lo que
ese pas puede aceptar; ocuando define las caractersticas que
J eben presentar para responder alos valores que constituyen
la comunidad nacional. Estas maneras de tratar los asuntos
comunes, en realidad son maneras de configurar y reconfigu-
rar una comunidad, de definir su naturaleza y de dibujar el
rostro de quienes ella incluye oexcluye. Simplemente estetra-
bajo de imaginacin no deja de negarse a s mismo, de pre-
sentar sus descripciones como el simple inventario delosdatos
y los problemas cuya evidencia imponen el curso del tiempo
y la evolucin del mundo. Eso es lo que significa la palabra
consenso. Un momento poltico ocurre cuando la temporalidad
del consenso es interrumpida, cuando una fuerza es capaz de
actualizar la imaginacin de la comunidad que est compro-
metida all y de oponerle otra configuracin de la relacin de
cada uno con todos. La poltica no necesita barricadas para
existir. Pero s necesita que una manera de describir la situa-
cin comn y de contar a sus participantes se oponga a otra
y que se oponga significativamente. Tambin es por ello que
slo existe en determinados momentos: esto no quiere decir
que se d mediante destellos fugitivos sino mediante la cons-
truccin de escenas de dissensus. Un momento no es simple-
mente una divisin del tiempo, es otro peso puesto en la
balanza donde se pesan las situaciones y se cuentan los suje-
tos aptos para comprenderlas, es el impulso que desencadena
o desva un movimiento: no una simple ventaja tomada por
una fuerza opuesta a otra, sino un desgarro del tejido comn,
)
")
)
)
")
)
')
')
')
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
1
t
f
I
f
.
" I
1 2 I J ACQUES RANCltRE
una posibilidad demundo que sevuelve perceptible y cues-
tiona laevidencia deun mundo dado.
Estosignif icados cosasaparentemente contradictorias. La
primera esquelapolticaexistesolamente por laaccindelos
sujetos colecti\'os que modif ican concretamente las situacio-
nesaf irmando all sucapacidad yconsh"uyendoel mundo con
estacapacidad: empleados detransportes quesevuelven cami-
nantes para af irmar que tambin son tan capaces como los
expertos ministeriales depensar enel f uturo y redef inen as
una ciudad decaminantes solidarios; af ricanos enhuelga de
hambre que muestran que son de aqu al igual que quienes
nacieron aqu con una piel ms clara, que con su trabajo
contribuyen alavida comn y que con el uso de lapalabra
ylaluchacontribuyen alacomunidad poltica, etc. Algunos
lleganalaconclusin dequelosnicos quepueden hablar de
poltica son losmilitantes delas organizaciones. Pero tras la
f igura del militante seconf unden dos cosas: las f ormas de
accinmediante las cuales semodif ican las coordenadas de
loposible ylarelacin de pertenencia aun colectivo. Si la
accinpoltica deun colectivo desarma un monopolio de la
palabra legtima, seguramente no espara reconstituir otro que
lobenef icie. Al contrario, espara abrir un espacio de investi-
gacin donde sepermita hablar acualquiera, acondicin de
quesometa su palabra alaverif icacin y ponga aprueba su
capacidad dehacer queresuene el poder deuna acciny que
ampleel espacio deesaresonancia. Habitualmente eseespa-
cioesllamado opinin, ylaopinin esentendida desde Platn
como locontrario del pensamiento, la actividad cerebral
queestal alcancedelagente comn. Pero laopinin esms
bien el espacio mismo donde sedeterminan en conjunto las
1
I
I
L
MOMENTOS POLlTICOS I 1 3
posibilidades del pensamiento yel modo decomunidad que
def ine. No esel espacio homogn~o del ms mnimo pensa-
miento, sinoel delaquerella sobrequsepuede pensar acerca
deuna circunstancia ysobrequ consecuencias conlleva este
pensamiento. Lapoltica tambin comporta el trabajo de
ampliar el espacio del d i s C ' 1 1 s 0 luchando contra lamquina
interpretativa que sin cesar borra lasingularidad delas cir-
cunstancias ylareinscribe enlascategoras deladominacin,
transf ormando aaquellos y aquellas quehan manif estado el
poder de todos como representantes depoblaciones rezaga-
das, de corporaciones egostas ode minoras bien circuns-
criptas. Lapoltica slo existe por laaccin de sujetos colec-
tivos, pero lapropia consistencia delosmundos alternativos
que estos construyen depende delabatalla incesante delas
interpretaciones -estatales, mediticas, cientf icasyotras- que
seapropian deellos.
Desde este punto de vista, lasecuencia de tiempos que
cubren estos textos -desde el verano de 1977hasta laprima-
vera de2009- esparticularmente signif icativa. Saber en qu
consiste esta signif icacin tambin es cuestin de poltica.
Laopinin dominante calif icesteperodo, delamanera ms
simple, como un tiempo del despus: posmodernidad, f inde
lasutopas, delapoltica, delahistoria ydetodo loquepuede
terminar. Lostextos aqu reunidos f ueron escritos apartir de
una conviccin simple: estas explicaciones en trminos de
cambio delostiempos odef indeunmundo no sonsolamente
una seal depereza. Ellasmismas sonparte interesada deuna
lgicaintelectual deladominacin quehay quellamar por su
nombre: lostreinta aos que separan el primero del ltimo de
estos textos f ueron el teatro, enFrancia, donde seescribieron,
~
14 I J ACQUES RANCltRE
y deun modo mucho ms amplio enel universo occidental,
no simplemente de una retirada delos grandes relatos y las
grandes esperanzas, sino deuna intensa contrarrevolucin
intelectual. Podremos reconocer aqu algunas seales de esa
contrarrevolucin. Como el surgimiento, enlaFrartciadefines
de 1<'1c l c < ' 1 c l " r1e 1C)7n, r1e Ull2 ")11'('\,il fi]'s~'ffJ " - '::UC' Ji, (TJ
mas nueva que tilosfica-, que restauraba, al precio de tra-
ducirla al lenguaje demoda, lavieja sabidura reaccionaria
quegarantizaba quetodo intento dejusticia social no condu-
jera nicamente al terror totalitario. En 1991, al da siguiente
del derrumbe del imperio sovitico, laPrimera Guerra del
Golfo daba legitimidad, enlaopinin intelectual occidental,
aesederecho universal deintervencin delapotencia esta-
dounidense destruido por laGuerra deVieh1amy los movi-
mientos que lahaban denw1ciado. Durante las huelgas del
otoo de 1995 enFrancia, sectores enteros de laintelectuali-
dad deizquierda sostuvieron el asalto del gobierno alasjubi-
laciones de los trabajadores del transporte y fijaron, con los
argumentos marxistas deayer, el credo reaccionario en cuyo
nombre iba adesplegarse laofensiva contra todas las con-
quistas de las luchas obreras: denuncia delos trabajadores
"privilegiados" queoponen susinteresesegostasacortoplazo
alasnecesidades delaevolucin econmica yalasexigencias
del bien comn. Luego, enel Estados Unidos posterior al 11
de septiembre pudieron ser observadas lasacralizacin del
derecho de injerencia asociado al de una "justicia infinita"
para actuar en contra del imperio del mal, y las mentiras de
lapropaganda de Estado sobre las armas de destruccin
masiva convalidadas por laprensa liberal y laoposicin
demcrata, antes de ser reemplazadas por las proclamas de
MOMENTOS POLlTICOS I 15
lademocracia enmarcha. EnEuropa sedieron losavances de
losmovimientos xenfobos; enFrancia el alineamiento dela
izquierda oficial sobre lanecesidad deregular el "problema
del inmigrante" para evitar que lainmigracin seconvirtiera
enproblema, ylalucha delaizquierda "republicana ylaica"
~lJrZ1garal1tiz~r la idcritificJ.cinn. cnt;-c ir:.mi
h
r3ci:l ls1J~T;,
comunitarismo, retraso y fanatismo.
Podramos evocar muchas otras formas y etapas deesta
conh-arrevolucinintelectual quelentamente sededicatrans-
formar todas las formas de accin revolucionaria, todas las
luchas socialesylosmovimientos deemancipacin del pasado
enprecursores del totalitarismo, apresentar toda afirmacin
colectivaopuesta alasUmisindetodos losV1culossociales
alalgicadel mercado como s1tomadel rezago yahacer de
lademocracia el reino del conslLmidor embrutecido. Nohay
que subestimar el peso puesto enlabalanza por estetrabajo
intelectual interminable generalmente garantizado por mar-
xistas convertidos, que ponen al servicio del sistema domi-
nante losmismos argumentos queantes sesupona debancri-
ticar. Porque no es cierto que las ofensivas de laoligarqua
capitalista y estatal delosltimos treinta aos sehayan des-
plegado sin resistencia. Prueba de ello fueron lasmanifesta-
cionesmasivas queenInglaterra, ItaliaoEspaa desafiaronla
ayuda prestada por losgobiernos deesospases alainvasin
deIrak. Tambin dan prueba deello, enuna escaladiferente,
toda una seriedeacciones que suelen quedar invisibles para
laescena meditica: por ejemplo, lade los individuos y los
pequeos grupos quesenegaron aquelosnios desaparecie-
ran de su e9cuela oque los vuelos de las compaas areas
regulares sirvieran para operaciones policiales. Perotambin
....1
)
')
')
')
')
)
)
)
)
")
)
')
')
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
t
I
t
f
("
~
J
i
f
l
16 I J ACQUES RANCltRE
esverdad que las manifest aciones de est a resist encia fueron
int erpret adas conunaviolenciaint elect ual cadavez mayor, de
modo que sevieron anuladas orecodificadas dent ro de las
cat egoras del pensamient o dominant e. Lacont rarrevolu-
cinint elect ual segurament e esmuy poco ent rminos depen-
samient o. Peroesaescasez depensamient o pmebLl sueficLlcia
cuando un Est ado que enva asus policas abuscar alos
hijosdelos" clandest inos" alaspuert as delasescuelasrefuerza
suaccinconlaret ricadelarepblica wuversalist a ylaica, o
cuando losgmpos financist as que dest ruyen empleos y des-
plazan alos t rabajadores para aument ar sus ganancias y los
gobiernosquedest ruyen sist emt icament e lossist emas desoli-
daridad ydeprot eccin sonjust ificados por el mismo discurso
delaracionalidad econmica y delanecesidad hist rica que
ayer promet a un fut uro socialist a.
Lost ext os aqu reunidos sesit an en el espacio polmico
donde lasmanifest aciones del poder de t odos son objet o de
una guerra de int erpret aciones. Int ent an cont ribuir ahacer
significat ivas las rupt uras que las invenciones igualit arias;
operanenel t ejidodeladominacin ylasoperaciones depen-
samient oquecont inuament e sededican aborrarlas. Son,pues,
si sequiere, t ext os de circunst ancia. Pero est os "t ext os de
circunst ancia" est nmovidos por laideadequeno exist epol-
t icafueradelascircunst ancias quecada vez obligan adiscer-
nida. Podemos decirlo de ot ra manera: no exist e una t eora
polt ica. O t ambin: t oda t eora polt ica es un discurso de
circunst anciasobrelascircunst anciasdelapolt ica, unamanera
de decir los lugares y los moment os de su int ervencin, los
objet os que conciernen asu accin, los sujet os que forman
part e deella. Desde est epunt o devist a, un anlisis delasfor-
~~
,
...L.
MOMENTOS POLlTICOS I 17
mas delouniversal llamadas ajust ificar una ley sobreel uso
del velo islmico ouno delasideas sobre lademocracia y la
libert ad quelegit iman una invasin milit ar no sonmenos t e-
ricos que el est udio dealgunas lneas dePlat n oArist t eles
que definen las condiciones del buen gobierno. Loinverso
t ambin esverdadero, como nos J oenseiaron lardrica de
losneoconservadores est adounidenses y sus mulos france-
ses:laapropiacin delost ext osdelaAnt igedad Griegapuede
ser ms polt ica en sus efect os que el anlisis de las lt imas
elecciones. No est lat eora por un lado y laprct ica encar-
gada depract icarlapor ot ro. Tampocohay una oposicinent re
lat ransformacin del mundo ysuint erpret acin. Todat rans-
formacin int erpret a yt oda int erpret acin t ransforma. Hay
t ext os, prct icas, int erpret aciones, saberes que seart iculan
ent res ydefinen el campo polmico enel quelapolt icacons-
t ruye sus mundos posibles.
Est os t ext os semueven enest et erreno. Esdecir, que para
hablar depolt ica no apelan aninguna vocacin t pica deun
personaje definido como int elect ual de pensar louniversal.
Muchos delost ext os deest arecopilacin, comenzando por el
primero, sonmuest ras delanegat iva aconst ruir esaident idad
deint elect ual. No sloporque sirvecomoest andart e paraalgu-
nos payasos que comienzan su carrera en las t ribunas de la
plebe sufrient e para t erminarla como cort esanos delosambi-
ciosos ms ordinarios. Esque laidea misma deuna clasede
individuos quet endra comoespecificidadpensar, esunabufo-
nada quenicament e labufonada del orden social puede vol-
ver pensable. Laspocas veces enque sereivindic el t rmino
con ciert a nobleza fue cuando se ut iliz para declarar el
derecho alapalabra deaquellos aquienes no selespeda opi-
18 I J ACQUES RANCIERE
nin O la capacidad de pensar las cosas comunes propia de
aquellos aquienes se supona no les concerna el asunto. El
nombre de "intelectual" como calificacin de un individuo
est vaCo de sentido. Como sujeto poltico colectivo, slo
puede ser ]apuesta en funcionmTuento de una contradiccin
perfonnativa: quienes]a emplean renuncian con ello atoda
autoridad vinculada con el ejercicio de una profesin oal pri-
vilegio de un saber especfico. Con esegesto declaran una inte-
ligencia que pertenece atodos, una inteligencia sin especifi-
,cidad. Manifiestan su singularidad respecto de todas las formas
de lapericia autorizada o de lapalabra legtima.
Los textos que leer no son los manifiestos de un colectivo
intelectual, no son la explicacin que puede dar un estudioso,
sobre el estado del mundo o las prescripciones que puede'
plantear un moralista sobre las normas de lavida en comn.
Son una contribucin individual a1trabajo con el que indivi-
duos y agrupaciones sin legitimidad intentan redibujar el
mapa de lo posible.
Pars, jtmio de 2009.
' 1"
.\
:f
J
"
~J !..~
: ~- L - .~_ .
.
.~
di
,1
"
~~
c' ~
,;,f' -
EXISTEN A CONTECIMIENTOS
DE L A VIDA INTEL ECTUA L ?
Este texto se public sin el ltimo prrafo, aqu restituido, el 16de marzo
de 1986 en el nmero 459 de Laquinzaine littraire.
Qu acontecimientos ocurrieron en los ltimos veinte aii.osen
lavida intelectual? Ninguno, segn creo. No es que haya sido
menos "rica" que en tiempos pasados, ofuturos. Es slo que si
algo caracteriza a este tipo de riqueza es el hecho de ser una
ausencia de acontecimiento. Lavida intelectual es como lavida
de oficina o de fbrica. Lo normal es que all no suceda nada:
el ruido delas mquinas y el de los rencores. El acontecinuento
es, en cada una de esas vidas, lo que las interrumpe .
/.
Q
()
,O
C)
D
1
()
Cj
O
Q
e ' }
\ 3
\:.)
le)
(,)
(5
rJ
o
~)
,
I' ~\
';" -{
rJ .
"
c~
()
~J
(,)
(J
d
' 0
' 0
o
lJ
{)
O'
(J
,." C ..lo .
20 I J ACQUES RANCltRE
Comprendo bien lo que alavida intelectual levale, alterna-
tivamente, su exceso dehonor osuindignidad. Lavida de fbrica
ode oficina tiene sus horarios y no seda aires de ser lo que no
es. En loque sellama "vida intelectual", por el contrario, reina
lasensacin de que tiene que ver con el pensamiento y que ste
siempre seenCUt'ntrJ en labrechJ . Es lo que hJ CCque IJ vida
intelectual sea tan cansadora. Carece de entretenimiento. Ir al
teatro oleer el diario tambin es estar de servicio. Tambin es lo
que lavuelve tan irracional: todo debe justificarse. La promo-
cin de un libro debe ser el advenimiento de un pensanento,
el nombranento de un individuo, una victoria de la ciencia o
del oscurantismo, de la libertad o del totalitarismo. Los inte-
lectuales no estn ni ms ni menos locos que los dems. Slo
que sufuncin, oms bien su indeterminacin, los obliga aracio-
nalizar, es decir, adesrazonar de modo constante.
Por eso, lavida intelectual es lams difcil de interrumpir
detodas. Por supuesto que por "interrupcin" no entiendo esos
desfiles degimnasia que sirven para mostrar que uno no es slo
un hombre de escritorio y que sabe qu significa vivir. Por inte-
rrupciones entiendo esas suspensiones de la ficcin colectiva
que devuelven acada uno asu propia aventura intelectual,
estos cortes que lo obligan arenunciar aescribir lo que otros
cien escribiran como l o apensar lo que su tiempo piensa o
no piensa por s solo. Todos conocemos estos acontecimientos,
siempre individuales, que, devez en cuando, en un lugar u otro,
recuerdan acada uno su propio carnina. Recuerdo, por ejem-
plo, aquella tarde de mayo, en un tiempo en que se desenca-
denaba una de esas batallas intelectuales que sesupona deban
hacer historia. Eseda, labibliotecaria me llev una carpeta del-
gada con unas cuantas cartas que, en otro mes de mayo, ciento
MOMENTOS POLITICOS I 21
cincuenta aos atrs, haba intercambiado un carpintero con
un solador en las que le contaba sus filosficos paseos de
domingo y sus semanas de vacaciones utpicas, y comprend
que era sobre eso sobre loque yo tena algo que decir yno sobre
el debate filosfico de la poca; que era eso lo que me surga:
inscribir lahuella de esas vacaciones, de aquella interrupcin
diferente que no leinteresaba anadie, que no era filosofa para
filsofos, ni historia para historiadores, ni poltica para los pol-
ticos... en suma, lanada o la casi nada que nos remite atodos
alapregunta: t que hablas, quin eres?
As, cada uno puede recordar aquellos acontecimientos
que para l interrumpieron lavida intelectual, es decir, el pen-
samiento sincabeza. El esplendor del acontecimiento-68 eshaber
sido algo as como el acontecimiento central oel nombre propio
de todos esos acontecimientos. No es una cuestin de barrica-
das o de ttulos militantes. El acontecirniento-68 fue, para quien
as lo quiso, laoportunidad de deslegitimar su discurso, laposi-
bilidad de abandonar el camino ya trazado por los que saben,
para ir enbusca deloque tena para decir por s mismo. Un acon-
tecimiento slo existe retrospectivamente,. cuando ya se ha
andado el carnina. Algunos no necesitaron esenombre propio,
otros no pudieron hacer otra cosa que poner vino nuevo enbote-
llas viejas. Pero el odio contra ese nombre propio alcanza por
s mismo para sealar el odio del pensanento, lavoluntad de
quienes aspiran adirigir lavida intelectual, lavoluntad de que
nunca pase nada, de que nunca sedetenga en ningn lado lafic-
cin que estructura el orden social: prohibido interrumpir.
Sin embargo, algunos angos que siguen lavida intelectual
me dicen que actualmente existe una gran conmocin. Parece
22 I J ACQUES RANCltRE
que seha descubierto que lavida intelectuat precisamente en
losltimos veinte aos, habra estado mal orientada y que toda
una generacin de pensadores nos habra hecho equivocamos
de camino. No sdemasiado sobre este asunto. Simplemente
me acuerdo de esto: alrededor de 1960hubo algw1as personas
que miraron el mundo que nos rode,l de Ull modo diferente,
volvieron visible loimperceptible, sensible lo indiferente, vol-
vieron extraas cosas que caan por su propio peso. Estoy pen-
sando en las Mitologas de Roland Barthes o en la Historia de
la locura en la poca clsica de Michel Foucault y en dos o tres
ms que introdujeron en el campo de la filosofa, las humani-
dades y lapercepcin poltica, una sensibilidad, una forma de
sorprenderse y distanciarse que antes haba sido propia de los
filsofos, pero que, desde hada un siglo, sehaba convertido
ms bien en lamanera de los poetas. Esos libros eran aventu-
ras intelectuales, un nuevo tipo de poemas que sin duda hubo
que estudiar y meditar largamente antes de escribir otros, de
otra manera. Pero lavida intelectual no come un pan tan soso.
Necesita una tarea para su tiempo, consignas para la colecti-
vidad: ahora sabemos ... , hay que aprender que ... , nuestro tiempo
debe..., la tarea de los prximos aFoses ... Y las tropas seunen alas
consignas: aprender a ver, aprender a leer, preguntar a la
pregunta, interrogar al cuestionamiento, develar, reconstruir,
desmitificar, diferenciar, descontextualizar, etc. Era lavida inte-
lectual alaensima potencia, una proliferacin de textos para
aprender aleer los libros, es decir, para volverlos ilegibles, pala-
bras preparadas para volver inaudibles todas las voces, el
triunfo de los explicadores y de los -lagos de todo tipo. Lleg
un tiempo en que todos los libros ostentaban con orgullo en
su contratapa: este libro perturbador, antes se pensaba, yas
MOMENTOS POLlTICOS 123
sucesivamente. Y con ello, como en toda vida intelectual, vinie-
ron las proscripciones ylas amenazas: usted no cambia detema,
se ha vendido ala tecnocracia, el imperialismo habla por su
boca, el totalitarismo dirige sus frases ...
Sabemos todo esto (y que esto no pmeba nada). Los malos
pastores slo pueden extra\"iar ovejas y ni1dieest" obligado ,1
ser oveja. Se extrava quien teme conducirse y cree que es
all donde hay que ir. Nadie est obligado atransformar una
aventura intelectual-aunque sea la suya- en W1aagencia de
viajes. He odo decir que desde hace un tiempo hay un regreso
alos valores asegurados: la moral, la libertad, el derecho, la
justicia ... No me alegro tanto como otros por este nuevo giro
de lavida intelectual. Estas palabras necesitan ser amadas, por
lo tanto ser enrarecidas. Esmejor que cuando selas necesite no
selas encuentre gastadas, desacreditadas, cancerizadas por su
proliferacin. Demodo que no siento que esemaestro serio que
hoy semezcla con la disipacin habitual de lavida intelectual
me haya tranquilizado demasiado. Veo all la amenaza de
una doble desacreditacin. Puedo estar equivocado. Pero, para
esas palabras cuyo amor surte efecto, confo ms en quienes,
mediante figuras, las utilizan con menos frecuencia yelevan su
precio. Es saludable que lavida intelectual converse todo loque
quiera. Esa conversacin es respetable. Sinellano hay libertad.
Pero, precisamente, debe respetarse lo suficiente como para
no creerse ms de lo que es, para que no quiera ser lavoz de
la libertad, o de lajusticia o de laverdad. Estas ltimas no tie-
nen voz, sino figuras cuya custodia requiere un poco menos
de ruido. Le deseo ala vida intelectual de los aos venide-
ros que tenga una mejor opinin de su frivolidad.
--.1
,)
("
~
.')
)
')
)
(1
)
)
)
')
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
1)
)
)
)
)
)
')
)
)
)
1 1 ;
j' ,,~
, : " '" ~- ,~~ . . . " -
' . . .
~
:
" ---
-~-- " ,: - .
L A S O B R E L E G I T I M A C I N
El comienzo de 1991 est signado por la Guerra del Golfo, que opone a la
coalicin intemacionalliderada por Estados Unidos apadrinada por la ONU
en contra del Irak de Saddam Hussein. La invasin y anexin de Kuwait
por parte del ejrcito iraqu en agosto de 1990 es el pretexto de esta guerra
que da lugar a un espectacular ataque areo y a la mayor ofensiva terrestre
desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra termina cuando Irak se retira
de Kuwait en febrero de 1991, pero pronto ser seguida por un bloqueo total
y despiadado, denunciado por muchos como la causa de un verdadero geno-
cidio por parte de Estados Unidos y sus aliados que durar hasta la inva-
sin deJrak en marzo de 2003. Este texto corresponde a una ponencia-
presentada el 14de marzo de 1991 en un coloquio sobre la Guerra del Golfo
en la Universidad de Pars 8Saint-Denis. Las actas se publicaron al aO
.,
':
f
.;.. .
.~. ~
~*.
,~
J
~fi
: y :
i "
26 I J ACQUES RANCIRE
siguiente con el ttulo Latentation del'Occident (Pars, Universit de
Paris 8, Documents dephilosophie politique, 1992).
Me ocupar aqu de algunas cuestiones planteadas por la
Guerra del Golfo que se rehcionan con la coyuntura poltica
v filos.')fic1 Oll(' d(\n1illl~ nuestro 1"),1'Sen ladcc(J dJ de }9S0.
1 t
Esta coyuntura ha sido calificada globalmente como "el fin
de las utopas". Este fin setradujo dentro las respectivas esce-
nas de lapoltica y lafilosofa -o de lo que ocupa su lugar- en
dos palabras clave. La de lapoltica era "realismo". La pala-
bra clave en laescena filosfica era" derecho" (retomo alaley
y al Estado de Derecho).
La alianza entre lasabidura realista y prosaica de las pol-
ticas del da ada y el absoluto rigor del derecho seestableca
de varias maneras. Primero, de modo negativo: puesto que el
doble error de lautopa en general, y de lautopa marxista en
particular, consiste en asociar laceguera de lapercepcin con
el desdn por el derecho; su fracaso garantizaba a contrario
que la sabidura emprica de las polticas realistas y la uni-
versalidad del derecho fueran naturalmente de la mano y
compartieran la virtud de laprudencia para construir lapaz
dentro de las naciones y entre las naciones.
A partir de all sehan constituido una filosofa y una prc-
tica del acuerdo armonioso entre el hecho y el derecho.
Filosficamente, el ruidoso retomo al kantismo y alapri-
maca del derecho como primaca de lamoral sepotenci con
un aristotelismo ms o menos difuso -cuando no servil- una
idea delajusticia distributiva donde el buen reparto de lasaccio-
nes que convienen acada uno tiende aun estado de equilibrio
que hace coincidir al sujeto de derecho con el sujeto de hecho.
if
MOMENTOS POLlTICOS I 27
El derecho, que al principio haba sido heroizado en forma
de Derechos Humanos opuestos atoda tirana, poco apoco
se fue deslizando hacia la identificacin con un equilibrio
entre grupos, socios y Estados donde lapaz dehecho demues-
tra la coincidencia del reino del derecho con el realismo que
perm.ite que cada uno llegue asu punto de equilibrio en el
orden global.
En laprctica, esto setradujo, sobre todo en laFrancia socia-
lista/ y mediante Wla proliferacin de la actividad legislativa,
en la creacin o el desarrollo de derechos y normas jurdicas,
cada vez ms preocupados por acercarse alos individuos y los
grupos, por seguir el movimiento de los modos de vida y los
nuevos cdigos morales, los descubrimientos de lacienCia,las
conquistas de latecnologa, etc. Cada vez ms, seintent adue-
ar por adelantado del terreno de cualquier posible litigio. Esta
toma de posesin fue aclamada como un progreso continuo
del Estado de derecho. Pero tambin podemos llegar aotra
interpretacin, que, hasta cierto punto, no contradice la pri-
mera: amedida que el derecho seadapta acualquier situacin,
acualquier posible litigio, se identifica cada vez ms con un
sistema de garantas que son ante todo las garantas del poder:
lacreciente confianza en que no sepuede equivocar, en que no
puede ser injusto/ en que est completamente cubierto en su
accin. Laconjuncin de esta juridizacin proliferante con las
prcticas de la pericia generalizada, la concertacin y el son-
deo permanente delinea una nueva imagen del Estado experto
odel Estado prudente, que combina launiversalidad del dere-
cho con el empirismo realista para hacer que su accin est
espontneamente en consonancia con los equilibrios natura-
les hacia los que naturalmente tienden las sociedades parcia-
)
1"1
/ )
,")
')
( )
')
)
)
')
')
')
)
)
. )
\ )
)
)
)
)
)
)
,)
)
()
)
)
)
\ )
,)
)
)
,)
)
J
),
}
~
(
(
l
f
(
(
t
(
t
28 I J ACQUES RANClt RE
lesylagran sociedad humana. Deest emodo, laaccin est a-
t al result a cadavez ms legt ima y embarcada enuna espiral
desobrelegit imacin. yel poder del derecho seident ificacada
vez ms conest asobrelegit imacin.
Dicho de ot ra monera, el discurso sobre el fin delas ut o-
pashaest ablecido un nuevo t ipo de ut opa, laut opa deuna
correspondencia ideal odeuna armona preest ablecida ent re
losint ereses del equilibrio ylasexigencias del derecho. Todo
sucede como si el derecho pudiera leersealibro abiert o enla
est adst ica deuna sociedad oenel mapa mundial.
st aeslaut opa quesereflejaenlacoyunt ura int elect ual de
laGuerra del Golfo. Semost r burdament e enesosmapas de
operacionesdondepequeos dibujosdet anques yaviones sus-
t it uan alasimgenes ausent es ypermit an quesejugara con
laembriaguez cruda del poder como sejuega consoldadit os
deplomo. Est aut opa sereflej con mayor refinamient o en
algunasmanifest acionesint elect ualesdeapoyo alaaccinmili-
t ar aliada. Pienso enpart icular eneset ext o sobre "la guerra
necesaria" firmado por un grupo deint elect uales (algunos de
loscualessonnuest ros amigos).1 Eneset ext oseponaderelieve
unaconcordanciaexcepcional, milagrosa, ent reel derecho posi-
t ivo,lajust iciayel hecho. Laguerra -decan- eslegal, legt ima
ynecesaria: legal porque fuevot ada por laONU, legt imapor-
que selibraba cont ra un dict ador invasor que quera sacar
1 Set rat a del t ext o "Une guerre requise", publicado el 21 de febrero de 1991 en
Libration y firmado por Alain Finkielkraut , lisabet h de Font enay, Pierre-
Andr Taguieff, Alain Touraine y t res profesores vinculados con el depart a-
ment o que organizaba laconferencia, J ean-Franc;ois Lyot ard, J akob Rogozinski
y Kyril Ryjik.
MOMENTOS POLlTICOS I 29
del mapa aunpueblo vecino, necesariapara el equilibrio dela
regin, enpart icular por laimposibilidad dedejar el 40%del
crudo mundial amerced deun dict ador.
El razonamient o serefiereimplcit ament e alat eora kan-
t ianadel sigilO de la historia: el acont ecimient o significat ivo que
permit esent irquelahumanidad caminaenbdireccincorrect a,
haciael reinodel derecho. Slohay una diferencianfimaent re
el pensamient o prudent e del signo delahist oria kant iano yel
pensamient o conquist ador delasashlcias delarazn hegelia-
nas (lavisin del esprit u del mundo quepasa sobreel caballo
deNapolen olost anques del general Schwarzkopf).2
Meparecequeeseu,mbral fuefranqueado enaquella opor-
t unidad. Loqueseimpone hoyenest aconcordanciadelolegal,
lojust o y lonecesario eslaut opa delagarant a absolut a, es
decir, del poder sobrelegit imado: uno est respaldado por un
vot o yjust ificado porque set rat a deun dict ador sanguinario.
Sepodr decir que hay muchos ot ros, pero st eanex al pas
vecino. Sepuede decir queno fueel nico, pero st edijo que
loest abahaciendo yquet enarazn al hacerlo. Ensuma, llev
al lmit elossignosquepermit en reconocer sindiscusincundo
un dict ador abusa. Hizo t odo loposible para que suno dere-
chopudiera verseent oda suevidencia ypara que el derecho
aint ervenir est uviera absolut ament e garant izado.
Est a visibilidad absolut a fue det erminant e en el amplio
apoyo int elect ual alaint ervencin aliada. Para ser ms preci-
sos, lodecisivofuelaposibilidad deident ificar visiblement e la
2 Nombre del general est adounidense que encabez las fuerzas de lacoalicin
en laGuerra del Golfo.
~
30 I J ACQUES RANCIt:RE
causa del derecho con una frontera en el mapa. No quiero vol-
ver aentrar en los debates acerca de lalegitimidad histrica de
esa frontera, el papel de Inglaterra, la antigedad histrica
del pueblo de Kuwait y los derechos histricos de ambos
pueblos, el u"aqu y el kuwait. Lo que me interesa analizar aqu
es laforma cumpletamente utpicLl enb qUl' el pueblo km\'(lit
funcion en el discurso occidental sobre esta guerra. Funcion
como si fuera meramente idntico aun espacio en el mapa, deli-
mitado por una frontera: una frontera mucho ms ejemplar en
la medida en que no es visible en el mapa, un pueblo mucho
ms ejemplar en lamedida en que es absolutamente transpa-
rente, sin un rostro identificable, merament idntico asu lugar,
un pueblo, podramos decir, sin historia, un pueblo que nos
libera de esas historias de pueblo y de esos pueblos con histo-
rias cuya carga -por decirlo dealgn modo- soportamos desde
hace algunas dcadas y de los que sedijo casi en todas partes,
en estos ltimos tiempos, que comienzan acansarnos.
Hay pueblos que plantean problemas porque no tienen
lugar, porque su lugar es discutido, porque estn en un lugar
que no es de ellos. Hay pueblos que plantean problemas por-
que estn relacionados con "leyendas de pueblos" ms o
menos dolorosas y sanguinarias, con guerras de religin mile-
narias o con los totalitarismos de nuestro siglo. Estn los
blticos aquienes no seles reconoci la anexin, pero que sin
embargo no dejan de estar dentro de las fronteras de un Estado
soberan0
3
donde no tenemos por qu tener injerencia (y
3 Laanexin alaURSS de Estonia, Letonia y Lituania en 1944nunca fue reco-
nocida anivel internacional.
MOM ENTOS POLlTICOS I 31
adems, alo largo de su historia han dado pocas muestras de
pasin democrtica). Est el Lbano, que tiene fronteras pero
demasiadas religiones y que ofrece asus vecinos muy pocas
garantas de estabilidad como para que respeten sus fronte-
ras. Estn los palestinos, que acumulan todos los inconve-
nientes posibles en trminos de lugar y compromis(1s. Y, en
general, se ha dado mucho por el derecho de los pueblos, se
ha vuelto sobre el tema, ellos hicieron demasiado. Y no queda
claro cmo seles puede dar crdito para que seinserten en un
equHibrio mundial seguro.
Frente aesto, el pueblo de Kuwait en el imaginario occi-
dental seha vuelto completamente transparente por una mera
funcin utpica: laestricta identificacin en un mapa entre un
lugar de derecho y una pieza en el equilibrio mundial. Pue-
blo-rehn, pueblo invisible cuyo derecho ha sido utilizado
para identificar lacausa del derecho con la sobrelegitimacin
del superpoder: delirio de legitimacin y diluvio de bombas
que caen al mismo tiempo del otro lado sobre un pueblo ira-
qu que seha vuelto as mismo invisible, incontable. Lapro-
clamacin del derecho y el superpoder puesto asu servicio
tienden entonces aidentificar, de una manera cada vez ms
indisoluble, lanocin de justicia con la de equilibrio.
En efecto, la dificultad de la justicia y la virtud que le es
correlativa -la valenta- es que estn vinculados aalgo invi-
sible, una parte de no ser y de no visibilidad que obliga a
elegir, a introducirse en una especie de noche. La cuestin
de lajusticia empieza all donde se deja de leer alibro abierto,
de identificar el concepto con laexistencia por medio de lneas
en los mapas. Lajusticia tiene que ver con lacontradiccin. El
pueblo palestino existe y no existe. Pero tambin el pueblo en
)
J
,~
.1
.)
( )
)
)
, )
')
)
')
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
( )
)
)
)
)
)
,)
:)
)
)
, )
I )
)
~
r
,
l
l
1 1
f
t
f
~.
t
f
(
32 I J ACQUES RANCIRE
general, el sujeto poltico pueblo, existeyno existe. Existe, en
primer lugar, ensualejamientodetodo loquesirvepara iden-
tif icarlo (f ronteras, muchedumbres, gobiernos, etnias, terri-
torios/ etc.). Ensegundo lugar, existe en su divisin interna
yen lastomas departido exigidaspor tal divisin. El f antasma
deMunicb f uerecordado hasta el cansancio durante laC;ue-
4
rradel Golf o y sehizo alarde deuna f irmeza y una valenta
retrospectiva bastante repugnante. Pero engeneral sehaolvi-
dado queestarenuncia antelaviolacin deuna f rontera apa-
recapoco despus de otro debate: el de saber si las demo-
craciasdeban ono deban intervenir enun conf licto interno
del pueblo espaol. Ladecisin sobre el derecho y sus f ron-
terasdepende deuna decisin previa acercadelajusticia que
ningn trazado def ronteras puede garantizar.
E!actual consenso nacional einternacional senutre dela
ideadequelaparte delainvisibilidad y delosconf lictos que
selehaban atribuido puede ser reabsorbida por una objeti-
vacindelosgrupos ysusintereses, delospueblos ysus com-
4 As, en "Une guerre requise" anteriormente mencionado, sedice: "Creer que
todava sepoda evitar esa guerra o exigir el 'retiro inmediato de las tropas
f rancesas' y la 'paz ya', es hacerse ilusiones muniquenses. [...] Al recordar a
Munich, no se trata de plantear una identidad esencial, sino solamente una
analogia. Estenombre designa un caso de ejemplo histrico, una situacin en
laque, ante la agresin de una potencia expansionista, es necesario detener
laexpansin y quebrar al agresor. Demodo contrario, lanegativa acombatir
termina demorando una conf rontacin inevitable, para verse obligado aello
ms adelante, en peores condiciones. Es aeste espritu de Munich, donde el
angelismo moral se debate con el realismo cnico, el que hay que resistir".
Recordemos que durante la Conf erencia de Munich, celebrada en septiem-
bre de 1938, Francia y Gran Bretaa cedieron los Sudetes ala Alemania de
Hitler acambio de lapromesa de no invadir otros pases.
MOMENTOS poLfTlcOS I 33
ponentes, delosequilibriosdelajusticiaesbozados enel mapa
geopoltico mundial. El problema es que esta identif icacin
f elizentrejusticiayequilibrio reproduce indef inidamente las
condiciones delainjusticia. El malvado dictador contrael que
selevantaron losejrcitospara establecer al mismo tiempo el
derL'chodelospUt'blu~y el equilibtiodeuna regindel ll1Lmdo
eraayer el buen dictador laicoy progresista necesario para el
equilibrio deestamisma regin contra otros malvados dicta-
dores, enparticular contralospeligros delapropia revolucin
islmica que sehaba alentado para prevenir losriesgos dela
extensin deladictadura soviticaenMedio Orienteyf rica.
Cuando el buen dictador sovitico apoy l envo delosejr-
citos del derecho contra el malvado dictador iraqu y envi
al mismo tiempo suspropias tropasaVIlnayRiga/
5
vimoscmo
secerrabaun crculo: el delasabiapoltica realista. Vimosque
el realismo tambin era una utopa y que esta utopa tam-
bin tienebastante sangre enlasmanos.
Hoy vienen adecimos queel delirio del poder ylaavalan-
chadebombas queacaban dedesencadenarse f ueron lascon-
dicionesnecesarias pararestablecer el equilibrio alterado yque
ahora sepodrn solucionar losdolorosos problemas palesti-
nos ylibaneses que no sepodan tratar mientras el malvado
dictador iraqu ocupaba el centrodeesaregin geopoltica. La
paz seencuentra al f inal del retomo al equilibrio. Pero pode-
mos preguntamos quseentiende por estapaz. EnLa paz per-
petua, Kant opona el tratado deuna paz que slo sanciona el
5 En enero de 1991, laURSS envi en vano tropas alas capitales de Lituania y
Letonia af in de combatir y reprimr el movimiento independentista.
34 I J ACQUES RANCIRE
final deuna guerra con laalianza para lapaz que efectivamente
busca realizar en comn laidea depaz. Nos encontramos ante
esta segunda lgica? Hay dos aspectos de esa "vuelta al equi-
librio" que llevan aplantear algunas preguntas.
PrinLej~opodemos preguntamos qu alianza para lapaz es
posible de acuerdo con lo que se ha manifestado del modo
ms Cnico posible durante el conflicto: la distancia incon-
mensurable que separa el valor de una vida del valor de
otra vida, las vidas contables de las vidas incontables. Dis-
tancia inconmensurable entre lavida de un civil iraqu y lade
un militar estadounidense, pero tambin entre lavida de uno
de esos soldados enviados de acientos de miles al desierto y
la vida de aquellos hombres de negocios y ejecutivos esta-
dounidenses alos que les estaba vedado exponer su vida al
tomar un avin aPars, Londres o Ginebra.
Sobre todo, el elemento central de esta vuelta al equilibrio
esel restablecimiento de una hegemOla global que desde hace
aos estaba en crisis. En esemomento semencionaron muchas
veces los fantasmas rabes dehumillacin. Pero ya antes hab-
amos visto esos fantasmas de humillacin y venganza por el
lado de los estadounidenses y sus aliados. Lo que sucedi se
inscribi en esta lgica de venganza que comenz durante la
Guerra de Malvinas y pas por victorias ms o menos irriso-
. rias como laintervencin estadowLdense en Granada. Lacom-
pensacin por las humillaciones de las guerras de descoloni-
zacin -en particular la de Vietnam- y los signos del declive
econmico de algunas naciones occidentales semanifest con
pompa, comprometiendo en esos pases amuchos intelectua-
lesliberales y distinguidos. ylaidea del reequilibrio setraduce
no pocas veces en latesis brutal de que slo lahegemona mun-
MOMENTOS POLlTICOS I 35
dial restaurada por el poder estadounidense puede permitir
el restablecimiento de lapaz en Medio Oriente. Lapaz -dicen-
no pasar por conferencias entre pueblos. Pasar por el nuevo
orden mundial que slo un poder hegemnico puede promo-
ver y hacer respetar. En suma, la oportmlidad para lapaz se
identifica con el restablecinento de lULahegemOla mundial,
la de la democracia ms poderosa.
Pero, cmo no ver que el propio concepto de "demo-
cracia" se vuelve problemtico en estas ecuaciones? Seha
recordado antes la oposicin de la divisin democrtica alos
fantasmas totalitarios del Uno. Pero es esta divisin, estasepa-
racin de las instancias de legitimidad que designamos como
el corazn de la democracia~ es la que se pierde en los deli-
rios de legitimacin que identifican lo absoluto del derecho .
con el ejercicio del superpoder, y que establecen vnculos
de necesidad cada vez ms fuertes entre el derecho, el poder
y el saber. Lo que nos vuelve desde laescena del orden mun-
dial gobernado por una hegemona restaurada es una lgica
poltica que conocemos bien y que se desarrolla dentro de
nuestras propias democracias: la del despotismo ilustrado.
'..(
( )
(~
I,~
O
C )
( j
r.j
'i)
\. .'
( )
"J ' ' \\ ..
''J
~j
~'J
( )
( )
.j
r)
O
..)
r:)
( J
t
().
<j
"J
"
( )
Q
..J
O
( j
( )
::;;
Q
()
rrl _
."
; ' : . ' "
. F "
..'
t ,
~.
e ,
~,
~
r,-
.;l,.
E L F I N G I D O D O L O R
Texto publicado en agosto de 1995en el nmero 675de Laquinzaine
littraire,
Enun famoso episodio deLa china, J ean-PierreLaud imitaba
lademostracin ejemplar deun estudiante chinoapaleado por
lapolica sovitica. Con la cabeza cubierta con vendas, las
quitaba lenta, ceremoniosamente, para preparar mejor el
espectculo atroz de lacarne herida, testimonio del crimen
"revisionista". Luego dequitar laltima venda, seveael ros-
tro intacto: similar al del actor, al tuyo, al mo.
Cul es lamoraleja de esta fbula? Laeterna mentira
de lapropaganda, con su principio de "cuanto ms grande
\
I
I ~:
I
i
r'
.J
. , s _
:::
. ~
~.
' " . .\ ::
~l
' f
38 I J ACQUES RANCIt:RE
mejor pasa"? Lademostracin, en estecaso, habra sido extraa.
Evidentemente, el sentido de lapantomima no serefera ala
mentira, sino al tipo de verdad que presupone. Al revelar la
falsa verdad de un cuerpo herido, la puesta en escena de
Godard nos recordlba ]0siguiente: no existe unl verdad des-
nuda, ni un dolor que ]l:bl", por s misnlll. Slil(l se puede lle-
gar auna verdad del dolor atravs de una demOsh"acin, que
le otorga una palabra, un argumento o -dicho en trminos
aristotlicos- Wlafbula.
Lapuesta en escena poltica del sufrimiento supone que
hay Wla verdad que slo puede ser enunciada por la pala-
bra. Supone que el dolor fingido por quien lleva la mscara
produce conocimiento y afectos purificados. La poltica, en
ese sentido, tiene algo de tragedia. Pero va ms all que la
tragedia. En efecto, el actor slo debe fingir el dolor de Hcuba,
que no le significa nada. La poltica comienza con la capa-
cidad de fingir su propio dolor, de cOp1poner una mscara,
una fbula que hace que pueda ser compartida ms all del
miedo y la compasin. Los vendajes, entonces, no escon-
den solamente falsas heridas, exhiben por medio de razo-
nes la verdad -fingida, argumentada, comunicable- de un
dolor pasado.
Porque el sufrimiento fundamental es el estado de aquel
que no puede fingir su dolor. Por se se tiene temor opiedad,
piedad temerosa, odiosa, como el que en otro tiempo setena
por las clases laboriosas y peligrosas. stas, como sabemos,
inventaron su poltica el da en que aprendieron aactuar su
verdadero dolor con las palabras tomadas del fingido dolor
de los hroes romnticos. De este modo, la fbula de Godard
nos ensea lo siguiente: quien sufre, en realidad, sufre de lUla
MOMENTOS POLlTICOS I 39
manera diferente: como nosotros que no sufrimos con su dolor
y entonces podemos reconocernos en su rostro sin huellas.
Lacontraprueba es ms fcil. Laencontramos cada vez que
aparecen en alguna pantalla los rostros y los cuerpos masa-
crados por laguerra ()el hambre, en Bosnia, Ruanda oSoma-
lil... Rostros m,lltratJ dos que nos presentan -al mismo tiempo
como verdaderas vctimas- vctimas sin frase, que exhiben la
tautologa del daii.oque el hombre en general ocasiona al hom-
bre en general. Pero ni siquiera hay que prender latelevisin.
Alcanza con or, cada vez que el metro deja laestacin, cmo
sealza laqueja de aquel oaquella aquien ya ni siquiera mira-
mos y que desgrana lomanfima variante deuna cantinela cono-
cida: el exilio -de Rumania u otra parte-, el hospital olapri-
sin del que se ha salido, el trabajo y la vivienda perdidos,
los hijos que alimentar ...El problema no es que lasimilitud de
los relatos sugiera su comn falsedad. El problema es que ni
siquiera necesitan ser verdaderos. La mano extendida en
silencio hacia la moneda lo es en su lugar. El discurso des-
granado alo largo de las estaciones ya haba sido resumido
por completo, al descender las escaleras, en esas dos palabras
escritas en un cartn, junto aun cuerpo arrodillado: "Tengo
hambre". Las palabras no necesitan ser verdaderas porque lo
que ahora sefinge es el dolor (vuelto aactuar, purificado). Es
la palabra -entindase bien: el acto mismo de hablar-, lo
que se vuelve indiferente, por debajo tanto de lo verdadero
como de lo falso.
Ser que de este modo nos estamos volviendo indiferentes
al sufrimiento del otro? La consecuencia aqu tambin sera
corta. Quien sufre hace sufrir. Queda por ver en qu seconvierte
este sufrimiento ante un paciente que yano finge. Lapiedad es
)
.)
.")
:)
')
)
)
)
)
)
)
')
)
)
)
)
)
.)
)
)
\ )
)
, )
)
)
1 )
)
)
,1 )
)
')
)
I f)
j )
i
i
:
t
~
t
,
1
1 :
t
1 '-
{
40 I J ACQUES RANCIERE
unsent imient oquenoresist ebienladifusinampliada deanal-
gsicosyt ranquilizant es. Unasociedad empeada ennegar el
sufrimient o ylamuert e, ypara lacual hast a el t edio esint ole-
rable, no puede soport ar mucho t iempo aquienes, en los
alboresdelmnuevo milenio, seempeflanensufrir alaant igua.
Sufrireshoy el pecldooriginal dd queno: -creamos librldos.
Y,ant eaquellos que exhiben lasmarcas del pecado, nos com-
port amos cornoesoslibert inos arrepent idos deant ao queya
noqueranconocer alost est igosdesusavent uras dejuvent ud.
Ent onces surge una espiral ext raa respect o delavct ima.
Aunque el demcrat a de Sarajevo seesfuerce por hacernos
saber queno esun simplecuerpo quesufre, queescornoust e-
desocornoyo, un ser quehabla, unhabit ant e delasciudades
aquien legust an el t eat ro y el art ificio, nos negarnos aorlo.
Sloquerernos conocer alavct imaquehay enl, al quesufre
ynos hacesufrir consu sufrimient o.
Perohoy quien sufre engeneral esel ot ro: el habit ant e de
lasregionesoscurasdonde lareliginan cargaconlapobreza,
el hambreylosenjambres denios, donde lahigiene, losinver-
soresyel disfrut e t ardan enllegar. El bosnio quesufresecon-
viert e ent onces enmusulmn, nombre genrico act ual para
loshabit ant es del mundo oscuro. A veces, pedimos quenues-
t rosejrcit osvayan aaliviarlo. Peroesun poco alamanera de
esospoet asdebuena cunadel quenoshablaba unpoet aobrero
del siglopasado: bajarnos acasadelospobres enzuecos por
miedo aquesuban alanuest ra conescarpines. Preferiramos
que el cordn de seguridad ent re nosot ros y las regiones de
losrezagados del sufrimient o est uviera bien claro.
El problema, corno sabemos, esque los represent ant es de
lomlt iple proliferant e t ambin est n en nuest ra casa: unos
'" "
MOMENTOS POLlTICOS I 41
exhiben su sufrimient o; los ot ros remedan corno rezagados,
ms all de lajust a medida, nuest ra volunt ad devivir sin
malest ar ni sufrimient o. As seexplicanlasconsecuencias elec-
t orales que ya conocernos y donde nos gust ara ver lasim-
plemanifest acin deot roret raso."R<ipidan1 cnt eseconst ruye
lJ figurah-anquili7,adof<1deun ot ro del ot ro: arcaico, t ambin
l, hombre delos suburbios superpoblados y deprofesiones
en decadencia. Tal vez sera mejor ver en ese" arcasmo" el
secret o de det erminada modemidad: ladelariqueza queya
no quiere ninguna polt icaydel disfrut e queyano soport a la
dist anciaylasimulacindel t eat ro. Sinembargo, ambashaban
sido invent adas al misn;lOt iempo para lo mismo: corno una
manera deaprender alidiar conel sufrimient o del ot ro. Pues
el sufrimient o todava hacesufrir, t ant o cornolassimulaciones
y lapolt ica no lepermit en quevuelva aser act uado.
6 Enlas elecciones presidenciales de abril de 1 995, el Frent e Nacional consolida
subase elect oral yobt iene un porcent aje rcord de vot os emit idos (1 5%). Slo
una vez podr superar est a cifra, en abril de 2002, cuando obt enga el 1 7%
de los sufragios, frent e al 1 9%de J acques Chirac, a quien se enfrent ar en
segunda vuelt a .
L A DIVISi N DEL A R J
Este texto, publicado en el invierno de 1995-1996 en el volumen "Identi-
dades, preguntas que surgen" de la revista intemacional Transeuropennes
(n o 6/7), est dedicado a una de las cuatro preguntas del nmero: "Cules
son los horizontes de la superacin de la crisis de identidad?",
En poltica, todo sejuega en lapropia descripcin de loque se
designa como "situacin", "problema" o "crisis". Por tanto, lo
primero que hay que analizar es el modo en que sedescribe la
"crisis de identidad" en la actualidad. La descripcin comn
compara dos instancias, el Estado y la comunidad, segn el
juego de dos opuestos: universal/particular y modemo / arcaico.
El universalismo del Estado moderno estara siendo discutido
. , _ / I
()
f)
()
O
:)
()
I,J
\ .
O
r)
()
(j
~ :
,~
:0
()
(j
1:)
()
IJ
,,)
Q
()
(j
8
O
,.]
:J
'.' "\.
{-I
o
O
:)
,O
.J
O
-- :-"
!
~-
1
~
(
t
{
~.
J
,
,
, -
~I
l
44 I J ACQUES RANCI~RE
por el retomo alaley arcaica delacomunidad, basada enla
transmisin delopropio (loscaracteres del grupo, lasangre y
laraza, laleydelosancestros y, enltima instancia, larelacin
conel fundador, yaseahumano odivino).
A partir deestadescripcin mnima, pueden distinguirse
dos tipos de discurso. Por un lado, el discurso universa-
lista sostiene que slo mediante laley y lain- diferencia de
sus sujetos existe una comunidad poltica. Nos ordena que
no cedamos alo universal y atribuye las desgracias de la
poca alapersistencia o al retomo delaley de las comuni-
dades. Por el otro, lo que yo llamo el "discurso del sujeto"
nosdicequelacrisisesconsecuenciadelaviolenciadel Estado
moderno respecto de lainstitucin humana de la subjeti-
vidad. As, el discurso ilustrado sobre el fundamentalismo
nos lopresenta como el efecto delaviolencia ejercida por la
lgica del Estado moderno - colonial yposcolonial- contra
el orden delafiliacin, que instituye sujetos. Este orden de
lafiliacin no es la simple ley de los particularismos. l
mismo aspira auna universalidad superior aladel Estado.
Enefecto, primero hay que vivir, transmitir lavida y habi-
tar para poder cohabitar.
Deestemodo, dos propuestas seenfrentan, trmino por
trmino. Uno sostiene quelacondicin delacomunidad pol-
tica esqueel Estado no se ocupa delossujetos. El otroresponde
quehay confusin enlacomunidad polticaporque el Estado
no seocupa delos sujetos. A esta disposicin del juego, yo
opondrauna terceratesisquepodra formularse del siguiente
modo: lapoltica esuna manera de ocuparse de sujetos, en
ruptura tanto conlaleydel Estado como conladelafiliacin.
Deellosededucira lasiguiente conclusin: la"crisis deiden-
;~~:
.ff
,.~
" l t
~.
4~(.:.
;~9- ~
."!".'
..:
MOMENTOS POLlTICOS I 45
tidad" noesunproblemaounacrisisdelapoltica.Esunsigno
deladefeccindelapoltica. Enefecto, lapolticaesunaforma
especfica desubjetivacin quesesepara tanto delaleydela
transmisin comunitaria como delaley estatal. La"crisisde
identidad" designaentonces, precisamente, lasituacindonde
slo existe el cara acara entre laley dclllniversalismo del
Estado y laley delauniversalidad delafiliacin. Hay pol-
ticacuando existeun tercer modo delouniversal, louniver-
sal polmicamente singularizado por actores especficos
que no son sujetos delafiliacin ni delas partes del Estado.
La"superacin" dela"crisis deidentidad" eslapolticareco-
brada como tal.
Queslapolticacomo tal?Lapolticacomotal esladivi-
sin del arj. Sabemos que arj, enlos diccionarios griegos,
tiene dos significados: comienzo y comando. Argumentar,
por mi parte, queel arj comoconcepto eslaidentidad deestos
dos sentidos, laidentidad de principio del comienzo ydel
comando. Laformasimple, "arcaica", del arj esel nacimiento
que comanda, lanaturalidad de larelacin de autoridad y
sumisin. Estadefinicin mnima alcanzapara determinar en
qu consiste el nacimiento de lapoltica. Lapoltica es lo
que interrumpe lanaturalidad deladominacin, operando
una doble separacin: separacin del nacimiento consigo
mismo ydel comando consigo mismo. Esta doble ruptura
seresume en un solo nombre: democracia. Antes de ser un
"rgimen poltico", lademocracia esel rgimen delapoltica.
Lademo- cracia es, precisamente, ladivisin del nacimiento
consigomismo ydel comando consigomismo. Lapropia pala-
bra demos significa al mismo tiempo una singularizacin del
lugar natal y el nombre deun sujeto singular.
~
46 I J ACQUES RANCIRE
El demos, en Atenas, es ante todo una entidad territorial: el
demo, el territorio del nacimiento y la habitacin. La institu-
cin democrtica, en particular con la reforma de Clstenes,
transforma ese lugar contingente en lugar donde la contin-
gencia de lahabit<lcin destituye al poder del n<lcimiento. L1
f<lcticidad del J uglr se opone L'ntonces <ll naturZllidad de ll
dominacin, que tena su origen en la fundacin del lugar,
en lafigura del antepasado y del dios. El demos es el lugar como
infundado: el lugar del nacimiento contingente, pero tambin
el lugar recompuesto contra el orden del nacimiento. Al poner
en una misma tribu tres demos territoria1mente separados, Cls-
tenes operaba dos revoluciones en una: rompa el poder terri-
torial concreto de las familias numerosas einstitua el lugar
ciudadano como lugar abstracto, recortado del orden del naci-
miento. Esto serefleja, asumanera, en el final deEdipo en Colono.
La condicin de laprosperidad de la ciudad ateniense es que
nadie quiere saber dnde est enterrado Edipo, el hroe por
excelencia de la filiacin y sus trastornos.
As, el demos esladivisin del nacimiento. Pero, en el mismo
movimiento, es ladivisin del comando. No slo es esta iden-
tidad paradjica, entre la capacidad de comandar y la de ser
comandado, lo que est en el centro de lareflexin de Arist-
teles. Es lapropia institucin de la comunidad como desigual
a s misma, como diferente en todo de la poblacin o de la
suma de sus partes. Demos significa dos cosas: alavez lacomu-
nidad en su conjunto y una parte oms bien una particin de
lacomunidad. El demos es el partido de los "pobres", no tanto
los desposedos como la gente de nada, los que no pertene-
cen al orden del arj como comienzo o comando, los que no
participan en el poder del nombre. Es el nombre de aquellos
MOMENTOS POLlTICOS I 47
que no tienen nombre, lacuenta de los que son contados. As,
demos es la cuenta como "todo" de aquellos que no son con-
tados, la comunidad como divisin de la comunidad, comu-
nidad de la divisin del arj. El nombre de demos nombra un
sujeto singulm~ una inclusin subjetiva de la mera interrup-
cin de toda lgica nahlral de bdominacin.
Hay poltica en general, siempre que exista un modo pro-
pio de lasubjetivacin de esta institucin polmica en lacomu-
l-udad. Lapoltica requiere, por ende, sujetos muy especficos:
sujetos que no son partes reales de lacomUl-udad odel Estado,
que no son grupos sociales, comunidades trricas, minoras-{)
mayoras- diversas, sino ipstancias polmicas que reinscriben
el alejamiento Ila distancia de la comunidad poltica en toda
comunidad del mj. En efecto, hay dos grandes tipos de comu-
nidad del mj. Una privilegia el principio del comienzo y opera
siguiendo una lgica de las diferencias. La otra privilegia el
principio del comando y pone en funcionamiento una lgica
de neutralizacin de la diferencia. Por un lado est el arj de la
diferencia sostenida, la que se legitima atravs de la presen-
cia original de propiedades que son derechos para la domi-
nacin. Y por otro est el arj de ladivisin borrada, que impone
el principio del comando, incorporado como ley universal del
Estado, por sobre los derechos diferenciales para la domina-
cin. Cada una de estas comunidades se plantea como una
negacin -y laverdad- de la otra. Ahora bien, un sujeto pol-
tico, en general, es un sujeto que re-traza la diferencia de la
poltica con los dos modos de la comunidad de arj, un
sujeto que los enfrenta entre s para volver adividirlos. Por
ejemplo, el sujeto proletario, en su perodo clsico, es Ul1tema
que en una demostracin manifiesta alavez, en su contradic-
~
. J
, ' )
')
')
)
)
)
)
)
)
')
~
)
, )
\ )
)
)
)
)
)
)
, )
)
)
, )
)
)
,)
. )
)
)
\ )
. -J
)
J
).
4 .
~
,
~
(
~
~.
~
(
t
f
t
f
48 I J ACQUES RANCI~RE
cin, ladesigualdad, esdecir, ladif erencia, que seha supri-
midoenlalgicadelauniversalidad est at al, ylaigualdad, est o
es, laindif erencia, que esnegada enlalgica del f eudalismo
indust rial. Est onosloes,segn el esquema reduct or deMarx,
laoposicin ent re lament ira universalist a del Est ado y la
realidad part icular del f eudalismo indust rial, sino una doble
divisin: ladif erenciapropia t ant o delopart icular comodelo
universal. Aquel sujet o pudo operar est a doble separacin
enlamedida enquesesepar as mismo delanat uralidad del
t rabajoydelaident idad deun grupo social marcado por laley
desucorporeidad.
Expresemos el principio ensugeneralidad: un sujet opol-
t icoengeneral esun operador dedivisin del arj, puest o que
esunoperador dedesident if icacin. Sunombre no eslamani-
f est acin de su ident idad, esun nombre singular delaope-
racinquevuelve adividir al arj mediant e un nuevo modo
derecuent o delosno cont ados odeinclusin al excluido. Un
sujet opolt icoesun modo desubjet ivacin quemant iene una
brechaent re dos ident idades: ent re un sujet o de un disposi-
t ivo deenunciacin (el "nosot ros" deladeclaracin polt ica)
yel nombre deun universal singularizado. Est esujet o seha
dado enllamar "pueblo", "ciudadano", "pat riot a", "prole-
t ario", "mujer", et c. Oha sido un sujet o ms singularizado,
imposibledeseparar desuenunciado ("condenados delat ie-
rra" o"judosalemanes"). Todosest ost emas t ienen encomn
el hecho de t rabajar enladivisin del arj, en larelacin del
universal est at al conel orden del nacimient o (recordemos que
"prolet ario" esunapalabra queseref iereal nacimient o: el pro-
let ariooriginalment e eraaquel quesloreproduca lavidasin
llegar at ransmit ir conellael poder deningn comienzo).
~ f
~t.
''"
'!'
MOMENTOS POLlTICOS I 49
A part ir de all, podemos volver anuest ro punt o depar-
t ida. La"crisis deident idad" eslaeliminacin delossujet os
de lapolt ica, de aquellos que miden el orden del Est ado
con el orden del nacimient o y const ruyen, al enf rent ar est os
rdenes, casossingulares deuniversalidad. Por lot ant o, debe-
mos pensar ent oda sugeneralidad el moment o "arcaico" en
que nos encont ramos. Enef ect o, t endemos aubicarlo deun
sololado, enel regreso delaset niasydelasxenof obias, delos
f anat ismos y los f undament alismos. As, t endemos ainst a-
larnos en una divisin del mundo donde, de un lado, se
encuent ra el mundo delaracionalidad consensual y,del ot ro,
el mundo de los arcasmos prolongados o renovados, la
guerra de las et nias y las religiones. Pero es import ant e ver
exact ament e lacomplement ariedad deambos mundos, delos
dos modos del "arcasmo". Enef ect o, quesel consenso? No
essimplement e el acuerdo razonable ent re las part es, el di-
logodelosint ereses deacuerdo conel Est ado dederecho, et c.
El consenso es ant e t odo la f iccin de la comunidad sin
polt ica, es decir, sin divisin del arj. Eslaident if icacin del
pueblo polt ico conlasuma delapoblacin, que asu vez se
compone de grupos, subgrupos eindividuos que sepueden
cont ar con exact it ud. Enoposicin acualquier cuent a delos
no cont ados, lacomunidad del consenso seda como idnt ica
alasuma de sus part es, y cada una de st as es objet ivable
comoinst ancia quesepuede asimilar aun grupo ef ect ivo, con
sus int ereses, derechos y opiniones. En lt ima inst ancia, la
comunidad consensual esuna sumat oria de individuos que
int emalizan laleydelacomunidad, esdecir, laident idad ent re
laley de produccin de riquezas y laley de produccin de
individualidades. El individuo, sujet o de derecho idnt ico
I
1
J
50 I J ACQUES RANCltRE
al sujeto productor y consumidor de riqueza es entonces el
microcosmos para el cual la comunidad estatal es el macro-
cosmos. En resumen, laley consensual tambin es una ley de
identidad, es laley del Estado que slo quiere conocer grupos
eindividuos reales, identidades prescntificab1cs en la cuenta
de lacom1.lJ lidad, de sus derechos, riquezas y"opiniones". El
consenso, en ltima instancia, es el comando estatal que se
asimila ala fuerza de individuacin, que se asimila alavida
como identidad inmediata de lobiolgico y lojurdico: lavida
como el derecho a su propio placer, la vida que no deja de
darse nacimiento segn el derecho de su propio placer ...As,
atravs de la asistencia de algunos comits de especialistas
en biotica, el mj estatal trag asu opuesto, el principio de
nacimiento. Pero no es el primero en hacerlo. Esta identidad
entre el derecho yel disfrute ya tiene nombre. Se llama, para
decirlo con propiedad, "capitalismo". Lo que, histricamente,
se ha propuesto como conciliacin de las dos figuras de arj
es la riqueza. La Antigedad lo saba bien: la poltica es, en
esencia, y no por casualidad, la oposicin entre el partido de
los ricos y el partido de los pobres. Pero estos dos "partidos"
no se identifican con grupos sociales de intereses opuestos.
Son, de un modo ms fundamental, dos formas diferentes de
tratar la divisin del arj: el modo polmico de la subjetiva-
cin democrtica y el modo oligrquico: la absorcin de las
diferencias en el reino de lariqueza que las iguala, asu manera,
en la cuenta monetaria.
Probablemente, laoposicin del socialismo y el capitalismo
ha oscurecido lalucha ms fundamental que define lapoltica
osu ausencia: lalucha entre lademocracia y el capitalismo, o,
si seprefiere, el principio de la riqueza. En la divisin actual
MOMENTOS POLlTICOS I 51
del mundo, podemos ver el efecto de esta percepcin. Lo que
manifiesta no es laoposicin entre los pases de lapoliticidad
y los de la etnicidad o la religin. Es la doble figura de laley
de identidad. Por un lado, est el mundo donde se enfren-
tan los dos poderes del t71j{ laley estatal y la ley de la comu-
nidad. Por el otro, est l'l IllUndo donde {,mbos poderes ~on
absorbidos, igualados en el principio uniformizador de la
riqueza. Hay, entonces, segn creo, una doble ilusin. Lapri-
mera es la idea del triunfo del Estado ilustrado sobre su ene-
migo. Lasegunda es la del compromiso del Estado con el otro
principio, ya sea religin, derecho del padre o de la comuni-
dad. En esta segunda visin, el Estado "ilustrado" tendra en
cuenta el retraso, es decir, en definitiva, el orden del nacimiento
y de la filiacin. A veces, el compromiso se supera al regresar
aun origen comn de dos rdenes: uno quiere reinscribir el
derecho del Estado y los Derechos Humanos en el orden ante-
rior delaley, de ladeuda y del Otro. Me parece que todas estas
soluciones semantienen en el juego de ambos. Para que haya
un retroceso del identitarismo, debe haber un avance de la
poltica. Y lapoltica implica confrontacin por parte de acto-
res especficos de los poderes y del arj y su doble divisin: el
acto, pues, de un sujeto intermedio. Para hacer que retroceda
el "uno" del identitarismo, no alcanza con hacer valer el "dos"
o el mltiplo de la diferencia. Si la poltica puede hacer algo
con los propios problemas del nacimiento y la filiacin, es
en la medida en que tambin ella sejuega de atres.
.J
J
']
.J
')
. )
,)
)
)
)
)
)
)
)
,)
)
)
)
)
)
)
)
t )
)
)
. )
)
)
" )
)
,)
)
l )
)
'll
:~:
t
~
a~ !
,'./_ ..-"
I
. (~
( :
I
".._. ~.~ --- -_._-- - -
S O C I E D A D D E L E S P E C T C U L O O
S O C I E D A D D E L C A R T E L ?
Texto publicado el 29 de septiembre 1996 en el diario brasileo La Folha
de Sao PauIo.
Enjunio de1848,la crnica parisina del Illustrated London News
ofreca a suslectoresingleses, enlugar delasfrivolidades habi-
tuales dela temporada, informes eimgenes delasluchascalle-
jerasqueoponan a lostrabajadoresinsurrectosconel Gobierno.
Una deesasimgenes nos muestra una alta barricada sobrela
cual sepavonea un grupo deinsurgentes. Enla parte inferior
dela barricada, un pequeo cartel dice"Completo".
Vioel autor del grabado con sus propios ojos esa pan- -
carta que indiCaba a los candidat6sa la insurgencia que-Ola
I
"~ ...,II
-~"
..
... ~
,.
~~
}
~
- : 1 I
54 I J ACQUES RANCIERE
barricada ya estaba llena y que deban buscar lugar en otra
parte? Quiso divertir a su pblico con esos trabajadores
parisinos que iban alabarricada corno seva aun espectculo?
O bien vio la insurreccin a travs de estas imgenes de
bohemia pintoresca que popularizaba el teatro de entonces?
Es difcil de dl:'tt'rminal~pero algo es seguro: fiel o fantasiosa,
neutra o malintencionada, su imagen deja entrever un vn-
culo esencial entre poltica y teatro. Nos indica que es lapro-
pia insurreccin, no lamultitud hambrienta y furiosa, la que
se lanza ala calle corno un torrente. Es una manera de ocu-
par la calle, de apropiarse de un espacio que por lo general
se entrega a la circulacin de individuos y mercancas,
para situar all una escena y redistribuir los papeles. El espa-
cio de circulacin de los trabajadores se convierte en un
espacio de manifestacin de un personaje olvidado en las
cuentas del gobierno: el pueblo, los trabajadores o cualquier
otro personaje colectivo.
Los sublevados parisinos de junio de 1848 gritaban npan
o ploman. A estas frases bien escritas no las inventa el ham-
bre sino el hbito del teatro y su lenguaje artificioso. Algunos
aos antes de esta insurreccin, los cronistas literarios de la
buena sociedad se haban conmovido con una enfermedad
inaudita que haca estragos en el mundo obrero: ahora hacan
literatura. El mal habra sido benigno si esa poesa sehubiera
contentado con cantar, -con palabras sencillas y ritmos inge-
nuos-, el trabajo, las penas y los sueos obreros. Pero no: los
poetas obreros elegan grandes palabras y ritmos nobles. En
vez de expresar sus dolores cotidianos, robaban el dolor a
otros, el fingido dolor de los grandes hroes romnticos afec-
tados por el mal de vivir.
MOMENTOS POLlTICOS I 55
Los sagaces editorialistas prevean que las cosas acabaran
maL Pero les costaba entender el fondo de las cosas: al robar
las palabras y los sentimientos de los dems, los trabajadores
no se hundan en el simple olvido de su condicin. Inventa-
ban su propia poltica. Lapoltica, en el sentido ms fuerte del
trmino, es la capacidad de cualquiera para ocuparse de J os
asuntos comunes. La poltica comienza con la capacidad de
cambiar su lenguaje comn y sus pequeos dolores para apro-
piarse del lenguaje y el dolor de los dems. Comienza con la
ficcin. La ficcin no es lo contrario de larealidad, el vuelo de
la imaginacin que seinventa un mundo de ensueo. Lafic-
cin es una forma de esculpir en larealidad, de agregarle nom-
bres y personajes, escenas ehistorias que la multiplican y la
privan de su evidencia unvoca. Es as corno que la colec-
cin de individuos trabajadores se convierte en el pueblo o
los proletarios y como que el entrelazamiento de las calles se
convierte en la ciudad o en el espacio pblico.
Lo que los editorialistas preocupados o el ilustrador ir-
nico presentaban confusamente ya antes haba sido claramente
formulado por un filsofo. Si Platn denunci tan fuertemente
latragedia, no fue simplemente porque los poetas fueran per-
sonas intiles o sus historias fueran inmorales. Fue porque
percibi una solidaridad esencial entre la ficcin teatral y la
poltica democrtica. No puede haber -dice- seres dobles en
laciudad, donde cada uno debe ocuparse exclusivamente de
sus propios asuntos: pensar, gobernar, combatir, trabajar el
hierro oel cuero. Y no slo los actores de teatro son seres dobles.
El trabajador que deja de trabajar con su herramienta para
convertirse en el actor de W1personaje como nel pueblo" tam-
bin es un ser doble. El propio pueblo es una apariencia de
J
"\
,")
")
)
. )
.)
)
')
)
')
')
)
)
,)
, )
t )
)
)
)
)
)
,)
)
)
)
)
)
)
)
)
1
)
1
\ )
1
J
)
.f
)
~
\
~
~
}
~
t
t
I
56 I J ACQUESRANCIt:RE
t eat ro, un ser hecho depalabras, que adems viene aimpo-
ner su escena de apariencia y de malest ar en lugar de la
correct adist ribucin delasfunciones sociales.
Siemprepienso enest abarricada t eat ral cuando quiero des-
cribir lmesh"omundo como el delasociedad del espect culo
()de1 < 1 "polt ica-espt 'ct lculo".Est asnociones, inycnt <idaspara
denunciar laalienacin delasociedad gobernada por lamer-
canca,finalment e noexpresan ms quelasabidura barat a de
lasment es desengaadas queproclaman que el buen pueblo
t ienet odoloquedesea: gndolas enlossupermercados, ost en-
t acindelosgobernant es, susesposasysusporrist as, consumo
diario desitcoms ot elenovelas.
7
Pero, muy probablement e, la
propiaambigedad delanocindeespect culo t engaalgoque
ver conest ainversin. Cuando, hacet reint aaos, Guy Debord
escribiLa sociedad del espectculo,8 seinscriba en lat radicin
del anlisismarxist a del fet ichismodelamercanca. Veacmo
est efet ichismo culminaba en el "espect culo", prdida t ot al
del ser enel t ener ydel t ener enel simple parecer. Pero, como
oponalapasividad del espect culo ylailusin del parecer a
larealidad sust ancial del ser y el act uar, est a denuncia an
seguasiendo prisionera delavisin plat onicist a.
Esciert o que el reinado mundial delamercanca es el de
laconfusint ot al deloreal ylaapariencia. Pero t al vez habra
queint erpret arlo alainversa: no esloreal lo que sedisuelve
enlaapariencia, sino que, por el cont rario, lo que serechaza
eslaapariencia. Laapariencia, esdecir,esarealidad const ruida,
7 En espaol en el original [N. de laT.j.
8 Buenos Aires, La Marca, 1995.
MOMENTOS poLlncos I 57
esa realidad complement aria que hace que la "realidad"
est perdiendo el carct er del orden necesario de las cosas,
que sevuelva problemt ica, abiert a aladiscusin, alaelec-
cin, al conflict o. Novivimos enunasociedad del espect culo
donde larealidad seperdera, sino ms bien enuna sociedad
del cart el donde laapariencia t ermina siendo despedida.
El cart el no es el espect culo. Muy por el cont rario, eslo
que lovuelve int il, loque cuent a por adelant ado el cont e-
nido y elimina al mismo t iempo su singularidad. Nuest ros
gobernant es acuden alospublicist as para elaborar suimagen
demarca, pero renunciaron aloqueeralaesencia espect acu-
lar delapolt ica: laret rica pblica. Los cart eles delaspel-
culas nos dicen de ant emano el efect o que producirn,
mediant e lasdosis especficas deest mulos apropiados enlos
pblicos alos que seapunt a con exact it ud. Las" ficciones"
t elevisivas son ant ificciones que nos present an apersonajes
como nosot ros, que sedesarrollan en decorados parecidos a
aquellos desde los quenosot ros losmiramos, y que exponen
"problemas" similares alosnuest ros, similares alosqueexpo-
nen, en ot ro horario, los t est igos de la "realidad". El cart el
publicit ario yanonos cuent a ninguna fant asa, sino lasimple
seguridad dequet odo est disponible conlacondicin deque
seleponga precio, que, por lodems, loscomerciant es nos lo
vuelven cada vez ms "suave". Enot ros t iempos, el t urist a
que viajaba hacia las cat arat as del Iguaz era recibido por
enormes ret rat os delaMonaLisa: "Mona Lisaloespera adiez
minut os de aqu", deca el cart el. Sinembargo, la"enigm-
t ica" somisa de Mona Lisano anunciaba ot ro mist erio fasci-
nant e que las bien provist as gndolas de un supermercado
paraguayo donde losproduct os eran ms barat os.
58 I J ACQUES RANCIERE
Lasociedad del cartel, que lleva adomicilio tanto las im-
genes de guerras sangrientas como las de pequeas preocu-
paciones cotidianas, la ficcin similar ala realidad y la reali-
dad similar ala ficcin, no hace otra cosa que ejemplificar el
discurso incansable de los gobernantes que nos dicen que las
sombras de lapoltica ya no son vlidas: slo existen lareali-
dad, las mercancas, las personas que las producen, las ven-
den y las consumen. Slo hay individuos y grupos bien cen-
sados, bien encuestados, bien figurados, a quienes los
gobiernos les administran de la mejor manera posible laque
les toca dentro de la complejidad de los intereses mundiales.
"Dejen de hacer teatro. Yano estamos en tiempos del teatro",
se es el mensaje del cartel; similar al de los poderes. Con ello,
no slo fueron destituidas las barricadas de los tiempos heroi-.
cosoTambin lo fue la poltica, esa prctica que siempre ha'
sido hermana del teatro.
SIETE REGL A S PA RA CONTRIB UIR CON L A DIFUSi N
DE L A S IDEA S RA CISTA S EN FRA NCIA
En el invierno de 1997 se discute el proyecto de ley sobre la entrada y per-
manencia de extranjeros y el derecho de asilo presentado por el Minis-
tro del Interior, Jean-Louis Debr,antes de su adopcin en abril. El pro-
yecto es un conjunto de disposiciones relativas a los certificados de
alojamiento, la presentacin del pasaporte en una interpelacin, los pro-
cedimientos de expulsin, el control de los ttulos de trabajo en los luga-
res de actividad, etc. En particular, duplica el perodo de detencin de
extranjeros indocumentados y obliga a los propietarios a declarar la llegada
o la partida de un extranjero (59 cineastas llamaron a desobedecer este
artculo). Esta ley dar lugar a un importante movimiento de protesta
que durar varios meses. El presente texto se public el 21 de marzo de
1997 en LeMonde.
I
I
,1 t
()
~)
1)
'). \0.
o
(j
,:)
~)
C)
i'J \0
.J
( )
,:,)
,,)
'-'
~)
( )
O
O
l0 ,
,u
O
Q
(j
( )
()
O
,O
'0:J l
.
O
(J
,O
O
~J
\0
()
,
~
~
\
~
60 I J ACQUES RANCltRE
Ladifusin delasideas racistas enFrancia parece ser hoy
una prioridad nacional. Losracistas lededican toda su ener-
ga, pero esoeslodemenos. El esfuerzo delospropagandis-
tasdeunaideatienesuslnites, enuna pocaenqueuno des-
confadelasideasy amenudo necesita, para superarlas, dela
colaboracindelosadversmios. Lonotabledelasituacinfran-
cesaeslosiguiente: polticos, periodistas y expertos detodo
tipohanpodido encontrar enlosltimos aosformas bastante
eficaces dehacer que su antirracismo sirva para una mayor
difusin delas ideas racistas. Demodo que todas las reglas
queenunciaremos acontinuacin yahan sidoempleadas. Pero
suelenserlodeunamanera empricayanrquica, sinuna clara
concienciadesualcance. Por esonoshaparecido conveniente,
afindegarantizar sumximaeficacia,presentarlas asuspoten-
cialesusuarios deforma explcitaysistemtica.
Regla 1. Recopileadiario frases racistas y deles lamayor
publicidad posible. Comntelas loms quepueda, pregunte
alosfamososyalagentedelacallequopina deellas. Supon-
gamos, por ejemplo, que un lder racista dejaescapar, mien-
trassedirigeasustropas, queentrenosotros hay muchos can-
tantesdetezmorenaymuchosnombres quesuenanaextranjero
enlaseleccinfrancesadeftbol. Ustedpodra pensar queesta
informacinnoesunaverdadera primiciayque, por lodems,
esuna obviedad queun racista, al hablar aotros racistas, les
digafrasesracistas. Estaactitud tienedos consecuencias des-
afortunadas: enprimer lugar, usted omitiramanifestar sucons-
tante vigilancia ante ladifusin de las ideas racistas y, en
segundo lugar, esas mismas ideas se difundiran menos.
Peroloimportante esquesiempre hablemos deellas, quefijen
MOMENTOS POLlTICOS I 61
el marco permanente deloquevemos yomos. Unaideologa
nosonslotesis,sinotambin evidenciassensibles.Noesnece-
sario queaprobemos lasideas delosracistas. Alcanzaconque
veamos demodo constante loque quieren que veamos, que
hablemos sincesar deloque nos hablan, alcanza conque, al
rechazar sus "ideas", aceptemos el hecho quesenos imponen.
Regla 2.Nunca olvide acompaar cadauna deestas reve-
laciones con su ms viva indignacin. Esmuy importante
entender bienestaregla. Setratadegarantizar un tripleefecto:
en primer lugar, las ideas racistas deben ser trivializadas a
travs de ladifusin incesante; en segundo lugar, simult-
neamente deben ser denunciadas demanera constante para
conservar supoder deescndalo yatraccin; y,entercer lugar,
lapropia denuncia debe aparecer como una demonizacin
que reprocha alosracistas que digan algo que, sinembargo,
esuna mera evidencia. Retomemos nuestro ejemplo: usted
podra considerar anodina lanecesidad deLePen desealar
loquetodos ven asimple vista: queel arquero delaseleccin
francesa tienelapiel muy negra. As, usted perdera el efecto
principal: demostrar que seacusa decrimen aun racista por
decir algo quetodos podemos ver asimple vista.
Regla 3. Repita cada vez que encuentre laoportunidad:
"hay un problema con los inmigrantes que debemos solu-
cionar si queremos detener el racismo". Los racistas no le
piden mucho ms: quereconozca que suproblema es un pro-
blema y que es"el" problema. Porque problemas conperso-
nas que tienen algo en comn, que es tener lapiel de color
y venir de las ex colonias francesas, dehecho, hay muchos.
62 I J ACQUES RANCltRE
Pero todo esono constituye un "problema deinmigrantes",
por lasencillarazn deque"inmigrante" esun concepto vago
que abarca categoras heterogneas porque, por ejemplo
,muchos deellossonfranceses, nacidos enFrancia depadres
franceses. Pedir queel "problema delosinmigrantes" sesolu-
cione conmedidas jurdicas y polticos espedir algo perfec-
tamente imposible. Pero, al hacerlo, en primer lugar, seda
consistenciaalafiguraindefinibledeloindeseable; ensegundo
lugar, sedemuestra que somos incapaces dehacer nada en
contra deloindeseable y que los racistas son los nicos que
proponen soluciones.
Regla 4. No deje de insistir en laidea de que el racismo
tieneuna base objetivayes resultado delacrisisyladesocu-
pacin, y quesloselopuede eliminar eliminando estas dos
causas. As usted leotorga legitimidad cientfica. Y como la
desocupacin ahora esun requisito estructural para el buen
funcionamiento de nuestras economas, laconclusin se
deduce por s misma: si no podemos eliminar lacausa "pro-
funda" al racismo, lonico que queda por hacer eseliminar
sucausa ocasional, devolviendo alosinmigrantes asus casas
conleyesracistas serenas yobjetivas. Si unamente superficial
leobjeta que otros pases contasas de desocupacin simila-
res no tienen los desbordes racistas que tenemos nosotros,
invtelo abuscar qu esloque puede estar difiriendo entre
esospases yel nuestro. Larespuesta esobvia: ellosno tienen
tantos inmigrantes como nosotros.
Regla 5.Dgaleadems queel racismo escosadelosestra-
tos sociales debilitados por lamodernizacin econmica, de
MOMENTOS POLlTICOS I 63
lospostergados del progreso, delosblancos "mediocres", etc.
Estaregla completa laanterior. Tienelaventaja adicional de
demostrar que, paraestigmatizar alos"retrasados" del racismo,
los antirracistas tienen losmismos reflejos que aquellos res-
pecto delas "razas inferiores" y de reforzar con ello aesos
""retrasados" ensu doble desprecio por las razas inferiores \"
por losantirracistas delosbarriosbuenos quepretenden darles
una leccin.
Regla 6.Apele al consenso detodos lospolticos encontra
delos dichos racistas. Invite incansablemente aloshombres
del poder aquemuestren sucompleta distanda. Enefecto,es
importante que estos polticos reciban el certificado deanti-
rracismo que les permitir aplicar con mano firme y mejo-
rar, si esnecesario, las leyes racistas destinadas, claro est, a
eliminar el racismo. Tambin es importante que laextrema
derecha racistaquede comolanicafuerza consecuenteyque
seatreveadecir envoz altaloquelosdems piensanpor lobajo
oaproponer francamente loque otros hacen convergenza.
Por ltimo, esimportante que, slo por esto, quede cornola
vctima delaconspiracin detodos los dems.
Regla 7. Solicitenuevas leyes antirracistas que permitan
sancionar lapropia intencin de promover el racismo, un
modo devotacin que impida que laextrema derecha tenga
escaos en el Parlamento y todas las medidas similares que
seleocurran. Primero, porque lasleyes represivas siempre se
pueden usar denuevo. Luego, porque as probar quesulega-
lidad republicana sepliegaatodas lascomodidades delascir-
cunstancias. Por ltimo, consagrar alosracistas ensupapel
1
'\
1
"\
"1
)
"
"
)
)
')
')
')
)
, )
'}
)
)
)
< )
)
)
)
)
,
j
)
)
)
, )
)
. J
;;i
~;"
)
)
f )
'~.''''~ I
1
!~ J
t i . 0 0 : '
"
r'.._~.
64 I J ACQUES RANCIERE
demrtires de laverdad, reprimidos por delito de opinin
por gentequehacelas leyes asumedida.
Ensntesis, setrata de ayudar aladifusin del racismo
detresformas: divulgando al mximo suvisin del mundo,
dndoleel premio al mrtir ydemosh"andoquesloel racismo
limpio puede preservarnos del racismo sucio. Yaestamos
dedicando nuestros esfuerzos, con logros significativos, a
esta triple tarea. Pero, con constancia, siempre podremos
hacerlo mejor.
QU PUEDE SIGNIFICA R " INTEL ECTUA L "
Text o publi cado en oct ubre de 1997 en el nmero 32 de la revi st a Lignes
dedi cado a la cuest i n del i nt elect ual.
Intelectual puede significar trescosas: primero, esun adjetivo
queseaplicano aindividuos sinoaactos, queespecificacorno
actos del pensamiento. Actuar conel pensamiento espropio
de todos, por ende, denadie enparticular. Para convertirse
ensustantivo, el trmino debera aplicarseauna clasedeindi-
viduos cuya singularidad sera realizar slo actos depensa-
- miento oactos que, por s solos, seran propiamente del pen-
samiento. Tambinesdifcil aislar laactividad del pensamiento
delaidentidad saciara laque correspondera esta actividad
~
1
.J .
!
.,
66 I J ACQUES RANCltRE
pura. En particular, no hay ninguna razn para identificarla
con laprctica de los hombres de letras o con el saber de los
eruditos. En este sentido, nadie tiene derecho ahablar como
intelectual, lo que equivale adecir que todo el mundo lo es.
No llegaremos ala conclusin de que el trmino carece de
significldo, slo que' no designa un conjunto de propiedades
que definen auna clase de individuos. "Intelectual" es, enton-
ces, en un segundo sentido, un sustantivo que remite a lila
operacin ms fundamental, una de esas operaciones de divi-
sin mediante lacual una sociedad sehace visible as misma
como una reparticin entre nombres, ocupaciones y modos de
ser. El nombre "intelectual" dice lo siguiente: estn aquellos
cuya tarea es pensar y aquellos cuya tarea no lo es. La distin-
cin no se basa en ningwla comparacin de las actividades
cerebrales o el peso de los cerebros. Los que no piensan son
aquellos que no tienen el "ocio" depensar, los que no son con-
siderados como seres pensantes que participan en el pensa-
miento y los asuntos comunes. Ladiferencia viene attulo de
las categoras fundantes que definen aun ser social. El adje-
tivo "intelectual" afirma lasimple tautologa de que piensan
todos los que piensan. Ala inversa, el sustantivo "intelectual"
impone esta otra tautologa de que slo piensan quienes pien-
san: aquellos aquienes pertenece el pensamiento, aquellos para
quienes es su ttulo especfico. Tautologa desigual contra tau-
tologa igualitaria. Latautologa desigual es aquello sin lo cual
no puede pensarse ninguna jerarqua social. El problema es
que ella misma slo puede funcionar de acuerdo con latauto-
loga igualitaria. Espreciso presuponer laigualdad intelectual
para explicar la desigualdad alos desiguales. sta es la para-
doja que teoriz, hace casi dos siglos, J osephJ acotot y que vuel-
MOMENTOS POLITICOS I 67
ven averificar con un brillo especial, Alain J upp, sus minis-
tros de derecha y sus comits intelectuales de izquierda cuando
explican alos huelguistas que eran retrasados puesto que se
oponan al pensamiento y al orden gubernamentales que, por
su parte, siempre van hacia adelante y descubren que no se
puede explicar su desigu<lldad alos iguales sino suponiendo
que tienen el mismo poder para comprender, con todas lascon-
secuencias que se deducen de ello.
Todas estas consecuencias definen una actividad especfica
que merece el nombre de "poltica" y no es ms que la con-
frontacin de la tautologa igualitaria con la tautologa des-
igual. Esta confrontacin vuelve aponer en juego los nombres
de la distribucin desigual. Reabre las categoras sociales, las
categoras de asignacin desigual, auna subjetivacin iguali-
taria. "Intelectual" toma entonces un tercer sentido, el sentido
de una categora poltica, el significado de una enunciacin
que pone de manifiesto lacontradiccin inherente aeste nom-
bre. Un manifiesto de "intelectuales" -respecto de una guerra,
una huelga, una ley, etc.- es algo distinto de una aglomeracin
de mentes ilustradas que frente auna situacin de conflicto
ofrecen el punto de vista de laciencia objetiva, del pensamiento
desinteresado ode lamoral universalista. Es una subjetivacin
polmica de la relacin entre la tautologa igualitaria impli-
cada en el primer sentido de "intelectual" y la tautologa
desigual implicada en el segundo. Esta puesta en escena dela
contradiccin es caracterstica de cualquier subjetivacin pol-
tica. Y volver adiscutir sobre el trmino "intelectual" es seme-
jante, en lo esencial, alo que sucedi en su momento con los
trminos "trabajador" o "proletario". En efecto, estos sustan-
tivos no remitan aningn grupo objetivable, caracterizado
1
'\
"1
,
,""
I ~~
"
'\
\
"-
)
"\
')
)
)
')
)
)
)
)
)
)
)
)
)
/
)
)
)
)
)
./
~ ,~
t
68 I J ACQUES RANCltRE
por suactividad industrial olacarencia de recursos. Corno
nombres desujetospolticos ponan enjuego un trmino que
remita alaexclusin del orden del pensamiento para con-
vertirlo enel nombre decualquiera, decualquier ser "inteli-
gente". "Intelectual" y "trilbajador" -corno nombres de sllje-
tospoltj('(lS- son trminos simtricos, nombres que invierten
demodo similar el orden desigual para enunciar ymanifestar
laigualdad decualquiera concualquiera.
yescierto que "losintelectuales" hablan all donde otras
vocescallanodonde faltanotrossujetospolticos. Esciertoque
estehablar aprovecha lasfacilidades deconstituir un colectivo
deenunciacinquepuede faltar enotraspartes, yun poder de
hacerseor quelosqueloportan pueden tener gracias acierta
reputacin corno estudiosos oartistas. Pero esto concierne
lascondicionesdeunaenunciacin colectiva,nosunaturaleza.
Loscineastas, escritoreseinvestigadores queprotestaron con-
tralaleyDebrno expresan laopinin colectiva deninguna
deesascorporaciones ni mucho ms el punto devista de los
"intelectuales" cornogrupo depensadores odecreadores de
unasociedaddelaqueseranlaspatrullas devanguardia ylos
voceroslegtimos. Enefecto,cul eslarelacinqueexisteentre
losrealizadores depelculasylosflujosmigratorios? El "punto
devista" queseexpresa atravs detales manifestaciones es,
por el contrario, el punto devistadequienesnotienenun ttulo
particular para expresarse sobrelacuestin: el punto devista
decualquier persona, deese "todo el mundo" que seopone
aaquel que los gobernantes ordenan bajo sus estandartes
conel nombre demayora silenciosa, ese"todo el mundo" que
nunca existe ms alldel rostro que dicha enunciacin sin-
gular levaaproponer.
1
, .
" . ' :
', . -P .
1 ' f
; ?tt
;;;:
f
MOMENTOS POLlTICOS I 69
Por tanto, debernos invertir ladoxa quereconoceautoridad
alos intelectuales enlas cosas delamente, discutiendo su
intervencin enlas cosas de lapoltica. Lafigura del espe-
cialistadelascosasdelamente tienemucho defarsa, al igual
que laen1 presadereunir aintclcch1 i1 lespara latareaespec-
fic()depensar. El nombre de "intelectual" slosignificaalgo
en cuanto categora deladivisin entre el pensamiento yla
accinpoltica. Nohay deber hacialacomunidad queempuje
alos "intelectuales" alaenunciacin polticani vergenza de
sus privilegios quedebiera alejarlos. Simplemente porque no
hay un sujeto colectivoidentificable conesenombre antes de
sumanifestacin enacto. E,stotambin significaqueninguna
descripcin del personaje social "intelectual" podr explicar
nunca larazn deestamanifestacin. Y yanoexisteunvnculo
natural entre lacondicin deerudito ylacausadelalibertad,
corno as tampoco una vocacin especfica del artista y del
poeta para resistir alos poderes. La"condicin intelectual"
no esms quelacondicin general del animal humano, corno
animal tomado por laspalabras que atraviesan el curso "nor-
mal" delavida individual y colectiva. Losmanifiestos inte-
lectuales dehoy, as cornolosmanifiestos obreros deayer, re-
nen individuos, no segn suocupacin osupertenencia, sino
segn sus recorridos singulares en el mundo delaigualdad
delosseres hablantes, segn sus experiencias particulares de
estapropiedad general del animal literarioquefunda al animal
poltico: experiencia deuna comunidad suspendida enel tra-
yecto azaroso delaspalabras entre los cuerpos, enlariesgo
sa
medida desujustaencamacin, entrelanada deloinexistente
yel todo delaincorporacin.
J
".1 '
I
. 1
i)
1)
')
")
)
')
:)
: )
")
")
,")
,,)
')
')
')
:.)
J
(\
"-/
,,)
,)
')
)
()
J
)
,,)
,)
.)
J
U
;)
,)
.J _ _~
El17 defebrero de 2001, el barco East Sea encalla en una playa en el sudeste
de Francia con 910 kurdos a bordo -entre ellos 380 nios-, que inmedia-
tamente piden asilo poltico. El caso da mucho que hablar en los medios. El
ministro del Interior, Daniel Vaillant, anuncia que los expedientes sern
tratados "caso por caso". Texto publicado en la primavera de 2001, en el
nmero 12de la revista Plural-Singular, "Inclure / exclure?", dedicado a
la cuestin de la inclusin.
Laescenaesconocidaylasactitudes demasiado estereoti-
padas comopara noprovocar cierto fastidio. Hay almas
tiernasquenosoportanlaexclusindeningnniohumano
yhay espritus serios queseburlan delas almas tiernas.
L A S R A Z O N E S C R U Z A D A S
l
l -
72 I J ACQUES RANCIRE
diciendo que senecesitan muchas regl as racional es deincl u-
sinyunjuicio quereconozca tal es casos, y que, al negarl os,
no seprovoque otra cosaquel apasin cruda eirracional de
excl uir.Estnl ospcaros quepreguntan si l apasin por excl uir
no esl averdad ocul ta del asregl as deincl usin que preten-
den evitarl a; y estn l ospcaros y medio que seburl an del os
pcaros al aantigua diciendo que, cuando l apantal l a total
invadi nuestras vidas, ninguna verdad encontr dnde vol -
ver aocul tarse y que, en tiempos del intercambio y l asimu-
l acinuniversal es, yano existeuna l neadivisoria quesepare
un adentro deun afuera.
Excl uimos, nopodemos noexcl uir,no queremos excl uir,ni
siquiera podemos excl uir. Y l arueda comienza arodar de
nuevo, provocando l asospecha adicional de que tal vez se
excl uyeporque yano sepuede excl uir; deque una dial ctica
secretahabita l ascontradicciones, nutriendo l aincl usin con
l aexcl usinyl aexcl usin conincl usin; pero tambin l asos-
pecha deque l aincl usin yl aexcl usin siguen funcionando
endosregistros al avez.
Tomemos, por ejempl o, el caso del osrefugiados kurdos,
que aparte de su carcter emocional , nos permite echar l uz
sobreel juego terico del asescondidas queseencuentra enel
centrodel asnociones deincl usinyexcl usin. Nuestro Minis-
trodel Interior nos hadado una l eccinsobre esto ensus pri-
meras decl araciones que recordaron una distincin funda-
mental . Entrminos general es, nuestro pas sl opuede recibir
como residentes aquienes l l egan enuna situacin regul ar es
decir, conl os medios l egal es para ganarse l avida. Para esta
regul aridad hay una excepcin, l adel osrefugiados expul sa-
dos desuspases por suactividad pol tica. As, hay dos regl as
.,...
..,
'~~:
; !~.
.~
':~:'
.;~,
~t.
MOMENTOS POLlTICOS I 73
deincl usin, porque nuestro pas esdos cosas enuna. Esel
territorio deuna seriedeactividades vital es yde seres vivos
normal es, deempl eadores, deempl eados (yde desempl ea-
dos). Laincl usin entre l os seresvivos deesteterritorio est
sujetaaciertos equil ibrios yl mites. Debe- debera- l imitarse
aquienes yaestn incl uidos en l asdos primeras c(l tcgora~1
aquel l os quevienen provistos desus medios para vivir aqu.
Pero nuestro pas tambin esel pas del aspol ticas engene-
raL No sedeja descomponer enconjtmtos y subconjuntos y
sl o reconoce una nica condicin depertenencia. Pueden
sumrsel e, como excepcin al aprimera regl a, quienes fueron
expul sados desutierra pqrque pertenecan al apol tica. Pero
estapertenencia al apol tica no defineuna incl usin pol tica.
No sercomociudadanos francesesni comoactoresdel apol -
tica en su pas, sino como seres vivos comunes, simpl e-
mente dispensados de demostrar sus medios devida, como
una excepcin al as regl as econmicas de admisin deseres
vivos comunes. Lascosas sonun poco ms compl icadas del o
que l esgustara al os fil sofos pol ticos que oponen el orden
econmico al avida sencil l a y el orden pol tico del abuena
vidayel bien comn. Lapol ticayl avida cruzan aqu suspro-
piedades. Sepuede incl uir dentro del apobl acin aun ser vivo
sinmedios devida como pol tico conl acondicin, cl aroest,
dequenohaga pol tica.
Peroestoessl oel comienzo del adificul tad, pues deinme-
diato sepl antea un segundo probl ema. Pueden ser admitidos
comoseresvivos comunes por supertenencia al apol ticaquie-
nespuedan demostrar queefectivamente pertenecen ael l a.En
esto, el sentido comn yl apol icavandel amano. Comorecor-
dabanuestro Ministro del Interior anteal gunos desus col egas
~~
74 I J ACQUES RANCIERE
en situaciones similares, habr que estudiar las cosas caso por
caso para ver, dentro de esamultitud, quin es poltico y quin
no lo es. Es algo que se da por sentado. Contrariamente alas
calumnias que suelen acusarla de no andarse con vueltas, la
propia esencia de lapolica es estudiar las cosas caso por caso,
\"erific<lraQU0 (J a~l' pCrll'Ilt'Cl' cad<1individuo y cada aconte-
cimiento, es decir, si cuenta con las propiedades que demues-
tran su inclusin en W1aclase. No pueden ser reconocidos como
refugiados polticos quienes simplemente sufren en su vida la
accin de un poder osus efectos. Los ayuda el humanitarismo,
que les da al llegar, en lamedida de 10posible, los medios para
seguir viviendo. El humanitarismo socorre alos seres vivos
por estar incluidos en lahumanidad, pero no los incluye en
ningn territorio. Slo merecen lainclusin en un nuevo terri-
torio en calidad de refugiados polticos quienes puedn demos-
trar que sufren por ser sujetos polticos, que se encuentran
excluidos de sus pases por su actividad poltica. Pero, para
discernir una actividad poltica, debe existir una escena pol-
tica donde haya podido desplegarse como tal. Qu sucede
con esa demostracin cuando slo hay, adems de la repro-
duccin de la vida ordinaria, la participacin en el juego de
una dominacin o los actos de oposicin aese poder que son
entendidos como" delincuencia"? Es el mismo antiguo y des-
afortunado caso. Lapoltica debe existir para pertenecer aella.
yslo existe como relacin entre sujetos polticos. Antes que
las propiedades contables, est la propiedad de ser contado
o la propiedad -la impropiedad- de pertenecer a lo que no
secuenta. "Su desgracia esno ser y esa desgracia no tiene reme-
dio", dijo en la fbula de Ballanche el patricio progresista de
los plebeyos en secesin en el Aventino. Sabemos cmo sus
MOMENTOS POLfTICOS I 75
colegas reaccionarios detallan por su parte ese no ser: "es
una locura -dicen- creer que podemos debatir y compartir
nuestra palabra con los plebeyos, si no tienen palabra, si desus
bocas s~lo sale un gruido vago, signo de la necesidad y no
manifestacin de lainteligencia". No ser es ser slo un ser vivo
ocupldo niC<l mente en reproducir la\"ida. L<1'",ida desnuda"
slo define pertenencia as misma, es decir, define una no per-
tenencia aalgo distinto de s misma. y, por supuesto, slo puede
reconocer la diferencia aquel que es una excepcin, que per-
tenece aalgo distinto de lavida desnuda, al orden de lavida
simbolizada: nombre, proeza, tradicin, culto ...
Para lainexistencia de quienes no existen porque no hacen
ms que existir, slo hay un remedio lgico: invertir la
lgica de la impropiedad, la afirmacin de una clase de
seres y acciones, adems, que existen precisamente porque no
son nada. Esta clase de seres y acciones se llama demos: con-
junto supemumerario respecto de cualquier cuenta de laspar-
tes de la sociedad, constituida por todos aquellos que no
son nada, que no tienen ttulo para el ejercicio del gobiemo.
Es esta clase inconsistente de laexcepcin generalizada loque
hace que aveces haya poltica como excepcin a10 comn de
ladominacin, mediante las operaciones singulares que enun-
cian las propiedades inconsistentes de un sujeto colectivo,
supernumerario en relacin con toda cuenta de las partes
incluidas en una sociedad. Baste decir que estas propiedades
de los sujetos polticos casi no sedejan asignar en tnninos de
pertenencia individual.
Tal es ladura razn que seimpone atodo ministro del inte-
rior (es decir, que tambin impone ministros del interior). La
pertenencia alapoltica que estos habran de juzgar caso por
)
~
~
~
' ~
')
)
)
')
')
I )
')
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
')
')
)
t
76 I J ACQUES RANCltRE
caso,basadosenlosexpedientesypor criterios,nopuede deter-
minarse si no esenlarelacin entre dos inexistencias. Enpri-
mer lugar, estel hecho denoser nada porque nosomos nada.
Esloquepodramos llamar latautologa policial delaimpro-
piedad. stasiempre precede dehecho alacomprobacin de
J cs propiedades quepenllen poner acad<1uno enel lugar que
convenga asus propiedades. Y,frente aesto, estel hecho de
ser todoporque nosornasnada, esdecir,laparadoja polticade
laimpropiedad. Larazn deser deun ministro del interior es
juzgar mediante criterios depertenencia, mediante propieda-
des. Perolarazn deser deestarazn deser esquelatotalidad
deloque un ministro del interior tiene para juzgar es defi-
nida por larelacin dedos impropiedades, dedos inexisten-
cias.Antes del hecho deser contado enestaclasedebido asus
propiedades, estel hecho deser contable(esdecir, deno serlo
si unonoloes,puesto queuno noloes).Si uno no escontado,
no esporque tenga laspropiedades que loincluyen en otra
cuenta, esporque uno no tienelapropiedad deloqueescon-
tado. y, alainversa, uno escontado, oms bien sehacecontar
cornoincontado, al manifestar atravs del hecho lapropiedad
dehablar dequienes nohablan, deaccinpblica dequienes
pertenecen alasimple vida cotidiana, desujeto colectivo de
quienesnosonnadamsqueunasurnatoriadevidas. Lascuen-
tasdel casopor casonunca sern ms queel arbitrajenecesa-
rioeimposibleentreesasdos cuentas delono contado.
Sabernos queestadesdicha no slo afectaalos ministros,
sinotambin alosfilsofos, oalafilosofacorno tal. Bienqui-
siramos quelascosasquehay quejuzgar sedividieran sabia-
mente endos regmenes: las que serelacionan con ladeter-
minacin del concepto ylasqueserelacionan conlareflexin
I
,
'~-~
. .. . . , '
-::-0 -
. , ; , ; ;
C"'~
~t
. ~
MOMENTOS POLlTICOS I 77
que subsume el caso alaregla. Por desgracia, hay algunas
cosas de cierta importancia que escapan aesta distribucin.
Por ejemplo, lapoltica, cuyaentera actividad consisteenpro-
bar inclusiones decasos, de objetos, desujetos, sinembargo
no serelaciona ni conel conocimiento que determina ni con
el juicio que subsume b<1jo1<1 regla, sino conmanifestaciones
singulares deinclusin delo que no est incluido. Estades-
dicha es original. Lafilosofa tom conciencia de ello en la
pocaantigua enlaquecreyhaber asegurado latierraslida
delosjuicios deinclusin yexclusin, queatribuyen oniegan
propiedades alos sujetos, reprimiendo todo lo que en los
viejos relatos carecadeprincipio de exclusin y los nuevos
encantos deunaretricaqueexcluyecualquier otraafirmacin
distinta alaidentidad deloidntico. Fueenaquel momento
cuando lafilosofacelebraba sutriunfo sobrelosviejosmons-
truos poticos ysobreel nuevo monstruo sofisticadodelasim-
pleigualdad del ser consigo mismo, cuando sevioenfrentada
aun escndalo ms temible: laparadoja poltica delaigual-
dad del ser y lanada, del ttulo para gobernar basado enla
ausencia de ttulo, de laidentificacin de lano clase de los
hombres denada, deloshombres sinpropiedades, conlatota-
lidad delacomunidad. Sabemos quepara solucionarlo nece-
sitaba volver apedir ala"vida comn" los medios para res-
tablecer incompatibilidades de hecho con lapertenencia oel
ejerciciopoltico. Fueas como Platn hizo valer laimposibi-
lidad de tener dones naturales distintos de los que lanatu-
raleza nos haba dado y de encontrarse al mismo tiempo en
dos lugares diferentes: el del trabajo que no espera y aquel
donde setratan losasuntos comunes queyano esperan. Impo-
sibilidad deejercer aquello aloque no sepertenece.
~-
78 I J ACQUES RANCIERE
SabemosqueAristteles sealaba, por el contrario, laven-
tajadetransformar laregladeexclusinenregladeinclusin,
c;leconferir prioritariamente lapertenencia poltica aquie-
nes no tenan tiempo para elloyno estaban bien posiciona-
dos para ejercerla. Esloque el pensamiento idlico denues-
troscOlltempOr,lllt'(l> sueledesi-''11lr como oposicin enb-ela
ciudad abierta (oliberal) y laciudad cerrada (ototalitaria).
Lasexclusiones que lavida demuestra y lasinclusiones que
vuelve inoperantes sonlasresponsables deremediar el inter-
minable conflicto entre laparadoja delaimpropiedad pol-
ticaylatautologadeimpropiedad policial. El sistemadeestas
incompatibilidades sellama "filosofapoltica".
Pero lapoltica, por suparte, es el ejercicio de larelacin
entre ambas impropiedades. Esarelacin no seinscribe para
nada enlanaturaleza delas cosas. Loque all ms bien est
inscrito es que latautologa de laimpropiedad de los hom-
bres sinpropiedades setraduce enlgicadelaspropiedades
y delas clases, delas funciones y lasposiciones. Estacuenta
adicional quejuega afavor de aquellos que no son nada o
juega con ladualidad de los principios de inclusin seins-
cribesiempre demodo forzado. Enestesentido, resulta ejem-
plar ladialctica de los derechos humanos y ciudadanos.
Latesis liberal ylatesis marxista, que deun modo diferente
hacen del hombre laverdad ltima delaqueel ciudadano es
el instrumento olamscara, tambin desconocen el sentido
poltico de esta dualidad. En efecto, sta difumina el juego
delaspertenencias ylosejercidos.Permitequeel hombre ejerza
los derechos del ciudadano y que los ciudadanos ejerzan los
del hombre, aplicando alas esferas donde ladominacin se
ejercasegn lalgicadelavida simple el principio deigual-
MOMENTOS POLlTICOS I 79
dad ciudadana uoponiendo alasrestricciones decapacidad
para lavida pblica loindiscernible delos derechos huma-
nos. Responde de esta manera alatautologa delaimpro-
piedad que opone lasevidencias delavida alasficcionesde
lapolticacruzando losprincipios deinclusin, extrapolando
al mbito delosseresvivos comunes laspropiedades del ciu-
dadano yreivindicando losatributos del hombre enlacuenta
de laactividad ciudadana. Esto tambin significa que ella
transforma lassimples pertenencias encapacidades ejercidas
para lainclusin. El juego de ambas identidades permiti
construir secuencias de enunciacin y demanifestacin de
sujetos polticos; delasformas deinclusin, distintas formas
depertenencia_ Hay algo decaricatura irnica deestedoble
juego enlalgicaquepermite vivir aqu si seha sido ciuda-
dano all. Estalgicadacuenta deladisyuncin deestasper-
tenencias queanuda lapolticapara operar sus propias inclu-
siones. Toma nota de una situacin donde los derechos
humanos slosonlosderechos del hombre, esdecir, losdere-
chos dequienes no tienen lacapacidad poltica para interac-
tuar con los derechos del ciudadano. Estos son entonces los
derechos del hombre en lamedida en que ste pertenece a
lasimple humanidad, esdecir; nada ms, en definitiva, que
el mero hecho delavida simple cuya tautologa excluyetoda
pertenencia aalgodistinto des misma. El hombre queincluye
atodos es enresumen el ser vivo que posee, salvo cualquier
otro derecho, el derecho de ser simplemente socorrido para
seguir viviendo all donde seencuentra; el derecho, ensuma,
deno ser nada, amenos que pueda exhibir una "pertenencia
poltica" quelepermita ser un simple ser vivofueradesutie-
rra_El problema, por supuesto, esqueuno slo"perteneceala
)
')
)
")
,' )
)
)
)
")
')
,)
")
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
I )
I
)
I
' )
)
f
80 I J ACQUES RANCltRE
poltica" mientras lahaga, mientras uno participe enlatrans-
formacin delanada enun todo.
Por supuesto, larelacin conel exterior al mismo tiempo
siempre escierta disposicin desde el interior. El estatuto de
estahumanidad quenoincluyey sloconfierederechos redu-
cindose alaimpropiedad delavida desnuda y laparadoja
dequientienequehaber pertenecido alapolticaenotraparte
para ganar suinclusin como simple ser vivo, aqu traducen
por s mismos un determinado rgimen de lainclusin, un
determinado estado del conflicto entre las impropiedades.
Esteestado llamado consensual esaquel donde eseconflicto
seolvidaenlaidentidad tendencialmente planteada entre las
propiedades delosseresvivosylosgrupos deseresvivos ocu-
pados enlareproduccin delavida y las de los sujetos que
participan enlavida comn. Sabemos queesteestado sepre-
sentaas mismo como un mal secretoquesellama exclusin.
Pero, queslaexclusin as designada sino lapropia lgica
deunaindiscemibilidad delosprincipios deinclusin? Desde
el momento enquelapertenencia ala"vida simple" mostraba
su incapacidad para el ejercicio delos asuntos comunes, se
creaban sujetos polticos para contradecir esta incapacidad,
parademostrar quelossimples seresvivos eran ms quesim-
ples seresvivos, queeran hombres ociudadanos, que tenan
unabocapara hablar, puesto quehablaban, yuna razn para
hablar sobrelosasuntos comunes, puesto queeran capaces de
inventarlos. Cuando labarrera que separaba alos incluidos
ylosexcluidos semostraba, sedejaba destruir, aunque fuera
dejndoseincluir ensubjetivaciones polticas quelaexhiban.
Cuando desapareca enlasimpleidentidad delosciudadanos
ylosseresvivos comunes, donde todos estn incluidos como
-~
;~
J
~
'';
MOMENTOS POLlTICOS I 81
militantes de sus propias vidas enlasociedad que identifica
ciudadana y vitalidad, derechos delosciudadanos y activi-
dad delosactivos, laexclusin yano sedejasubjetivar. Yano
esslounaincapacidad individual. Enconclusin, el excluido
es un ser vivo poco sag<lzque no supo adaptm- los medios
de su vidJ alosmedios con los que hoy lagente segana la
vida. Y si no supo cmo hacerlo, fue, demodo ms profundo,
porque no tuvo lamotivacin para constituirse como mili-
tante eficaz de su propia vida, participando por ende de la
vitalidad comn.
Laidentidad de lavitalidad y delapoliticidad slo fun-
cionareencontrando sulmitenatural: laidentidad delavida
consigo misma que, en ltima instancia, se denuncia no
simplemente comofaltadepoliticidad, sinocomofaltadevita-
lidad. "Lavida est demasiado viva", decan en tiempos de
Durkheim los socilogos espantados por el peligro deloque
podan significar laspasiones democrticas para el "vnculo
social". No essuficiente, sugeran alainversa, losreparadores
contemporneos del mismo vnculo. Las pasiones siempre
sondemasiadas odemasiado pocas. Larelacin entrelainclu-
sin entre los seres vivos y lainclusin entre los ciudadanos
nosedejaregular por identificacin. Tampocomediante lapia-
dosa separacin delavida y dela"buena vida". Tal vez slo
funciona 'bien" cuando escontradictoria ensuprincipio, con-
flictivaensu ejercicio.
Y,por supuesto, ste es slo uno de los aspectos bajo los
cualesenfrentamos hoy lasparadojas delaexclusinylainclu-
sin. Podramos mencionar aqu estaotra preocupacin con
laque lasmentes serias, aficionados alas reglas deinclusin
explcitas, los pcaros y medio, y analistas de laindistincin
I
.A
82 I J ACQUES RANCIt:RE
generalizada, seencuentran amenudo enlaactualidad: lapre-
ocupacinquelamentaesquelaabundancia deimgenes est
matando alaimagen y que el arte estcondenado amuerte
por el doblehecho dequeestentodas partes, enel decorado
de nuestras vidas oenlaexhibicin deproductos, y deque
lassabs deJ osmuseos, alainversil, reempbcen lasobras dife-
rentes del artepor los objetos y las imgenes delavida coti-
diana. A esta indistincin sesuelen atribuir dos causas con-
trarias: para algunos, fuelaruptura del arteconlacelebracin
del mundo comn visible y el placer delos hombres comu-
nes, correlativa desuvoluntad deautonoma, loque lallev
enlaespiral deunaautoairmacinquealcanzasulmitelgico
en laoperacin que rebautiza conel nombre de 11 arte" cual-
quier objetodel mundo. Paraotros, encambio, lainvasin de
loslugares del arteatravs demuestrarios deun objetocual-
quiera y de imgenes publicitarias es laconsecuencia de
una renuncia primera asu autonoma. Es lamoneda que
devuelve el mercado al gran sueo comunista de laidentifi-
cacindelasformas del arteconlasformas delavida. As, se
dan dos causas opuestas paralaimposibilidad deexcluir nada
quesignifique lamuerte del arte: el final delaautonoma ola
transgresin de esefinal. Que un mismo efecto sedejeasig-
nar ados causas contrarias debellevar apensar que algofalla
por el lado delacausa, quetal vez ladistincin por medio de
lacual reconocemos los elementos que pertenecen alaclase
del arte no sesepara de su indistincin respecto de las for-
mas delavida ydelosobjetos del mundo. Quien nos llamaa
redescubrir el sentido perdido del placer ydel juicio estticos
probablemente olvidacmoKant vincul doblemente suprin-
cipioconalgo diferente al arte: conesecanto del ruiseor que
'I "}'
'i
1
{,
MOMENTOS POLlTICOS I 83
resulta agradable porque no esarte y cuyo placer sedesva-
necesi sedescubre queesobradeun imitador gracioso, ycon
esa comunicacin de las ideas entre las clases cultas ylas
clasesincultas quedebapermitir quese11 constituyeraunpue-
blo enun cuerpo comn duradero". DeI D, modo ms radi-
cal, Schiller identific el suspenso esttico con un modo de
laexperiencia sensible excepcional respecto de sus formas
cotidianas, esdecir, endefinitiva, respecto delasformas dela
dominacin basada enlaoposicin deloshombres delavida
desnuda y loshombres delavida simbolizada. Laexperien-
ciaestticaeraautnoma enlamedida enquealterabaladivi-
sin brindada alas esferas delaexperiencia, el juego enun
doble registro delas inclusiones y lasexclusiones. Y lohaca
de dos maneras: como suspenso delas formas deuna vida
exclusiva, pero tambin como proceso de autoformacin de
lavida. Eraautnoma, pues, enlamedida en que no loera.
Sucedelomismo conel arteautnomo quehered deellalas
propiedades impropias. Esarteenlamedida enquetambin
esalgodistinto del arte; enlamedida enquesus formas siem-
pre son al mismo tiempo las formas deuna vida sustrada a
las antiguas divisiones; en lamedida tambin en que nada
lepertenece como propio, enque toda cosadel mundo lleva
enellael poder del arte.
Todaslascosas del mundo no seconvirtieron enobjetode
arte desde las bromas del pop-art, tampoco desde las de
Duchamp. Loson desde el mismo momento enqueel artese
nombr ensingular, desde quelaesttica impuso suley, que
noes,comosedicepor all,laleydel delirioespeculativo salido
dealgunas cabezas germanas enlapoca enque secortaban
lascabezas delosreyes, sinomsbien lamusiquita conlaque
1
I
s " f l i
, )
I
'1
J
{I
)
)
. )
)
)
t )
')
')
)
)
)
)
)
)
)
)
)
,)
)
: )
)
)
)
1)
r)
r)
I)
! )
()
.<,
"
i
f
. 4 ;
"
".-
84 I J ACQUES RANClt:RE
poco apoco todas las cosas del mundo -hojas del herborista,
piedras del minerlogo, frutas y tarros del pintor denatura-
lezas muertas, rostros annimos ante lamirada de lalente
fotogrfica,paredes descascaradas, roparadaopalabras vaas
enlapluma del novelista- comenzaron ahablar y ahacer obra,
antes deque boletos de metro oruedas debicicleta, diarios
pegados ocartelesdespegados comenzaran ahacerlo asuvez;
ahablar, es decir, amostrar el sentido que llevaban escrito
ensuscuerpos --ldeuna vida queseforma as misma, supe-
rior acualquier clasificacin- oamanifestar, alainversa, el
esplendor igualitario delas cosas mudas, indiferente atodas
lasdominaciones. As, cualquier cosaquequeda fuera deuso
puede convertirse en un ruiseor kantiano ym6dlai nues-
troodoconlameloda del esplendor annimo. Bellezadela
muerte, dea Michel deCerteau. Poder deloinhumano segn
otros, entre ellosGilles Deleuze, poder otorgado alavez ala
faltadeunpueblo y asufuturo. Entre"lavida" y lo"humano",
que incluyen demasiado para no excluir, y lapoltica que, a
travs deoperaciones singulares, convierte lanada entodo y
laexclusin eninclusin, vino ainsertarse estapotencia des-
clasificantedela"muerte" ode"loinhumano" queincluye a
todos loscuerpos enlaigualdad esttica, en sus promesas y
simulaciones. Hace ya dos siglos que esta inclusin esttica
comenzamezclar sus efectosconlosdelasoperaciones pol-
ticasdeinclusin, asostenerlas atravs desupropia manera
derevocar lasantiguas divisiones y deigualar loaltoy lobajo,
acontrariarlos conel exceso mismo de su igualdad, con ese
poder deinclusin generalizado queborra, conlavisibilidad
delaexclusin, las operaciones que laconvertan de nuevo
eninclusin. Dejemosquelasalmas tiemasluchen conel arte
. i ; 2
'ti
);
~.:'.;
Z 1 i.
I
'~
':/'
~ .:,:1
~
L
j
.,<
;!:
:h
'''~.:
~.~
~t
el
~.
,t:!~
~" .
.~.
" ,- '"
i:.~J r
',
;",
~~
j ~
: ' ) ~$
, 'l<'::,'~
~f
j ~
~~
,~ .
. ~4
MOMENOS POL ITICOS I 85
contra lafractura social y quelosespritus crticosdenuncien
ladura realidad social quesostieneladistincin esttica.Deje-
mos tambin que lasmentes serias y los pcaros y medio se
lamenten juntos por lacolusin fatal delos absolutos artsti-
cosconlostotalitarismos polticos odecualquier estticacon
laindiferencia mercantil Esaunaprohm.didad muy diferente
donde ladesclasificacinestticaextiendesusefectosdeinclu-
sineindistincin, donde sejuega lacomplicidad conflictiva
de lasubjetivacin poltica de los hombres denada y de la
consagracin esttica de las cosas denada. El conflicto de
lasinclusiones noestpreparado para dejarsellevar devuelta
auna simple lnea divisoria,.
-'~.;-
EL 11 DE SEPTIEMB RE Y DESPUS,
UNA RUPTURA DEL ORDEN SIMB L ICO?
Este texto, publicado en mayo de 2002 en el nmero 8de la revista Lignes,
es una versin levemente modificada de una intervencin leda en Nueva
York el 2 de febrero de 2002 en el marco de los "Dilogos jrancoestadou- .
nidenses" organizados de modo conjunto por France-Culture y el Centro
de civilizacin y cultura francesas de la New York University, por inicia-
tiva de Laura Adler y Tom Bishop.
El 11de septiembre, marca una ruptura simblica en nuestra
historia? Larespuesta l esta pregunta evidentemente depende
de otras dos preguntas previas, dos preguntas preliminares que
serelacionan mutuamente. En primer lugar, qu entendemos
por ruptura simblica? En segundo lugar, con qu rasgo esen-
cial caracterizamos el acontecimiento del 11de septiembre?
\....--.'.
(),
/)
O
O
C)
i~
. . .
( )
( )
( )
r i
-. r
()
r)
, 0
r)
rt)
(J
"
( )
1;)
O
e)
. . J
..)
, J
O
( )
(;)
O
O
Ij
( )
O
o'
(J
I
, ~
f
88 I J ACQUES RANCltRE
Hay dos prmtos devista desde los cuales podemos hacer
laprimera pregunta. Enun primer sentido, podemos llamar
"acontecimiento simblico" al acontecimiento quellegaaun
sTIbolo. Lacuestin delosimblico serplanteada entonces
desde el punto de vistadeun espectador ideal de losasuntos
humilnos y seformubr deestemodo: dequ sonsmbolo
torrescomostas?y, cul eslaleccinquenosdejael derrumbe
deesteobjeto simblico? Estaperspectiva no nos llevamuy
lejos. Que rma torre de cuatrocientos metros dealtura, que
llevael nombre de"centrofinanciero del mundo", seaunSTI-
bolodel orgullo humano engeneral ydelavoluntad dehege-
mona mundial deun Estado enparticular yquesu destruc-
cinseaapropiada para alegorizar lavanidad deeseorgullo
y lafragilidad de esa hegemona, evidentemente no es un
gran descubrimiento.
Por lotanto, debemos plantear lapregunta por el aconteci-
mientosimblicodesdeotropunto devista. Uamaremos enton-
ces" acontecimiento simblico" al acontecimiento quealcanza
el rgimen existente delas relaciones entre lo simblico ylo
real. Esun acontecimiento que los modos de simbolizacin
existentessonincapaces decomprender yquerevelapor ende
unafallaenlarelacindeloreal conlosimblico. Puede ser el
acontecimientodeunarealidad nosimbolizable o, alainversa,
el del retomo aunaprescripcin simblica. Si adoptamos este
punto devista, "11deseptiembre" yano designa simplemente
el xitodelaaccinterroristayel colapso delastorres. El punto
decisivo para ver si hay ruptura seconvierte entonces en la
recepcindel acontecimiento, enlacapacidad delosimplica-
dos por el suceso y dequienes seencargaban de enunciar su
significacin(gobierno estadounidense ymedios decomuni-
~
lr
f :
~;
- t
l'
MOMENTOS POLlTICOS I 89
cacin), degarantizar sucomprensin simblica. Esedahubo
ruptura simblicasi dichacapacidad desimbolizacinfuecon-
siderada enfalta.
No veo nada de eso en el acontecimiento del 11de sep-
tiembre. Ciertilmente, el atentado combin hilsta un punto
hJ stil entonces desconocido lavisibilidad del acontecimil'r, l, ),
supoder dedestruccin material ylaejemplaridad del blanco.
Pero lacada de las torres y lamuerte horrible de miles de
inocentes no constituyen la fractura de una realidad no
simbolizable. Si algo secuestion con el xito de los ata-
ques terroristas tal vez haya sido lacapacidad del servicio
secreto estadounidense y, deun modo ms lejano, lalucidez
delapoltica "realista" que durante mucho tiempo apoy y
arm alosmovimientos islmicos enMedio Oriente.
Pero seguramente no eslacapacidad deinscribir el acon-
tecimiento enlasimbolizacin del "vivir juntos" estadouni-
dense y el estado del mundo. Todo sucede como si, por el
contrario, lavivacidad deesepoder de reaccin simblica al
acontecimiento fuera inversamente proporcional alacapa-
cidaddeprever eimpedir suefectuacin. Enlamismamaana
del 11de septiembre, el espectro de loinconcebible yahaba
sidoexorcizado. Mucho antes incluso dequesepudieran con-
tar losmuertos ylossupervivientes, algoyasesabayserepe-
taentodas partes: quelosterroristas haban querido tocar los
cimientos deAmrica, pero que el intento estaba condenado
al fracaso porque lastorres slorepresentaban materialmente
el "Unit ed We St and" del pueblo estadounidense.
EnUnion Square un dibujo enel suelo representa las"ver-
daderas torres", las torres indestructibles: cientos de cuer- \
posestadounidenses depieunos sobreotros, reemplazando J
90 I J ACQUES RANCIERE
las torres de vidrio y acero y aquienes haban muerto all,
inmediatamente semejantes ala elevacin del "vivir juntos"
colectivo. yel presidente poda decir esa misma noche lo que
haba sucedido: que las fuerzas del mal haban atacado alas
fuerzas del bien.
Aqu la realidad no muestra lafalla de lo simblico. Pero
el 11de septiembre tampoco es eseregreso simblico alo real,
esa revancha simblica sobre el realismo occidental que algu-
nos declaran. El argwnento del regreso de lo simblico que
nos muestra aOccidente castigado por desconocer las exi-
gencias del orden simblico. Occidente haba credo irracio-
nalmente que los hombres podan modificar avoluntad las
relaciones fundadoras de la existencia hwnana: el orden sim-
blico del nacimiento y lamuerte, de ladiferencia de los sexos,
del parentesco y de la alianza, de la relacin del hombre con
la alteridad fundadora. Los representantes del otro mundo,
del mundo de la tradicin simblica, se ocuparan de recor-
dar el precio de esta locura.
Pero esto es confundir los niveles. El blanco del 11de sep-
tiembre no era Occidente, sino el poder estadounidense. y
quienes dieron el golpe no eran lavoz del inconsciente repri-
mido. Eran ejecutantes al servicio de redes paramilitares vin-
culadas con estados aliados de Estados Unidos que se vol-
vieron contra el poder que en otro tiempo los haba utilizado.
Lo que era susceptible de mostrarse como falla en el 11de sep-
tiembre no era el orden o el desorden occidental del paren-
tesco y la alianza. No era el orden simblico constitutivo de
la humanidad en general, era el orden simblico especfico
que define el "vivir juntos" de una comunidad nacional. Era
la capacidad de esta comunidad de utilizar sus referencias
,
i
~;
MOMENTOS POLlTICOS I 91
simblicas tradicionales, de integrar el acontecimiento en
los marcos donde sta representa su relacin con uno mismo,
con los otros y con el otro. En este punto no hubo ruptura, no
hubo revelacin de una falla entre larealidad de lavida esta-
domlidense y lasimblica del pueblo estadounidense. Lafalla
slo existe para aquellos que imaginan l EstJ dos Unidos como
el pas de la factualidad desnuda, el pas del fast-food y del
dlar, olvidando que la ms pequea subdivisin del dlar
tambin tiene W1adoble inscripcin: la inscripcin latina de
la constitucin de lo mltiple en uno y la inscripcin inglesa
de la eleccin divina. No hubo ruptura simblica, sino ms
bien la revelacin en letras. de molde de lo que hoy son los
modos dominantes y tendencialmente hegemnicos de sim-
bolizacin del "vivir juntos" de nuestras comunidades y de
los conflictos con los que se encuentran.
Desde el principio, el gobierno estadounidense acept y
plante como axioma un principio tomado de quienes lo ata-
caban. Acept caracterizar el conflicto en trminos ticos y
religiosos: un combate del bien contra el mal, un combate, por
lo tanto, tan ilimitado como la oposicin de uno con el otro.
Los pensadores europeos pueden poner esta identificacin en
lacuenta de lainextirpable inocencia prestada al pueblo esta-
dounidense. Pero esta supuesta ingenuidad del discurso
ofiCial estadounidense traduce exactamente el estado actual
de lapoltica, oms bien de lo que tom su lugar. Lo que tom
su lugar, en el plano de la simbolizacin del "vivir jW1tos"
poltico fue el consenso. El consenso no es slo un acuerdo
entre los partidos en nombre de los intereses nacionales. El
consenso es lainmediata adecuacin planteada entre lacons-
titucin poltica de la comunidad y la constitucin fsica y
~
1 )
~
"
()
(')
1
()
()
')
,)
( )
)
)
')
)
)
)
)
.)
)
)
)
)
)
( )
,)
( )
)
1)
:)
)
()
)
)
L
1
~
92 I J ACQUESRANCltRE
moral deuna poblacin. El consenso identifica alacomuni-
dad comonaturalmente unida por valores ticos.
Comosabemos, ethos significa"permanencia" y "manera
deser"antesque"mbitodelosvaloresmorales". Esteacuerdo
enh'eunanlanera desel~lUlsistemadevalores compartidos y
lUlaco-pt'rtl'nenciapnliticaeslillaintcll'retacin comn -aun-
que no es lanica- de laconstitucin estadounidense. El
recientemanifiest0
9
desesenta universitarios estadouniden-
sesenapoyo alapolticadeGeorgeBushlosac muy bien a
laluz: Estados Unidos esuna comunidad unida por valores
moralesyreligiososcomunes, unacomunidad ticaantes que
jurdico-poltica. El Bienquefunda estacomunidad es, preci-
samente, el acuerdo entre principio moral y modo de exis-
tencia concreto. Y esteacuerdo fue el que el discurso oficial
designdeinmediatocomoel blancodel terrorismo: "nosodian
-dijo-, por lasmismasrazones quehacenqueproluban laliber-
tad depensamiento, ocultar alasmujeres y amar lamuerte.
Nos odian porque odian lalibertad yporque sta esnuestra
maneradevivir,larespiracinmismadenuestra comunidad".
Lamentabl~mente, para queladeclaracin "nos odian por-
que somos libres deopinar como mejor nos parezca" fuera
convincente, probablemente no tendra quehaber habido, el
21 deseptiembre, algunos miembros del Congreso que se
pusieron depieyaplaudieron al unsono. Lalibertad esuna
9 Setrata del manifiesto titulado "What We're Fighting For: aLetter fromAme-
rica", publicado por ellnstitute for American Values con el fin dejustificar el
compromiso delaadministracin estadounidense en laguerra contra el terro-
rismo. Estetexto sepublicar en varios de los ms importantes diarios esta-
dounidenses yeuropeos.
1
I
?
i1 -
. .
MOMENTOS POLlTICOS I 93
virtud poltica siempre y cuando setrate dealgo que no sea
una manera devivir y que seauna apuesta poltica, siempre
ycuando una comunidad estanimada por el conflictomismo
sobre loque ellaimplica (que varias libertades seenfrenten
queriendo encamarlo, por ejemplo cuando lalibert'lddepen-
samiento odeasociarse entrzen contlicto conlalibertad de
empresa). Losimblico del asunto sejuega aqu.
Hay dos formas principales desimbolizar lacomunidad:
estlamanera quelarepresenta como lasuma de sus partes
y est laque ladefine como ladivisin del conjunto. Estla
quelapiensacomolaefectuacindeunamanera deser comn
y laque lapiensa como lapolmica sobre 1 0comn. Llamo
alaprimera "polica" y lasegtrnda, "poltica". El consenso
eslaforma de transformacin delapoltica en polica. Esta
formapuede simbolizar lacomunidad nicamente comocom-
posicin de los intereses de los grupos eindividuos que la
constituyen, Estemodo desimbolizacin mnimo, enel limite
de ladesimbolizacin, es el que tiende aprevalecer hoy en
Europa Occidental. Suspensadores suelenburlarse dela"inge-
nuidad" estadounidense quemeteaDiosyal Bienenel asunto
y seidentifica directamente conlaefectividad del partido de
Dios ydel Bien. Pero esta"ingenuidad" esms avanzada que
el escepticismo que seburla deella, porque 1 0que seopone a
lacomunidad de ladivisin poltica no eslanica comuni-
dad de los intereses bien entendidos. Eslaidentificacin de
estaltima conlacomunidad del ethos compartido, laidenti-
dad del modo deser particular ydelauniversalidad del Bien,
del principio de seguridad y de lajusticia infinita.
Esta simbolizacin del" estar juntos" deuna comunidad
es al mismo tiempo una simbolizacin desu relacin con 1 0
\
94 I J ACQUES RANCltRE
quelaataca. Estarelacin.hasidoperfectamente definida por
GeorgeBush: "justiciainfinita". No sonestos dichos desafor-
tunados -y felizmente corregidos- deun presidente todava
inexperto enel artedelassutilezas. Y tampoco espor haber
visto demasiados 'w('stcms queel mismo presidente reclam
aBinLaden "dmd nI" liue". Porque, en los7 1
'
('stcms, sesuele
ver que un marshall arriesga supellejo para salvar alos ase-
sinos deloslinchadores para llevarlos ante lajusticia. J usticia
infinita-contraria atodamoral westerniana- quieredecir "jus-
ticiasinlmites": unajusticiaquedesconoce todas lascatego-
ras conlas que tradicionalmente secircunscribe el ejercicio
delajusticia: diferenciacin entreel castigo delaleyylaven-
ganza delosindividuos; separacin de10jurdico de10 pol-
tico, 10ticoo10 religioso; separacin delasformas policiales
depersecucin de un crimen y delas formas militares de la
luchaentreejrcitos.Todasestasdistinciones estnhoy entela
dejuicio,conestadesaparicin delasformas del derecho inter-
nacional ylaidentificacindeprisioneros deguerra conmiem-
bros deuna asociacincriminal. Por supuesto, estaanulacin
yaes el principio de laaccin terrorista, para quien lapol-
ticay el derecho son igualmente indiferentes. Pero la"justi-
ciainfinita" no sloeslarespuesta al adversario, forzada por
l. Tambin traduce el extrao estatuto que laborradura de
10 poltico leconfiere hayal derecho, dentro de lasnaciones
y entre lasnaciones.
Enefecto, existe una singular paradoja. El derrumbe del
imperio soviticoyel debilitamiento delosmovimientos socia-
lesenlosgrandes pases occidentales engeneral han sido acla-
mados comolaliquidacin delasutopas delademocracia real
y delademocracia social enfavor delasreglas del Estado de
~;;.
MOMENTOS POLlTICOS I 95
derecho. El estallido deconflictostnicosyfundamentalismos
religiosos enseguida contradijo estasimplefilosofadelahis-
toria. Pero tambin dentro mismo delaspotencias occidenta-
lesysus modos deintervencin externa, larelacin del dere-
choyel hecho sigui una evolucin quetendi aborrar cada
vez ms las fronteras del derecho. En esos p,lscs, sehan
acentuado dos fenmenos: por unlado, una interpretacin del
derecho entrminos dederechos afectados atodaunaseriede
grupos corno tales. Por otro lado, prcticas legislativas quese
proponen armonizar entodas partes laletra del derecho con
losnuevos modos devida, conlasnuevas formas del trabajo,
lastcnicas, lafamilia olasrelaciones sociales. As, incluso se
redujoms el espacio delapolticaqueseconstituaenel inter-
valo entre laliteralidad abstracta del derecho y lapolmica
sobresusinterpretaciones. Celebrado deestemodo, el derecho
tendi cadavez ms aser el registrodelasmaneras devivir de
una comunidad. Sesustituy una simbolizacin poltica del
poder, loslmites y ambivalencias del derecho por unasimbo-
lizacintica:una relacindemutua expresinconsensual entre
el hecho deun estado delasociedad ylanorma del derecho.
Por supuesto, hay un resto en la operacin. Ese resto
tambin es el resto del mundo: lamultitud de individuos y
pueblos que escapan aestecrculo feliz del hecho ydel dere-
cho. Ladifuminacin delos lmites entre el hecho y el dere-
cho torn all otra imagen, inversa y complementaria alade
laarmona consensual: laimagen delohumanitario ydela
"intervencin humanitaria". El" derecho de intervencin
humanitaria" ha permitido proteger aalgunas poblaciones
delaexYugoslavia deuna empresa deliquidacin tnica.Pero
lohizoal precio dedifuminar lasfronterassimblicasal mismo
.)
()
~
( J
1)
1
}
( )
)
")
I )
)
.)
)
)
)
)
.)
, )
)
)
)
')
)
( )
1)
,)
()
()
' )
)
')
:)
I
~ )
{
~
~
t
f
1
t
{
96 I J ACQUES RANCIt :RE
tiempo quelasfronteras delosEstados. No solamente coron
el fracaso deun principio estructurante del derecho interna-
cional, el principio de no injerencia, cuyas virtudes eran
realmente ambiguas. Sobretodo introdujo un principio de
faltadelmites destructora de ]apropia idea de derecho.
Entiempos de]at,'Llt'ITd deVit'tnam, existauna oposicin,
ms omenos explcita olatente, entre losgrandes principios
sostenidos por laspotencias occidentales y lasprcticas que
subordinaban los principios alos intereses vitales de esas
potencias. Lamovilizacin antiimperialista delasdcadas de
1960y1970haba denunciado estabrecha entrelosprincipios
fundacionales ylasprcticasreales. Hoy lapolmica quecom-
paralosprincipios ylasprcticasparecehaber desaparecido. El
principiodeestadesaparicineslarepresentacin delavctima
absoluta,vctimadeunmal infinitoqueobligaaunareparacin
infinita. Estederecho "absoluto" delavctima, desarrollado en
el contexto delaguerra "humanitaria", fuesecundado por el
granmovimiento intelectual deteorizacin del crimeninfinito,
queseelabor enel ltimo cuarto desiglo.
No hemos prestado lasuficiente atencin alaespecifici-
dad deloquepodemos llamar lasegunda denuncia deloscr-
menes soviticos y del genocidio nazi. Laprimera denuncia
sepropona establecer larealidad deloshechos yfortalecer la
determinacin de las democracias occidentales en lalucha
contrael totalitarismo anvigenteoamenazante. Lasegunda,
quesedesarrollenladcadade1970comobalancedel comu-
nismo oenladcada de 1980mediante el regreso al proceso
deexterminio delosjudos, tom una significacin comple-
tamentediferente. Convirti aestos crmenes yano solamente
enlosefectosmonstruosos deregmenes quehaba quecom-
1
!
;
!
l.
MOMENTOS POLTICOS I 97
batir, sino tambin enlasformas demanifestacin deun cri-
men infinito, impensable eirreparable, obra deun poder del
Mal que exceda toda medida jurdica y poltica. Laticase
convirti enel pensamiento deesemal infinito, impensable e
irreparable, que creaun corteirremediable en]ahistoria.
As seconstituy un derecho absu]uto, t'xtrajurdico, de1,1
vctimadel Mal infinito. Y esel defensor del derecho delavc-
tima el que hereda esederecho absoluto. Loilimitado delos
perjuicios hacequelavctimajustifique loilimitado del dere-
chodesudefensor. Lareparacin estadounidense del crimen
absoluto ejercido respecto devidas estadounidenses llevael
proceso hasta su culminacin. Laobligacin deprestar asis-
tenciaalasvctimas del Mal absoluto seconvierte enidntica
al despliegue deuna potencia militar sinlmites quefunciona
como fuerza depolica encargada derestablecer el orden en
todo el mundo donde puede refugiarse el Mal. Estepodero
militar es tambin un poder judicial ilimitado respecto de
todos los supuestos cmplices del Mal infinito.
Como sabemos, el derecho ilimitado esidntico al no dere-
cho. Vctimas y culpables caen igualmente en esecrculo de
la "justicia infinita" que traduce hoy la indeterminacin
jurdica total que afectael estatuto delosprisioneros degue-
rray lacalificacin deloshechos por los que selos acusa. El
principio interno del consenso y el principio externo de la
intervencin humanitaria han consagrado ensus discursos el
reino del derecho quepara difuminarlo sepractica enlaindis-
tincin tica, y cuyo modo demanifestacin adecuado final-
mente esel del superpoder militar sinlmites.
El 11deseptiembre no marc una ruptura simblica. Puso
en evidencia lanueva forma dominante delasimbolizacin
: 1
\
.~
I
98 I J ACQUES RANCltRE
delomismo y lootro que seimpuso enlas condiciones del
nuevo orden odesorden mundial. Lacaracterstica ms nota-
bledeestasimbolizacin es el eclipsedelapoltica, esdecir,
delaidentidad queincluyelaalteridad, delaidentidad cons-
tituida por lapolmica sobre locomn. sta es negada de
modo radical por lospoderes blicos y religiosos, estrecor-
tada desde el interior enlos estados consensuales. Tambin
esla indeterminacin creciente de lojurdico. ste es lle-
vado hacialaidentificacin conel hecho, yaseaatravs dela
va recta del consenso oatravs delava curva de lainter-
vencin humanitaria y laguerra contra el terrorismo.
Lasimbolizacinjurdico-polticafuesustituida lentamente
por una simbolizcin de lo tico-policial de lavida de las
comunidades llamadas democrticas y de sus relaciones
conotro mundo, identificado nicamente con el reino delos
poderes tnicos y fundamentalistas. Por un lado, el mundo
del bien; por el otro, el del consenso quesuprime el litigiopol-
tico en laarmonizacin feliz del derecho y el hecho, de la
manera deser ydel valor. Y tambin el mundo del mal, aquel
donde, por el contrario, lafallaesllevada al infinito y donde
yano puede tratarse sino deguerra amuerte.
Si hubo ruptura simblica, yasehaba efectuado. Querer
fecharla enel 11deseptiembre slopuede ser una manera de
eliminar definitivamente toda reflexinpolticasobrelasprc-
ticas delosEstados occidentales para reforzar el escenario de
laguerra infinita de lacivilizacin c~mtr~~l terroriS,l1lOLqel,
Biencontri elMal. . ,
.~~-~. ~
.. IIIo \ , i t
, .'
' ~,
Mi
I
b~;
' , I(:Y
' ~' 1 $
'i1;'
f~'
lif
'tt ..
" .' , \ ~
~I,.c
l,,
I
1
" \ ~' .
1 .'
7~ ;~, .< ' ;:
:" ~ t~,
j } ~
; ..'.';}~t':t~
l.~: r :
~{!' ~~-' "
~j1 ' ("
..~<
. .:i!l,i:.
LA G U ER R A C O M O F O R M A S U P R E M A
D E L C O N S E N S O P L U T O C R T I C O A V A N Z A D O
Texto publicado en octubr e de 2003 en el nmer o 12de la r evista Lignes.
Que laguerra angloestadounidense muestra algo nuevo en
laforma de gobierno denuestras sociedades avanzadas es
algoconloquetodos estndeacuerdo fcilmente. Esms dif-
cil deidentificar estanovedad por una razn simple. Nuestra
idea de lonuevo, forjada por la concepcin progresista del
movimientohjstQrico, qui:~,eqlle lo nuevo seanuevo y que
todas lasnovedades vayan d-~l~man:A s pues, sesupone
que alaavanzada tecnolgica y al poder mundial del Capi-
tal global lecorresponden formas cada vez ms modernas de
ejercicio del poder: un poder cada vez ms diluido eimper-
L
i
1
.
.-{ I
q
O
Q
O
( j
j
( )
( )
)
( :
(~
-
r)
~)
.)
.D
.5
]
( )
lJ
, ;:r
.J
t)
.j
~)
e)
( )
( )
( )
O
.'5
.)
( )
~)
.D
..."
100 I J ACQUES RANCltRE
ceptible, mvil einvisible como los flujos de comunicacin,
negociado comolasmercancas, queejercensus efectosindo-
loros atravs deun modo devida globalmente consentido.
Segnel humor decadauno, estoesllamado "gobierno mun-
dial invisibledel capital", "deulOcraciademasas h'ilmfante"
o"totalitarismo f.o/t". Con todos l'StOSnombre~, sedesigna
unaformadegobierno aparentemente bienalejadadelascam-
paas militares enfavor del derecho ylacivilizacin, hinmos
aDiosy labandera ymentiras delapropaganda de Estado.
Cmo pensar entonces esanovedad que tan curiosamente
separece aloantiguo?, esabrecha entre lasofisticacin tec-
nolgicadelasarmas ylatosquedad delasformas demani-
pulacin delaopinin pblica?
Partamos deloms evidente: laenormidad delas menti-
rasquesehantenido quecombinar para construir lavisin de
unIrakenposesindearmas dedestruccinmasiva listaspara
alcanzar enmenos deunahora alasnaciones occidentales. La
mentiranosolamenteeraenorme. Eraincreblepara cualquier
mentemsomenos sensata. Por esofuenecesariorecurrir, para
imponerla, al viejoprincipio propagandista: para imponer la
realidaddeunamentira, hay quellevarlams alldetodavero-
similitud: "cuanto ms grande mejor pasa", porque, precisa-
mente, saledel rgimen delacreencia. Estetipo deprincipio
sesupOlacaracterstico delosregnenes totalitarios. Ahora
parece perfectamente adecuado al gobierno de una demo-
craciainspirada enlareligin cristiana. An nos queda saber
por questegobierno lonecesita, por quhaba queimponer
larealidad inverosmil deestamentira. Aparentemente, para
obtener laadhesin necesaria para hacer la guerra. Pero,
por quhaba que hacerla si sesaba perfectamente que no
MOMENTOS POLlTICOS I 101
existaningn peligro? Paraprevenir? Por un sentimiento
deinseguridad tal vez exagerado? Parece que hubiera que
invertir lostrminos del problema. No eralairlseguridad pro-
bada loquevolva necesaria alaguerra. Laguerra ms bien
eranecesaria para imponer lainseguridad. Porque lagestin
delainseguridad esel modo defuncionamiento ldecuadode
nuestras sociedades Estado consensuales.
A pesar deloque digan lospensadores del findelahisto-
riaylosdel totalitarismo 5 0 ft, lostericos del simulacro gene-
ralizado y los del desborde irresistible delas multitudes, lo
arcaicoestenel centro delamodernidad extrema. El Estado
capitalista avanzado no esel del consenso automtico entre
lanegociacin cotidiana delosplaceres ylanegociacin colec-
tiva del poder y sus redistribuciones. No camina hacia la
despasionalizacin del conflictoyaladesinversin delosvalo-
res. No seautodestruyen enlalibertad sinlmites delacomu-
nicacininformtica ylapolimerizacin delasindividualida-
des destructiva del vnculo social. Cuando la mercanca
reina sinlmites, enlos Estados Unidos posreaganianos y la
Inglaterra postatcheriana, laforma de consenso ptima esla
que estcimentada por el miedo deuna sociedad agrupada
entomo al Estado guerrero.
El conflicto de Estados Unidos con la"vieja Europa" tal
vez seaentonces el conflicto entre dos estados del gobierno
consensual. Cuando los sistemas de proteccin y de solida-
ridad social an nohan sido completamente quebrados ylos
gobiernos an intervienen enlaredistribucin nacional delas
riquezas, el consenso seajusta aesas funciones tradicionales
dearbitraje. Significa un modo de representacin de lasoli-
daridad global delosintereses conflictivos, conuna necesidad
I
~
102 I J ACQUES RANCIERE
econmicadefondoplanteada comolaleydehierroqueobliga
al abandono progresivo yconcertadodelos" arcasmos" socia-
les, Cuando seha franqueado este paso, cuando el Estado
"moderno" hasidorelevado desusfunciones deintervencin
social ydarienda sueltasolamente alaley del capital, el con-
senso muesh-asucaramslimpia. El Estado consensual ensu
fonnaacabadanoesel Estadoadministrador, esel Estadoredu-
cido alapureza desu esencia, esel Estado policial. El senti-
miento comn queapoya esteEstado yqueadministra ensu
propio beneficio eslacomunidad del miedo. Si algunos pen-
sadores convirtieron al miedo enlabasedelasoberanaespor-
queesel sentimiento quemaximiza no solamente laidentifi-
cacinentre intereses individuales eintereses colectivos, sino
tambin laidentificacin entreintereses yvalores. Estaidenti-
ficacin entre lacomunidad cohesionada por las amenazas
sobrelaseguridad ylacomunidad unida por losvalores fun-
damentales delaagrupacin humana bendecida por ladivi-
nidad fue, como sabemos, llevada asu grado ms alto en
esta oportunidad. LosEstados Unidos amenazados por las
armas iraques son esaincreble federacin de poblaciones
blancas, negras eindias quehabran decidido encomn hace
algunos siglos fundar una gran comunidad basada enel res-
peto mutuo delasrazas, lasreligiones ylasclases.
Por lotanto, hay dos Estados del consenso ybien podra
ser que, contrariamente aloque larazn progresista desea,
el Estado ms avanzado no seael del Estado-rbitro de los
intereses sociales, sino el del Estado administrador delainse-
guridad. Por lo dems, el juego promovido por nuestros
gobiernos con el tema de lainseguridad y con los partidos
que loexplotan nos advierte bastante sobre el asunto. No se
I
~
"
MOMENTOS POLlTICOS 1103
puede identificar eternamente lafuerza nueva delosparti-
dos europeos de extrema derecha conlareaccindedesaso-
siego de clases que estn perdiendo velocidad eindividuos
desafiliados. Lasperipecias delaltima eleccinpresidencial
francesa al menos podran ayudarnos areconocer el papel
central que desempei'lan en lalgica global de consensOel
tema delainseguridad ylospartidos presuntamente margi-
nales que lo explotan. Por un lado, estos partidos sostienen,
enbeneficio de los Estados, el sentimiento deinseguridad.
Por otro, ellos mismos son, para el Estado consensual, una
forma ms de inseguridad. As, promueven, asus propias
expensas, lasuniones sagradas" democrticas" quehoy pro-
veen al gobierno consens~al delosmedios dellevar asufin
lapoltica del consenso social-es decir, deliquidacin dela
proteccin ylasolidaridad social-, ymaana ledarn losde
administrar el consenso del miedo.
Por supuesto, sedirqueel miedo no essimplemente cues-
tindefantasmas. Las Twin Towers efectivamente sederrum-
baron. Y las formas deviolencia, dechantaje y otras queali-
mentan ennosotros el sentimiento deinseguridad sonmuy
reales. Pero loque el ejemplo estadounidense hademostrado
demodo superlativo esquelaprevencin delaviolenciaode
lospeligros reales ylaprevencin delainseguridad imagina-
riason dos cosas diferentes y que el Estado avanzado estaba
infinitamente ms cmodo para tratar lasegunda quelapri-
mera. Denuevo, esmejor renunciar alaidea dequelosregre-
sosdel arcasmo recientemente comprobados enlosEstadosY
lassociedades avanzadas seranreaccionesdefensivas, debidas
alospeligros quehoy hacen pesar enelloslasactitudes reacti-
vasdelaspoblaciones msomenos desfavorecidas del planeta.
f )
()
:)
\ )
)
"1
')
I )
,)
)
}
,)
)
)
)
)
)
)
)"
)
,)
)
)
()
)
,)
)
()
)
')
)
J
)
I
- ~ . )
f
1
t
,
1 04 I J ACQUES RANClt RE
Lostemas del"retraso" y delas reacciones desesperadas
delos "retrasados" ylos "humillados" delamodernidad no
podrn enmarcarar eternamente larealidad, annque aumente
demodo exponencial el nmero desocilogos ypolitlogos
queconestoseganan el pan decadldh Plimero, nldlindica
queel deslrrollomundill sinlmitesdel gobiemo plutocrtico
lleveareducir labrecha entre ricos ypobres, donde vemos
cmo pesa nna amenaza permanente sobre lospases avan-
zados. Ensegundo lugar, lospreparativos del 11deseptiem-
bredemostraron que el capital internacional y latecnologa
moderna podran aliarse bastante bien con el "arcasmo"
religiosoy el fanatismo destructor. Entercer lugar, lagestin
meditica cotidiana detodas lasformas depeligros, riesgos y
catstrofes-desde el islamismo hasta lasoleadas decalor- as
como el tsunami intelectual del discurso catastrfico y las
morales del mal menor, muestran claramente que los recur-
sosdel temadelainseguridad sonilimitados. Lainseguridad
noesunconjnntodehechossinonn modo degestionar lavida
colectiva que tiene todas las chances de perpetuarse aun
cuando mientras quenuestras academias yfacultades hayan
encontrado unmodo devidacomn aceptable. Si Irnesinva-
dido despus deIrak, todava habr cercade sesenta "Esta-
doshostiles" queamenacen laseguridad delasnaciones plu-
tocrticas. Y, como sabemos, no slo las armas amenazan
nuestra seguridad. Esrazonable prever operaciones polic-
aco-militares, ardientemente sostenidas por laopinin ilus-
trada y destinadas aderribar los gobiernos de pases que
podran provocar, por su falta de previsin, catstrofes cli-
mticas, ecolgicas, sanitarias, etc. Lafamosabrecha entrelos
avanzados ylosatrasados quejustificalasintervenciones poli-
MOMENTOS POLITICOS I 1 05
cialescontra todos los riesgos que induce, tienepor lotanto
todas lasposibilidades deser profnndizada indefinidamente
por lamisma polica.
Probablemente seaimprudente pronosticar cules sern
lasfuturas formas deestlgestin delainseguridld. Apenas
estamos viviendo el despertar dt' las fl)rn1Z1s delanueVluto-
pa, lautopa del gobierno del planeta atravs delaautorre-
gulacin del capital. Por supuesto, esuna manera dehablar.
Precisamente, ninguna necesidad histrica nos obliga aver
suapoteosis. Esan ms necesario salir delas falsas eviden-
ciasdelahistoria progresista para reconocer el vnculo entre
el "arcasmo" delainseguridad y los avances del gobierno
plutocrtico. Tambinesimportante identificar algunas carac-
tersticas singulares de este gobierno. El caso de lamentira
del Estado debe ayudamos. Hemos visto funcionar laquin-
taesencia delos principios delapropaganda llamada totali-
taria. Seguramente habr quien sesorprenda deque losEsta-
dos Unidos deBushno tengan nada que ver conlaAlemania
deGoebbels: losopositores delaguerra han expresado libre-
mente su opinin y semanifestaron enlava pblica. Esper-
fectamente exacto. Pero, precisamente, eso nos seala la
singularidad delasituacin actual respecto de las oposicio-
nes recibidas entre totalitarismo y democracia. En efecto,
hemos sido testigos denna situacin deyuxtaposicin inau-
dita entre las formas delibreexpresin de los Estados cons-
titucionales modernos y las formas de propaganda de los
Estados llamados "totalitarios". Durante meses, los canales
detelevisin dominantes deEstados Unidos repitieron hasta
el cansancio day noche lasverdades del discurso oficial: la
horrible amenaza que pende sobre lanacin por las armas
. - 1
106 I J ACQUES RANCIERE
de destruccin masiva iraques. Las repitieron en boca del
presidente ylossecretarios deEstado, delosrepresentantes
delamayoraydela"oposicin", ydelosperiodistas yexper-
tos de todo tipo. Las repitieron "libremente", puesto que,
como sabemos, esos canales de televisin son independien-
tes del gobierno, l lo sumo dependientes de los mismos
medios financieros quelesonserviles. Sehavisto claramente
que no senecesita una televisin que pertenezca al Estado
para tener una televisin al servicio delamentira del Estado.
Como sehizo ms evidente quenunca quelasolidaridad de
los partidos en lagestin delainseguridad y lamentira de
Estado eralarealidad sustancial desupresunto conflicto (las
pocas ytmidas crticasdelosdemcratas alaadministracin
republicana sereferan asus deficiencias en lalucha contra
lainseguridad). El Capital ha demostrado su perfecta capa-
cidad de montar maquinarias de lainformacin aptas para
garantizar lapropaganda de lamentira de Estado. Deeste
modo, hemos visto qu forma de libertad sepuede esperar
de un sistema deinformacin eximido delas servidumbres
del servicio pblico, completamente coherente con lacon-
jWlcin del poder del Estado y del poder delariqueza. For-
mas estatales, aparato militar, poder econmico y poder
meditico alcanzaron, en laguerra estadounidense, el alto
grado deintegracin quemarca laperfeccin del sistema plu-
tocrtico. El poder directo delospropietarios delosimperios
mediticos, experimentado en Italia, figura entre las formas
pioneras del mismo sistema.
Laoriginalidad de lasituacin actual es lacoexistencia
deesteaparato capitalista depropaganda deEstado y deuna
opinin pblica democrtica. LaItaliadeBerlusconi, laEspaa
1 *
1~
-~
MOMENTOS POLlTICOS I 107
deAznar ylaInglaterra deBlairhan experimentado enormes
protestas masivas contra laguerra. Incluso enEstados Uni-
dos, apesar delapresin consensual ylaalineacin decon-
senso delaprensa llamada "liberal", losopositores delague-
rra pudieron expresarse libremente enlas calles eincluso el
conductor ms empedernido de Fax Nnl's finalmente adn-
ti quelaprimera enmienda delaConstitucin Federal pro-
hiba echar de sucargo al profesor deColumbia culpable de
decir que los opositores consecuentes de laguerra deban
desear lavictoriaenIrak. Alcanzaba --concluy- conescupirle
enlacara. El sistemaoficial deinformacin/ opinin integrado
puede tolerar, asulado, una escena delibreexpresin consi-
derada como despreciable. Aun cuando, al parecer, yanose
trata delaopinin personal ydiscutible deunindividuo, sino
de movimientos demasa. El presidente Bush agradeci fer-
vorosamente alosgobiernos europeos aliados por nohaberse
dejado alejar del buen camino por laoposicin delaopinin
pblica desus respectivos pases.
Sinduda deberamos reflexionar, del otro lado, sobreesta
coexistenciadesistemas deopinin. Algunos lainterpretarn
deuna manera pesimista como un signo deinutilidad dela
opinin democrtica. Podemos encontrar all, por el contra-
rio, laoportunidad derecordar que loque separa lapoltica
democrtica delasformas normales degobierno delariqueza
esladualidad, no delospartidos del gobierno, sinomsbien
delossistemas delaopinin pblica. Latendencia normal de
estos gobiernos oligrquicos alos queselesdael nombre de
"democracias", por laconfusin entre las formas del Estado
ylasformas delapoltica, no esel reinoigualitario delacomu-
nicacinyel consumo demasas. Eslaintegracin delospode-
,)
()
,)
,)
)
,)
'\
,
)
)
)
)
~'>
)
1)
)
)
)
y
)
}
. : )
,)
,)
()
. )
,)
,)
()
)
)
)
)
)
,
. )
.-
108 I J ACQUESRANCltRE
res capitalista, estatal, militar y meditico. Un movimiento
democrtico consecuente debetener plena conciencia, contra
lafeprogresista enlahomogeneidad delosdesarrollos, delo
quesepara sus formas delasformas del Estado y su libertad
delalibertad delas mercanCas.
i '
<
" t ' O
-~
.
,
,
1
- ~. - -
i
-.
I
I
I
I
l
i
. . f:f---'Z@
'""'.,0..- :~ .,. ...
Lasideasnomueren tanpronto ni conlamisma facilidadcomo
conlaquelodesearan loseditorialistas, especiecarnvora que
todos los das necesita consumir carne frescay enterrar pen-
samientos muertos como, por ejemplo, el comunisIl\o. En
nuestras revistas, lapalabra apenas evoca hoy historias de
represin feroz oimgenes de fbricas en ruinas y dignata-
riosembalsamados vivos.
Pero una idea nunca define una nica realidad posible.
- EIcomunismo no erasloel sueo deun nuevo mundo colec-
tivo al que slo habra respondido lapeor de las p~s~dil1 as.
o
Edit orial radiofnico ledo en marzo de 2003en el programa Les vendredis
de lapilllosophie [Los viernes de la filosofa], de France-Cult ure.
U N C O M U N I S M O I N M A T E R I A L ?
r; <
. <
.ltf
j l
~l.
!~{
- \'i-
\;
" : : . .. '1:'':'=' =.=.; _
-~
110 I J ACQUES RANCIRE
Tambin fueuna idea determinada, incluso un sentimiento
sobreel movimiento delascosasalasqueveavolverse cada
vez ms inmateriales, ypor lotanto cada vez menos apro-
piables por individuos, cadavez ms asimilables al aireque
todos respirl11."Todo loslido sedesvanece en el aire". La
propuesta aplrcntcl1lente menos poltica del l\IImzjicsto del
Partido Comunista bien podra ser lams duradera.
Enefecto, aquel sueo siguesu camino. Larevolucin de
losproductoresrealmentenomantuvo suspromesas. Perodicen
quelalgicadel Capital queproduce suspropios sepultureros
habraencontrado unamaneramejor deacelerar supropio fin:
asaber, larevolucin delasmquinas reproductoras.
Senosdicequegraciasaellatodamaterialidad hoy setrans-
forma enidealidad para comunicarse instantneamente con
cualquier persona encualquier punto del universo. Gracias a
ella, las ideas, las imgenes y las msicas, digitalizadas de
manera similar, correnlibrementedepantalla enpantalla bur-
lando aquienes an pretenden afirmar sobre ellasel derecho
delospropietarios.
Hacetreinta aos, losfilsofoshabran declarado lamuerte
del propietario por excelencia, el sujeto dueo de su propio
pensamiento. Larevolucin informtica habra transformado
supromesa enrealidad. Lainteligencia delamquina auto-
mtica habra relevado los desvos de los artistas pop olos
collages de los DJs para eliminar no solamente lapropiedad
delascreaciones, sinotambin supropio fundamento: ladife-
rencia entre los procesos delacreacin y las mquinas de la
reproduccin. Ahora es lainteligencia-mundo, lamquina-
mundo oel cerebro colectivo el quemultiplicara libremente
hasta el infinito sus palabras, sus canciones y sus imgenes.
MOMENTOS POLITICOS I 111
Obviamente, todo idiliotienesulado oscuro. Larevolucin
planetaria delaimpropiedad inmaterial tiene, como laotra,
susgulags. Loseditores demsicaodeliteratura no renuncian
aquelospiratas deladescargapaguen. Muchos escritoresan
creenlosuficienteensupropiedad COTIlO para reclamar quese
paguen derechos aquienes sededican al lT1odestocOnlUniS1110
deleer enlasbibliotecas. hlcluso sevecmolasvctimas delas
catstrofes, delaslimpiezas tnicas odelas acciones terroris-
tas reclaman, acambio de sus casas destruidas osus padres
asesinados, derechos sobrelapropiedad delasimgenes toma-
das por losfotgrafos.
Hay queverlo slo como ecos deotra poca? Ohay que
decir, por el contrario, que el derecho no deja deadaptarse a
lasnuevas tecnologas, rechazando as las fantasas sobrela
muerte del autor ylalibrereproduccin depensamientos, im-
genes y obras?
Talvez haya quecomplicar un poco el asunto, diciendoque
hay varias maneras deentender lapropiedad ylacomunidad,
diversasmaneras donde cadauna puede vincularseconsucon-
trario. Demodo que las relaciones entre lapoltica, latcnica,
el arteyel pensamiento siempre sonun compromiso inestable
entrevarias formas depropiedad eimpropiedad.
Por ejemplo, una opinin admitida supone quelamoder-
nidad literaria y artstica desde el romanticismo ha estado
ligada al desarrollo del culto al autor, que naci al mismo
tiempo quelosderechos del mismo nombre. Fcilmentepode-
mos deducir que el campen de lanovedad artstica era, a
pesar desussentimientos sociales o, por el contrario, susrepug-
nancias deesteta, un cono del orden propietario.
~'-- -:"-,._ "'ji ..,~J
)
l)
)
1)
)
)
)
)
)
)
, )
()
)
,)
)
.)
)
)
)
1)
~)
,)
!)
()
)
l)
. )
, )
')
)
)
)
)
)
f
112 I J ACQUES RANCltRE
Enconsecuencia, cualquier cosa que contradiga esepri-
vilegio-desde lasimgenesenseriedeestrellasodeproductos
comercialesdelaeradel pop hastalapiratera digital- sepaga
acuentadeunarevolucinposmoderna quehabra destruido,
si no los derechos jurdicos de lapropiedad, al menos las
ilusionesmodcmist{ls de!<I origina]idZldartsticZlasoci{ld{lsl]
mito del autor propietario.
Enrealidad, laconstitucin moderna del autor y su pro-
piedad parecehaber seguido caminosmenos rectilneos. Digan
loquedigan, laconsagracin del genio literario naci menos
delasgestionesdeBeaumarchaisenfavor del derecho deautor
que del empeo delosfillogos desu tiempo por desposeer
aHomero delapaternidad desuobra, para convertirla enla
expresin annima deun pueblo y deuna poca.
Ensuma, el autor nacijunto con su sombra, consu des-
vanecimiento en lapalabra annima. Esto mismo eslo que
expres lacontradictoria palabra "genio": laequivalencia
deuna propiedad y deuna impropiedad.
Por suparte, losrepresentantes ms consagrados del culto
literario-Flaubert, Mallarm oProust- nohan dejado desos-
tener laradical impersonalidad del actodeescribir. Y lasnue-
vas artes nacidas delatcnica, como lafotografa, vieron su
dignidad artstica vinculada alapromocin como sujetos de
artedecosas insignificantes eindividuos cualesquiera.
As pues, escomo si una alianza duradera hubiera puesto
alasingularidad artsticaenlainterseccin dedos impropie-
dades: laimpersonalidad del autor y lapuesta adisposicin
delaimagen decualquiera.
Esqueestapuesta adisposicin supona por s misma que
cualquiera poda tener -aunque slo fuera para que selalle-
::? '
i
11
MOMENTOS POLlTICOS I 113
varan- "su" imagen, esa"imagen" quehasta entonces siem-
prehaba sidoprivilegio delosgrandes. A cambioellaledaba
el poder deretomar simblicamente el bien robado; daba a
todas las hermanas deEmma Bovary el derecho dereapro-
piarse del producto del sueo del artepuro deun novelista
para Zldmirarsu vulgar imlgcn reflejada aH.
Lapromocin del autor impersonal ha sido relacionada
conesecomunismo salvaje, esecomercionocontrolado delas
imgenes. En relacin con esto, lasituacin contempornea
podra ser ms bien compleja, ms contradictoria deloque
quisiera laimagen llana del comunismo telemtico.
Seguramente, las mquinas dereproduccin y el ingenio
delospiratas seguirn alirr.entandosimultneamente por un
tiempo el sueo delalibrered planetaria ylaimaginacin de
losjuristas encargados deproteger losderechos delapropie-
dad. Pero loqueal mismo tiempo parece estar destruida esla
alianza histrica delaimpersonalidad artsticaconlaimagen
delos seres annimos.
Cada vez ms hoy laimagen de uno mismo seconvierte
en una propiedad, ms segura, en cierto sentido, que lade
las obras ola del propio yo. Cincuenta aos atrs, los fot-
grafos de la calle hacan arte captando al pasar laimagen
de los placeres mediante los cuales cualquiera afirmaba la
posesin de una vida propia. Hoy sus sujetos estn funda-
dos en refutar ese anonimato que los ha inmortalizado, en
pedir, enlugar desugloriaimpersonal, derechos sobrelapro-
piedad de su imagen.
y antes que reapropiarse del texto del novelista, las her-
manas deEmma estaraninvitadas areclamarlederechos sobre
lapropiedad robada de sus vidas y sus sueos. Tal vez sea
.-.-------
_ .-
114 I J ACQUES RANCltRE
para conjurar eseriesgoquenuestros escritoresyasloexplo-
tan su derecho asu propia imagen, nos entregan lo que les
pertenece, suvidacotidianaysuspensamientos actualizados.
Lapropiedad, as como el comunismo, noceden. Cambian. Y
el arteylapoltica conellos.
1 1
1
.:.;:-
a't
~;
~.
l
:
..
~.
~~,
;-,'
.:.(,,'
/.J .
L A C I E N C I A A V A N Z A D A Y S U S O B J E T O S R E Z A G A D O S
Editorial radiofnico ledo el 9de mayo de 2003 en el programa Les ven- .
dredis de laphi1 osophie de France-Culture.
Cuando yo erajoven, sedeca que latarea delafilosofaera
encontrar laracionalidad quefuncionaba enlasprcticas cien-
tficas. Hoy en da, escucho decir por ah que suverdadera
funcin esechar luz sobrelosproblemas delavida cotidiana.
Sera@a e1 e~ci~r:!- dolorosa entre exigencias contradicto-
rias si mientras tanto lacienci~nohu'bi~ralogrdo colocarse
as misma enel rgimen delocotidiano parapennitirnos des-
cubrir enel metro matinal lasformas deracionalidad questa
aplica alacomprensin denuestros problemas cotidianos.
. ..1 1
-1
,:)
q
c :
O
)
e)
')
f)
,:)
J
'j
(j
j.
'')
o
(j
O
1)
,-)
()
C)
.,j
(j
()
~)
{)
\'5
(j
e)
rj
()
~J
t5
._ ...;.~-
I
{
\
\
~
\
,
~
1 1
~
, 1
1
l
1 1 61 J ACQUES RANCltRE
Esas comohacepocouno deesosperidicos gratuitos que
sedistribuyen enlaentrada del metro resuma losresultados
deunainvestigacinrealizadadurante tresaospor un equipo
dequincecientficossobrelascausas delaelevada tasadesui-
cidiosenBretal1 a.
El encadenamiento delascausaseraclaro:abrupta transicin
deunestado deatraso socioeconmicoalamodernidad ysub-
siguienteprdida dereferenciasculturalesquetraen comocon-
secuenciaunabajaautoestimaquefavoreceel fatal pasajeal acto.
Lopropio delaciencia es, dicen, su generalidad. Cierta-
mente, lageneralidad de esta explicacin es satisfactoria
paralamente. Por esosuxitoesindiscutible. Hay pocos fen-
menos contemporneos que no seexpliquen como un paso
mal vivido deloantiguo alonuevo.
Por ejemplo, lospolitlogos ysocilogos nos explican con
regularidad losresultados electorales delaextrema derecha
con el mismo complejo de causas: reaccin retrgrada de
poblacionesduramente golpeadas por el impacto delamoder-
nidad y angustia por laposterior prdida de las referencias
culturales, capaces depermitirles responder adicho impacto.
Lascosasseponen borrosas cuando secomprueba quelas
mismas causas que producen losmismos efectos generan al
mismo tiempo losefectosinversos. Como sabemos, laregin
deFranciadonde losresultados delaextremaderecha sonms
modestos esprecisamente estaBretaallevada alasms extre-
mas consecuencias por el impacto delamodernidad.
Obviamente, podramos plantear lahiptesis de que el
mismoimpacto queencualquier otraparte setraduce envotos
para laextrema derecha, aqu setraduce ensuicidios, ypodr-
amoscomenzar unainvestigacintrienal paraexplicar lasraza-
:;;
;;
d
~.(,
~I
IJ i
iI f
MOMENTOS POLlTICOS I 1 1 7
nesdeestadiferenciasignificativaentrelosefectosdeunamisma
causa.Perotambinpodemos recordarqueel propiovotoracista
yxenfobosedejaexplicar comounareaccinaloscomporta-
mientos antisociales delosjvenes inmigrantes, comporta-
mientos tambin causados por el paso brutal del atraso ala
modernidad delaspoblaciones inmigrantes ypor laprdida
desusreferenciasculturalestradicionales, queafectduramente
laautoestima consus subsiguientes consecuencias.
Entonces, nos veramos menos llevados arefinar nuestras
hiptesis sobrelascausas cercanas delosefectosdiferenciales
del impacto delamodernidad queareflexionar sobrelaforma
misma del argumento que reproducen indefinidamente los
estudiosos, losexpertos de'gobiemo, losministros Ylosperio-
distas: el argumento quenos diceque all donde hay proble-
mas-inconvenientes individuales, movimientos sociales, votos
xenfobos u otros- esporque son causados por ladificultad
delosrezagados deconvertirse enavanzados, en definitiva,
por ladificultad delosidiotas deconvertirse eninteligentes.
Dehecho, hay dos cuestiones queprovocan asombro. En
primer lugar, nos preocupa que ao tras ao segaste tanta
inteligencia en estudiar las razones por las que la gente es
tonta. Y soamos conlosresultados tal vez sorprendentes que
podra producir lamisma cantidad de energa aplicada en
estudiar las formas y las razones detodas sus manifestacio-
nes decapacidad intelectual. Como sabemos, enlaactualidad
seestigmatiza ese tipo de sueo, con el nombre de "popu-
lismo", como el mayor crimen contra lamente.
Pero entonces lacuestin sedesplaza: si lamentablemente
tambinqueda demostrado el retraso, aquin sedirigesucien-
ciaypara qu estil? Nuestros antepasados, como sabemos,
118 I J ACQUES RANCltRE
sepreocupaban menos. Secontentaban coninvocar laigno-
rancia olasupersticin delagente comn. Algunos vean la
mano delaprovidenciaenlasabiareparticinquedabalacien-
ciaalosgobiernos ylareliginal pueblo. Otros pensaban que
losgobel1lantesyloseshdiosos deban, por el biendelasocie-
dad, sustituir lasIUCt's del saber por lastinieblas delarutin1y
lasupersticin. Peronadiesemolestabaendesarrollar W1acien-
ciaqueexplicaraalosignorantes por queran ignorantes.
Parapreocuparse por ello,esprecisoquelaignoranciahaya
cambiado de estatuto, que yano sea lanada de laciencia,
opuesta alasLuces, sinoqueseaalavez el objetopropio dela
cienciaysu cmplicems omenos secreto.
Estecambio deestatuto esobra deesta configuracin de
pensamiento llamada" cienciasocial". Naci en el siglo XIX
como una meditacin sobreel dilema planteado por lanove-
dad democrtica yel desorden revolucionario, loquevolva
imposible mantener laseparacin entrelacienciadelosestu-
diosos ylaignorancia delosignorantes; imposible encambio
el reemplazar laignorancia delosignorantes sinquecayeran
las "referencias culturales" -en aquella poca sedeca "cre-
encias comunes" - quemantenan larelacin entre losindivi-
duos y lacomunidad. Pero imposible tambin que lapropia
modernidad no hiciera caer esas referencias que por s solas
permitan soportarla, provocando el aislamiento suicida de
losindividuos oel desencadenamiento anrquico delasmasas.
Madame Bovary yJ unio de1848, dos grandes fantasmas que
atormentaron el siglo sociolgico.
Entiempos deDurkheim, sinembargo, lasociologa sen-
taque era lafuerza que resolvera lacuadratura del crculo
MOMENTOS POLlTICOS 1119
queellamisma habatrazado yqueasegurara, contralosries-
gos deladesconexin social, las creencias comunes deuna
sociedad moderna. Estaedad heroica delaciencia social ha
pasado, como antes haba pasado el optimismo delasLuces.
Actualmente, seha visto trivializada en una funcin ms
modesta y ms tranquil1de1compaiiamientodel orden y de
explicacin del desorden. Con esta forma, tambin trata de
explicar alosestudiosos yalosrezagados lasrazones por las
cuales estos ltimos son rezagados y no pueden no serlo, es
decir, que conservan sus referencias rezagadas y caen enel
retraso dequienes lashan perdido. As seexplica, ensuma, el
riesgopermanente incluido enel paso permanente deloanti-
guo alonuevo.
Lacienciadel riesgo sellama" seguro". El diario no deca
si losinvestigadores recomendaban alaaseguradora quehaba
encargado lainvestigacinqueaumentara lascuotasdel seguro
alossuicidas deBretaa. Pero queda claralaconclusin que
seextraedeestasexplicacionespropinadas adiario enlaspan-
tallas y las radios oenlos editoriales delaprensa por soci-
logos, politlogo
s
, filsofos y dems expertos. Si losrezaga-
dos sonuna amenaza permanente para el orden social,yasea
porque siguen siendo rezagados oporque dejan deserlo,
evidentemente sededuce quesiempre necesitarn quelosno
retrasados los gobiernen y eviten las catstrofes quesiempre
estn apunto deprovocar.
La lgica del seguro adicional se extiende entonces a
toda lasociedad. El costodel gobierno delosavanzados esel
seguro justificado que los retrasados deben pagar para estar
protegidos los doce meses del ao contra las catstrofes que
suretraso amenaza continuamente congenerar.
--- =3
)
''1
,)
")
)
}
)
I )
)
)
)
.)
,)
,)
,)
. )
)
')
)
)
)
)
,)
~)
)
,)
. )
)
')
)
()
)
,)
)
J
e
;,
-~ -,;;-=;:: -=: . . ~.
120 I J ACQUES RANCltRE
Seraun error ver aqu slo laforma moderna deladoc-
trina hobbesiana. Para Hobbes, lanecesidad dealienacin
sededuca delacapacidad igual detodos, aunque fuera en
formadesuigual capacidad dedaarsemutuamente. Actual-
menteyano setrata deconjurar lospeligros delaigualdad
sin.olosdeladesigualdad. Yano setrata deflmdar lasobe-
rana, sino demantener lanecesidad deun sistema desegu-
ros. Tampoco setrata del emolamiento delacienciaal servi-
cio deun poder, sino del automatismo deuna mquina
moledora que no deja dedemostrarse as misma que s
llevaladelantera, puesto quesuobjetono dejadeir rezagado.
Quhacer dentro deun crculo sino dar vueltas?
I
1
'.(
1,
,'1
~";
1e
.l
{"
~~. ~
~$ 1
. ~
,.
"~~_: ot~
:~~, :t.
J , ~J
;i~
,i~.
,"'~
~~
Ti
p.
f'
;t! ;
,~
,tt
q '1'~,
'$
~"
;r"
'~~
'l}
,C ;~
;~
, ,
SOB RE EL VEL O ISL MICO:
UN UNIVERSA L PUEDE ESCONDER OTRO
:-.-' :i.::-T">'! ' =_. ~:. ;,;. . =
Durante el otoo de 2003, se discute jeroientemente el proyecto de ley adop-
tado en marzo de 2004 tendiente a prohibir en instituciones educativas
pblicas el uso de smbolos o prendas que denoten la pertenencia a una
religin. Este editorial se ley el19 de diciembre de 2003 en la radio France-
Culture en el programa Lesvendredis delaphilosophie.
Hay una manera tranquilizadora deplantear lacuestin que
seha dado enllamar"del velo islmico".C onsisteensopesar
dos principios delavida encomn. Por un lado, launiversa-
lidad dela ley ala quelas particularidades deben some-
terse;por otro, el respeto delasdiferencias sinla cual ninguna
comunidad esviable. Sinembargo, podra suceder quelaeues-
-' ~ . -. :::$ '
.
,\
l'
i,
r..
;
I
I
I
I
I
i
I
)
I)
')
,)
)
)
)
)
)
)
)
.)
)
)
)
)
)
i)
)
)
)
)
)
,)
)
)
')
)
')
)
,)
)
. )
I )
j
MOMENTOS POLITICOS I123
._--_. . ' , _ ---' __ . . ~ _.-- - .
directores y los consejos de disciplina son quienes tienen el
poder de evaluar soberanamente qu personas Yqu actitu-
des sonlasquedestruyen lacomunidad del saber.Desdeeste
punto devistanada espeor quelatendencia actual adespo-
jar las instituciones escolares de su poder de decisin para
entregarlo alostribunales. Sinembargo, lalevpropuesta evi-
dentemente nohaceotracosaquereforzar estatendencia, que
trata alaescuelacomo acualquier otro lugar social.
Loqueentonces sostieneel pedido actual delaleynoesni
launiversalidad indiferente alasparticularidades ni lasingu-
laridad radical delacomunidad escolar.Esununiversal cultu-
ral,laideadeunconjuntodevalores deuniversalidad sobrelos
queseasientanuestrasocidadyqueimponeunarepresin,no
delasdiferencias engeneral, sino dealgunas particularidades
opuestas adichosvalores.Laleypropuesta esentoncesunaley
excepcional, queapunta aalumnos deun sexoyuna religin
determinados, afindeactuar demodo indirectosobrelacomu-
nidad alaquepertenecen.Excluir alasnias quellevanvelose
plantea comounamanera deliberar alasmujeresmusulmanas
del veloydelasituacindedesigualdad delaqueessmbolo.
Una posicin deestetipo exigesolamente queserevoque
laforma deuniversalidad hasta entonces reivindicada por los
tericosdelalaicidad.LaEscuela, decan, sloseocupadeuna
solaigualdad, lasuya: ladel saber quedistribuye atodos por
igual. Aunque quiere ocuparse dereducir las desigualdades
existentes enlasociedad, confunde lainstruccin yhunde la
universalidad del saber enlospeligros delademanda social.
Los trminos enlos quehoy est redactado el pedido deley
vuelven acuestionar, sin decirlo, estavisin delaespecifici-
dad escolar.No reivindican laneutralidad delaEscuela, sino
. . .
"
i
1
: j
1
I
1
i
I
1
j
1
J
122 IJ ACQUES RANCltRE
tinfueramstemible: quesetratara deelegir noentrelouni-
versal y loparticular, sino entre varias formas universales y
varias maneras departicularizar louniversal.
Aquel al queseapelaconmayor facilidad enlaactualidad
esel universal jurdico-estatal delaleyqueno haceprefercn-
ci)Sentre laspersonas y sus pecuiiaridJ des. Sinembargo, es
dudoso queeseuniversal pueda resolver laquerellaenel sen-
tido enel quesesueledecir.Si laeducacin pblica sedirige
atodos por igual, haciendo caso omiso delascaractersticas
-religiosas ono- quediferencianalosalW1 1 l1 0S, laconsecuencia
ms lgicaesque tambin debe impartirse atodos y atodas
sintener en cuenta tales diferencias y smbolos que los exhi-
ben. LaEscuela, entonces, no debe excluir estos smbolos,
puesto que, por definicin, no losve.
El pedido deuna leysobreel veloesentonces el pedido de
una leyqueintroduzca una excepcin alainvisibilidad delas
diferencias respecto delaley.Debe efectuarse ennombre de
un principio deuniversalidad que vaya ms alldelamera
igualdad jurdica. Para losdefensores ms intransigentes de
lalaicidad, esta universalidad es ladel conocimiento com-
partido, superior acualquier convencin jurdica yatoda ley
estatal.El nio quehacomprendido -dice una teoradelalai-
cidad- est en una posicin divina. Estaparticipacin spi-
noziana en ladivinidad del conocimiento define, para la
escuelaque forma enella, un rgimen deexcepcin radical al
rgimen comn deindiferencia alas diferencias.
Lacuestin essaber si una leycomo laquesepropone hoy
responde adecuadamente aesta exigencia. Si lacomunidad
escolar esuna excepcin delas agrupaciones sociales comu-
nes, lo que primero debe reivindicar es su autonoma. Los
124 I J ACQUES RANCIERE
~
. \ t -
f
. .
~
~-;:
Liquidar la herencia de Mayo del 68, tal fue una de las gran-
des consignas de la campaa presidencial de Nicolas SarkozY.
Pero seequivocaba de momento; laliquidacin intelectual de
esta herencia ya haba comenzado con lallegada al poder del
Partido Socialista en 1981 y fue llevada acabo, bsicamente,
por intelectuales que se embanderaban en la izquierda.
Qu era eso tan terrible que haba que liquidar? Cual-
quiera que haya sido el porcentaje de i1usi~;es y errores de
aquel tiempo/algo es cierto: el paisaje de Mayo del 68fue el
, , ' , . . ~ . . < . . . : : . - - .
___ .o.~...:. "=' =. , : . ~
Texto publicado el 4de mayo de 2008 en el diario brasil~o La Folha de
Sao Paulo.
M A YO DEL ' 68 REVISA DO Y CO RREG IDO
.:'l~
i . . . ; "
: ~,
~
"
/f~
. . ,
:I :~
,
11ft
. . ~
t
t
! It
, i lIJ .
I
' ; r :
5 .
; ~
. ~f :~.
':.'I ~" ~"
:;'
I } l" ~:
. ~. , . . . I' , . "
; ' , "
f ;
df
';' ~''4
!
: , 1; _ ~~
;N. t' :,j
una funcin social de la cual debe ser instrumento. Pero si la
escuela debe, una vez ms, reducir las desigualdades en la
sociedad, seplantean dos cuestiones: qu desigualdades socia-
lespertenecen alaEscuela y cules no? Y este efecto, debe ser
operado por lo que la Escuela irtcluye opor lo que excluye?
Estas preguntas son un poco intimidantes, de ah el desplie-
gue aun terreno aparentemente ms seguro: el de lalucha por
defender lahomogeneidad social contra las diferencias comu-
nitarias. Loque convierte aeste terreno seguro en inestable por
s mismo es que nuestra sociedad est regulada ante todo por
el funcionamiento de una cuarta universalidad: la universali-
dad capitalista del equivalente monetario. En tiempos de Marx
~secreaqueseahogara en las aguas heladas deladiferencia reli..;.';" ~" -~-" ' >" ~
giosa. Ahora parece que sus consecuencias son muy diferentes:
por un lado, tiende ahacer de lainsignia religiosa uno de esos
smbolos dediferencia que cada uno denosotros -y cada alumno
enparticular- debe enarbolar en su cuerpo como marca deper-
tenencia ala felicidad colectiva del sistema; por otro, tiende a
hacer deladiferencia religiosa, lanica diferencia que seleresiste,
el nico principio de otra comunidad.
Pensar la relacin de estos cuatro universales y actuar
siguiendo este pensamiento probablemente exigira lapartici-
pacin de un quinto universal. Podramos llamar " universal
pltico" aesteuniversal adicional que medira atodos los dems
con su vara, lade laigualdad incondicional de todos con todos.
Pero tal vez sea demasiado trabajo. Tendremos por lotanto una
ley cuya tarea ser disimular en su aparente simplicidad lacon-
tradiccin no medida de los universales. La cuestin reside -~" ;.
ensaber si laconfusin consensual delosconceptos puede curar
laconfusin comunitaria de los sentimientos. " _~,s,.
l~~' . '
. ' , -
_
- .
MOMENTOS PoLlTICOS I 127
una revolucin es un proceso autnomo de reconfiguracin
de lo visible, de lo pensable ylo posible, yno el cumplimiento
de un movimiento histrico conducido por un partido pol-
tico asu objetivo.
Esta leccin no es del agrado de los estudiosos delas revo-
luciones y de las ciencias socia1cs. Cuando la efervescencia
de los aos 1968 culmin con la llegada de los socialistas al
poder, pudo comenzar el trabajo de desfiguracin. Primero
elimin ladimensin internacional, luego la dimensin social
y obrera del movimiento. Los nueve millones de trabajado-
res en huelga y las banderas rojas en todas las fbricas des-
aparecieron de lamemoria. Mayo del '68 fue consagrado defi-
nitivamente como una rebelin de la juventud. Lajuventud
seconsider el tiempo de los amores y el movimiento de1968
se asimil a una aspiracin de los jvenes por abolir el
yugo paterno y los tabes sexuales.
Pero por qu una reivindicacin inherente alanaturaleza
de lajuventud habra esperado hasta entonces para causar esa
insurreccin de masas? La respuesta ya estaba lista: lo que
haba motivado la insurreccin de lajuventud, era -dicen- el
frenes consumista naddo de laprosperidad de los aos 1950,
era la incitacin al disfrute que desarrollaba, con sus escapa-
rates y sus publicidades, la triunfante sociedad de consumo.
A decir verdad, la crtica de esta sociedad haba sido uno
de los grandes lemas del movimiento de 1968, pero poco
importa: Mayo del '68 se convirti retrospectivamente en el
movimiento de una juventud impaciente por gozar de todas
las promesas del libre consumo del sexo y las mercaderas. En
la dcada de 1960, algunos socilogos estadounidenses ya
haban convertido sus esperanzas revolucionarias decepcio-
126 I J ACQUES RANCltRE
de manifestaciones y asambleas realizadas en un decorado de
fbricas en huelga ataviadas con banderas rojas y al grito de
consignas anticapitalistas y antiestatales. Este movimiento
represent en Francia el punto culminante del gran revival del
pensamiento marxista y de la esperanza revolucionaria que
en los (1]105 1960senutre de laenergcl de las luchas por lades-
colonizacin y los movimientos de emancipacin del Tercer
Mundo, un movimiento que crey encontrar sus modelos en
la revolucin cubana o en la revolucin cultural china, en
los principios de un marxismo regenerado en lateora de Louis
Althusser, en los llamados ala accin de Frantz Fanon o en
los anlisis de las nuevas formas de explotacin capitalista y
de laresistencia obrera realizados por los marxistas italianos.
Pero, sobre todo, Mayo del '68fuelarevelacin de un secreto
inquietante: el orden denuestras sociedades y de nuestros Esta-
dos, un orden aparentemente garantizado por la multiplici-
dad de los aparatos estatales de gestin de las poblaciones y
por el entrelazamiento de las vidas individuales en la lgica
global de laeconoma capitalista poda derrumbarse en pocas
semanas. En mayo de 1968 en Francia, en casi todos los sec-
tores se cuestionaron las estructuras jerrquicas que organi-
zaban la actividad intelectual, econmica y social, como si de
pronto serevelara que lapoltica no tena otro fundamento que
lailegitimidad ltima de todas las formas de dominacin.
Este tipo de estremecimiento no conduce por s mismo a
ningn resultado determinado. Esms bien el cuestionamiento
de todos los esquemas de evolucin histrica que asignan a
esta evolucin un objetivo necesario. Los militantes de Mayo
del '68 crean que estaban haciendo la revolucin marxista.
Pero, por el contrario, su accin ladeshaca, demostrando que
I
~
I
I
1
\
i
I
,
J
----_ ._ - _., .-~- -
-----=---J
)
, ")
)
, )
)
I
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
. )
)
)
)
)
)
)
)
{
128 I J ACQUES RANCltRE
nadas encrticaalospeligros del individualismo consumista
para el bien pblico. Laizquierda francesa reconvertida dela
dcada de 1980retom masivamente el tema: as, el movi-
miento de 1968,luego deser reducido aexcesos dejuventud
sinmayores consecuencias para el orden social, fuecargado,
alainversa, conLU1 peso histrico des3stroso: dijeron que era
lainsurreccin del individualismo democrtico que destrua
todaslasestructuras deautoridad quemantienen lavidasocial:
lafamilia, lareligin olaEscuela. Al transformar la socie-
dad enteraenuna aglomeracin deconsumidores narcisistas
desligados detodo lazosocial, sehaba garantizado el triunfo
definitivo del mercado capitalista. Pero todava no era sufi-
ciente. Habaquedemostrar quehabaofrecidoal capitalismo
no solamente sus consumidores soados sino tambin la
manera dereorganizarse.
En1999,dos socilogos publican un libro, Le nouvel esprit
du capitalisme,lo destinado asostener una tesismuy simple: si
el capitalismo enproblemas pudo superar lacrisisdelosaos
1970,fuegracias alasideas tomadas dela"crticaartista" rea-
lizada por losestudiantes: el privilegio dado alacreatividad
y alaactividad en red contra las estructuras de las jerar-
quas tradicionales. Laverborrea de lafilosofa gerencial
servacomoprueba para sostener latesisdeun capitalismo a
lamoda del '68, transformando al ejecutivo encoach, favore-
ciendo el dinamismo individual delosempleados amables y
flexibles,comprometidos conentusiasmo enestructuras lige-
10Luc Boltanski y EveChiapello, Le nOllvel esprit dll cnpitalisme, Pars, Gallimard,
1999[trad. esp.: El n llevo espritu del capitalismo, Madrid, Akal, 20021.
MOMENTOS POLITICOS I 129
ras einnovadoras. Dehecho, estos temas del capitalismo new
look yasehaban desarrollado an antes de1968.ysobretodo,
ennombre delaglobalizacin, lasempresas pudieron encon-
trar formas depresionar sobrelos salarios ylaproductividad
desus empleados ms directas queesos idilios para semina-
rios de gerentes. Pero as secompletaba lagran transforma-
cin. Mayo del '68haba sido consagrado como el salvador
providencial del capitalismo enretirada.
Yapoda llegar Sarkozy. No tema nada ms queliquidar.
Peroesosignificaprecisamente quelatendencia podra empe-
zar ainvertirse. Este aniversario deba ser un entierro defi-
nitivo. Pero, por el contrario, fueel momento dever el resur-
gimiento deuna multiplicdad detestimonios Y documentos
quevuelven aactualizar el contenido polticodel movimiento
ysu carcter anticapitalista demasas. Tal vez hacomenzado
laliquidacin delaliquidacin.
~i: '
{.
~
l
f i
. f
}
1
, .
{
: j ;
!
~~.
ji
l
~
t
"
~. ,
~.
~
. o '
-f.
COMUNISTA S SIN COMUNISMO?
Presentacin realizada en el coloquio "On the idea of communism" cele-
brado los das 1 3, 1 4Y 1 5de marzo de 2009 en el Birkbeck Institut for the
Humanities en Londres.
Lo que tengo para deci r aqu essi mple ei ncluso puede pare-
cer si mpli sta. Pero co mo seno s pi de queref lexi o nemo s so bre
qupuede si gni f i car ho y lapalabra 11 co muni smo " , meparece
legti mo vo lver apo ner en el tapete algunas cuesti o nes ele-
mentales y to mar encuenta alguno s hecho s si mples. El pri -
mer hecho esel si gui ente: lapalabra" co muni smo " no desi gna
so lamente mo vi mi ento s glo ri o so sni po deres deEstado mo ns-
truo so s del pasado . No es un no mbre abando nado o mal-
. 1 1
'j
( )
1 ;)
:)
(;
' ~-;
( J
( )
Q
"j
. . )
(,)
( O
1:)
Ir)
. )
/:)
~J
,0
'(J
,;j
. J
O
()
IJ
:0
,J
(j
. ~
O
o
~J
. 0
"
I
\
~.
\
\
,
~
,
1
o
132 IJ ACQUES RANCltRE
dito cuya carga heroica ypeligrosa deberamos remontar.
"Comunista" eshoy el nombre del partido que gobierna la
nacin ms poblada y una delaspotencias capitalistas ms
prsperas del mundo. Esevnculo presente entre lapalabra
"comunismo", el absolutismo estat"l y laexplotacin capi-
talista debe estar presente en el horizonte de toda reflexin
sobreloquepuede significar hoy.
Mi propia reflexin sobreestapalabra partir deuna frase
extradadelmaentrevista recientemente concedida por Alain
Badioual rgano del Partido Comunista francs: "Lahipte-
siscomunista eslahiptesis delaemancipacin". Tal comoyo
laentiendo, lafrase significa que el sentido de lapalabra es
intrnsecoalasprcticasdelaemancipacin, queel comunismo
eslaforma de universalidad construida por esas prcticas.
Estoy totalmente deacuerdo conlapropuesta as entendida.
Queda por definir, por supuesto, quseentiende por "eman-
cipacin", para saber cul esel comunismo implicado all.
Como era de esperar, comenzar por lanocin deeman-
cipacin que, desde mi punto devista, es lams poderosa y
lams coherente, aquella que fuera formulada por el pensa-
dor delaemancipacin intelectual, J oseph J acotot. Laeman-
cipacineslasalidadeuna situacin deminoridad. Menor es
aquel quenecesita ser guiado para no correr el riesgo deper-
derse siguiendo su propio sentido de laorientacin. saes
laidea que gobierna lalgicapedaggica tradicional donde
el maestro parte delasituacin deignorancia -por ende de
desigualdad- del alumno para guiarlo oguiarla, paso apaso,
por el camino del conocimiento, quetambin esel camino de
una igualdad futura. staes tambin lalgica de las Luces,
donde laslites cultivadas deben guiar al pueblo ignorante y
i~
~
'l
.~
1~
1
t
1
' i
1
J
MOMENTOS POLlTICOS I133
supersticioso por loscaminos del progreso. staes, paraJ aco-
tot, laverdadera manera deperpetuar ladesigualdad enel
nombre delapropia igualdad. El proceso ordenado quecon-
duce al ignorante y al pueblo hacialaigualdad prometida al
final desu instruccin presupone enrealidad una desigual-
dad irreductible entre dos tipos de inteligencia. El mlestro
mmcaserigualado por el alumno porque sehareservado la
ciencia que hace la diferencia, la que el nio-alumno Y el
alumno-pueblo nunca adquirirn, y que es simplemente la
cienciadelaignorancia. El pensamiento delaemancipacin
opone aestalgicadesigual un principio igualitario definido
por dos axiomas: primero, laigualdad noesuna meta aalcan-
zar, esun punto departida, una presuposicin que abre el
camino para una posible verificacin. En segundo lugar, la
inteligenciaesuna. Nohay una inteligencia del maestro yuna
inteligencia del alumno, una inteligencia del legislador Yotra
del artesano, etc. Hay una inteligencia que no coincide con
ninguna posicin enel orden social, quepertenece atodos por
ser inteligencia detodos. Emancipacin entonces significala
afirmacin de estainteligencia ylaverificacin del potencial
delaigualdad delasinteligencias.
Romper conel presupuesto pedaggico deladualidad de
las inteligencias tambin esromper conlalgica social dela
distribucin delasposiciones tal como loestableci Platn en
dos frases de La repblica que explican por qu los artesanoS
deben realizar supropio trabajo ynada ms: enprimer lugar,
porque el trabajo no espera, en segundo lugar porque el
dioslesha dado aptitud propia para el ejerciciodeesetrabajo,
queimplica lafaltadeaptitud para cualquier otraocupacin.
Laemancipacin delostrabajadores implica entonces laafir-
------
-s:PiTt
134 I J ACQUES RANCltRE
macin de que el trabajo puede esperar y de que no hay una
aptitud -por ende tampoco falta de aptitud- propia del arte-
sano. Implica la ruptura de los lazos de necesidad que unen
una ocupacin auna forma de inteligencia y laafirmacin de
lacapacidad lmiversal igual de quienes sesupona slo tenan
la inteligcnci<t propi,l desu trabajo, es de,jl~la (in)intdigt'n-
ciacorrespondiente asu posicin subordinada.
Laemancipacin implica, pues, un comunismo de lainte-
ligencia, puesto afuncionar en la demostracin de la capaci-
dad de los "incapaces", lacapacidad del ignorante de apren-
der por s mismo, dice J acotot. Podemos agregar: lacapacidad
del trabajador de dejar que su mirada y su mente se evadan
del trabajo manual, la capacidad de una colectividad de tra-
bajadores de detener el trabajo que "no espera" aunque lo
necesiten para vivir, de transformar el espacio privado del
taller en espacio pblico, de organizar la produccin por s
mismos o tomar acargo el gobierno de una ciudad que sus
gobernantes han abandonado o traicionado, y todas las for-
mas de invencin igualitaria adecuadas para demostrar el
poder colectivo de los hombres y las mujeres emancipadas.
Dije "podemos agregar". Podemos deducir de la tesis del
comunismo de la inteligencia las formas de actualizacin
colectivas de ese comunismo. Aqu es donde surge la dificul-
tad: en qu medida laafirmacin comunista de lainteligencia
de todos puede coincidir con la organizacin comunista de
una sociedad? J acotot negaba totalmente tal posibilidad. Sos-
tena que la emancipacin es una forma de accin que puede
transmitirse hasta el infinito, de individuo aindividuo. En
esto, la emancipacin se opone estrictamente a la lgica de
los cuerpos sociales, lgica de aglomeracin dirigida por leyes
~
i
1
~
li
1
'j
~
~
I
~
1
1
i
!
1
;
MOMENTOS POLlTICOS I 135
de gravitacin social anlogas alas de la gravitacin fsica.
Cualquier persona puede emanciparse Y emancipar aotros,
y hasta podramos imaginar atoda lahumanidad compuesta
por individuos emancipados. Pero una sociedad no puede
ser emancipada.
sta no es slo la c01 1 \"iccin pcrsonzl1 de un pensador
excntrico. ytampoco es simplemente una cuestin de opo-
sicin entre individuo y colectividad. La cuestin es saber
cmo lacolectivizacin de lacapacidad de todos puede coin-
cidir con laorganizacin global de una sociedad, cmo el prin-
cipio an-rquico de la emancipacin puede convertirse en el
principio de una distribucin social de cargos, tareas ypode-
res. ste es un problema'que merece ser puesto aparte de los
sermones trillados sobre la espontaneidad yla organiza-
cin. Seguramente la emancipacin es un desorden, pero
ese desorden no es para nada espontneo. Y, ala inversa, la
organizacin amenudo slo es la reproduccin espontnea
de las formas existentes de la disciplina social.
Qu es una disciplina de la emancipacin? se era el
problema de quienes, en el siglo deJ acotot, emprendan latarea
de crear colonias comunistas, como Cabet, o partidos comu-
nistas, como Marx yEngels. Las colonias comunistas, como la
colonia icariana dirigida por Cabet en Estados Unidos, fraca-
saron. Segn la opinin perezosa, no fracasaron porque los
caracteres individuales no podan plegarse ala disciplina
comn, sino porque, ala inversa, la capacidad comunista, la
distribucin de la capacidad que pertenece atodos, no poda
privatizarse, transformarse envirtud privada del hombre comu-
nista. La temporalidad de la emancipacin -la temporalidad
delaexploracin del poder intelectual colectivo- no pudo coin-
')
,)
)
)
')
I
')
I
)
')
)
')
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
. )
)
1
{
I
{
{
I
\
~
~
(
1
: ,
,
136 IJ ACQUES RANCIERE
cidir conel cronograma temporal deuna sociedad organizada
quedaacadauno ycadauna sulugar ysu funcin.
Otrascomunidades similarestampoco salieronmejor para-
das. Laraznessimple:nosecomponan detrabajadorescomu-
nistas emancipados, sinodehombres y mujeres remudas bajo
loautoridad de una disciplina reJ igios<l.Lacomunid8d ica-
riana, por suparte, estabacompuesta por comunistas. Y desde
el rrusmocorruenzosucomunismo seescindi entreuna orga-
nizacincomunistadelavidacotidiana, ordenada por el Padre
delacomunidad, yuna asamblea igualitaria, quepersonifi-
cabael comunismo delos comunistas. Despus detodo, un
trabajador comunista esun trabajador que afirma su capaci-
dad dehacer ydiscutir lasleyescomunes enlugar delinUtarse
aejecutar su tarea de trabajador til. No olvidemos que es
unproblema queyaLa repblica dePlatn haba resuelto asu
manera. Enaquella repblica, los trabajadores, loshombres
conalmademerro, nopueden ser comunistas, ysloloslegis-
ladoresconalmadeoropueden ydebenrenunciar al oromate-
rial para vivir, como comunistas, delaproduccin delos tra-
bajadores no comunistas. Larepblica sedefine entonces
correctamente comoel poder deloscomunistas sobrelos tra-
bajadores. Esuna solucin vieja, pero an selerinden hono-
resenel Estado comunista que mencion al principio, conel
costodeun seriorefuerzo del cuerpo delosguardias.
Cabetsehabaolvidado delosguardias. MarxyEngels, por
suparte, decidieron disolver el partido comunista que ellos
rrusmoshabancreadoyesperar aquelaevolucin delasfuer-
zasproductivas pusiera averdaderos proletarios comunistas
enel lugar deesosl/burrosdecarga" queseconsideraban sus
hermanos, sinentender nada desuteora. El comunismo, para
1
~
~
l
1
l
.~.
,.
t
\'
J
MOMENTOS POLlTICOS I137
ellos, no poda ser una reunin deindividuos emancipados
queexperimentaban lavida colectivaenrespuesta al egosmo
ylainjusticiadelasociedad. Debaser laplena realizacin de
una forma deuniversalidad queyaestaba funciona11.doenla
organizacincapitalistadelaproduccin ylaorganizacinbur-
gUCS8delasfurmas de\'id8. EralaachlCllizacindelll1aracio-
nalidad colectivaqueyaexista,inclusoenformadesuopuesto,
laparticularidad delosintereses privados. Lasfuerzas colec- ..
tivasdelaemancipacinyaexistan.Solamentefaltabalaforma
desureapropiacin subjetiva ycolectiva.
El nicoproblema eraese" solamente". Perosepodainver-
tir ladificultad por medio de dos axiomas. Enprimer lugar,
existeuna dinmica intriseca al desarrollo delasfuerzas pro-
ductivas: esedesarrollo pone enfuncionarruento por s mismo
una potencia decomunidad que debe hacer estallar las for-
mas del inters privado capitalista. En segundo lugar, debe
hacerlo sobretodoporque destruye consupropia lgicatodas
lasdems formas decomunidad, todas lasformas delacomu-
nidad separadas encarnadas por lafamilia, el Estado, lareli-
gin ocualquier otrarelacin social tradicional. As seinver-
ta el problema del" solamente": el comunismo pareca ser
lanica forma decomunidad posible enmedio deladebacle
delas dems.
As sepudo suprimir latensin entre los comunistas y la
comunidad. Estasolucintenael nicoinconvenientedeborrar
laheterogeneidad delalgicadelaemancipacin respecto de
lalgicadel desarrollo del orden social. Borrabaloesencial de
laemancipacin, esdecir, el comunismo delainteligencia, la
afirmacin delacapacidad detodos deestar donde no pueden
estarydehacer loqueno pueden hacer.Encambio,tendaabasar
~. -~.,
138 I J ACQUES RANCltRE
laposibilidaddel comunismoensuincapacidad. Peroestadecla-
racin deincapacidad esens una causa doble. Por un lado,
unelaposibilidad deunasubjetividad comunista auna expe-
riencia de desposesin resultante del proceso histrico: el
proletariado, diceMarx, eslaclasedelosociedod que Yono
esunl clasedeI D sociedJ d sino el producto de' I D descompo-
sicindetodas lasclases.As,nohay nada queperder salvolas
cadenas. Y laconcienciadesusituacin, necesariaparasucons-
titucin como fuerza revolucionaria, esalgo que estamisma
situacin lofuerzaaadquirir. Lacompetencia del proletario se
identifica as conun orodel conocimiento queslo esel pro-
ducto delaexperienciadel hombre dehierro, laexperienciade
lafbricaydelaexplotacin. Pero, por otraparte, estamisma
condicin que debe instruirlo estplanteada como una con-
dicindeignoranciaproducida por el propio mecanismo dela
domirI acin ideolgica: el hombre dehierro, el hombre atra-
pado enel sistemadelaexplotacin, slopuede ver esesistema
enel espejoinvertido delaideologa. saeslarazn por laque
lacompetenciadel proletarionopuede sersu competencia. sta
esel conocimiento del proceso global-y delasrazones desu
ignorancia-, un conocimiento accesiblesolamente para quie-
nesnoseencuentran atrapados enlamquina, para loscomu-
nistas yaqueno sonms quecomunistas.
Entonces, cuando decimos que lahiptesis comunista es
ladelaemancipacin, no debemos olvidar latensin hist-
ricaentreambas hiptesis. Lahiptesis comunista sloesposi-
blede acuerdo conlahiptesis de laemancipacin. Slo es
posible como colectivizacin del poder detodos. Pero, desde
sus inicios, el movimiento comunista -y conesto merefiero
al movimiento quesehafijado como meta lacreacin deuna
~,
~
~
j i
~
i
'l
1
1
~
1
i
1
~
t
i
1
\
j
MOMENTOS POLiTICOS I 139
sociedad comunista- estabaimpregnado delapresuposicin
contraria, lapresuposicin desigual en sus diversas formas:
hiptesis pedaggico-progresista deladiferencia delasinte-
ligencias; anlisis delaRevolucin Francesa como estallido
del individualismo quedestruye las formas tradicionales de
comunidod y desolidoridad; denuncia burguesa delaapro-
piacin salvajepor parte deloshijos del pueblo delas gran-
des palabras, imgenes, ideas y aspiraciones, etc. Lahipte-
sisdelaemancipacin esuna hiptesis deconfianza. Pero el
desarrollo delacienciamarxista ydelospartidos comunistas
lamezcl consucontrario, una culturadedesconfianzabasada
en lapresuposicin de laincapacidad de lamayora para
ver y comprender.
Lgicamente, estacultura deladesconfianza seapoder de
laantigua oposicin platnica entre el comunista y el trabaja-
dor. Lohizo enforma deun double bind, que descalificaba el
entusiasmo delos comunistas en nombre delaexperiencia
delostrabajadores ylaexperienciadelostrabajadores ennom-
bre del saber delavanguardia comunista. El trabajador des-
empe all asuvez el papel del individuo egosta, incapaz de
ver ms alldesus intereses econmicos inmediatos, yel del
experto formado por lalarga eirremplazable experiencia del
trabajo y de laexplotacin. El comunista, por suparte, des-
empe obienel papel del anarquista pequeoburgus, impa-
cientepor ver realizadas sus aspiraciones, ariesgodeponer en
peligro el andar lentoynecesario del proceso, obienel del mili-
tanteeducado completamente consagrado alacausacolectiva.
Larepresin mutua del alma de oro comunista por parte
del hombre dehierro trabajador y del hombre dehierro tra-
bajador por parte del alma de oro comunista fuepracticada
- .. " -
'}
)
" ')
')
" ')
.,
')
')
)
')
'\
)
')
')
)
)
,)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
,)
)
)
)
)
)
)
)
~
(
\
\
\
~
~
' 1
1 40 I J ACQUES RANCltRE
por todoslospoderes comunistas, desdelaNEPhastalaRevo-
lucin Cultural y fueinteriorizada tanto por laciencia mar-
xista como por las organizaciones de izquierda. Pensemos
solamente en lamanera en que mi generacin pas de lafe
althusseriana por laciencia, encargada de develar las inevi-
tables ilusiones de los agentes debreproduccin, hJ sta el
entusiasmo maosta por lareeducacin delosintelectuales a
travs del trabajo enlasfbricas y laautoridad de los traba-
jadores (ariesgo deconfundir lareeducacin de los intelec-
tuales mediante el trabajo manual con lareeducacin delos
disidentes mediante el trabajo forzado).
Creo que quitar laidea comunista de ese double bind es
un objetivo esencial si sequiere pensar algo nuevo para esa
palabra. Enefecto, no vale lapena revivir laidea comunista
conlaexcusa deque si bien escierto que el comunismo dej
muchos muertos y cosashorribles, despus de todo, el capi-
talismo y las supuestas democracias tambin tienen mucha
sangre ensus manos. Esel mismo tipo derazonamiento que
compara el nmero devctimas palestinas de laocupacin
israel con el de las vctimas judas del genocidio nazi, el
nmero devctimas judas del nazismo con los millones de
africanos sometidos aladeportacin y laesclavitud, lasvc-
timas delacolonizacin republicana francesa y los indios
masacrados por lademocracia estadounidense. Estamanera
decomparar yjerarquizar losmales siempre termina cayendo
ensuopuesto, laborradura decualquier diferencia ennom-
bre delaequivalencia delaexplotacin con laexplotacin,
queeslaltima palabra del determinado nihilismo marxista.
No valelapena dedicar mucho tiempo aesteargumento.
Tampoco vale lapena revivir los debates sobre lacorrecta
L 2
1
l
t
t;
!
"
;
;
j'
~
~;,
-i
MOMENTOS POL fTICOS I 1 41
organizacin y los recursos dela" toma del poder" . Lahis-
toria de los partidos y Estados comunistas puede ensear-
nos cmo construir slidas organizaciones para tomar ycon-
servar el poder estatal. Esmucho menos apta para decimos
l qu puede parecerse el comunismo como poder de todos.
Concuerdo con Alain Badiou en pensar que lahistoria del
comunismo as como lahistoria delaemancipacin es ante
todo la de momentos comunistas, que por lo general fue-
ron momentos dedesaparicin delasinstituciones estatales
y de debilitamiento delainfluencia delos partidos institu-
cionales. Lapalabra no debeprestarse aerror. Un " momento"
no es simplemente un punto que sedesvanece en el curso
del tiempo. Tambin esun momentum, un desplazamiento de
losequilibrios ylainstauracin deotro curso del tiempo. Un
" momento" comunista esuna nueva configuracin deloque
significa " comn" : una reconfiguracin del universo delos
posibles. No esslo un tiempo delibre circulacin depart-
culas inconexas. Losmomentos comunistas han demostrado
ms capacidad de organizacin que larutina burocrtica.
Pero escierto queestaorganizacin hasido dedesorden res-
pecto deladistribucin " normal" los cargos, las funciones y
las identidades. Si el comunismo es pensable para nos-
otros, escomo latradicin creada por esosmomentos, famo-
sos u oscuros, donde los simples trabajadores, hombres y
mujeres comunes demostraron sucapacidad para luchar por
sus derechos y los derechos de todos, para hacer funcionar
fbricas, empresas, administraciones, escuelas o ejrcitos
colectivizando el poder delaigualdad de todos contodos.
Si algomerece ser reconstruido enestainsignia, esuna forma
detemporalidad quesingularicelaconexindeestosmomen-
142 I J ACQUES RANCltRE
tos. Esta reconstruccin implica la reafirmacin de la hip-
tesis de confianza, una hiptesis debilitada o destruida por
lacultura de ladesconfianza actualmente en uso en los Esta-
dos, partidos y discursos comunistas.
Este vmculo entre la afirmacin de una subjetividad espe-
cfica y breconstruccin de una temporalidad aut(lnoma es
esencial para cualquier reflexin actual sobre la hiptesis
comunista. Ahora bien, me parece que la discusin de este
punto qued bloqueada por algunas" evidencias" proble-
mticas relativas alalgica del proceso capitalista. En laactua-
lidad, stas toman dos formas principales. Por un lado, hemos
visto cmo se ha reafirmado fuertemente la tesis que con-
vierte al comunismo en la consecuencia de las transforma-
ciones intrnsecas del capitalismo. El desarrollo actual de las
formas de produccin inmaterial estuvo presente como la
demostracin del vnculo entre dos tesis fundamentales del
Manifiesto del Partido Comunista: la que afirma que "todo lo
slido se disipa en el aire" y la que afirma que los capitalis-
tas sern sus propios sepultureros. Se nos dice que hoy el
capitalismo produce, en lugar de los bienes apropiables, una
red de comunicacin intelectual donde produccin, consumo
eintercambio seestn convirtiendo en un nico y mismo pro-
ceso. De modo que el contenido de la produccin capita-
lista hara estallar su forma identificndose cada vez ms con
el poder comunista del trabajo inmaterial colectivo. Al mismo
tiempo, la oposicin latente entre el comunista con alma de
oro y el trabajador con alma de hierro sera resuelta por el
proceso histrico en favor del primero. Pero esta victoria de
comunista sobre el trabajador sepresenta cada vez ms como
una victoria del comunismo del Capital sobre el comunismo
I
J
f
i
'~
t
k
i
t
1
l
1
!
1
l
1
J
~
1
t
~
MOMENTOS POLf TICOS I 143
de los comunistas. En su libro Good bye Mr. Socialism,l1 Anto-
nio Negri cita la afirmacin de un terico contemporneo
segn la cual la institucin financiera, en particular atravs
de los fondos de pensin, es hoy la nica institucin capaz
de brindarnos una medida del trJ bajo acumulado y unifi-
cado, la nica, pues, capaz de enC<1rnar1<1re<1lid<1dde este tr<1-
bajo colectivo. Habra all, entonces, ID, capitalismo del Capi-
tal que" solamente" habra que transformar en un capitalismo
de las multitudes. En su intervencin en este coloquio, Anto-
nio Negri seal claramente que este "comunismo del Capi-
tal" era en realidad una apropiacin de lo comn por parte
del Capital, por ende, una expropiacin de las multitudes.
Pero sigue siendo demasiado tildarlo de "comIDusmo". Toda-
va peor es otorgar de este modo una racionalidad histrica
de este proceso. Lo que la presente "crisis" financiera puso
en cuestin fue precisamente la racionalidad de esta racio-
nalidad. La"crisis" actual dehecho es el cesede lautopa capi-
talista que rein durante los veinte aos posteriores alacada
del Imperio sovitico: lautopa de laautorregulacin del mer-
cado y de la posibilidad de reorganizar todas las institucio-
nes y relaciones sociales, de reorganizar todas las formas de
vida humana de acuerdo con lalgica del libre mercado. Una
revisin de la luptesis comunista hoy debe tener en cuenta
el acontecimiento inaudito que representa este fracaso de la
gran utopa capitalista.
11Good bye MI'. Socialismo La crisis de la izquierda y los nuevos movimientos revo-
lucionarios, trad. de Rosa Rius Catell y Carme Castells Auleda, Barcelona,
Paids, 2007.
}
)
')
')
')
')
')
)
)
J
)
')
')
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
,)
)
)
)
)
)
)
I
t
)
~
(~
1
(
1
,
,
~
(1
,
!
r
144 IJ ACQUES RANCltRE
Lamisma situacin tambin debera llevamos acuestio-
nar otra forma contempornea del discurso marxista con-
temporneo: laquenos describe un estadio final del capita-
lismo que produce una pequea burguesa mundial que
encarna laprofec<1nietzchean<1 del reino del "ltimo hom-
bre": unmundo totalmentc dedicad(1 <1 ] serviciode](1 5bienes,
al culto delamercanca y el espectculo, al mandato super-
yoico del gocey alas formas deautoexperimentacin gene-
ralizada. Quienes nos describen estetriunfo global del "indi-
vidualismo de masas" concuerdan en darle el nombre de
"democracia". Lademocracia sepresenta deestemodo como
el mundo vivido producido por ladominacin del Capital y
ladestruccin desenfrenada detodas lasformas decomuni-
dad yuniversalidad queloacompaan. Estadescripcin cons-
truye entonces una alternativa simple: obien lademocracia
-es decir, el despreciable reino del "ltimo hombre" - obien
un "msalldelademocracia" quenaturalmente tieneenton-
cesel rostro del comunismo.
El problema esquemuchas personas comparten hoy esta
descripcin, al tiempo quellegan aconclusiones exactamente
opuestas: losintelectuales dederecha lamentan ladestruccin
por parte delademocracia del vnculo social yel orden sim-
blico; lossocilogos alaantigua oponen laviejaybuena cr-
ticasocial alaperniciosa "crtica artista" de los rebeldes de
1 968; lossocilogos posma demos seburlan denuestra inca-
pacidad para aceptar el reino de laabundancia universal;
losfilsofosnos invitan alatarea revolucionaria dehoy, que
serasalvar al capitalismo inyectndole un nuevo contenido
espiritual, etc. Dentro de esta constelacin, lasimple alter-
nativa (atolladero democrtico osobresalto comunista) rpi-
i
I
J
MOMENTOS POLfTICOS I145
damente sevuelve problemtica. Cuando sedescribe el reino
infame del narcisismo democrtico universal, efectivamente
sepuede concluir: sloel comunismo nos sacar deestepan-
tano. Pero surgen las preguntas: conquin?, conqu fuer-
zassubjetivaspretenden construir esecomunismo? El llamado
a] comunismo futuro se]-'<1 recems <1una profec<1heideg-
geriana quellamaaregresar al borde del abismo, amenos que
determine formas deaccinqueseproponen comonico obje-
tivo golpear al enemigo ybloquear lamquina capitalista.
El problema esque, para bloquear lamquina econmica, los
traders estadounidenses ylospiratas somales no sehan mos-
trado ms eficacesquelosmilitantes revolucionarios. Desafor-
tunadamente, su sabotaje eficaz no creaningn espacio para
ningn tipo decomunismo.
Una revisin delahiptesis comunista hoy supone, pues,
un trabajo para desentraar sus formas deposibilidad delos
escenarios temporales que hacen que el comunismo sea la
consecuencia de un proceso inmanente al capitalismo, es
decir, laltima oportunidad al borde del abismo. Ambos
escenarios temporales son dependientes delas dos grandes
formas decontaminacin delalgicacomunista delaeman-
cipacin por parte de lalgica de ladesigualdad: lalgica
pedaggica progresista delas Luces, que convierte al Capi-
tal en maestro que instruye alos trabajadores ignorantes y
los prepara para una igualdad todava futura, y la lgica
reactiva antiprogresista que identifica las formas moder-
nas delaexperiencia vivida conel triunfo del individualismo
sobre lacomunidad.
El proyecto de revivir lahiptesis comunista slo tiene
sentido si cuestiona estas dos formas decontaminacin y la
146 I J ACQUES RANCltRE
manera en que hoy siguen dominando los anlisis supues-
tamente crticos de nuestro presente. Slo tiene sentido si
cuestiona lasdescripciones dominantes del mundo llamado
"postmodemo". Lasformas contemporneas del capitalismo,
el colapso del mercado detrabajo, lanueva precariedad y la
destruccin de los sistemas desolidaridad social crean hoy
formas de vida y experiencias de trabajo amenudo ms
cercanas alasdelosproletarios del sigloXIXqueal universo
delostcnicoslzigh-tech oel reinado mundial deuna pequea
burguesa entregada al culto frentico del consumo descritos
por muchos socilogos. Perono setrata slo decuestionar la
exactitud deestas descripciones. Deun modo ms radical, se
trata de cuestionar cierto tipo deconexin entre los anlisis
de los procesos histricos globales y ladeterminacin de
los mapas de loposible. Deberamos haber aprendido cun
problemticas son las principales estrategias basadas en el
anlisis delaevolucin social. Laemancipacin, por suparte,
nunca ser laconcrecin de una necesidad histrica ni el
derrocamiento heroico deestanecesidad. Hay que pensarla
apartir de su intempestividad, que significa dos cosas: en
primer lugar, laausencia denecesidad histrica que funde
su existencia; en segundo lugar, su heterogeneidad res-
pecto delasformas deexperienciaestructuradas por el tiempo
deladominacin. Lanica herencia que vale lapena consi-
derar eslaquenos ofrecelamultiplicidad deformas deexpe-
rimentacin de lacapacidad detodos, tanto hoy como ayer.
Lanica inteligencia comunista es lainteligencia colectiva
construida atravs deestos experimentos.
Semepodr objetarquedeestemodo definoal comunismo
entrminos muy poco diferentes delosqueutilizo para defi-
k
\.,'
t
!
j
~;
t
1
t
f
~
r
'.
MOMENTOS POLfTICOS I 147
nir lademocracia. Responder quemi concepcin delaeman-
cipacin seguramente cuestiona latesis que opone el comu-
nismo alademocracia concebida obien como forma estatal
deladominacin burguesa, obien como mundo vivido orga-
nizado por el poder delamercadera. Sabemos que lapala-
bra "democracia" puede abarcar muchas cosas diferentes,
pero tambin sabemos que lomismo sucede con lapalabra
"comunismo". Y el hecho es que al combinar la feen la
necesidad histrica conlacultura dedesprecio llegamos aun
tipo de comunismo muy especfico: el comunismo como la
apropiacin de las fuerzas productivas por parte del poder
estatal y su gestin enmanos deuna lite "comunista". Una
vez ms, stepuede ser un futuro para el capitalismo. No lo
espara laemancipacin. El futuro de laemancipacin slo
puede consistir enel desarrollo autnomo de laesfera de lo
comn creadapor lalibreasociacindeloshombres ylasmuje-
res queponen enaccinel principio deloigualitario. Debe-
mos contentarnos con llamar aesto" democracia"? Hay
alguna ventaja en llamarlo "comunismo"? Veotres razones
quepueden justificar esteltimo nombre. Laprimera esque
poneel acentoenel principio deunidad eigualdad delasinte-
ligencias. La segunda es que hace hincapi en el aspecto
afirmativo inherente alacolectivizacin deesteprincipio. La
tercera es que indica lacapacidad de auto superacin inhe-
rente aesteproceso, su infinitud, que implica laposibilidad
deinventar futuros que an no son siquiera imaginables. En
cambio, descartara el trmino si significara que sabemos qu
puede lograr estacapacidad como transformacin global del
mundo y que conocemos el camino para lograrlo. Lonico
que sabemos esloque esta capacidad es capaz de crear hoy
1
")
")
J
')
")
')
-,
I
)
')
"\
')
')
)
')
!)
)
)
)
\
j
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
./
)
)
Existenacontecimientos delavidaintelectual?
Sociedad del espectculo osociedad del cartel?
';1
t'
J')
(.)
f
~)
( - " '"
{J
f : ;
~
'f\
l " ,
I(
(~l
( \
(:'
f'
(
" . .
r II~
t :
~
t
/ t
l
"
\ . ; '
- - -
148 IJ ACQUES RANCltRE
como formas disensuales decombate, devida y depensa-
miento colectivos.
Larevisin delahiptesis comunista consisteenexplorar
el potencial deinteligenciacolectivainherente aestasformas.
Estaexploracin supone por s misma laplena restauracin
delahiptesis delaconfianza,
~,~:~,*,- ~!- ."-
~ ,~:--::;. =-. ,. . . . =.
l
" 1'
l
"
>
~
',1'-
f
t
~
,J i
l,. f
T
m
1
~;,
I
11
t'l
~_,/,. -,. t:" . i
N D I C E
" ,'. '-~. ~+-" ,,----"
Prlogo
Intervenciones 1977- 2009
Lasobrelegitimacin
El fingido dolor
Ladivisin del arj
Sietereglas paracontribuir conladifusin
delasideas racistas enFrancia
Qupuede significar "intelectual"
.- Lasrazones cruzadas
~''" ';;-. ':';- :'t~
9
19
25
37
43
53
59
65
71
<:.~~. ::~ . i . , : " - - A .
~,
1
I
J
,". .
,/
~ C !
o
J
. :"
~j
()
r o
()
<)
<)
O
<),
. ~
O
8
:J .
':J
8
:)
. :)
8
i : J
:)
. :)
{)
,O
cJ
~
J
o
~
~
. 0
<. J
r 0
I
. ._ 1
.
tt
\
I
I
L
. . . ,
. . . . -. . . . '.
87 il;~: . ]
I
I
99
I
f ' .
j
),ji
,
1
109
115
_ . . . . I
121
\
I
125
I
,
l
131
J
1
. \ :
l , " i ' -
l'
I ~
l. ,.
La ciencia avanzada y sus objetos rezagados
La guerra como forma suprema
del consenso plutocrtico avanzado
Mayo del '68 revisado y corregido
Sobre el velo islmico:
un universal puede esconder otro
Un comunismo inmaterial?
Comunistas sin comunismo?
.El 11 de septiembre y despus
una ruptura del orden simblico?
También podría gustarte
- Rancière, Jacques - El Reparto de Lo SensibleDocumento32 páginasRancière, Jacques - El Reparto de Lo SensibleAndrés Maximiliano Tello93% (14)
- Vivir con dignidad: Transformaciones sociales y políticas de los sectores populares en ChileDe EverandVivir con dignidad: Transformaciones sociales y políticas de los sectores populares en ChileAún no hay calificaciones
- Laclau Populismo Qué Nos Dice El Nombre PDFDocumento13 páginasLaclau Populismo Qué Nos Dice El Nombre PDFLuiz Gustavo CâmaraAún no hay calificaciones
- Weil Simone - La Persona y Lo SagradoDocumento25 páginasWeil Simone - La Persona y Lo SagradoGDF100% (1)
- Elementos de Una Teoría Sociológica de La Percepción ArtísticaDocumento127 páginasElementos de Una Teoría Sociológica de La Percepción ArtísticaRafael VillegasAún no hay calificaciones
- Ricard Zapata - La Ciudadanía en Contextos de Multiculturalidad-1Documento27 páginasRicard Zapata - La Ciudadanía en Contextos de Multiculturalidad-1Alejandro Ramirez100% (1)
- Tesis de La Historia Benja, inDocumento11 páginasTesis de La Historia Benja, inAlejoreAún no hay calificaciones
- La Voz Diseminada PDFDocumento2 páginasLa Voz Diseminada PDFtruecoyote100% (1)
- David Carr - IntroducciónDocumento16 páginasDavid Carr - IntroducciónGeorgi PagolaAún no hay calificaciones
- Maurice Blanchot Leer 1Documento9 páginasMaurice Blanchot Leer 1Isabeau Tobar GonzálezAún no hay calificaciones
- LACLAU - Emancipación y Diferencia.Documento7 páginasLACLAU - Emancipación y Diferencia.cmauruicio14Aún no hay calificaciones
- Técnica, Memorio e Individuación, La Perspectiva de Bernard StieglerDocumento27 páginasTécnica, Memorio e Individuación, La Perspectiva de Bernard StieglerCamilo A LópezAún no hay calificaciones
- Mandoki Katya - La - Construccion - Estetica - Del - Estado - y - de Prosaica3 PDFDocumento224 páginasMandoki Katya - La - Construccion - Estetica - Del - Estado - y - de Prosaica3 PDFLUIS ALBERTO VERDUGO TORRESAún no hay calificaciones
- VINDEL, J. - La Vida Por Asalto, Arte Politica e Historia en Argentina Entre 1965 y 2001Documento403 páginasVINDEL, J. - La Vida Por Asalto, Arte Politica e Historia en Argentina Entre 1965 y 2001Jaime A. BaillèresAún no hay calificaciones
- El Oficio Del HistoriadorDocumento5 páginasEl Oficio Del HistoriadorkrminanoAún no hay calificaciones
- Héctor Schmucler. Triunfo y Derrota de La ComunicaciónDocumento7 páginasHéctor Schmucler. Triunfo y Derrota de La ComunicaciónDaniel Guijosa67% (3)
- Julia VarelaDocumento13 páginasJulia VarelaMario AgueroAún no hay calificaciones
- ¿Uno Solo o Varios Mundos - El Ataque A La Representación - La Estética Como Política - Siglo Del Hombre EditoresDocumento25 páginas¿Uno Solo o Varios Mundos - El Ataque A La Representación - La Estética Como Política - Siglo Del Hombre EditoresChristian Mazzuca0% (1)
- 19 Marc Ferro El Cine Es Una Contrahistoria de La Historia Oficial Carpetas Docentes de HistoriaDocumento3 páginas19 Marc Ferro El Cine Es Una Contrahistoria de La Historia Oficial Carpetas Docentes de HistoriasebbaAún no hay calificaciones
- FLACSO Historia Reciente 1954 96 Tomo II La Dimensión RevoDocumento373 páginasFLACSO Historia Reciente 1954 96 Tomo II La Dimensión RevoDavid De LeónAún no hay calificaciones
- Subalternidad y RepresentacionDocumento5 páginasSubalternidad y Representacionlilubustos86Aún no hay calificaciones
- ALVARO GARCIA LINERAS - El Estado PlurinacionalDocumento17 páginasALVARO GARCIA LINERAS - El Estado PlurinacionalAnonymous PaHSbiOCAún no hay calificaciones
- MenesesDocumento19 páginasMenesesma_rielaAún no hay calificaciones
- Meccia Lifszyc Socialmente Natural PDFDocumento5 páginasMeccia Lifszyc Socialmente Natural PDFValeria MassimelliAún no hay calificaciones
- Movimientos Sociales, Politica y Hegemonia en Argentina PDFDocumento25 páginasMovimientos Sociales, Politica y Hegemonia en Argentina PDFMaría Vivas ArqueAún no hay calificaciones
- Lipovetsky - La Posmodernidad A DebateDocumento3 páginasLipovetsky - La Posmodernidad A DebatemasimilianitusAún no hay calificaciones
- MARXISMO Y POLÍTICA COUTINHO - PDFRedDocumento68 páginasMARXISMO Y POLÍTICA COUTINHO - PDFRedJaime OrtegaAún no hay calificaciones
- Giles Deleuze. Postcapitalismo y Deseo (Artículo) Esther DíazDocumento9 páginasGiles Deleuze. Postcapitalismo y Deseo (Artículo) Esther DíazIldefonso Amador M CasquetAún no hay calificaciones
- Badiou La Hipótesis ComunistaDocumento12 páginasBadiou La Hipótesis ComunistaRosana Ruiz Zambudio100% (2)
- El Tiempo de Las Mujeres PDFDocumento6 páginasEl Tiempo de Las Mujeres PDFcarlos lópez bernalAún no hay calificaciones
- 015 Pedro FigariDocumento8 páginas015 Pedro FigariEstela Rosano TabarezAún no hay calificaciones
- Tomasevsky Katarina-El Derecho A La Educacion en Un Mundo GlobalizadoDocumento24 páginasTomasevsky Katarina-El Derecho A La Educacion en Un Mundo GlobalizadolaquechuaincaAún no hay calificaciones
- ERNESTO LACLAU Sobre El Significante VacíoDocumento4 páginasERNESTO LACLAU Sobre El Significante VacíoOriana BonazzolaAún no hay calificaciones
- Resumen: Ernesto Laclau - Emancipación y DiferenciaDocumento6 páginasResumen: Ernesto Laclau - Emancipación y DiferenciaCarlos Quinodoz-Pinat100% (1)
- La Dualidad de Poderes: Estado y Revolución en El Pensamiento MarxistaDocumento42 páginasLa Dualidad de Poderes: Estado y Revolución en El Pensamiento MarxistaIzquierda AutónomaAún no hay calificaciones
- Estermann, J., Colonialidad Descolonización e InterculturalidadDocumento20 páginasEstermann, J., Colonialidad Descolonización e InterculturalidadCarolina LlorensAún no hay calificaciones
- Simondon, Gilbert - El Modo de Existencia de Los Objetos Tecnicos - OCRDocumento139 páginasSimondon, Gilbert - El Modo de Existencia de Los Objetos Tecnicos - OCRÁlvaro Sánchez SerranoAún no hay calificaciones
- Francisco VitoriaDocumento18 páginasFrancisco VitoriaPablo MartinezAún no hay calificaciones
- Dialéctica Del DonDocumento10 páginasDialéctica Del DonGrover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - Número 6 Año 6 - 2012Documento149 páginasControversia y Concurrencias Latinoamericanas - Número 6 Año 6 - 2012Asociación Latinoamericana de Sociología100% (1)
- La Negación de La Conciencia Pura en La Filo de Marx León RozichtnerDocumento21 páginasLa Negación de La Conciencia Pura en La Filo de Marx León Rozichtnernicogon7Aún no hay calificaciones
- A Proposito de Tilly PDFDocumento7 páginasA Proposito de Tilly PDFMarcosEmmanuelBerdiasAún no hay calificaciones
- Halbwachs Maurice La Memoria Colectiva PDFDocumento230 páginasHalbwachs Maurice La Memoria Colectiva PDFGuillermo Stämpfli ThomsonAún no hay calificaciones
- 3.TC Fillieule 286 PDFDocumento16 páginas3.TC Fillieule 286 PDFVictor Hugo GarciaAún no hay calificaciones
- Holloway, John - La Reforma Del EstadoDocumento26 páginasHolloway, John - La Reforma Del EstadoEduardo NúñezAún no hay calificaciones
- PINTO, JULIO - de Proyectos y Desarraigos 2000Documento28 páginasPINTO, JULIO - de Proyectos y Desarraigos 2000PelainhoAún no hay calificaciones
- Control y Devenir. Deleuze. Toni NegriDocumento8 páginasControl y Devenir. Deleuze. Toni NegriIldefonso Amador M CasquetAún no hay calificaciones
- Ontología Histórica de Nosotros Mismos, Subjetivación y Verdad: Apuestas de Foucault Por Las Resistencias TransversalesDocumento10 páginasOntología Histórica de Nosotros Mismos, Subjetivación y Verdad: Apuestas de Foucault Por Las Resistencias TransversalesDebates Actuales de la Teoría Política Contemporánea100% (1)
- Entrevista A BoltanskiDocumento6 páginasEntrevista A Boltanskiro1420Aún no hay calificaciones
- Tesis de Filosofía de La Historia - W BenjaminDocumento8 páginasTesis de Filosofía de La Historia - W BenjaminEidder Camilo Colmenares OrduzAún no hay calificaciones
- Perspectivas Biopolíticas en El Arte-Cátedra D OdoricoDocumento10 páginasPerspectivas Biopolíticas en El Arte-Cátedra D OdoricoJuan Carlos CastañedaAún no hay calificaciones
- Ribalta Jorge. El Espacio Publico de La Fotografia PDFDocumento13 páginasRibalta Jorge. El Espacio Publico de La Fotografia PDFBruno BasileAún no hay calificaciones
- Aboy Carles Gerardo-Repensar El PopulismoDocumento42 páginasAboy Carles Gerardo-Repensar El PopulismoestadoyplanificacionAún no hay calificaciones
- El miedo es por eso que todavía no es la noche: Cuadernos de Antígona MansaDe EverandEl miedo es por eso que todavía no es la noche: Cuadernos de Antígona MansaAún no hay calificaciones
- El obrerismo de pasado y presente: Documento para un dossier no publicado sobre SiTraCSiTraMDe EverandEl obrerismo de pasado y presente: Documento para un dossier no publicado sobre SiTraCSiTraMCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- Democracias en busca de estado: Ensayos sobre América LatinaDe EverandDemocracias en busca de estado: Ensayos sobre América LatinaAún no hay calificaciones
- Afectos y visibilidades comparadas entre Chile y BrasilDe EverandAfectos y visibilidades comparadas entre Chile y BrasilAún no hay calificaciones
- Saber lo que se hace: expertos y política en la Argentina contemporáneaDe EverandSaber lo que se hace: expertos y política en la Argentina contemporáneaAún no hay calificaciones
- De Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilDe EverandDe Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilAún no hay calificaciones
- (De Autor) Jacques Rancière-Momentos Políticos-Capital Intelectual (2010)Documento146 páginas(De Autor) Jacques Rancière-Momentos Políticos-Capital Intelectual (2010)Rodolfo Orrego MartínezAún no hay calificaciones
- La Via Chilena Al Socialismo Tomo I 283 299Documento18 páginasLa Via Chilena Al Socialismo Tomo I 283 299Javiera Alejandra Toro RomoAún no hay calificaciones
- Lenin y El Marxismo Leninismo Hoy. Entrevista A Immanuel Wallerstein TraducciónDocumento7 páginasLenin y El Marxismo Leninismo Hoy. Entrevista A Immanuel Wallerstein Traducciónblues234Aún no hay calificaciones
- La Decadencia Del Imperio Estados Unidos en Un Mundo Caotico Immanuel WallersteinDocumento142 páginasLa Decadencia Del Imperio Estados Unidos en Un Mundo Caotico Immanuel WallersteinHerango DeAsisAún no hay calificaciones
- El Capitalismo HistóricoDocumento55 páginasEl Capitalismo HistóricoThierry AmigoAún no hay calificaciones
- Devés Eduardo - La Cultura Obrera Ilustrada Chilena y Quehacer HistoriográficoDocumento11 páginasDevés Eduardo - La Cultura Obrera Ilustrada Chilena y Quehacer HistoriográficoGDFAún no hay calificaciones
- Aguirre Rojas Carlos Antonio - La Historiografa en El Siglo XXDocumento199 páginasAguirre Rojas Carlos Antonio - La Historiografa en El Siglo XXMito de SisifoAún no hay calificaciones
- Raschke - Sobre El Concepto de Movimiento Social PDFDocumento8 páginasRaschke - Sobre El Concepto de Movimiento Social PDFSimón RamírezAún no hay calificaciones
- Jacques Ranciere "Sobre Políticas Estéticas" (2005)Documento82 páginasJacques Ranciere "Sobre Políticas Estéticas" (2005)Gonzalo Pérez Pérez100% (6)
- Boron Atilio - Poder, Contra-Poder y AntipoderDocumento17 páginasBoron Atilio - Poder, Contra-Poder y AntipoderGDFAún no hay calificaciones
- Bourdieu Pierre - El Sentido PracticoDocumento454 páginasBourdieu Pierre - El Sentido PracticoGDF100% (1)
- Antunes Ricardo - La Nueva Morfologia Del Trabajo PDFDocumento8 páginasAntunes Ricardo - La Nueva Morfologia Del Trabajo PDFGDFAún no hay calificaciones
- Dos Escritos Sobre Hermeneutica Wilhelm DiltheyDocumento124 páginasDos Escritos Sobre Hermeneutica Wilhelm DiltheyAlexandreLourençoAún no hay calificaciones
- Abbagnano N Bobbio N Et Al La Evolucion de La Dialectica 1958 OCR CLSCNDocumento136 páginasAbbagnano N Bobbio N Et Al La Evolucion de La Dialectica 1958 OCR CLSCNLeo Cordoba100% (2)
- Antunes Ricardo - El Caracol y Concha, Ensayo Sobre Morfologia Del Trabajo PDFDocumento12 páginasAntunes Ricardo - El Caracol y Concha, Ensayo Sobre Morfologia Del Trabajo PDFGDFAún no hay calificaciones