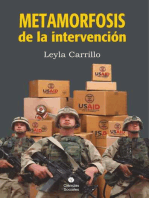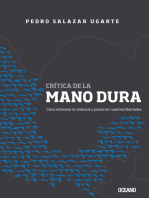Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Mexico Pierde La Guerra. Buscaglia PDF
Mexico Pierde La Guerra. Buscaglia PDF
Cargado por
Jorge MartínezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Mexico Pierde La Guerra. Buscaglia PDF
Mexico Pierde La Guerra. Buscaglia PDF
Cargado por
Jorge MartínezCopyright:
Formatos disponibles
G
u
e
r
r
a
95
G
u
e
r
r
a
p
i
e
r
d
e
M
i
c
o
Por Edgardo Buscaglia
Ilustraciones: Vctor Vlez Chubasco
Q
u ha fallado en la lucha contra el crim
en organizado en M
xico?
M
uchas cosas. La estrategia actual del com
bate m
ilitarizado es insu-
ciente. Los niveles de corrupcin y la creciente penetracin de las
organizaciones delictivas en la estructura poltica y econm
ica del
pas han acentuado una espiral de violencia que parece no tener n.
H
ay casos de xito en otras naciones y sus experiencias estn sobre la
m
esa. Im
plem
entarlas supone un cam
bio de fondo en el Estado y la
sociedad civil, que m
uchos se resisten a aceptar. Pero seguir igual im
-
plica resignarse a vivir en un Estado Fallido en un futuro cercano.
a creciente paramilitariza-
cin de la violencia organi-
zada que vive hoy Mxico
anunciada desde hace
aos en diversos medios de
comunicacin nacionales
(entre ellos Esquire) y ex-
tranjeros es otro sntoma
de que, en diversos territo-
rios, cada vez ms amplios,
el Estado mexicano ha de-
mostrado su creciente in-
capacidad para proteger la vida humana y la propiedad
pblica y privada dentro de sus fronteras.
En la actualidad, se pueden identifcar 22 tipos de deli-
tos organizados enormemente redituables que cometen
los grupos criminales mexicanos cada vez con mayor fre-
cuencia, como trfco y trata de personas, secuestro, extor-
sin, fraude electrnico, contrabando, piratera y trfco
de armas, entre otros. Slo a uno de esos delitos se le de-
nomina trfco de drogas (ver Tabla 1).
El narcotrfco aporta en promedio entre el 45 y el 48 por
ciento de los ingresos brutos de estas organizaciones; el res-
to (entre el 52 y el 55 por ciento) proviene de las ganancias
relacionadas con los otros 21 tipos de delitos. As, incluso si
el consumo de drogas en Estados Unidos y Europa se des-
plomara a cero de la noche a la maana, estos grupos conti-
nuaran en pugna por la captura del
Estado mexicano para asegurarse el
abastecimiento de bienes y servicios
ilcitos ligados a esos delitos.
El hecho de que estas organizacio-
nes no se dediquen slo al narcotrfco
hace necesario disear una estrategia
que involucre medidas ms complejas
para combatir, al mismo tiempo, la pi-
ratera, el trfco de armas, la porno-
grafa infantil, el trfco y la trata de
seres humanos, etctera. Claramen-
te, el limitarse a asignar ms policas y
ms soldados para solucionar un vasto
problema empresarial-criminal no ha
dado frutos en ningn pas. Me imagi-
no, adems, que nadie en Mxico esta-
r proponiendo legalizar el trfco y
la trata de personas como s lo han
hecho con el consumo de drogas pa-
ra resolver esta situacin. Hoy no se
observa que las autoridades federales
mexicanas cuenten con una estrategia
mnima compatible con la diversidad
y la escala de los crmenes cometidos
por estos grupos.
LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES a las que me re-
fero tienen estructuras que incluyen porciones corruptas
del Estado mexicano y de Estados de otros pases (limtro-
fes o no), vastas y mltiples empresas nacionales e interna-
cionales legalmente constituidas en los sectores formales
de la economa, algunas organizaciones de la sociedad civil
y alianzas con grupos criminales en otras 46 naciones de
frica, Asia, Latinoamrica y Europa (ver Tabla 2).
En esas 46 naciones hay investigaciones policiales abier-
tas y/o reportes de inteligencia fnanciera que dan cuenta
de la presencia de la delincuencia mexicana en:
(a) Pases donde establecen una base de lavado patrimo-
nial (por ejemplo, Argentina, Chile y Espaa).
(b) Pases donde tienen fuentes de provisin de insumos
para la posterior produccin/provisin de bienes o servi-
cios ilcitos (por ejemplo, Bolivia, Per, China e India).
(c) Pases donde establecen una base logstica operativa
para la produccin, transporte y/o provisin de bienes o
servicios ilcitos (por ejemplo, Ecuador, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras y la Unin Europea).
A la delincuencia organizada nacional y transnacional
mexicana se le debe describir en su dimensin real y amplia,
como una estructura que incluye a elementos del Estado, del
sector privado legal y de la sociedad civil. El reconocimiento
pblico y ofcial de una verdadera radiografa del problema
permitir que se pueda comenzar a disear una estrategia
de combate y prevencin acorde con la complejidad que en-
frentan Mxico y la regin.
Las organizaciones criminales que
conforman la vasta red multinacional
mexicana compiten en algunas regio-
nes y mercados, pero a la vez y aunque
parezca contradictorio, cooperan en
otros. Por ejemplo, testimonios y es-
tudios de campo dan cuenta de cmo
y por qu los grupos rivales de Tijuana
y Sinaloa colaboran en bases logstico-
operativas en Ecuador. Esta expansin
internacional se debe a la incapacidad
poltica del Estado mexicano de impo-
ner reglas punitivas y preventivas ne-
cesarias y sufcientes.
Estos grupos criminales se gestaron
hace dcadas en regiones limitadas del
pas a partir de mercados ilcitos de
menor escala y poco sofsticados. Aho-
ra, sus descendientes estn entre las
cinco estructuras delincuenciales in-
ternacionales ms poderosas del mun-
do. Grandes imperios patrimoniales
en los sectores econmicos legales tie-
nen su origen en los 22 tipos de merca-
dos ilcitos ms frecuentes que existen
El doctor Edgardo Buscaglia es presi-
dente del Instituto de Accin Ciudadana
para la Justicia y la Democracia, A.C.; di-
rector del Centro de Desarrollo de Dere-
cho Internacional y Economa; asesor de
la Organizacin de las Naciones Unidas;
profesor visitante de Derecho y Economa
en el itam (Mxico); y Senior Law and
Economics Scholar en la Universidad de
Columbia. Este artculo proporciona un
resumen de las evaluaciones de campo de
los sistemas judiciales y de inteligencia
fnanciera de 107 jurisdicciones legales
nacionales, llevadas a cabo entre 1993 y
2007 como parte de un proyecto acad-
mico internacional de campo dirigido por
l. Se extienden reconocimientos a los 235
equipos de abogados y economistas den-
tro de los 107 pases por su contribucin a
la investigacin. Este trabajo tambin se
ha benefciado de los comentarios hechos
por los colegas durante seminarios y con-
ferencias en el Simposium de la Escuela
de Derecho de la Universidad de Carolina
del Sur; la Escuela de Derecho del itam y
la Procuradura General de la Repbli-
ca en Mxico; el St. Anthonys College
en Oxford; el Seminario de las Naciones
Unidas para Contrarrestar el Terrorismo
y la Delincuencia Organizada (unitar,
Madrid, Espaa); la Universidad de Yale;
la Reunin Anual en Mxico 2008 de la
Asociacin Latinoamericana y del Caribe
de Derecho y Economa (alacde); y de los
comentarios de tres refers annimos.
M A R 1 0
96
en Mxico, lo que genera
inmensos retornos econ-
micos a estas organizacio-
nes que estn dispuestas a
jugarse el todo por el todo,
ejerciendo una violencia
cada vez mayor para desa-
far al gobierno federal a
pesar de que ste, parad-
jicamente, contina desti-
nando desde el ao 2000
cada vez ms recursos hu-
manos, materiales y fnan-
cieros a su combate.
QU HA FALLADO
EN MXICO? Cules
estrategias han dado re-
sultados signifcativos en
otros pases para comba-
tir y prevenir con xito a
estos grupos criminales? Por qu el Estado mexicano no
ha aplicado hasta ahora esas estrategias exitosas?
Existe un contexto econmico internacional en el que
el cruce de fronteras fsicas y el uso de tecnologas avanza-
das han permitido no slo la expansin de las actividades
econmicas legales, sino tambin la del lado oscuro de la
globalizacin: empresas criminales que trafcan con seres
humanos y una mayor diversi-
dad de bienes y servicios ilci-
tos que hace veinte aos.
La oferta y la demanda
mundial de bienes y servicios
ilcitos explican parte del creci-
miento patrimonial de la delin-
cuencia organizada mexicana,
que se estima equivale al 40
por ciento del pib nacional. Sin
embargo, esta oferta y deman-
da existe por doquier, y no por
ello Madrid, Londres y Mos-
c experimentan los niveles de
violencia desenfrenada que vi-
ve Mxico. Los grupos crimi-
nales mexicanos aprovechan
la pauprrima gobernabilidad
en su pas para competir, con
violencia y corrupcin, por la
captura poltica de las entida-
des federativas para solidifcar
sus bases de control patrimo-
nial y logstico ligadas a sus 22
tipos de mercados ilcitos.
Para enfrentar este con-
texto, ya han sido delinea-
dos exitosos mecanismos
internacionales legales
y operativos que comba-
ten y previenen la expan-
sin de grupos criminales
transnacionales a travs de
los Estados y las socieda-
des civiles. El marco ms
acabado para la imple-
mentacin de dichas me-
didas est plasmado en la
Convencin de las Nacio-
nes Unidas contra la De-
lincuencia Organizada
Transnacional (Palermo)
y en la Convencin de las
Naciones Unidas contra la
Corrupcin (Mrida).
Estas convenciones, le-
jos de ser slo instrumentos simblicos, detallan las prc-
ticas que han generado resultados ms favorables. Ambas
han sido frmadas y ratifcadas por Mxico y por la mayora
de las naciones del mundo. Por lo tanto, deberan haber sido
implementadas, pues poseen fuerza de ley en el pas.
Sin embargo, no sorprende que la delincuencia organizada
mexicana se enfrente a un Estado y a una sociedad civil dbi-
les, que slo han implementado
el 46 por ciento de las medidas
concretas de la Convencin de
Palermo y el 23 por ciento de las
contenidas en la Convencin de
Mrida. Pero, cules son las
medidas ausentes del marco
institucional y social mexicano
que explican la actual debacle
en la seguridad pblica?
LOS CUATRO TIPOS de me-
didas operativas contenidas en
estas convenciones que no han
sido implementadas en las pol-
ticas pblicas mexicanas son:
(I) Una efcaz coordinacin in-
terinstitucional operativa entre
los rganos de inteligencia, Se-
cretara de Hacienda, polica,
fscalas y jueces, que apunte
al desmantelamiento patrimo-
nial de empresas criminales y
empresas legales ligadas a or-
ganizaciones delictivas.
1. Actos de
terrorismo
2. Contrabando de
bienes y servicios
diversos
3. Ejecuciones de fun-
cionarios pblicos
4. Extorsin
5. Falsifcacin de dine-
ro/bonos/valores
6. Falsifcacin de
documentos
7. Fraudes de tarjeta
de crdito
8. Homicidios
califcados
9. Infltracin
patrimonial
10. Lavado patrimonial
(de dinero y otro tipo
de patrimonio)
11. Lenocinio
12. Lesiones
13. Piratera de
productos diversos
14. Pornografa
15. Robo de vehculos
16. Secuestro
17. Trfco de armas
18. Trfco de cigarros
19. Trfco de
estupefacientes
20. Trfco de
indocumentados
21. Trfco de material
radioactivo
22. Trfco de personas
23. Trata de personas
TABLA 1: TIPOS DE DELITOS
ORGANIZADOS MONITO-
READOS EN 107 PASES
*
97
* En orden alfabtico
M A R 1 0
98
(II) El combate y la prevencin de la corrupcin poltica al
ms alto nivel, limitando al mnimo la inmunidad de los
funcionarios. Esto debe incluir investigaciones (a travs de
unidades autnomas de investigacin patrimonial en cada
entidad federativa, que operen en red con la unidad federal
de inteligencia fnanciera), que permitan reunir el material
probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias
judiciales por delitos de trfco de infuencias/conficto de
intereses, enriquecimiento ilcito, malversacin de fondos/
peculado, encubrimiento, lavado del producto de delitos y
fnanciamiento ilegal de campaas electorales.
(III) Un nivel mucho ms amplio de cooperacin y coordina-
cin entre Mxico y otros Estados para incautar y decomisar
activos patrimoniales, ligados a los grupos criminales mexi-
canos, en empresas legales nacionales y extranjeras.
(IV) Una red nacional de
prevencin social del delito
en manos de organizacio-
nes no gubernamentales,
coordinada por las enti-
dades federativas y el go-
bierno federal, que abarque
factores de riesgo ligados a
la salud, educacin, merca-
do laboral, violencia intra-
familiar e infraestructura
social, que explican por
qu miles de jvenes siguen
deslizndose hacia pandi-
llas y grupos criminales de
mayor envergadura.
La experiencia interna-
cional en 107 pases anali-
zados por nuestros equipos
de campo indica que el mo-
tor de la implementacin
sostenible de estos cua-
tro ejes de polticas pblicas siempre se constituye sobre un
Acuerdo Poltico Nacional y Operativo (es decir, medida por
medida) entre todas las fuerzas polticas de un pas. Sin ese
acuerdo ser difcil limitar la impunidad existente. Por ejem-
plo, como parte de la implementacin de estos cuatro ejes, en
Colombia se proces judicialmente al 32 por ciento de los le-
gisladores nacionales. Esto envi una clara seal de cambio de
reglas a funcionarios corruptos y grupos criminales.
Como ha sealado este autor en publicaciones pasadas, es-
tos cuatro tipos de medidas operan como cuatro ruedas o
ejes estratgicos que deben instalarse simultneamente para
que un pas pueda echar a andar su sistema de combate y
prevencin de la delincuencia organizada. Estos ejes tienen
una fuerte inspiracin en la experiencia de pases que han te-
nido xitos parciales en ese campo (Alemania, Estados Uni-
dos, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido, entre otros).
AMBAS CONVENCIONES ONU promueven el uso de tc-
nicas especiales de investigacin
1
, como entregas vigiladas,
vigilancia electrnica y programas de testigos protegidos o
colaboradores, y el decomiso de bienes y la recuperacin in-
ternacional de activos saqueados por funcionarios corrup-
tos
2
. Asimismo, incrementan las capacidades de los Estados
miembros para interactuar con mayor agilidad al ofrecer un
marco de cooperacin predecible tanto en el plano judicial
como en el legal, con el propsito de investigar, consignar,
procesar y extraditar a las personas, y recuperar patrimonios
ligados a funcionarios nacionales e internacionales corrup-
tos, incluyendo al sector privado empresarial. Ms an, las
dos convenciones onu contienen medidas
3
que le asignan un
papel operativo a la sociedad civil en las reas de prevencin
de la corrupcin y la delincuencia organizada
4
.
Sin embargo, la evalua-
cin de la implementacin
de estas dos convenciones
onu nos indica que Mxi-
co est muy lejos de cum-
plir en la prctica con los
requisitos operativos y le-
gales mnimos. Esta preca-
ria situacin contrasta con
la de Colombia, en donde
hoy se aplican con xito el
97 y el 100 por ciento de
la Convencin de Palermo
y de la de Merida, respec-
tivamente. As, no llama
la atencin el que, desde
2002, en Colombia se ha
experimentado un 273 por
ciento de disminucin en
la frecuencia promedio
de 17 tipos de delitos or-
ganizados (secuestros,
extorsin, contrabando, trfco de armas y otros crmenes
violentos de alto impacto).
Pases como Estados Unidos, Francia, Italia y Colombia
han logrado avances importantes en el combate y la preven-
cin de la corrupcin y la delincuencia organizada, debido
a que existen un nmero mayor y ms frecuente de causas
civiles y penales contra personas fsicas y morales, en con-
traste con Mxico. Estas causas incluyeron consignaciones
y sentencias condenatorias enfocadas principalmente a des-
mantelar los vnculos patrimoniales de los grupos delictivos
con empresas legales y con actores polticos cuyas campa-
as electorales fueron fnanciadas por dichas organizacio-
nes, precisamente a travs de empresas legales.
Colombia e Italia implementaron amplios programas de
combate y prevencin de la corrupcin al ms alto nivel, con
resultados concretos que le devolvieron la percepcin ciu- 1
.
C
o
n
v
e
n
c
i
n
d
e
P
a
l
e
r
m
o
,
A
r
t
.
2
0
.
2
y
A
r
t
.
2
7
(
b
)
.
2
.
I
d
e
m
,
A
r
t
.
1
2
3
.
I
d
e
m
.
,
A
r
t
.
3
1
.
4
.
I
d
e
m
.
,
A
r
t
.
8
y
A
r
t
.
9
.
99
dadana de legitimidad al Estado. Est el caso
antes mencionado de Colombia, que desde
2002 ha procesado judicialmente al 32 por
ciento de sus legisladores nacionales, de to-
dos los colores polticos, por vnculos con
grupos criminales nacionales y transnacio-
nales. Al quitarle los pilares de proteccin
poltica y patrimonial a dichos grupos, es-
tos pases han experimentado cadas signi-
fcativas en la frecuencia con que ocurren los
22 tipos de delitos organizados.
Adems, aquellos pases donde los Estados
y las asociaciones civiles (por ejemplo, aso-
ciaciones de vctimas y cmaras de comer-
cio) han trabajado mano a mano y con xito
en el mbito educativo, laboral, de salud p-
blica y de desarrollo social para disminuir
el fujo de jvenes hacia actividades crimi-
nales, as como en la prevencin del lavado
patrimonial, han visto dismi-
nuir la frecuencia de delitos
organizados. Basta el ejemplo
de Italia que ya cuenta con la
Ley 196/06, la cual le ha per-
mitido a muchas asociaciones
civiles de la mano de gobier-
nos locales la reutilizacin
social de bienes confscados
a la mafa.
EN CONTRASTE, EL ESTADO Y LA SO-
CIEDAD CIVIL EN MXICO estn rela-
tivamente paralizados en el mbito de la
colaboracin operativa, aunque abundan
los elegantes discursos pronunciados por
miembros de organizaciones de la elite social
y civil, ya sea de vctimas u otros, en hoteles
lujosos. Adems, se multiplican los costosos
observatorios ciudadanos de bajo impacto y
se continan generando propuestas de leyes
que no pueden ser implementadas.
Los rganos de inteligencia, la Secretara de
Hacienda, los sistemas de justicia civil/penal
(polica, ministerios pblicos y jueces) y los
servicios penitenciarios en Mxico carecen de
una coordinacin interinstitucional, mientras
abundan los cortocircuitos causados por con-
fictos de poder y ambiciones personales des-
medidas, como los que han protagonizado la
Secretara de Seguridad Pblica Federal en su
constante pugna por ganarle espacios a la Pro-
curadura General de la Repblica y hasta a las
Fuerzas Armadas. Cmo se explica que la Se-
cretara de Hacienda no sea una de las principa-
les puntas de lanza para el desmantelamiento
patrimonial del entramado criminal oculto en
los ms importantes sectores econmicos del
pib? Cuando en un Estado hay un equipo divi-
dido, nunca se gana el partido del combate y la
prevencin de la delincuencia.
No se puede comprender por completo
la parlisis institucional que vive Mxico si
no se reconoce y analiza la pobre goberna-
bilidad poltica y econmica refejada en la
expansin de la corrupcin en los sectores
pblicos y privados del pas, y cmo esta co-
rrupcin al ms alto nivel bloquea (a travs
de las legislaturas y del poder ejecutivo) la
implementacin de los cuatro ejes de medi-
das que en otros pases han sido exitosos.
Ante un Estado con dbil gobernabilidad,
las estructuras de las organizaciones crimina-
les compiten por corromper a los municipios
y entidades federativas para evitar sanciones y
ganar mayor control de los 22 mercados ilci-
tos en Mxico y pases aledaos. Es as como
estos grupos penetran procesos electorales y
partidos polticos con ms frecuencia.
En este contexto, es necesario comprender
que la violencia y la corrupcin imperantes en
Mxico se vinculan a la naturaleza catica de
su transicin poltica. Esta transicin se ha
desarrollado sin introducir un mnimo marco
de controles polticos, patrimoniales y admi-
nistrativos autnomos que permitan, dentro
de un pacto federal, una efectiva rendicin de
cuentas con premios y castigos para los acto-
res y las instituciones que actan en el mbito
poltico (por ejemplo, partidos y sindicatos) a
nivel federal, estatal y municipal.
Municipios que no dan cuenta patrimo-
nial a nadie; entidades federativas con siste-
mas judiciales feudales que no estn sujetos
a sistemas de vigilancia de sus decisiones o al
control patrimonial de sus gobernadores; sin-
Las propuestas
de negociar con
los criminales son
una irresponsabi-
lidad social.
TABLA 2:
PASES CON
PRESENCIA
DE GRUPOS
CRIMINALES
MEXICANOS
*
1. Albania
2. Argelia
3. Argentina
4. Bielorrusia
5. Bolivia
6. Brasil
7. Canad
8. Chile
9. China
10. Colombia
11. Corea del Norte
12. Costa de Marfl
13. Costa Rica
14. Croacia
15. Cuba
16. Ecuador
17. El Salvador
18. Espaa
19. Estados Unidos
20. Guatemala
21. Guinea Bissau
22. Hait
23. Honduras
24. India
25. Italia
26. Marruecos
27. Moldavia
28. Myanmar
29. Nicaragua
30. Nigeria
31. Panam
32. Paraguay
33. Per
34. Polonia
35. Portugal
36. Puerto Rico
37. Repblica
Dominicana
38. Rusia
39. Sudn
40. Sudfrica
41. Tailandia
42. Togo
43. Tnez
44. Ucrania
45. Uruguay
46. Venezuela
* En orden alfabtico
M A R 1 0
100
dicatos paraestatales poderosos; vastas empresas del sector
privado infltradas por grupos criminales, que a la vez fnan-
cian campaas electorales; y la presencia de actores polticos
de dudoso origen patrimonial compitiendo en los procesos
electorales. Todo este ambiente de baja gobernabilidad po-
ltica es un caldo de cultivo ideal para la captura del Estado
por parte de los grupos criminales. Esta creciente fragmen-
tacin y captura criminal del sistema poltico mexicano ha
dejado a los municipios y a las entidades federativas a la de-
riva y a merced de las organizaciones delictivas.
EN UN AMBIENTE DE FRAGMENTACIN POLTICA
siempre existe un aspecto paradjico, que se ha observado
en Mxico desde 2007. Esta paradoja se produce cuando el
Estado asigna ms fuerza pblica para slo reprimir mili-
tarmente y as neutralizar a las organizaciones criminales.
Pero, como consecuencia, estos grupos delictivos generan
ms corrupcin y ms violencia para defender a sus Esta-
dos y a sus mercados ilcitos.
Mientras los patrimonios criminales acumulados por d-
cadas y ocultos en la economa legal sigan intactos, estas
organizaciones continuarn respondiendo con ms corrup-
cin y ms violencia, que son fnanciados a travs de dichos
patrimonios. A esta situacin se la ha denominado la Pa-
radoja de la Sancin Penal.
Como resultado, la delincuencia organizada y la corrup-
cin se expanden incluso cuando al mismo tiempo se han
incrementado los castigos para sus integrantes. Slo se rom-
pe con esta paradoja cuando se implementa una poltica de
desmantelamiento patrimonial masivo, como lo ha hecho
el Estado colombiano que, en seis aos, desde 2003, deco-
mis el equivalente a 11 mil millones de dlares de activos
criminales escondidos en la economa legal.
En casos como el de Colombia, los grupos criminales ven
sus patrimonios disminuidos y ya no pueden fnanciar en la
misma proporcin la violencia organizada y la corrupcin
al ms alto nivel. Hay que recordar que el fn ltimo de toda
empresa criminal es obtener retornos econmicos legali-
zados, y no generar guerras que le son muy costosas.
Con miras a futuro, se debe plantear cul podra ser la re-
accin de la sociedad mexicana si contina siendo testigo
de un Estado carcomido por la corrupcin, cada vez me-
nos capaz de garantizar la seguridad pblica y de proteger
vida y propiedad. En todos los pases que se han estudiado
a lo largo de la historia, cuando se ha visto enfrentada a es-
te escenario de decadencia institucional, la sociedad ha re-
currido a mecanismos privados de proteccin, de los que
surge el paramilitarismo. Cuando la ciudadana empieza
a reemplazar al Estado con estas organizaciones privadas
con jerarquas y disciplina similares a las de un ejrcito (a
menor escala) y que por defnicin operan fuera de la ley,
la consecuencia es que los diferentes tipos de violencia or-
ganizada se expanden, causando un colapso institucional
del sector pblico cada vez mayor.
Este crculo vicioso culmina en un Estado Fallido. Mxi-
co se encuentra hoy en la etapa inicial de esta situacin por
la que ya pasaron, parcial o completamente, otros pases de
Latinoamrica, frica y Europa. Por ejemplo, Colombia y
Rusia ambas como consecuencia de sus transiciones y re-
formas polticas mal concebidas experimentaron altos ni-
veles de capturas de sus Estados por parte de la delincuencia
organizada, lo que llev a una creciente fragmentacin del
Estado y a grupos criminales paramilitarizados.
Sin embargo, ambos pases, junto con Italia, evitaron el colap-
so institucional que podra haberlos llevado hacia un Estado Fa-
llido en los aos 90. Cmo lo lograron?
Ante todo, se puede argumentar con
fundamento que el catalizador que expli-
c la implementacin de medidas duras y
efectivas en esos pases fue la llegada de
una crisis sin precedentes que afect a la
sociedad en general, y a las elites empre-
sariales y polticas en particular, las cua-
les previamente eran cmplices, ya sea
de manera pasiva o activa, de la corrupcin y del lavado pa-
trimonial ligado a los 22 tipos de delitos organizados. Estas
elites vieron, impotentes, cmo comenzaban a ser masacra-
das sus familias y cmo se desvanecan sus patrimonios de
la noche a la maana. Fue entonces que empezaron a pro-
piciar reformas en serio.
Los cuatro ejes estratgicos explicados anteriormente,
que no han comenzado a ser abordados ni implementados
en Mxico, representan un costo muy alto para las elites em-
presariales y polticas que durante dcadas alimentaron al
monstruo de la delincuencia organizada. Algunos miem-
bros de estas elites an se resisten a aplicar las medidas ms
efectivas contra el crimen porque afectaran el confortable
status quo que tanto los ha benefciado.
ALGUNOS PLANTEAN QUE EL ESTADO NEGOCIE
con los grupos criminales y/o que se legalice la droga, pen-
sando que esto ser una solucin mgica. Ms all de que nin-
guno de los personajes que proponen estas medidas conoce
profesionalmente el tema, la historia nos demuestra que estas
propuestas son una irresponsabilidad social. Los que siguen
estos problemas ms all del relato frvolo, saben que slo los
pases que cuentan con una desarrollada capacidad institucio-
Las elites decidirn
sumarse a la solucin
cuando sean vctimas
del mao-terrorismo.
101
nal regulatoria y que poseen un marco preventivo del consumo
de drogas pueden seriamente considerar legalizar el consu-
mo de ciertas sustancias sin que se dispare la demanda de es-
tupefacientes entre los menores de edad. Slo tres pases de la
Unin Europea (Alemania, Portugal y Pases Bajos) han logra-
do el desarrollo sufciente de tales marcos regulatorios para no
ver aumentos en la demanda tras la legalizacin.
En el plano de las propuestas de negociacin entre el Es-
tado y los grupos criminales, nadie ha especifcado cules
seran los trminos de tal negociacin. Las estadsticas de
detenciones de presuntos delincuentes organizados realiza-
das por los gobiernos estatales y el gobierno federal muestran
que de los 53 mil 174 detenidos por delitos diversos desde
2003 a la fecha, slo 941 pertenecen a la (con)federacin
de Sinaloa. Esto supon-
dra que toda negocia-
cin implicara esperar
que Sinaloa el grupo
criminal ms sofsticado
y expandido de Mxico en
el mundo se consolide
ms, derrote a sus rivales
y luego negocie con el Es-
tado, con lo que los nive-
les de violencia que vive el
pas disminuiran.
Ciertos personajes de
dudosa procedencia po-
ltico-patrimonial estn
intentando vender esta
estrategia con miras a las
elecciones de 2012, ya que
si la violencia disminuye-
se, ese logro se le acredi-
tara al gobierno en turno.
No obstante, la experien-
cia internacional indica que toda propuesta de negociacin
con grupos criminales representa una fccin poltica con
consecuencias desastrosas. Cabe destacar que, ante la des-
esperacin social y la corrupcin reinantes, Italia, Colombia
y Rusia (en orden cronolgico) intentaron ensayar la ne-
gociacin con grupos criminales en los aos 80 y 90. El re-
sultado fue catastrfco y condujo a estos pases al borde de
un colapso institucional an mayor.
Estas experiencias demuestran que, de seguirse la va de la
negociacin, Mxico se hundira ms de lo que ya est: ha-
bra un colapso de gobernabilidad y se afanzara un sistema
mafo-crtico y mafo-empresarial en el que el grupo de Si-
naloa lograra capturar todava ms al poder poltico.
Hay que recordarles a quienes proponen negociar con gru-
pos criminales, que el Estado ha sido concebido para proveer
bienes pblicos bsicos para toda la poblacin. Contener y
neutralizar comportamientos anti-sociales es un bien p-
blico que slo el Estado puede asegurar adecuadamente.
Todo Estado tiene el papel fundamental de imponer las re-
glas del juego a aquellas personas o grupos que violen la ley
y promuevan comportamientos antisociales. Negociar sig-
nifcara que el Estado cede sus funciones ms bsicas a or-
ganizaciones privadas armadas. Pero asumir este papel no
excluye que el Estado pueda ofrecer amnistas y benefcios
procesales a aquellos que decidan ajustarse a la ley, renun-
ciando a la delincuencia organizada.
DE ESTE MODO REGRESAMOS a las nicas medidas efec-
tivas conocidas para contener y neutralizar a los grupos crimi-
nales: los cuatro ejes estratgicos. Llegar una etapa ms grave
de la crisis de violencia en Mxico, cuando las elites comenza-
rn a ponderar el benefcio
y los costos individuales de
seguir con el pacto de im-
punidad vigente, y lo com-
pararn con el benefcio y
los costos de propiciar
una reforma al sistema de
combate y prevencin me-
diante los cuatro tipos de
medidas concretas.
Esta enfermedad social
y estatal de violencia or-
ganizada (sin precedentes
desde la Revolucin) que
vive Mxico est azotan-
do cruelmente, por ahora,
a las clases socioeconmi-
cas ms desprotegidas en el
interior del pas, pero an
no ha afectado signifcati-
vamente y de manera gene-
ralizada a la elite poltica y
empresarial que vive relativamente aislada de la violencia en
Ciudad Jurez, Coahuila, Sinaloa, Durango o Tamaulipas.
La dolorosa experiencia de otros pases indica que las eli-
tes empresariales y polticas decidirn ser parte de la so-
lucin slo cuando sus exclusivos mbitos profesionales
y privados comiencen a ser demolidos por coches-bom-
ba colocados por el mafo-terrorismo; cuando sus familias
comiencen a ser masacradas en sus hogares (a pesar de sus
ejrcitos de guardaespaldas); y cuando sus patrimonios co-
miencen a desvanecerse de la noche a la maana. Ser en-
tonces cuando apoyen a un grupo de actores polticos que
empiecen a implementar las medidas ms efectivas de los
cuatro ejes explicados en este trabajo.
Hasta ese momento, la historia nos indica que esta pesadi-
lla de violencia y desintegracin social continuar en Mxi-
co y se expandir para seguir desestabilizando a sociedades
y a Estados de nuestra regin.
También podría gustarte
- Fernando Escalante,"Homicidios 2008-2009: La Muerte Tiene Permiso"Documento26 páginasFernando Escalante,"Homicidios 2008-2009: La Muerte Tiene Permiso"Antonio Attolini Murra100% (1)
- Hipoteca SocialDocumento30 páginasHipoteca SocialJorge Alberto Barajas MartinezAún no hay calificaciones
- La Verdad Negada - Informe Guerra SuciaDocumento537 páginasLa Verdad Negada - Informe Guerra SuciaКристиан García100% (2)
- El pueblo ensaya la revolución: La APPO y el sistema de dominación oaxaqueñoDe EverandEl pueblo ensaya la revolución: La APPO y el sistema de dominación oaxaqueñoAún no hay calificaciones
- g9 de Las Mafias en El Mundo PDFDocumento11 páginasg9 de Las Mafias en El Mundo PDFAndrésFelipeLópezGarzónAún no hay calificaciones
- LOS USURPADORES CÓMO LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES TOMAN EL PODER ECONOMÍA Susan GeorgeDocumento29 páginasLOS USURPADORES CÓMO LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES TOMAN EL PODER ECONOMÍA Susan Georgeruben fernandez davila0% (1)
- Democracia Entre Balas PDFDocumento48 páginasDemocracia Entre Balas PDFE-Consulta VeracruzAún no hay calificaciones
- Libro Corrupcion Completo1 PDFDocumento236 páginasLibro Corrupcion Completo1 PDFHelder Ariel Lopez EscobarAún no hay calificaciones
- Cartel SinaloaDocumento20 páginasCartel Sinaloaru139k100% (1)
- La Formación Del Poder Político en MéxicoDocumento101 páginasLa Formación Del Poder Político en MéxicoDiscpulodeAriadna100% (1)
- Manual de Partidos PoliticosDocumento62 páginasManual de Partidos PoliticosFrancisca Guzman BerriosAún no hay calificaciones
- El GuerrilleroDocumento121 páginasEl GuerrilleroMarYolaCano100% (3)
- Las Lavadoras Del Narco en CuliacánDocumento8 páginasLas Lavadoras Del Narco en CuliacánGloriaBetsabePiñaEspinozaAún no hay calificaciones
- Democracia y Participación - Estanislao ZuletaDocumento7 páginasDemocracia y Participación - Estanislao ZuletaSebastian Bustamante0% (2)
- Estado Del Arte CorrupciónDocumento12 páginasEstado Del Arte CorrupciónSara Jaramillo100% (1)
- Clase N2Documento6 páginasClase N2Mario Chavez CohenAún no hay calificaciones
- Financiamiento A Partidos Politicos y Teoria de JuegosDocumento446 páginasFinanciamiento A Partidos Politicos y Teoria de JuegosClaudio Condori100% (1)
- Encuesta Post Debate CDMXDocumento8 páginasEncuesta Post Debate CDMXLPOAún no hay calificaciones
- Gestión Electoral ComparadaDocumento289 páginasGestión Electoral ComparadaJuan FernandoAún no hay calificaciones
- Teoría de La Organización y Nuevo Institucionalismo en El Análisis OrganizacionalDocumento32 páginasTeoría de La Organización y Nuevo Institucionalismo en El Análisis Organizacionalelursa7018Aún no hay calificaciones
- Bensusan y Middlebrook - Sindicatos y Politica en MexicoDocumento213 páginasBensusan y Middlebrook - Sindicatos y Politica en MexicoOscar Rodríguez100% (2)
- 34 Democracia Medios MexicoDocumento35 páginas34 Democracia Medios MexicoUna RenacidaAún no hay calificaciones
- Abreu - El Arte de La Conjetura de BernoulliDocumento122 páginasAbreu - El Arte de La Conjetura de BernoulliDiego TutorAún no hay calificaciones
- Max Weber DominacionDocumento6 páginasMax Weber DominacionLou BordAún no hay calificaciones
- RPinto Tesis Cheran 14julio16Documento184 páginasRPinto Tesis Cheran 14julio16Anonymous uPALvOdAún no hay calificaciones
- Ni Seguridad, Ni Derechos. Informe de HRW Sobre México 2011Documento236 páginasNi Seguridad, Ni Derechos. Informe de HRW Sobre México 2011Jose Carbonell SanchezAún no hay calificaciones
- Anexo 1 Informe ComverdadDocumento451 páginasAnexo 1 Informe ComverdadARTICLE 19 MX-CAAún no hay calificaciones
- El Escandalo Del EstadoDocumento187 páginasEl Escandalo Del Estadorquiro35Aún no hay calificaciones
- Voces de FuegoDocumento10 páginasVoces de FuegoJesús Zamora GarcíaAún no hay calificaciones
- Informe Sobre La DecenciaDocumento189 páginasInforme Sobre La DecenciaHector Serrano Rojas100% (1)
- Biografía de Rosario CastellanosDocumento6 páginasBiografía de Rosario CastellanosAleeMoRoAún no hay calificaciones
- Regreso Al Futuro Ensayo de Jorge Castañeda y Hector Aguilar CaminDocumento22 páginasRegreso Al Futuro Ensayo de Jorge Castañeda y Hector Aguilar CaminJuan Antonio Gutierrez Tovar100% (1)
- Prácticas Ideológicas MatrixDocumento42 páginasPrácticas Ideológicas MatrixpatrimoniAún no hay calificaciones
- Huesos en El DesiertoDocumento3 páginasHuesos en El DesiertoAaron EfrainAún no hay calificaciones
- Frigerio - La Construcción de Los Problemas Sociales, Pp. 12-17Documento6 páginasFrigerio - La Construcción de Los Problemas Sociales, Pp. 12-17Nahuel SpinosoAún no hay calificaciones
- Propiedad Intelectual y Entorno DigitalDocumento108 páginasPropiedad Intelectual y Entorno DigitalVictor VlzAún no hay calificaciones
- 2007 Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. Voto ElectrónicoDocumento37 páginas2007 Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. Voto ElectrónicoFernando Tuesta SoldevillaAún no hay calificaciones
- Terrorismo MediaticoDocumento282 páginasTerrorismo Mediaticoarsfilosofo100% (1)
- Power. MIAMI. Reforma Constitucional. Veronica Roman QuirozDocumento175 páginasPower. MIAMI. Reforma Constitucional. Veronica Roman QuirozAlonsoGlezAún no hay calificaciones
- Carl Sagan - CosmosDocumento229 páginasCarl Sagan - CosmosCandy AmaneAún no hay calificaciones
- Televisa El Quinto Poder.Documento125 páginasTelevisa El Quinto Poder.fher324Aún no hay calificaciones
- El Liberalismo Mexicano IIDocumento538 páginasEl Liberalismo Mexicano IIAlejandra PM100% (2)
- Alejandro Encinas - Drogas y PoderDocumento103 páginasAlejandro Encinas - Drogas y PoderEdna AndreaAún no hay calificaciones
- MURO, Memorias y Testimonios (1961-2002) - Secretaría General ...Documento590 páginasMURO, Memorias y Testimonios (1961-2002) - Secretaría General ...Daniel M. Guzman100% (1)
- La Polarizacion PoliticaDocumento13 páginasLa Polarizacion PoliticaAnibal MiselAún no hay calificaciones
- La Importancia Del Diagnóstico en Las Políticas PúblicasDocumento2 páginasLa Importancia Del Diagnóstico en Las Políticas PúblicasIsmael Tumba50% (2)
- 1700Documento82 páginas1700JAIMEAún no hay calificaciones
- La Gestión de La Pandemia en MéxicoDocumento144 páginasLa Gestión de La Pandemia en MéxicoMovimiento Ciudadano82% (76)
- Antaki, Ikram Educacion para IngenierosDocumento13 páginasAntaki, Ikram Educacion para IngenierosOmar LeonAún no hay calificaciones
- 8.el Primer Tramo Del Camino Lorenzo Meyer PDFDocumento91 páginas8.el Primer Tramo Del Camino Lorenzo Meyer PDFWin Lee100% (1)
- La Persuación en La Campañas ElectoralesDocumento75 páginasLa Persuación en La Campañas ElectoralesFelix Basilio RojasAún no hay calificaciones
- 4 - Linz - Las Crisis Del Presidencialismo. Perspectivas Comparativas PDFDocumento60 páginas4 - Linz - Las Crisis Del Presidencialismo. Perspectivas Comparativas PDFEzql VgrAún no hay calificaciones
- Crítica de la mano dura: Cómo enfrentar la violencia y preservar nuestras libertadesDe EverandCrítica de la mano dura: Cómo enfrentar la violencia y preservar nuestras libertadesAún no hay calificaciones
- El más grande pendej*. López Obrador, como Presidente.De EverandEl más grande pendej*. López Obrador, como Presidente.Aún no hay calificaciones
- Representaciones Sociales del Coronavirus SARS-COV-2: Acentuando el cambioDe EverandRepresentaciones Sociales del Coronavirus SARS-COV-2: Acentuando el cambioAún no hay calificaciones
- La segunda alternancia: Diferencias estratégicas de la campaña presidencial del 2012De EverandLa segunda alternancia: Diferencias estratégicas de la campaña presidencial del 2012Aún no hay calificaciones
- Manual de metodología y análisis de coyunturaDe EverandManual de metodología y análisis de coyunturaAún no hay calificaciones
- México piensa + (positivo): Una conversación de posiblidad para MéxicoDe EverandMéxico piensa + (positivo): Una conversación de posiblidad para MéxicoAún no hay calificaciones
- El Fetichismo de La OposiciónDocumento9 páginasEl Fetichismo de La OposiciónAntonio Attolini MurraAún no hay calificaciones
- CEPAL - Experiencias Emblemáticas para La Superacion de La Pobreza y Precariedad Urbana Espacio Publico PDFDocumento99 páginasCEPAL - Experiencias Emblemáticas para La Superacion de La Pobreza y Precariedad Urbana Espacio Publico PDFAlma RizzardiAún no hay calificaciones
- Convencion de MéridaDocumento67 páginasConvencion de MéridaAntonio Attolini MurraAún no hay calificaciones