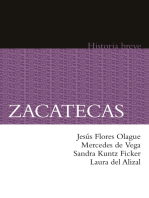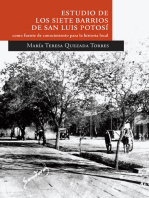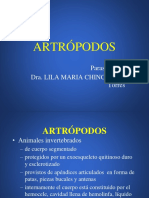Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2QP7JHUKLR3RHX4QE2E562QEM4LFER
2QP7JHUKLR3RHX4QE2E562QEM4LFER
Cargado por
Karen TorresDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
2QP7JHUKLR3RHX4QE2E562QEM4LFER
2QP7JHUKLR3RHX4QE2E562QEM4LFER
Cargado por
Karen TorresCopyright:
Formatos disponibles
HACIENDAS COLONIALES
EN EL VALLE DE OAXACA
Wi l l i am B . T A Y L O R
Universidad de Colorado.
L A DOCUMENTACI N sobre las haciendas coloniales en el val l e
de Oaxaca es por desgracia pobre en rel aci n al temari o pro-
puesto en estas discusiones sobre l ati fundi os l ati noameri ca-
nos. He tratado de cubri r el mayor terreno posible, pero el
l ector encontrar que las secciones ms completas se refi eren
a las di sti ntas formas de posesi n de l a ti erra - caracter sti cas,
desarrol l o y di stri buci n espaci al - y los sistemas de trabajo.
El manej o de las haciendas es vi sto a travs de los l i bros de
cuentas de una de las haciendas ms valiosas del valle. M i
estudi o reciente, Landlord and Peasant in Colonial Oaxaca
(Stanford Uni versi ty Press, 1972), cubre los pri nci pal es gru-
pos de terratenientes, las comuni dades i nd genas y l a noble-
za i nd gena, as como l a I glesia y los espaol es laicos, pero
no trata extensamente l a organi zaci n y el uso de los factores
de producci n en las haciendas.
E L ESCENARI O
El val l e de Oaxaca, enclavado en las abruptas tierras altas
del sur de Mxi co, es una ancha pl ani ci e pl uvi al de aproxi -
madamente 700 ki l metros cuadrados de extensi n. Cadenas
de montaas di vi den el val l e en tres regiones que ti enen
como centro l a ci udad de Oaxaca (la Antequera col oni al ).
El val l e de Etl a se exti ende 20 ki l metros al noroeste, el va-
l l e de Tl acol ul a unos 29 ki l metros al sureste, y el val l e de
Zi matl n unos 42 ki l metros al sur.
Cada una de las tres regiones es di ferente en geograf a y
cl i ma. Las elevaciones en el suelo del val l e promedi an los
1 550 metros; van desde los 1 530 en el sur de Ocotl n y 1 563
284
HACI ENDAS COLONI ALES EN OAXACA 285
en l a ci udad de Oaxaca, que est situada en el centro, hasta
los 1 620 al sureste de Tl acol ul a y los 1 640 al noroeste, en
Etl a. L a l l uvi a var a considerablemente de una regi n a otra
y de un ao a otro, a pesar de que el val l e en general tiene
un ri tmo estacional de cl i ma hmedo en el per odo de ol
al to (mayo a agosto), y cl i ma seco en e\ per odo de sol bajo
(novi embre a marzo). L a regi n del sureste, que tuvo un
promedi o anual de l l uvi a de 492 mm. en el per odo de 1940
1960, es l a ms seca. Como l a mayor parte de l a l l uvi a se
debe a los aguaceros eventuales, que caen sobre secciones pe-
queas, puede haber grandes variaciones aun dentro de una
secci n del val l e. Los agricultores del val l e no pueden con-
fi ar en que habr una l l uvi a abundante, ni aun durante l a
temporada en que se espera. Diversas referencias coloniales
nos habl an de las sequ as peri di cas de l a regi n, y tambi n
de sus i nundaci ones, confi rmando as una hi stori a de pre-
ci pi taci n errti ca. Las temperaturas se promedi an entre 19.3
y 21.2 grados cent grados y l a ausencia de fuertes contrastes
estacionales hace posible el cul ti vo durante todo el ao en
el val l e. Las heladas son poco frecuentes y en general se l i -
mi tan a las regiones ms altas.
1
En resumen, el val l e tiene un
cl i ma tropi cal templ ado caliente y bastante seco con vari a
ciones seccionales.
- El r o Atoyac drena el val l e y fl uye haci a .el sur a tra-
vs de las regiones de Etl a y Zi matl n. En algunas zonas, el
r o era una ventaj a para l a agri cul tura col oni al ; en otras
representaba una fuerza destructora. En l a pl ani ci e de Etl a,
donde el canal del r o era profundo, no exi st a pel i gro de
i nundaci n. Etl a fue l a regi n ms producti va del val l e du-
rante la poca col oni al . L a i rri gaci n extensiva permi t a a
algunos pueblos gozar de dos o ms cosechas al ao. Una
secci n del Atoyac, cerca de Soledad y Nazareno Etl a, esta-
ba l o sufi ci entemente elevada para que se construyera ca-
1 La informacin especfica de este prrafo est tomada de Jos L.
LORENZO, "Aspectos fsicos del Valle de Oaxaca", Revista Mexicana de
Estudios Antropolgicos, 16; 1960: pp. 49-64.
286 WI L L I A M B. TAYLOR
nales de l a arteri a pri nci pal ,
2
y l a gran canti dad de afl uen-
tes tri butari os que al i mentaban el r o en l a regi n de Etl a,
prove an fuentes adicionales de agua. Porque el r o era me-
nos profundo en las reas sur y central , stas eran ms vul -
nerables a i nundaci ones. Daos por i nundaci ones a tierras
de cul ti vo fueron reportados en Tl apacoya en 1581, en San
Agust n de las J untas en 1648 y 1652, en San J aci nto A mi l -
pas en 1761 y en varias partes del brazo sur en 1789.3 El r o
Salado, tri butari o del r o Atoyac est seco durante l a mayor
parte del ao y es l a fuente pri nci pal de agua en el val l e de
Tl acol ul a. Los arroyos rpi dos revi ven durante l a temporada
de l l uvi as en las pendientes pronunci adas que ci rcundan el
val l e, pero hay algunas corrientes adecuadas para l a i rri ga-
ci n durante los meses secos. El pequeo nmero de campos
i rri gados durante el per odo col oni al se concentraba en Tl a-
l i xtac, San J uan Guel av a y San J uan Tei ti pac.
4
El ancho del val l e promedi a entre seis y ocho ki l metros,
siendo el brazo de Etl a el ms angosto de los tres. Las grandes
reas planas y l a l i gera ondul aci n del piso del val l e, han i m-
pedi do que l a erosi n del suelo se convi erta en un serio pro-
bl ema. Tanto en los al uvi ones altos como en los bajos, las
tablas de agua estn cerca de l a superficie, haci endo posi bl e
el fcil acceso a suficiente agua de pozo para el uso doms-
ti co y l a i rri gaci n en pequea escala. Parte de l a ti erra de
cul ti vo del val l e era hmeda por naturaleza debi do a l a pro-
xi mi dad del agua. Estas tierras, conocidas como de hume-
dad, eran especialmente frecuentes en el brazo sur del val l e.
Los documentos coloniales las seal an en las cercan as de Zi -
matl n, Ocotl n, Cui l apan, Zaachi l a y San Pedro I xtl ahuaca
2 Archivo General de la Nacin, Mxico (en adelante A G N ) , Tie-
rras, 211, exp. 2, fol. 15r.
3 Coleccin privada del Lic. Luis CASTAEDA GUZMN (en adelante
C C G ) , San Juan Bautista, agosto 1648; AGN, Hospital de Jess 119, Pa-
peles de exp. 2, fol. 14v; Gacetas de Mxico, agosto 25, 1789.
i Archivo Municipal de Tlacolula (en adelante AMT) doc. 2,
1807; Francisco DEL PASO Y TRONCOSO, Papeles de Nueva Espaa, Madrid,
1939-42, 1. 4, p. 112.
HACI ENDAS COLONI ALES E N OAXACA
287
en el sur y Tl aeoehahuaya y Tl acol ul a en el sureste.
5
En al-
gunos casos las tierras bajas eran verdaderos pantanos.
L a vari edad de cosechas de ori gen nati vo o europeo re-
fl ej a l a vari edad de nichos ecol gi cos en el val l e y en gene-
ral su adecuaci n para l a agri cul tura. Los productos nativos
cosechados en el per odo col oni al eran ma z, maguey, f ri j ol ,
calabaza y varias clases de chi l e, tomate, nopales y cactos
que cr an l a cochi ni l l a, zapotes, nueces, camote, aguacate,
hi erbas y pasturas. Los productos europeos eran: variedades
de tri go bl anco y amari l l o, lenteja, caa de azcar, vi d, le-
chuga, col , cebolla, ajo, rbanos, manzanas, granadas, duraz-
nos, melones, higos, naranjas, l i mones, toronjas y peras.
7
El
val l e de Etl a se prestaba mej or para el cul ti vo del tri go, y
pronto en el per odo col oni al abundaron al l los campos de
tri go.
8
Se i ntent cul ti var el tri go en otras partes del valle,
pero con poco xi to. En el siglo xvi se l l eg a cul ti var oca-
si onal mente en l a regi n del sureste y en varias haciendas
al sur de Antequera, pero a pri nci pos del siglo xvn, algunos
documentos habl an de Etl a como l a pri nci pal fuente de tri go,
muy superi or a otras de Antequera y, en general, de todo el
val l e.
L a i ntroducci n de ganado europeo en el val l e en el si-
gl o xvi modi f i c el patrn tradi ci onal de uso de l a ti erra: mu-
chas reas de pastos ociosas se convi rti eron en pastizales para
caballos, ovejas, cabras y puercos. El ganado mayor (vacuno
y cabal l ar) se i ntroduj o en grandes cantidades durante l a
pri mera mi tad del siglo. Los daos causados a las cosechas
5 Paso y Troncoso, Papeles, v. 4, pp. 146, 190; AGN Hospital de
Jess 306, exp. 1, fol. 20v; Robert H. Barlow (ed), "Dos relaciones de
Cuilapa", Tlalocan, II, N 1:26-27; Francisco Burgoa Geogrfica descrip-
cin... de esta provincia de predicadores de Antequera..., Mxico, 1934,
v. 1: p. 395, v. 2: pp. 46, 116.
Jorge L. Tamayo, Geografa de Oaxaca, Mxico, 1950; p. 91.
7 Jos Mara Murgua y Galardi, "Extracto general que abraza la
estadstica... del estado de Oaxaca... 1827". Manuscrito sin publicar.
University o Texas, passim.
8 Ver la descripcin del Obispo Zrate en Paso y Troncoso, Episto-
lario de Nueva Espaa, v. 4, p. 141.
288 WI L L I A M B. TAYLOR
de los i nd genas por el ganado suelto de los espaol es fueron
tan extensos, que, en 1549, el vi rrey Antoni o de Mendoza
promul g un edicto prohi bi endo l a cr a de vacuno y exi gi en-
do el empl eo de guardias en los ranchos de ganado bovi no.
9
El edi cto de Mendoza tuvo sl o un i mpacto transi tori o; para
1560, las grandes estancias de ganado mayor estaban ya en
operaci n.
1
" Grandes concentraciones de ganado se encontra-
ban en el val l e de Zi matl n desde finales del siglo xvi . Tam-
bi n se cri aba vacuno en el val l e de Tl acol ul a, aunque al l
predomi naba el ganado menor (bovi no y capri no). Ganado
mayor y menor se encontraba en menor nmero en el val l e
de Etl a. En total hab a algunas 260 000 cabezas de ganado
en el val l e de 1826, algo menos de l a canti dad que hab a
a mediados del siglo xvm. A fines de ese siglo se experi men-
t una di smi nuci n general en el nmero de cabezas en las
propiedades espaol as; y l a baja conti nu probabl emente du-
rante el per odo revol uci onari o, despus de 1810.
Debi do al cl i ma templ ado del valle, su ampl i a pl ani ci e
al uvi al , sus r os de caudal permanente y una tabl a al ta de
agua, l a regi n pod a sostener una densa pobl aci n col oni al
dependi ente de l a ti erra. Durante el per odo col oni al vi v an
en el val l e i ndi os, espaol es (peninsulares y cri ol l os) y pe-
queas cantidades de negros, mestizos y mul atos. En 1568
l a pobl aci n i nd gena era de 150 000 aproxi madamente y en
su punto ms bajo, en 1630, hab a di smi nui do qui z a 40 000
o 50 000. L a pobl aci n espaol a se concentraba en Anteque-
ra (pobl aci n de 2 500 en 1579 y 1646; 19 653 en 1777). A
pesar de que es di f ci l determi nar l a pobl aci n total del
val l e en un determi nado momento (especialmente en el si-
gl o xvn, debi do a las estad sti cas tan pobres), l a pobl aci n
i nd gena siempre represent una considerable mayor a. En la
pri mera mi tad del siglo xvn, el val l e qui z tuvi era menos de
50 000 habitantes, o sea menos de 71 habi tantes por ki l me-
9 AGN, Hospital de Jess 432, exp. 5, fol. 1; Instrucciones que los
virreyes dejaron a sus sucesores, Mxico, 1867, p. 237.
10 AGN, Hospital de Jess 404, exp. 2.
11 Murgua y Galardi, passim.
HACI ENDAS COLONI ALES E N OAXACA 289
tro cuadrado. Para 1740 el total hab a ascendido a casi 70 000
y para 1790 a 110 000. En 1959 el val l e ten a unos 290 000
habi tantes, o sea 414 por ki l metro cuadrado.
12
CAMPESI NOS INDGENAS Y RANCHEROS ESPAOLES
L a adqui si ci n de ti erra por los espaol es en el val l e de
Oaxaca fue m ni ma hasta 1570, cuando l a pobl aci n de A n-
tequera ya hab a alcanzado los 3 000 habitantes. Esta tar-
danza se debi en parte a los esfuerzos de Corts para prote-
ger el valle de los colonos espaol es y en parte por el poco
i nters en adqui ri r tierras que mostraron los espaol es que
pudi eron penetrar los domi ni os del conqui stador. Durante
los pri meros 40 aos de l a col oni a los residentes espaol es de
Antequera subsistieron casi exclusivamente del tri buto i nd -
gena, salarios por nombrami entos pbl i cos y la agri cul tura
y ganader a en pequea escala.
'L os espaol es del val l e estaban poco interesados en el cul -
ti vo de la ti erra en el siglo xvi . Pref er an depender casi excl u-
sivamente de los i ndi os como fuente para sus alimentos. En
diversas peticiones presentadas al rey por el cabi l do de A n-
tequera en 1532, se le suplicaba ordenar a los i ndi os del dis-
tri to que vendi eran al i mentos a los espaol es de l a ci udad.
En 1538, el obispo L pez de Zrate se quej aba en nombre
de la ci udad de que los nati vos del val l e no estaban cul ti -
vando todas las tierras a su di sposi ci n, y que como resulta-
do exi st a una escasez de tri go y de ma z. En 1551 el cabi l do
nuevamente exhort a l a corona para que ordenara a los i n-
dios que produj eran tri go, seda y otros productos para los
espaol es, arguyendo que de otra manera los i nd genas sl o
cul ti var an l o que necesitaban para el tri buto real y se vol -
ver an perezosos y pendenci eros.
13
Esta dependencia espaol a
del trabaj o de los i ndi os se refleja an ms en las constan-
12 Tamayo, Oaxaca, pp. 13-31.
13 Archivo General de Indias, Sevilla (en adelante, AGI) , Audien-
cia de Mxico, 256 y 678.
290 WI L L I A M B. T AYL OR
tes peticiones de que se traj eran ms i ndi os a los pueblos que
estaban baj o l a j uri sdi cci n pol ti ca de Antequera y en una
orden en 1551 promul gada por el cabi l do para que se cul ti -
varan ms tierras i ndi as a f i n de cubri r las necesidades de
granos de l a ci udad."
En el siglo xvi los espaol es uti l i zaban tierras del val l e
pri nci pal mente para l a cr a de ganado. L a costumbre espa-
ol a de movi l i zar al ganado entre l a montaa y las tierras
bajas, y el pri nci pi o de pastos comunes que permi t a que tie-
rras desocupadas se abri eran a todo ganado parti cul ar, sig-
ni fi can que las propiedades se i ban haci endo fluidas, sin
l mi tes determinados. Con frecuencia los t tul os de propi edad
no se confi rmaban por escrito sino hasta despus de muchos
aos. Por ej empl o, Cri stbal Gi l , un regi dor de Antequera,
y Rodri go Pacheco al i mentaban su ganado en dos estancias
cerca de Tl acochahuaya desde 1523, pero estas propiedades no
se l egal i zaron sino hasta 1538 por medi o de mercedes del ca-
bi l do de Antequera.
1
El cabi l do espaol hizo otras concesio-
nes de estancias de ganado entre los aos de 1530 y 1540, antes
de que este poder se l i mi tara al vi rrey. Sabemos cuando me-
nos de otras tres: una merced a Bartol om Snchez en 1539
para una estancia de ganado mayor cerca de San J uan Gue-
tav a y otras dos mercedes fechadas en 1541 y 15te. stas
fueron despus confirmadas por mercedes vi rrei nal es.
Las propiedades de Corts eran las pri nci pal es posesiones
espaol as durante el siglo xvi . Las dos propiedades del val l e
pertenecientes al marquesado antes de 1600 fueron adqui ri -
das por medi o de compra con consenti mi ento real . Una gran
propi edad ganadera en l a punta sur del val l e compuesta por
ci nco estancias de ganado mayor y menor fueron ori gi nal -
mente compradas al cacique de Tl apacoya en 1529. L a otra
14 Jos Antonio Gay, Historia de Oaxaca, 3? ed., Mxico, 1950;
tomo I, Vol. 2: p. 497.
15 Biblioteca del Estado de Oaxaca (en adelante BEO) , Papeles de
la Hacienda Buenavista, fol. 1.
le AGN, Tierras 2386, exp. 1, primera numeracin, fol. 20-22 y se-
gunda numeracin, fols. lr-9r; BEO, Papeles de Buenavista, fol. 1.
HACI ENDAS COLONI ALES E N OAXACA 291
propi edad del marquesado consi st a en ti erra de l abor y un
mol i no en el brazo de Etl a en el si ti o que hoy es Los Mol i nos
de Lazo. El i nters en el manej o de las dos propiedades del
val l e fue mayor en los aos de 1540 a 1560 cuando Fernando
Corts y l uego su hi j o Mart n fungi eron como marqueses.
Las estancias ganaderas abastecieron de carne a Antequera
en ese ti empo, y fueron plantadas 4 500 moreras en l a pro-
pi edad de Etl a, con el f i n de desarrollar l a i ndustri a de j a
seda en el val l e.
1 7
Un menor i nters en las tierras del val l e
empieza a ser evi dente en 1564 cuando Mart n Corts renta
una de las estancias.
18
Para 1572 las cinco estancias hab an
si do al qui l adas y estos arrendami entos conti nuaron hasta
1630 cuando las propiedades quedaron en compl eto aban-
dono.
A parti r de l a documentaci n que tenemos sobre merce-
des, ventas y quejas de los i ndi os, podemos i denti fi car 15 es-
tancias en el brazo sur y 12 en el sureste, en el siglo xvi . En
el sur, adems de las estancias del marquesado, hab a cuatro
cerca de Cui l apan y Xoxocotl n, dos al este de San Pedro
Apstol y cuatro al norte de Tl apacoya. En el sureste hab a
tres estancias cerca de Tl acochahuaya, una cerca de Tl al i xtac,
una al poni ente de San J uan Tei ti pac, una al sur de Teoti -
tl n, dos cerca de Macui l xchi tl , y cuatro al este de Mi tl a.
Para todas estas estancias, con excepci n de tres, las merce-
des datan de los aos 1564-1591. Contrastando con el sur y
el sureste, l a regi n de Etl a no tuvo muchas estancias espa-
ol as en el siglo xvi . Sl o se conocen tres mercedes, una cer-
ca de San Andrs Zautl a en 1549 y dos cerca de Hui tzo en
1591 y 1593; y sl o l a ms anti gua pertenec a a un espaol .
L a posi ci n de Etl a como pri nci pal abastecedora de tri go,
ma z y legumbres, para Antequera, qui z l i br a sus tierras
del ganado depredador. Solamente al l los pri meros virreyes
al entaron l a propi edad de ti erra de l abor entre los espaol es.
Para i mpul sar l a creaci n de una fuente espaol a de tri go, el
17 AGN, Hospital de Jess 146, exp. 430, fol. 335-45 y 287; exp. 1,
fol. 7v.
18 AGN, Hospital de Jess 404, exp. 2.
292 WI L L I A M B. T AYL OR
vi rrey Mendoza hi zo drenar pantanos y concedi las tierras
a espaol es.
1 9
Como un al i ci ente ms, asi gn reparti mi entos
de trabaj o a todas las propiedades productoras de tri go. Es-
tos i ntentos de promover l a agri cul tura espaol a surti eron
poco efecto en el siglo xvi . Los espaol es usaban en ocasiones
los reparti mi entos asignados a l a producci n de tri go en el
brazo de Etl a, para cui dar su ganado en otras partes en el cen-
tro de Oaxaca.
20
Los i ntentos del gobi erno col oni al de equi l i brar las nece-
sidades de los campesinos i nd genas y de los rancheros espa-
ol es, acentuados por las frecuentes quejas de los i nd genas
debi do a los daos causados por el ganado espaol , cul mi na-
ron en el establecimento de l mi tes bi en definidos de las pro-
piedades espaol as en el val l e ya para 1600. Para proteger las
siembras de los i nd genas y evi tar futuras discordias, el go-
bi erno fi j los l mi tes y en algunos casos obl i g a los due-
os de estancias a cercar parte de sus propiedades. Las estan-
cias ganaderas se convi rti eron paul ati namente en terri tori os
bi en defi ni dos sobre los cuales los propi etari os ten an todos
los derechos mi entras mantuvi eran en ellas un ci erto nmero
de cabezas de ganado. Un defi ni do patrn de di stri buci n
de l a ti erra se comenzaba a formar.
E L DESARROLLO DE L A HACI ENDA
Vari os acontecimentos i mportantes en las propiedades es-
paol as del val l e de Oaxaca sucedieron en los pri meros aos
del siglo XVI I . Para 1630 hab a empezado a desarrollarse la
hacienda, una propi edad ms compl ej a que l a estancia; en
1643 los registros coloniales para el val l e consignan 41 pro-
piedades como "haci endas".
21
El trmi no "hacienda", que
19 histrucciones que los virreyes, p. 239.
20 Silvio Zavala y Mara Gstelo (eds.), Fuentes para la historia del
trabajo en Nueva Espaa, Mxico, 1939-46, v. 2: p. 380.
21 AGN, Tierras 2696, exp. 8, fol. 8 listas de 23 haciendas en la
jurisdiccin de Antequera y 5 en la jurisdiccin de Tlacolula en 1643;
HACI ENDAS COLONI ALES EN OAXACA 298
qui ere decir propi edad en trmi nos genri cos, adqui ri un
si gni fi cado espec fi co a fines del siglo xvi en Hi spanoamri ca.
Def i n a una nueva uni dad econmi ca dedicada a abastecer
mercados locales tanto de productos animales como de granos.
Este nuevo i nters por l a agri cul tura cre una mayor deman-
da de trabajadores permanentes y transi tori os, con rel aci n a
los requeri dos por los ranchos ganaderos del siglo xvi .
Los espaol es con frecuencia l l enaban sus necesidades de
ms trabajadores por medi o de un sistema de trabaj o forzo.o
por deudas. Las haciendas generalmente se apoyaban ms en
el trabaj o que en l a i nversi n de capi tal para mantener su
econom a. El equi po necesario para operar tales propiedades
con frecuencia se val uaba en menos de 200 pesos, mi entras
que el costo de l a mano de obra an con l a mdi ca tarifa
de dos reales por hombre- d a, a menudo sumaba 2 500 pesos
anuales o ms. Un i mponente conj unto de edificos perma-
nentes caracteriza tambi n a l a hacienda. A l construi r el cas-
co, el propi etari o establ ec a su presencia permanente en l a
propi edad. l mi smo resi d a al l parte del ao, por l o ge-
neral durante las pocas de si embra y cosecha; el resto del
ao era representado por el mayordomo.
2 2
Muchas de las propiedades del val l e citadas como hacien-
das no eran inmensas propiedades rurales i ndependi entes eco-
nmi ca y admi ni strati vamente que pudi eran proporci onarse
subsistencia y materiales de construcci n, o que admi ni stra-
ran l a j usti ci a entre quienes vi v an dentro de sus l mi tes. Las
haciendas del val l e vari aban considerablemente en tamao.
L a mayor a de las 41 registradas para 1643 consi st an de una
estancia y unos pocos trozos de ti erra cul ti vabl e, seguramen-
te mucho ms pequeos que el m ni mo de 8 800 hectreas,
propuesto por Hel en Phi pps. L a casa grande era con frecuen-
cia de modestas proporciones, y pocas propiedades parec an
autosuficientes o pol ti camente i ndependi entes. Las caracter s-
AGN, Hospital de Jess 380, cxp. 9, fol. 97r, lista 13 en la jurisdiccin
de Cuilapa para el mismo ao.
22 Manuel Romero de Terreros, Antiguas haciendas de Mxico, M-
xico, 1956, passim.
294 WI L L I A M B. TAYLOR
ticas que todas las haciendas del val l e compart an, y que las
di sti nguen de otras propiedades espaol as, eran las acti vi da-
des econmi cas a las que se dedi caban y los medios uti l i zados
para asegurarse trabajadores permanentes. Las haciendas del
val l e eran empresas mi xtas, agr col as y ganaderas, que depen-
d an del peonaje para asegurar a sus trabajadores perma-
nentes.
23
Los tres mapas al fi nal del ensayo muestran las diversas
propiedades en el val l e que pueden ser localizadas. Adems,
diversos documentos coloniales permi ten localizar otras 14
propiedades segn l a j uri sdi cci n donde se encuentran: ci n-
co labores y un rancho en l a j uri sdi cci n de Tl al i xtac; tres
ranchos en Zi matl n; un rancho, una huerta y una haci enda
en Antequera; una l abor en J alatlaco; y un rancho en Santa
Ana Zegache. Las haciendas estaban muy concentradas en
l a secci n sur del valle, donde han sido identificadas por su
nombre Trei nta y nueve. Casi todas exi st an todav a en 1810,
aunque algunas, i ncl uyendo a San J aci nto, Los Naranj os, y
El Hi j o, fueron absorbidas por otras haciendas antes de este
ti empo. Las haciendas en l a regi n ori ental , 15 en nmero,
eran por l o general de mayor tamao que las del sur; pocas
23 Esta descripcin funcional de la "hacienda", sin el acostumbrado
nfasis en el tamao de la propiedad o una gran poblacin "cautiva"
de peones por deuda, sale de un examen de la nomenclatura usada
para las propiedades rurales en Oaxaca durante el perodo colonial. Lo
que distingua a "haciendas" de otras clases de propiedades rurales era
su especial conjunto de actividades econmicas. Haciendas en trminos
coloniales eran propiedades rurales de una base mixta, agrcola y ga-
nadera (los edificios permanentes, el peonaje por deudas con frecuen-
cia en pequea escala y un cierto grado de independencia administra-
tiva, fueron caractersticas distintivas slo hasta despus de 1660 en el
sur de Mxico, cuando el trmino "hacienda", era ya de uso general) .
Las propiedades que no reunieran estas condiciones econmicas se lla-
maban ranchos, estancias, labores, etc. El peonaje por deuda es por lo
general considerado como la caracterstica crucial de "haciendas". Re-
cientemente, Eric Wolf ha llevado este enfoque a su lgico extremo:
"Para hacer uso del trabajo de los indios, los espaoles introdujeron un
sistema de grandes propiedades, las haciendas." Peasant Wars en the
Twentieth Century, New York: 1969, p. 3.
HACI ENDAS COLONI ALES E N OAXACA 295
col i ndaban una con l a otra. Etl a, el brazo ms corto del va-
l l e, ten a 13 haciendas y un buen nmero de labores.
Las haciendas del val l e a fines del siglo xvni generalmente
i ncl u an dos o tres sitios de ganado y al rededor de cinco
cabal l er as de ti erra de l abor (aproxi madamente 1 000 ha).
Las haciendas en el sur del val l e, cuyo tamao conocemos,
i ncl uyen a San Ni col s Obi spo, dos estancias y dos labores
(1 600 ha.); San Ni col s Tol enti no, dos estancias y 6i /
2
ca-
bal l er as (1 600 ha.); y San J avier, una estanci a'y nueve
cabal l er as (1 160 ha.). En el ori ente. Santo Domi ngo Bue-
navi sta ten a tres estancias (2 400 ha.) y Los Negri tos, cuatro
estancias y 11/
2
cabal l er as (3 200 ha.). Las propiedades es-
paol as eran por l o general ms pequeas en el brazo de
Etl a, pero comprend an proporci onal mente ms ti erra de
cul ti vo. L a Haci enda Guadal upe, por ej empl o, pose a una
estancia de ganado menor y cuando menos diez cabal l er as
de ti erra cul ti vabl e (1 200 ha.); J al apel l a pose a dos estan-
cias, tres cabal l er as y dos mol i nos de tri go (1 720 ha.); y
San J os ten a una estancia y al rededor de ci nco cabal l er as
de ti erra de l abor al qui l ada (1 000 ha.). Las haciendas ms
grandes se encontraban en l a porci n sur del val l e de Zi ma-
tl n y en el val l e de Tl acol ul a: San J os (Progreso) y Val -
deflores, cada una comprend a siete estancias de ganado ma-
yor y menor y dos labores (8 000 a 12 000 ha.); Xaag, siete
estancias; y San Bartol o, seis estancias y dos labores.
El val or de las estancias no era determi nado sl o por el
tamao. Al gunas propiedades ms pequeas en los brazos
de Etl a y Zi matl n eran de las ms valiosas; Guadal upe,
24 385 pesos (1797); Soledad, 30 000 pesos (1757); Sant si ma
Tri ni dad, 30 500 pesos (1793); Santa Cruz, 33 799 pesos
(1729); y San J uan Bautista-San J acinto-San Bartol o y Los
Naranj os, al ori ente, valuadas en 60 000 pesos (1745). Por
el contrari o, San Bartol o y los Negri tos, al ori ente, fueron
valuadas en 7 990 pesos (1745) y 12 000 pesos (1712), res-
pecti vamente. Los factores ms i mportantes en l a determi na-
ci n del val or de una haci enda eran l a canti dad de ganado
que pose a y l a canti dad de di nero adel antado a los peones
residentes.
GUA DEL MAPA 1
Zl . El Vergel
Z2. San Jos
Z3. Guelavichigana
Z4. Guegonivalle (rancho)
Z5. La Chilayta (rancho)
Z6. Santa Rosa
Z7. Buenavista
Z8. Valdeflores
Z9. Maia
Z10. San Nicols Gas
Zl ! . San Isidro
Z12. Ortega
Z13. Xuchitepec
Z14. El Colector
Z15. Ortega
Z16. Mantecn
Z17.-Los Reyes
118. San Nicols Obispo (No-
riega)
119. Tlanechico
120. Estancia Ramrez de Agui-
lar
121. Carrizal
122. Zabaleta
123. Daz
124. Espina
125. Aguayo
126. Santa Cruz
127. San Juan
128. San Isidro
129. Jess Nazareno
130. San Javier
131. San Joseph
132. Ramrez de Aguilar
133. Zauze
134. Labor de Benito Merino
135. La Quinta
136. Candiana
137. Cinco Seores
138. Guadalupe
139. Palma
140. San Luis
141. San Luis
T42. Aranjuez
T43. La Asuncin
T44. Los Negritos (Santa Rosa
Buenavista)
T45. San Antonio Buenavista
T46. San Jos Guelaviate (ran-
cho)
T47. Santo Domingo Buenavista
T48. Alfrez
T49. Tani b
T50. Xaag
151. Garrin
152. Arrasla
153. San Blas
E54. San Cristbal
E55. Jalapilla
156. Vrela
157. Escovar
E58. Cantn
159. Montoya
160. Panzacola
E61. Santsima Trinidad
E62. Blanca (San Nicols?)
E63. Guadalupe
E64. Molinos de Lazo
E65. Alemn (Santa Cruz)
E66. San Isidro
E67. San Isidro
Mapa 1
PROPIEDADES SECULARES ESPAOLAS EN E L SIGLO XVDI
298 WI L L I A M B. TAYLOR
Con pocas excepciones, las grandes haciendas depend an
ms del ganado que las pequeas.
El casco era l a caracter sti ca que di sti ngu a a las grandes
haciendas del val l e de las pequeas. L a Haci enda Guadal upe
en el brazo de Etl a ten a un conj unto de edificos i mpresi o-
nante: una casa pri nci pal , una capi l l a, un establo, y una tro-
j e.
2 4
L a casa pri nci pal consi st a de vest bul o, cochera, pati o,
sala pri nci pal , cuatro dormi tori os, un oratori o, cocina, otros
tres cuartos y dos mi radores. El casco representaba una de
las pocas muestras de i nversi n mayor de capi tal de las gran-
des propiedades. Es si gni fi cati vo que fuera una i nversi n no
di seada para aumentar l a producti vi dad. Las propiedades
grandes y las pequeas compart an l a mi sma tecnol og a agr -
cola rudi mentari a. Los i nventari os de varias haciendas de los
siglos xvn y XVI I I i ndi can que l a vari edad de herrami entas y
las provisiones era l i mi tada en todas las propiedades. Las
propiedades grandes podr an tener mayor canti dad de herra-
mientas, pero aun as , el equi po representaba una muy pe-
quea parte de su val or. L a Haci enda Guadal upe que val a
24 385 pesos en 1797, ten a sl o 1 435 pesos i nverti dos en
equi po agr col a, animales de trabaj o, y materiales de cons-
trucci n.
2 5
El equi po bsi co de l a hacienda era ste:
36 azadones 49 herrajes de arados
31 hoces 6 monturas
1 candado grande
1 hierro de marcar
37 arados 2 barrenos
varias pinzas de hierro 31 hachas
1 molde de hierro para ladrillos 2 cinceles
12 cubetas de cuero 1 martillo
2 sierras de mano 1 medida de cuartilla
7 rejas de arado 1 medida de 1 almud
2 carretas 11 cadenas
5 lazos
1
i
yunque
11 horquillas 2 barretas
11 ejes de carreta
24 AGN, Hospital de Jess 330, exp.
25 Ibid., fols. 22r-23r.
1, fol. 7r (1969) .
HACI ENDAS COLONI ALES E N OAXACA 299
Una l i sta compuesta de otros edificios y equi po encontri -
do en las haciendas del val l e es tambi n bastante l i mi tada
en cuanto a vari edad:
prensa y moldes de queso
azadones de albafiil
mesas de carpintero
petates
canastas de mimbre
cencerros
caeras
carretillas
cedazos
cucharas y cacerolas de cobre
machetes
puntas de hierro
jarros
cobijas de caballo
metates
carruajes
arreos
norias
jageyes
ladrilleras
barriles
postes
cepillos
cinchos de cuero
chozas para sirvientes y esclavos
gallineros
monturas
El ma z y el tri go eran los pri nci pal es productos cose-
chados en las haciendas. El ma z era el ms i mportante en
todas partes con excepci n del norte; si n embargo, casi todas
las haciendas i ntentaron cul ti var el tri go a pesar de los pocos
redi mi entos y l a baja cal i dad con que se daba fuera del brazo
de Etl a. L a Haci enda San Ni col s, por ej empl o, cosech 1 000
fanegas de ma z, 25 fanegas de tri go, y 5 fanegas de f ri j ol
en 1782.
26
Adems de estos productos bsi cos, las haciendas
del val l e por l o general experi mentaban con pequeas parce-
las de otros productos. Por ej empl o, l a caa de azcar, que
aparece en ocasiones en los i nventari os. En todas las partes
del val l e hubo haciendas que hi ci eron i ntentos al guna vez de
cul ti var caa de azcar durante el per odo col oni al . En 1643,
los propi etari os de tierras en el val l e de Tl acol ul a cul paban
de su pobreza al hecho de que l a cosecha de caa fracasaba
al l .
2 7
Si n embargo, ya en 1555 l a caa se cul ti vaba en l a Ha-
26 CCG, Papeles sueltos, Feb. 18, 1782.
27 AGN, Tierras 2696, exp. 8, fol. 7v; CCG, Papeles de San Bartolo,
p. 94.
300 WI L L I A M 15. TAYLOR
ciencia San Bartol o, en las montaas al ori ente del val l e. En
1697 San Bartol o ten a seis trozos de ti erra sembrados de
caa, a pesar del pel i gro que representaban las heladas que
ya hab an arrui nado cosechas enteras tres aos antes. Burgoa
menci ona l a caa en el brazo de Etl a y un bi en equi pado
trapi che que operaba cerca de Hui tzo en el siglo xvm. Como
otros i ngeni os azucareros, ste se i ncl i naba ms a l a i nversi n
de capi tal que las haciendas. En este pequeo i ngeni o se hi zo
un desembolso de casi 15 000 pesos para esclavos, vasijas de
cobre, otros i mpl ementos agr col as y materi al de construc-
ci n.
2 8
L a ti erra se uti l i zaba pri nci pal mente para cr a de ganado
en las haciendas del valle. Al gunas de stas eran resul tado
de l a evol uci n de antiguas mercedes del siglo xvi , como
las de San J os (una merced de si ti o de ganado en 1563),
Xaag (una merced de ganado vacuno y caballar en 1564 y
mercedes para ganado ovi no y capri no en 1571 y 1583), San
Bartol o (mercedes de 1591 y 1596), Santo Domi ngo Buena-
vista (merced de 1583) y San J oaqu n (merced de 1561)
Di chas haciendas por l o general conti nuaron con l a cr a de
ganado del ti po especificado en las mercedes originales du-
rante el per odo col oni al , aunque hubo algunos cambios:
Xaag pas del ganado vacuno y caballar al capri no a fines
del per odo col oni al ; San Bartol o, del vacuno y caballar al
bovi no y capri no entre los aos de 1652 y 1697 y luego retor-
n a l a cr a de vacuno y caballar para 1723; y Guadal upe,
de bovi no y capri no al vacuno en las l ti mas dos dcadas del
per odo col oni al . A mi tad del siglo xvm los i nventari os de
las haciendas que habl an del ganado, i ndi can que l a cr a es-
taba ms desarrollada en los brazos de Zi matl n y Tl acol ul a
que en Etl a y que el vacuno y caballar eran ms numerosos
al sur de Antequera.
A dems def uso di recto de su ti erra, los hacendados tam-
bi n al qui l aban parcelas de ti erra de cul ti vo a i ndi os o mes-
as AG-N, Tierras 213, exp. 1, fols. 2r-12r.
29 CCG, Papeles de San Jos; CCG, Papeles de San Bartolo; BEO,
Papeles de Buenavista, fol. 1; AN 1707, fol. 253r.
HACI ENDAS COLONI ALES E N OAXACA 301
tizos, quienes a cambi o entregaban a los espaol es ms de
l a mi tad de sus cosechas. Arrendatari os como stos, que no
estaban ligados a l a hacienda por deudas, trabaj aron diversas
secciones de las haciendas Tanch, Valdeflores, San I si dro
(Zi matl n), Guendul ai n y L a Soritana, en al guna poca del
per odo col oni al .
3 0
Los hacendados tambi n rentaban seccio-
nes ociosas de sus propiedades. El mayorazgo de Guendul ai n,
por ej empl o, en 1743 rentaba un rancho pegado a su hacien-
da a Domi ngo de Zamora y una secci n de ti erra de pasto-
reo, en 1734, a los betlemitas que hab an adqui ri do reciente-
mente la hacienda cercana de Santo Domi ngo Buenavi sta.
: ! 1
Como se ha visto, algunas haciendas tuvi eron su ori gen
en mercedes concedidas a estancias, pero como las cosechas
eran parte esencial de l a econom a de las haciendas, las es-
tancias que no ten an o no pod an adqui ri r ti erra de cul ti vo,
permaneci eron siendo ranchos a travs del per odo col oni al .
Por el contrari o, algunas haciendas crecieron a parti r de l a
concentraci n de pequeos trozos de ti erra cul ti vabl e. Val -
deflores, Mol i nos de Lazo y Montoya, por ejemplo, empeza-
ron como parcelas obtenidas durante el siglo xvi de las co-
muni dades i nd genas, las cuales ten an un verdadero mono-
pol i o de tierras de cul ti vo en el val l e en aquel ti empo.
3 2
El
desarrol l o de l a hacienda como una empresa combi nada,
agr col a y ganadera, se faci l i t mucho por el descenso drs-
ti co que sufri l a pobl aci n i nd gena a fines del siglo xvi y
pri nci pos del xvn. En parti cul ar, las tierras de cacicazgo que
trabaj aban los terrasgueros eran en ocasiones total mente aban-
donadas despus de una epi demi a.
En el siglo xvn, gran canti dad de ti erra espaol a estaba
concentrada en manos de unas pocas fami l i as. (Varias ha-
ciendas no alcanzaron su mxi mo tamao sino hasta despus,
30 AGN, Tierras, 495 primera parte, exp. 1, fol. 104; AGN, Hospital
de Jess 50, exp. 3, sec. 9; AN 1767, fol. 56r; AGN, Tierras 2922, exp. 1;
AN 1808, fol. 152r.
31 AN 1734, fol. 247r; AN 1743, fol. 356v.
32 AGN, Hospital de Jess 102, exp. 24; CCG, Papeles de Molinos
de Lazo, libro 1, cuaderno 1; AGN, Hospital de Jess 85, exp. 2.
302 WI I J . I AM B. T AYL OR
cerca del fi nal del per odo col oni al , pero en ese ti empo una
sola persona o fami l i a pocas veces pose a ms de una propi e-
dad rural .) Al gunas familas, como los Guendul ai n, los Ram -
rez de Agui l ar y los Bohrquez, consol i daban sus haciendas
ms grandes en una sola propi edad. Entre las familas cuyos
nombres aparecen con regul ari dad en los registros del siglo
xvi i , los Espi na era l a ms sobresaliente. Sus propiedades
i ncl u an l a Haci enda San Bartol o en las montaas al ori ente
del val l e, tres ranchos que compon an l a Haci enda Xaag
cerca de Mi tl a, dos labores cerca de Cui l apa y un i ngeni o de
80 ha. que estaba pegado a Magdal ena Ocotl n. Los Espina
tambi n adqui ri eron prestigio por medi o de matri moni os. Pe-
dro de Espi na, qui en adqui ri l a pri mera propi edad de l a
fami l i a en 1590, se cas con l a hi j a de una promi nente fa-
mi l i a del valle, los Pacheco (para 1644, Francisco, Pedro y
J os Pacheco pose an cada uno al guna haci enda dentro de la
j uri sdi cci n de Antequera); y su hi j o se cas con l a hi j a de
un mi embro de l a Orden de Santiago. Si n embargo, las pro-
piedades rurales tan dispersas poco a poco se les fueron de
las manos. Las dos labores cerca de Cui l apan pasaron al con-
vento carmel i ta en Antequera a pri nci pi os del siglo xvm. San
Bartol o fue vendi da por los albaceas de Gaspar de Espina
antes de 1693 y las estancias de X aag fueron vendidas en
1728.
33
L a suerte de las propiedades de los Espi na fue com-
parti da por muchas de las haciendas de particulares en el
si gl o xvm.'Como muestran los mapas 2 y 3. Haci a 1760 mu-
chas de las grandes propiedades pasaron de las familias a l a
I glesia.
L AB ORE S
Las pequeas propiedades rurales, distintas de las hacien-
das, fueron un i mportante ti po de propi edad espaol a t u
el val l e de Oaxaca. Hab a vari os pequeos ranchos ganade-
33 AN 1707, fol. 43v; AGN, Tierras 2764, exp. 31; CCG, Papeles de
San Bartolo, p. 7 ; CCG, Papeles de San Juan Bautista, Oct. 2.
Mapa 2
PROPIEDADES DE LA IGLESIA EN E L VALLE DE OAXACA, 1660
.-rzu.c
A 11 . . . ' > ' O m > del
. 'ei i u ir i, >
a J i ii , i i hii ,'/ ti.onas-
hr J i .< S J Do-
mingo
5A 1 i ' / ". v >s de
o l
f'
runchos de otras
<U .
( M; T. \I . '
i Sf ; s " ', ( ,' ' v i ,e Sena
ie clrigos regu-
n clrigo secular
9 Huciet!
o 1
jsf fac Ztmch*
304 WI L L I A M B. T AYL OR
ros que med an una o dos estancias (sitios) en los brazos sur
y ori ente, en el siglo XVI H, mucho despus de que se estable-
ci eran las pri nci pal es haciendas del val l e. Cuatro ranchos en
el sur pertenec an a cri ol l os que aparentemente no pose an
ni nguna otra propi edad: Guegoni val l e, San Cri stbal , El Ca-
pi tn y l a Soledad.
3
* El si ti o Duhuati a pas por muchas ma-
nos en el siglo xvm, pero no estuvo l i gado permanentemente
a ni nguna gran propi edad. A l ori ente, los ranchos del Fuerte
y L ope eran propiedades separadas hasta 1740, cuando fue-
ron absorbidos por l a Haci enda X aag.
3 5
El rancho ha sido reconoci do como l a pequea propi edad
espaol a t pi ca de fines del Mxi co col oni al .
3 6
Otro ti po de
pequea propi edad menos conocida que se encontraba en el
val l e de Oaxaca era l a labor, que por l o general ten a de una
a cuatro cabal l er as de ti erra de cul ti vo, algunas veces i rri -
gada. Debi do a su tamao pequeo y a l a naturaleza de l a
propi edad, una l abor sl o era costeable si se trabaj aba i n-
tensamente. Vari os productos se cosechaban en las labores
de val l e, i ncl uyendo ma z, tri go, f ri j ol , pastura, maguey, cac-
tos y varias frutas y vegetales. Aunque las labores pon an el
acento en l a agri cul tura, muchas l a combi naban con otr.i
clase de uso de l a ti erra, especialmente las huertas y los pastos.
El siguiente i nventari o para 1733 de l a l abor de J os del
Casti l l o, que se encontraba sobre el r o J alatlaco, cerca de
Antequera, es bastante t pi co:
3 7
3 caballeras de tierra irrigada (126 has.)
19 bueyes
21 caballos
3-1 AN 1761, fol. 30v; AN 1772, fol. 190v.
35 Para Duhuatia, AN 1749, Feb. 19, paginas sueltas, AN 1769, fol.
12Ir, AN 1770, fol. 220v, AN 1790, fol. 104v, y AN 1799, fol. 23v; para
del Fuerte y Lope, CCG, Papeles sueltos, 20 de marzo de 1763.
se Herbert I. Priestley, The Corning of the White Man, 1492-1848,
New ork, 1929; p. 98. Franois Chevalier, La formation des domaines au
Mexique: Terre el socit aux XVIe-XFIIe sicles, Paris, 1952; pp. 68-71,
discute los ranchos de trigo del siglo xvi en el centro de Mxico.
57 AN 1733, fol. 54r.
HACI ENDAS COLONI ALES E N OAXACA 305
1 mu a
9 ovejas
1 carreta de 2 muas
varios arados, azadones y otros implementos agrcolas
80 fanegas de maz cosechadas
4 fanegas de fri j ol
637 pesos 6 reales adelantados a los trabajadores
95 pesos 5 reales pagados por adelantado por la renta de agua
del ro J alatlaco
Una l abor teni a l a apariencia de un pequeo rancho fa-
mi l i ar, pero su sistema de trabaj o se semejaba al de l a hacien-
da. Los i nventari os de las labores del val l e de Oaxaca i ndi can
cl aramente que los propi etari os espaol es hac an poco o nada
del trabaj o fsico en sus propiedades. Ah , como en las hacien-
das, preval ec an los peones obl i gados por sus deudas y los
trabaj adores transi tori os. T ambi n el nmero de cabezas de
ganado en algunas labores sugiere que sus dueos considera-
ban sus propiedades ms como haciendas en mi ni atura que
como ranchos. L a l abor San I si dro cerca de Santa Ana Zc-
gache, por ej empl o, cri aba 219 ovejas, 159 cabras, 46 vacas,
30 bueyes y 9 caballos en su ti erra de 126 has. Sl o cuatro
pequeas parcelas se sembraban de ma z y frijol. Por el con-
trari o, el ni co ganado en seis labores mencionadas en l a
Relacin Geogrfica de Oaxaca en 1777, eran bueyes, mu as
y caballos necesarios para el cul ti vo y el transporte.
3
El he-
cho de que muchas labores, al i gual que las haciendas, fue-
ran vendidas o hipotecadas repetidas veces, probabl emente
se debe ai uso poco eficiente de sus recursos. A menos que la
l abor se trabaj ara intensamente, no pod a sostener a su due-
o. Aunque muchas labores fueron vendidas, pocas cayeron
en manos de hacendados para convertirse en pequeas frac-
ciones de una gran propi edad. Esto se debe en parte a que
pocas labores col i ndaban con las grandes propiedades; l a ma-
yor a estaba rodeada de tierras i nd genas.
38 AN 1789 primera parte, fol. 77v.
39 Biblioteca Nacional, Madrid (en adelante BN) , manuscrito 2450,
fol. 7.
306 WI I . LI AM B. TAYLOR
Las labores eran ms numerosas dentro de un radi o de
siete ki l metros a parti r de Antequera. El mapa 1 muestra
las que pueden ser bi en identificadas. No siempre es fci l
i denti fi car una l abor. Por l o general no ten an un nombre
especial como las haciendas, sino que se conoc an por el nom-
bre del dueo en un momento dado: l a l abor de Di ego Be-
n tez Meri no, por ej empl o. As que sin descripciones detalla-
das de los l mi tes, es di f ci l saber si l a l abor de J os Ramos,
"afuera de Antequera", menci onada en al gn documento de
1710, es l a mi sma propi edad que "l a l abor de J os del Casti-
l l o" en 1733. Si contamos sl o las labores que son cl aramente
di sti ngui bl es de otras, nuestro mej or cl cul o para pri nci pi os
del siglo XVI I I es de 24 dentro de los siete ki l metros de radi o
a parti r de Antequera, y cuando menos 42 en todo el val l e.
L A I NESTABI LI DAD DE L A POSESI ON ESPAOLA
Una de las caracter sti cas sobresalientes de l a posesi n de
l a ti erra por los espaol es era su i nestabi l i dad. Aunque mu-
chas propiedades rurales crecieron notabl emente, l o hi ci eron
a pesar de una debi l i dad en l a sucesi n heredi tari a que por
l o general no se asocia con Mxi co y otras partes de Hi spano-
amri ca. Los propi etari os espaol es no mostraron una fuerte
preferencia por l a costumbre del mayorazgo al transferi r las
propiedades que no estaban consolidadas; as que muchas
propiedades se di vi di eron entre varios mi embros de l a fami -
l i a, especialmente las propiedades que se encontraban disper-
sas por todo el val l e. Las haciendas que fueron di vi di das son,
entre otras, l a de San J os y San I si dro, las dos cerca de Zi -
matl n en 1711, y Tani che, Arri ba y Abaj o, todas cerca de
Ej utl a en 1676. T ambi n algunos hacendados encontraban
con frecuencia necesario vender sus ml ti pl es propiedades en
vez de pasarlas a sus familiares. En 1737, T oms L pez L o-
zano vendi sus tres haciendas, Las Monj as, Comi tl n y San-
ta Rosa, y di vi di l o recaudado en partes iguales entre sus
40 AGN, Tierras 919, exp. 3, fols. 35-43.
HACI ENDAS COLONI ALES E N OAXACA
307
hi j os.*
1
Las herencias conjuntas de una sola propi edad con
frecuenci a termi naban en venta. Cuando J uan D az l eg por
partes iguales a sus siete hi j os las propiedades de Guel avi chi -
gena y L a Gachupi na, l a venta fue el ni co medi o para l o-
grar un arreglo aceptable para los herederos.
42
L a hi stori a de las ocho haciendas no consolidadas de las
que tenemos documentos ms o menos completos - San J os,
San Bartol o, Guadal upe, San J uan Bauti sta, San J aci nto, San-
to Domi ngo Buenavista, Xaag y San Ni col s Obi spo- con-
f i rman que l a venta era el medi o ms comn de transferir
una hacienda. Durante el per odo col oni al , estas ocho pro-
piedades cambi aron de manos unas 89 veces en total . Sl o
13 de los 89 cambios fueron por herencia; los 76 restantes
(ms del 85%) fueron por venta. Las ventas fueron ms fre-
cuentes entre los aos 1699-1761, cuando las ocho propiedades
se vendi eron un total de 36 veces (las de San J os y San Bar-
tol o, siete veces cada una y seis veces las de Guadal upe y San
Ni col s). Se han encontrado otros 73 registros de ventas de
haciendas y labores en documentos notariales del siglo xvm
en el val l e. Aunque fragmentarios, estos registros sugieren
ventas repetidas de otras propiedades. L a Haci enda Santa
Ri ta, por ej empl o, se vendi cuatro veces entre 1740 y 1780;
Aranj uez, tambi n cuatro veces entre 1710 y 1712, y el si ti o
Duhuati a, cinco veces entre 1749 y 1799.
43
L a falta de regis-
tros notariales anteriores a 1640 hace di f ci l juzgar l a fre-
cuenci a con que fueron vendidas las haciendas en el siglo
xvi i . Las ocho haciendas de las cuales tenemos documentos
de transferencia completos fueron vendidas 29 veces durante
el siglo XVI I y 42 veces durante el xvm, l o cual i ndi ca que las
ventas fueron ms frecuentes al f i nal del per odo col oni al .
El aumento de hipotecas sobre propiedades rurales a fines
del siglo xvn y durante el xvm, tanto en val or como en n-
41 AN 1737, fol. 76r; AGN, Tierras 146, exp. 3, fol. 18.
42 AN 1767, fol. 78v.
43 Ver nota 35 para Duhuatia; AN 1780, fol. 199, Santa Rita; AN
1712, fol. 216v, Aranjuez.
308 WI L L I A M B. T AYL OR
mero, avuda a expl i car l a frecuencia de las ventas." L a I gl e-
sia era a pri nci pal fuente de crdi to y normal mente cobraba
un i nters del 5%. Como los monasterios, conventos y sacer-
dotes seglares consideraban que los pagos por intereses les
propoci onaban un ingreso anual fi j o deseable, no al entaban
a los propi etari os a pagar el capi tal . De hecho, l a mayor a
de los deudores no l o pod an pagar de todas maneras. Las
propiedades fuertemente hipotecadas pagaban hasta 1 000 o
1 500 pesos de intereses anuales, l o que pod a exceder el i n-
greso de l a hacienda en un ao de malas cosechas o de en-
fermedades.
L a i ncapaci dad de hacer los pagos de intereses l l evaban
al cierre de una hipoteca, pero era ms frecuente que una
hacienda muy endeudada se vendi era al fal l eci mi ento del
dueo. Era fcil encontrar comprador para una hacienda
fuertemente hipotecada, ya que l a i nversi n i ni ci al de capi-
tal era poca: sl o l a di ferenci a entre el val or registrado de
l a propi edad y el monto de l a hi poteca. Entre ms grande la
hi poteca, menor capi tal necesi tar a el nuevo propi etari o. Si n
embargo, probabl emente se hab a i ni ci ado ya un c rcul o vi -
cioso de ventas, puesto que era muy probabl e que l a hacienda
fuera vendi da una y otra vez si las ganancias no l l egaban a
superar el i nters por un buen margen.
Las hipotecas sobre propiedades rurales eran comunes en
toda l a Nueva Espaa al f i nal del per odo col oni al , pero su
efecto sobre los traspasos de l a ti erra era especialmente sg-
ni fi catvi o en una rea como el val l e de Oaxaca, donde el va-
l or de las hipotecas ya era al to y segu a ascendiendo. De 27
propiedades del siglo xvm sobre las que existe suficiente i n-
f ormaci n, 20 fueron hipotecadas por ms del 80% de su
val or y 10 por ms del 90%. El promedi o era de 76.8% para
44 Sabemos de siete haciendas que estaban hipotecadas en ei sigio
xvn. La hipoteca era de un total de 20 760 p. o 46.4% del valor total
de la propiedad: 44 719. Para los aos 1700-50, sabemos de nueve hipo-
tecas de haciendas cuyo total era el 74.7% de su valor (122 9I0p de
164 430p). Para los aos 1750-1810, sabemos de 14 hipotecas de hacien-
das que ascendan a 160 295p que era el 71.6% de su valor (223 752p) .
HACI ENDAS COLONI ALES E N OAXACA
309
25 de las 27 propiedades y 66.9% para todas las 27.
4B
L a mues-
tra hace notar una fuerte rel aci n entre grandes hipotecas
y ventas. Todas las 20 propiedades hipotecadas por ms del
80% de su val or fueron vendidas antes o a l a muerte de sus
propi etari os.
L A PRODUCCI N E N LAS PROPI EDADES DE L V A L L E
L a producci n en las propiedades del val l e puede ser ca-
racterizada como pri mari a o semicompleja. Por defi ni ci n,
las haciendas combi naban l a agri cul tura y l a ganader a, por
l o general con un nfasi s en l a ganader a. L a mej or ti erra
de cul ti vo era control ada por las comuni dades i nd genas o
por i nd genas particulares. Las tierras marginales de muchas
haciendas, combi nadas con l a ganader a en su acti vi dad eco-
nmi ca, hac an que el uso de l a ti erra fuese extensivo y no
i ntensi vo. Hubo, sin embargo, algunas i mportantes excepcio-
nes; varias haciendas en los valles de Etl a y Zi matl n constru-
yeron presas y canales e i rri garon en forma consistente una
gran parte de sus campos de cul ti vo.
Las haciendas produc an una vari edad menor de cosechas
que las comuni dades i nd genas. En muchas propiedades de
los valles de Tl acol ul a y Zi matl n, los ni cos productos eran
ma z, f ri j ol y pasturas. En el val l e de Eta y en las tierras pr-
xi mas a Antequera, las haciendas y labores se concentraban
en el cul ti vo del tri go. Hab a una pequea vari edad de otras
cosechas de las haciendas que eran por l o general produci das
para l a venta ms que para el consumo l ocal : caa de azcav
(Zi matl n), garbanzo (Zi matl n), Maguey (Tl acol ul a y Zi -
matl n) , tomates (Etl a), y melones (Zi matl n). Pequeos si-
tios de cactos para l a producci n de cochi ni l l a aparecieron
en las haciendas en las tres secciones del val l e. De los pro-
s El valor total de las 27 propiedades era de 346 456p con hipote-
cas por 231 855 p. Para 25 propiedades (excluyendo la de Santa Cruz
y San Juan Bautista) el total era de 252 711p y 194 057p respectiva-
mente.
310 WI L L I A M B. T AYL OR
ductos no agr col as de las haciendas, l a sal y l a cal eran las
ms i mportantes.
El mercado para los productos de las haciendas era regio-
nal y muy concentrado en l a ci udad de Antequera. A me-
diados del siglo xvi , antes del naci mi ento de las haciendas, el
tri go del val l e era en ocasiones envi ado a Tehuantepec y Gua-
temala, pero ya para pri nci pi os del siglo xvn, el comerci o se
hab a regi onal i zado.
46
L a i mportanci a de Antequera como
mercado para l a producci n de las haciendas era en parte
una f unci n de su gran pobl aci n no agr col a y tambi n del
hecho de que los otros i mportantes centros del valle, tales
como Ocotl n, Etl a y Tl acol ul a, se abastec an de los pueblos
i nd genas. T ambi n el mercado de Antequera depend a con-
siderablemente de las fuentes i nd genas para el ma z, fruta,
vegetales, l ea y toda clase de artesan as. El i mpresi onante
auge de l a cochi ni l l a en el siglo xvm, que puso a Oaxaca den-
tro de l a red comerci al mundi al , no afect a las haciendas del
valle. L a mayor parte de l a cochi ni l l a era produci da por las
comuni dades i nd genas de fuera del val l e y los comerciantes
de Antequera eran casi excl usi vamente peninsulares que te-
n an poco i nters en poseer tierras.*
7
El comerciante peni n-
sular t pi co era un sol tern empederni do, rodeado por un s-
qui to de aprendices peninsulares solteros, hecho que no per-
mi t a a las fami l i as de hacendados uni rse por matri moni o
con estos nuevos ri cos.
48
E L TRABAJ O
El sistema de trabaj o forzoso por deudas, bajo el cual los
campesinos si n tierras se l i gaban permanentemente a una
46 AGN, Hospital de Jess 102, exp. 6, fol. 8r.
47 AGN, Padrones 13, passim.
48 Los peninsulares solteros como principales comerciantes en Oa-
xaca, forman un patrn similar al encontrado por D. A. Brading en
Guanajuato en el siglo xvm, Miners and Merchants in Bourbon Mex-
ico, 1763-1810, Cambridge, 1971; pp. 252-56.
HACI ENDAS COLONI ALES E N OAXACA 311
propi edad, legal y econmi camente, predomi naba en las pro-
piedades espaol as al fi nal del per odo col oni al . Las propie
dades rurales en el val l e de Oaxaca no eran l a excepci n a
esta tendenci a general aunque las condiciones al l ten an
poca semejanza con las de las haciendas t pi cas del norte en
cuanto al uso exagerado de trabajadores residentes. Aparen-
temente los adelantos a los trabajadores superaban el mxi -
mo legal, al grado que, puede decirse, el peonaje por deudas
ya exi st a en el siglo xvm y pri nci pi os del xi x. En un mues-
treo de las deudas de 475 peones en 14 propiedades del val l e
durante este per odo, l a deuda promedi o era de 35.5 pesos,"
con sueldos mensuales fijados por l o general en 3.2 pesos.
Esto representa aproxi madamente 11 meses de trabajo. Las
deudas i ndi vi dual es f l uctan desde un real hasta 425 pesos.
El 79.6% de estas deudas sobrepasa el l mi te legal de seis
pesos para 1755. Aunque el peonaje por deudas en Oaxaca
ten a una clara i ntenci n coerci ti va, las deudas tan grandes
pueden i ndi car que los trabajadores del campo en Oaxaca
contaban con una fuerte posi ci n para negociar. Seguramen-
te que no se necesitaban 35.5 pesos para perpetuar el endeu-
dami ento de un trabaj ador. L a aversi n de los i nd genas a
trabaj ar permanentemente en las propi edades espaol as te-
n a, al parecer, beneficios financieros. Las grandes deudas y
los esfuerzos de los hacendados por adel antar el pago, i ndi can
que el pen pod a exi gi r y exi g a a sus patrones adelantos
especiales y l uj os.
5 0
Cuando l a Audi enci a puso en vi gor l a
regl a de ci nco pesos de adel anto en l a Haci enda Guadal upe
en 1791, el dueo se quej amargamente de que no podr a
encontrar i ndi os que le trabaj aran con regul ari dad si no po-
d a adelantarles litis, msyor C3.ntid3.d.^^
L a mayor a de los sirvientes que resi d an en las hacien-
Cifras del muestreo: l-6p, 97 trabajadores; 7-30p, 170 trabajado-
res; 31-6p, 112 trabajadores; 61-9p, 56 trabajadores; ms de 91p, 40
trabajadores.
so AGN, Indios 37, exp. 146; AGN, Hospital de Jess 118, exp. 15,
fols. 1-24; AGN, Tierras 1216, exp. 1, fols. 1-5.
51 AGN, Tierras 1216, exp. 1, fols. lr-2r.
312 WI I . UAM 13. TAYI . OR
das del val l e a fines del siglo xvm eran i ndi os, aunque tam-
bi n hab a un nmero considerable de mul atos y mestizo;.
De 1 499 residentes no espaol es registrados en 1777 en las
haciendas del valle, 966 eran i ndi os, 411 eran mul atos y 122
mestizos.
52
Estos datos i ndi can que las haciendas y labores
en Oaxaca ten an un modesto nmero de peones endeudados
durante el siglo xvm, nmero que fl uctuaba entre 1 y 99. De
las 56 propiedades del valle, i ncl ui das en el censo de 1777,
12 no ten an trabajadores residentes, 33 ten an de uno a tres
sirvientes y sl o cuatro ten an ms de 50 sirvientes. L a medi a
de trabajadores residentes en las propiedades del val l e en
1777 era de 11; l a medi ana era tres.
Parece ci erto que l a mayor a de las haciendas depend an
mucho del trabaj o transi tori o de i ndi os de las comuni dades
cercanas, ms que del trabaj o de los peones permanentes. El
reparti mi ento tambi n conti nu en Oaxaca hasta el f i n del
per odo col oni al para cubri r las necesidades de las haciendas.
Los reparti mi entos se daban con frecuencia a las haciendas
que se enfrentaban a l a rui na debi do a l a fal ta de trabaja-
dores vol untari os. En 1694 Pedro de Espi na Pacheco pronun-
ci l a quej a acostumbrada por los hacendados espaol es para
obtener tales mercedes: "El al to precio del tri go se debe a l a
escasez resul tante de l a pereza de los i ndi os en el val l e que
se rehusan a trabaj ar en mi haci enda."
5 3
Los reparti mi entos del siglo xvm en el val l e ten an una
natural eza temporal y de emergencia, segn i ndi ca el hecho
de que l a fecha de su termi naci n estuviera bi en especifi-
cada."
Cuando los reparti mi entos y los mtodos vol untari os de
recl utami ento fracasaban, algunos hacendados recurr an a la
fuerza para obtener ms trabajadores. Al gunos hacendados
se rehusaban a permi ti r que las deudas de los trabajadores
fueran cubiertas y trataban de hacerlas hereditarias. Pero,
contrari amente a l a prcti ca del siglo xi x, las deudas no pa-
52 A GI , Audiencia de Mxico 2589-91, passim.
53 AGN, Indios 31, exp. 227.
54 AGN, Tierras 2958, exp. 105.
HACI ENDAS COLONI ALES E N OAXACA 313
saban a los hi j os durante el per odo col oni al . Este pri nci pi o
fue reafi rmado por l a audi enci a: una muj er i nd gena recobr
l a custodia de dos pequeos nietos que le hab an sido qui ta-
dos por un hacendado que los hac a responsables por l a deu-
da de su di f unto padre.
55
Los peones pod an ser amenazados
con castigos fsicos si i ntentaban hui r. Al gunos trabajadores
descubri eron esto mi entras serv an en l a Haci enda Coyote-
pee, propi edad de Pedro de Espi na Pacheco Cal dern. Con
una prcti ca que nos recuerda el reparto de efectos (el mo-
nopol i o del corregi dor de i ndi os sobre ciertas mercanc as en
su j uri sdi cci n), algunos hacendados obl i gaban a los traba-
jadores i nd genas renuentes a tomar mercanc as o di nero con
tal de establecer una obl i gaci n l egi s A l ni vel l ocal , al go-
bi erno espaol apoyaba el trabaj o forzoso de varias maneras.
Durante la dcada de 1790, los nativos de Zaachi l a que no
pod an pagar el tri buto eran encarcelados o se les obl i gaba
a trabaj ar en las di sti ntas haci endas.
57
Los infractores de l a
ley tambi n pod an ser enviados a las haciendas. Por ejem-
pl o, los i ndi os del puebl o rebelde de Soledad Etl a que trata-
ron de vender sus productos en el mercado de Antequera,
fueron arrestados y enviados a l a Haci enda Guendul ai n.
5 8
L A S CUENTAS DE UNA HACI ENDA DEL V A L L E
5 9
Los l i bros de cuentas anuales que resumen costos y el va-
l or de la producci n son unas de las mejores fuentes que nos
describen l a operaci n de las haciendas coloniales. Estas rela-
ciones son muy raras y a l a vez muy i mportantes para enten-
der las caracter sti cas'de l a producci n de las propiedades
rural es en Oaxaca. A l buscar estos documentos de las hacien-
55 AGN, Indios 17, exp. 81; AGN, Indios 29, exp. 121.
56 AGN, Indios 37, exp. 146.
57 AGN, Tierras 2784, exp. 1, fols. 1-3.
58 AGN, Tierras 1271, exp. 2.
59 Toda la informacin de esta seccin viene de CCG, Papeles de
San Juan Bautista.
GUA DE L MAPA 3
E l . Hacienda San Isidro
E2. Rancho San Jos
E3. Labor Santa Rita
E4. Hacienda Jalapilla
15. Sitio Duhuatia
16. Labor San Blas
17. Rancho San Blas
18. Hacienda San Francisco
Xavier
19. Labor Jess Nazareno
110. Hacienda San Isidro
111. Labor San Jos
112. Hacienda del Cacique
113. Hacienda San Nicols
Obispo
114. Hacienda de Zorita
115. Hacienda Tlanechico
Z16. Hacienda de Ortega
Z17. Hacienda Quialana
Z18. Hacienda Xuchitepec
Z19. Labor San Isidro
Z20. Hacienda San Diego
7.21. Trapiche Santa Cruz
Z22. Hacienda Matagallinas
Z23. Trapiche Santa Ana y La-
bor San Jos
Z24. Hacienda El Vergel
Z25. Labor La Gachupina
Z26. Sitio El Capitn
Z27. Labor Guelavichigana
Z28. Rancho La Chilayta
Z29. Hacienda Santa Rosa
130. Haciendas San Juan Bau-
tista San Jos y Los Na-
ranjos
131. Hacienda San Miguel
132. Labor Sangre de Cristo
133. Labor La Quinta
134. Labor San Miguel
135. Rancho de la Noria
136. Labor de la Palma
137. Hacienda de los Cinco Se-
ores
138. Labor San Luis
139. Hacienda Dolores
140. Hacienda del Rosario
141. Labor de Alfaro
T42. Hacienda Aranjuez
T43. Hacienda Santo Domingo
Buenavista
T44. Hacienda San Francisco
Buenavista
T45. Rancho Guadalupe
T46. Labor de Soriano
T47. Sitio de Don Pedrillo
T48. Rancho del Fuerte
T49. Rancho de Lope
T50. Hacienda Xaag
Mapa 3
PROPIEDADES DE LA IGLESIA EN E L VALLE DE OAXACA, 1760
4
Haciendas del monasterio do-
minico, Santo Domingo
a Labores y ranchos del monas-
terio dominico
Xti Tierras de los monasterios de
la parroquia dominica
m Haciendas de otras rdenes
no dominicas
Labores, ranchos y trapiches
de otras rdenes no domi-
nicas (A) Agustinas (B)Be-
tlemitas (C) Carmelitas (])
]esuitas.(LC)La Concepcin
(LM) La Merced (SC) Santa
Catalina de Sena
Haciendas de clrigos seculares
O Labores y ranchos de clrigos
seculares
316 WI L L I A M B. T AYL OR
das, encontr un solo j uego de l i bros de contabi l i dad. Por el
contrari o, abundan los i nventari os de las propiedades, docu-
mentos aislados sobre existencias y deudas en un momento
dado (se han podi do encontrar 124 i nventari os para 53 pro-
piedades) . No sabemos si en real i dad estos i nventari os se acos-
tumbraban ms que los l i bros de cuentas; l o ci erto es que
han sobrevi vi do ms. Los i nventari os se necesitaban para l l e-
var a cabo ventas o ejecuciones de testamentos y en casos de
l i ti gi os, as que se conservan en los archivos pbl i cos, espe-
ci al mente en el Archi vo General de l a Naci n y en los archi -
vos notariales del estado. Los l i bros de cuentas que todav a
existen casi siempre estn en manos de particulares, revuel -
tos con los t tul os de las propiedades coloniales-
Los cuatro registros de l a hacienda de San J uan Bauti sta,
cubren ci nco aos y medi o, de 1789 a 1795 (el per odo I , de
j ul i o 1789 a di ci embre de 1790; el per odo I I , de enero 1791
a enero de 1792; el per odo I I I , de febrero 1792 a di ci embre
de 1792; el per odo I V , de enero 1794 a di ci embre de 1795).
stos resumen las transacciones a i nterval os de 11, 13, 18 y
24 meses, con mtodos algo inconsistentes de dobl e entrada.
Aunque l a i nf ormaci n que conti enen estos registros es ri ca
en detalles, presenta un conj unto muy especial de probl emas
para el hi stori ador. En parti cul ar, los totales del pasivo y ac-
ti vo no pueden aceptarse si n revi si n debi do a errores de
suma y entradas dupl i cadas. El admi ni strador de l a haci enda
en ocasiones uti l i zaba procedi mi entos dudosos para l ograr ba-
lancear los l i bros, v. gr.: si tuar una entrada en l a col umna
equi vocada o uti l i zar una categor a siempre salvadora: "re-
mi si ones" al propi etari o; as se evi taban las discrepancias. A l -
gunos de los datos i ncompl etos o di f ci l es de i nterpretar son:
omi si n de datos (v. gr.: sueldo del mayordomo), consolida-
ci n de activos para los productos agr col as (per odos I y I I ) ,
y el i ntercambi o i nf ormal de productos y di nero entre l a ha-
cienda y su dueo: el monasteri o carmel i ta en Antequera.
Antes de di scuti r l a producci n en San J uan Bauti sta, en-
tre 1789 y 1795, es necesario descri bi rl a brevemente. Haci a
1790, l a haci enda de San J uan Bauti sta, una de las dos o tres
ms valiosas haciendas del val l e se extend a sobre cerca de
HACI ENDAS COLONI ALES E N OAXACA
317
588 ha. de ti erra de cul ti vo (14 cabal l er as) y 800 ha. de pas-
tos (un si ti o de ganado menor) en el val l e de Zi matl n, al
poni ente de San Bartol o Coyotepec y San Agust n de las
J untas (ver mapa 3). A pri nci pi os de l a dcada de 1640 l a
propi edad se consol i d y tomaron forma el casco y los edi -
fi ci os que l o rodeaban. Para mediados del siglo xvm, San
J uan Bauti sta hab a sido vendi da en seis ocasiones di sti ntas.
El traspaso fi nal en el per odo col oni al se hi zo a los carme-
l i tas de Antequera, quienes l a adqui ri eron por 60 000 pesos
en 1745. Los carmelitas aparentemente se arrepi nti eron de
su adqui si ci n, puesto que i ntentaron vender l a propi edad
en 1748 y l uego en 1768 a un preci o i nferi or en 5% a su
aval o.
L a verdadera ri queza de San J uan Bauti sta estaba en su
ti erra. L a ti erra se val u en ms de l a mi tad del val or de l a
propi edad en 1745. Ni nguna otra hacienda del val l e pod a
i gual ar las 14 cabal l er as de buena ti erra de cul ti vo y despus
de 1733, cuando se construy un canal de i rri gaci n de 3 600
m. de largo, diez cabal l er as se convi rti eron en tierras i rri gadas
de pri mera. Por otro l ado, San J uan Bauti sta era l a haci enda
ganadera menos i mportante del valle- Del ganado regi strado
en San J uan Bauti sta en el siglo xvm una gran canti dad eran
ani mal es de trabaj o uti l i zados en l a agri cul tura. Un i nventa-
ri o de 1794 enumera 271 bueyes, 16 caballos, 7 mu as, 512
ovejas y 50 puercos. Un i nventari o de 1741 l i sta an menos
ovejas, cabras y ganado lechero: 55 cabras, 71 ovejas, 23 vacas,
145 bueyes, 21 caballos, 42 mu as y 1 burro. San J os (Pro-
greso) , una de las ms i mportantes haciendas ganaderas, nos
proporci ona un sorprendente contraste por su marcado acento
ganadero. Un i nventari o de San J os registra el siguiente ga-
nado: 6 794 ovejas, 1 895 cabras, 1 173 vacunos, 959 caballos,
139 mu as, 114 bueyes y 16 burros. Sl o dos tipos de produc-
ci n para el mercado externo que no es agr col a aparecen
en los i nventari os o en los l i bros de San J uan Bauti sta: l a
mi ner a y el procesamiento de l a cal Aunque l a hacienda
operaba un l i orno ele CI 3. medis-dos del si ^l o XVII, 13. CII
ten a muy poca i mportanci a para el comercio de San J uan
Bauti sta entre 1789 y 1795 (venta de sl o seis fanegas)
318 WI LLI AM l i . TAYLOR
El casco de l a hacienda en 1745 se compon a de una casa
grande val uada en 6 156 pesos, corrales, gallineros, una troj e
y un gabi l l ero. Las herramientas, arados, carretas y otros i m-
pl ementos agr col as y ganaderos se val uaron en menos de 500
pesos, aproxi madamente el val or de las pi nturas religiosas y
el mobi l i ari o de l a capi l l a de l a hacienda. Otra i mportante
entrada en el i nventari o de 1745 fue l a de los animales de
trabaj o (1 672 pesos), otras clases de ganado (618 pesos), gas-
tos por obras de i rri gaci n, mejoras a l a construcci n y acla-
raciones de t tul os de propi edad (3 685 pesos), el val or del
grano en siega (1 170 pesos) y las deudas acumuladas de 13
trabajadores residentes (503 pesos). El ni co avance tecno-
l gi co en l a hacienda durante el per odo col oni al fue el ca-
nal de i rri gaci n construi do en 1730 que cre el potenci al
para el cul ti vo i ntensi vo en casi 400 has. El agua de l a zanja
probabl emente proporci onaba l a energ a necesaria para el
funci onami ento del mol i no de tri go que se construy en 1788,
e hi zo posi bl e un i mportante aumento en el ingreso durante
los aos que cubren los l i bros de cuentas.
Los registros nos dan una cl ara evi denci a de cmo ope-
raba l a propi edad: nos presenta l a produccin agr col a y ga-
nadera en acti vi dad y no con esa cal i dad estti ca de los i n-
ventari os (vase el apndi ce para un resumen de las cifras
de los l i bros de cuentas). Las cifras de producci n corres-
ponden a las posibilidades de l a ti erra de San J uan Bauti sta.
El val or de las cosechas produci das en l a hacienda en el per o-
do de ci nco aos y medi o fue al rededor ocho veces y medi o
mayor que el del ganado y sus productos, vendidos o cambia-
dos: 27 791 pesos 71/2 reales para las cosechas, 3 380 pesos 4
reales por el ganado mayor, ganado menor, leche y l ana. En
l a ci udad de Antequera se vend an o trocaban un promedi o
de 5 053 pesos de productos agr col as. El predomi ni o de la
agri cul tura sobre l a ganader a se hace ms evidente por el
hecho de que l a hacienda de San J uan Bauti sta produc a
pasturas para l a venta (951 pesos 2 reales) en vez de extender
sus actividades ganaderas. Adems, el ni co si ti o de ganado
se arrendaba durante parte de este per odo.
El ma z, el tri go y el f ri j ol fueron regul armente las cose-
HACI ENDAS COLONI ALES E N OAXACA
319
chas ms i mportantes de l a hacienda. Durante el per odo de
ci nco aos y medi o de los l i bros, el val or de l a producci n
de ma z sum 13 330 pesos 3 reales; l a producci n de tri go
y hari na, 8 900 pesos 4i /
2
reales, y de f ri j ol , 2 138 pesos 6 rea-
tes. En contraste con l a mayor a de las haciendas en el val l e
de Zi matl n que sl o cul ti vaban el ma z y f ri j ol , San J uan
Bauti sta produc a una vari edad de otras cosechas en canti -
dades menores: garbanzo, sand a, cochi ni l l a, bej uco, paja y
cebada. L a caa de azcar no se produj o entre 1789 y 1795,
pero se menci ona la producci n en San J uan Bauti sta en
1694 (18 surcos) y 1848 (50 surcos) - Posiblemente hubo con-
si derabl e f l uctuaci n en las cifras de producci n para cada
cosecha aun en este per odo tan corto. El val or de l a produc-
ci n de ma z, por ej empl o, vari de 600 pesos a 6 565 pesos;
hari na de 890 pesos a 2 244 pesos; el f ri j ol , de 297 pesos a
1 000 pesos; y l a sand a de 7 pesos l /
2
real a 289 pesos 4 reales.
En cuanto a salidas registradas, los pagos por hipotecas y
el costo del trabaj o ocupan el pri mer l ugar. Los pagos por
intereses y el trabaj o j untos dan cuenta de casi el 80% del
total de gastos en los cinco aos y medi o. Puesto que las hi -
potecas eran capel l an as admi ni stradas por el convento car-
mel i ta, los carmelitas se encontraban en l a curiosa posi ci n
de ser dueos y pri nci pal es acreedores de l a hacienda. Los
cargos por intereses era l o l ti mo en ser pagado por San J uan
Bauti sta y si empre estaban atrasados. Como resultado, el fac-
tor trabaj o concentraba una mayor proporci n de los gastos:
ms del 37.8% computado de los registros. Si excl ui mos com-
pl etamente los pagos por hipotecas, el trabaj o alcanza el
64.6% de los gastos restantes. El costo del trabaj o est algo
i nfl ado por el hecho de que a los trabajadores se les cobra-
ban precios exorbi tantes por el grano produci do en l a ha-
cienda- Durante el per odo I , por ej empl o, a los trabajado-
res se les cobr 3.87 pesos por fanega de ma z, cuando el pre-
cio en el mercado para el grano de San J uan Bauti sta era al-
rededor de 2.14 pesos por fanega. El poco costo del equi po,
construcci n y manteni mi ento (8% de los gastos) y l a com-
pra de ganado (6.3% de los gastos) revel an que l a base eco-
nmi ca de San Tuan Bauti sta era el trabaj o. L a ni ca i nver-
320 WI L L I AM II. T AYL OR
sin de capital importante en la propiedad durante la pose-
sin carmelita fue el molino de trigo construido en 1788. Un
gasto escondido de la hacienda era el balance, aparentemente
adverso, de intercambio con el convento. Los libros de cuen-
tas (probablemente incompletos) registran 4 866 pesos 4 rea-
les en mercancas y efectivo que pasaron al convento contra
los 4 043 pesos 5 reales en dinero que provino de los carme-
litas. Las mercancas enviadas a Antequera sugieren que la
hacienda abasteca de alimentos bsicos al convento: harina,
leche, fri j ol y maz.
Comparando los costos y la produccin, parece ser que
San J uan Bautista oper con prdidas a lo largo del per odo
cubierto por los libros de contabilidad (ver cuadro 1). Las
prdidas sumaron 6 386 pesos 5 reales durante los cinco aos
y medio, para un promedio de 1 161 pesos de dficit al ao-
Puesto que el promedio de prdidas estaba dentro de los
2 715 pesos que se deb an al convento por intereses cada ano,
las perdidas eran en pape y no produc an situaciones de ur-
gencia o ueseos e ven er a propiec a , aunque os carmelitas
hubieran podido invertir el valor de la propiedad en prsta
mos ms provechosos, al hJ de inters anual. Para el lector
casual, las finanzas de la hacienda eran engaosamente favo-
Cuadro 1
PRDI DAS Y GANANCI AS DE LA HACIENDA SAN J AN BAUTI STA
Tiempo Gastos
Valor de ventas
e intercambios
Probables
ganancias o
prdidas
J ulio 1789
Die. 1790
Ene. 1791-
Ene. 1792
Feb. 1792
Die. 1792
Ene. 1794
Die. 1795
11 081 p 6 Va r
7 828p 5r
6 368p 4r
12 203p 6r
10 I59p I r
6 909p 3 i /
2
r
5 971p 4i /
2
r
8 054p
922p 5 14 r
919p 3 i /
2
r
394p 7 i /
2
r
4149p 6 r
Prdidas Totales 6 389p 5 r
HACI ENDAS COLONI ALES E N OAXACA
321
rabies. Las cuentas para 1791 y 1792 fueron aregladas cuida-
dosamente; se borraron hipotecas y otros gastos clave para
dar l a i mpresi n de sustanciosas ganancias. De hecho, el pe-
r odo que cubren estos l i bros, a pesar de las prdi das, fue
uno de los ms bri l l antes en l a hi stori a econmi ca de San
J uan Bauti sta bajo los carmelitas. El admi ni strador l l ama a
los aos de 1791 y 1792 "de muy buenas cosechas", mi entras
que los i ntentos de venta en 1740 y 1760 denotan prdi das.
San J uan Bauti sta cae dentro de l a ampl i a defi ni ci n eco-
nmi ca de "haci enda" por ser una propi edad rural de econo-
m a mi xta, agr col a y ganadera, con edificios permanentes y
una fuerza de trabaj o residente. Como muchas otras hacien-
das, su econom a se basaba en el trabaj o, y, como l a mayor a
de las haciendas en el centro y sur de Mxi co, formaba parte
de una econom a regi onal que abastec a los mercados cerca-
nos y sati sfac a las necesidades i nternas de alimentos. Por otro
l ado, San J uan Bauti sta presenta cuando menos dos i mpor-
tantes contrastes con las haciendas de otras partes de Mxi co.
El predomi ni o de l a agri cul tura por i rri gaci n, y no, segn
se acostumbraba, de l a ganader a, y el uso de gran canti dad
de mano de obra confi eren a l a haci enda de San J uan Bau-
ti sta l a apari enci a de una enorme l abor. El rel ati vo al to costo
del trabaj o agr col a, comparado con el de los peones de re-
baos, ayuda a comprender las prdi das crni cas de San J uan
Bauti sta. U n segundo contraste est en el sistema de recluta-
mi ento de los trabajadores. Segn las relaciones de costos de
trabaj o i ncl ui das en sus l i bros, San J uan Bauti sta depend a
consi derabl emente del trabaj o transi tori o de j ornal eros recl u-
tados en los pueblos vecinos y menos de peones o sirvientes
residentes de l a propi edad. Durante 1793, 58 i ndi vi duos tra-
baj aron en San J uan Bauti sta un promedi o de 4.3 d as cada
uno.
CONCLUS I N: FAMI LI AS DE HACENDADOS E N ANTEQUERA
Los dueos de propiedades rural es en el val l e de Oaxaca
eran con frecuencia figuras promi nentes en el gobi erno y so-
ci edad del val l e. Pero con excepci n de unas pocas que pro-
322
WI L L I A M B. T AYL OR
ven an de las ms ricas y viejas fami l i as, y pose an otras pro-
piedades o capi tal producti vo, su promi nenci a depend a ex-
cl usi vamente de l a producti vi dad de su ti erra - un recurso
tan precari o, como se ha vi sto. Con tantas propiedades que
eran vendi das a l a muerte de su propi etari o, el presti gi o de
una f ami l i a era rara vez ascendente por ms de una genera-
ci n o dos. L a tenencia de l a ti erra y los puestos pbl i cos
se combi naban en Oaxaca desde el siglo xvi . Y a en 1530, los
mi embros del cabi l do de Antequera, corregidores y alcaldes
mayores, con j uri sdi cci n en o cerca del val l e, eran terrate-
nientes. Los oficiales segu an poseyendo ti erra en los siglos
XVI I y xvm; en este caso se encontraban varios mi embros del
cabi l do y cuando menos siete corregi dores.
0
A di ferenci a de l a mayor a de los hacendados del val l e y
sus fami l i as, cuya promi nenci a en asuntos pol ti cos era tran-
si tori a, los dueos de las seis propiedades vi ncul adas del val l e
se mantuvi eron en el candelero social y pol ti co, aun cuando
sus propiedades estaban en decadencia. Mi embros de las fa-
mi l i as Guendul ai n, Ram rez de Agui l ar y Bohrquez, reci ben
parti cul ar menci n en los documentos coloniales como "pri n-
cipales ciudadanos", gracias a su pertenenci a vi tal i ci a a las
rdenes mi l i tares y al cabi l do de Antequera. Los mayorazgos
de estas fami l i as y l a de los Lazo de l a Vega, l l evaban consigo
no sl o el t tul o de regi dor perpetuo, sino que tambi n de
cuando en cuando otros mi embros de las fami l i as dueas de
estas propiedades consolidadas, se aseguraban puestos pol -
ticos y religiosos. Al gunos puestos eran de bastante autori dad
como el de corregi dor, al guaci l mayor, alcalde ordi nari o y
promotor fiscal del obi spado; otros, como el de al frez real ,
era puramente honor f i co. El rango social de los poseedores
del mayorazgo les daba cierta i nfl uenci a en asuntos pol ti cos
ms al l del ti empo que permaneci eran en el cargo. Los fun-
ci onari os pbl i cos de menor posi ci n social buscaban su amis-
60 AGN, Indios 6, segunda parte, exp. 317; AGN, Hospital de Jess
69, libro 1, fol. 251; AN 1692, fol. 248r; CCG, Papeles de Guadalupe,
libro 4, fol. 143r; AGN, Tierras 159, exp. 7, fol. 64v; AGN, Tierras 186,
exp. 2; AGN, Tierras 981, exp. 3, fols. 1-6.
HACI ENDAS COLONI ALES E N OAXACA 323
tad y consejo. En 1711, por ej empl o, el puebl o de Teoti tl n
del Val l e se quej aba porque l a ami stad de J os de Guendu-
l i n con el alcalde mayor hab a ocasionado un error en el
desl i nde entre Teoti tl n y l a Haci enda Guandul i n.ei
Debi do a las ventas frecuentes de las propiedades de es-
paol es, l a clase terrateni ente de Antequera no se convi rti
en un grupo cerrado, homogneo, que se perpetuara. L a ma-
yor a de los propi etari os, como sus predecesores, no fueron
hombres ricos. Su i nversi n pod a ser de no ms de 1 000 pesos
en una propi edad cuyo val or fuera de 20 000 pesos.
62
L a pro-
pi edad pod a muy bi en ser todo su patri moni o y l a producti -
vi dad su ni ca esperanza de obtener un medi o de vi da. Pocos
comerciantes y dueos de minas, los ciudadanos ms ricos de
Antequera, i nvert an en tierras del val l e. En el siglo xvn, el
comerci ante y f i l ntropo oaxaqueo Manuel Fernndez Fi a-
11o no pose a tierras en el val l e, ni tampoco los ricos y dis-
ti ngui dos comerciantes como Bartol om Rui z, Di ego Mart -
nez de Cabrera y Pedro de Godoy Ponce de L en, un anti guo
gobernador de Honduras.** A fines del siglo xvm varios comer-
ciantes adqui ri eron labores y haciendas afuera de Antequera,
pero no como una forma de i nversi n sino como casas de
campo. Los sacerdotes seglares, muchos de los cuales eran hi -
j os de ricos residentes de Antequera, formaban otro grupo
transi tori o de propi etari os de pequeos ranchos a fines del
per odo col oni al .
Muchos de los hacendados y rancheros de Oaxaca eran
cri ol l os. De 134 terratenientes y rancheros que al qui l aban tie-
rras en Antequera en 1792, 88 eran cri ol l os, 34 mestizos, 9
peninsulares, y 3 mul atos. El predomi ni o de cri ol l os y mes-
tizos sugiere que los propi etari os no pertenec an a una mis-
ma clase social y econmi ca en Oxaca. Como en el resto de
l a Nueva Espaa, los cri ol l os formaban el grupo de ms mo-
vi l i dad de l a sociedad col oni al , abarcando toda l a escala so-
Cl AGN, Tierras 273, exp. 2, fols. 1-3.
62 CCG, Papeles de San Jos, 22 de abril de 1743.
63 AN 1687, fols. 323-24; AN 1692, fol. 400r; AGN, General de Parte
18; exp. 79.
324 WI L L I A M B. T A Y L OR
ci al ; entre ellos hab a desde vagabundos, mendigos y ranche-
ros pobres, hasta los ms ricos terratenientes. No se congre-
gaban en un solo barri o de l a ci udad. Los terratenientes crio-
llos de Antequera se dispersaban, algunos vi v an en secciones
donde predomi naban los i ndi os y mul atos, otros entre artesa-
nos y otros ms en los barri os ms resplandecientes.
6
*
En resumen, el val l e de Oaxaca representa a una econom a
regi onal basada en la ti erra. Las haciendas y labores que cu-
br an una tercera parte de l a ti erra del val l e eran factores
i mportantes de esta sociedad regi onal . Las propiedades ru-
rales abastec an de varios al i mentos bsi cos -carne, hari na,
ma z- al mercado pri nci pal del val l e, l a ci udad de Anteque-
ra. Al gunos terratenientes espaol es se hac an notar por me-
di o de cargos pol ti cos y ecl esi sti cos en Oaxaca. Por otro
l ado, no puede decirse que las grandes propiedades espao-
las poseyeran toda la ti erra producti va del valle, control aran
los mercados regionales o fueran exclusivamente de l a l i te
social. Las comunidades i nd genas control aban las mejores
tierras y abastec an los mercados de Antequera, as como a los
mercados semanales de los tres brazos del val l e con una am-
pl i a vari edad de productos agr col as y de artesan as. Las pro-
piedades rurales control aban a una muy pequea porci n de
residentes del val l e por medi o del peonaje por deudas y, con
excepci n de algunos mayorazgos, los hacendados y l abrado-
res vi v an en una di gna penuri a, especialmente en compara-
ci n con los comerciantes peninsulares.
4 Para una sociedad basada en la tierra formada por espaoles en
Colombia, ver William P. McGreevey, "Tierra y trabajo en Nueva Gra-
nada, 1760-1845, Desarrollo Econmico, VII, Julio a diciembre 1968,
pp. 270.
HACIENDAS COLONI ALES EN OAXACA
325
APNDICE
REGI S TROS DE LA HACI ENDA DE SAN JUAN BAUTI STA,
DE J ULI O DE 1789 A DI CI EMBRE DE 1792, Y DE ENERO DE
1794 A DI CI EMBRE DE 1795
Perodos de Tiempo:
I : De julio de 1789 a diciembre de 1790.
I I : De enero de 1791 a enero de 1792.
I I I : De febrero de 1792 a diciembre de 1792.
IV: De enero de 1794 a diciembre de 1795.
A. GASTOS PARA LOS PERODOS I-IV
Tipo de gasto Cantidad
Porcentaje del
total
Hipotecas 15 056p 2 i/
2
r 39.4%
Trabajo 14 319p 1 i/
2
r 37.8%
Mercancas, reparacin de
construccin 2 977p 5r 7.8%
Casa 2 172p 3 i/
2
r 5.5%
Ganado 2 356p 3 i/
2
r 6.1% .
Diezmo 906p 2.3%
Uso de agua 40p 0.1%
Costo de cosecha de trigo
y frijol, 1791 181p 4 i/
2
r 0.4%
Costo de cosecha de cochi-
nilla, 1791 252p Ir 0.6%
Totales 37 211p 5 i/
2
r 100. 07
o
Abreviaturas: p - pesos; r = reales; f = fanegas; c = cargas;
ca = carretas; arr = arrobas.
326 WI L L I A M B. T AYL OR
B. PRODUCCIN Y VENTAS
Periodo de
tiempo
Raciones y pro-
Ventas Al convento ducto usados Total
en la propiedad
Maz
I
I I
I I I
I V
Harina
I
I I
I I I
I V
5 151p 6r: 327p: (152f)
2 703i/
2
f
282p(131f)
2 693p 7V4r 9
P
8f
600p:200f
2 397p 2r:
1 227f
6p3f
1 749p 4i/,r: 495p:45c
157VC
1 004p:91c (830p) :83c
605p 4r:43c
890p:89c
816p 4r*
(58) c
Trigo (sin moler)
I
I I ???:448
I I I 1 573p:
234c
I V 72
P
:12c
720
P
: (120c)
263p 5r:68f 6 034p 3r:
3 054i/
2
541p:301f 3 243p:
1 749i/
2
600p:200f
1 050p:700 3 453p:
1 930f
13 330p 3r:
6 934f
2 244p 4i/
2
r:
202y
2
c
(145p) :14>/
2
c (1 979p) :
188 Vie
890
P
:89c
1 422p: (101c)
6 535p 4Vir:
581c
???:448f
1 573p:234c
792p: (132c)
2 365p:366c
* Los parntesis significan que falta el dato. Las cifras dentro de
ellos fueron computadas a partir de otros precios del mismo perodo
de tiempo.
HACI ENDAS COLONI ALES E N OAXACA
B. PRODUCCIN Y VENTAS (Contina)
327
Periodo de
tiempo
Ventas Al convento
Raciones y pro-
ducto usados
en la propiedad
Total
Frijol
I
I I
I I I
I V
Garbanzo
I V
Bejuco
I I
I I I
I V
Paja
I I
I I I
I V
Pastura
I I I
I V
Cebada
I V
Sanda
I
I I
I I I
I04p 6r:
(29)
(870p):145f 156p:26c
7Ilp:79
102p:13f
6p:i/
2
f
66p 7'/
2
r
60p l i /
2
r
43p 3r
28p (18ca)
54p:38ca
6p:2ca
17p 6r
165p
510p
7p l '/
2
r
289p 4r
195p:32f
48p:4f
10p 2r
104p 6r:
(29f)
(1 026p) :
171f
711p:79c
297p:45f
2 138p 6 r :
154f
54p:4i/
2
f
66p 7i/
2
r
60p l i /
2
r
43p 3r
170r 4r
28p: (18ca)
54p:38ca
6p:2ca
88p:958ca
17p 6r
165p
182p 6r
510p
10p 2r
7p i y
2
r
289p 4r
306p 6i/
2
r
328
WI L L I A M B. T AYL OR
B. PRODUCCIN Y VENTAS (Continua)
, , , , Radones y pro-
enoao ce y
e n t i l s
Al convento dudo usados Total
nem
P
e r l
u propiedad
Cateeoria combinada (incluye zacate, carrizo, sanda, grana, espi-
no, leche, harina, frijol y huevos)
I
I I I
Lana
I
I I
Cueros
I I I
Cal
I V
991 p 51/21-
846p 2r
Ganado
I
177p 2r
I I 670p 5r
I I I 645p 7r
I V 1 100p
Leche
I
I I 26p 6r
I I I 218p
272p 2r 1 263p 7 Vir
846p 2r
2 HOp U/
2
r
177
P
2r
670p 2r
645p 7r
1 100p
2 593p 6r
262p 262p
110p 136p 6r
218p
616p 6r
62p:15ar
(21p) :5ar (21p) :5ar
62p:15ar
(42p):10ar
(104p):25ar
65p 66p
2p:6f 2p:6f
Valor estimado del producto 31 175p 6r
c.
HACI ENDAS COLONI ALES E N OAXACA 329
INTERCAMBIO CON E L CONVENTO CARMELITA DE ANTEQUERA
Periodo de
D g
, hacienda Del convento
tiempo
1471p
327p
10p
262p
38p
2r: maz
2r: sanda
: leche
: harina
2 108p 4r Total
2 857p Ir
I I 174p
9p: maz
156p: frijol
240p: trigo
911p: harina
110p: leche
163p: puercos
1 763p Total
1 168p 4r
I I I
I V
I)itos oxxiitridos
862p: leche y huevo
995p Total
T O T A L E S 4 866p 4r 4 043p 5r
También podría gustarte
- Decreto de Zona TípicasDocumento10 páginasDecreto de Zona TípicasNoelia Rojas AispuroAún no hay calificaciones
- La Residencia Oficial de Los PinosDocumento4 páginasLa Residencia Oficial de Los PinosMony HL100% (2)
- Catalogo de Obra CETRAMDocumento64 páginasCatalogo de Obra CETRAMOlivares Joshua100% (1)
- Columna Independencia CDMXDocumento14 páginasColumna Independencia CDMXCarlos GarciaAún no hay calificaciones
- Presupuesto Canceleria ServiciosDocumento6 páginasPresupuesto Canceleria ServiciosjulioAún no hay calificaciones
- CHIMALISTACDocumento22 páginasCHIMALISTACSinu PerezAún no hay calificaciones
- Instalaciones de Onesimo BecerrilDocumento4 páginasInstalaciones de Onesimo BecerrilLiliana Rojas Vargas67% (3)
- Traza UrbanaDocumento6 páginasTraza UrbanaVictor Manuel CaceresAún no hay calificaciones
- Formas UrbanasDocumento27 páginasFormas Urbanasmargaht4811100% (1)
- Tesis Memoria de CalculoDocumento114 páginasTesis Memoria de CalculoAbner CeballosAún no hay calificaciones
- Estilo Motagua NoroccidentalDocumento9 páginasEstilo Motagua NoroccidentalKaty de Christal100% (1)
- Buenas Practicas TransfusionalesDocumento18 páginasBuenas Practicas TransfusionalesJose Ignacio Tagle OrtegaAún no hay calificaciones
- Nociones Elementales de Geografía Histórica Del Estado OaxacaDocumento486 páginasNociones Elementales de Geografía Histórica Del Estado OaxacaAmairaniPeñaGodinez100% (1)
- OaxacaDocumento1 páginaOaxacaSaul Dos SantosAún no hay calificaciones
- Dictamen de FactibilidadDocumento3 páginasDictamen de FactibilidadRoberto Matus0% (1)
- FrontonDocumento11 páginasFrontonEsteban Salazar ReyesAún no hay calificaciones
- Programa de Necesidades AlternoDocumento55 páginasPrograma de Necesidades AlternoPamela DelgadoAún no hay calificaciones
- Teoria de ProyectoDocumento5 páginasTeoria de ProyectoVíctor CárdenasAún no hay calificaciones
- Guereca Duran - MiliciasDocumento269 páginasGuereca Duran - MiliciasAlex CarvalhoAún no hay calificaciones
- Prontuario de Información Geográfica Municipal de Los Estados Unidos MexicanosDocumento9 páginasProntuario de Información Geográfica Municipal de Los Estados Unidos MexicanosCarlita ZentenoAún no hay calificaciones
- Sistema AutotrepanteDocumento5 páginasSistema Autotrepanteluis100% (1)
- Reporte de ObraDocumento17 páginasReporte de ObraAle FajardoAún no hay calificaciones
- Resumen RCDFDocumento25 páginasResumen RCDFJr RamónAún no hay calificaciones
- Hitos de La Arquitectura en MéxicoDocumento19 páginasHitos de La Arquitectura en MéxicocamilaAún no hay calificaciones
- Región Del Alto PapaloapanDocumento4 páginasRegión Del Alto PapaloapanJesus Rafael Quia-na Santaella DionicioAún no hay calificaciones
- Tabulador de Precios Unitarios Mayo 2020 PDFDocumento251 páginasTabulador de Precios Unitarios Mayo 2020 PDFLuis Gtz.Aún no hay calificaciones
- CETRAMDocumento14 páginasCETRAMAlbanJandeteAún no hay calificaciones
- Infografía CETRAMDocumento1 páginaInfografía CETRAMFabrizio Alberto OviedoAún no hay calificaciones
- Tesis Jesus Velasco 2010Documento494 páginasTesis Jesus Velasco 2010Max Paz Ronceros100% (1)
- Bibliografia Básica ConstruccionDocumento2 páginasBibliografia Básica ConstruccionJohn RuizAún no hay calificaciones
- Proyecto Final BarreraDocumento9 páginasProyecto Final BarreraFernandaTuzAún no hay calificaciones
- Proyecto - Aeropuerto Miguel Hidalgo y Costilla, GuadalajaraDocumento63 páginasProyecto - Aeropuerto Miguel Hidalgo y Costilla, GuadalajaraMarco Rosales0% (1)
- Cieneguilla Historia Mixteca Del Vale de PDFDocumento136 páginasCieneguilla Historia Mixteca Del Vale de PDFhuanin100% (1)
- Entre Adobe Zacate y TejasDocumento122 páginasEntre Adobe Zacate y TejasKathellin Zeledon100% (1)
- El Paseo de La ReformaDocumento72 páginasEl Paseo de La ReformasybamxAún no hay calificaciones
- Analisis de P.U. Neodata Unam PDFDocumento127 páginasAnalisis de P.U. Neodata Unam PDFSALVADOR LARAAún no hay calificaciones
- El Ferrocarril MexicanoDocumento18 páginasEl Ferrocarril MexicanoSos de HoyosAún no hay calificaciones
- Regeneracion UrbanaDocumento13 páginasRegeneracion UrbanaEduardo LaraAún no hay calificaciones
- Avaluo Parque Residencial CoacalcoDocumento13 páginasAvaluo Parque Residencial CoacalcoCarlos MorenoAún no hay calificaciones
- ORDENANZASDocumento53 páginasORDENANZASreaxiumAún no hay calificaciones
- Curso Georeferenciacion ILDocumento203 páginasCurso Georeferenciacion ILSan LopAún no hay calificaciones
- Inventario de Mobiliario UrbanoDocumento4 páginasInventario de Mobiliario UrbanoAlan JuarezAún no hay calificaciones
- Memoria Descriptiva InahDocumento2 páginasMemoria Descriptiva Inahingenieronieto0% (2)
- Los Triques de CopalaDocumento12 páginasLos Triques de CopalaGildardo Ramirez100% (1)
- Normas ComplementariasDocumento73 páginasNormas ComplementariasLaura Hernández Bernal100% (1)
- Reglamento de Construcción (Diferencias)Documento4 páginasReglamento de Construcción (Diferencias)Daisy Vazques GarduñoAún no hay calificaciones
- Presentación CEMENTERIO GYE INPC 10 02 2011-2Documento57 páginasPresentación CEMENTERIO GYE INPC 10 02 2011-2milromosAún no hay calificaciones
- CMIC (2006) - Catálogo de Costo Horario de Maquinaria, México, Cámara Mexicana de La Industria de La ConstrucciónDocumento181 páginasCMIC (2006) - Catálogo de Costo Horario de Maquinaria, México, Cámara Mexicana de La Industria de La ConstrucciónApuntes UniversidadAún no hay calificaciones
- Portafolio Amayrani ConstruccionesDocumento15 páginasPortafolio Amayrani ConstruccionesAmayrani De los SantosAún no hay calificaciones
- DINOX-Dictámen Mecánica de SuelosDocumento16 páginasDINOX-Dictámen Mecánica de SuelosDante NavarreteAún no hay calificaciones
- Programa Viii Coloquio de Construcción de IdentidadesDocumento8 páginasPrograma Viii Coloquio de Construcción de IdentidadesAnonymous r9F9H1jfkAún no hay calificaciones
- Reglamento de Construcciones para El Municipio de CuliacánDocumento121 páginasReglamento de Construcciones para El Municipio de CuliacánREY GASTELUMAún no hay calificaciones
- Cantú Et Al 2013 Parque CumbresDocumento397 páginasCantú Et Al 2013 Parque Cumbresjosefo_fcb_uanlAún no hay calificaciones
- Edificio GénesisDocumento6 páginasEdificio GénesisRoberto UrrutiaAún no hay calificaciones
- El Desarrollo Urbano en La Ciudad de MéxicoDocumento19 páginasEl Desarrollo Urbano en La Ciudad de MéxicoGeovanni MadridAún no hay calificaciones
- Anteproyecto Presupuesto Parametrico Demolicion PDFDocumento2 páginasAnteproyecto Presupuesto Parametrico Demolicion PDFEdgardo Rosales CortesAún no hay calificaciones
- Estudio de los siete barrios de San Luis Potosí como fuente de conocimiento para la historia local. Segunda edición (ampliada)De EverandEstudio de los siete barrios de San Luis Potosí como fuente de conocimiento para la historia local. Segunda edición (ampliada)Aún no hay calificaciones
- Diseño de Cimentación de Una Casa HabitaciónDocumento58 páginasDiseño de Cimentación de Una Casa HabitaciónDavid Garza0% (1)
- Costo de Fabricación de ViguetasDocumento1 páginaCosto de Fabricación de ViguetasJ. Victor Meneses C.100% (1)
- Bazo y PáncreasDocumento11 páginasBazo y PáncreasKenia Briseth Garcia GarciaAún no hay calificaciones
- ARTRÓPODOSDocumento20 páginasARTRÓPODOSJeymi PerezAún no hay calificaciones
- MATRIZ IPER AlmaceneroDocumento7 páginasMATRIZ IPER AlmaceneroKarina FarroAún no hay calificaciones
- Concordancia Entre ObservadoresDocumento6 páginasConcordancia Entre Observadoresabelhenarejos-1Aún no hay calificaciones
- Contenido Nutritivo de Las LeguminosasDocumento13 páginasContenido Nutritivo de Las LeguminosasRonald David Carizales LuichoAún no hay calificaciones
- Pae Cuidados de Lic Ruby ApendicitisDocumento9 páginasPae Cuidados de Lic Ruby ApendicitisarnolAún no hay calificaciones
- Ponencia Mola HidatiformeDocumento23 páginasPonencia Mola HidatiformeJESSENIA KATHERIN DEZA DE LA CRUZAún no hay calificaciones
- Clasificacion PeriodontalDocumento17 páginasClasificacion PeriodontalErling Beisaga Escobar0% (1)
- MonogrefiaDocumento13 páginasMonogrefiaElmer Castañeda Contreras100% (1)
- Marco Teórico Signos VitalesDocumento3 páginasMarco Teórico Signos VitalesJesús Manuel Castillo100% (1)
- Foro Proteccion y DesempeñoDocumento2 páginasForo Proteccion y DesempeñoAlfonso Acosta Osorio100% (1)
- Des 10012023Documento25 páginasDes 10012023Marcela MorenoAún no hay calificaciones
- Legumbres DuraderasDocumento25 páginasLegumbres Duraderasiris roxana ramos chahuaAún no hay calificaciones
- 9 Gestión Del Riesgo Químico Ago 2018Documento149 páginas9 Gestión Del Riesgo Químico Ago 2018kassandra salas lamadridAún no hay calificaciones
- Mas PresoterapiaDocumento6 páginasMas Presoterapiaandres barreraAún no hay calificaciones
- Resumen Segundo ParcialDocumento134 páginasResumen Segundo ParcialNoe Pavón0% (1)
- ESTRABISMODocumento13 páginasESTRABISMOMariana Botello Herrera100% (1)
- Prevention of Mental Disorders Spanish VersionDocumento67 páginasPrevention of Mental Disorders Spanish VersionMaría Victoria Muñoz IñigaAún no hay calificaciones
- 05 Sist ExtrapiramidalDocumento116 páginas05 Sist ExtrapiramidalIsaac TellezAún no hay calificaciones
- Organos y Estructuras FONOARTICULADORAS UN DESLINDE TEÓRICO CONCEPTUALDocumento4 páginasOrganos y Estructuras FONOARTICULADORAS UN DESLINDE TEÓRICO CONCEPTUALRevmof Motricidad OrofacialAún no hay calificaciones
- Patología SuprarrenalDocumento12 páginasPatología SuprarrenalAriel GallagherAún no hay calificaciones
- Curso Cantabria PDFDocumento89 páginasCurso Cantabria PDFRaúl MartinezAún no hay calificaciones
- I Taller Evaluativo BioquímicaDocumento7 páginasI Taller Evaluativo BioquímicaCristian ArizaAún no hay calificaciones
- Diagnóstico Bacteriológico de Faringoamigdalitis EstreptocócicaDocumento24 páginasDiagnóstico Bacteriológico de Faringoamigdalitis EstreptocócicaRaul PerezAún no hay calificaciones
- Pinceladas de CarbapenemicosDocumento10 páginasPinceladas de Carbapenemicosmatraca matracaAún no hay calificaciones
- Informe de Bases MolecularesDocumento13 páginasInforme de Bases Molecularescarlos miguelAún no hay calificaciones
- Tendoscopia en Disfuncion Del Tendón Tibial Posterior Estadio I BorradorDocumento10 páginasTendoscopia en Disfuncion Del Tendón Tibial Posterior Estadio I BorradorDayana HernandezAún no hay calificaciones
- Catalogo Frutsaver 20 CompressedDocumento11 páginasCatalogo Frutsaver 20 CompressedJohn NeryAún no hay calificaciones
- Plan para La Vigilancia Covid19 ChacongesaDocumento45 páginasPlan para La Vigilancia Covid19 ChacongesaPedro Luis TRUJILLO HERMITAÑOAún no hay calificaciones