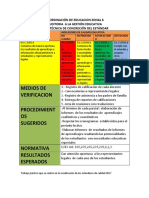Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ponencia en Actas Congreso Género 2012
Ponencia en Actas Congreso Género 2012
Cargado por
Cecilia Inés Luque0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas9 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas9 páginasPonencia en Actas Congreso Género 2012
Ponencia en Actas Congreso Género 2012
Cargado por
Cecilia Inés LuqueCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
LA AFIRMACIN DE LA IDENTIDAD INCARDINADA COMO
ESTRATEGIA DE RESISTENCIA A LA LEY
Cecilia Ins Luque
1
Resumen
Se analiza el modo en que la triloga de ciencia ficcin juvenil Uglies (2005-
2006), del norteamericano Scott Westerfeld, reivindica la afirmacin de una identidad
incardinada como estrategia de resistencia a las tecnologas de poder.
Los personajes son adolescentes que buscan un equilibrio vivible entre la
sujecin y la resistencia a las interpelaciones de los discursos hegemnicos sobre la
belleza corporal que en este universo es impuesta por un Estado totalitario mediante
tcnicas bio-mdicas compulsivas. La posibilidad de ese equilibrio se encuentra en la
afirmacin de una identidad incardinada para producir posiciones contra-hegemnicas
de sujeto-cuerpo: los individuos estimulan sus cuerpos para provocarse sensaciones,
sntomas, gestos irreductible a los significados de los discursos culturales hegemnicos;
la aguda auto-percepcin del propio cuerpo permite contrarrestar la percepcin de los
mismos como superficies portadoras de belleza y construirlos como locus de la
existencia es decir, como el lugar donde cada quien desarrolla su comprensin sobre el
propio estar-en-el-mundo. Estas prcticas les permiten recuperar para s la capacidad de
asignar significacin a las vivencias del cuerpo e ir deshacindose lentamente del
habitus implantado por el Estado.
Palabras clave: identidad cuerpo Estado
.. estamos dejando atrs una etapa de
Incapacidad de pensar la corporalidad
provocada por el temor a caer
en una forma de esencialismo
(Beatriz Preciado)
Deveria isto bastar, dizer de algum como se chama
e esperar o resto da vida para saber quem ,
se alguma vez o saberemos,
pois ser nao ter sido, ter sido nao ser
(Jos Saramago)
I'm beautiful in my way
'Cause God makes no mistakes
I'm on the right track, baby
I was born this way
(Lady Gaga)
1
Profesora Adjunta del Programa Interdisciplinario de Estudios de Mujer y Gnero, Centro de
Investigaciones Mara Saleme de Burnichon, Facultad de Filosofa y Humanidades, Universidad
Nacional de Crdoba. cecilialuque@gmail.com
2
Voy a presentar un primer anlisis del modo en que un grupo de novelas
juveniles muy populares reivindican la afirmacin de una identidad incardinada como
modo de ofrecer resistencia a las interpelaciones de los discursos hegemnicos. Se trata
de la triloga de ciencia ficcin Uglies del norteamericano Scott Westerfeld, compuesta
por Traicin (2008, Uglies,2005), Perfeccin (2009, Pretties, 2005) y Especiales (2009,
Specials, 2006).
2
La historia est ambientada en un futuro lejano, en una sociedad que garantiza a
sus ciudadanos una vida sin conflictos ni violencias mediante la implementacin
rigurosa del principio de igualdad. La ms importante medida para lograr esto es la
operacin: una intervencin quirrgica obligatoria a la edad de 16 aos, para alterar
radicalmente los cuerpos con una finalidad principalmente esttica, segn un patrn pre-
establecido de plenitud humana. Aunque las correcciones de problemas potencialmente
dainos para la salud es un indudable componente de la operacin, el buen
funcionamiento del organismo queda subsumido implcitamente en la perfeccin
asociada a la belleza.
En esta sociedad futurista, el Estado regula las alteraciones permanentes y semi-
permanentes de los cuerpos segn sus propios criterios de lo permitido y lo prohibido.
El estndar corporal as impuesto establece el acceso diferencial de la poblacin a
bienes, servicios y espacios,
3
creando una sociedad fuertemente estamental: La
ciudadana pertenece a los perfectos (a los bellos, en ingls), es decir, a quienes ya se
han sometido a la operacin; y los menores de edad los imperfectos o feos- slo suean
con acceder cuanto antes a ese estatus.
4
El Estado aduce que el objetivo de la operacin es eliminar las diferencias
innatas que separan discriminatoriamente a los seres humanos en bellos y feos; su
2
Los tres libros han aparecido en la lista de bestsellers de The New York Times, el primer ttulo de esta
triloga ha vendido ms de 2 millones de ejemplares en Estados Unidos y se est filmando una pelcula
basada en l, la cual sera estrenada en noviembre de 2012. Ttambin hay una novela grfica derivada de
este universo. Hay muchsimos blogs en ingls y en castellano de fanticos de la triloga, aunque las
polticas de distribucin de las traducciones de estos libros parecieran haber influenciado: hay ms blogs
de Espaa que de pases latinoamericanos. Y como no poda ser de otro modo, tambin se vende muy
bien la merchandising relacionada
3
Por lo tanto, en el universo de las novelas las modificaciones tecnolgicas del cuerpo humano funcionan
como requisito de inclusin social del individuo, y los patrones de belleza funcionan como verdadero
aparato ideolgico del Estado.
4
Los estamentos reproducen la segmentacin de la poblacin segn las etapas psicofsicas del desarrollo
humano:
Pequeos: Nios menores de doce aos. Son demasiado jvenes, adorables e inocentes para ser
considerados feos. Viven con sus padres en los suburbios.
Feos: Adolescentes de entre doce y diecisis aos. Viven separados de sus familias en Fepolis, en
viviendas comunitarias monitoreadas por adultos. Los adultos los incitan a llamarse a s mismos y a otros
por apodos que remarcan sus imperfecciones.
Nuevos perfectos: Jvenes mayores de 16 aos que han sido sometidos a la operacin, viven de constante
parranda en Nueva Belleza, y se agrupan en bandas similares a las fraternidades.
Perfectos medianos: Adultos que han sido sometidos a una segunda operacin para hacerlos verse
mayores y ms sabios. Ya han escogido su profesin, trabajan, y les es permitido casarse y formar una
familia. Viven en los suburbios.
Perfectos mayores: Adultos mayores que viven en hogares asistidos y reciben ciruga para extender su
expectativa de vida hasta los ciento cincuenta o doscientos aos.
Esta segmentacin relaciona de manera casi directa lo que ocurre en la sociedad futurista con la vida
cotidiana de lxs lectorxs adolescentes.
3
poltica se sostiene en la conviccin de que la igualdad de la perfeccin fsica, junto con
la satisfaccin de todas las necesidades bsicas de los individuos (casa, comida, ropa,
salud, educacin, empleo), garantiza una sociedad sin los conflictos generados por las
desigualdades.
5
Al parecer, la poblacin acepta el sistema alegremente y sin cuestionamientos. Y
la fea Tally tambin, hasta que las ideas de su amiga Shay le hacen dudar.
Shay, otra imperfecta, piensa que hay belleza en la imperfeccin, y no le da
miedo continuar siendo fea toda su vida. Ella cree que ser igual a todo el mundo es
aburrido, que la operacin transforma a la gente en bobalicones incapaces de pensar,
actuar o desear por fuera de lo que el Estado considera correcto, y que esa falta de
originalidad resta inters a sus vidas. Incluso rechaza la operacin porque sostiene que
la vida se trata de ser lo que yo quiera ser, no lo que un comit quirrgico considere
que debo ser, (Westerfeld 2009, 102).Sin embargo, la nica manera de ser lo que yo
quiera ser disponible a los imperfectos disidentes es abandonar la civilizacin y huir
hacia El Humo, un campo de refugiados no operados que, segn las leyendas urbanas,
existe de manera ilegal en la naturaleza primitiva que rodea a la ciudad.
Las charlas de Tally con Shay, y su posterior huda a El Humo, le permiten darse
cuenta de que la igualdad provista por el Estado es una farsa: la educacin, la
socializacin y las leyes no dejan margen para que el individuo se niegue o se resista a
la operacin. Y la situacin es an peor de lo que ambas adolescentes imaginaban:
cientficos refugiados en el Humo les demuestran que la operacin obligatoria causa
deliberadamente una leve lesin cerebral que deja a los pacientes/ciudadanos plcidos,
sosegados y conformes. Dejar de ser feos y llegar a ser perfectos es la nica ambicin
legtimamente deseable, mientras que las caractersticas fisiolgicas del estado de
perfeccin no permiten sentir insatisfaccin con ese estado. Entonces, si las personas
estn impedidas de ejercer sus criterios para comparar y elegir entre varias opciones, ni
tienen la oportunidad de desear otra cosa, esas personas no son sujetos sino tteres
porque carecen de autonoma y no pueden decidir por s mismos qu hacer con sus
vidas.
Las convenciones narrativas de la ciencia ficcin distpica permiten exagerar
fenmenos propios de nuestras sociedades contemporneas para cargar las tintas en sus
aspectos ms siniestros: La argumentacin publicitaria de farmacuticas y empresas de
esttica corporal cosmetizan el cuerpo y hacen culto de la imagen a partir del concepto
de que la materialidad del cuerpo es una realidad defectuosa pero maleable que se puede
perfeccionar con slo consumir los productos y procedimientos adecuados. Esos
discursos publicitarios generan en el alocutario sentimientos de insuficiencia e
insatisfaccin que estimulan el consumo y la adhesin irracional a la cultura de la
imagen. Tambin se exageran situaciones cotidianas de la vida diaria de lxs
adolescentes: la importancia de la belleza como condicin de inclusin social, las
negociaciones del individuo con las diferentes figuras e instituciones de autoridad para
obtener un cierto grado de auto-determinacin. Al reubicarlas en universos de ciencia
ficcin, esas experiencias comunes son desfamiliarizadas, dramatizadas, y convertidas
en aventuras extraordinarias que, sin embargo, siguen siendo an lo suficientemente
5
ste es un caso ejemplar de lo que Foucault llama biopoder: esa forma de poder que calcula la vida en
trminos tcnicos de poblacin, salud e inters nacional. Sin embargo, este poder se ejerce mediante una
tecnologa del yo que Foucault no tuvo en cuenta, y que s la incluyen los desarrollos ms recientes de las
teoras queer: las biotecnologas especialmente la ciruga y la endocrinologa-.
4
cercanas al universo de lxs lectorxs como para estimular un pensamiento crtico sobre
ellas.
Ahora bien, el universo distpico de la triloga Uglies se asienta literalmente en
la premisa de que lo personal es poltico: la autoridad que se opone a los individuos ya
no es la de los padres o los maestros sino la de un Estado totalitario muy semejante al
estalinista en el cual el estndar de perfeccin fsica impuesto por terceros es el nico
criterio de igualdad para acceder a la ciudadana plena;
6
el protagonismo y el herosmo
recaen sobre quienes oponen resistencia a las interpelaciones de una Ley tanto simblica
cuanto jurdica.
En esta triloga, sin embargo, los protagonistas no llegan a convertirse en
rebeldes por principios polticos sino porque quieren seguir siendo interesantes y
chispeantes es decir, inconformistas y lcidos- incluso tras haber sido sometidos a la
operacin pero sin tener que renunciar a la ciudadana y exiliarse en el Humo. El motor
que impulsa a estos adolescentes es hallar un equilibrio vivible entre sujecin y
resistencia; lo interesante de esta triloga es que lo buscan en la defensa de una
identidad incardinada.
En los ltimos aos el concepto de identidad ha sido declarado poltica y
epistemolgicamente problemtico, cuando no intil. Como dijera la filsofa Linda
Alcoff (2000), abrazar las polticas de identidad (. . .) actualmente implica correr el
riesgo de ser visto como miembro de la Sociedad de la Tierra Plana. (. . .), las polticas
de identidad se han vuelto blanco a atacar para los estudios culturales y para la teora
social, y denunciarlas se ha convertido en la prueba contundente de la respetabilidad
acadmica, la aceptabilidad poltica, e incluso una necesidad para ejercer el derecho de
ser escuchado.
Sin embargo, como afirma Stuart Hall (2003) ciertas cuestiones clave an no
pueden ser pensadas sin la idea de identidad; una de ellas es la capacidad del individuo
de ofrecer resistencia a las interpelaciones de las tecnologas disciplinarias y
normalizadoras del poder. Las posturas constructivistas que analizan los procesos de
subjetivacin en trminos de performatividad discursiva consideran los regmenes
disciplinarios como mecanismos cerrados e ineludibles de reproduccin social y
contemplan al cuerpo como un dato pasivo y dcil sobre el cual acta el biopoder para
producir posiciones de sujeto. Sin embargo, como seala Beatriz Preciado, las
tecnologas de dichos regmenes fallan, constantemente y de diversos modos,
produciendo intersticios o discontinuidades que son la ocasin para que los sujetos
opongan resistencia a partir de la potencia de sus cuerpos y sus identidades, buscando
puntos de fuga frente al control estatal de flujos (hormonas, esperma, sangre,
rganos) y cdigos (imgenes, nombres, instituciones) y la privatizacin y
mercantilizacin por las multinacionales mdicas y farmacuticas de estas tecnologas
de produccin y modificacin de los cuerpos (Preciado, en Carrillo 7).
La triloga presenta la auto-afirmacin de las identidades diferenciadas de los
personajes como un acto de resistencia poltica, pero la manera en que conceptualiza la
6
En el universo Uglies, el Estado tiene un poder omnmodo y lo usa para prevenir y desalentar el
pensamiento autnomo, mientras implementa un conformismo extremo. En cierto modo, es una versin
de ciencia ficcin de la visin capitalista sobre el comunismo; pero paradjicamente (o no) la ideologa
que anula el individualismo es una creacin del mismo capitalismo: el culto a la belleza y la perfeccin
corporal como discurso performativo del consumo constante as como una de las formas dominantes de
la accin biopoltica. Lo nico que separa el tipo de consumo en la triloga del propiamente capitalista es
la total ausencia de dinero y de lucro en las transacciones: todo lo que se consume es provisto por el
Estado sin costo alguno para lxs ciudadanxs.
5
identidad es un poco problemtica, pues alterna entre concepciones humanistas y
propuestas post-humanistas. A veces los protagonistas hablan de un Yo autntico y
originario que precede a las interacciones sociales y que hay que defender de las
agresiones de la sociedad;
7
sin embargo, las vicisitudes de la trama los hace pasar por
una sucesin de identificaciones provisionales, las cuales van siendo reafirmadas o
descartadas segn las circunstancias y la disponibilidad de recursos materiales y
simblicos para sostenerlas. La Shay imperfecta dice que quiere ser ella misma como si
diera por sentado que existe ya un ella misma; sin embargo, la mayor parte del tiempo
se refiere a tener la oportunidad de seguir siendo o de llegar a ser quien ella quiera ser,
es decir, la chance de configurar su propia identidad sin ser forzada a encarnar modelos
y a vivir vidas que otros han elegido por ella. Por su parte, Tally se pregunta qu es lo
que le da continuidad al predicativo que llena de contenido a su Yo, si su cuerpo va
cambiando constantemente de imperfecta a perfecta a especial-, y su temperamento, su
conducta, hasta sus creencias y deseos y afectos, van cambiando con l.
8
Al final de la
triloga queda claro que tanto Shay como Tally encuentran un eje de continuidad en el
deseo casi existencialista-de poder elegir entre diversos modos de estar-en-el-mundo.
Aunque en apariencia los modos-de-estar-en-el-mundo que se le presentan a las
protagonistas a lo largo de sus aventuras son slo lograr ser yo misma o desaparecer
bajo la personalidad que las tecnologas del Estado han fabricado para m, una lectura
ms cuidadosa muestra que tales modos son en realidad diversos grados y maneras de
sometimiento a la ley, diversas combinaciones de sujecin y resistencia. Por ejemplo,
luego de que le curan su lesin cerebral especial y recupera la capacidad de elegir qu
hacer y creer, Tally no renuncia a las modificaciones corporales que le han sido
impuestas: de hecho, utiliza sus habilidades sobrehumanas para seguir apoyando los
movimientos de disidencia. Esto quiere decir que la identidad en la triloga no es
conceptualizada como una realidad ontolgica, pre-cultural y estable, sino como una
construccin siempre en proceso, en el cual intervienen esfuerzos fantasmticos de
alineacin con ciertos modelos discursivos (como la perfeccin corporal),
9
alineacin
que el individuo puede elegir sostener en el tiempo o abandonar.
7
El bistur no te cambiaba slo la cara. Tu personalidad tu verdadero yo interior- era el precio de la
belleza, (Traicin 415).
8
Cuando es fea, Tally se enamora de David, hijo de los lderes de El Humo, un adolescente nunca
operado ni indoctrinado en la ideologa del poder democratizador de la belleza. Cuando se transforma en
nueva perfecta, casi no puede tolerar mirar a David, y se enamora de Zane, un perfecto chispeante.
Luego Tally participa en una rebelin contra el Estado, y cuando es capturada es sometida contra su
voluntad a una nueva operacin para convertirla en agente de las Circunstancias Especiales. Su cuerpo es
rediseado para tener habilidades sobre-humanas y una belleza que inspira temor, porque la funcin de
los especiales es ser armas vivientes al servicio incondicional del Estado. [Vale la pena analizar por qu,
en la ciudad llamada Diego, donde el Estado no fiscaliza las intervenciones quirrgicas elegidas por los
ciudadanos sino que estimula la diversidad, las modificaciones especiales que ha recibido Tally son
consideradas tan extremas que han sido declaradas ilegales. Lamentablemente, este anlisis merece una
ponencia aparte.] Las nuevas lesiones cerebrales vuelven inestable su temperamento: las pasiones la
dominan, pasa de la euforia a la ira. El complejo de superioridad que caracteriza a este nuevo estadio de
especial comporta diferencias radicales respecto de las anteriores identificaciones de Tally por
ejemplo, ahora desprecia a quienes carecen de su tipo de perfeccin, y sobre todo a quienes piensan como
pensaba ella en sus anteriores incardinaciones. Incluso llega a menospreciar a Zane, y a rehuir su
presencia, cuando el cuerpo de ste decae a causa de una severa lesin cerebral, a pesar de que la propia
Tally ha sido parcialmente responsable de dicha lesin.
9
Adems de la materialidad corporal, la triloga tambin devuelve a la nocin de identidad otra
dimensin que obviara el racionalismo moderno: la intersubjetiva. Las novelas exploran la incidencia de
las alineaciones y lealtades con grupos sociales (los habitantes del Humo, los perfectos, los especiales,
6
Pero si bien es cierto que la capacidad de orientar autnomamente el propio
proyecto de vida es, esta triloga, el nodo principal alrededor del cual se fijan las
identidades, esto no lleva a negar o soslayar la importancia de la materialidad del cuerpo
en los procesos identitarios. Por el contrario, se la rescata, y se propone que la
auto/percepcin del cuerpo es otro de los nodos alrededor de los cuales se organizan
dichos procesos.
En un encuentro romntico, David le dice a Tally que lo que importa es invisible
a los ojos, que lo que la hace bella es lo que hace y piensa. Tally le retruca Pero lo
primero que ves es mi cara. Reaccionas ante la simetra, el tono de la piel y la forma de
mis ojos. Y decides lo que hay dentro de m en funcin de todas tus reacciones,
(Traicin 283). Lo que Tally est diciendo es que no podemos obviar dos hechos
fundamentales: uno, que el sujeto existe en la medida en que existe con los dems; otro,
que el cuerpo es la interfaz ineludible entre el Yo y los dems. La imagen de s mismo
que cada quien compone y proyecta socialmente as como la imagen que cada quien se
hace de los dems- estn intrnseca e inevitablemente organizadas en base a los patrones
culturales con los cuales se interpreta y valora la materialidad de los cuerpos.
En principio, la disponibilidad de cirugas y terapias hormonales garantizara a
los ciudadanos de Nueva Belleza una cierta libertad respecto de la ficcin de la
corporalidad como destino, poniendo en evidencia el carcter constructivista de los
discursos identitarios y fomentando as una mayor flexibilidad en los procesos de
identificacin. Sin embargo, el absoluto control que el Estado tiene sobre estas
biotecnologas suprime su efecto desnaturalizador y las reapropia para el rgimen
disciplinario de normalizacin del cuerpo.
Aun as, los protagonistas de la triloga no renuncian a las potencialidades de
resistencia de sus propios cuerpos, y los manipulan para regular las tensiones entre
obligacin y eleccin: se trata de pequeos gestos que se desvan de las prcticas
culturalmente establecidas y que les permiten una mnima desobediencia de las
demandas y obligaciones de normalidad impuestas externamente.
Los gestos ms simples provienen de las prcticas hiper-identitarias de la contra-
cultura chispeante para exteriorizar la propia individualidad:
10
Por ejemplo, el
segundo novio de Tally, Zane, se tie caseramente el cabello con tinta china para tenerlo
anormalmente negro, lo cual no pasara de una excentricidad si no fuese porque el
Estado se niega a proporcionarle de manera semi-permanente esa coloracin por
considerarla un rasgo demasiado artificial y extremo.
11
Las acciones ms complejas involucran causarse una aguda auto-percepcin del
propio cuerpo para sacudirse el letargo del conformismo bobalicn: Tally y Zane pasan
hambre o se purgan, Shay se hace tajos: Cualquier cosa que provoque incomodidad o
dolor levanta la niebla mental, pero tambin sirven estmulos positivos, como besar a
etc.) en los procesos de constitucin de la identidad, pero el anlisis de este aspecto amerita su propia
ponencia.
10
Las prcticas hiper-identitarias seran aquellas que derivan su fuerza contestataria de la capacidad de
utilizar la posicin de sujeto abyecto para oponerse al modelo dominante de plenitud humana.
11
Esto no deja de ser irnico: el Estado permite modificaciones semi-permanentes mucho ms artificiales,
como incrustar piedras preciosas alrededor de las pupilas en la forma de un reloj que marca las horas en
sentido anti-horario. El Estado pareciera rechazar modificaciones corporales que resalten la artificialidad
de su propio patrn de belleza, pero las tolera cuando tales modificaciones implican el consumo de
artculos suntuarios Esto lleva a explorar los vnculos entre la ideologa del consumismo capitalista y
las maneras en que aceptamos o no el rol de la materialidad corporal en los procesos identitarios, pero
amerita una ponencia aparte.
7
alguien por primera vez. Los estmulos negativos comportan realizar un esfuerzo
deliberado algo que los nuevos perfectos nunca hacen ya que el Estado les provee
fcilmente todo lo que puedan necesitar o desear; los estmulos positivos provocan
sensaciones no estandarizadas de placer. Ambos tipos de estmulos hacen hablar al
cuerpo en un lenguaje de sensaciones, sntomas, gestos irreductible a los significados de
los discursos culturales hegemnicos. Esto implica para los jvenes que lo experimentan
ir deshacindose lentamente del habitus implantado por el Estado, contrarrestar la
percepcin de los cuerpos como superficies portadoras de belleza y salud y construirlos
como locus de la existencia es decir, como el lugar donde cada quien desarrolla su
comprensin sobre el propio estar-en-el-mundo. En ltima instancia, los estmulos
implican para los individuos el recuperar para s la capacidad usurpada por el Estado de
asignar significacin a las vivencias del cuerpo.
12
Las acciones de los protagonistas para mantenerse chispeantes tienen tambin
otras consecuencias: la anulacin de los efectos aletargantes de la lesin cerebral. En las
ltimas dcadas la neurociencia ha descubierto que el sistema nervioso puede
reorganizar su estructura o adaptar sus funciones para compensar los efectos de lesiones
sufridas por el cerebro. Tales transformaciones a nivel anatmico-fisiolgico pueden ser
desencadenadas por factores externos, tales como acciones deliberadas similares a las de
una terapia de rehabilitacin. El argumento pone en actos este concepto de plasticidad
cerebral para proponer que el cuerpo no es un dato pasivo y dcil sobre el cual acta el
biopoder sino un recurso material que establece condiciones de posibilidad de la
resistencia.
13
Cuando los personajes chispeantes intervienen sus cuerpos, van ms all de la
cita incorrecta para evidenciar el carcter construido del cuerpo perfecto: ante todo
reclaman el derecho de intervenir en esa construccin para crear otras formas somticas
de identidad. En suma, los personajes chispeantes utilizan su cuerpo como zona de
transcodificacin de las tecnologas del yo, y dan lugar a la produccin orgnica de una
subjetividad mnimamente contra-hegemnica. De este modo, el ser lo que yo quiera
ser no pierde su carcter de ficcin performativa (mal que le pese a Shay), mas se
presenta como una ficcin cuyos significantes tambin son somticos, como un
artefacto cultural con consistencia orgnica.
En suma, aunque esta triloga es una historia de aventuras bastante convencional,
tiene un costado interesante: estimula a sus lectorxs adolescentes a reflexionar sobre las
repercusiones ticas y polticas del control normalizador de los cuerpos desde una
perspectiva afn a la visin post-humanista de la identidad. Las vicisitudes del
argumento muestran que, a lo largo de su vida, los individuos son interpelados por
12
De todos modos, esta propuesta es un tanto problemtica ya que reivindica conductas adolescentes auto-
agresivas y potencialmente peligrosas.
13
La triloga no endorsa ningn tipo de misticismo ni voluntarismo (curas milagrosas por el poder de la
voluntad); sino que las convenciones de la narrativa de aventuras exigen que los protagonistas tengan
habilidades especiales que justifiquen su protagonismo. Es por eso que slo Tally, Shay y un puado
reducido de personajes logran auto-curar sus lesiones cerebrales de este modo; la mayora de los perfectos
no pueden lograrlo, los especiales tampoco, por lo cual necesitan la ayuda de una cura farmacutica. En
cierto modo, la radicalidad de la propuesta de la triloga est atemperada por otra propuesta radical: se nos
dice que los cuerpos tienen potencialmente la plasticidad necesaria para contrarrestar las escrituras que se
hacen sobre l, pero en la mayora de los casos an necesitan las ayudas tecnolgicas. Aunque en la
triloga se trata de una tecnologa reconvertida y por ello reapropiada, la traduccin de esta situacin a
nuestra sociedad contempornea remite a las ayudas tecnolgicas que se venden bajo la forma de diversos
productos mdicos y que, por lo tanto, vuelven a insertar a los cuerpos en el circuito capitalista del
consumo
8
diferentes y hasta contradictorios discursos, que dichos individuos eligen a qu
discursos responder en virtud de la comprensin del mundo emanada de sus
experiencias del cuerpo vivido, y que regulan el equilibrio entre sujecin y resistencia a
la Ley a partir de una compleja combinacin de condiciones de posibilidad, deseos
inconscientes y elecciones voluntarias.
Considero muy refrescante la reivindicacin de la identidad como lugar de
accin poltica, alejndose de ese prejuicio en las ciencias sociales de considerarla
simplemente como efecto de un sistema de opresin. Es especialmente interesante que
se proponga la afirmacin de una identidad incardinada como lugar de produccin de
un pensamiento crtico sobre los efectos normalizadores y disciplinarios de los discursos
dominantes.
14
Sin embargo, hay un aspecto de la triloga que decepciona a quienes la
leen desde una postura feminista: Aunque se le dice a lxs lectorxs que biologa no es
destino, que las tecnologas bio-mdicas no son inherentemente abominables, y que no
hay nada monstruoso en alterar los cuerpos que la naturaleza nos ha dado, no se
mencionan los cambios de sexo entre todas las modificaciones radicales ni como
permitidas ni como prohibidas, no slo en la totalitaria Nueva Belleza sino incluso en la
progresista Diego. De hecho, ni siquiera se exploran los modos en que los cuerpos son
generizados mediante la implementacin de los patrones de belleza. Ya sea debido a la
ideologa del autor, o a una estrategia de mercadeo,
15
las novelas vuelven a hacer del
sexo y el gnero una isla de naturaleza intocable por la deconstruccin post-humanista,
y esto les resta fuerza subversiva a la propuesta dirigida a adolescentes.
BIBLIOGRAFA:
ALCOFF, Linda Martn (2000). Whos afraid of identity politics?, Reclaming
Identity: Realist Theory and the Predicament of Postmodernism. Moya, Paula y
Hames-Garca, Michael, eds. Berkeley: University of California Press. 312-341.
Disponible online http://www.alcoff.com/content/afraidid.html
ARFUCH, Leonor (2002). El espacio biogrfico. Dilemas de la subjetividad
contempornea. Bs.As.: Fondo de Cultura Econmica, 2010 (3ra reimpr.)
ASENSI PREZ, Manuel (2008). El poder del cuerpo o el sabotaje de lo construido.
Encarnac(c)iones: Teora(s) de los cuerpos. AA/VV. Barcelona: UOC.
BUTLER, Judith (2002). Cuerpos que importan. Sobre los lmites materiales y
discursivos del "sexo". Buenos Aires, Paids.
--------- (2006). Deshacer el gnero. Barcelona, Paids.
CARRILLO, Jess (2004). Entrevista a Beatriz Preciado. DDOOSS, Asociacin de
Amigos del Arte y la Cultura de Valladolid. Disponible online
http://ddooss.org/articulos/entrevistas/beatriz_preciado.htm. Posteada en la web
el 22 de noviembre de 2004.
FLANAGAN, Victoria (2011). Girl parts: The Female body, subjectivity and
technology in posthuman young adult fiction. Feminist Theory 2011,
12:29.Disponible online http://fty.sagepub.com/content/12/1/39
GOUGH, Philip (2010). Who am I? Who was I?: The Posthuman and Identity
Formation in Scott Westerfelds Uglies Trilogy. Tesis de Maestra. Disponible
14
Queda por dilucidar si se trata de una estrategia postidentitaria o de una recuperacin de la nocin ms
tradicional de identidad
15
Muy posiblemente Westerfeld y/o la editorial que publica sus obras hayan considerado imprudente
sugerir a lxs adolescentes que la identidad sexual puede ser maleable e inestable, ya que plantear un
tpico tan sensible como ste puede alienar a su pblico y afectar el nivel de ventas de los libros.
9
online http://www.openthesis.org/documents/am-Who-was-Posthuman-Identity-
600884.html
GROSZ, Elizabeth (1994): Volatiles bodies. Toward a corporeal Feminism. Indiana
UniversityPress.
HALL, Stuart y Paul DU GAY (2003). Cuestiones de Identidad Cultural, Amorrortu
editores, Buenos Aires.
PRECIADO, Beatriz. Biopoltica del gnero. Disponible online
http://www.cnm.gov.ar/generarigualdad/attachments/article/277/Biopolitica_del
_genero.pdf
SCOTT, Kristi N. y M. Heather DRAGOO (2010) The Baroque Body: A Social
Commentary On the Role of Body Modification in Scott Westerfelds Uglies
Trilogy. Humanity in Cybernetic Environments, Daniel Riha, ed. Reino Unido:
Inter-disciplinary Press, 51-61. Disponible online
http://www.inter-
disciplinary.net/ci/cyber%20hub/visions/v3/scottdragoo%20paper.pdf
También podría gustarte
- El Compadre MendozaDocumento6 páginasEl Compadre MendozaTamara CalvoAún no hay calificaciones
- Examen 7 QuimicaDocumento4 páginasExamen 7 QuimicaDelgado H FabianAún no hay calificaciones
- Morfología 1 - TP1 - YuDocumento3 páginasMorfología 1 - TP1 - Yu俞汉青Aún no hay calificaciones
- El Coplero Campesino PDFDocumento133 páginasEl Coplero Campesino PDFMichel H. G. S.Aún no hay calificaciones
- Ensayo de Ecuacion Diferencial de BernoulliDocumento5 páginasEnsayo de Ecuacion Diferencial de BernoulliPiter Torres HuayancaAún no hay calificaciones
- Metodo de Horner 3eroDocumento4 páginasMetodo de Horner 3erocristhianAún no hay calificaciones
- Informe MayoDocumento3 páginasInforme MayoJhadyr Edgar Tello MontenegroAún no hay calificaciones
- Leonardo Oyola - "Chamamé Nace de Una Traición, Una Canibalidad Por Salvar Tu Quinta" - Revista KunstDocumento17 páginasLeonardo Oyola - "Chamamé Nace de Una Traición, Una Canibalidad Por Salvar Tu Quinta" - Revista KunstAurelia EscaladaAún no hay calificaciones
- Ficha Técnica de Concrecion de EstándarDocumento1 páginaFicha Técnica de Concrecion de EstándarAnonymous LU7HzRAún no hay calificaciones
- (Tea) Seminario PDFDocumento18 páginas(Tea) Seminario PDFmelisa0% (1)
- EFGHI-comprensión LectoraDocumento10 páginasEFGHI-comprensión Lectoraarodi1Aún no hay calificaciones
- Informe IISDocumento32 páginasInforme IISChristian AceroAún no hay calificaciones
- EL MODELO PARCUVE ChileDocumento37 páginasEL MODELO PARCUVE ChileMagnolia BrightsideAún no hay calificaciones
- Programacion de Octubre 2022 Filmoteca Espa OlaDocumento62 páginasProgramacion de Octubre 2022 Filmoteca Espa OlajorgecrapAún no hay calificaciones
- Plan de Cuidados de EnfermeriaDocumento6 páginasPlan de Cuidados de EnfermeriaMiriam ColqueAún no hay calificaciones
- Diego Actividad Arbol de VidaDocumento1 páginaDiego Actividad Arbol de VidaDiego AvilaAún no hay calificaciones
- Ecuaciones Estructurales Con LisrelDocumento3 páginasEcuaciones Estructurales Con LisrelmiqueralesAún no hay calificaciones
- El Modelo de Transporte (Pp. 187-193, 227-230) PDFDocumento11 páginasEl Modelo de Transporte (Pp. 187-193, 227-230) PDFROSAURA CLAUDINA BAUTISTA CIRIACOAún no hay calificaciones
- Guia Valor AbsolutoDocumento6 páginasGuia Valor AbsolutoMarbec Beatriz Uzcategui MontillaAún no hay calificaciones
- 9 - AdjetivosDocumento10 páginas9 - Adjetivosmartin rrAún no hay calificaciones
- 6.2.1.11 Lab - Anatomy of MalwareDocumento1 página6.2.1.11 Lab - Anatomy of MalwareFernandaAún no hay calificaciones
- Manual Excel - ExpressDocumento29 páginasManual Excel - ExpressLilian LaraAún no hay calificaciones
- BasesTipo Operador Logistico v200121 CCDocumento65 páginasBasesTipo Operador Logistico v200121 CCRodrigo LeivaAún no hay calificaciones
- Envio Actividad 1Documento4 páginasEnvio Actividad 1Drescher1980Aún no hay calificaciones
- 1 - Silabo - Tics - Desarrollo Curricular y Didactica Con Tic - 2020Documento5 páginas1 - Silabo - Tics - Desarrollo Curricular y Didactica Con Tic - 2020Carlos Laurente ChahuayoAún no hay calificaciones
- Portafolio Rep Graf 1-23Documento29 páginasPortafolio Rep Graf 1-23Ruth esmeralda Sinche pascualAún no hay calificaciones
- Tesis Maria Luisa Artigas Actulizada 17-01-2021Documento135 páginasTesis Maria Luisa Artigas Actulizada 17-01-2021Calena NuñezAún no hay calificaciones
- Prueba de Normalidad PDFDocumento29 páginasPrueba de Normalidad PDFPitter MAYTA CASOAún no hay calificaciones
- La Demanda A DiosDocumento7 páginasLa Demanda A DiosCesar Yupa MendozaAún no hay calificaciones
- 5 Textos Claves para Descubrir A LagarceDocumento2 páginas5 Textos Claves para Descubrir A Lagarcele_carabinier100% (1)