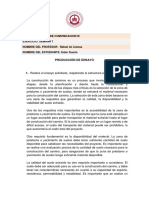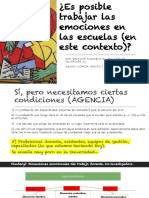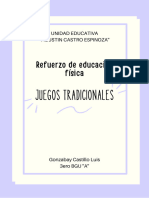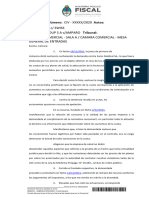Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Hors Pietschman
Hors Pietschman
Cargado por
Canelones Nueve Cuarenta0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas40 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas40 páginasHors Pietschman
Hors Pietschman
Cargado por
Canelones Nueve CuarentaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 40
CONSIDERACIONES EN TORNO
AL PROTOLI BERALI SMO, REFORMAS
BORBNI CAS Y REVOLUCI ON.
LA NUEVA ESPAA EN EL ULTI MO
TERCI O DEL SI GLO XVI I I
Horst PlETSCHMANN
Universitt FatnbuTg
E L VIRREINATO DE N^UEVA ESPAA, en su confi guraci n territo-
ri al reducida, de la cual luego surgi r el Mxi co indepen-
diente ocupa un lugar muy singular tanto en la historia del
movi mi ento emancipador latinoamericano como dentro del
ciclo de revoluciones que sacuden al mundo occidental entre
el l ti mo tercio del siglo X V I I I y la pri mera mi tad del siglo
X I X . El vi rrei nato experi ment una revol uci n poltica y so-
cial a principios del movi mi ento emancipador, sofocada al
cabo de pocos aos, y l ogr su independencia como reacci n
conservadora a la rebel i n liberal del coronel Riego en Espa-
a en 1821.
Mi entras en las otras partes del i mperi o colonial espaol
a excepci n qui zs de Per la revol uci n poltica y
eventualmente la social van aparejadas con el movi mi ento
emancipador, en Mxi co encontramos en el levantamiento
de los curas Hi dal go y Morelos movimientos autnti camen-
te revolucionarios que, por cierto, luchan tambi n por la i n-
dependencia. Esta se realiza finalmente mediante el partido
antirrevolucionario, tras un acuerdo Dacfico con los dife-
rentes "parti dos" polticos, con base en un arreglo pactado
con los representantes de la monarqu a espaol a en el pa s.
Mucho se ha escrito sobre este fenmeno, sus causas y,
sobre todo, acerca de los procesos que se generaron entre
1808 y 1821 en el pa s. Tenemos buena i nformaci n sobre
los problemas y las estructuras econmi cas y sociales a fines
HMex, XLI : 2, 1991 167
HORST PIETSCHMANN
de la poca colonial, pero sabemos relativamente poco acer-
ca de los procesos polticos e intelectuales del virreinato en
los l ti mos 50 aos antes del comienzo de la crisis de los
aos 1808-1810. Esta afi rmaci n contrasta con el elevado n-
mero de estudios parciales sobre el efecto de las reformas
borbni cas en el mbi to administrativo, econmi co, de las
ideas, etc., pero hay pocos esfuerzos de sntesis y sobre todo
pocos esfuerzos de interpretar aquella poca desde la pers-
pectiva de los acontecimientos posteriores a la poca de las
luchas por la independencia.
1
Aunque Davi d Brading, en
su ya cl si ca obra sobre mineros y comerciantes en el Mxi -
co borbni co, dedica un cap tul o a la "revol uci n en el go-
bi erno", analizando si ntti camente las reformas adminis-
trativas introducidas en la poca de J os de Gl vez, y a
pesar de que las obras sobre los virreyes de Nueva Espaa
en poca de Carlos I I I y Carlos I V , editadas en Sevilla, nos
proporci onan un minucioso inventario de los problemas po-
lticos, administrativos y econmi cos surgidos durante los
gobiernos de los distintos virreyes, las consecuencias reales
de estos fenmenos en las distintas provincias no son claras,
ya que l a obra de Bradi ng no constituye un anlisis de con-
j unto de los procesos pol ti cos.
2
Sin embargo, es precisamente en esta poca que se produ-
j eron las dos revoluciones clave que posteriormente sirven
1
Los acontecimientos que ocurrieron a partir de 1808 en Mxico si-
guen siendo en gran parte la lnea divisoria entre estudiosos de la poca
colonial y de la historia de la emancipacin y del siglo xix. Los segundos
retroceden hasta 1790, cuando ms, entre los primeros, slo unos cuan-
tos, despus de estudiar temas de la poca del reformismo borbnico,
avanzan a fases cronolgicas posteriores sin plantearse la pregunta de si,
a la luz de los acontecimientos de 1808, no es necesario replantear temas
y problemas de la poca anterior. En el estudio presente se parte de la idea
de que los grandes problemas de la poca de la emancipacin y de princi-
pios de la fase independiente sirven para una mejor comprensin del re-
formismo borbnico y de su configuracin novohispana.
2
BRADI NG, 1971, principalmente la primera parte: "The Revolution
in Government"; CALDERN QUI J ANO, 1967-1968 y 1972; por otra parte,
hay que decir que estas dos obras no son ni pretenden ser una historia po-
ltica de Nueva Espaa en la poca de las reformas borbnicas. Semejante
anlisis poltico de lo acontecido en Nueva Espaa entre 1765 y 1808 si-
gue siendo undesidertum historiogrfico.
CONSIDERACIONES EN TORNO AL PROTOLIBERALISMO 169
de pauta o punto de referencia para el proceso poltico mexi -
cano a parti r de 1808-1810: la guerra de independencia de
los nacientes Estados Unidos de Amri ca y la revol uci n
francesa. L a influencia inmediata de estos movimientos pa-
rece ms bi en insignificante, aunque probablemente tuvie-
ron un impacto psicolgico mayor de lo que pudiera creerse
por lo menos entre las capas sociales urbanas alta y media.
Pero independientemente de los efectos psicolgicos inme-
diatos a parti r de mediados del siglo, aproximadamente, se
produjo una revol uci n profunda e invisible que muy bien
se puede comparar con aquella revol uci n del siglo X V I I I
que estudia Ri chard Herr en Espaa, y que ya en las dca-
das 1880 y 1890 produce una grave crisis del gobierno vi rrei -
nal y hace surgir dudas frente a las tradiciones pol ti cas,
sociales, culturales y mentales. Este proceso se agudiza des-
de el exterior en un.3. forma iiin no muy clara a raz de las
dos revoluciones mencionadas. En l neas generales sabemos
que los fenmenos que aceleran y fomentan desde dentro el
proceso son las ideas de la I l ustraci n y el reformismo bor-
bni co.
3
L a historia del pensamiento seal a de qu manera, alre-
dedor de los aos treinta del siglo X V I I I , empez a difundir-
se el racionalismo y la nueva filosofa de la naturaleza en
Amri ca, ampliamente transmitidos por los j esu tas. Ms
tarde, la di fusi n de lo que se podr a llamar "ciencias apli-
cadas", es decir toda la gama de conocimientos prcti cos en
farmacia, medicina, geograf a, matemti cas, las industrias,
etc., propi ci no slo el surgimiento de una I l ustraci n
criolla, sino tambi n la reforma de los planes de estudio de
las universidades hispanoamericanas, el fomento a la educa-
ci n en todos los niveles y finalmente el establecimiento,
precisamente en Nueva Espaa, de una serie de academias
e instituciones de enseanza extrauniversitaria y hasta
tcni co-ci ent fi cas.
4
3
Vase HERR, 1958.
4
NAVARRO, 1948 y 1964. Un estudio ms profundo de la penetracin
de la I lustracin en la Amrica espaola, en concreto en Quito, lo presen-
ta KEEDI NG, 1983.
HORST PIETSCHMANN
Generalmente se concluye que este proceso fortaleci el
antagonismo entre europeos y criollos, facilit a stos los
instrumentos intelectuales para fundamentar su identidad
sobre bases hi stri co-cul tural es, lo cual les permi ti plantear
sus reivindicaciones pol ti cas. Perspicaces observadores me-
tropolitanos se hab an dado cuenta de estos procesos ya en
la poca de Fernando V I , como puede observarse en los de-
bates sobre si conven a aplicar en Amri ca las mismas refor-
mas que en la metrpol i .
5
Este debate no se puede com-
prender con base en el esquema simplista de una disputa
entre modernistas o ilustrados y antimodernistas o reaccio-
narios tradicionalistas, puesto que en el bando de los que se
declaran contra la apl i caci n de tales reformas en Amri ca
se encuentra un buen nmero de partidarios del reformismo
peninsular y entre los partidarios de la apl i caci n de las re-
formas se encuentran modernizadores radicales e ilustrados
ms moderados.
6
^Y a en poca del virrey primer Conde de Revillagigedo, la corona
averigua si conviene introducir el sistema de intendencias en Nueva Espa-
a, a lo cual el virrey responde en forma negativa; vase "Carta reserva-
da del virrey de Nueva Espaa, Conde de Revillagigedo al Marqus de
Ensenada, 6 de abril de1748", AGI , leg. 1506. De ah arranca en la po-
ca de Glvez el debate sobre la conveniencia de que la Nueva Espaa se
gobierne por el mismo sistema administrativo que la metrpoli, a lo cual
los reformistas ilustrados ms radicales responden en forma afirmativa y
otros altos mandos se oponen; vase PIETSCHMANN, 1971, pp. 126-220.
Las distintas posturas salen claramente a la vista en los dictmenes
que en Madri d se emiten sobre el plan de Glvez de introducir el sistema
de intendencias en Nueva Espaa; vase VI EI LLARD-BARON, 1948-1949,
pp. 526-546. Si interpretamos estos dictmenes de forma cuidadosa sur-
gen por lo menos tres posturas distintas, la de los reformistas radicales,
que emiten opiniones que, de aplicarse, hubieran significado ya una rup-
tura completa con los principios de una sociedad estamental; de tal mane-
ra se expresa por ejemplo, el Conde de Aranda. En segundo lugar se ad-
vierte una postura reformista ms moderada, que no pretende romper
abiertamente con esquemas establecidos, como la del ministro de Hacien-
da Muzquiz, y finalmente una postura conservadora rotunda como la que
se expresa en el voto del Marqus de Piedras Albas, presidente del Conse-
j o de Indias; vase tambi n la interpretacin en PIETSCHMANN, 1971, pp.
176 y ss. Lamentablemente no disponemos de un anlisis ms a fondo de
la postura de las principales figuras del gobierno de Carlos I I I frente al
CONSIDERACIONES EN XORNO AL PROTOLIBERALISMO
Por cierto que a principios del reinado de Carlos I I I este
debate se ci ms bien a la metrpol i . Pero ya encontramos
en l, a fines de los aos sesenta, figuras como el Conde de
Aranda. En su dictamen acerca del plan propuesto por el vi -
sitador de Nueva Espaa para i mpl antar ah el sistema de
intendencias se expresa en trmi nos casi revolucionarios.
Aboga, al apoyar el plan de Gl vez, en favor de la idea de
que, para toda clase de empleos en Amri ca, hay que nom-
brar personas i dneas sin tomar en cuenta para nada ni su
ori gen racial ni su extracci n social. Propone expresamente
que indios y castas tengan acceso a los oficios pbl i cos si tie-
nen el talento y el mri to personales para ser nombrados.
7
Con esta opi ni n, el conde echa por tierra todo el concepto
estamental en que se basaba aquella sociedad y se proclama
por una en la que slo el talento y la moral introduzcan dife-
rencias sociales; anticipando, de esta manera, el principio de
l a igualdad de los hombres ante la ley. El hombre aparece
aqu claramente concebido como i ndi vi duo y la poltica del
Estado di ri gi da a facilitar al i ndi vi duo las posibilidades para
desarrollarse, ya que, al fin y al cabo, el bien general o el
del Estado se concibe como la suma de los esfuerzos i ndi vi -
duales por el propio bienestar. L a pol ti ca del reformismo
* borbni co en Espaa deja entrever claramente este principio
tanto en escritos tericos como los de Campi l l o y Coss o,
Ward, Campomanes y otros, como en la pol ti ca prcti ca,
a j uzgar por los esfuerzos por el i mi nar monopolios y pri vi l e-
gios excesivos, el afn de fomentar la enseanza escolar y ar-
tesanal, de repartir tierras comunales, de aplicar una polti-
ca de desamorti zaci n etctera. En el fondo encontramos
aqu los mismos principios del Estado liberal burgus deci-
monni co Sabemos que el grupo dirigente del reinado de
problema americano, como seguramente se encontrar en otros escritos
y dictmenes emitidos en ocasin de problemas concretos de gobierno.
7
Vase el dictamen de Aranda referido en la nota 6. Sera interesan-
te relacionar la posicin de Aranda con sus planes de formar un "cuerpo
unido de naci n" entre peninsulares y americanos; vase KONETZKE,
1950, pp. 45 y ss; y tambin habra que relacionarla con su posterior pro-
nstico de la emancipacin hispanoamericana, emitido en la dcada de
1780.
172 HORST PIETSCHMANN
Carlos I I I estaba muy influido por estas ideas cuya expre-
sin ms clara se encuentra en la I l ustraci n francesa, pero
que circulaban ampliamente en la Europa de aquel enton-
ces. El fuerte nacionalismo de estos grupos manifiesta tam-
bi n tendencias liberales radicales concebidas para romper
los esquemas estamentales tradicionales^
8
Poco a poco se i ntroduc an estas ideas tambi n en Amri -
ca y en Nueva Espaa en concreto, aunque aqu tal vez ms
tarde, puesto que despus de la visita de Gl vez gobern en
ella por largos aos el vi rrey Antoni o Bucareli, una especie
de tecncrata ilustrado que al mismo tiempo se enfrentaba
con todas sus fuerzas al reformismo radical, como lo hab a
concebido el ex visitador Gl vez.
9
Cuando ste ocup en
1776 el Mi ni steri o de I ndias, estall la guerra de indepen-
dencia de las colonias inglesas y se tuvi eron que postergar
las partes centrales del programa reformista en Nueva Espa-
8
El problema del nacionalismo en la Espaa de la segunda mitad del
siglo xvi n est an por investigarse. Se encuentran frecuentes referencias
a este fenmeno, y precisamente en este contexto nos enteramos de que
en los escritos de los reformistas peninsulares se suelen hacer referencias
al resurgimiento de Espaa como gran potencia, como lo hace tambin
Glvez en su plan para la introduccin de intendencias, publicado en el
apndice de la obra de NAVARRO GARC A, 1959. Parece ser que entre los
principales reformistas estaba muy difundido un nacionalismo que muy
bien podr a vincularse con las ideas y reformas dirigidas a estimular al in-
dividuo y su inters econmico. Como se dijo ya, se observa en Campo-
manes y en otros miembros de este grupo la idea de que el bien del Estado
se encuentra en la suma del bien individual y de que, por lo tanto, hay
que poner a los individuos en condicin de buscar su xito econmico, ya
que esto desembocar en el bien general y el adelanto del Estado y de la
nacin, conceptos que se exaltan en el pensamiento y la poltica de los
ilustrados. Este es el ambiente del cual salieron los funcionarios ilustrados
enviados a Amrica.
^Bucareli elabor un extenssimo informe, apoyado en muchas esta-
dsticas, rechazando el plan de Glvez; vase AGN, Correspondencia de Vi-
rreyes , tomos 49 y 50, parcialmente publicado en VELASCO CEBALLOS,
1936. Con todo, Bucareli no era precisamente un virrey conservador,
pero actu en contra de la poltica de reforma iniciada durante la visita
de Galvez. Tal vez una reinterpretacion de estas fuentes conocidas desde
hace mucho tiempo a la luz de nuevas y ms amplias preguntas permitira
una comprensin ms profunda de estos complejos problemas del refor-
mismo borbnico.
CONSIDERACIONES EN TORNO AL PROTOLIBERALISMO
a, porque a raz de la guerra con I nglaterra se necesitaban
en el,Caribe los subsidios novohispanos y no conven a poner
en peligro este apoyo financiero.
I nmediatamente despus de la guerra, Gl vez prepar el
campo para las reformas nombrando primero a su hermano
y, al fallecer ste, a su hi j o, para el cargo de vi rrey de Nueva
Espaa. Con los dos Gl vez y con la apl i caci n del sistema
de intendentes en Nueva Espaa en 1787, al extinguirse la
di nast a Gl vez con la muerte sucesiva del hermano y del so-
bri no en el virreinato, y del propi o mi ni stro, se aplic de lle-
no no slo el programa reformista sino tambi n entr a ocu-
par puestos clave en el vi rrei nato un grupo de funcionarios
que representaba algo completamente nuevo en las provi n-
cias. En pri mer lugar, casi todos estaban vinculados por la-
zos familiares o amistosos con la familia Gl vez y, por tanto,
con el reformismo radical. Los intendentes de Puebla y Va-
l l adol i d el l ti mo de los cuales fue despus intendente de
Guanajuato, De Fl on y Ri ao, eran cuados de Bernardo
de Gl vez, el vi rrey, y hab an luchado con ste en Fl ori da.
Sus mujeres eran hijas de un colono francs rico de Nueva
Orl ens, y ellos conoc an de cerca la nueva repbl i ca norte-
americana y estaban impregnados de las ideas de la I lustra-
ci n.
1 0
El intendente de Y ucatn, Lucas de Gl vez, era fa-
mi l i ar directo del clan. El de Oaxaca, por su parte, proven a
de Ml aga, regi n de origen de los Gl vez, y el superinten-
dente de Mxi co, Mangi no, hab a colaborado con Gl vez
durante su visita y hab a ascendido en forma constante en
l a j erarqu a administrativa del vi rrei nato. No tengo referen-
cias de las vinculaciones de los otros intendentes con la fami -
1 0
Sobre el parentesco de Glvez con los intendentes vanse CALDE-
RN QUI J ANO, 1967-1968, pp- 239 y ss., y EZQUERRA, 1950, pp. 114 y ss.
El fiscal Ramn de Posada estaba emparentado con el antecesor de Ber-
nardo de Glvez, Mat as; con el regente de la Audiencia, Herrera, y con
Francisco Fernndez de Crdoba, secretario del virreinato y posterior-
mente superintendente de la Casa de Moneda. As, existi todo un clan
familiar al frente del gobierno de Mxi co, una red familiar cuya amplia
extensin sera seguramente revelada por un estudio exhaustivo de las
vinculaciones familiares del grupo dirigente entre los funcionarios novo-
hispanos. Con respecto a Posada, vase RODRGUEZ GARC A, 1985, p. 40.
HORST PIETSCHMANN
l i a Gl vez, pero es de suponer que tambi n existieran. I n-
cluso el fiscal de Real Hacienda de la Audiencia de Mxi co,
Ramn de Posada estaba emparentado con el clan. Aparte
de su vi ncul aci n con la familia del mi ni stro, este grupo di ri -
gente ten a una gran experiencia mi l i tar y gubernativa y es-
taba impregnado de las nuevas corrientes ideolgicas.
El nombramiento para el cargo de vi rrey de Bernardo de
Gl vez hac a sentir una especie de populismo en el gobier-
no, puesto que Gl vez era muy propenso a atraerse el aplau-
so del gran pbl i co, por no decir de las masas. Para superar
una grave crisis de hambre en dos aos consecutivos, Gl vez
apl i c una poltica muy nueva: convoc a una "j unta de ci u-
dadanos" para obtener ideas sobre posibles soluciones. N-
tese hasta qu punto esto era extrao en el Mxi co de aquel
entonces. Este procedimiento, adems, implicaba la exclu-
si n de las instituciones que tradicionalmente estaban llama-
das a reunirse en casos excepcionales, como el Real Acuer-
do, el Cabildo o el Cabildo Abi erto o, en su caso, una j unta
de vecinos notables. El trmi no "ci udadano", en cierta for-
ma, planteaba ya un programa. Gl vez l ogr con sus mto-
dos extraordinarios no slo movi l i zar el patriotismo local,
sino poner en marcha una serie de obras pbl i cas destinadas
a dar empleo a las capas bajas de la pobl aci n y facilitarles
el sustento. Adems, se atrajo tal si mpat a entre las clases
populares de la capital, Cjue hasta, se lleg a murmurar que
quer a convertir a Mxi co en un reino independiente de
Espaa.
1 1
Por ms exagerado que haya sido este rumor, es una se-
al muy clara de que para mediados de los aos ochenta del
siglo X V I I I exi st an tales ideas y que, por lo visto, el ejemplo
de la j oven repbl i ca americana daba moti vo para especula-
ciones de esta ndol e.
Otro rasgo t pi co de la pol ti ca reformista de la metrpol i
empieza a perfilarse con mayor claridad en Nueva Espaa:
la pol ti ca en favor de las clases bajas y en especial de los i n-
dios. Como ejemplo tenemos las medidas que los dos vi rre-
yes Gl vez aplican en favor de los gaanes de las haciendas
1 1
Vanse GALBI S DI EZ, 1967-1968, passim.
CONSIDERACIONES EN TORNO AL PROTOLIBERALISMO
y en favor de los trabajadores frecuentemente endeuda-
dos vinculados a la propiedad: la prohi bi ci n de que se les
adelantara dinero por ms de cinco pesos.
12
En trmi nos
modernos, esta medida no se puede interpretar como una
medi da de previ si n social sino como una forma de garanti-
zar la l i bertad i ndi vi dual de movi mi ento y evitar el someti-
mi ento de las personas a restricciones institucionales, econ-
micas, etctera. Esta pol ti ca, adems, intentaba alejarse de
l a actitud tradicional de caridad patri moni al hacia el "i ndi o
mi serabl e". L a idea era convertir al i ndi o en vasallo ti l
para el Estado, dndol e la posibilidad de ganarse la vida en
ocupaciones provechosas, sin someterlo a lazos de depen-
dencia que l i mi taran su libertad personal, ya que al compro-
bar y disfrutar que sus esfuerzos personales le rend an ven-
tajas, consegui r a finalmente su i ntegraci n cultural y
social. Al gunos aos ms tarde, dentro de esta l nea de pen-
samiento, el intendente de la provi nci a de Mxi co, Bernar-
do Bonav a, propon a que el tri buto i nd gena se cobrara slo
a aquellos naturales que permanecieran en vergonzosa des-
nudez y se dejara de cobrar a todos los dems que se vistie-
ran como gente de razn. Aquel intendente propuso expre-
samente que el tri buto se considerara como una pena
impuesta a aquellos indios que no quisieran adaptarse.
13
No estamos muy lejos de la poltica del liberalismo decimo-
nni co hacia el i nd gena, que i mpl i ca una verdadera inver-
si n de conceptos firmemente establecidos.
El mi smo cdi go que establece las intendencias est i m-
pregnado de la visin del Estado y de la sociedad que encon-
tramos entre el grupo dirigente ilustrado radical en Espaa.
El Estado se concibe como un conjunto de individuos, que
estn en condi ci n de buscar y lograr las mayores ventajas
econmi cas personales posibles. Para tales fines se delegan
1 2
GALBI S DI EZ, 1967-1968, pp. 344 y ss. En GONZLEZ SNCHEZ, 1963,
pp. 49 y ss, se mencionan ms extensamente tambin las protestas de los
hacendados frente a las medidas tomadas. El contexto estructural de esta
poltica laboral en el campo fue analizado recientemente con una perspec-
tiva innovadora por OUWENEEL, 1989.
1 3
Bernardo Bonava al virrey, segundo Conde de Revillagigedo, el
22 de febrero de 1790, A G I , Audiencia de Mxico, leg. 1556.
176 HORST PIETSCHMANN
poderes sustanciales desde el nivel de la admi ni straci n vi -
rrei nal central hasta el provinciano y el local. Se busca i ncl u-
so la col aboraci n voluntaria de la gente de bi en cuando se
apela a su esp ri tu cvico, a su voluntad de servir de subdele-
gados de los intendentes y ejercer por lo tanto la autoridad
estatal en calidad de delegados.
14
Los nuevos intendentes
deb an uti l i zar su autoridad para poner en movi mi ento la
econom a de sus provincias fomentando obras de infraestruc-
tura, nuevas producciones, etc. Si bien este pensamiento se
l l amar a hoy moderni zaci n desde arriba, ya se encuentra la
convi cci n en la legislacin de que se necesita la col aboraci n
del pueblo para lograr xito. Se intenta conseguir tal colabora-
cin con una serie de medidas dirigidas a mejorar la partici-
paci n pbl i ca en los asuntos comunales, por ejemplo, con la
i ntroducci n de los procuradores sndicos del comn, el reclu-
tamiento de los subdelegados entre los vecinos de los partidos,
las visitas regulares de los intendentes a las provincias para
que haya contacto regular entre gobernantes y gobernados,
etc. Adems, se encuentran prevenciones legales contra el i n-
flujo de intereses agremiados y monopolizadores. El concep-
to del Estado y de la sociedad que se encuentra en esta legis-
l aci n es ms bien de corte racional pero con una clara
tendencia liberalizadora, di ri gi da a el i mi nar frenos tradicio-
nales que i mpi den al i ndi vi duo buscar su progreso, l i brarl o
del patri moni al i smo tradicional para enmarcarlo en un sis-
tema claro regido por normas legales. En este aspecto se
encuentra ya una i ntenci n decididamente liberalizante
3.U riegue todav a predomina la regl amentaci n desde la supe-
ri ori dad
Pero esta legislacin sobre las intendencias suele interpre-
tarse de otra manera, por lo cual conviene analizarla ms de-
tenidamente. En la literatura cientfica, la i ntroducci n del
sistema de las intendencias en los reinos espaol es de ultra-
mar se relaciona por lo general con la mani festaci n de los
deseos de central i zaci n del gobierno metropolitano en la
Pen nsul a. Hay un solo autor que difiere de esta opi ni n, al
1 4
Vanse PIETSCHMANN, 1972, especialmente captulo I I I , pp. 118 y ss.
y 1972a, pp. 173-270.
CONSIDERACIONES EN TORNO AL PROTOLIBERALISMO
afi rmar que las medidas de reforma introducidas por las or-
denanzas de 1782 y 1786 i mpl i can tanto una central i zaci n
como una descentral i zaci n.
15
Sin embargo, en ninguno de
los estudios que tratan sobre la. i ntroducci n del sistema de
intendencias en Amri ca se encuentra una definicin de los
conceptos "central i zaci n" y "descentral i zaci n", ni tam-
poco se expone por qu la i ntroducci n del nuevo sistema de
admi ni straci n significaba una central i zaci n y en qu con-
si st a sta. Por ello se exami nar a conti nuaci n, brevemen-
te, si en verdad hay que entender como central i zaci n neta
las medidas de reforma contenidas en la ordenanza de 1786
en el virreinato de Nueva Espaa y en las disposiciones le-
gislativas posteriores.
El derecho pbl i co entiende "bajo central i zaci n la suma
de todos los esfuerzos dentro de una comunidad organizada
que se di ri gen hacia la mani festaci n de la mayor parte de
las actividades de dicha comunidad, en un ncl eo, es decir,
en su centro".
16
Como descentral i zaci n se designan "las
tendencias contrarias, que apartan la mayor parte posible de
las funciones de la comuni dad, de su propio centro y las lle-
van hacia otros puntos que no tienen sino una rel aci n vaga
con el centro superior''. L a central i zaci n y la descentraliza-
ci n se manifiestan como "esfuerzos" y como "tenden-
ci as". Como afirma expresamente Hans Peters, autor de ta-
les definiciones, y especialista en derecho pbl i co, estas
fuerzas surten un efecto conjunto en cada Estado. Peters dis-
tingue adems entre central i zaci n y descentral i zaci n loca-
les o espaciales y materiales. Por descentral i zaci n espacial
entiende los esfuerzos para "trasladar las actividades del go-
1 5
Vanse, por ejemplo, los conocidos trabajos sobre las intendencias
en Amrica de Lillian Estelle Fisher, Eduardo Arcila Faras, J ohn Lynch,
Carlos Deusta Pimentel, Alain Vieillard-Baron, Gisela Morazzani de
Prez Enciso, J ohn Fisher y Ricardo Rees J ones. La nica excepcin
mencionada arriba la constituye NAVARRO GARCA, 1959. El presente es-
tudio constituye una revisin del tema que ya se haba tratado en
PIETSCHMANN, 1972; vase particularmente el captulo I I I , pp. 118 y ss.
Considero justificado este regreso al tema, ya que las conclusiones apenas
se hab an tomado en cuenta porque el trabajo fue publicado en alemn.
1 6
Con respecto a esto y a lo que sigue, vase PETERS, 1928.
178 HORST PIETSCHMANN
bi erno a sectores pequeos, localmente l i mi tados", mi en-
tras afirma que la descentral i zaci n material es aquella en la
"que ciertas materias del cmul o de actividades de la comu-
ni dad se encargan a una entidad que las despacha ms o me-
nos independientemente, con cierta vigilancia por parte del
centro, y teniendo esta entidad la competencia de la mi sma
extensi n espacial que el centro". Respecto a la descentrali-
zaci n, Peters remite a la importante diferencia entre des-
central i zaci n administrativa y descentral i zaci n indepen-
diente. L a primera existe cuando entre la central y el
departamento descentralizado se ha formado una rel aci n
de subordi naci n tan estricta que permite a la administra-
ci n central dar rdenes obligatorias al departamento subor-
di nado. Si la admi ni straci n central no aplica este derecho
de ordenaci n, el departamento subordinado no est obliga-
do a prestar obediencia y se habla de descentral i zaci n inde-
pendiente. Esta l ti ma aparece como autogobierno real en
la admi ni straci n y como autonom a legal en la legislacin.
Asi mi smo, hay que tener en cuenta que los conceptos de
central i zaci n y descentral i zaci n no se manifiestan ms que
en los sectores judiciales, legislativos y administrativos. No
i mporta en cul de estos tres mbi tos se encuentren las dife-
rentes clases de descentral i zaci n, siempre hay que recono-
cer l a independiente como la expresi n de descentral i zaci n
ms fuerte y ms importante.
Estas explicaciones concisas ya muestran la ambi gedad
de los conceptos de central i zaci n y descentral i zaci n. Si
adems se considera que la Ordenanza de Intendentes con-
ten a numerosas rdenes para reorganizar la j uri sdi cci n y
la admi ni straci n en todo el vi rrei nato de Nueva Espaa,
parece sumamente osada la afi rmaci n postulada sin una
detenida i nvesti gaci n del problema de que la introduc-
ci n del sistema de intendencias fue una medida de centrali-
zaci n pura. L a acl araci n de la cuesti n, adems, se di fi -
culta por el hecho de que en el caso concreto de Nueva
Espaa hay que considerar dos centros: la admi ni straci n
central en Madri d y la admi ni straci n central vi rrei nal en
Mxi co. El punto de referencia nos plantea otro problema,
si queremos comparar el nuevo sistema de intendencias con
CONSIDERACIONES EN TORNO AL PROTOLIBERALIS1VO 179
el sistema administrativo tal como lo conci bi la Recopila-
ci n de I ndias, o si se quiere comparar la legislacin de las
intendencias con el sistema administrativo tal como hab a
surgido para efectos de la legislacin administrativa poste-
ri or, especialmente la de la poca de las reformas introduci-
das bajo Fernando V I y Carlos I I I , antes de 1786, es decir,
antes de la i mpl antaci n del nuevo cdi go administrativo.
En este caso elegimos la segunda opci n: comparar las
transformaciones de la Ordenanza de I ntendentes con el sis-
tema administrativo tal como hab a surgido en 1780.
Si las disposiciones de la ordenanza de 1786 realmente
hubi eran sido la expresi n de afanes centralistas, la admi-
ni straci n deber a haber sido ms descentralizada ante-
ri ormente. Sin embargo, en el antiguo sistema de adminis-
traci n no se percibe ni ngn signo de descentral i zaci n
independiente en ninguno de los mbi tos en que estas fuer-
zas pudi eran haber surtido efecto. En Nueva Espaa y en las
I ndias en general, los poderes estamentales e incluso las dos
entidades feudales el Marquesado del Val l e y el Duca-
do de Atl i xco estaban completamente sometidos al con-
trol de la corona. Tampoco exi st a ni ngn autogobierno re-
presentativo independiente del central, ya que los miembros
del cabildo ten an que comprar sus puestos y ser designados
por el rey. Adems, estas corporaciones estaban sujetas a las
rdenes de la admi ni straci n estatal. As que en el virreinato
de Nueva Espaa y en la mi sma Espaa, las cortes cons-
ti tu an un organismo descentralizado, pues a pesar de la
prdi da de su influencia ten an que ser consultadas en asun-
tos de la sucesi n al trono, y ej erc an, aunque ms en teo-
r a que en la prcti ca, funciones legislativas a finales del si-
glo X V I I I
Todo Estado con una vasta extensi n terri tori al tiene que'
establecer forzosamente una descentral i zaci n legal y admi -
ni strati va, porque la admi ni straci n central no puede encar-
garse de todas las tareas administrativas necesarias para el
mbi to total del Estado, y as suced a tambi n en Nueva
Espaa. Pero antes de la i ntroducci n del sistema de las
intendencias, esta forma de descentral i zaci n slo se hab a
desarrollado de manera incompleta en el vi rrei nato. Los
180 HORST PIETSCHMANN
virreyes, las audiencias, los gobernadores y tambi n los ca-
bildos pod an dictar rdenes legales o disposiciones genera-
les y particulares, pero stas siempre requer an la aproba-
ci n de la admi ni straci n central en Madri d. Concerniente
a los aspectos importantes, las autoridades coloniales esta-
ban habilitadas ni camente para tomar decisiones cuando
los retrasos producidos al consultar a la corona causaran
grandes desventajas. Ms extensa era la descentral i zaci n
en el mbi to de la admi ni straci n, lo cual era inevitable por
la gran extensi n de las tierras novohispanas. Tan slo la es-
tructuraci n de la admi ni straci n en tres niveles j errqui cos
admi ni straci n central vi rrei nal , admi ni straci n provi n-
cial y admi ni straci n local o distrital significaba ya. una
descentral i zaci n administrativa. Pero tambi n la corona se
hab a reservado las decisiones ms importantes en este
mbi to. Suced a, sobre todo en lo referente a la administra-
ci n econmi ca, donde las autoridades coloniales ten an
prohi bi do decidir sobre gastos extraordinarios, salvo en ca-
sos muy contados. En este aspecto, la l egi l aci n preve a ex-
cepciones slo en ocasiones. Adems, la mayor parte de las
recaudaciones de impuestos se hab a trasladado ya a las au-
toridades estatales, al tomar la admi ni straci n real a su car-
eo los ramos enajenados a mediados del sielo XVI I I or lo
cual la econom a pbl i ca estaba ampliamente centralizada
Se hab a prohibido a los departamentos de ul tramar crear
nuevos oficios y modificar los sueldos de los oficiales. Este
derecho, as como el de la provi si n de casi todos los oficios
importantes era exclusivo de la autoridad central L a des
central i zaci n administrativa de la j uri sdi cci n era especial-
mente eficiente. Es cierto que todos los rganos judiciales es-
taban sometidos al control del rey pero hab a" tal variedad
de instancias iudiciales v tribunales esDeciales aue narece l
cito hablar de una extrema descentral i zaci n material en
este campo Tambi n en el mbi to judicial en todos los plei
tos imoortantes la admi ni straci n central'exima ser la rflri
ma instancia, ya que el Consejo de I ndias figuraba como su-
nremo tri hnnal Heanel ari n en tnHas las materi as iiirlirialps;
inherentes a los jueces descentralizados
En suma, se puede constatar que el sistema de la adminis-
CONSI DERACI ONES EN TORNO A L PROTOL I BERAL I SMO 181
traci n vi rrei nal ya ten a una estructura sumamente centra-
lista antes de que se introdujeran las intendencias. Exi st a
una descentral i zaci n administrativa en un grado inevitable
por la gran distancia que separaba Amri ca de la metrpol i ,
y por la vasta extensi n de los reinos ultramarinos mismos.
Entonces, si la Ordenanza de Intendentes realmente i ntro-
dujo una mayor central i zaci n, ni camente se pod a tratar
de una central i zaci n dentro de un Estado ya sumamente
centralizado. En Nueva Espaa, sin embargo, la introduc-
ci n de los intendentes no significaba de ninguna manera
una central i zaci n tan pronunciada como en el caso de
Francia, por ejemplo. En este pa s, cuando se produjo la
central i zaci n an exi st an fuertes poderes estamentales ofi-
ciales independientes, por lo cual se puede afirmar que en
Francia se real i z una descentral i zaci n independiente antes
de la i ntroducci n de los nuevos funcionarios. Guando se es-
tablecieron las intendencias en la misma Espaa, la descen-
tral i zaci n estaba an ms marcada cjue en Amri ca espe-
cialmente en el vi rrei nato de Nueva Espaa antes de la
reforma de 1786. Esto se revela sobre todo al observar la ad-
mi ni straci n espaol a de los impuestos, la cual an se halla-
ba por entonces en su mayor parte, en manos de arrendata-
rios o en poder de los municipios. En Nueva Espaa, en
cambio, este sector estaba ya centralizado antes de la i ntro-
ducci n del sistema de intendencias. En suma, en Nueva
Espaa la i ntroducci n de las intendencias pod a, si acaso,
produci r en muy pequea medida una mayor central i zaci n
administrativa Por lo tanto este problema pierde i mpor-
tancia si comparamos el estado de las cosas en Francia
Espaa y Amri ca en el momento de la i ntroducci n del
nuevo sistema A l analizar una por una las disposiciones de
la ordenanza de 1786 encontramos cjue en ella estn mu'y
mezcladas medidas de central i zaci n y de descentral i zaci n
material en la admi ni straci n vi rrei nal Esta ordenanza se
form al constituirse la antigua J unta de Hacienda' era una
entidad autnoma del vi rrey con competencia para todo el
vi rrei nato y estaba capacitada para decretar rdenes y po-
nerlas en vi gor en el campo de las haciendas pbl i cas y
municipales
182 HORST PI ETSCHMANN
Asi mi smo se procedi a otra descentral i zaci n material
en las capas centrales del virreinato, puesto que al estable-
cerse la J unta Superior, se formo una segunda corte superior
aparte de la Audiencia para todo el virreinato. En las
provincias la j uri sdi cci n se central i z materialmente, ya
que se transfi ri a los intendentes la j uri sdi cci n civil para
la correspondiente provincia y capital, as como la justicia
mi l i tar y de hacienda. A l estudiar la justicia por separado,
en materia de hacienda, se observa en pri mer lugar una cen-
tral i zaci n material, porque antes de la i ntroducci n de los
intendentes, este ramo de la j uri sdi cci n estaba a cargo de
varias autoridades y despus fueron los intendentes los que
se dedicaron exclusivamente a ella. A l mismo tiempo, sin
embargo, se produjo tambi n una descentral i zaci n local o
espacial, puesto que anteriormente gran parte de la jurisdic-
ci n se hab a otorgado a los directores de cada ramo de ha-
cienda que resi d an en la capital del virreinato, y ahora la
ordenanza la transfer a a los intendentes, por lo cual gran
parte de la j uri sdi cci n en materia de hacienda se transfi ri
del ni vel central al nivel provi nci al .
L a superintendencia general de Real Hacienda, creada
en 1747, en manos del vi rrey se transformo en una superin-
tendencia subdelegada, dependiente de la general residente
en el secretario de Estado y del despacho de I ndias, o sea del
mi ni stro, medida que en el plano administrativo puede con-
siderarse como una central i zaci n. Este era al mismo tiempo
el ni co cambio introducido por la ordenanza en el mbi to
de la rel aci n entre la admi ni straci n central virreinal y la
metrpol i en Madri d. Por el establecimiento de la J unta Su-
perior y la Superintendencia separada del vi rrey, hab a aho-
ra cuatro en vez de dos autoridades superiores en el virreina-
to, lo cual puede considerarse como una descentral i zaci n
materi al . Una descentral i zaci n local era la di vi si n del vi -
rreinato en 12 provincias y la correpondiente i ntroducci n
de los intendentes de provi nci a con facultades que antes resi-
d an en el vi rrey en calidad de superintendente o de gober-
nador del reino de Nueva Espaa propiamente dicho. Esto
se ilustra ante todo en el propio reino de Nueva Espaa, di -
vi di da por la ordenanza en seis gobiernos provinciales. El
CONSI DERACI ONES EN TORNO AL PROTOL I BERAL I SMO 183
hecho de que precisamente esta medida significara una des-
central i zaci n administrativa y local, tal como hab a sido
planeado, estaba indicado ya por J os de Galvez en su pro-
yecto ori gi nal de 1768 para la creaci n de las intendencias.
Gl vez consideraba que el virrey gobernaba prcti camente
solo y sin recibir gran ayuda del vasto terri tori o del vi rrei -
nato. Por esta razn, Gl vez propuso la i ntroducci n de i n-
tendentes para las provincias, con la funci n de sostener y
exonerar al vi rrey.
17
De esta manera, Gl vez pretend a dis-
mi nui r las facultades administrativas del centro del virreina-
to con la i ntenci n de transferir numerosas funciones a los
intendentes de provincia. De acuerdo con la definicin i ni -
cial, esto debe considerarse como parte de la descentraliza-
ci n administrativa. As se presenta, en pri mer lugar, la de-
l egaci n de control y la di recci n de la admi ni straci n de
Hacienda a cargo de los intendentes provinciales, funci n
que antes estaba a cargo ni camente del vi rrey, en su cali-
dad de superintendente general. Pero tambi n algunos
asuntos gubernativos, como por ejemplo la confi rmaci n de
los alcaldes ordinarios que se el eg an anualmente, se transfi-
ri eron de la admi ni straci n virreinal central a los intenden-
tes de provincia. Parte de los asuntos correspondientes a la
admi ni straci n de la hacienda muni ci pal por la ordenanza
se transfirieron de la central vi rrei nal al nivel provincial de
los intendentes. Esto suced a, por ejemplo, cuando los mi -
nistros de Real Hacienda revisaban el balance anual de las
cuentas municipales tarea que antes desempeaba exclusi-
vamente la Contadur a General de Propios en la central vi -
rrei nal Asi mi smo ced a el virrey ml ti pl es asuntos de la ad-
mi ni straci n del J uzgado de Tierras ahora a, estr o de los
intendentes Esta descentral i zaci n no se constata con gene-
ra,lida.d sino ocurre slo en el CciSO de aquellas intendencias
pstahlpriHas en el terreno He la anterior Gobernaci n de Ja
Nueva Espaa propiamente dicha No queda claro por el
1 7
Vase el I nforme y Plan de I ntendencias para el Rei no de Nueva
Espaa presentado por el Vi si tador D. J os de Gl vez y el vi rrey Mar-
qus de Croi x, y recomendado por el Obi spo de Puebla y el Arzobi spo
de rVIexico en NAVARRO GAP.CA, 1959, pp. 164 y ss.
184 HORST PI ETSCHMANN
momento, cmo habr a que interpretar las susodichas medi-
das en lo que respecta a las gobernaciones que existan an-
tes. Los resultados de la i nvesti gaci n actual no permiten to-
dav a una ori entaci n precisa sobre la cuesti n del grado en
que los poderes de los mencionados gobernadores por
ejemplo, en el campe de la Real Hacienda fueron afecta-
dos por el establecimiento de la Superintendencia General,
ni si depend an del vi rrey en la admi ni straci n municipal y
en asuntos del J uzgado de Tierras, ya que al fundarse la Co-
mandancia General de las Provincias I nternas se hab an
cambiado los asuntos en materia de gobierno y de hacienda
varias veces.
Por otra parte, el establecimiento de las intendencias de
provi nci a significaba tambi n una central i zaci n en ciertos
aspectos de justicia y de gobierno, puesto que al mismo
tiempo se supri m an las alcaldas mayores y los corregimien-
tos, recayendo la funci n de justicia mayor en los intenden-
tes. Ni a los subdelegados ni a los alcaldes ordinarios, que
vi ni eron a sustituir a los alcaldes mayores y corregidores en
el ni vel local o distrital, se les deleg el control sobre las mu-
nicipalidades en sus distritos, sino que fueron los intenden-
tes los que ahora ten an que encargarse de esta materia. Ello
significaba que la autoridad local o del distrito ya no se ocu-
paba de los correspondientes asuntos administrativos, sino
la admi ni straci n provincial o sea el nivel administrativo su-
perior. Esta desvi aci n de competencia debe estimarse como
central i zaci n espacial. Pero como al mismo tiempo gran
parte de los ayuntamientos, debido a la abol i ci n de los al-
caldes mayores y corregidores, permanece sin el control di -
recto de al gn funcionario real presente en el mismo sitio,
tambi n esta medida reviste ciertos aspectos de descentrali-
zaci n. Otra medida descentralizadora se encuentra en el
plano administrativo: la del egaci n de las funciones de vice
patrono a los intendentes y gobernadores, que segu an ejer-
ciendo su cax^o funci n antes concentrada en manos del vi -
rrey y de los gobernadores, que al mismo tiempo eran
capitanes generales.
Resumiendo, se puede decir que las diferentes rdenes
contenidas en la Ordenanza eran en parte una descentraliza-
CONSI DERACI ONES EN TORNO A L PROTOL I BERAL I SMO 185
ci n administrativa y en parte una central i zaci n adminis-
trati va. Aunque parezca que la obra legislativa subraya la
tendencia hacia una descentral i zaci n administrativa en vez
de una intensificacin de la central i zaci n, el cambio de re-
l aci n entre estas dos fuerzas se expres de manera mucho
ms dbil en comparaci n con la admi ni straci n anterior.
Esta afi rmaci n adquiere mayor validez si se tiene en cuenta
que, ya antes del establecimiento de las intendencias, la re-
caudaci n de los impuestos se hab a transferido a la adminis-
traci n del Estado, por lo cual la descentral i zaci n admi-
nistrativa ms notoria se hab a eliminado con anterioridad.
En rel aci n con la muni ci pal i dad, tampoco se percibe
ni nguna intensificacin centralista por la i ntroducci n del
sistema de intendencias, a pesar de que esta opi ni n se ex-
presa a veces en los trabajos sobre esta poca, puesto que
la responsabilidad propia de estos rganos locales de admi-
ni straci n hab a sido eliminada mucho antes. Las leyes de
la Recopi l aci n ya hab an ordenado un control estricto de la
econom a muni ci pal por las autoridades estatales, y con el
establecimiento de la Contadur a General de Propios y Ar-
bi tri os; durante la visita de Gl vez, se hab a creado un de-
partamento especial para la supervi si n de los procedimien-
tos financieros de los municipios.
El hecho de que la ordenanza conten a disposiciones que
i mpl i caban una descentral i zaci n administrativa, mientras
que otras apuntan a una central i zaci n administrativa i n-
tensificada, permite concluir que los conceptos centraliza-
ci n y descentral i zaci n no son i dneos como criterios exclu-
sivos para juzgar la importancia hi stri ca de la reforma
admi ni strati va de 1786. Adems, parece que no hab a la i n-
tenci n de llevar a la prcti ca con esta reforma una teor a
especfica de la admi ni straci n. Ms que nada, la corona
pretend a estructurar y simplificar clara y metdi camente la
organi zaci n administrativa del virreinato segn puntos de
vista racionales y mediante el descargo de los virreyes en fa-
vor de las nuevas entidades provinciales. Al mismo tiempo,
se pretend a realizar una nueva reparti ci n de los negocios
administrativos y judiciales entre las oficinas de los diferen-
tes niveles j errqui cos. Estas medidas deb an aumentar la
186 HORST PI ETSCHMANN
eficacia administrativa, facilitando a la admi ni straci n cen-
tral el gobierno del Estado, y permitiendo al pbl i co una
mayor parti ci paci n en ella. Por lo tanto, eran principal-
mente consideraciones racionales sobre la marcha efectiva
de la admi ni straci n, y no motivos de aumento de poder, los
que constituyeron el fundamento de la pl aneaci n de las re-
formas administrativas contenidas en la Ordenanza de I n-
tendentes de 1786.
L a confusin sobre los trmi nos central i zaci n y descen-
tral i zaci n que observamos con anterioridad se debe posi-
blemente a dos motivos. El pri mero es que se acept en for-
ma poco crtica la afi rmaci n de que los intendentes ven an
a suplantar a los antiguos alcaldes mayores y corregidores.
Como hemos visto, la i ntroducci n del sistema de intenden-
tes en realidad ocasi on una completa remodel aci n de las
atribuciones de los tres niveles administrativos coloniales, en
las cuales los funcionarios que en realidad sustituyeron a los
corregidores y alcaldes mayores fueron los subdelegados y
los alcaldes ordinarios que la Ordenanza mandaba estable-
cer. El segundo moti vo que tal vez contri buy a la creencia
de que la i mpl antaci n de intendentes fue una medida cen-
tralizadora lo consti tuy el robustecimiento del poder real
que trajo la reforma. Despus de que los alcaldes mayores
y corregidores se convirtieron en funcionarios sin remunera-
ci n que se guiaban slo por sus propios intereses y los de
la ol i garqu a de sus distritos, el ni co nivel competente de
admi ni straci n era la admi ni straci n central vi rrei nal . Con
la reforma, en cambio, se introdujo en las provincias una
nueva j erarqu a administrativa muy bien dotada de atri bu-
ciones administrativas y de sueldo, con lo cual el brazo del
Estado lleg a regiones y 3, grupos de la pobl aci n cue no
estaban acostumbrados a ello los cuales, en consecuencia
vi eron con malos ojos esta reforma. Ambos motivos pudie
ron haber contribuido 3, que los estudiosos de ese periodo se
formaran la idea de que la reforma signific primordialmen
te una medida centralizadora a.unque en verdad lo que bus-
caba era aumentar el control estatal por medio de una des-
central i zaci n administrativa.
Sabido es que la nueva legislacin administrativa, por lo
CONSI DERACI ONES EN TORNO A L PROTOL I BERAL I SMO 187
menos en Nueva Espaa, encontr fuerte resistencia y hosti-
l i dad abierta de parte de la admi ni straci n establecida y
tambi n de gran parte del pbl i co citadino. Como ademas,
poco despus de ponerse en vigor la Ordenanza de I nten-
dentes de 1786 muri su promotor pri nci pal , J os de Gl -
vez, mi ni stro de I ndias, precisamente en un momento muy
i mportante para que se pusiera en prcti ca la nueva legisla-
ci n, sta careci de apoyo fuerte en la metrpol i . As, la co-
rona pronto cedi a muchas presiones por parte de la admi-
ni straci n vi rrei nal y antes de que la nueva legislacin
pudi era ponerse en prcti ca, se empez a modificar debido
a una serie de rdenes provenientes de la metrpol i , encau-
zadas mayormente a convencer a la admi ni straci n virreinal
central de la impracticabilidad de muchas disposiciones de
l a Ordenanza. Los aspectos esenciales de la legislacin sobre
las intendencias y su apl i caci n despus de la Ordenanza de
1786, significaron un franco retroceso de muchas disposicio-
nes vigentes antes de la Ordenanza, que hab an sido cam-
biadas por sta. A l mismo tiempo esta nueva legislacin so-
bre las intendencias
18
signific un evidente regreso a los
pri nci pi os centralizadores. As , por ejemplo, se volvi a uni r
la nueva superintendencia subdelegada de Real Hacienda al
vi rrey lo cual signific un pri mer paso de central i zaci n de
las funciones principales en manos de ste. Luego se aboli
l a l egi sl aci n que estipulaba el establecimiento de alcaldes
ordinarios en los pueblos de vecindario competente, que-
dando la j uri sdi cci n agregada a carcjo de los subdelegados
originalmente deb an serlo slo en las dos causas de ha-
cxenda y guerra quedndose despus tambi n con las de po~
l i c a y justicia Posteriormente se reti r a los intendentes la
facultad de nombrar a los subdelegados confi ri ndose sta
pri mero a los virreyes y ms tarde al propio rey lo cual sig-
nific un fuerte paso hac^a la central i zaci n administrativa
El nuevo reforzamiento de la postura centralista se hizo muy
evidente asimismo en la actitud del vi rrey segundo Conde
1 8
Vese "Extracto del Cedulario de la secretara del virreinato sobre
variaciones de artculos de la Ordenanza de Intendentes", en PIETS-
CHMANN, 1971a, pp. 404 y ss.
188 HORST PI ETSCHMANN
de Revillagigedo, frente a las intendencias. Este defend a vi -
vamente la nueva i nsti tuci n, pero quer a que los intenden-
tes fueran subalternos inmediatos y directos del vi rrey y
rganos de ej ecuci n de sus mandatos, mientras que la Or-
denanza hab a defendido el criterio de que los intendentes
fueran jefes autorizados de la admi ni straci n con iniciativa
propi a. La concepci n del vi rrey se impuso y se fortaleci
con la legislacin sobre las intendencias, posterior a 1789.
Una serie de pleitos, entre intendentes y admi ni straci n vi -
rrei nal central, algunos bastante espectaculares, contri buy
tambi n a desautorizar a los nuevos funcionarios a pesar de
que la legislacin estaba en un pri nci pi o a su favor. Haci a
fines de la centuria muchos intendentes se quejaban repeti-
damente tanto con los virreyes como con la admi ni straci n
metropolitana de su gradual reducci n a meros funcionarios
ejecutivos de los virreyes.
19
Encontramos claramente esta tendencia liberalizadora en
la actuaci n del nuevo grupo dirigente que desde el inicio de
su mandato se enfrenta a choques con autoridades tradicio-
nales e intereses creados y organizados en muchos casos con
base en procedimientos ilegales tanto en las capitales de pro-
vi nci a como en un nivel superior.
20
Son constantes, ade-
1 9
Vase Conde de Revillagigedo, "Dictamen del virrey Revilla Gi -
gedo sobre la ordenanza de intendentes de Nueva Espaa", en CHVEZ
OROZCO, 1934, en donde el virrey expone claramente su visin acerca
del problema de los intendentes. En cuanto a quejas de los intendentes,
vese PIETSCHMANN, 1972, principalmente el captulo I V, pp. 259 y ss.,
igualmente el doc. I I : "Ccarta del Intendente de Puebla, Manuel de Flon
al exemo. Sr. Don Miguel Cayetano Soler, de 21 de diciembre de 1801",
en PIETSCHMANN, 1971a, pp. 415 y ss.
2 0
Vase PIETSCHMANN, 1972, principalmente el captulo I V, pp. 259
y ss. As, por ejemplo, se lee en una carta del intendente de San Luis
Potos: "Luego que e! intendente lleg a la capital de Mxico a jurar la
plaza que la soberana piedad del Rey se dign conferirle, hall la novedad
de haber fallecido el Exmo. Sor. Marqus de Sonora y con este motivo
no se oa en aquella metrpoli otra voz que la supresin de un sistema que
se trataba plantificar. No slo se aseguraba en dicha capital si no en todas
las provincias del reino, porque los habitantes de aquella la extendieron
por particulares cartas y lo continuaron por 2 aos, poco ms o menos,
anunciando como cierta, la extincin en el primero aviso que viniese de
CONSI DERACI ONES EN TORNO A L PROTOL I BERAL I SMO 189
I B E S , los chocjues con las autoridades eclesisticas cjue se re~
sisten a aceptar a las nuevas autoridades y la poltica cjue
cjuieren llevar a cabo al pie de la letra de la legislacin. Con
pocas excepciones, las autoridades eclesisticas no entran en
el juego tradicional de dejarse comprar por medio de favo-
res, regalos y sobornos abiertos. T pi co de su estilo decidido
y escueto es el informe cjue en 1792 extiende el intendente
de Guanajuato, Ri ano, a pedimento del vi rrey, sobre lo c[ue
t a realizado en su gobierno. En una pagina escasa le dice
al virrey;
He exti ngui do la secretaria, di vi di do la ciudad en cuarteles,
metodizado su pol i c a, dispuesto se arregle el archivo de su ca-
bi l do, fomentado su psi to, construido una calzada en su entra-
da pri nci pal , realizado la l i mpi a de su no, compuesto y aseado
su Real crcel , promovi do el remedio radical de las i nundaci o-
nes cjue la l i an afligido, y a que est expuesta, destruido toda
clase de monopolios cjue bajo el especioso nombre de gremios
sin organi zaci n hac an los artesanos de los resultados de su i n-
dustria, en grave perjuicio de los consumidores, moti vado el re-
paro de las casas reales, arreglado los juzgados, rectificado la
admi ni straci n de j usti ci a en los Reales de minas adyacentes y
en el resto de la provi nci a, fortalecido su sosiego, reducido los
Espaa. . . En esta crtica situacin se aposesion el intendente de San
Luis Potos en 25 de octubre de 1787, y aunque en su entrada conoci los
graves daos que haban producido las noticias de extincin del nuevo sis-
tema, y no fue recibido si no como simple alcalde mayor. . . porque unos
miraban con compasin y otros como momentneo y transente por las
vivas impresiones que haba concebido de su corta duraci n. . . sus me-
dios suaves no tuvieron igual influencia con algunos ricos, que mal acos-
tumbrados a predominar los espritus condescendientes de los alcaldes
mayores, con quienes encompadraron, y a quienes tutearon, miraban con
increible odio a un magistrado, que manifestaba imparcialidad y circuns-
peccin sin roze alguno de melanclico y austero; y como creyeron cierta
y positiva su corta duracin, y son hombres de poca instruccin, duros,
tercos, e inaccesibles a la razn y a lo justo, amigos solamente de sus parti-
culares intereses, que ven con indiferencia el beneficio pblico y el de los
pobres miserables. . . " El intendente de San Luis Potos, Bruno Daz de
Salcedo al Virrey segundo Conde de Revillagigedo, 4 de diciembre de
1792, AGI , leg. 1435. Hay varios informes diferentes de intendentes que
relatan situaciones y experiencias parecidas.
190 HORST PIETSCHMANN
derechos de todas las actuaciones judiciales y agitado el devido
arreglo de los propios y arbi tri os...
21
Casi todos los intendentes al empezar su mandato se ha-
b an quejado de la falta de i nters y rectitud en la adminis-
traci n de justicia, del estado de abandono de las ciudades,
etc. Esto no parece haber sido slo retri ca, ya que con fre-
cuencia las quejas se ilustran con ejemplos y testimonios, y
a veces se expresa en trmi nos que solamente se conocen por
las Noticias Secretas de Amrica {siglo XVII) de J orge J uan y
Antoni o de Ul l oa.
2 2
L a lucha contra monopolios de toda clase se convierte en
un signo tpico de muchos intendentes, como lo indica su re-
pugnancia contra el sistema de repartimientos de mercan-
cas de los corregidores y subdelegados, que se di scuti am-
pliamente a pesar de su prohi bi ci n en la Ordenanza de
I ntendentes a ra z de una serie de reclamos. Este era el caso
en especial, de los intendentes de Puebla y de Oaxaca, don-
de el sistema estaba muy arraigado, y aqul l os se opusieron
violentamente a que los jueces concentraran en sus manos
un comercio a crdi to que bien pod an realizar de manera
libre comerciantes particulares. Por supuesto, al sostener
esta posi ci n, los intendentes se enfrentaban con los grandes
comerciantes del reino, que siempre hab an financiado el
comercio de los funcionarios y sacaban de este trato grandes
beneficios.
Otro rasgo interesante de la actuaci n de los intendentes
fue su marcada i ncl i naci n en favor de la descentral i zaci n
administrativa frente a la capital del virreinato y sus autori-
dades. Los intendentes de Y ucatn y de Guadalajara recla-
maron abiertamente en varios casos que les fuera concedido
el superior gobierno de sus provincias, oponi ndose a toda
la maqui nari a vi rrei nal . El intendente de Puebla se convi rti
en defensor e incluso en teri co de la descentral i zaci n ad-
mi ni strati va y lleg a sugerir al Mi ni steri o en Madri d la abo-
2 1
Intendente de Guanajuato, J uan Antonio Ri ao al virrey, segundo
Conde de Revillagigedo, 24 de diciembre de 1792, AGI , leg. 1435.
2 2
Vase J UAN, 1918 (y ediciones posteriores).
#
CONSIDERACIONES EN TORNO AL PROTOLIBERALISMO 191
l i ci n del vi rrei nato, por el peligro de que esta "cabeza
monstruosa" del virreinato pueda un d a independizarse de
Espaa.
2 3
Propon a la creaci n de cinco capi tan as genera-
les con otras tantas audiencias pequeas, con lo cual se po-
dr an supri mi r muchas administraciones superfluas en el
campo de la admi ni straci n de la Real Hacienda, se benefi-
ci ar a el pbl i co por tener ms cercanas sus autoridades, se
ahorrar an gastos y se garanti zar a la vi ncul aci n con Espa-
a. Esta propuesta de descentral i zaci n, sometida a la coro-
na a la vuelta del siglo, no estaba muy lejos de la reorganiza-
ci n administrativa que orden luego la Consti tuci n de
Cdi z.
Frente a estas tendencias, los virreyes y las autoridades
metropolitanas luchan por recuperar las facultades perdidas
a favor de los intendentes y las nuevas administraciones pro-
vinciales. Por la muerte de Gl vez y el miedo que domino
en Madri d despus de la revol uci n francesa, efectivamente
l ograron en pocos aos recuperar gran parte de sus antiguas
facultades.
24
Encontramos aqu un antecedente colonial de
l a ardua probl emti ca que dominaba el Estado independien-
te del siglo X I X : centralismo o federalismo. Este conflicto ha
sido poco estudiado en lo que toca a sus antecedentes colo-
niales, aun cuando es crucial para la historia del liberalismo
mexicano.
Los virreyes, a pesar de todo, siguen peleando ansiosa-
mente por su autoridad omn moda hasta finales del siglo y
aun despus. L a sienten amenazada tanto por la poltica me-
tropol i tana como por las nuevas autoridades provinciales.
Se quejan constantemente en M^adrid por la l i mi taci n de
sus poderes y protestan contra rdenes de la corona, como
por ejemplo, la autonom a de la Comandancia de Provincias
2 3
Representacin de Manuel de Flon a Miguel Cayetano Soler,
Puebla, 21 de diciembre de 1801, en PIETSCHMANN, 1971a, pp. 399 y ss.,
especialmente pp. 436 y ss.
2 4
Vase la serie de variaciones que sufri la Ordenanza de Intenden-
tes en favor de las facultades de los virreyes, en PIETSCHMANN, 1971a, es-
pecialmente el primer documento: "Extracto del cedulario de la secreta-
ra del virreinato sobre variaciones de artculos de la Ordenanza de
Intendentes", pp. 404 y ss.
192 HORST PI ETSCHMANN
I nternas, el establecimiento de consulados en Veracruz y
Guadalajara, etc. A l mismo tiempo los intendentes repre-
sentan a la corona el agravio permanente de su autoridad
y de los organismos administrativos provincianos, alegando
que la ciudad de Mxi co "conti nuar siempre arrastrndol o
todo ',
2 5
e intenta monopolizar en su mul ti tud de oficinas
todas las decisiones. Llegan incluso a afirmar que por la ex-
periencia les da lo mismo si en la ciudad de Mxi co se decide
una cosa de una o de otra manera.
26
De ah surgi un tipo
de gobierno que el intendente de Puebla caracteriza al decir
que en las oficinas de la capital del virreinato se toman deci-
siones que el vi rrey se contenta con pasar a los intendentes;
stos se l i mi tan a pasar la orden a los subdelegados, quienes
por su parte publican la orden y el pbl i co se hace sordo y
no las atiende.
27
Se trata, al fin y al cabo, de una situa-
ci n bien conocida a lo largo de la historia del siglo X I X
mexicano.
Con respecto a la temti ca que aqu nos ocupa, es intere-
sante resaltar que durante aquellos aos se dan coaliciones
muy vanadas de problemas gubernativos especficos, pero
en lineas generales se empiezan a vi sl umbrar dos sistemas de
alianzas que ms tarde se encuentran frecuentemente en la
poca de la independencia: burcratas peninsulares ilustra-
dos colaboran con lites tradicionales cuando se trata de de-
fender las prerrogativas del respectivo nivel de mando, ya
sea el central, ya el provinciano; los mismos funcionarios pe-
ninsulares establecen alianzas con criollos ilustrados cuando
se trata de defender medidas gubernativas ilustradas. En l-
neas generales, sin embargo, predomi nan las afinidades y
vinculaciones entre ol i garqu a criolla tradicional, los gran-
des intereses econmi cos peninsulares y la burocracia tradi -
cional y, por otro lado, entre los.criollos ilustrados, general-
mente de origen social medio y los nuevos funcionarios
2 5
Carta del intendente de Puebla, Manuel de Flon a Diego Gardo-
qui , de 27 de junio de 1792, AGI , leg. 1796.
2 6
J uan Antonio Ri ao, intendente de Guanajuato al virrey I turriga-
ray de 31 de enero de 1803, AGN, Subdelegados, t. 43.
2 7
Carta del intendente de Puebla, Manuel de Flon al virrey I turriga-
ray, AGN, Intendencias, t. 64.
CONSI DERACI ONES EN TORNO A L PROTOL I BERAL I SMO
ilustrados provenientes de la Pen nsul a. As, por ejemplo, el
intendente de Puebla elige como lugarteniente interino un
asesor letrado que el cabildo tacha de mulato, negndose a
colaborar con l y encontrando el apoyo de la Audiencia. De
los miembros de este tri bunal dice el vi rrey, segundo Conde
de Revillagigedo, uno de los ms prominentes representan-
tes de los gobernantes ilustrados en Nueva Espaa, que los
ms de sus ministros "son enteramente i nti l es por edad,
cansados y falta de ciencia", y extiende luego su j ui ci o a los
miembros del Tri bunal de Cuentas y de otras oficinas cen-
trales.
28
En cambio, el arzobispo tradicionalista y vi rrey i n-
terino Alonso Nez de Haro, secretamente no slo tacha a
este mismo virrey de afeminado y poco inclinado a las pree-
minencias de la Iglesia sino que llega incluso a afirmar que
"el corazn del vi rrey, por lo que yo he advertido en sus
conversaciones, est penetrado de todas las mxi mas que los
filsofos de este siglo han esparcido en sus libros sobre lo que
l l aman l i bertad de los hombres. Se le trasluce que aprueba
en la sustancia la revol uci n de Francia y slo reprueba el
exceso a que se ha precipitado aquella naci n".
2 9
El inten-
dente de Guanajuato, como es bien sabido conoce bien al
mismo cura Hi dal go y frecuenta los crculos criollos ilustra-
dos cjue ms adelante van a tramar la subl evaci n de 1810.
Se ve claramente que ya en las postri mer as del siglo
X V I I I se presenta en la Nueva Espaa una si tuaci n pareci-
da a la de la metrpol i , o sea, la gran atracci n que el ejem-
plo francs ejerce sobre el grupo de los funcionarios ilustra-
dos afrancesados y sobre las personas ilustradas en general,
que aprueban las ideas revolucionarias pero no los procedi-
mientos violentos de la revol uci n y se encuentran finalmen-
te en 1808 ante la alternativa de declararse a favor de Napo-
l en, como muchos lo hicieron, o a favor del movi mi ento
que conduce a la creaci n de las Cortes de Cdi z. En Nueva
Espaa, el ejemplo de la revol uci n francesa se convierte,
2 8
Carta confidencial del virrey Revillagigedo a Floridablanca de 29
de septiembre de 1790, AGI , Estado, legs. 20-52.
2 9
Arzobispo Nez de Haro a Floridablanca de 27 de enero de 1792,
AG , Estado, legs. 41-47.
194 HORST PI ETSCHMANN
poco tiempo despus de haber estallado esta, en un arma po-
ltica entre quienes luchan internamente en favor o en con-
tra de las reformas. Se ven afectados por ella gran parte de
los burcratas y criollos ilustrados, pues se tienen que defen-
der de la sospecha de que ellos son partidarios, si no de la
revol uci n, por lo menos de sus ideas directrices. El ejemplo
francs, por lo tanto, agudiza poco a poco tensiones internas
existentes ya dentro de la sociedad novohispana desde antes
de la revol uci n francesa y ejerce bajo la superficie un i nfl u-
j o polarizador, pri mero en la ol i garqu a y en las lites de go-
bierno y despus tambi n en sectores medios de la sociedad.
Sin embargo, a la hora de la verdad predomina, entre el
grupo peninsular dirigente, la lealtad hacia la Pen nsul a y
no los intereses de clase. Esto se comprueba al recordar que
dos de los intendentes novohispanos ms ilustrados, De Fl on
y Ri ao, los cuados de Bernardo de Gl vez, mueren en la
lucha armada contra la i nsurrecci n del cura Hi dal go.
Este hecho, en si mismo, muestra la probl emti ca de las
afiliaciones a los distintos grupos de ilustrados y conservado-
res, ya que Hi dal go y sus jefes subalternos pertenecen al
grupo de ilustrados, pero tambi n sus adversarios, los dos
intendentes. A pri mera vista, este enfrentamiento se explica
por el clsico antagonismo criollos-peninsulares. Pero no
nos engaemos, ya que es bien sabido que no slo en las
guerras de independencia se hicieron coaliciones de los gru-
pos ms variados y en muchos casos antagni cos, sino que
criollos y peninsulares estn emparentados de tal manera
que el simple criterio del lugar de nacimiento no basta para
explicar qui n es criollo y qui n es peninsular. Si miramos,
por ejemplo, a los miembros mexicanos de la Real Sociedad
Vascongada de Amigos del Pa s
3 0
encontramos entre los
afiliados de esta asoci aci n ilustrada no slo a peninsulares
vascos o espaol es, sino tambi n a criollos notorios por su
cri ol l i smo, como por ejemplo el oidor y posterior regente de
la Audi enci a, Francisco J avier Gamboa y el cientfico J os
3 0
V ase TELLECHEA IDIGORAS, s.f. L a lista arroj a unos 500 mi embros
en total , l o cual podr expl i car en parte los escasos esfuerzos de una socie-
dad semejante en Mxi co.
CONSI DERACI ONES EN TORNO A L PROTOL I BERAL I SMO
Antoni o de Alzate. Habr a pues que desarrollar criterios so-
cioculturales mas complejos para definir concretamente los
grupos sociales dirigentes y su asoci aci n en partidos o fac-
ciones. L a cantidad de datos que encontramos a travs de la
abundante literatura sobre el Mxi co de fines del siglo XVI I I ,
los archivos notariales y provinciales de cada vez ms fcil
manejo, as como el empleo de la computadora con un pro-
grama basado en el mtodo prosopogrfi co, podr an facilitar
esta tarea.
A l analizar el conjunto de las reformas borbni cas se con-
cluye que este proceso no presenta una uni dad, sino que en
si se distinguen por lo menos tres fases distintas. La primera
se si ta en los reinados de Felipe V , Fernando V I y la pri -
mera fase de Carlos I I I , y dura hasta 1776 ms o menos.
Esta fase se caracteriza por la admi ni straci n de las rentas
enajenadas o arrendadas y el establecimiento de los nuevos
monopolios fiscales, con la consiguiente ampl i aci n del apa-
rato burocrti co. Se crean administraciones de rentas en
ciudades, villas y pueblos que hasta entonces carecieron de
influencia administrativa directa, si exceptuamos la de los
alcaldes mayores, corregidores y sus tenientes, ms entrega-
dos al comercio que a la admi ni straci n de la justicia y del
gobierno. No disponemos an de un perfil de los funciona-
rios que sirvieron en las oficinas de nueva creaci n, pero s
es de suponer que ocurri lo mismo que sucedi despus en
el ej rci to y las milicias: los puestos altos estaban en manos
de los peninsulares y los medianos y bajos en manos de crio-
llos. Sin embargo, ser a importante saber, si estos puestos
medianos y bajos fueron ocupados por criollos procedentes
de los principales centros urbanos o por personas oriundas
de la regi n en que ej erc an su oficio. En todo caso hay que
concluir que aparece as en el nivel provinciano una nueva
i erarau a administrativa cuva base debe de haber estado for-
mada por criollos, aunque sea por el solo hecho de cjue no
hayan existido peninsulares Cjue hubieran querido trasladar-
se a pequeos poblados provincianos
M^as o menos al mismo tiempo, a principios de la decada
de 1750, se suprime el beneficio de empleos, esta forma disi-
mul ada de venta de cargos pbl i cos, aunque continua el co-
196 HORST PI ETSCHMANN
mercio de repartimientos de los principales funcionarios
afectados por el sistema de beneficio de empleos, o sea, los
alcaldes mayores y corregidores. Este cambio debe haber
afectado la capacidad de los grupos comerciales de los pri n-
cipales centros urbanos, que hab an aprovechado el benefi-
cio de empleos para monopolizar el comercio de determina-
das jurisdicciones, comprando sucesivamente las alcaldas
mayores y los corregimientos de los pueblos para sus colabo-
radores y agentes. Si bien tenemos datos sobre el comercio
de repartimientos,
31
carecemos de i nformaci n acerca del
personal que manten a estos cargos. El gobierno de las vas-
tas zonas rurales de Nueva Espaa desgraciadamente sigue
siendo una gran i ncgni ta, a pesar de que empezamos a co-
nocer ya los mecanismos por los cuales en determinadas
pocas las ciudades controlaban la negoci aci n y probable-
mente tambi n la poltica rural .
A parti r de 1765 tenemos, en esta, primera fase del refor-
mi smo borbni co, el establecimiento de la tropa fija y de las
mi l i ci as. En este contexto tambi n parece haberse producido
un caso similar al de las administraciones de rentas: los altos
mandos para los peninsulares y parte de los medianos y ba-
jos para los criollos.
32
Lo importante es, sin embargo, que
con las reformas militares se introducen tambi n nuevos
cargos que permiten satisfacer afanes de ascenso social y,
lo que es ms importante, exenciones de la justicia ordi -
nari a. En este caso tambi n resulta necesario advertir que
no parece conveniente exagerar el antagonismo criollos-pe-
ninsulares, ya que tanto unos como los otros ingresan en to-
dos los niveles como oficiales menores, aunque no tengan
ni nguna experiencia mi l i tar o estn dedicados al comercio
de pequea escala. Podr a ser incluso que el caso de la nueva
oficialidad sea tambi n un fenmeno producido por el afn
de ascenso de las clases medias o medias baias, al igual que
podr a interpretarse de esta manera el fenmeno de la nueva
oficialidad fiscal provinciana y el de muchos seguidores de
las ideas ilustradas. Pero de cualquier forma, tambi n el es-
3 1
V anse HAMNETT, 1971; PIETSCHMANN, 1973 y 1977, pp. 147-167.
3 2
Vase ARCHER, 1977.
CONSI DERACI ONES EN TORNO A L PROTOL I BERAL I SMO
tablecimiento de las nuevas entidades militares contribuye a
i ntroduci r un nuevo elemento estatal en la provincia.
Ademas, habr a que tomar en cuenta en este contexto la
expul si n de los j esu tas. Si bien esta medida no afectaba las
estructuras de gobierno, implicaba la el i mi naci n de un po-
der vinculado al criollismo y al mismo tiempo opositor al ab-
solutismo monrqui co. Complica la si tuaci n el hecho de
que la orden tuvo tambi n una influencia y un mpetu mo-
dernizador, al menos como pri mer propagandista de las
ideas ilustradas en Nueva Espaa. Habr a que estudiar ms
a fondo las vinculaciones de los j esu tas con la sociedad no-
vohispana ms all de sus meros v ncul os institucionales,
como por ejemplo, su papel econmi co, social y educativo,
conocidos slo en lneas generales.
En suma, podemos concluir que esta pri mera fase del re-
formi smo borbni co se caracteri z por seguir una poltica
metropol i tana dirigida a robustecer el control real y a au-
mentar la central i zaci n administrativa. Sin embargo, ya a
fines de esta primera fase, se observa una oposi ci n a esta
pol ti ca, precisamente durante la fase de la visita de J os de
Gl vez. Este no slo propone j unto con Croi x el estableci-
mi ento de las intendencias sino llevar a cabo, en el gobierno
muni ci pal , medidas que tiendan a romper el monopolio del
gobierno muni ci pal por grupos cerrados de la lite local. Es-
tas medidas tienen, por lo tanto, un cierto tinte liberaliza-
dos Esto se percibe claramente en la i ntroducci n de los re-
gidores honorarios y de los sndicos personeros del comn en
los cabildos de las ciudades,
33
pues esos oficios eran, al fi n
y al cabo, de eleccin, y estaban destinados a aumentar la
parti ci paci n en el gobierno muni ci pal de grupos sociales
hasta entonces excluidos por el carcter elitista de las regidu-
r as como oficios vendibles y renunciables. Sin embargo,
este nuevo cambio, cuya i ntroducci n es admitida por la co-
rona a instancias de Gl vez, nunca va a establecerse de ma-
nera legal. Si se agrega esta medida a los aspectos descentra-
lizadores del rgi men de intendencias, tambi n propuesto
por Gl vez, notamos un cambio en la filosofa de gobierno
3 3
Vase LI EHR, 1971, pp. 57 y ss.
198 HORST PIETSCHMANN
i ntroduci da por el visitador general, la cual provoca despus
fuertes ataques en la metrpol i , como ya hemos visto.
L a segunda fase del reformismo borbni co coincide con
la poca de J os de Gl vez en la Secretar a de I ndias, es de-
cir, durante los aos de 1776 a 1786. Podr amos llamar a
esta poca la fase del reformismo "radi cal ", pues en ella se
restan facultades a los virreyes: se intenta robustecer las fi-
nanzas municipales con el establecimiento de la Contadur a
de Propios, Arbi tri os y Bienes de Comuni dad, se establece
la Comandancia de las Provincias I nternas; se introduce el
comercio libre; se establece la prohi bi ci n del comercio de
repartimientos y de las intendencias, se i mpl anta la pol ti ca
de fomento y de obras pbl i cas, y se inicia la poltica en fa-
vor de las clases bajas de la sociedad y la lucha contra pri vi -
legios eclesisticos y gremiales. En l neas generales, predo-
mi nan en esta fase las tendencias de descentral i zaci n y de
l i beral i zaci n poltica y econmi ca. En el fondo habr que
concl ui r que esta fase es la ni ca que realmente se caracteri-
za por reformas profundamente inspiradas en la I l ustraci n
a lo largo de todo el periodo del reformismo borbni co. Por
supuesto, encontramos medidas ilustradas tanto antes como
despus. Pero ni antes ni despus el conjunto de las medidas
realizadas puede interpretarse como emanado de un plan
pol ti co coherente inspirado en ideas ilustradas, plan poltico
que anticipa muchas de las reformas introducidas posterior-
mente por las Cortes de Cdi z.
Si se analizan estas medidas gubernativas como lo he-
mos hecho en el caso de las intendencias parecen todas di -
rigidas a romper con estructuras de poder tradicional, tanto
en el caso de los virreyes como en el de las provincias y el
mbi to local. Esto se logra con diferentes medidas de des-
central i zaci n administrativa. I ncluso las pocas medidas
de central i zaci n administrativa estn dirigidas a retirar el
poder a los grupos influyentes tradicionales y tienden, en
el fondo, a una l i beral i zaci n. Y a hemos mencionado que
con la i ntroducci n de los subdelegados se entrega el poder
local, en el nivel popular, a miembros de la lite local y que
en las ciudades capitales de provincia se l i mi ta la influencia
de la lite gobernante local. El establecimiento de la Conta-
CONSIDERACIONES EN TORNO AL PROTOLIBERALISMO 199
dur a de Propios, Arbi tri os y Bienes de Comuni dad parece
a primera vista una medida de fuerte central i zaci n, pero no
nos olvidemos de que tambi n ateri ormente los cabildos,
pod an por s mismos disponer slo de cantidades pequeas
de sus fondos y necesitaban el permiso vi rrei nal para gastos
mayores. Con los reglamentos que introdujo, la Contadur a
de Propios, Arbi tri os y Bienes de Comuni dad hubo ingresos
excedentes que pod an emplear en obras pbl i cas no slo los
intendentes, sino tambi n los regidores honorarios y s ndi -
cos personeros del comn. As que, en suma, podemos decir
que la "revol uci n en el gobi erno" de la que habla Davi d
Bradi ng est nti mamente vinculada con el reformismo i n-
troducido por Gl vez. Este reformismo tend a a el i mi nar es-
tructuras petrificadas de poder y buscaba establecer una so-
ciedad ms abierta, ms liberal y con mayores posibilidades
para individuos y grupos sociales nuevos. A l mismo tiempo,
revalorizaba el ni vel gubernativo local y provinciano frente
al de la capital novohispana y trataba de inyectar al mundo
provinciano un mayor dinamismo econmi co, social y pol-
ti co. Este mpetu de las reformas introducidas por Gl vez
explica tambi n la oposi ci n de la burocracia tradicional
virreyes y audiencias, oficinas centrales de rentas y el
ambiente hostil al que tuvieron que enfrentarse los inten-
dentes en sus capitales.
L a tercera fase del reformismo borbni co empieza en
1787 despus de la muerte de Gl vez. Cronol gi camente,
sin embargo, hay que hacer una di sti nci n entre la metrpo-
l i y los distintos centros virreinales. En Espaa, con los suce-
sores de Gl vez, se produce una vaci l aci n pol ti ca acompa-
ada de la revocaci n de algunas medidas de reforma. En
Amri ca sin embargo, y en concreto en Nueva Espaa, go-
bernaban todav a funcionarios ilustrados, partidarios, si no
de las ideas de Gl vez, s de una poltica de reformas. En el
caso de los virreyes hay que advertir que todos ellos estaban
en contra de las medidas de descentral i zaci n que les hab an
restado poderes, independientemente de sus ideas ms o me-
nos ilustradas, y todos trabajaban en contra del esp ri tu de
las reformas de Gl vez. Esto se nota con claridad en una fi-
gura tan ilustrada como la del referido segundo Conde de
200 HORST PI ETSCHMANN
Revillagigedo, quien en su dictamen sobre las intendencias
34
se expres en favor de ellas, pero subray que deb an subor-
dinarse inmediatamente y ser slo agentes de la pol ti ca de
los virreyes, lo cual iba abiertamente en contra de la autono-
m a de acci n con la cual Gl vez hab a querido dotarlas.
Frente a posturas de este tipo, la metrpol i dio marcha atrs
en la dcada de 1790 y, alarmada por los acontecimientos
franceses, revoc muchas de las medidas descentralizadoras:
uni n del cargo de vi rrey y del de superintendente, nombra-
miento de los subdelegados por el vi rrey y por el propio rey
posteriormente, permiso tci to para continuar con el siste-
ma del comercio de repartimiento y suspensi n del nombra-
miento de regidores honorarios en muchos casos. Sin em-
bargo, la corona no se atrevi a regresar al sistema antiguo
de gobierno, continuando al mismo tiempo con el reformis-
mo de corte ilustrado en las obras pbl i cas, aunque la medida
de tomar prestados para la Real Hacienda los excedentes de
las rentas municipales redujo considerablemente las posibili-
dades de accin para tales reformas en el nivel provinciano.
Conocemos todav a muy mal , en trmi nos de poder real,
el impacto de las tres fases del reformismo. L a pri mera pare-
ce haber fortalecido el poder central vi rrei nal , el de los pe-
ninsulares en el nivel central, pero tambi n el del criollo en
las provincias. El conocimiento del personal ingresado al
servicio pbl i co en aquella fase sera un requisito preciso
para juzgarla mejor. L a segunda fase es obviamente un gol-
pe contra los poderes establecidos, tanto el peninsular como
el criollo, independientemente de que quienes lo detentaban
estuvieran o no inclinados hacia las ideas ilustradas. Empe-
zaba a gobernar un nuevo grupo de funcionarios peninsula-
res, al parecer todos dispuestos a realizar la "revol uci n en
el gobi erno" contra viento y marea. Su estrecha vi ncul aci n
con el clan Gl vez tal vez no se explica por un favoritismo
acentuado del mi ni stro, sino por el i nters de afianzarse de
un nuevo grupo dirigente, que requer a la seleccin cuida-
3 4
Vase REVILLAGIGEDO, 1934. Tambi n REES J ONES, 1979, passim.
Sin embargo, discrepo en la interpretacin del sistema de intendencias y
en muchas de las conclusiones.
CONSI DERACI ONES EN TORNO A L PROTOL I BERAL I SMO 201
dosa de partidarios de un proyecto poltico determinado. No
conocemos todav a muy bien el xito de este grupo y del pro-
yecto en trmi nos de cambio de las estructuras de poder,
pero parece que logr un fuerte control en los centros pro-
vincianos, capitales de intendencias, aunque no pudieron
imponerse ni en la capital vi rrei nal ni en el mundo provi n-
ciano rural . A l menos en la tercera fase del reformismo pa-
rece plantearse la si tuaci n de esa manera. Si esto pudiera
corroborarse por investigaciones posteriores, i mpl i car a que
hubo cierta divisin entre las tres esferas de la maquinaria
del gobierno: la central, dominada por grupos de poder y
esquemas tradicionales, que combinaba tanto intereses crio-
llos como peninsulares; las capitales de provincia, polti-
camente dominadas por el personal reformista radical de
l a poca de Gl vez, y el nivel provinciano rural , contro
lado por grupos tradicionales con mayor autonom a frente
a las capitales de provincia y a la capital vi rrei nal . En el
l ti mo de los niveles mencionados, esto puede probarse con
l a tendencia vi rrei nal de contemporizar en conflictos locales,
como parece indicarlo el manejo de los pleitos en aquella
poca.
Estas conclusiones son, desde luego, tentativas, y slo po-
drn ser probadas o rechazadas mediante investigaciones
posteriores. Para conocer mejor las consecuencias de las dis-
tintas etapas del reformismo no slo necesitamos tener ms
datos sobre el personal que ingresaba en las filas de la ma-
qui nari a gubernativa a lo largo del proceso; tambi n necesi-
tamos profundizar en el conocimiento concreto de las conse-
cuencias pol ti cas de las reformas institucionales en rel aci n
con los grupos sociales existentes de cada nivel administrati-
vo. Es necesario poseer un conocimiento profundo de los
mecanismos legales e institucionales con un mtodo que per-
mi ta apreciar sus repercusiones pol ti cas, sociales y econ-
micas. Se necesita una hi stori ograf a pol ti ca renovada que
rena las esferas institucional-legal, pol ti ca, econmi ca-
social y de las ideas, esferas en las cuales se han realizado
grandes progresos en los l ti mos tiempos, pero siempre de
forma aislada y sin unirlas en un intento de anlisis de con-
j unto. Para conocer las consecuencias de la I l ustraci n y del
202 HORST PIETSCHMANN
reformismo borbni co en la historia de la emanci paci n es
necesario que toda la segunda mi tad del siglo X V I I I se so-
meta a un proceso de revi si n hi stori ogrfi ca con la perspec-
ti va que hemos querido esbozar en estas pgi nas.
SI GLAS Y jR.EFER.ENCIAS
AGI Archivo General de Indias, Sevilla
AGN Archivo General de la Nacin, Mxico
ARCHER, Christon I .
1977 The Army in Bourbon Aexzco, 1760-1810. Albuquerque:
University of New Mexico Press.
BRADI NG, David A.
1971 Ainers and hderchants in Bourbon Mexico, 1763-1810.
Cambridge: Cambridge University Press. Cambridge
Latin American Studies, 10.
CALDERN QUI J ANO, J os Antonio (comp.)
1967-1968 Los virreyes de Nueva Espaa en el reinado de Carlos III. 2
tomos. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoame-
ricanos.
1972 Los virreyes de Nueva Espaa en el reinado de Carlos IV. 2
tomos. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoame-
ricanos.
CHVEZ OROZCO, Luis (comp.)
1934 Documentos para la historia econmica de hdxico. Mexico:
Publicaciones de la Secretara de la Economa Nacio-
nal, I V.
EZQUERRA, Ramn
1950 "Un patricio colonial: Gilbert de Saint Maxent, te-
niente gobernador de Luisiana", en Revista de Indias,
n:39 (ene.-mar.), pp. 97-170.
GALBI S DI EZ, Mana del Carmen
1967-1968 ''Bernardo de Galvez (1785-1786)", en CALDERN
QUI J ANO, t. 2, pp. 327-359.
GONZLEZ SNCHEZ, Isabel
1963 "Situacin social de indios y castas en las fincas rura-
CONSIDERACIONES EN TORNO AL PROTOLIBERALISMO 203
les en vsperas de la Independencia de Mxi co". Tesis
de licenciatura. Mxico: Universidad Nacional Aut-
noma de Mxico.
HAMNETT, Brian R.
1971 Polilla and Trade in Southern Mexico, 1750-1821. Cam-
bridge: Cambridge University Press.
HERR, Richard
1958 The Eighteenth-Century Revolution in Spain. Princeton:
Princeton University Press.
J UAN, J orge y Antonio DE ULLOA
1918 Noticias secretas de Amrica (siglo xvm). Madrid: Edito-
rial-Amrica.
KEEDI NG, Ekkehart
1983 Daz Zeitalter der A ufklrung in der Provinz Quito. Lateina-
merikanische Forschungen. Beihefte zum J ahrbuch
fr Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft
Lateinamerikas, Bhlaa.
KONETZKE, Richard
1950 "L a condicin legal de los criollos y las causas de la in-
dependencia", en Revista de Estudios Americanos, n:5
(enero), pp. 31-54.
L I EHR, Reinhard
1971 Stadtrat und stdtische Oberschicht von Puebla am Ende der
Kolonialzeit (1787-1810). Wiesbaden: Steiner.
NAVARRO, Bernab
1948 La introduccin de la filosofa moderna en Mxico. Mxico:
El Colegio de Mxico.
1964 Cultura mexicana moderna en el siglo xvm. Mxico: Uni -
versidad Nacional Autnoma de Mxico.
NAVARRO GARC A, Luis
1959 Intendencias en Indias. Sevilla: Escuela de Estudios His-
panoamericanos.
OUWENEEL, Ari j
1989 Onderbroken gorei in Anhuac. De ecologische achtergrund von
ontwikkeling en armoede op het platteland van Centraal-
Mexico (1730-1810). Amsterdam: Centro de Estudios y
Documentacin Latinoamericanos (CEDLA). Latin
American Studies, 50.
204 HORST PI ETSCHMANN
PETERS, Hans
1928 Zentralisation und Dezentralisation. Berl i n.
PlEl SCHMANN, HoTSt
1971 "Die Reorgani sati on des Verwaltungssystems i m V i -
zekmgrei ch Neu-Spani en i m Zusammenhang mi t der
Ei nf hrung des I ntendantensystems i n Ameri ka (1763
1786)", en Jahrbuch fr Geschichte von Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft Lateinamerikas, 8, pp. 126-220.
1971a "Dos documentos significativos para la hi stori a del r-
gi men de intendencias en Nueva Espaa", en Boletn
del Archivo General de la Nacin, xn:3-4 (j ul .- di c), pp.
397-442.
1972 Die Einfhrung des Intendantensystems in Neuspanien im
Rahmen der allgemeinen Verwaltungsreform der spanischen
Monarchie im 18. Jahrhundert. K-I n-Wi en: Bhl au.
1972a "Al cal des Mayores, Corregi dores und Subdelegados.
Zum Probl em der Distriktsbeamtenschaft i m Vi zek-
ni grei ch Neuspani en'', en Jahrbuch fr Geschichte von
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, 9, pp.
173-270.
1973 "Der Reparti mi ento-Handel der Di stri kts-beamten
im Raum Puebl a-Tl axcal a i m 18. J ahrhundert", en
Jahrbuch fr Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft
Lateinamerikas, 10, pp. 236-250.
1977 "Dependenci a-Xheori e und Kolonialgeschichte. Das
Beispiel des Warenhandel s der Di stri ksbeamten im
kolonialen Hi spanoameri ka", en PUHLE, pp. 147-167.
PHLE, Hans- J rgen (comp.)
1977 Lateinamerika: historische Realitt und Dependencia-Theorien.
Hamburg: Hoffmann & Campe.
REES J ONES, Ri cardo
1979 El despotismo ilustrado y los intendentes de la Nueva Espaa.
Mxi co: Uni versi dad Naci onal A utnoma de Mxi co.
REVI LLAGI GEDO, Conde de
1934 "Di ctamen del vi rrey Revi l l a Gi gedo sobre la Orde-
nanza de I ntendentes de Nueva Espaa", en CHVEZ
OROZCO .
RODRGUEZ GARC A, Vi cente
1985 El fiscal de Real Hacienda en Nueva Espaa. Don Ramn de
Posada y Soto, 1781-1793. Ovi edo: Uni versi dad de
Ovi edo.
CONSI DERACI ONES EN TORNO AL PROTOL I BERAL I SMO 205
XELLECHEA IDIGORAS, J . I gnaci o
s.f. "Socios de la Real Sociedad Bascongada de los A mi -
gos del Pa s en Mexi co en el siglo xvm" . Separata al
parecer de un numero del bol et n de di cha sociedad,
s.l.
VELASCO CEBALLOS, Rmul o
936 La administracin de D. Frey Antonio Alara Bucareh y Ur-
sa, Cuadragsimo Sexto Virrey de Axico. 2 vols. Mxi co:
Talleres Grfi cos de la Naci n.
VI EI LLARD-BARON, Al ai n
1948-1949 ' 'I nformes sobre establecimiento de I ntendentes en
Nueva Espaa' ', en Anuario de Historia del Derecho Espa-
ol, xix, pp. 526-546.
También podría gustarte
- The Concept of ConfessionalizationDocumento22 páginasThe Concept of ConfessionalizationFantasmaSilenciosoAún no hay calificaciones
- Las Ciudades Novohispanas 1808-1814Documento0 páginasLas Ciudades Novohispanas 1808-1814FantasmaSilenciosoAún no hay calificaciones
- La Decena TrágicaDocumento12 páginasLa Decena TrágicaFantasmaSilenciosoAún no hay calificaciones
- La Ideología de La Ilustración EspañolaDocumento41 páginasLa Ideología de La Ilustración EspañolaFantasmaSilenciosoAún no hay calificaciones
- Organizacion Carrera IndiasDocumento18 páginasOrganizacion Carrera IndiasFantasmaSilenciosoAún no hay calificaciones
- 3 Laplace Funcion Transferencia PDFDocumento23 páginas3 Laplace Funcion Transferencia PDFSebastian ArismendiAún no hay calificaciones
- Sintaxis Apuntes ScaricareDocumento39 páginasSintaxis Apuntes ScaricareciaoAún no hay calificaciones
- Pasitos de Fe IDocumento140 páginasPasitos de Fe INerida BelloAún no hay calificaciones
- Semana I - Ficha - Vías de Comunicación Iii - 560093128 (1) 89Documento2 páginasSemana I - Ficha - Vías de Comunicación Iii - 560093128 (1) 89Angelica BenitezAún no hay calificaciones
- Contiene El Alérgeno: Versión 1 - Febrero 2023Documento8 páginasContiene El Alérgeno: Versión 1 - Febrero 2023Marcos MBAún no hay calificaciones
- Cirugía Plastica y Reconstructiva Volumen-16-No-1 Junio 2010Documento84 páginasCirugía Plastica y Reconstructiva Volumen-16-No-1 Junio 2010Jorge Arturo Diaz ReyesAún no hay calificaciones
- Sesion 01 - Compras, Planificación y Sus EtapasDocumento33 páginasSesion 01 - Compras, Planificación y Sus EtapasMAXWELL OficialAún no hay calificaciones
- Esquema para JuanDocumento2 páginasEsquema para JuanLucía Rosique LinaresAún no hay calificaciones
- Tema 22 Oposiciones Magisterio PrimariaDocumento41 páginasTema 22 Oposiciones Magisterio Primariairenetes100% (3)
- MATCOMP'13, Folleto y ProgramaDocumento11 páginasMATCOMP'13, Folleto y ProgramaMatcomp13Aún no hay calificaciones
- Presentacion - IFRS Y SAP 2009Documento27 páginasPresentacion - IFRS Y SAP 2009Arturo BaranguanAún no hay calificaciones
- Tarea NIC 18Documento2 páginasTarea NIC 18Mario SalinasAún no hay calificaciones
- Ciencia y Ambiente 3ra Unidad 4toDocumento19 páginasCiencia y Ambiente 3ra Unidad 4toGuadalupe Choque MamaniAún no hay calificaciones
- Responda Individualmente Las Siguientes PreguntasDocumento1 páginaResponda Individualmente Las Siguientes PreguntasAndrea MontenegroAún no hay calificaciones
- Plan de Mantenimiento de Una Prensa Hidráulica1Documento22 páginasPlan de Mantenimiento de Una Prensa Hidráulica1Mirtha Brunela100% (2)
- Cuestionario: Grupo de Estudios "SIGMA" Razonamiento LógicoDocumento5 páginasCuestionario: Grupo de Estudios "SIGMA" Razonamiento LógicoAugust Rumiche AmayaAún no hay calificaciones
- 09 FuncionesFechaDocumento6 páginas09 FuncionesFechamarcoAún no hay calificaciones
- Ciclo Formativo SM - Sem.3-QuímicaDocumento5 páginasCiclo Formativo SM - Sem.3-QuímicaJosé Carlos Torres VarillasAún no hay calificaciones
- "Fundamentos Económicos y Sociales para El Desarrollo de La Genética y Su Influencia en El Ser Humano PDFDocumento18 páginas"Fundamentos Económicos y Sociales para El Desarrollo de La Genética y Su Influencia en El Ser Humano PDFEsgar Curo VallejosAún no hay calificaciones
- Qué Es La HistoriaDocumento21 páginasQué Es La HistoriaEmilioCarrizoAún no hay calificaciones
- Contrato de ArrendamientoDocumento3 páginasContrato de ArrendamientoLuis F. Quenta HuallpaAún no hay calificaciones
- Patologias SexualesDocumento3 páginasPatologias SexualesRoss GcAún no hay calificaciones
- SOLUCION - TALLER EXAMEN FINAL E1 - 2022.02 - 25novDocumento6 páginasSOLUCION - TALLER EXAMEN FINAL E1 - 2022.02 - 25novXimena MirandaAún no hay calificaciones
- MIC 028 - 3a Modelo Guía EvaluaciónDocumento2 páginasMIC 028 - 3a Modelo Guía EvaluaciónRezeile12Aún no hay calificaciones
- Informe de Oferta y DemandaDocumento10 páginasInforme de Oferta y DemandaShomara S. CastilloAún no hay calificaciones
- 2020 Tarea Redox JesusDocumento6 páginas2020 Tarea Redox JesusZoila TorresAún no hay calificaciones
- Conversatorio UAH PDF (Patricia Guerrero)Documento25 páginasConversatorio UAH PDF (Patricia Guerrero)Lety Quezada CastilloAún no hay calificaciones
- El GanacheDocumento13 páginasEl GanacheJavier González Núñez100% (1)
- Refuerzo de Educación Física: Juegos TradicionalesDocumento4 páginasRefuerzo de Educación Física: Juegos TradicionalesLuis GonzabayAún no hay calificaciones
- Dictamen Fiscalía Gral. Ante La Cámara Nacional de Apelaciones en Lo ComercialDocumento13 páginasDictamen Fiscalía Gral. Ante La Cámara Nacional de Apelaciones en Lo ComercialfedericoavilaboxeoAún no hay calificaciones