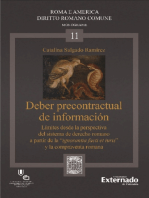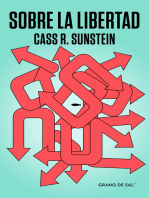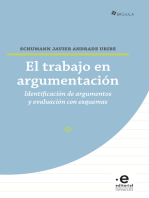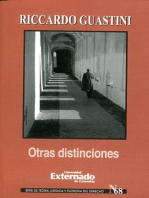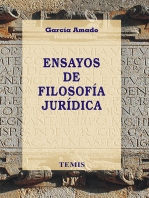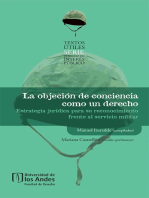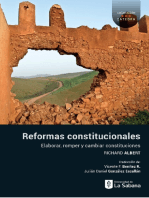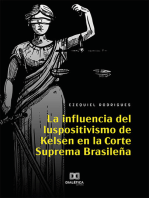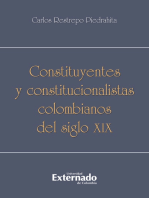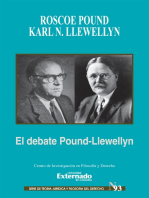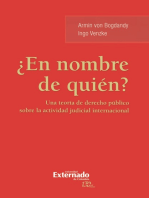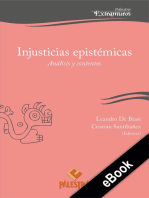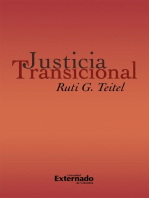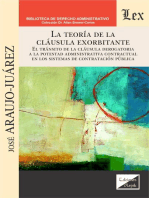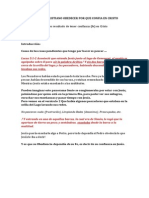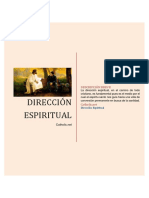Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Obediencia Al Derecho, Desobediencia Civil y Objecion de Conciencia
Obediencia Al Derecho, Desobediencia Civil y Objecion de Conciencia
Cargado por
Walter Marroquin AranzamendiDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Obediencia Al Derecho, Desobediencia Civil y Objecion de Conciencia
Obediencia Al Derecho, Desobediencia Civil y Objecion de Conciencia
Cargado por
Walter Marroquin AranzamendiCopyright:
Formatos disponibles
MONOGRAFAS JURDICAS
95
OBEDIENCIA AL DERECHO,
DESOBEDIENCIA CIVIL
Y
OBJECIN DE CONCIENCIA
Segunda edicin
POR
HERNN A. ORTI Z RI VAS
Notario tercero del Crculo de Sarna Fe de Bogot
EDI T ORI AL T EMI S S. A.
Santa Fe de Bogot
1998
PELI GRO
u
FOTOCOPIA
MATA EL LIBRO
ANTES QUE EL LIBRO GENTl nCO MUERA
El libro citsmfico un organismo que je basa en un delicado equilibrio. Los
vados COSTOS iniciales (las horas deirabajoque requieren el autor, l o s redad ores, los
correctoR^s, los ilusiridore$) solo $e recuperan sL las ventas alcanzan determinado
nmero de ejenipJares
La fotccfpia. en un primer monnetiiQ, neducel ventas y por este motivo contribu ye
al aumento di,'l precio. En mi segundo momento, elinna de rali la posibilidad eco-
nmjcade producir nuevos libros, sobre iodo cienificos.
De conformidad con la Jey colombiana, la Fotocopia de un libro (o de pane de este)
protegido porderecho de auior (copyrij^ht) esildia.Por consifuienientoda fotoco-
pia que burle 1^ compra de un libro^ es delito.
La fotocopia no solo es ilcita, sino que amenaza la super^'ivencia de tin modo de
transmitir la ciencia.
Quien fotocopia un libro, quien pone a disposicin los medios p^a o i o c o p i a Tn
quien de c u a l q u i e r mod fonr^nta esta prctica, no iolo se alza contra l a ley. sino
que panicul^mienie se encuentra en la situaciiSn de quien rt^oge una flor de una
especie protegida, y tal vet se dispone a coger la ltima for de esa especie.
Hernn A. Ortiz Rivas, 1998.
Edilonal Temis S. A., 1998.
Calle 17, nm. 68D-46, Santa Fe de logot.
e mail; tenniscol-oniine.eom
Hecho el depsito que exige la ley.
Impreso en Editorial Nomos S. A.
Carrera 39 B, nm. 17-85, Santa Fe de Bogot.
I SBN 958-35-0173-5
Queda prohibida la reproduccin parcial o total de este
libro, por medi o de cualquier proceso, reprogrfico o
fni co, especialmente por fotocopia, mi crofi lme, offset
o mi megrafo.
Esta edicin y sus caractersticas grficas son propiedad
de Editorial Temi s S. A.
Este librito est dedicado, con el debi-
do cario y respeto al jurista y fi lsofo
Jorge Guerrero Ri bero, maestro del de-
recho colombi ano.
PRESENTACI N
Este ensayo contiene veinticinco reflexiones muy bre-
ves*, todas de naturaleza completamente divulgativa so-
bre algunos problemas iusfilosficos relacionados con la
obediencia y la desobediencia al derecho positivo, proble-
mas que evidencian las luchas fronterizas entre !a tica, la
poltica y e! derecho, que se inician en la modernidad con
el Renacimiento, la Reforma Protestante, el descubrimien-
to de Amrica, la Ilustracin, las revoluciones burguesas,
esto es, en trminos de KANT, con la llegada del hombre a
la mayoria de edad o, en palabras de WEBER, con la poca
de desencantamiento del mundo.
En efecto, al interior de estas reflexiones informativas
en tomo a la obediencia al derecho, la desobediencia civil
y la objecin de conciencia se ponen de presente las rela-
ciones intensas y las pugnas tenaces entre la tica, la pol-
tica y el derecho, tamo en un sentido positivo como nega-
tivo. En el primero, las razones morales, polticas y jurdi-
cas, aunque no son las nicas, juegan un papel importante
a la hora de determinar el fundamento de la obediencia al
derecho. Y a la inversa, en el segundo, esas mismas razo-
nes son a menudo decisivas para sustentar la desobedien-
cia al derecho. Se trata, pues, de enfrentarse a candentes
cuestiones de la filosofa prctica que tanto impulso ha
tomado en estos momentos cruciales de fin de siglo, llenos
Ver prlogo a !a segunda edicin.
de hechos sorprendentes en todos los campos de la vida,
que ofrecen grandes posibilidades de alumbrar un mundo
mejor, ms justo y ms solidario, orientado por la tecnolo-
ga, la ciencia, el socialismo, la democracia y la efectivi-
dad de los derechos humanos colectivos e individuales.
En la primera meditacin decimos que la pregunta por
qu hay que obedecer al derecho? constituye la raz de toda
Inflexin iusfilosfica a lo largo de la historia. Ciertamen-
te, en esa pregunta se resumen siglos de teoras y tle expe-
riencias histricas acerca de !a "'insociable sociabilidad''
que es la vida humana para KANT, acerca de la legitimidad
del poder jurfdico-poltico, acerca de esa tensin penna-
ncnte entre individualidad y colectividad de que habla A.
HELLER O, como ahora se dice, acerca del problema entre el
consenso y el disenso. Pero esa pregunta no agota la pro-
blemtica de la legalidad porque debe complementarse con
otras de este tenor. Cundo debe obedecerse al derecho?
o cundo no debe obedecerse? Hay muchos aconteci-
mientos histricos que han determinado la toma de con-
ciencia sobre la necesidad social e individual de desobede-
cer al derecho. Nosotros hemos elegido dos formas de
insumisin al derecho que revisten enomie importancia, 5a
desobediencia civil y la objecin de conciencia, sin tocar
en esta oportunidad otras modalidades del disenso como
la revolucin, la criminalidad poltica, e! derecho de resis-
tencia, el anarquismo, las huelgas o los movimientos de no
cooperacin.
Aun cuanJo se interprete el deber jurdico como algo es-
peci'fico y distinto al deber moral o a la obligacin poltica,
la cuestin del fundamento del deber jurdico implica mu-
chas consideraciones de orden moral y poltico, como vere-
mos en las reflexiones dedicadas a la obediencia al derecho.
Sobre !a justificacin del deber de obediencia al dere-
cho existen diversas y contrapuestas posiciones para todos
los gustos materialistas o idealistas, teolgicos o racio-
nalistas, tanto en laAntigedad como en nuestros das. Hay
autores, desde TRASIMACO hasta KELSEN, pasando por los
escolsticos, THOMASIUS, MARX O IHERINO, para quienes el
fundamento de la obediencia al derecho reside en la fuerza
humana o divina, en la existencia de la coaccin social o
teolgica. Frente a este tipo de posturas se argumenta que
de la fuerza no puede derivar un deber, una validez jurdi-
ca, porque segn WELZEL "ia coaccin coacciona pero no
obliga". En oposicin a los que explican ia obediencia al
derecho por la coaccin, las llamadas teoras del recono-
cimiento sostienen que tal obediencia a la ley descansa
sobre la aceptacin de sus destinatarios, es decir, sobre la
conviccin de estos acerca de la obligatoriedad de las nor-
mas juridicas, debido a que posibilitan el orden socio-jur-
dico y el poltico. Se trata de la razn fabuladora del con-
trato social, mediante el cual una supuesta voluntad gene-
ral de los humanos impone la sociedad civil, el derecho y
el Estado. Ese metafrico contrato pretende articular las
voluntades y ensamblar los intereses, pero como bien dice
MARX: "es solo la apariencia, apariencia esttica de las gran-
des y pequeas robinsonadas" que anticipan la "sociedad
burguesa".
El fundamento de la obligacin de obedecer al derecho
nos conduce al problema de la legitimidad del poder jurf-
dico-poltico, cuestin que ni siquiera podemos enunciar
en esta presentacin. El problema de esa legitimidad es
muy complejo y remite al de la soberana popular, base de
la democracia moderna, que en la prctica se traduce en el
criterio de las mayoras, sin olvidar al individuo. Y tam-
bin remite al problema del Estado de derecho, esto es, al
tema de la conformidad entre las normas jurdicas con cier-
tas exigencias concretadas en los derechos humanos
afincados en la libertad, la igualdad, ladignidad, la seguri-
dad, la solidaridad, la paz y la justicia.
Desde la publicacin en Espaa en 1979 de un ensayo
de GONZLEZ VICEN sobre la obediencia al derecho, se ha
suscitado una viva e importante polmica en tomo a su
contenido en la que han participado algunos miembros del
Instituto de Filosofa del Derecho, Moral y Poltica de ese
pas, que a duras penas vamos a mencionar por su trascen-
dencia, GONZLEZ VICEN parte en su argumentacin de la
crtica al positivismo jurdico, que sostiene que todo dere-
cho producido correctamente y revestido de valide?, for-
mal obli ga con i ndependenci a de su conteni do. La
vinculatoriedad jurdica significa aqu obligatoriedad del
derecho tan solo por razn de su validez formal. Despus
de criticar las principales tesis al respecto, el filsofo espa-
ol considera que el lmite de la obligatoriedad radica en
la conciencia individual. Para GONZLEZ VICEN JOS impera-
tivos de esa conciencia poseen una vinculatoredad abso-
luta, y cuando una norma jun'dica los contradice debe ser
desobedecida. Como resultado de todo esto el filsofo lle-
ga a la siguiente conclusin: "Mientras que no hay funda-
mento tico para la obediencia al derecho, s hay un funda-
mento tico para su desobediencia". GONZLEZ VICEN des-
carta radicalmente las razones ticas como base de la obe-
diencia al derecho porque ellas "no se encuentran en los
rdenes sociales, sino solo en la autonoma de la indivi-
dualidad moral, es decir, en los imperativos de la concien-
cia". El derecho como "orden heternomo y coactivo",
que sirve los intereses de dominacin de las clases y gru-
pos sociales, no puede fundarse en razones referidas a la
conciencia tica individual.
La tesis de GONZLEZ VICEN ha sido objeto de mhipies
cnticas por pane de sus colegas espaoles como ATIENZA,
CORTINA, DAZ, FERNNDEZ, GUIZAN, GAZCON, y de respaldo
en el caso de MUGUERZA, sin que ahora vayamos a resear-
las una a una. La objecin comn est referida a la dimen-
sin social de ia moral y sus relaciones con el derecho,
paniendo de las distinciones entre obligaciones jurdicas y
ticas. La separacin conceptual entre tica y derecho no
debe confundirse con ia posibilidad contingente de su con-
ciencia. El individualismo tico de GONZLEZ VICEN sirve
no solo para fundamentar la disidencia, sino tambin para
hacer posible la convivencia; no solo para disentir sino para
cooperar, para obed^ftr y desobedecer al derecho que siem-
pre contiene una moml mnima en su sistema de normas.
Tanto la obediencia como la desobediencia a las normas
jurdicas no pueden sino que deben estar basadas en razo-
nes y justificaciones morales.
FERNNDEZ revisa crticamente algunos de los argumen-
tos esgrimidos en la polmica, en su obra dedicada preci-
samente a La obediencia al derecho. Su tesis pnncipal
sostiene que hay obligacin de obedecer al derecho siem-
pre y cuando se haya producido de acuerdo con un pecu-
liar procedimiento de toma de decisiones y tenga cierto
contenido; ms exactamente, el derecho fiene autoridad
legtima, esto es, debe obedecerse cuando cuenta con la
autoridad moral que le otorga el ser derecho justo, que ad-
quiere tal calidad si se cumplen dos exigencias combina-
das: haber sido producido democrticamente segn el prin-
cipio de legifimidad contractual y respetar y garantizar el
imperio de los derechos fundamentales.
Como veremos en nuestras modestas reflexiones, ia
obediencia al derecho hay que enfocada mediante la inte-
gracin mnima de tres justificaciones: la jurdica, la moral
y la poltica, sin olvidar el contexto de las relaciones so-
ciales de produccin y las fuerzas productivas imperantes
en la sociedad civil donde opere, lo mismo que las lucias
de clases y los problemas de los individuos entre s y aque-
llos de la conciencia personal en todos los matices. El
problema de obedecer al derecho debe tomar en cuenta al
individuo y al poder, a la conciencia y a la sociedad, a las
clases y los grupos dentro de las complejas relaciones en-
tre la tica, la poltica y el derecho. Por todo ello, no cree-
mos que solamente pueda hablarse del acatamiento al de-
recho desde un punto de vista moral con independencia de
sus problemas jurdicos y poltico^g|epetimos, el asunto
de la sujecin al derecho necesita presupuestos jurdi-
cos, morales y polticos fundamentados en un Estado so-
cial y democrtico de derecho que reconozca y garantice
los derechos humanos.
Ahora bien, como apuntbamos con anterioridad, las
razones morales, polticas o jurdicas en sentido negativo
tambin pueden ser decisivas para Justificar la desobedien-
cia al derecho. Acontecimientos histricos como el racis-
mo norteamericano, las guerras imperialistas, el monstruoso
nazifascismo, el tolalitarsmo estaJinista y las dictaduras
de derecha en el mundo entero, los conflictos blicos na-
cionales, las luchas tnicas, religiosas o regionales, la in-
moralidad jurdica, la inconstitucionadad de las normas
legales, la violacin de los derechos humanos, los atenta-
dos contra la conciencia individual, el deterioro del am-
biente ecolgico, el socialismo autoritario, en fin, todas
las formas de injusticia social o personal, posibilitan im-
periosamente la desobediencia al derecho.
Puede decirse que todos estos hechos graves y muchos
ms suceden incluso en los sistemas regidos por el Estado
social y democrtico de derecho porque, como seala NiNO,
aun cuando hay una presuncin en favor de la justifi-
cabilidad de las decisiones democrticas en cuanto que han
sido aprobadas por una mayora despus de una amplia y
libre discusin, se trata de una presuncin revocable a la
luz de las conclusiones a que pueda llegarse en el marco
del discurso moral. Ni las democracias capitalistas ni las
democracias socialistas estn exentas de cometer toda cla-
se de desafueros contra los derechos de la colectividad o ta
individualidad. Indispensablemente, como se suele recor-
dar con frecuencia, la democracia verdadera se caracteriza
por su capacidad para tolerar con mucha amplitud la disi-
dencia sin destruirse por ello. Todo !o contrario, hoy en
da el Estado social y democrtico de derecho pone a prueba
su fortaleza cuando admite y garantiza formas de insumi-
sin al derecho como la desobediencia civil o la objecin
de conciencia, a las cuales dedicamos otras reflexiones su-
marias y didcticas.
Desde la clsica actitud de Antgona, que SFOCLES con-
vierte en un paradigma universal, hasta la posicin de
THOREAU contra el naciente imperialismo yanqui, ladeGAN-
DHi frente al colonialismo britnico o la de MARTIN LUTHER
KiNO frente al racismo norteamericano, famosos persona-
jes que hemos elegido para ilustrar la desobediencia civil,
pasando por todos los mrtires de la libertad religiosa y
por todos los luchadores sociales, desde los albores de la
modernidad hasta nuestros das, con las terribles experien-
cias del totalitarismo de izquierda o de derecha, las pre-
guntas que resuenan en todos los tiempos son las formula-
das antes: cundo debe obedecerse al derecho? o cundo
no debe obedecerse? El caso de SCRATES, que tambin
hemos elegido como modelo inmortal al comienzo del tra-
bajo, es de una admirable radicalidad al mantener que el
acatamiento al derecho debe ser absoluto, sin que los inte-
reses de la conciencia individual puedan jams interferirio
a costa incluso de la propia vida, como lo prueba este fil-
sofo. En cambio, en los gloriosos casos de GANDHJ y KING
prevalece la desobediencia civil ante el derecho injusto,
inmoral o ilegal, as tenga tambin que sacrificarse la exis-
tencia humana, como prueban sus asesinatos. Lo propio
sucede con THOREAU, cuya conciencia de desobediente ci-
vil predomina sobre los intereses de una guerra imperia-
lista.
La desobediencia civil y la objecin de conciencia son
formas de insumisin al derecho, caractersticas de la mo-
dernidad y de la edad contempornea. Se suele decir que
la primera es el gnero y la segunda la especie dentro de l.
De hecho, hay quienes consideran la objecin de concien-
cia como una modalidad de la desobediencia civil. Sin
embargo, existen varios elementos que permiten diferen-
ciarlas, aunque sus similitudes son muy notorias. Comen-
cemos por las illtimas. Cabe sefalar, como notas comunes
a una y otra, que en ambos casos se transgreden una o va-
rias normas legales, pero sin desconocer el orden jurdico
superior, esto es, la Carta Poltica a la cual precisamente se
pretende fortalecer con la conducta, desobediente u obje-
tora, de modo que el rechazo al derecho estatal se dirige
solo, por una razn particular, repetimos, contra un grupo
preciso de nonnas; por lo dems, las dos constituyen for-
mas de accin no violenta.
Como vamos a ver en nuestras reflexiones, la desobe-
diencia civil en sentido estricto consiste en la inobservan-
cia de cierta normatividad jurdica a fin de lograr su modi-
ficacin o supresin, porque se considera injusta, inmoral
o ilegal. La objecin de conciencia no pretende el cambio
de la normatividad legal, sino su desconocimiento funda-
do en razones del yo individual de distintos matices. En
esta insumisin al derecho, ia conciencia personal se niega
a cumplir lo establecido en una norma jurdica determina-
da porque afecta sus valores ntimos, pero no intenta su
derogatoria o modificacin en general.
La desobediencia civil es siempre pblica por su propia
naturaleza; comprende, por regla general, un grupo amplio
de la poblacin en su ofensiva contra la injusticia, la inmo-
ralidad o la ilegalidad de ciertas normas jurdicas, al paso
que la objecin de conciencia se reduce a la conducta indi-
vidual, casi que secreta, para incumplir un deber jurdico
que perturba la vida particular. De otra pane, los desobe-
dientes civiles reconocen sus acciones como ilegales y acep-
tan las sanciones pertinentes, mientras que los objetores
de conciencia actan respaldados por el derecho positivo
y, en consecuencia, sus conductas no son punibles. Final-
mente, conviene tener en cuenta que los motivos aducidos
por los desobedientes civiles son ms amplios y de carc-
ter colectivo; en cambio los de los objetores de conciencia
tienen como fundamento al individuo y sus valores perso-
nales.
Para concluir esta presentacin, debemos decir que nues-
tras reflexiones se han nutrido en muchas fuentes biblio-
grficas especializadas y generales sin que pretendamos
originalidad, porque ellas tienen, repetimos, un sentido es-
trictamente divulgativo de ciertos problemas de !a obedien-
cia y la desobediencia al derecho que, hasta donde llegan
nuestras informaciones, no se han tratado en Colombia,
pas que tanto necesita de la insumisin al derecho en to-
das sus manifestaciones. Mientras se logra la ms impor-
tante, la revolucin, ojal que estas elementales reflexio-
nes lleguen a todos los trabajadores colombianos y que, de
alguna manera, puedan servir de estmulo para las batallas
venideras por la de,sobediencia civil que nunca hemos prac-
ticado en nuestra patria contra la injusticia, la inmoralidad
y la ilegalidad de muchas normas jurdicas secundarias del
ordenamiento legal vigente en el pas. As mismo, espera-
mos contribuir con este sencillo trabajo a que se tome con-
ciencia ciudadana para desarrollar legalmente la nueva Carta
Poltica, que en su artculo 18 consagra la objecin de con-
ciencia. Al respecto, lo nico que conocemos sobre el par-
ticular es un proyecto de ley en materia de objecin de
conciencia al servicio militar, elaborado por el senador Ma-
nuel Cepeda Vargas, recientemente asesinado por sus ideas
y sus luchas.
Este ensayo se hizo teniendo a la vista una conocida fra-
se de MISHER: "Si uno roba de un autor, lo llaman plagia-
rio, si roba de muchos, investigador". Nuestro caso se ubica
en la segunda situacin; le robamos algn tiempo a nues-
tro trabajo cotidiano de la actividad notarial para elaborar
las reflexiones que siguen, inspiradas en muchos pensado-
res. Un buen nmero de las breves reflexiones ha sido
publicado en la Revista Nueva poca, Facultad de Dere-
cho y Ciencias Polticas, de la Universidad Libre.
HERNN A. ORTIZ RIVAS
PRLOGO A L A SEGUNDA EDI CI N
Este pequeo trabajo tuvo mucha suerte a) convertirse
en valor de cambio, porque su primera edicin se agot r-
pidamente en el mercado, y tal xito no provino de la cele-
bridad de su autor, que carece de ella, sino posiblemente
del inters que suscitan los problemas aqu tratados de
manera sencilla y didctica, problemas que hoy concier-
nen a todo ciudadano, a la sociedad civil y al Estado, en un
mundo como el nuestro sacudido por toda clase de crisis
caractersticas del capitalismo tardo y de la actual cada
de buena parte del bloque socialista.
Tambin es probable que haya influido en la venta rau-
da del texto, la falta en nuestro medio libresco de un mate-
rial colombiano sobre la obediencia al derecho, la desobe-
diencia civil y la objecin de conciencia, tan abundante en
la bibliografa europea y norteamericana de ios ltimos
aos, debido al notable ascenso de la fdosofa prctica en
todo el planeta. Prcticamente esta obrita que es breve, un
nuevo motivo de consumo, se constituye en nuestra patria
como pionera del estudio sobre obediencia y disidencia al
derecho, y por tanto corre los riesgos de toda empresa pre-
cursora que suele estar signada por los errores iniciales.
Otro factor que igualmente pudo jugar su papel en la
buena salida del presente ensayo se relaciona con el aumen-
to de la desobediencia abierta al derecho y la consiguiente
necesidad de documentarse al respecto, lo mismo que en
PRULUU A LA SEGUNDA EDICIN
la amplia audiencia universitaria y acadmica hacia esta
problemtica iusfilosfica y poltica. Cada da crecen ms
y ms los desobedientes al derecho, y no de parte de los
criminales comunes, sino de personas inspiradas por no-
bles ideales fundados en los derechos humanos, la morali-
dad social, el progreso espiritual, la democracia. Se trata
de mujeres y de hombres de enorme y excelsa estatura mo-
ral, poltica y social que luchan contra toda forma de opre-
sin, explotacin y represin, desde la desobediencia ci-
vil, la objecin de conciencia, el delito poltico y la revolu-
cin, para buscar que en un da no lejano se construya un
mundo mejor, ms justo y ms solidario, bajo las banderas
del socialismo y la democracia.
Este breve trabajo, repetimos, quiere tener un sentido
propedetico y divulgador de la obediencia al derecho y
de su insumisin, en dos de sus modalidades ms impor-
tantes: la desobediencia civil y la objecin de conciencia;
en escasas pginas intentamos resumir muchas ideas aje-
nas y unas pocas propias sobre tales asuntos, para que pue-
dan servir como guas de la accin. Antes citamos a MISHER
para respaldar nuestra constante referencia a los pensado-
res que inspiran este librito; ahora acudimos a PASCAL con
el mismo propsito, cuando expresa: "Algunos autores,
hablando de sus obras, dicen; 'mi libro', 'mi comentario',
'mi historia', etc. Huelen a burgueses que tienen bienes
races y siempre un 'en mi casa', en la boca. Haran mejor
diciendo; 'nuestro libro', 'nuestro comentario', 'nuestra
historia', etc. Visto que de ordinario hay en ello ms de
cosecha ajena que propia".
El lector cuidadoso encontrar en esta nueva edicin
que ha sido realmente corregida y aumentada, tanto en el
estilo como en la estructura del ensayo que ahora de divide
PROLOGO A LA SEGUNDA EDICIN XXI
en cuatro captulos con treinta y cuatro reflexiones, es de-
cir, hubo un incremento de ocho ms, a saber: HOBBES,
LocKiE, ROUSSEAU y la obediencia al derecho. Estado, demo-
cracia y pluralismo jurdico y obediencia al derecho, res-
peto u obediencia al derecho? Tesis de RAZ, y clases de
desobediencia civil. Esperamos que esta edicin tenga una
suerte mejor que la precedente para que de manera mnima
se cumpla lo que dice MARX; "un e-scrtor es un trabajador
productivo, no en la medida que produce ideas, sino en la
medida que enriquece al editor que explota la editorial que
publica sus escritos, o en la medida en que es un trabaja-
dor asalariado de un capitalista".
NDICE GENERAL
PG.
Presentacin I X
Prlogo a la segunda edicin X I X
CAPTULO I
PARADI GMAS HI STRI COS
1. Scrates y ia obediencia al derecho 1
2. Hobbes y la obediencia al derecho 4
3. Locke y la obediencia al derecho 6
4. Rousseau y la obediencia al derecho 8
5. Antgona y la desobediencia civil 11
6. Thoreau y la desobediencia civil 13
7. Gandhi y la desobediencia civil 15
8. Martin Luther King y la desobediencia civil 18
CAPTULO II
OBEDI ENCI A AL DERECHO
1. El problema de la obediencia al derecho 21
2. Aspecto jundico de la obediencia al derecho .... 23
3. Aspecto moral de la obediencia al derecho 25
4. Aspecto poltico de ia obediencia al derecho 28
XXIV NOIce GENERAL
PG.
5. Estado y obediencia al derecho 30
6. Democracia y obediencia al derecho 32
7, Pluralismo jurdico y obediencia al derecho 35
8, Respeto u obediencia al derecho?. Tesis de RAZ 37
CAPTULO III
DESOBEDI ENCI A CI VI L
1. El problema de la desobediencia civil 41
2. La desobediencia civii frente a otras formas de
insumisin al derecho 43
3. Definicin de la desobediencia civil y sus carac-
tersticas 46
4. Clases de desobediencia ci vi l, 48
5. Desobediencia civil y derechos humanos 50
6. Justificacin jurdica de la desobediencia civil.. 53
7. Justificacin moral de la desobediencia civil 55
8. Justificacin poltica de la desobediencia c i v i l 5 7
CAPTULO I V
OBJECIN DE CONCI ENCI A
1. El problema de la objecin de conciencia 61
2. Definicin de la objecin de conciencia 63
3. Caractersticas de la objecin de conciencia 65
4. Reparos a la objecin de conciencia 68
5. Justificacin jurdica, moral y poltica de la ob-
jecin de conciencia 70
6. Estado, democracia y objecin de conciencia.... 72
7. Objecin de conciencia al servicio militar 74
8. Estatuto jurdico de la objecin de conciencia .. 77
CAPITULO I
P A R A DI GMA S HI STRI COS
1. SCRATES Y LA OBEDIENCIA AL DERECHO
Se ha escrito sin exageracin.que la pregunta: por
qu hay que obedecer al derecho? constituye ta raz
de toda reflexin iusfilosfica a lo largo de la histo-
ria. Las respuestas a este interrogante son muy va-
riadas y contrapuestas, salvo en mantener que el de-
recho debe obedecerse, aunque al respecto tambin
hay di,sparidad de criterios en cuanto a la ley injusta,
como veremos con Antgona. Ahora vamos a ocu-
parnos de otro asunto diametraimente opuesto: el caso
SCRATES.
SCRATES es uno de los eni gmas ms apasionantes
y difciles de penetrar en la anrigua filosofa griega,
tanto que BRUNSCHVIG di ce: " Todo contribuye a hacer
del conoci mi ent o del propi o SCRATES una i ron a
socrtica. La nica cosa que sabemos es que no sabe-
mos nada". En efecto, cada poca histrica y cada
tendencia fi losfi ca construye una imagen propia del
"f i l sof o torpedo", tratando de reconocerse en ella o
de repudiarla. Tenemos un SCRATES platnico, aris-
tofanesco, j enof nt i co o aristotlico en la Ant i ge-
dad, Ms tarde, un "snete Scrates ora pro nobi s"
con ERASMO, un hroe trgico y un destructor i rni -
co con K[ERKEGAARD, un poTtavoz de ta decadencia
filosfica con NIETZSCHE, un padre de toda ortodoxi a
y una fuente de toda hereja conLABRioLA, un ser inexis-
tente que solo llega a recurso literario con DUPREEI, y
nos haramos interminables citando los diversos con-
ceptos sobre SCRATES.
Aqu nos interesa el proceso y la muerte det filso-
f o ateniense reconstruidos por PLATN y JENOFONTE.
A SCRATES lo denuncian por "corruptor de la j uven-
tud" debi do a su filosofar callejero, mayutico, dubi-
tativo, irnico, inductivo, que sabe que nada sabe. Se
le sigue un proceso judicial que culmina con la pena
de muerte. Ant es de ejecutarse la condena, segn
PLATN en su magistral Criton, SCRATES hi zo una es-
pecie de testamento filosfico sobre por qu hay que
obedecer a la ley?
Gritn, un ri co ami go de SCRATES, lo visita en la
prisin para proponerle la fuga, apelando a una serie
de recursos sentimentales que "el hombre ms j usto
de su t i empo" somete a la demoledora dialctica del
coloqui o filosfico practicado durante toda su vida.
Comi enza por argumentar que una injusticia ( conde-
na) no debe responderse con otra (f uga) . Enseguida
introduce en el di logo a ta ley y la sentencia que de-
ben acatarse, as resulten injustas, para evitar la sub-
versin de la polis. El inters general de la ley y la
sentencia tienen mayor importancia y jerarqua que
el inters particular del individuo. La sociedad y el
Estado no podran subsistir si el cumplimiento de la
ley quedase al arbitrio del individuo y no se recono-
ciese la validez de la sentencia j udi ci al. Estas ideas
permiten afirmar que SCRATES es uno de los pri me-
ros filsofos en subrayar la certeza y seguridad jur-
dicas, de tanta importancia en el actual Estado de de-
recho.
Ahora bien, por qu se debe obedi enci a a la ley?
En primer lugar, para Scrates, entre la Polis y cada
ciudadano hay un "convenio" libre, tcito, conf orme
al cual se debe respeto a la ley a cambi o de la protec-
cin y seguridad que ella brinda a todos, esto es, se
recibe ms de lo que uno da. En segundo lugar, las
leyes del Estado sirven para organizar la vida indivi-
dual y colectiva. Sin la ley no seran posibles la fa-
milia, el matrimonio, la educacin, la cultura, etctera.
El desconocimiento de la ley y de la sentencia traeran
como resultado el caos, la "subversin de la ciudad
toda entera" como di ce SCRATES por boca de PLATN.
Por esto, SCRATES se somete sumiso a la ley y la sen-
tencia, aun reconoci endo que es vctima de una injus-
ticia,
SCRATES, como nuestro Ci d Campeador, sigue dan-
do sus batallas despus de la muerte. La legitimidad
o ilegitimidad de la condena plantea una relacin en-
tre el individuo y el Estado, entre la ley y la justicia.
Si empre ha habido personas que votan con los jueces
de Atenas y otras en contra. Como di ce JANKLVITCH,
"Scrates se ha vengado de sus acusadores legndo-
les su muerte".
2. HOBBES Y LA OBEDIENCIA AL DERECHO
Co mo se sabe, no exi ste un tratado especi al de
HOBBES para resolver el interrogante anterior: por
qu hay que obedecer al derecho? De ah que deba-
mos hacer un brev si mo rodeo sobre su hiptesis del
origen y fundamento del derecho para aproxi mamos
a una explicacin del asunto, segtn la filosofa j ur di -
ca de HOBBES.
Si gui endo la tradicin filosfica procedente de los
sofistas y SCRATES, HOBBES conceptiia que el "con-
trato soci al" est en la base de la sociedad ci vi l, el
Estado y el derecho, hiptesis que constituye uno de
los aportes ms importantes del vi ej o y nuevo libera-
li smo a la ciencia social y al mi smo ti empo su mayor
l i mi t aci n; en el pri mer caso porque seculari za,
mundaniza, la vi da y el pensamiento, y en el segundo
porque es una hiptesis sin el menor respaldo real,
"una mera idea de la razn", como di ce KANT, que
encubre intereses clasistas de las relaciones sociales,
polticas y jurdicas.
Para HOBBES, los humanos pri mi ti vos son libres,
iguales, gobernados por la "ley de los l obos" (homo
homini lupus), en un estado sin lmites, donde predo-
mina la violencia, el mi edo, la guerra de todos contra
todos (bellum omniun in omnes). Di cho "estado de
naturaleza" que representa al decir de MACPHERSON y
BoBBio una copia disfrazada de la naciente sociedad
de mercado burguesa y las guerras ci vi les europeas
del ti empo de HOBBES fue reemplazado por un "esta-
do soci al " con lmites, que posibilita el orden polti-
co, legal, la paz. Por medi o del "contrato soci al", los
humanos primitivos transfieren sus poderes i li mi ta-
dos y agresivos a un poder tambin sin lmites: el Es-
tado que produce el derecho cuya obedi enci a debe
ser incondicionada.
Entre quines se establece el "contrato soci al"?
Entre los individuos, sin que intervenga el soberano,
que nace del contrato pero no es parte de l. Por es-
to, del "contrato soci al" surge un Estado poderoso en
la Tierra, el leviatn, aquel monstruo fenicio que evo-
ca la Bi bli a (Job, 41) para dar la imagen de una poten-
ci a a la que nada se resiste. Segtn HOBBES, debi do a
esta circunstancia, los subditos deben una obedi enci a
absoluta al soberano, que no contrae obli gaci n di s-
tinta con ellos que la de darles proteccin.
El Estado es el titular del monopol i o de la vi olen-
cia y la creacin del derecho que de natural pasa a
positivo como un sistema de normas que cobra autono-
ma frente a la moral, las tradiciones y las costumbres.
Ese derecho positivo se reduce a la ley del Estado, el
tnico derecho es el oficial, que debe ser obedeci do
de manera absoluta e incondicionada por los ciuda-
danos porque tienen que respetar el "contrato soci al"
a diferencia de lo que ocurre con el soberano que solo
est obl i gado a respetar las leyes divinas.
En suma, la obedi enci a al derecho radica en el "con-
trato soci al", que es un contrato de sumisin al sobe-
rano. En HOBBES, el soberano nicamente tiene el
deber de garantizar la proteccin poltica, jurdica y
social de los ciudadanos; s es incapaz de ofrecer ta-
les garantas, estos quedan liberados de todo tipo de
obediencia. Este es el tnico caso de reversibilidad
del "contrato soci al " que devolver a a cada uno la irre-
vocable transmisin del derecho natural hecha al Es-
tado. El debilitamiento del Estado, esto es, la inca-
pacidad de ejercer un poder absoluto sobre los ciuda-
danos, termina destruyendo la sociedad ci vi l, el Esta-
do y el derecho y devol vi endo a los subditos a la anar-
qua del "estado de naturaleza".
3. LOCKE Y LA OBEDIENCIA AL DERECHO
Si gui endo la i deol og a dominante de la poca, L O-
CKE como HOBBES, parte del "estado de naturaleza" y
del "contrato soci al " para explicar el origen y funda-
mento de la sociedad ci vi l, el Estado y el derecho,
pero desde una concepci n diferente orientada por
un sistema tridico que va del "estado de naturaleza"
pac fi co, pasa al "estado de naturaleza" bl i co para
llegar, mediante el "contrato soci al", a la "soci edad
ci vi l " con Estado y derecho.
Para LOCKE en el "estado de naturaleza" pri mi ti vo
a diferencia del ideado por HoBBES.de tipo beli coso,
los hombres vi ven en paz, libres, iguales, como pro-
pietarios independientes guiados por las "l eyes natu-
rales" de orden racional e inspiracin divina. A pe-
sar de estas garantas, a di cho estado le faltan los j ue-
ces imparciales y los legisladores que establezcan nor-
mas jurdicas. Por esto, con frecuencia surgen con-
flictos y guerras entre los hombres, que a veces actan
de manera irracional dando lugar al "estado de natu-
raleza" bli co que altera el disfrute de la propiedad,
la libertad, la igualdad y la paz frente a lo cual de-
ciden vi vi r integrados en una "soci edad ci vi l " con
Estado y derecho, decisin fundada en un "contrato
soci al".
Ese "contrato soci al " que legi ti ma el Estado y el
derecho es diferente al que orienta la vida del mari-
do y la mujer, el amo y el escl avo, el padre y el hi j o,
porque el pri mero se produce entre seres libres, ca-
paces, que forman la mayor a de la comuni dad. El
"contrato soci al " se ri ge por el pri nci pi o de la ma-
yor a, no es un contrato de sumi si n como el de
HOBBES, se trata de un mandato popular que como
tal debe obedecerse. Los humanos entregan sus de-
rechos naturales ori gi nari os para obtener de la " so-
ci edad c i v i l " y su Estado unos derechos posi ti vos
que los mejoren. La obedi enci a al derecho tiene su
razn de ser en el "contrato soci al " fundado por la
mayor a ciudadana. Si se vulnera esa mi si n enco-
mendada, la mayor a puede revocar el mandato y
di solver el gobi erno. Estamos, pues, en pleno li be-
rali smo pol ti co que produj o tantas revoluci ones en
los si glos X VI I I y X I X , comenzando por la ameri -
cana y la francesa.
Ahora bien, si el fin de crear la "sociedad ci vi l " es
salvaguardar tos derectios naturales, la entidad encar-
gada de regular su proteccin es la ms importante.
Esa funcin conresponde al poder legislativo creador
del derecho que debe obedecerse porque procede del
poder "supremo, sagrado", cuya misin es positivizar
y garantizar el derecho natural. Subordinado al legis-
lativo est el poder ejecutivo que se ocupa de aplicar el
derecho, junto a los dos se halla el federativo encarga-
do de las "relaciones internacionales". Sorprende que
el fi lsofo no se haya detenido en el poder judicial,
que lo integra como apndice del ejecutivo.
El asunto de la "di soluci n" del gobi erno y el consi-
guiente desconoci mi ento del derecho es una proble-
mtica de mucho inters en LOCKE, porque permite a la
mayora ciudadana rebelarse contra los errores del eje-
cutivo o de las leyes. Seala LOCKE, que el primer
caso de "di soluci n" del gobierno se origina cuando el
soberano acta desoyendo las leyes del Parlamento o
varindolas. El segundo caso cuando el ejecutivo no
aplica las leyes y el tercero cuando el soberano atenta
contra la vida, propiedad, libertad o igualdad de los
subditos. En todos los casos la oposicin at poder
poltico se justifica y cabe la desobediencia al derecho.
4. ROUSSEAU Y LA OBEDIENCIA AL DERECHO
ROUSSEAU retoma las ideas de "estado de natura-
leza", "contrato soci al " y "estado ci vi l " empleadas por
HOBBES y LOCKE para dilucidar la gnesis y la base del
orden social, poltico y jurdico, que acabamos de ver,
pero dotndolas de nuevos y mejores contenidos con-
ceptuales que pasamos a resumir con suma brevedad.
Para ROUSSEAU, el "estado de naturaleza" es una
especie de "edad de or o" de la humanidad, donde los
hombres vi ven en paz, independientes, libres, igua-
les, piadosos, sin Estado, derecho ni propiedad priva-
da. La salida de tal estado i d li co constituye un largo
proceso durante el cual los humanos adquieren socia-
bilidad, racionalidad y moralidad, pero a costa de una
nueva vi da ci vi l llena de vi ci os, pasiones, agresivida-
des, guerras, desigualdades, creadas por la divisin
del trabajo y el adveni mi ento de la propiedad priva-
da, para finalmente aprobar todos el "contrato soci al"
que posibilita la Repblica, en la cual se aminoran los
problemas humanos, sin que lgi camente desaparez-
can.
Contra HOBBES y LOCKE, el f i lsof o gi nebri no sos-
tiene que proteger la propi edad privada y los dere-
chos y libertades individuales no es suficiente para
constituir ios verdaderos ci mi entos de la sociedad ci -
vil que, adems, debe basarse en la moral, la solidari-
dad, la soberana popular, la educacin. El paso al
"estado ci vi l " consiste en un "contrato soci al" gene-
rali zado en virtud del cual cada hombre se entrega
totalmente a la comunidad, entrega llevada a cabo por
todos, nadie se da a nadie, nadie queda situado abajo
o arriba de los dems, y as todos salen ganando, por-
que lo que se pierde al entregarse es superado con
creces al recibir la entrega de los dems.
En la ci ma del "contrato soci al " gestor de! orden
pol ti co j undi co republicano se halla la "voluntad ge-
neral", que no es la suma de voluntades particulares
ni la de todos ni la del mayor nmero, sino la volun-
tad del pueblo que se expresa en la soberana popular
y en la ley que incorpora el derecho natural, lo positi-
va. Segn ROUSSEAU, la ley participa de un carcter
sagrado; siente hacia ella un respeto reli gi oso. Por
su naturaleza universal, abstracta, impersonal, la ley
es el nico remedi o para el capricho o la arbitrarie-
dad humana. Gracias a Ja ley, todos los humanos
sirven sin tener amos. Por ello, dice ROUSSEAU que
"seran precisos dioses para dar leyes a los hombres"
y compara la cuadratura del crculo al gran problema
de la poltica: "encontrar una f orma de gobi erno que
ponga la ley por encima del hombre". E! valor de la
ley, como el de la "voluntad general" es absoluto; la
ley no cumple solamente la funcin tcnica de prote-
ger los derechos y libertades individuales, y la impar-
cialidad de l os j ueces, va ms all de esta funcin,
encarnando un valor ti co que descansa en la huma-
nidad.
As pues, la ley representada por el derecho positi-
vo une y mueve todo el sistema soci o-pol ti co. De
ah que la obedi enci a al derecho en ROUSSEAU deba
ser absoluta, porque las leyes son la expresin de la
"voluntad general ", procedente del pueblo, leyes que
han sido aprobadas por todos en cuanto ciudadanos.
De otra parte, el derecho tiene que ser obedeci do por-
que constituye una garanta permanente para lograr
ei bien comn y es la sntesis de la fuerza y la conti-
nuidad del "cuerpo pol ti co". " La obediencia a la ley
que nosotros mi smos nos hemos dado es la libertad",
dice ROUSSEAU.
5. ANT GONA Y LA DESOBEDIENCIA CIVIL
HEGEL tiene razn al calificar a la "cel esti al " Ant -
gona como la "figura ms augusta que j ams pisara la
Ti erra", y tambin UNAMUNO, al decir que "es la me-
j or santa del paganismo helni co". Sin duda, ningn
personaje en la antigua literatura gri ega puede com-
pararse con Ant gona, portavoz de la tragedia de amor
y dolor ms bella en el mundo occidental, que repre-
senta al mi smo tiempo un vali oso entramado de ideas
morales, polticas y jurdicas de plena actualidad, no
obstante haberse escrito hace ms de dos mi leni os.
Aqu nos interesa exclusivamente el rico conteni-
do iusfilosfico de la Antgona de SFOCLES, el ate-
niense "ms amable y ms amado", como lo llama
NiETZSCHE. Es bien conoci da la trama literaria de An-
tgona, hija incestuosa de Yocasta y Edi po, en la corte
de su to materno Creonte, que ha subido al trono tras
la desaparicin de dos hermanos de ella. Poli ni ces y
Eteocles, quienes murieron combati endo entre s por
el reino. Creonte decreta bajo pena de muerte dar
sepultura a Poli ni ces, orden legal que desobedece An-
tgona, basada en las leyes divinas que estn por en-
ci ma de las humanas, por razones filiales y el dere-
cho inviolable de la sepultura. Ant gona reconoce su
"cri men pi adoso" y prefiere ahorcarse antes de la con-
dena; luego vi ene el suicidio de su prometi do Hemn,
hijo de Creonte, y el de Eurdice, la cnyuge de este.
Tenemos, pues, un caso excelso de insumisin al
derecho estatal que HEGEL, utiliza muy a f ondo para
conceptuar sobre algunos problemas de la eticidad en
su Fenomenologa del espritu. Para HEGEL, en la
Antgona de SFOCLES, se presenta un conf li cto trgi-
co de intereses ticos entre la ley del Estado y la con-
ciencia, el derecho y el "sagrado amor" filial, que se
aniquilan mutuamente con el triunfe de la "l egi ti mi -
dad" oficial y la derrota de la j oven herona que reco-
noce haber obrado mal. La conciencia sucumbe ante
el derecho estatal.
Estos conceptos hegelianos de obediencia irrestricta
al "derecho posi t i vo" no se avienen con las teoras
modernas de ta desobedi enci a ci vi l , la obj eci n de
conciencia, el deli to pol ti co, el derecho de resisten-
cia o la accin revolucionaria. Dnde ubicar el caso
de Antgona en ta actualidad? Hay que descartar los
tres ltimos porque la protagonista de la tragedia no
bu sea derrocar a su t o Creonte. En cambi o, el inmor-
tal personaje sof ocleano bien puede encuadrarse en
la desobediencia civil o en la objecin de conciencia.
Pref eri mos incluir a Antgona dentro de la desobe-
diencia civil porque su conducta es una forma atpica
de participacin en poltica, pblica, no violenta, que
reconoce el casti go as impida la condena, sin cues-
tionar el orden constitucional, sobre la base de tas le-
yes divinas equivalentes al posterior "derecho natu-
ral". La desobediencia civil de Ant gona no es un
acto privado, como ocurre en la objecin de concien-
cia, sino un acto contra una normativa jun'dica injusta.
Se trata de una conducta en favor del derecho justo
que Ant gona paga con su propia vida como verdade-
ra precursora de la desobedi enci a ci vi l, cuya teora
apenas se esboza en la centuria pasada por obra de
THOREAU. El gesto bizarro de Ant gona hace prevale-
cer el derecho justo frente a la ley positiva, la conci en-
cia tica frente al poder pol ti co. El postulado de
legalidad de Creme queda menguado por la conci en-
cia de Ant gona que opone la verdad sin poder a un
poder sin verdad.
6. THOREAU Y LA DESOBEDIENCIA CIVIL
HENRY DAVID THOREAU es conoci do mundialmente
no tanto por su volumi noso Diario cuanto por su bri-
llante optsculo Sobre el deber de la desobediencia
civil, de gran repercusin en la tica, el derecho o la
poltica actual y de notable influencia sobre persona-
j es histricos como GANDHI, quien en carta a F. D.
ROOSEVELT le confesaba que su vi da haba sido deter-
minada por dos norteamericanos, THOREAU y EMERSON.
La vi da y obra de THOREAU son de enorme ri queza
espiritual, sin que podamos ahora ni siquiera resear-
las. Nos basta decir, con HENRY MILLER, que el pen-
sador de Concord es " l o ms raro de encontrar sobre
la faz de la tierra; un i ndi vi duo". En ef ecto, THOREAU
es en Amri ca ei defensor por excelenci a de la con-
ciencia individual y el campen de la desobediencia
civil. Adems es el precursor de los ' verdes' como
ecologi sta convenci do y practicante, e] que elogi a el
"derecho a la pereza" antes que LAFARGUE, el que ata-
ca al imperialismo norteamericano en su apogeo del
si glo X I X , el que lucha contra los esclavistas y racis-
tas antes de los movi mi entos modernos. Su talante
libertario que predica " como nica riqueza la vi da",
que se declara "asesi no del Estado", que considera
"el mejor gobi erno al que no gobierna en absoluto",
que sentencia "a mayor riqueza, menor vi rtud", lo ubi-
ca como ardiente luchador de causas radicales, utpi-
cas, perdidas, pero llenas de justicia.
Aqu nos interesa su opsculo sobre la desobedi en-
cia ci vi l, cuyo trasfondo histrico es la guerra de los
Estados Uni dos contra Mxi co (1846-1848) , uno de
los primeros actos imperialistas del ' veci no' del nor-
te, que hi zo exclamar a BENITO JUREZ. " Pobr e Mxi -
co, tan lejos de Di os y tan cerca de Estados Uni dos! ",
frase que bien puede aplicarse a todas nuestras tierras
latinoamericanas. Con el pretexto de supuestas of en-
sas de los mexi canos, Estados Uni dos les declara la
guerra, toman Veracruz, roban casi la mitad de su te-
rritorio e imponen la paz de Guadalupe Hi dal go.
A THOREAU le indigna esta agresin, los trucos y la
prepotencia imperialista de su patria contra un pas
veci no y prefiere ir a la crcel antes que pagar el i m-
puesto basado en ella, por considerarlo injusto y con-
trario a su conciencia. Esta conducta la apellida " de-
sobediencia ci vi l ", como "deber" moral, c vi co, con-
tra la injusticia, as se halle establecida por norma l e-
gal. Se trata, pues, de una accin pblica, ilegal, no
vi olenta, que no ataca el orden constitucional, que
acepta la sancin jurdica y apela a valores ticos su-
periores. THOREAU esboza la teora de la desobe-
diencia ci vi l, expresin acuada por l. Es cierto que
no sistematiza la desobediencia civil en su obra, don-
de resplandece su conci enci a militante antilegalista,
antigobiernista y antiestatista muy cercana al anar-
qui smo; pero ella, fuera de ser la precursora de esta
teora, conti ene las bases de su conceptuali zaci n
posterior y de su desarrollo libertario, que muchos
han tergiversado. Como veremos ms adelante, la
desobedi enci a ci vi l tiene que vol ver a nutrirse en la
vi da y obra de THOREAU, porque como l mi smo es-
cribe; "Baj o un gobi erno que injustamente condena a
la gente a la crcel, el verdadero lugar de un hombre
justo es la crcel",
7. GANDHI V LA DESOBEDIENCIA CIVIL
Otro de los grandes precursores de la desobedi en-
cia civil es GANDHI, el espritu ms puro, noble y va-
liente de la historia hind en nuestro si glo agni co,
cuyo solo nombre evoca amor por la verdad, paz in-
terior, no violencia, al mi smo tiempo que "anarqua
pura", batalla incansable y desobedi enci a ci vi l. Con
razn di ce de Mahatma (Alma Grande) GANDHI, el
sabio EINSTEIN: " Qui z las generaci ones venideras
duden alguna vez de que un hombre semejante fuese
una realidad de carne y hueso en el mundo". Cierta-
mente, GANDHI hi zo posible que la humildad, el amor,
la no violencia, la verdad o la desobediencia civil fue-
ran ms poderosos que los i mperi os, eri gi ndose en
su riempo como portavoz de la conci enci a humana.
"Este hombre, afirma JASPERS, persegua lo i mposi -
ble: hacer poltica con mtodos no vi olentos, y obtu-
vo un resonante xi to. Se hi zo, pues, posi ble lo im-
posi bl e?".
Co mo acabamos de ver, GANDHI se declara disc-
pulo de THOREAU especialmente en la desobedi enci a
ci vi l, el anfiestatismo y la valoracin de la conci enci a
individual, pero sus tesis contienen profundas y com-
plejas races religiosas, a diferencia del pensador lai-
co norteamericano. El santo y mrtir oriental, como
bien dice ROLLAND: "es reli gi oso por vocaci n y pol -
fico por necesi dad". Para GANDHI la vi olaci n de las
leyes injustas constituye un deber irrenunciable de
fundamento reli gi oso, con diversos matices que van
desde la resistencia pasiva al satyagraka, de la no
cooperaci n a la desobediencia ci vi l, mediante requi-
sitos y procedi mi entos muy compli cados.
Segtn el Mahatma, la desobediencia ci vi l es toda
conducta que atenta contra la ley injusta de manera
no violenta, pblica, con amor, humildad, sacrificio,
aceptacin del castigo, simpata y respeto hacia el go-
bernante. GANDHI pregona que el uso de la desobe-
diencia ci vi l no solo es un derecho irrenunciable, sino
por encima de todo, un deber moral. En palabras del
propio GANDHI: " La desobedi enci a ci vi l es un dere-
cho inherente al ciudadano. No puede renunciarse a
l sin dejar de ser un hombre. La desobediencia ci -
vi l, por consiguiente, se transforma en un deber sa-
grado cuando el Estado se ha vuelto i leg ti mo o, lo
que es lo mi smo, corrupto. Y un ciudadano que tra-
fica con dicho Estado contribuye a su corrupcin o
i legi ti mi dad. La desobedi enci a es un derecho que
pertenece a todo ser humano y se transforma en un
deber sagrado cuando surge del ci vi smo o, lo que es
lo mi smo, del amor".
Ahora bien, GANDHI trata de conciliar la accin del
Estado y la libertad individual, la obli gaci n j ur di -
co-pol ti ca y la propia conci enci a ciudadana medi an-
te la desobediencia ci vi l. GANDHI acepta que el ciu-
dadano debe obedecer el derecho estatal, puesto que
tal institucin le permite vi vi r en sociedad. Pero esta
autolimitacin del individuo a su propia libertad en
favor del Estado j ams puede tomarse como absolu-
ta, mxi me cuando ese derecho contenga injusticia.
A la coactividad del derecho injusto hay que respon-
der con muchas firmeza, mediante la desobedi enci a
ci vi l en sus diferentes modalidades.
Esta desobediencia ci vi l, radical e intransigente en
el pensamiento gandhiano, conduce inevitablemente
a la transformaci n de la soci edad, el Estado y el
individuo, tesis que ha sido soslayada por los autores
que se ocupan de conceptuar sobre ella como teora.
En carta al virrey de la India, le di ce GANDHI; " S que
al embarcarme en la desobedi enci a ci vi l correr lo
que podra llamarse un ri esgo de locura, pero las vi c-
torias de la verdad jams se han ganado sin riesgos,
con frecuencia graves". El asesinato de GANDHI prue-
ba su premoni ci n legndonos el valor de su coraje,
la leccin de su verdad y su arma suprema, el amor a la
humanidad.
8, MART N LUTHER KI NO Y LA DESOBEDIENCIA CIVIL
En nuestro campo es ms conoci do MARTI N LUTHER
KI NG como activista y pensador de la desobediencia
ci vi l que su maestro y compatri ota HENRY DAVI D
THOREAU, por su lucha contra el racismo norteameri-
cano. El reverendo KI NG desde su juventud, influida
por el protestantismo, la desobediencia civil y, en cierta
forma por MARX , que lo hi zo "consciente del abismo
soci al", segn di ce l, se dedica a defender los dere-
chos humanos de la poblacin negra estadounidense.
La resistencia pblica, ilegal, no violenta, dirigida por
KI NG contra el raci smo de su pas, lo hi zo acreedor al
premi o Nobel de la Paz en 1964. Como GANDHI, SU
padre espiritual, el reverendo KING muere asesinado
en 1968. Para entender mejor su contienda, convi e-
ne decir algo muy breve sobre el contexto en que se
desarrolla.
Resulta muy contradictorio que los Estados Uni -
dos, iniciadores de la posi ti vi zaci n j ur di ca de los
derechos humanos con las declaraciones de 1776, cuya
cultura poltica inspira la Democracia en Amrica de
TocQUEvi LLE, sea la nacin de mayor racismo en nues-
tro continente. Los negros norteamericanos, que j ue-
gan un papel importante en la i ndependenci a, son
obj eto de la ms odi osa discriminacin racial hasta
bien entrado el si glo X X . Este hecho histrico cons-
tituye una aberracin en la vi da norteamericana que
no desaparece con la Guerra de Secesin (1861 -1865) ,
presentada como un conf li cto en favor de la libertad
de los negros. Los grupos dominantes norteameri-
canos, comenzando por los padres del consti tuci o-
nalismo liberal como JEFFERSON o LINCOLN, se mos-
traron partidarios de la segregacin entre blancos y
negros al sostener la "i gual dad" entre ellos, unidas a
la separacin en todos los rdenes de la vida, llegan-
do a proponer una coloni a negra en Amri ca Central,
o su deportacin al f ri ca.
Esta idea monstruosa la el ev a jurisprudencia la
Corte Suprema de Justicia de los Estados Uni dos en
1896, en el caso Plessy vs Ferguson con la doctrina
iguales pero separados, idea que desapareci gracias
a los combates de la negritud guiada por KI NG.
En sntesis muy apretada, esta es la situacin de
los negros norteamericanos con algunas conquistas
logradas por la NA A CP (Nati onal Associ ati on of the
Advancement of Col ored Peopl e) , cuando entr en
escena la desobediencia civil liderada por KI NG con-
tra las normas injustas, inmorales y antidemocrticas
del racismo yanqui. Para KI NG la resistencia no vi o-
lenta es el arma ms poderosa y efectiva de oposi ci n
a las normas racistas. Di ce que en su pas "el dere-
cho necesita ayuda" y agrega: "cuando las cosas lle-
gan a ser tan malas e injustas se requiere de la de-
sobediencia ci vi l para llamar a la realidad a nuestros
oponentes. Esta desobediencia es distinta de la que
practica el Ku Kl ux Klan, que es tpicamente i nci vi l".
Para combati r las normas racistas, KI NG apela a
varias modalidades peculiares de la desobediencia civil
como el boicot, las sentadas, las huelgas, las marchas,
el debate judicial, sin el menor asomo de vi olenci a,
hasta obtener la victoria que posibilita la aboli ci n de
las normas segregacionistas en todo el territorio nor-
teamericano, aunque a veces se producen brotes ra-
cistas, pero ya sin el respaldo legal. El magni ci di o
de KI NG, precedi do por el de KENNEDY, no fue en vano,
lo mi smo que su desobediencia civil. Es justa la fra-
se de PHILIP RAUDOLPH, compaero de lucha de KI NG,
al decir que "es el mejor lder moral del pas en su
t i empo".
CAPTULO I I
L A OBEDI ENCI A A L DERECHO
1. EL PROBLEMA DE LA OBEDIENCIA AL DERECHO
Nadi e discute la obediencia al derecho, salvo algu-
nos anarquistas, pero como vi mos antes la pregunta
clave es por qu debe obedecerse? Esta pregunta y
sus respuestas resumen siglos de reflexin iusfilosfica
y de experiencias histrico-polticas, desde la apari-
cin del derecho en la sociedad ci vi l. Aqu no vamos
a pasar revista a todas las tesis que explican la obedien-
ci a al derecho, ni siquiera a la mayora de ellas; nos
limitamos a resear unas pocas que han tenido impor-
tancia en el horizonte j ur di co-pol ti co del mundo oc-
cidental.
Los primeros en elaborar una alabanza al deber de
obedi enci a al derecho son los antiguos gri egos, me-
diante rodeos alrededor del concepto de justicia, que
inicialmente entienden en conexi n con todo el Ser
csmi co y social; luego lo concepttan como centro y
base de toda ta vi da individual y colecti va al interior
de la polis. Hay que defender la ley como las mura-
Has de la ciudad, di ce HERCLITO. Y este es el punto de
partida de toda reflexin acerca del derecho y del lugar
que ocupa en nuestro mundo filosfico moderno.
Con el cristianismo se produce un viraje en el con-
cepto de la ley que se supone originada en Di os. La
teolog a cristiana ofrece otra respuesta a nuestra pre-
gunta. El ser humano debe, ante todo, obediencia a
Di os y no al derecho. Sin embargo, cuando la ley hu-
mana se inspira en el Di os del cristianismo riene que
obedecerse, porque procede de l, sin reservas, a no
ser que el legislador vi ol e los designios divinos.
Con el advenimiento de la modernidad fundada en
el Renaci mi ento, la Ref orma Protestante, el Iluminis-
mo, la Ilustracin, se i mpri me un nuevo gi ro al con-
cepto del derecho y su obediencia. De aqu arrancan
las teoras que ven en el derecho una obra humana,
una suma de esquemas legales del individuo, la soci e-
dad civil y el Estado, en sus relaciones jurdicas en
todos los rdenes integrativos de la vida personal y
colectiva.
Descartando el concepto teol gi co de la obedien-
cia al derecho, para unos tal obediencia procede del
temor al castigo que imponen las leyes en caso de in-
cumpli mi ento. La obediencia, pues, se reduce al mi e-
do ante las normas jurdicas. Otros sostienen que el
derecho es eminentemente coactividad respaldada por
los aparatos estatales y, por ello, su obediencia se fun-
damenta en tal coactividad. Algunos consideran que
el derecho es fruto del contrato social, que enajena la
voluntad individual a la voluntad general, productora
de la ley. De ah se deriva la obediencia al derecho
frente a la voluntad general, credora del contrato so-
cial.
En la actualidad el asunto de la obediencia al dere-
cho ha tomado un nuevo rumbo conceptual, sin ol vi -
dar las teoras anteriores, sobre la base de la dispu-
tacin entre el deber j ur di co, moral y poltico de di -
cha obediencia, como veremos en las notas siguien-
tes. BENTHAM sintetiza bien el problema al decir; "En
un Estado de derecho cul es el lema del buen ciuda-
dano? Obedecer puntualmente, censurar libremente".
2. ASPECTO JURDICXI DE LA OBEDIENCIA AL DERECHO
El derecho, como institucin social para discipli-
nar, controlar y organizar las relaciones jurdicas del
individuo, la sociedad ci vi l, el Estado y la comunidad
internacional depende de muchos factores de tipo mo-
ral, pol ti co, econmi co, reli gi oso, ecolgi co o tni-
co, determinados en ltima instancia por los intereses
de las clases dominantes. De ah que su obediencia
deba valorarse sobre la base de tales factores, a duras
penas enunciados. Sin embargo, los aspectos que
merecen mayor nfasis ante la pregunta por qu hay
que obedecer al derecho? son los jurdicos, morales y
pol ti cos, debi do a que ellos condensan a los dems.
Comencemos por el aspecto j ur di co. El derecho
forma parte del orden normativo de la sociedad ci vi l
junto a la moral, la reli gi n y los convencionalismos
sociales. Pero su sistema de nonnas difiere del que
rige los rdenes sealados, especialmente por su pe-
culiar coactividad, su procedencia legislativa y las es-
feras de comportami ento que afecta. Esta coactividad
jurdica se ejerce a travs de la violencia legitimada
del Estado que genera la obedi enci a al derecho, sin
reservas en las sociedades cerradas regidas por go-
biernos totalitarios y crtica frente a las sociedades
abiertas orientadas por gobi ernos democrti cos.
Para el posi ti vi smo, el poder de la obedi enci a al
derecho es exclusi vamente j ur di co; nada tiene que
ver con la moral, la poltica o la teolog a. Ese deber
procede del derecho positivo, " como orden supremo
soberano", en palabras de KELSEN. En un breve en-
sayo sobre la pregunta por qu obedecer at derecho?,
KELSEN nos dice que las respuestas iusnaturalistas y
teolgicas suponen un orden superior ubicado por en-
ci ma del derecho positivo, lo cual resulta completa-
mente i lgi co. El derecho positivo es vli do en s,
sin necesidad de acudir a hiptesis metafsicas o reli-
giosas, como el orden natural o di vi no.
Ahora bien, para KELSEN el orden j ur di co se carac-
teriza por su estructura j errqui ca, cuya base es la
Constitucin Pol ti ca; en ella se apoyan las leyes y
rganos que las administran. El deber de obediencia
al derecho se deriva de la existencia histrica de un
orden j ur di co superior; la Constitucin Pol ti ca en el
campo nacional, y en el mundial el derecho interna-
cional. La norma fundante, pues, es la causa de la
obediencia al derecho. Exi ste solamente una obli ga-
cin jurdica de acatar las leyes, ya que ia mera existen-
cia de ellas impone sobre sus destinatarios esa obliga-
cin, en forma coactiva, respaldada por el Estado. En
suma, el deber de obediencia radica en la existencia de
una norma vlida y esta representa la razn necesaria y
suficiente para hablar de ese deber jurdico.
Sin duda, la obediencia al derecho descansa sobre
un deber jurdico prudencial, que no es sino la contra-
partida de la norma legal unida estrechamente a la
idea de sancin; pero reducir tal obediencia a ese de-
ber es dejar el problema sin solucin global, a mitad
de cami no con independencia de su contenido, en for-
mas puras y vacas. Las razones para aceptar el de-
ber legal tienen que buscarse fuera de l, como vere-
mos en seguida.
3. ASPECTO MORAL DE LA OBEDIENCIA AL DERECHO
El tema de las relaciones entre moral y derecho ha
sido siempre una especie de "cabo de las tormentas" a
lo largo de su historia respectiva, que compromete sus
identidades y esferas de accin, los problemas ticos
del derecho o las cuestiones jurdicas de la moral, los
intentos de moralizar el derecho o de legalizar la mo-
ral, las dolorosas experiencias histricas bajo un de-
recho inmoral, o nuestra pregunta por qu hay que
obedecer al derecho? Desde el adveni mi ento de la
modernidad burguesa se ha trazado una lnea fronte-
riza entre moral y derecho. Pero resulta indudable
que el derecho est lleno de conceptos moral es, los
sistemas j ur di cos interiorizan valores ti cos, i nclu-
yen grandes dosi s de moral y de morali dad l egal i -
zada.
Estos enunciados pueden ser suficientes para res-
paldar la tesis que fundamenta la obedi enci a a la
ley basada en razones morales, porque el derecho
conti ene mucha tica. De otra parte, la obl i gaci n
moral que sustenta dicha obedi enci a busca la reali -
zaci n de los postulados de j usti ci a, di gni dad, li -
bertad, i gualdad o paz, ci mi entos de los l l amados
derechos humanos, esto es, de un derecho demo-
crti co y j usto. Si n embargo, GONZLEZ VI CEN sos-
tiene que no es posi bl e establecer un f undamento
ti co para la obedi enci a al derecho aunque s para
su desobedi enci a, porque su obl i gat ori edad moral
no se encuentra en los rdenes soci ales, sino en los
i mperati vos de la conci enci a i ndi vi dual. Adems,
el derecho c omo instrumento t cni co de domi na-
ci n de las clases produce una contradi cci n entre
los intereses de ellas y su pretendi da val i dez gene-
ral, lo cual anula ta obli gatori edad ti ca de obede-
cerlo. Esta i mportante tesis de GONZLEZ VI CEN ha
suscitado una vi va disputa en el mbi to i usf i los-
f i co espaol con parti ci paci n de destacados auto-
res c o mo ATI ENZA, CORTI NA, D A Z , FERNNDEZ,
GAZCON, GUIZAN o MUOUERZA. La mayor a de el l os,
con excepci n del lti mo, def i enden la obl i gaci n
moral de obedecer al derecho, pero al j ust o, demo-
crti co, protector de los derechos humanos. Aqu
no podemos seguir los argumentos de la pol mi ca,
sino li mi tarnos a deci r que comparti mos la tesis de
GONZLEZ VI CEN en cuanto a que el derecho es un
i nstrumento clasista, recordando que MARX no l o
reduce a si mple tcnica de domi naci n sin cont eni -
do ti co, procedente de las ideas morales domi nan-
tes en una soci edad ci vi l determinada.
La obj eci n de FERNNDEZ, al paleomarxi smo res-
tri ngi do y superado de GONZLEZ VI CEN es parcial-
mente vlida. El derecho, segtn el marxi smo, no es
solo un orden interno que regula la conducta huma-
na, i mpuesto por las clases domi nantes, sino tam-
bin un orden interno de cohesi n y control soci al,
una f orma por ahora indispensable de las relaci ones
j ur di cas, cuyo fundamento procede de la moral. El
derecho no se agota ni se reduce a la norma j ur di ca,
como afirman los positivistas que practican el feti -
chi smo de la legali dad. Necesi ta de la moral para
no ser solamente un instrumento represivo de las cla-
ses dominantes. Un derecho sin moral conduce a un
reglamentari smo instrumental. En nuestro t i empo
la ef ecti vi dad del derecho comi enz a a despl egarse
a partir de la li mi taci n al poder estatal, de la subor-
di naci n del Estado a la sociedad ci vi l, mediante el
control de sus aparatos por las clases subalternas,
como alcanza a vislumbrar el j oven MARX. Por t odo
esto, creemos que no of rece duda mantener que s
hay una clara obli gaci n moral de obedecer al dere-
cho que toca a la conci enci a individual c omo i mpe-
rativo ti co.
28 OBEDIENCIAY DESOBEDIENCIA AL DERECHO
4. ASPECTO POLTICO DE LA OBEDIENCIA AL DERECHO
Como vi mos antes, el fundamento de la obedien-
cia al derecho es multicausal. En estas breves refle-
xiones hemos pri vi legi ado tres aspectos de dicha obe-
diencia: la obli gaci n jurdica, la moral y la poltica.
La primera basada en la coactividad, la segunda en la
conciencia individual y la tercera en el poder, a la cual
nos corresponde ahora referi mos. La cuestin de obe-
decer al derecho nos lleva al problema de la legi ti mi -
dad del poder pol ti co, la legitimidad y justificacin
de la autoridad oficial, del derecho y del Estado, so-
bre lo cual descansa dicha obediencia.
La obli gaci n poltica presupone la vida en socie-
dad, la convi venci a con el poder, la necesidad de le-
yes y de una autoridad que las administre, del Estado
que con su violencia legitimada organiza la paz jur-
dica, el reinado del derecho. Para proteger al indivi-
duo, 3 la sociedad civil y a s mismo, aunque, en ltima
instancia, represente intereses de las clases dominan-
tes. Por esto, la obli gaci n poltica como base de la
obediencia al derecho resulta ms compleja que la obli-
gacin jurdica o la moral, con las cuales tiene mucho
en comiin, tanto que para algunos autores se confun-
de con ellas.
Ahora bien, cabe plantearse esa obligacin polti-
ca para todo tipo de poder pblico? Para algunos au-
tores la obligacin poltica de obedecer al derecho tiene
carcter absoluto, porque ella enlaza al individuo con
la sociedad poltica como tal. Hablar de obli gaci n
poltica significa que las personas deben obedecer las
leyes del Estado sin cuestionar sus fundamentos ni el
ejercicio de la autoridad ptblica. La obediencia al
derecho aparece c omo obl i gaci n pol ti ca desde el
momento en que existe el Estado como autoridad so-
berana por encima de la conci enci a individual. Para
esta actitud totalitaria no caben la desobediencia ci-
vi l, la obj eci n de conciencia, ni el derecho de resis-
tencia.
Para otros autores, los nexos entre el individuo y el
poder pblico no son absolutos, y por ello la obliga-
ci n pol ti ca de obedecer al derecho solamente es
posible en un ambiente democrtico y justo, en una
sociedad abierta y libre en la que tal obediencia no
sea el resultado de la i mposi ci n o la fuerza, sino la
respuesta ciudadana al poder basado en el consenso.
Al respecto afirma PASSERIN D' ENTREVES: "Con expre-
sin moderna podramos decir que la primera carac-
terstica de la obli gaci n poltica es la de suponer una
sociedad ' li bre' y ' abierta' : libre en el sentido de que
el comportamiento de sus mi embros deba ser consi-
derado, al menos en hiptesis, un comportamiento au-
tnomo; abierta en el sentido de que deba ser posi ble
a sus miembros, bajo ciertas condiciones, apartarse o
disociarse de la mi sma".
En la actualidad, la obli gaci n poltica de obedecer
al derecho no se produce automticamente por prove-
nir del Estado con su i deolog a de bondad o maldad,
para utilizar las expresi ones de DI AZ. El derecho debe
ganarse el respeto, la obedi enci a dentro de un Estado
popular, democrti co, justiciero, leg ti mo, que reco-
nozca, estimule y garantice los derechos humanos. En
estas condiciones tan lejanas del mundo contempor-
neo, mientras subsistan el Estado y el derecho, la obe-
diencia a las normas legales puede refundir en una
sola obligacin lo j ur di co, lo moral y lo pol ti co.
5. ESTADO Y OBEDIENCIA AL DERECHO
La mayor parte de la historia humana no ha conta-
do con la presencia de Estados para ta organizacin
de la sociedad. La edad filogentica de la especie hu-
mana se calcula en ms de cien mil aos, mientras
que el Estado realmente reconocible solo surge cuan-
do la sociedad se di vi de en clases, aparece la propi e-
dad privada sobre los medi os de produccin, el orden
j ur di co, y se practica el derecho de conquista de te-
rritorios, fenmenos sociales cuyo registro no alcan-
za a los quince mil aos.
A pesar de esta realidad antropolgica se cree que
el Estado es la forma ms importante de la organiza-
cin poltico-jurdica y social creada por los huma-
nos, tanto que PLATN la valora como la representa-
cin de la justicia y la verdad, MAQUIAVELO la presenta
como la " mxi ma autoridad sobre los hombr e" y
HEGEL llega a escribir que es "el cami no de Di os en el
mundo". Es indudable que el Estado tiene una enor-
me importancia en la vi da social e individual, pero
gracias al marxi smo sabemos que se trata de un apara-
to de clase que principalmente defiende y afianza los
pilares del domi ni o econmi co, pol ti co, cultural, so-
cial y j ur di co de una o ms clases, sin olvi dar que
tambin protege los intereses de toda la sociedad. De
lo anterior se deduce que si bien el Estado nace de la
sociedad no coi nci de con esta; como dice ENGELS, el
poder del Estado "se pone por encima de la sociedad
y se divorcia de ella ms y ms", hasta separarse.
En esta reflexin definimos al Estado como un con-
j unto de instituciones gestionadas por una burocra-
cia, para mantener y garantizar, en primer lugar, los
intereses de las clases dominantes, y, en segundo lu-
gar, los de toda la sociedad, instituciones que estn
enmarcadas dentro de un territorio geogrfi camente
deli mi tado y que monopoli za la creacin del derecho
posi ti vo y el uso de la vi olenci a legitimada. Aqu
solamente vamos a destacar el punto referente al mo-
nopol i o de la creacin del derecho positivo para ver
cmo incide tal f enmeno en la obediencia al dere-
cho.
Resulta inconcebible un Estado sin derecho, o, a
la inversa, un derecho sin Estado. Las dos institucio-
nes, siendo distintas, estn estrechamente ligadas en
el sentido de que el Estado produce un derecho, crea
un orden j ur di co, crea leyes que en ltima instancia
expresan la voluntad de las clases dominantes. Sola-
mente el Estado es creador del derecho, que lo hace
valer mediante el uso legi ti mado de la violencia. Por
esto, la obediencia al derecho tiene una naturaleza co-
activa que supone los dos tipos de monopol i o en fa-
vor del Estado: la creacin del orden legal y su apli-
cacin mediante la vi olenci a legtima (jueces, tribu-
nales, crceles, etc.) . La obediencia al derecho, pues,
no procede de su origen di vi no ni del contrato social,
sino de la coacci n de los diferentes aparatos del Es-
tado.
Finalmente, cabe recordar que el Estado por pro-
ducir el derecho, no es siempre un "Estado de dere-
cho". Desde la modernidad hay que tener en cuenta
que " no todo Estado es Estado de derecho", como dice
E. D AZ, institucin caracterizada por el i mperi o de la
ley, la di vi si n del poder pol t i co, la j uri di ci dad de
la vida pblica, la normatividad democrtica. Por
ej emplo, en el Estado absolutista o en el totalitario o
dictatorial no existe el "Estado de derecho", rige la
frase del monarca Lui s X I V: "el Estado soy yo " . En
estas formas de Estado, la obediencia al derecho se
i mpone no solo por la coactividad jurdica, sino por la
fuerza y el terrorismo. La obediencia al derecho debe
darse cuando las normas juridicas sean democrticas,
populares, justas, legtimas, en caso contrario proce-
de la desobediencia.
6. DEMOCRACIA Y OBEDIENCIA AL DERECHO
Democraci a, como tantas otras palabras sustancia-
les de la poltica, incluida ella misma, procede del gri e-
g o por partida doble, resulta de la combi naci n de
demos y kratos, trminos que tienen diferentes signi-
ficados: el pri mero, " pl ebe" , "rdenes i nf eri ores".
"muchedumbre", poblaci n de una poli s; el segundo,
"poder", "gobi erno". Por esto, se define como go-
bierno del pueblo, la mayora, los pobres, desde PLATN
y ARISTTELES.
Esta def i ni ci n clsi ca de democraci a no posee
mucha dificultad conceptual, aunque su reali zaci n
prctica no ha sido posi ble, por lo que dice SARTORI
que "es el nombre pomposo de algo que no exi ste".
En la actualidad, el concepto de democracia se ha com-
pli cado bastante, porque ha experi mentado muchos
cambi os, a partir de su invencin griega, tantos que
MARITAIN expresa "que la tragedia de las democracias
es que no han podi do realizar la democraci a". En
ef ecto, hay democraci a poltica, econmi ca, soci al,
jurdica, capitalista, socialista, popular, totalitaria, par-
ticipativa, etctera.
Sin embargo, tal dificultad conceptual proveniente
de la modernidad, no i mpi de ver que la democraci a
es ahora la institucin ms importante para proteger a
los ciudadanos de los abusos del poder pol fi co, que
les permite un mejor despliegue de sus personalida-
des, que intenta buscar un equilibrio entre pobres y
ricos, que posibilita a todos participar en los asuntos
del Estado y la sociedad ci vi l. Por esto, tiene razn
CHURCHILL al decir que ia democracia es el peor de los
sistemas, a excepci n de todos los dems.
El problema, pues, no es tanto de orden conceptual
cuanto de realizacin prctica. La aplicacin de la de-
mocraci a en el mundo est muy lejos de su concepto
pleno, el de LINCOLN, como gobi erno del pueblo, para
el pueblo y por el pueblo. El futuro de la democracia
en el capitalismo es incierto y precario; para consoli -
darse debe pasar por el socialismo nuevo, y este para
implantar su programa tiene que entrar en la demo-
cracia, como quiere LUXEMBURGO.
Con estos brev si mos comentari os, vol vamos a
nuestra pregunta cl ave sobre la obedi enci a al dere-
cho. Se justicia en la democracia? A pesar de todas
las limitaciones de la democracia "es el gobi erno de las
leyes por excelenci a", como dice BOBBIO. En la de-
mocracia tanto el individuo, como el Estado, la socie-
dad civil y la comunidad internacional deben gober-
narse por las nonnas jurdicas del llamado derecho
positivo, que no provienen de una persona o de po-
cas, sino de la mayora integrada popularmente en me-
di o de las restricciones del capitalismo y de lo que
queda del soci ali smo. Al respecto, manifiesta el au-
tor citado: "Qu cosa es la democracia si no un con-
junto de reglas (las llamadas reglas del j uego) para
solucionar los conf li ctos sin derramamiento de san-
gre? En qu cosa consiste el buen gobi erno, si no, y
sobre todo, en el respeto riguroso de estas reglas?".
En consecuencia, por ser la democracia el mejor
gobi erno de leyes conoci do hasta ahora, segn lo vi s-
to fugazmente, se i mpone la obligacin de obedecer
al derecho posi ti vo creado por este sistema pol ti co,
as se haga valer por la coacci n como todo orden j u-
rdico. A esta razn de gran peso, cabe agregar que si
la democracia expresa la soberana popular y el con-
sentimiento de la mayora, la divisin del poder y la
7. PLURALISMO JURDICO V OBEDIENCIA AL DERECHO
Acabamos de sealar que el Estado nacional es ei
nico que produce el derecho positivo y lo hace cum-
plir, tesis que ha sido predominante en la "ci enci a j u-
r di ca" y en la soci olog a del derecho. Desde hace
poco ti empo, los especialistas han opuesto a la ante-
rior tesis, otra conoci da como pluralismo j ur di co o
legal, consistente en sostener que en la sociedad civil,
j unto con el derecho positivo del Estado nacional co-
existe otro derecho no oficial.
El pluralismo j ur di co siempre ha existido en el or-
denamiento legal, porque la sociedad civil, sus nece-
si dades, formas de poderes e intereses clasistas o
grupales son diferentes, as se trate de una mi sma polis,
civitas, comunidad, rei no, etnia, nacin o localidad,
Y tal pluralidad legal se hace ms patente con las con-
quistas, col oni zaci ones, ocupaci ones, invasiones o
guerras, ocurridas en todo el planeta y en todos los
ti empos. Basta recordar que entre nosotros, en tie-
rras centro y suramericanas, a partir de la conquista y
hasta bien entrada la independencia, coexistieron el
naciente derecho aborigen, el espaol y la legislacin
juridicidad de la administracin, recoge los principios
ms elevados de la moralidad social y hace cumplir
los derechos humanos de todas las generaciones, di -
cha obli gaci n de obedecer al derecho debe acrecen-
tarse y cumplirse puntualmente dentro de un espritu
cr ti co.
de Indias. De otra parte, convi ene agregar que en la
vida social tambin se dan ciertas micronormativida-
des jurdicas de orden legal o no, que son distintas del
derecho oficial, como las existentes en gremi os, etnias,
clubes, mafias, bandas, etctera. Por esto, resulta nada
convi ncente decir que el plurali smo j ur di co es un
asunto caracterstico de la mal llamada "posmoder-
ni dad".
En la actualidad, la tesis del moni smo j ur di co que
predica que el Estado nacional tiene solamente el mo-
nopol i o de la creacin del derecho positivo ha perdi-
do solidez, debi do ent re otras cosas al reconoci -
mi ento ecumni co de los derechos humanos, la globa-
li zaci n de la econom a, la tecnolog a, la ciencia, las
nuevas formas de poderes y luchas nacionales e inter-
naci onal es, el naci mi ent o de un " der echo cosmo-
pol t i co" ideado por KANT. Se i mpone el pluralismo
j ur di co que reconoce y acepta la existencia de varios
ordenamientos legales en relacin, identidad, confli cto
o choque con el derecho del Estado nacional.
La tesis del pluralismo j ur di co no significa intro-
ducir el reino del anarquismo sin derecho oficial ni
Estado, donde el individuo haga su propia legalidad;
lo que se rechaza es el monopol i o del Estado como
creador del derecho posi ti vo, sin negarle su i mpor-
tancia en este moment o hi stri co para toda la vi da
social, privada y ofi ci al; ms aun, no puede descono-
cerse que ahora el derecho estatal sea el de mayor
peso.
En este orden de cosas, cmo opera la obedi enci a
al derecho en el plurali smo j ur di co a duras penas
enunciado? La respuesta es fcil cuando entre el de-
recho oficial y el derecho paralelo haya identidad, por-
que la coerci n j ur di ca que funda la obedi enci a al
derecho se i mpone por partida doble, la del Estado
nacional y la originada por el poder social creador del
segundo derecho. En cambi o, el caso se compli ca si
entre los dos tipos de derecho hay un conflicto, cho-
que, competenci a, porque entonces cabe preguntar
cul derecho debe obedecerse, el oficial o el parale-
lo? En trminos generales, puede responderse que el
derecho positivo del Estado merece mayor respeto,
por su alta jerarqua institucional y, por ello, debe obe-
decerse preferiblemente a otro orden legal. Sin embar-
go, nos parece que el derecho que debe obedecerse es
el justo, el democrtico, el popular, el que contiene
los derechos humano, sea el oficial o el paralelo.
8. RESPETO U OBEDIENCIA AL DERECHO? TESIS DE RAZ
Para cerrar este captulo, vamos a resumir la parte
sustancial de una tesis peculiar de RAZ sobre el pro-
blema de la obedi enci a al derecho. Segn este autor,
no existe obli gaci n de obedecer al derecho "aun en
una sociedad buena, en la cual el sistema j ur di co es
j usto". El deber de obedi enci a al derecho carece de
la importancia que suele darse a tal problemtica, sin
que RAZ abogue por la desobedi enci a anarquista ni
mucho menos desconozca el valor que tiene el dere-
cho en la vida humana. Todo lo contrario, si bien
acepta que puede haber sociedades que no estn go-
bernadas por el derecho, reconoce que si tienen un
sistema j ur di co es el ms importante de la vida so-
ci al, porque constituye el marco supremo y general
dentro del cual se regula la vida humana.
Expone RAZ que "negar que hay obli gaci n de obe-
decer al derecho no es, por supuesto, pretender que
uno debera desobedecer al derecho, ni siquiera que
no tiene importancia si uno obedece o desobedece.
Es negar que existe un argumento general firme esta-
bleci endo como conclusin que si el derecho de un
Estado razonablemente justo requiere de un ciudada-
no de ese Estado comportarse de una cierta manera,
entonces l tiene una obligacin de comportarse as.
L o que es negado es que el hecho de que algo es una
ley crea tal obli gaci n".
Si no hay un "argumento general firme" para apo-
yar la obli gaci n de obedecer al derecho, cabe pre-
guntar como lo hace RAZ: "cul debe ser la actitud
de un ciudadano escrupuloso hacia las disposiciones
jurdicas de una soci edad cuyo sistema j ur di co es,
por lo general, bueno y j ust o?" Para respaldar su
tesis se vale el autor de una analoga entre amistad y
respeto por el derecho; en ambas relaciones se nece-
sitan dos presupuestos: la identidad y la lealtad. En
la primera, la identidad se da entre ami gos que deben
ser leales mutuamente. En la segunda, la identidad
se plantea entre el i ndi vi duo y su sociedad, identidad
que genera un v nculo de lealtad que se manifiesta en
la actitud de respeto por el derecho de la soci edad
ci vi l. Ese respeto vi ene a ser un sustituto de la obe-
diencia al derecho y al mi smo tiempo la base de dicha
obediencia, no a ta inversa. Pri mero est et respeto,
luego la obediencia, Et respeto hacia el derecho tie-
ne un fuerte el emento moral, porque soto procede
cuando el "sistema j ur di co" sea justo y bueno, lo
mi smo que la sociedad donde opere; si el sistema es
"perverso" el respeto no procede. El respeto tam-
bin sirve de fundamento para la autoridad y el Esta-
do, pero por la v a del consentimiento que vale igual-
mente para el derecho.
La tesis de RAZ aparentemente novedosa porque sus-
tituye el deber de obediencia al derecho por el respeto,
fuera de no tener un poder de conviccin para tal reem-
plazo, cae en un moralismo idealista al mantener que el
respeto al derecho se refiere al "bueno y j usto" produ-
ci do por una sociedad con esas mismas virtudes, tan
sumamente escasas en el mundo de hoy y de siempre.
De otra parte, la lealtad personal al sistema jurdico re-
sulta muy vago e individualista, algo as, parodiando a
STRNER, como "el nico y su derecho bueno y j usto".
El soto deber de respetar al derecho por causas ticas
es insuficiente, como acabamos de ver al tratar el as-
pecto jurdico, moral y poltico de ta obediencia al de-
recho, todo lo cual se halla recorrido por la coaccin
clasista del orden jurdico que se impone, con o sin la
voluntad de los asociados. El "consentimiento" como
base de la autoridad, el Estado y el derecho es una nue-
va robinsonada del viejo liberalismo y del actual neo-
liberalismo.
CAPITULO I I I
L A DESOBEDI ENCI A CI VI L
L EL PROBLEMA DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL
Frente a otras formas de lucha contra la injusticia,
la desobediencia civil es un f enmeno moderno, que
prcticamente adquiere vida conceptual con su inven-
tor HENRY DAVID THOREAU, as tenga desde la Ant i -
gedad figuras precursoras, como el caso visto de la
inmortal Ant gona. Sin embargo, esta f orma del di-
senso cuenta con un material bi bli ogrfi co muy ex-
tenso, pero si se examina con cuidado, cabe observar
una gran disparidad de criterios acerca de su natura-
leza, definicin, caractersticas y fines que tal hecho
o derecho cumple en la vi da del individuo, la soci e-
dad ci vi l o el Estado, sin olvi dar la levedad y ambi-
gedad del trmino que se usa para referirse a una
amplia gama de actitudes o problemas, todo lo cual
contribuye a dificultar su cabal entendimiento.
Debi do a estos obstculos conceptuales, para lo-
grar una comprensin adecuada de la desobediencia
ci vi l convi ene hacer unos breves rodeos alrededor de
tan significativa modali dad de insumisin al derecho
y al Estado. Comencemos por sus fines: "frustrar
leyes, programas o decisiones del gobi erno" (BEDAU) ,
"realizar alguna mejora en la soci edad" ( KEATON) ; "re-
di mi r agravi os" ( RI EHM) . SU moti vaci n es luchar
contra la injusticia, la normatividad inmoral o la vi o-
lacin de los derechos humanos. En trminos de SIN-
GER, la desobediencia civil aparece cuando se ha trans-
gredi do el compromiso justo. Su carcter es pbli co
y abierto, esto es, diferente a la desobediencia parti-
cular Se acepta voluntariamente el casti go debi do al
desconoci mi ento del derecho. Nunca tiene naturale-
za violenta, apela a principios neos superiores para
obtener los cambi os de normas ( RAWLS) , O a ideas re-
ligiosas ( GANDHI ) . Se trata de una forma atpica de
participacin en poltica que reconoce la legitimidad
y legalidad del orden establecido (HABERMAS) .
El trmino ci vi l puede entenderse como acto ciu-
dadano, no militar, pbli co, indicador de objetivos que
aspiran a introducir cambios en el sistema porque afec-
tan derechos o libertades, o como opuesto a inciviliza-
do. En esta forma de lucha desaparece la obli gaci n
de obediencia al derecho y se reemplaza por la obli -
gaci n de su desobedi enci a para una normati vi dad
injusta, ilegtima o invlida. Como di ce PECES-BARBA:
" La falta de las razones que justifican la obediencia
son las razones que a su vez justifican la desobedi en-
ci a".
Finalmente, cabe recordar que para la tesis totali-
taria que sostiene la obediencia al derecho sin lmi-
tes, resulta inaceptable la desobedi enci a ci vi l. En
cambi o, para la tesis democrtica dicha desobedi en-
cia tiene plena operati vi dad, aunque algunos creen
que en esta forma de gobi erno es un hecho malsano
contra el Estado y su orden j ur di co-pol ti co. En todo
caso, puede afirmarse que el poder democrti co f o-
menta la obedi enci a al derecho y desalienta su des-
obediencia, mientras que el poder totalitario crea toda
clase de subversin al orden j ur di co-pol ti co, inclui-
da, claro est, el de la desobediencia ci vi l.
De la justificacin atinente a la desobediencia ci vi l
nos ocuparemos en seguida, siguiendo la mi sma me-
todolog a utilizada para la obediencia al derecho, es
decir, hablando de un aspecto j ur di co, otro moral y
finalmente, el pol ti co.
2. L A DESOBEDIENCIA CIVIL FRENTE A OTRAS FORMAS
DE INSUMISIN AL DERECHO
Desde el mundo antiguo hasta el contemporneo,
la historia de la desobediencia a la normatividad j ur -
di co-pol ti ca registra varias modalidades, tales como
la revoluci n, el derecho de resistencia, el delito, el
terrorismo, el tiranicidio, el anarquismo o el Satya-
graka. Una de las ms recientes es la desobedi enci a
ci vi l, que aparece con la soci edad moderna. Aqu
vamos a ocupamos de precisar las diferencias entre
ella y las principales formas de insumisin al derecho
posi ri vo.
Sin duda, la desobedi enci a revolucionaria es la ms
importante de todas: no podemos dedi camos a su exa-
men dentro del marco de esta reflexin. Para nuestro
inters acogemos la definicin de MARCSE que di ce:
"Por revolucin enfiendo yo el derrocamiento de un
gobi erno y de una Constitucin legalmente estableci-
dos, por una clase social o un movi mi ento cuyo fin es
cambiar la estructura social y la estructura pol ti ca".
Ni nguno de tos conceptos de esta definicin encaja
con la desobediencia ci vi l, que nunca predica la alte-
racin del orden constitucional, sino que, al contra-
rio, muchas veces busca fortalecerlo cuando ha sido
desvirtuado en sus bases democrticas. La revolu-
cin quiere cambiar violentamente todos los rdenes
integrativos de la sociedad y del Estado, mientras que
la desobediencia ci vi l solamente lucha de manera pa-
cfica contra cierta injusticia, inmoralidad o inconsti-
tucional idad.
El derecho de resistencia tiene antecedentes remo-
tos en la filosofa moral y jurdica. En algunas cons-
tituciones actuales, como la alemana, se consagra ex-
presamente (art. 20, 4) para defender el orden cons-
titucional ante los desafueros j ur di cos a manera de
"l i mi t aci n al soberano l egal ", factor que l o i den-
tifica con la desobedi enci a ci vi l , pero se di sti ngue
de ella porque el derecho de resistencia se establece
en la ley fundamental o norma de normas, puede in-
cluir la vi olenci a en su ej erci ci o y aquella tiene natu-
raleza ci vi l.
Entre la desobediencia criminal y la civil existen
por to menos estas disparidades. La primera no se
realiza para modificar o reformar las leyes injustas,
ni acepta voluntariamente la sancin ni se expresa en
f orma pblica, como sucede con la primera. En el
caso del delito pol ti co, la mayora de las veces suele
ir acompaado de vi olenci a contra el orden constitu-
cional, elemento que j ams figura en la desobedi en-
ci a civil no tipificado como acto punible en los esta-
tutos penales. El delincuente pol ti co no puede asi-
milarse al desobediente ci vi l.
Las distancias de ta desobedi enci a civil con la acti-
tud anarquista, tiranicida o terrorista son muy gran-
des. El anarquismo, en sus variados matices, rechaza
todo compromi so con el Estado, su i deolog a liberta-
ria aspira a una sociedad sin gobernantes ni goberna-
dos, sin autoridad fija y predeterminada, cuyo poder
no trasciende el saber y capacidad moral e intelectual
de cada individuo. Las bases del terrorismo y el tira-
ni ci di o son los actos vi olentos. Por el contrario, re-
petimos, el fundamento de la desobedi enci a ci vi l es
el respeto a la Constitucin democrtica y su repu-
di o al caos y la vi olenci a. De ah que estas tres acti-
tudes tengan muy poco en comn con la desobedi en-
cia ci vi l.
El satyagraka es el trmino acuado por GANDHI y
significa "ensayo j ust o" o "tentativa recta", para i m-
ponerse a la injusticia o inmoralidad de la ley sobre la
base de cuatro votos: pobreza, castidad, resistencia y
verdad. Se trata de una desobedi enci a de profundo
contenido reli gi oso que se opone al derecho injusto o
inmoral como acto sobre todo de purificacin espiri-
tual en concordancia con la ley de Di os. Por esto, se
diferencia de la desobediencia ci vi l, que es un acto
pol fi co, ciudadano, no reli gi oso.
3. L A DERNICN DE LA DESOBEDIENCIA OVI L
Y sus CARACTERSTICAS
No pretendemos dar una definicin nueva de la de-
sobediencia ci vi l, sino describir sus rasgos caracters-
ticos tomando en cuenta los principales autores que
se han ocupado del asunto. La desobediencia ci vi l es
una forma atpica de participacin en poltica que se
expresa en actos humanos, ilegales, pbli cos, no vi o-
lentos, conscientes, que aceptan el casti go, innova-
dores, no destructivos { BOBBIO) , realizados con el fin
de frustrar leyes, programas o decisiones del gobi er-
no (BEDAU) , que reconocen la legi ti mi dad y legalidad
del orden constitucional (HABERMAS), pero que se j us-
tifican tanto jurdica como moral y polticamente.
De esta descripcin se desprenden sus caractersti-
cas esenciales, a saber:
a) Se trata de una participacin pol ti ca que rompe
los moldes tradicionales de esta actividad como son
los partidos, movi mi entos, huelgas, derecho de resis-
tencia, tiranicidio, delito pol ti co. La desobedi enci a
ci vi l, por ej emplo, se lleva a cabo con sentadas, boi -
cots, abstencin de pagar impuestos, marchas, resis-
tencia pasiva, etctera.
b) Sus actos preferiblemente colecti vos son ilega-
les, porque atacan ciertas formas del derecho positivo
vi gente por su injusticia, inmoralidad o inconsiitucio-
nalidad, sin apelar a los procedimientos j udi ci ales para
su modi fi caci n, cambi o o anulacin.
c) Son actos pbli cos, para di ferenci arse de la
desobediencia privada, que se ejecutan abiertamente
con el nimo de llegar a todos los sectores de la soci e-
dad ci vi l y el Estado para dar a conocer la injusticia,
la inmoralidad o la inconstitucionalidad del derecho
positivo. En el caso de GANDHI, este carcter pbli co
j uega un gran papel al considerarlo una exi genci a para
que los desobedientes ci vi les comuniquen a las auto-
ridades sus acci ones futuras, ej empl o segui do por
MARTI N LUTHER KI NG.
d) La no vi olenci a, que algunos consideran una
forma de violencia, es otro rasgo de la desobedi enci a
ci vi l. Esta caracterizacin se compli ca ante la pre-
gunta qu entender por vi olenci a?, problema que a
duras penas podemos enunciar en el sentido de no
solo referiria a la fuerza incontrolada, brutal y destruc-
tiva fsica o psi colgi camente, sino a otras manifesta-
ci ones como privar a alguien de atencin mdi ca,
educacin y trabajo; en pocas palabras, del ej erci ci o
de los derechos humanos. Los actos de desobedi en-
cia civil son precisamente lo opuesto. Son benvolos
y no destructi vos, negoci ables, encaman "vi rtudes
soci ales", grandes dosis de "humi l dad" ( GANDHI ) .
e ) Son actos premeditados que aceptan la i mposi -
ci n de una pena. Lo primero, porque los desobedi en-
tes civiles actan convenci dos plenamente de su cau-
sa justa, y lo segundo debi do a que excluyen la cobar-
da aceptando voluntariamente la pena "por no co-
operar con el mal " ( GANDHI ) .
f ) El obj eti vo de los actos es protestar contra el
derecho posi ti vo ( l eyes, programas, deci si ones guber-
nativas) injusto, inmoral o inconstitucional para frus-
trarlo en su realizacin y obtener su cambi o, modi f i -
cacin o anulacin. Finalmente, con estos actos no
se persigue atacar el orden constitucional democrti-
co en su legalidad y legitimidad. Todo lo contrario,
se requiere remedi ar determinados desafueros j ur -
di copol ti cos.
4. CLASES DE DESOBEDIENCIA CIVIL
En su obra sobre la desobediencia ci vi l, MALEM nos
presenta varias clasificaciones de esta forma de disi-
dencia al derecho, realizadas por los especialistas que
se han ocupado del tema, algunas de las cuales regi s-
traremos aqu, comenzando por la que establece HELD,
considerada segn el autor citado como una de las
ms innovadoras. Para esta autora, la desobedi enci a
civil puede clasificarse de cuatro maneras, teniendo
en cuenta las causas, la finalidad que se persigue y la
justificacin de los actos disidentes.
La primera clase tiene su fundamento en razones
de conciencia para lograr la declaratoria de inconstitu-
cionalidad de la norma jurdica que se desobedece.
La segunda no busca la declaratoria indicada antes,
porque los desobedientes saben que la norma jurdica
es constitucional, pero vi olan dicha norma para obte-
ner su modi fi caci n, debi do a razones de orden mo-
ral o pol ti co, no j ur di co. La tercera se produce cuan-
do la vi olaci n de la norma jurdica es puramente in-
cidental, los desobedientes protestan contra progra-
mas o polticas gubernativas, como contra la guerra.
La cuarta se refiere a la desobediencia civil motivada
en la protesta contra las condi ci ones de pobreza, in-
salubridad, contaminacin, etctera.
GEWIRTH distingue entre una desobediencia civil ab-
soluta y otra relativa. En la primera los desobedi en-
tes protestan sin dejar constancia de la ilegalidad o
injusticia de ta norma jurdica, mientras que en la se-
gunda se argumenta expresamente tales factores que
motivan el desacato. MARTI N diferencia tres tipos de
desobediencia ci vi l segn se ejecute con una finali-
dad poltica si la protesta se di ri ge al Estado o al g o -
bi erno, por moti vos ticos si ellos son de orden moral
o bajo inspiracin revoluci onari a cuando se qui ere
cambi os de fondo en la vi da ofi ci al. Otros autores
di vi den la desobediencia ci vi l en individual que pro-
cede de la conciencia y col ecdva que se origina en los
grupos.
Para concluir, cabe sealar que la disrincin entre
desobedi enci a civil directa e indirecta es la ms co-
noci da en la doctrina. La directa consiste en ta vi ola-
ci n de una norma j ur di ca que constituye el obj eto
de ta protesta. La indirecta se refiere a varios casos:
se vi ola una norma j ur di ca que en s mi sma no es
reprochable, pero tal vi olaci n se hace como discon-
formidad hacia otra norma, o cuando se protesta de-
bido a una injusticia provocada por falta de legisla-
cin o por carencia de una poltica gubernativa co-
rrecta.
Esta clasificacin procedente de los autores norte-
americanos ha sido muy criticada porque no tiene mu-
cha precisin por el lado de la desobediencia indi-
recta ni aporta claridad al problema clasificatorio. Al
respecto, ESTVEZ di ce: " N o puede admitirse la tesis
de que los actos de desobediencia civil se dividen en
dos categoras: desobediencia civil directa y desobe-
diencia civil indirecta. Calificar un supuesto de ' de-
sobediencia civil indirecta' supone afirmar que quien
protesta est utilizando la vi olaci n de la ley de for-
ma exclusivamente instrumental para llamar la aten-
cin sobre el obj eto de su protesta. Esta actitud que
consiste en justificar los medi os por el fin, es i mpro-
pia de la desobediencia civil. Adems, resulta extre-
madamente raro encontrar supuestos que puedan ser
catalogados como desobediencia civil indirecta".
5. L A DESOBEDIENCIA CIVIL Y LOS DERECHOS HUMANOS
La desobediencia ci vi l y los derechos humanos son
problemas propi os de la modernidad que aparecen con
la secularizacin de la tica, el derecho, el Estado y la
democracia. Sin embargo, cabe precisar que los de-
rechos humanos son anteriores a las teoras de la deso-
bedi enci a ci vi l tanto en su f ormulaci n conceptual
como en su positivizacin jurdica. Ms an, la con-
solidacin de dichos derechos constituye el presupues-
to bsico de esta modali dad del disenso. Para la prc-
tica social de la desobediencia ci vi l, pues, se requiere
que los derechos humanos estn consagrados en el
ordenamiento j ur di co posi ti vo, y sin tal instituciona-
tizacin no procede aquella.
En efecto, los derechos humanos tienen una tradi-
cin milenaria desde la antigua filosofa griega, el de-
recho romano clsico y su fusin con la cultura j udeo-
cristiana, adquiriendo su peso espec fi co con los acon-
tecimientos que unlversalizan la historia: el Renaci -
miento, la Ref orma protestante, el descubrimiento de
Amri ca, la Ilustracin, las revoluciones burguesas y
socialistas. Pero, solo en las declaraciones nortea-
mericanas de 1776 se consagran en una normatividad
j ur di ca oficial que se eri ge en el precedente de su
consti tuci onali zaci n, empezando por las f amosas
Cartas Polticas francesas de 1789 y 1793, para al-
canzar mucho ms tarde su internacional izacin en la
Asamblea General de las Naci ones Unidas, el 10 de
di ci embre de 1948, como resultado de la Segunda
Guerra Mundial y la lucha contra el nazifascismo. En
esta fecha tan clebre se produce la Declaracin Uni-
versal de los Derechos Humanos, que recoge sus di -
versas generaciones existentes hasta el momento, lo
mi smo que otras de carcter regional.
Los derechos humanos son un conjunto de ideas
tico-jurdicas que en cada poca histrica, concre-
tan las exigencias de libertad, dignidad, igualdad, se-
guridad, solidaridad, paz y justicia en las relaciones
personales, entre s, con la sociedad civil y con el Es-
tado, ideas que deben reconocerse positivamente por
los ordenamientos j ur di cos y que corresponde prote-
ger a las autoridades nacionales e internacionales.
Como puede verse, por la simple enunciacin de
los valores que integran los derechos humanos, se trata
de uno de los inventos ms significativos de la huma-
nidad, tanto que sin estos derechos resulta i mposi ble
la vida individual y colecfi va en nuestro ti empo. No
obstante el reconoci mi ento planetario de los derechos
humanos, su realizacin prctica se encuentra condi -
cionada por mltiples factores del entramado social
que muchas veces los convierten en utopas.
Por esto Uimo, la desobediencia civil puede j ugar
un papel def i ni ti vo en la ef ecti vi dad de asumir los
derechos humanos como forma de lucha moral, pol -
tica y jurdica, no violenta, encaminada a frustrar las
leyes, decisiones o programas de gobi erno injustos,
inmorales o inconstitucionales que i nevi tablemente
menoscaban estos derechos. Los grandes movi mi en-
tos de desobedi enci a ci vi l desde su i nvenci n por
THOREAU hasta GANDHI o MARTI N LUTHER KI NG, de-
muestran su eficacia en la lucha contra el raci smo, la
guerra, el i mperi ali smo y la vi olaci n de las liberta-
des en todos sus matices. Cuando la dignidad, la igual-
dad, la solidaridad, la seguridad, la justicia o la paz
sean alteradas en su ejercicio, la desobediencia civil
bien puede levantarse como su fiel guardiana. Sin
duda, ella es una aliada muy firme de los derechos
humanos, por su actitud eminentemente pacfica y los
logros obtenidos en su desarrollo histrico.
6, LA JUSTIFICACIN JURDICA DE LA DESOBEDIENCIA
CIVIL
Se puede o no defender jurdicamente la desobe-
diencia ci vi l? He aqu una pregunta de difcil res-
puesta, mucho ms intrincada que la concerniente a
la que interpela por su justificacin moral o poltica,
porque si se acepta el acatamiento a la ley y la des-
obedi enci a civil predica su ilegalidad y admite la i m-
posicin de la pena, resulta muy compli cado darle un
respaldo j ur di co.
Se argumenta que este asunto apenas enunci ado
crea una contradiccin debi do a que el derecho posi-
ti vo no puede, lgi camente, permitir la vi olaci n de
la ley que se supone originada en un contrato social
justo y democrtico. Ni siquiera los actos de desobe-
diencia civil pueden constituirse en excepci ones a la
ley como ocurre con ciertas circunstancias especia-
lsimas que el derecho exonera de culpabilidad como
la fuerza mayor, el caso fortuito, la legtima defensa,
etctera. Dentro de un sistema j ur di co, pues, la ley
no puede justificar la vi olaci n de la ley. En conclu-
sin, no procede la justificacin jurdica de la des-
obedi enci a civil porque i mpli ca un contrasentido.
Para solucionar esta contradiccin, se apela a una
defensa constitucional de la desobediencia ci vi l, en el
sentido de sostener que ella es una especie de estrate-
gi a para obtener la declaratoria de ilegalidad de cier-
tas normas jurdicas. El procedi mi ento se inicia me-
diante actos de desobedi enci a ci vi l, esto es, de actos
que prima facie parecen antijurdicos pero que llevan
a ejercitar los derechos humanos reconoci dos por la
Carta Pol ti ca o por la comunidad mundial. Por ej em-
plo, la desobediencia ci vi l contra el racismo, la guerra
injusta o la vi olaci n de los derechos humanos. En
estas condi ci ones, el problema de la permisividad jur-
dica conduce inevitablemente al asunto de la vali dez
legal. Si se sostiene que las leyes injustas o inmora-
les no son vlidas, caben los argumentos j ur di cos a
favor de la desobedi enci a civil como recurso para lo-
grar su anulacin.
En cambi o, si se argumenta que las normas j ur di -
cas no son automticamente invlidas por moti vos de
injusticia, inmoralidad o inconstitucionalidad, sino que
acerca de su valor deben decidir los respectivos apa-
ratos judiciales, cabe afirmar que la estrategia de la
desobediencia ci vi l afecta la seguridad j ur di ca de un
pas. De otra parte, se arguye que en los pases demo-
crticos existen vas j udi ci ales para demandar la i le-
galidad o inconstitucionalidad de las normas jurdi-
cas, por lo que dicha estrategia puede ser peli grosa e
injustificada j ur di camente.
Descartamos las anteriores consideraciones porque
la desobediencia civil no subvierte el orden democr-
tico, no pone en peli gro el sistema j ur di co, tampoco
incrementa el desacato legal o fomenta la criminali-
dad poltica, Pero el argumento de mayor peso lo
encontramos en la inveterada ineficacia del procedi -
mi ento j udi ci al para modificar la injusticia, la i nmo-
ralidad o inconstitucionalidad, que muchas veces aten-
tan contra l os derechos humanos y por ello se requie-
ren acci ones inmediatas. Co mo bien di ce MARTI N
LUTHER KI NG: " La justicia demorada es jusficia dene-
gada". Por todo esto, la desobediencia ci vi l se justi-
fica j ur di camente como medida necesaria para prote-
ger el orden constitucional de los derechos humanos.
Es al go as como una rebelin en favor del derecho.
7. L A JUSTIFICACIN MORAL DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL
Hemos di cho antes que la desobediencia ci vi l como
acto de transgresin del derecho posi ti vo pretende j us-
tificarse desde varios puntos de vista que nosotros re-
duci mos a tres, sin desconocer que existen otros como
el reli gi oso, tan presente en el pensamiento deGANDHi.
Gran parte del debate sobre la desobediencia ci vi l se
centra en su justificacin moral, que vamos a tratar
en seguida.
Desde Ant gona sabemos que la conci enci a moral
es el mej or soporte de la desobediencia ci vi l; esta con-
ci enci a no puede tomarse c omo un asunto pri vado
porque se trata de un probl ema de moral colecti va
que el derecho injusto altera. Con el iusnaturalismo
t eol gi co y racionalista de la moderni dad se constru-
yen los cimientos morales de la desobediencia ci vi l .
Al respecto nos basta citar a SUREZ, cuando di ce: "Una
vez que consta la injusticia en una ley por ninguna
razn es lcito obedecerla ni siquiera para evitar cual-
quier mal o escndalo". Vale decir, el pensador espa-
ol no solo justifica la desobediencia sino que la i m-
pone como deber moral. En nuestro ti empo, signado
por el reconoci mi ento y efectividad de los derechos
humanos, la base moral de la desobediencia ci vi l se
ha fortaleci do considerablemente. Los movi mi entos
contra el raci smo, la guerra injusta, los bloqueos eco-
nmi cos, las invasiones, los atentados ecol gi cos, etc.,
enarbolan la bandera de la desobedi enci a ci vi l con
fundamentos ticos. La voz de la conci enci a moral
se levanta muy fuerte en gran parte del mundo contra
la injusticia, la inmoralidad o la inconstitucionalidad
de las normas jurdicas.
Ahora bien, en qu consiste esa conci enci a moral
como sostn de la desobediencia ci vi l? El presidente
KENNEDY les deca a sus conciudadanos: " Lo s estado-
unidenses son libres para estar en desacuerdo con la
ley pero no para desobedecerla". L o propi o predi-
can los positivistas con el argumento de que si se vi ve
dentro de un sistema j ur di co es i mposi ble hablar de
normas positivas inmorales o injustas. Sin embargo,
la realidad de Estados Uni dos y del mundo demues-
tra que la anterior tesis es falsa. En un sistema demo-
crtico muchas veces la normatividad legal obli ga a
cometer graves incorrecciones de diferente ndole. El
ciudadano individual puede o no obli garse a luchar
contra el mal incorporado a la ley, pero una posicin
neutral at respecto termina siendo cmpl i ce de la in-
justicia o la inmoralidad.
La conci enci a moral referida a la desobedi enci a
ci vi l significa que no es posi ble quedarse al margen y
observar los graves daos que ocasiona el derecho
injusto; que es un deber ciudadano combatir la i nmo-
ralidad de las nonnas jurdicas dondequiera que exi s-
ta y por cualquier medi o al alcance. La desobedi en-
cia ci vi l como arma no violenta, pblica, abierta, ile-
gal, que reconoce el orden democrti co se justifica
moralmente por su obj eti vo central: luchar contra toda
ley injusta, contra toda poltica incorrecta, contra toda
accin violatoria de los derechos humanos. Frente a
la consigna positivista; la ley es la ley, la desobedi en-
cia ci vi l responde que es admisible siempre y cuando
sea justa, moral, que no vi olente los derechos huma-
nos.
8. JUSTIFICACIN POLTICA DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL
Co mo vi mos antes, el acatamiento al derecho des-
de el punto de vista pol ti co se relaciona estrechamente
con el problema del Estado moderno. L o propi o suce-
de con la defensa poltica de la desobediencia ci vi l.
En ef ecto, el model o de Estado moderno ejerce un
papel definitivo en nuestro asunto. Mientras la mayo-
a de autores justifica polticamente la desobediencia
civil en el sistema totalitario, unos pocos la excluyen
de manera radical cuando ella se realiza dentro del
marco del Estado social y democrtico de derecho.
Los argumentos que utilizan para rechazar la des-
obediencia civil son, en esencia, tres: la participacin
legislativa de la comuni dad ciudadana en las corpo-
raciones productoras deJ derecho posi ti vo, mediante
el proceso electoral y el j uego pol ti co de todas las
personas para acceder a las entidades gubernativas y
j uri sdi cci onales. Finalmente, la existencia de pro-
cedimientos j udi ci ales para modificar, cambiar o anu-
lar tas normas jurdicas que puedan alterar el sistema
democrtico. Por todo esto, el pensamiento burgus
reacci onari o descarta la desobedi enci a ci vi l c omo
arma poltica en la democracia, y a lo sumo le recono-
ce una actitud moral censurable. Esta argumentacin
se enmarca dentro de la razn fabuladora del contra-
to social o de la ficcin de RAWLS, llamada por l
posicin original, que legaliza y l egi t i mad orden jur-
di copol ti co democrti co.
Para otros autores la desobedi enci a ci vi l solo tiene
efectividad poltica en el Estado social y democrtico
de derecho, pues en el totalitario, fuera de estar des-
cartada, caben otras formas de lucha como la revolu-
cin, el delito pol ti co, el tiranicidio o el derecho de
resistencia.
Cmo justificar pol ti camente la desobedi enci a
ci vi l en un Estado social y democrtico de derecho"!
La respuesta puede ser que ese Estado no se agota en
un sistema j ur di co porque su legi mi dad poltica re-
basa la pura legalidad positiva y, por tanto, como di ce
HABERMAS " no puede exi gi r de sus ci udadanos una
obediencia j ur di ca incondicional, sino cualificada".
Es posible que la legitimidad democrtica produzca a
veces paradjicamente ciertas ilegalidades jurdicas
que necesitan corregirse de inmediato, sin esperar la
lentitud de los recursos judiciales, mediante la rapi-
dez de la desobediencia ci vi l, que as se erige en parte
significativa de la cultura poltica del Estado contem-
porneo y en defensora de su verdadera legitimidad,
como lo prueban muchos casos ocurridos en el si glo
presente.
De otra parte, el derecho y la poltica en una soci e-
dad democrti ca aparecen en conjunto como cons-
trucciones inacabadas que conservan, renuevan o am-
plan el ordenamiento j ur di co, pol ti co, leg ti mo en
las circunstancias cambiantes. Por ello, lo que en
principio se presenta como desobediencia civil puede
resultar despus como el preanuncio de innovaciones
y correcciones de gran importancia poltica. En es-
tos casos, segn el pensamiento de DWORKIN, la des-
obediencia civil de las nonnas jurdicas constituyen
experimentos moral y polricamente justificados; sin
ellos una repblica vi va no puede conservar su capa-
cidad de innovacin ni la creencia de sus ciudadanos
en .su legitimidad.
CAPITULO I V
OBJECI N DE CONCI ENCI A
1. EL PROBLEMA DE LA OBJECIN DE CONCIENCIA
Hemos visto que la pregunta clave de la iusfiiosofa
a lo largo de toda su historia es por qu se debe obe-
diencia al derecho?, e intentamos dar una serie de res-
puestas desde tres puntos de vista: jurdico, moral y po-
ltico. Luego hicimos unas pocas reflexiones en torno
a la desobediencia ci vi l y su justificacin. Ahora nos
corresponde tratar la obj eci n de conciencia teniendo
en cuenta otro interrogante: se puede desobedecer al
derecho positivo sin asumir una actitud ilegal?
Contestar la anterior pregunta en temas conoci dos
del derecho como la leg ti ma defensa, la fuerza ma-
yor o el caso fortuito no ofrece mayor dificultad, por-
que se justifican legalmente tales actos o hechos sin
necesidad de apelar a la conciencia. En cambi o, en
esta nueva modali dad del disenso el asunto se com-
plica debi do a que la objecin de conciencia se califi-
ca como acto insolidario, narcisismo tico, conducta
estatolgica, dilema metafsico, comportamiento
antidemocrtico o privilegio intolerable.
La expresin en su primera parte no tiene comple-
jidad, ya que objetar significa "oponer reparo a una
opinin o desi gni o; proponer una razn contraria a l o
que se ha dicho o intentado". El embrollo surge cuan-
do la objecin va ligada a la "conci enci a", trmino que
en filosofi'a y psi colog a contiene muchos problemas
que, a partir de MARX y FREUD, han levantado varias
"sospechas" sobre su predomi ni o en la vida indivi-
dual, porque para el pri mero " no es la conciencia la
que determina la vida, sino a la inversa: la vida la que
determina la conci enci a"; y para el segundo, ella es
un residuo del psi qui smo inconsciente. Aqu nos in-
teresa en cuanto se refiere al conoci mi ento del bien y
del mal, a la representacin del deber moral y jurdi-
co relacionado con la "conci enci a de s mi smo" den-
tro del entramado social.
La objecin de conci enci a es una forma de desobe-
diencia al derecho positivo fundada en la libertad de
rehusar determinada normatividad por moti vos jur-
dicos, morales o polticos del individuo concreto. Se
diferencia de las otras desobediencias, especialmente
de la ci vi l, con la cual suele confundirse o considerar-
se como una especie de ella. Si la objecin de con-
ciencia fuese una clase de desobediencia civil que se
entrecruza con ella o se superpone en la realidad, no
tendra sentido dedicarle una atencin especfica. Es
cierto que entre ambas hay un parentesco muy cerca-
no, pero como di ce PECES-BARBA, la objecin de con-
ciencia es "una desobediencia regulada por el dere-
cho, con lo cual deja de ser desobediencia para ser un
derecho subjetivo o una inmunidad y supone una ex-
cepci n a una obli gaci n jun'dica, que puede ser, in-
cluso, fundamental. La objecin de conciencia' en
sentido estricto, solo se produce cuando existe esa
j uri di f i caci n".
Tenemos, pues, que el fundamento esencial de la
obj eci n de conciencia radica en estar amparada por
el derecho positivo, a diferencia de lo que ocurre con
la desobediencia ci vi l y dems formas de insumisin
a ese derecho que son completamente ilegales. De
otra parte, la objecin de conciencia no aspira a mo-
dificar, cambiar o frustrar la normatividad sino a desa-
catarla en casos concretos que veremos ms adelante,
pero con su respaldo. En sntesis, esta objecin es un
medi o peculiar de "desobedi enci a" al derecho positi-
vo que no asume una actitud ilegal, por motivos jur-
dicos, morales y polticos.
2. DERMON DE LA OBJECIN DE CONCIENCIA
En otro trabajo, al tratar de la definicin expresa-
mos que ella implica responder a la pregunta qu es
esto? Y que esa respuesta en caso de poder darse,
debe precisar la esencia del ente definido, su concepto,
et uso del trmino que lo contiene fijando su estruc-
tura lingstica de manera clara, adecuada, sencilla,
delimitada, con la mayor fuerza enunciativa posible,
sin rodearlo de elementos superfinos ni tautolgicos.
Debi do a esta complej i dad de la defi ni ci n, resulta
difcil enfrentarse a ella, mxi me en el caso concreto
cuando estamos frente a una expresin compuesta por
dos trminos de gran ambigedad, como son la liber-
tad y la conciencia.
Para sortear el asunto nos serviremos de unas defi-
niciones muy conocidas sobre esta forma peculiar de
disidencia, provenientes de autores que gozan de pres-
ti gi o en la actualidad; RAZ y RAWLS. Para ellos la ob-
j eci n de conciencia es una modalidad de desobedi en-
cia al derecho, que debe diferenciarse de otros desa-
catos por moti vos morales y pol ti cos con el fin de
precisar su concepto. RAZ distingue tres tipos de de-
sobediencia: la revolucionaria, la civil y la objecin
de conciencia. La primera pretende cambiar com-
pletamente el gobi erno o la Carta Poltica, la segunda
frustrar una normatividad jurdica o una decisin gu-
bernativa. En cambi o, la objecin de conci enci a es
"una vi olaci n del derecho en virtud de que al agente
le est moralmente prohi bi do obedecerlo ya sea en
razn de su carcter general" o porque "se extiende a
ciertos casos que no debieran ser cubiertos por l ".
Segn este autor, la objecin de conciencia es "un acto
privado hecho para proteger al agente de interferencias
por parte de la autoridad pblica".
RAWLS tambin distingue varias formas de desobe-
diencia al derecho como la "acci n mi li tante" o la "re-
beli n", que utilizan la vi olenci a en su desarrollo y la
oposicin al sistema pol ti co vi gente. Por el contra-
rio, la desobediencia civil y la objecin de conci enci a
se mueven dentro de la no vi olenci a y los lmites de
"fi deli dad a la l ey", aunque en direcciones distintas.
Para RAWLS la objecin de conciencia consiste en " no
consentir un mandato legislativo ms o menos di rec-
to, o una orden administrativa" que a diferencia de la
desobediencia ci vi l " no es una forma de apelar al sen-
tido de justicia de la mayor a" y por tanto ella "no
consiste en una actuacin ante el f oro pti bli co". La
distincin con la "acci n militante", o la "rebel i n",
que tampoco apelan, segn RAWLS, al sentido de justi-
cia mayoritaria, radica en que la objecin de conci en-
cia no pretende cambiar nada, sino obedecer pasiva-
mente la normatividad.
Para nosotros, la objecin de conciencia es un acto
de una persona humana, individual, ntimo, no vi o-
lento, basado en la libertad de rehusar que contradice
cierta normatividad jurdica, por fidelidad a unos prin-
ci pi os culturales, acto que se reconoce en el derecho
posi ti vo porque no busca su cambi o ni modi fi caci n.
En otros trminos, hay objecin de conciencia cuan-
do un individuo en ej erci ci o de un derecho se niega a
cumplir pacficamente un precepto j ur di co, cuya ob-
servancia le prohibe su ntimo convencimiento. En
la reflexin siguiente analizaremos las caractersticas
de la anterior noci n.
3. CARACTERSTICAS DE LA OBJECIN DE CONCIENCIA
Acabamos de ver en la nocin propuesta que la obj e-
ci n de conciencia es un acto individual, privado, no
vi olento, de fidelidad a unos principios, como forma
peculiar de la libertad de rehusar cierta normatividad
jurdica, libertad que se consagra en el derecho posi-
ti vo porque no pretende su cambi o ni modi fi caci n.
De esta noci n se desprenden sus caractersticas, a
saber:
Se trata de un acto individual, esto es, referido a
una persona concreta que funda el desacato en su pro-
pia conciencia. En la objecin de conciencia, pues,
no cabe la actuacin colectiva. El incumplimiento
del deber j ur di co tiene que ser personal y di recto.
Es imposible la intervencin de otras personas en re-
emplazo del objetor, salvo en casos de representacin
debidamente acreditada.
Es tambin un acto privado, puesto que el objetor
no necesita hacer pblica su conducta entre las dems
personas, debi do a que solo lo afecta a l la norma
impugnada y los principios invocados son de su fuero
interno, de su conciencia, as provengan del entrama-
do social.
La no vi olenci a del acto significa que el rechazo de
cierta normatividad j ur di ca debe llevarse a cabo de
manera absolutamente pacfica, sin oponer una resis-
tencia agresiva. La conducta del objetor solamente
apela a la conciencia.
La fidelidad a unos principios culturales es otro ele-
mento clave de la objecin de conciencia, porque si
no existe tal fidelidad, carece de sustento. Esos prin-
cipios pueden ser de orden moral, ecol gi co, reli gi o-
so o i deolgi co. No estn fundados en un subjetivismo
crata o caprichoso, sino en los derechos humanos.
En este sentido hay que diferenciar los principios te-
ni endo en cuenta la clase soci al, el grupo humano,
la situacin de cada persona, sus creenci as y cosmo-
vi si ones. Esta f i deli dad debe probarse por el obj e-
tor con los medi os que seale el derecho posi t i vo.
Hemos visto que la obj eci n de conci enci a tiene
como presupuesto histrico y l gi co la libertad de re-
husar, conquistada duramente por la humanidad en
muchos siglos de lucha. La garanta y efectividad de
la libertad de conciencia estn muy ligadas a la au-
sencia de coercin legal cuando la norma vulnera los
principios aludidos de la conciencia. En el fondo se
presenta el problema entre el i ndi vi duo y el Estado, la
conci enci a y el poder pol ti co, la obediencia debida y
la subjetividad. A propsito de esto Uimo, hay que
precisar que la obedi enci a debida no es absoluta ni
ciega, sino social y democrtica, inspirada en los de-
rechos humanos.
Sin duda, la posicin de SINGER es ms importante
y amplia siempre que exista un model o de gobi erno
democrti co como el propuesto por l, donde sean
compati bles democraci a y desobediencia. En caso
contrario, creemos que la objecin de conci enci a le-
galizada debe prevalecer sin cortapisas, porque estn
en j uego el individuo y el poder, la conciencia y el
Estado. La verdadera eficacia de la libertad de rehu-
sar se mi de cuando la coactividad de una norma jur-
dica cede ante la objecin de conci enci a fundada en
los derechos humanos.
68 OBEDIENCIAY DESOBEDIENCIA AL DERECHO
4. REPAROS A LA OBJECIN DE CONCIENCIA
Vi mos que la objecin de conciencia se ha califica-
do como un acto insoUdario, un privilegio intolera-
ble, un narcisismo tico o un dilema metafsica. Para
ciertos positivistas, el derecho no puede contener al
mi smo ti empo una negacin del derecho al estilo de
la objecin de conciencia. El derecho es un sistema
de normas coacti vo esencialmente y privarlo de este
elemento carece de sentido, salvo en asuntos que nada
tienen que ver con la conciencia como la fuerza ma-
yor, el caso fortuito o la legtima defensa. En conclu-
sin, esta modali dad de disidencia debe repudiarse en
el orden j ur di co.
Desde otro punto de vista, RAZ so.stiene que en un
Estado representativo puede justificarse el reconoci -
mi ento de algunos casos de obj eci n de conci enci a
por respeto a a autonoma personal y la libertad de
rehusar, pero mantiene sus reservas frente a ella por
considerar que no es la mejor forma de proteger esa
autonoma y libertad. La manera preferible para de-
fender estos derechos es evitar que el sistema j ur di co
incluya en sus normas obligaciones que susciten pro-
blemas de conci enci a a las personas. Por ej emplo, en
la imposicin de las normas militares resulta ms acon-
sejable eliminarlas como obli gaci n que objetarlas.
Para RAZ hay tres razones que fundamentan las re-
servas al derecho de objecin de conciencia: primera,
que se presta frecuentemente al abuso; segunda, que
estimula la duda personal, el desengao y lo que de-
nomi na la "i ntrospecci n mrbi da"; y tercera que
salvo que sea ejercido por una simple declaracin del
objetor, lo cual favorece ms el abuso, su existencia
implica autorizar la intromisin pblica en los asun-
tos ntimos del individuo. Segin RAZ, el conteni do
de la objecin de conci enci a debe ser muy limitado y
la sociedad tiene que exi gi r una contraprestacin a la
persona objetora para autorizarla a ejercer este dere-
cho.
SINGER asume una posicin distinta al sostener que
siempre que sea posible se ha de conceder la objecin
de conciencia. Sin embargo, para este autor dicha
concesi n resulta i mprocedente cuando el ej erci ci o
de la objecin frustra un fin consagrado en una norma
democrtica que se ha proferido en una sociedad ci vi l
donde todos tengan igual poder sin desconocimiento
de las minoras, donde no haya infraccin de los de-
rechos fundamentales para la toma de decisiones. En
una sociedad as se dan buenas razones para la obe-
diencia al derecho y para tomar medidas encamina-
das a evitar que el ej erci ci o de la objecin de concien-
cia impida alcanzar el desarrollo de los fines que el
gobi erno democrtico se proponga alcanzar.
Los asuntos de obj eci n de conci enci a necesitan
estar definidos por el derecho positivo, porque de lo
contrario cabe el ri esgo de atentar contra varios prin-
cipios del ordenamiento j ur di co. Mientras exista el
derecho positivo en la sociedad, la objecin de con-
ci enci a debe sujetarse a l fundada en los derechos
humanos. En todo caso, pues, la objecin de conci en-
cia requiere la positivacin jurdica para su reconoci -
miento y efectividad.
Fi nalmente, el objetor rechaza la norma solo en
cuanto le afecta a su propia persona; se limita a sus-
traerse l mi smo al cumpli mi ento, por motivos de con-
ciencia, pero nunca intenta su derogacin o modi fi ca-
cin en general. El objetor no pretende cambiar nada
del derecho positivo vi gente, sino apartarse de la obe-
diencia a una norma concreta,
5. JUSTIFICACIN JURDICA, MORAL Y POLTICA
DE LA OBJECIN DE CONCIENCIA
Nos vamos a servir del mi smo contexto utilizado al
tratar la defensa de la desobediencia civil para justifi-
car la objecin de conciencia, teniendo en cuenta tres
aspectos conexos; el j ur di co, el moral y el pol ti co.
Por el aspecto j ur di co se justifica la objecin de con-
ciencia en cuanto ejercicio del derecho subjetivo y en
tanto examen de constitucionalidad. Como derecho
subjetivo se constituye en proteccin de la autonoma
personal y la libertad de rehusar todo lo que perturbe
la conciencia individual. Como examen de constitu-
cionalidad significa que la objecin de conciencia pone
a prueba en casos concretos la democracia contempo-
rnea y la efecti vi dad de los derechos humanos reco-
nocidos en las Cartas Polticas y los tratados interna-
cionales.
Ahora bi en, desde el punto de vista del derecho
positivo, la objecin de conci enci a se justifica porque
en su sistema de nonnas queda establecida como ex-
cepci n al cumpli mi ento de un determi nado deber
j ur di co, por ej emplo el del servi ci o militar. Ms an,
esta defensa cuenta con el respaldo en la mayon'a de
casos de la norma de nonnas, es decir, la Constitucin
Poltica (verbigracia, art. 18, de la Carta colombi ana) .
Como sabemos, este valioso aval no lo tiene ninguna
de las otras modalidades de desobediencia al derecho.
Por el aspecto moral, la defensa de la objecin de
conci enci a se centra en la compl ej a polmi ca entre
tica y derecho, porque ella se presenta como un con-
flicto entre una norma j ur di ca que i mpone un deber
y una norma moral que se opone al cumpli mi ento de
este, confli cto que se resuelve aqu en favor de la lti-
ma por su superioridad axi olgi ca; como dice SCAR-
PELLi , en el caso del objetor de conciencia "l a moral
vence sobre el derecho". En otros trminos, la apela-
ci n a ciertos valores ticos preeminentes posibilita
que la conciencia individual inspirada en el entrama-
do social anule la coacti vi dad jurdica. Es evidente
que tales valores son distintos y a veces contienen pro-
blemas reli gi osos, pero en todos los casos se trata de
valores supremos que permiten enunciar las leyes o
decisiones gubernativas y que, por tanto, relevan al
individuo del deber de obedi enci a al derecho. La
historia de la obj eci n de conci enci a hay que verla
como una sucesin de defensas ticas en nombre de
valores supremos e intangibles para la autoridad esta-
tal. El derecho positivo debe ceder ante tales valores
para proteger la moral individual frente al Estado.
Por el aspecto pol ti co, el asunto se compli ca debi-
do a que la mayora de autores consideran que la ob-
j eci n de conciencia es un desacato apol ti co al dere-
cho, por referirse a una actitud por esencia privada
que no busca cambiar la normatividad jurdica sino el
reconocimiento de los valores de una conciencia. Para
nosotros s existe una justificacin poltica de la obje-
cin de conciencia porque en ella se plantea una rela-
cin entre el individuo y el poder, la conci enci a y el
Estado, as tenga carcter personal e ntimo y no per-
siga el cambi o normativo. Recordamos la tesis de
MARX: " N O es la conci enci a de los hombres lo que
determina su ser, sino, por el contrario, es su existen-
cia social lo que determina su conci enci a". Por tan-
to, la conciencia individual no es pura abstraccin sino
una sntesis concentrada de ideas y creencias de la
existencia social, entre las cuales juegan un papel muy
importante las polticas como relaciones de poder en
todos los rdenes. Adems de proteger la tica indi-
vidual, la objecin de conciencia es un acto con re-
percusin colectiva y, en ltima instancia, poltica.
6. ESTADO, DEMOCRACIA Y OBJECIN
DE CONCIENCIA
Como sabemos, el reconocimiento legal de la ob-
j eci n de conci enci a se produce bien entrada la mo-
dernidad, en nuestro si glo que pretende sepultarla con
tendencias confusamente llamadas "posmodernas",
cuando en muchas partes del planeta ni siquiera ha
tenido existencia social. Hecha la anterior precisin
cabe preguntar cules son los factores que posibilU
tan encajar esta f orma de disidencia en la organiza-
cin jurdico-poltica de la sociedad contempornea?
Creemos que principalmente hay dos: por una parte,
las largas luchas sociales protagonizadas por mi les de
personas annimas que han hecho or sus voces con
gran tenacidad y sacrificios ante la autoridad pblica;
por otra, las ideas liberales y socialistas sobre autono-
m a personal y libertad de rehusar todo elemento per-
turbador de conciencia, ideas que hoy estn consa-
gradas en las Cartas Polticas y en los tratados inter-
nacionales como derechos humanos.
Estas luchas se libran siempre contra la autoridad
absoluta que impide que el individuo no sea tal como
es, que lo transforma a la medida de sus necesidades
y penetra en su interioridad, se apodera de l, lo inva-
de y lo utiliza para sus fines en este mundo " ma-
si f i cado" que predijo LE BON en 1895, y que ahora se
halla "gl obal i zado" por la economa, la tcnica, la cien-
cia, las mercancas y los servi ci os. Este tipo de auto-
ridad se da en el Estado absolutista premodemo y en
nuestro ti empo en el Estado totalitario. La obj eci n
de conciencia no tiene cabida en estas formas de Es-
tado, sino en la que se conoce como Estado social y
democrtico de derecho, que entendemos, siguiendo
el pensamiento de MARX, como un Estado que para
realizar la libertad debe supeditarse a la sociedad ci -
vi l, bajo el control de las clases subalternas, el respeto
al individuo y la proteccin de los derechos pol ti cos,
econmi cos y sociales de todos los asociados.
4. Monoarafia 95
Hemos dicho que desde el punto de vista pol ti co
la objecin de conci enci a se plantea como una rela-
ci n entre el individuo y el poder, la conci enci a y el
Estado pero, como acabamos de puntualizar, para que
esta relacin f unci one se requiere que la autoridad
pblica se fundamente en una verdadera democracia
comprendida a la manera lincolniana como el poder
del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, que funda
un mundo en el que las clases, los grupos y los indivi-
duos puedan vi vi r y convi vi r de acuerdo con la efecti-
vidad de todos los derechos humanos en la li bertad,
la dignidad, la igualdad, la seguridad, la solidaridad, la
justicia y la paz.
Se trata, pues, de una democracia por conquistar,
donde la mayor a respete a la minora, la sociedad de
masas respete al i ndi vi duo, que sea verdaderamente
el poder del pueblo sobre el pueblo, pero que al mi smo
ti empo se deje escuchar la voz soberana de la conci en-
cia personal. En este modelo de democracia puede
operar cabalmente la objecin de conciencia; mi en-
tras no exista tal democracia, aquella forma de disi-
dencia debe sujetarse al derecho positivo que la esta-
blece dentro del actual Estado social y democrtico
de derecho vi gente, afortunadamente, en muchos pa-
ses del mundo contemporneo.
7. OBJECIN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR
Son varios los casos de objecin de conci enci a re-
conoci dos legalmente por ciertos Estados contempo-
ranees, ci temos algunos: a declarar la existencia de
Di os, a saludar la bandera, a la enseanza religiosa, al
juramento, al aborto, al seguro obligatorio, al servicio
militar. Aqu solo vamos a referi mos solamente al
ltimo, por su importancia en la vi da individual y co-
lectiva. Comencemos por recordar de paso que en la
historia del rechazo al servi ci o militar tiene mucho
peso la Ref orma protestante en el mundo moderno,
porque en los pases sometidos a su influencia debi do
al valor de la fe individual, se gesta por vez primera la
oposi ci n al reclutamiento sobre la base de la con-
ciencia religiosa que luego adquiere categora jurdi-
ca de derecho personal. Po.steriormente tal actitud
queda secularizada gracias a los movi mi entos mora-
les, polticos y filosficos diferentes a los reli gi osos.
Tambin cabe recordar con la misma li gereza que
la actividad militar desde su aparicin histrica ha
ocupado y preocupado a los pensadores y estrategas,
ya que el poder pol ti co, las clases sociales, la propi e-
dad privada, las ideas y creencias, en fin, todo el esta-
bleci mi ento de la sociedad civil y el Estado necesitan
de las armas para subsistir y reproducirse. No en
vano MAQUIAVELO sostiene que las "buenas armas" son
quiz ms importantes que las "buenas leyes" en los Es-
tados, aunque considera que ambas constituyen los
cimientos de ellos. Sin embargo, la historia registra
que el servicio militar no ha sido siempre permanen-
te ni obli gatori o, pudindose reducir a cuatro situa-
ci ones el asunto: su ausenci a compl eta, la obl i ga-
toriedad, la voluntariedad, la comi si n y la empresa
mercenaria. En la Anti gedad y en la Edad Medi a se
uti li zaron todas ellas indistintamente, teni endo en
cuenta factores econmi cos, sociales, pol ti cos, tec-
nolgi cos o tnicos. El alistamiento f orzoso fue uno
de los sistemas adoptados al final de la Edad Medi a, y
se consoli d en la modernidad.
Con la Revoluci n francesa de 1789, bajo el lema
"la nacin en armas", se cre un nuevo tipo de orga-
nizacin militar. " Todo ciudadano debe ser soldado y
todo soldado debe ser ci udadano", es la consigna lan-
zada en la As ambl e a Const i t uyent e por DUBOI S-
GRANCE. Pobres y ricos, plebeyos y nobles, dbiles y
fuertes se vieron obli gados a enrolarse en la mi li ci a
revolucionaria, con lo que se inici la democratizacin
de los ejrcitos. Con el socialismo se proclam que
las armas deben .servir a los pueblos y fienen que em-
puarlos ellos. Pero al extenderse la obli gaci n del
servicio militar se agudi z al mi smo ti empo el con-
flicto entre los Estados y los grupos pacifistas y anfi-
militares que desemboc en los objetores de concien-
cia o los resistentes a la guerra que rehusan prestar su
concurso a las armas.
El rechazo al servi ci o militar tiene, pues, diversas
fuentes, desde la originada en la Ref orma protestante
hasta las actuales, representadas por la nternacional
de Resistentes a la Guerra, liderada algn ti empo por
EiNSTEiN, o el Movimiento por la Reconciliacin In-
ternacional di ri gi do en su momento por M. L. KI NG y
muchas ms, pasando por distintas tendencias paci-
fistas y antimilitaristas, que van de m sti cos como
ToLSTOi O GANDHI a marxistas al estilo de LEBKNECHT
o la LUXEMBURGO. La objecin de conciencia al ser-
vi ci o militar es una gran conquista, pero de inciden-
cia marginal ante el monstruoso militarismo mundial,
as se haya extinguido en gran parte el bloque socia-
lista. Por ello esta objecin tiene que ganarse la sim-
pata planetaria y el apoyo de toda la opinin pblica.
La humanidad entera debe ser objetora de la guerra
nuclear, el armamentismo, el militarismo. La lucha
por la objecin al servi ci o militar cada da necesita de
mayores espacios j ur di cos, morales y pol ti cos en
nombre de la conci enci a en sus diferentes matices,
fundada en la libertad de rehusar.
8. ESTATUTO JUR[DICO DE LA OBJECIN DE CONCIENCIA
Como vi mos, la objecin de conci enci a es la nica
f orma de insumisin al derecho reconocida legalmente
como expresin a cumplir un deber j ur di co por un
i ndi vi duo determinado, reconoci mi ento que se basa
en la autonoma personal y la libertad de conci enci a
duramente conquistada por las luchas sociales y el pen-
samiento burgus. No se trata, pues, de una conce-
sin gratuita de la voluntad de poder expresada en el
derecho positivo, sino del triunfo de la conciencia in-
dividual signada por los tiempos modernos.
Ahora bien, ese reconoci mi ento j ur di co tiene una
larga tradicin en la historia occidental, especialmen-
te en la objecin al servicio militar que ai comi enzo
se funda en la conci enci a religiosa, mediante dispen-
sas administrativas en favor de las sectas protestantes
para que sus mi embros no fuesen alistados en los ejr-
citos. Solo al despuntar nuestro siglo, el rechazo al
reclutamiento militar empez a reconocerse en algu-
nos Estados en normas jurdicas con rango de leyes y
posteriormente en las Cartas Pol ti cas, tomando en
consideracin distintos matices de la conciencia, bien
sean morales, pol ti cos, filosficos o religiosos. Al
mi smo ti empo, esta modalidad de disidencia se ampli
a otros asuntos puramente personales como la objecin
al juramento, a la enseanza religiosa, al tratamiento
sanitario, a la creencia en Di os, al voto obli gatori o,
etctera. De ah que la objecin de conci enci a si em-
pre haya tenido un estatuto j ur di co procedente del
derecho estatal que se inicia, como acabamos de ver,
con dispensas ad hoc hasta llegar a la ley fundamen-
tal del Estado, la Constitucin Poltica.
Por tanto, resulta incontrovertible el estatuto jur-
di co oficial de la objecin de conciencia desde su apa-
ricin en la modernidad gracias al incremento de la
tolerancia. Lo que disputan los autores es la naturale-
7.a jurdica de dicho estatuto en varios sentidos, a saber:
si se trata de un derecho subjetivo, un "derecho refle-
j o " , una accin procesal, una simple peticin y los con-
siguientes trmites legales que deben realizarse para
asegurar su efectividad. Aqu solo vamos a referimos
al asunto relativo a si es posible el derecho general a la
objecin de conciencia o, por el contrario, si ella debe
estar expresamente reconocida en el derecho positivo
para su funcionamiento en la realidad.
Al respecto, la segunda tesis es la predominante en
la doctrina de los juristas y en los tribunales o cortes
de la justicia judicial, porque argumentan que las ex-
cepciones al cumpli mi ento de las normas jurdicas tie-
nen que consagrarse en ellas para evitar una suerte de
"anarquismo puro", sin olvi dar que para algunos au-
tores el mejor tratamiento de la objecin de conci en-
cia consiste en evitarla, esto es, procurar que no exis-
tan en el ordenamiento j ur di co democrtico deberes
legales que susciten rechazo de un sector de la pobla-
ci n.
Nosotros nos identificamos con la tesis primera que
sostiene el derecho general a la objecin de concien-
cia basado en el poder de la autonoma personal y la
libertad de rehusar, porque ambos son derechos hu-
manos que no pueden violarse por los aparatos estata-
les. Los derechos humanos estn por fuera del rega-
teo poltico o de los clculos de intereses sociales, son
lmites a la vi olenci a legitimada, del Estado o, como
quiere DWORKIN, constituyen "triunfos frente a la ma-
yor a". Somos conscientes de las dificultades del pro-
blema, pero ante el confli cto entre la conciencia indi-
vidual, producto del contexto social, fundada en los
derechos humanos y el Estado democrtico, preferi-
mos la defensajurdica, moral y poltica de la primera
mediante la objecin, ya que tales derechos se hallan
establecidos en la Constitucin, que es la "norma de
normas" de la sociedad ci vi l.
BIBLIOGRAFA
La breve bibliografa que sigue est destinada a toda
clase de lectores, para que profundicen en los temas y pro-
blemas apenas enunciados en nuestras reflexiones sobre la
obediencia al derecho, la desobediencia civil y la objecin
de conciencia. Con ella se pretende ajustarse a un criterio
que haga sencilla y eficaz su consulta de los textos espe-
cializados en torno a tales materias, publicados en lengua
castellana, de fcil acceso para estudiantes, profesores e
investigadores. Se adviene que aqu no incluimos todas
las obras consultadas al escribir las reflexiones, porque he-
mos eliminado aquellas relacionadas con los asuntos de
"filosofa prctica", que las fundamentan en los campos
de la tica, la poltica o el derecho.
AMNISTA INTERNACIONAL: Objecin de conciencia al servi-
cio militar, EDAI, 1991.
ARENDT, HANNAH: "Desobediencia civil", en Crisis de la
Repblica, trad, de G. Solana, Madrid, Edit. Taurus,
1973, pgs. 59-108.
ATIENZA, MANUEL: "La filosofa del derecho de Felipe
Gonzlez Vicen", en Lenguaje del derecho. Homenaje
aGenaroR. Garri, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1983,
pgs, 43-70.
BAY, CHRISTIAN: "Desobediencia civil", en Enciclopedia In-
ternacional de las Ciencias Sociales, edicin espaola,
vol, 3, Madrid, Ed, Aguilar, 1974, pgs. 633-644.
CMARA VILLAR, GERARDO: La objecin de conciencia al
servicio militar, Madrid, Edit. Civitas, 1991.
CORTINA, ADELA: "Sobre la obediencia al derecho", de E.
Fernndez, en Anuario de filosofa del Derecho, Ma-
drid, 1989, pgs. 30-35.
DAZ, ELIAS: De la maldad estatal y la soberana popular,
Madrid. Edit. Debate, 1984.
DwORKEN, RONALD; La desobediencia civil, trad. de Marta
Guastavino, en derechos en serio, Barcelona, Ed.
Ariel, 1984, pgs. 304-326.
ESCOBAR ROCA, GUILLERMO: La objecin de conciencia en
la Constitucin espaola, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1993.
ESTVEZ ARAJO, JOS A.: La Constitucin como proceso y
la desobediencia civil, Madrid, Edil, Trotta, 1994.
FERNNDEZ GARCA, EUSEBIO: La obediencia al derecho,
Madrid, Edit. Civitas, 1987.
GARZN VALMZ, ERNESTO: "El problema de la desobedien-
cia civil", en Derecho, tica y poltica, Madrid, Centro
de Estudios Constitucionales, 5993, pgs, 611-629.
GAZCN AVELLN, MARINA: Obediencia al derecho y la ob-
jecin de conciencia, Madrid, Centro de Estudios Cons-
titucionales, 1990.
GANDHI, MAHATMA: Recopilacin de escritos de Mahatma
Gandhi, trad. de M. Currea, Buenos Aires, Kraft, 1955.
La historia de mis experiencias con la verdad, trad. de
M. Currea, Buenos Aires, Kraft, 1955.
GONZLEZ VCEN, FELIPE; "La obediencia al derecho", en
Estudios de filosofa del derecho. Universidad de la La-
guna, 1979, pgs. 365-398,
GORDILLO, JOS L.: La objecin de conciencia, Barcelona,
Edit. Paids, 1993,
HABERMAS, JRGEN: "La desobediencia civil. Piedra de lo-
que del Estado democrtico de Derecho", trad. de Ra-
mn Garca C en Estudios polticos, Barcelona, Edit.
Pennsula, (988, pgs. 51-71
HOBBES, THOMAS; Leviathan, o la materia, forma y poder
de una Repblica eclesistica y civil, trad. de Manuel
Snchez Sarto, Mxico, Fondo de Cultura Econmica,
1940,
El Ciudadano, trad. de Joaqun Rodrguez Feo, Madrid,
Edit. Debate, 1993.
IBARRA, PEDRO: Objecin e insumisin. Claves ideolgicas
y sociales, Madrid, Edit. Fundamentos, 1992.
JIMNEZ, JESS: La objecin de conciencia en Espaa, Ma-
drid, Edicusa, 1973.
KING, MARTIN LUTHER: LOS viajeros de la libertad, trad, de
P Medina y M. A. Baquero, Barcelona, Edit. Fonta-
nella, 1963.
Por qu no podemos esperar, trad. de J. Romero R.,
Barcelona, Ed. Ayma, 1973.
LANDROVE DAZ, GUILLERMO: Objecin de conciencia, insu-
misin y derecho penal. Valencia, Tirant Lo Blanch,
1992.
LOCKE, JHON; Ensayo sobre el gobierno civil, trad. de Ar-
mando Lzaro Ros, Buenos Aires, Ed. Aguilar, 1995.
MADRID-MALO GARIZABAL, MARIO: La libertad de rehusar.
Estudio sobre el derecho a la objecin de conciencia,
Bogot, Esap, 1991.
MALAMUD Garr, JAIME E.: "Cuestiones relativas a la obje-
cin de conciencia", en El lenguaje del derecho, Bue-
nos Aires, Abeledo-Perrot, 1984.
MALEN SEA, JORGE F: Concepto y justificacin de la des-
obediencia civil, Barcelona, Ed. Ariel, 1988.
MiLLN GARRIDO, ANTONIO: Objecin de conciencia y pres-
tacin social, Madrid, Edit. Trivium, 1992.
MooRE, BARRIKGTON; La injusticia: bases sociales a la obe-
diencia y la rebelin, trad. de Sara Setchovich, Mxi co,
U NAM, 1989.
MUE VEGA, GERARDO: LOS objetores de conciencia, i,de-
lincuentes o mrtires?, Madrid, Edit. Speiro, 1974,
NiNo, CARLOS S.: Etica y derechos humanos, Buenos Ai -
res, EdiL Astrea, 1989.
OLIVER ARAJO, JOAN: La objecin de conciencia al servi-
cio militar, Madrid. Edit. Civitas, 1993,
ORTIZ RiVAS, HERNN A. : La especulacin iusfilosfica en
Grecia Antigua: desde Homero hasta Platn, Bogot,
Edit. Temis, 1990,
Los derechos humanos: reflexiones y normas, Santa Fe
de Bogot. Edit Temis. 1994
PELEZ ALBENDEA, FRANCISCO: La objecin de conciencia
al servicio militar en el derecho positivo espaol, Ma-
drid. Ministerio de Justicia, 1988.
PECELS-BARBA MARTNEZ, GREGORIO: "Desobediencia civil y
objecin de conciencia", en Derecho y derechos funda-
mentales, Madrid. Centro de Estudios Constituciona-
les, 1993, pgs. 373-392.
PLATN: Gritn, trad. de Conrado Eggers Lan, Buenos Ai -
res, Eudeba, 1984.
Apologa de Scrates, trad. de Conrado Eggers Lan,
Buenos Aires, Eudeba, 1971.
QUINTANO RiPOLLs, ANTONIO: "La objecin de conciencia
ante el derecho penal", en Estudios Deusto, nms. 25-
26. Madrid, 1965, pgs. 607-616.
BIBLIOGRAFA 35
QuiROGA LAVI, HUMBERTO: Derecho a la intimidad y obje-
cin de Conciencia, Bogot, Universidad Externado de
Colombia, s\f.
RAMOS MORENTE, MANUEL: La objecin de conciencia.
Mlaga, Ayuntamiento y Diputacin Provincial, 1990.
RAWLS, JOHN; Teora de la justicia, trad. de Mara Gonzlez,
Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 1979.
RAZ, JOSEPH: La autoridad del derecho. Ensayos de dere-
cho y moral, trad. de RolandoTamayo y Salmoral, Mxi -
co, UNAM, 1982.
"Autoridad y consentimiento", en El lenguaje del dere-
cho, homenaje a Genaro R. Garri, Buenos Aires, Abe-
ledo-Perrot, 1983, pgs. 391-424.
Rius, XAVIER: La objecin de conciencia. Motivaciones,
historia y legislacin actual, Barcelona, Edit. Integra!,
1988.
ROUSSEAU, JEAN-JACQUES: El contrato social o principios
de derecho poltico, trad, de Mana Jos Valverde, Ma-
drid, EdiL Tecnos, 1988.
Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigual-
dad entre los hombres, trad. de Jordi Beltrn, Madrid,
Edit. Alhambra, 1985.
SNCHEZ SUREZ, RODRIGO: La objecin de conciencia,
Madrid, Instituto Nacional de Prospectiva, 1980.
SINGER, PETER: Democracia y desobediencia, trad. de Ma-
na Guastavino, Barcelona, Ed. Ariel, 1985.
SFOCLES: Antgona, trad. de Ignacio Granero, Buenos
Aires, Eudeba, 1983.
THROEAU, HENRY DAVID: Desobediencia civil y otros escri-
tos, trad. de Mara E. Daz, Madrid, Edit. Tecnos, 1987.
86 BIBLIOGRAFA
THORF.AU, HENRY DAVID: Walden, Del deber de la desobe-
diencia civil, trad. de Carlos Snchez-Rodrigo, Barce-
lona, Edit. del Cotal, J976.
Desobediencia civil y otros escritos, tx^d. de Flix Garca
Moriyn, Madrid, EdiL Zero, 1985.
VALDUNCIEL DE MoRONi, MIGUEL: Objecin de conciencia y
deber militar, Buenos Aires, Ediar, 1989.
WELLMAN, CARL; "La desobediencia civil", en Morales y
ticas, trad. de Jess Rodrguez Marn, Madrid, Edit.
Tecnos, 1982, pgs. 25-58.
COLECCIN MONOGRAFAS JURDICAS
Primera Serie
1. Naturaleza det proceso de quiebra
UGOROCCO
2. La nueva Constitucin de la URSS (texto y comentarios)
PEDRO PABLOCAMARGO
3. 7 problema y el mtodo de ta ciencia del derecho penal
ARTURO ROCCO
4. Esquema para una teora del poder constituyente
LUIS CARLOS SCHICA
5. Las acciones al portador en et Acuerdo de Cartagena
HERNN ALBERTO GONZLEZ P,
6. La retroactividad de las leyes civiles
RODRIGO NOGUERA BARRENECHE
7. Uso y abuso del estado de sitio
LUZAMPAROSERRANO
8. La posesin
MILCADES CORTS
9. El control de consiitucionalidad y sus mecanismos
LUIS CARLOS SCHICA
10. La personificacin jurdica de las sociedades
GASINO PINZN
! l. Liquidacin de la condena en abstracto
NELSONR.MORA
12. Estudio de las obligaciones naturales
RODRIGO NOGUERA BARRENECHE
13. De los detitos contra el patrimonio econmico
LISANDRO MARTNEZ Z1GA
14. Estudio sobre le secreto profesional
EDUARDO RODRGUEZ RIERES
15. Modernas transformaciones en la teora del delito
RICHARD BUSCH
16. Los derechos de Colombia en el Canal de Panatn
JOS JOAQUN GOR[
17. Variaciones sobre la carta de crdito
ALVARO PREZVIVES
18. Del derecho de autor y del derecho de inventor
PHlLiPPALLFELD
19. IM administracin de justicia en la V.R.S.S.
VV. KULIKOV
20. El delito emocional
ANTONIO JOSCANCINO
21. El nuevo Cdigo Penal ante la siquiatra
ROBERTO SERPA FLREZ
22. La pruel^a
OTTQTSCHADEK
23. El delito de autojusticia
ANTONIO JOSCANCINO
24. Del abuso de los derechos y otros ensaxos
LOUISJOSSERAND
25. Las bases del sistema jurdico sovitico
EL . JOHNSON
26. Obligaciones divisibles e indivisibles en el Cdigo Civil
JORGE PEIRANOFACIO
27. Dos estudios sobre la teora del delito
KARL.HEINZGSSEL
28. Estructura de la mora en el Cdigo Civil
JORGE PEIRANOFACIO
29. Tiene futuro la dogmtica juridicopenal?
ENRIQUE GIMBERNAT O.
30. Las preferencias en las solicitudes de les r^fitm,,
MA N U E L P A CHN M U O Z ' ^ ^ " " " ^ wr cai wi
31. La estructura det orden jurdico
ROBERTWALTER
32. Las teoras puras del derecha
W O L F G A N G S CH I L D
33. Corporacin, criminatidad y ley penal
EDGAR SAAVEDRA ROJAS
34. Carcter exorbitante de la clusula de caducidad
en la contratacin administrativa
J U L I O R O B A L L O L .
35. El detito continuado
JUAN F E R N N D E Z CARRASQUILLA
36. Penas pecuniarias
EDGAR SAAVEDRA ROJAS
37. Evolucin y futuro del derecho procesal
J U AN MO N T E R O A R O C A
38. Manual del prroco
HERNN ARBOLEDA V.
39. La autogestin municipal
J O S T O R R E S V E R G A R A
40. La idea del fin en et derecha penal
F R A N Z V O N LIS2T
41. Delitas fiKincieros (decreta 2920 de J982}
J AI ME B E R N A L CU L L A R y CA R L O S F OSORIO
42. El delito en el arte
BERNARDINOALiMENA
43. La accin en el sistema de los derechos
GlUSEPPECHIOVENDA
44. El defensor en el proceso penal
K A R L - HE I N Z CS S E L
45. Discurso preliminar del Cdigo Civil francs
JEAN-ETIENNE-MARIE PORTALIS
46. Criminologa \ nuevo Cdigo Penal
ALVARO ORLANDO PREZ PINZN
47. Algunas falacias interpretativas de los ttulos-valores
GILBERTO PEA CASTRILLN
48. La accin pauliana
HERNN JARAMILLO VALENCIA
49. Nueva estructura del delito y del error en el Cdigo Penal
MIGUEL YACAMNYIDI
50. Lafiducia en Colombia
GILBERTO PEA CASTRILLN
Segunda Serie
51. Arrendamiento de locales comerciales
JOS FLIX ESCOBAR
52. Rgimen jurdico de a extradicin
M ARCO GERARDO MONROY CABRA
53. Principios constitucionales y legales
de la administracin
LUJS CARLOS SCHICA
54. Cmo nace el derecho
FRANCESCO CARNELUTTl
55. Las miserias del proceso penal
FRANCESCO CARNELUTTl
56. Cmo se hace un proceso
FRANCESCO CARNELUTTl
57. Principios rectores de la nueva ley procesal penal
FERNANDO VELSQUEZV
58. La cara oculta de la droga
ROSA DEL OLMO
59. La prueba en el nuevo Cdigo de Procedimiento Penal
GUSTAVO MORALES MAR N
60. Pacto arbitral v arbitramento en conciencia
GILBERTO PEA CASTRILLN y NSTOR H. MARTNEZ
61. El siglo XIX V las ciencias criminales
FERRANDO MANTOVANI
52. Nuevas tendencias del derecho penal chino
GUILLERMO PUYANA MUTIS
63. Contrato de corretaje en Colombia
GABRIEL CORREA ARANGO
64. Detitos de homicidio
ENRIQUE BACIGALUPO
65. La perspectiva abolicionista
ALVARO ORLANDO PREZ PINZN
66. Arrendamiento de locales comerciales
JOS FERNANDO RAMREZ GMEZ
67. El amparo
IVN ESCOBAR FORNOS
68. El arbitramento en ta legislacin canadiense
LUDWIG KOS-RABCEWICZ
69. La inoperatividad det negocio jurdico
HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA
70. La asociacin de municipios
LUIS FERNANDO LOAIZA
71. El contrato administrativo
JUAN CARLOS RAM REZ GMEZ
72. jLa ucha por el derecho
RUDOLPHVON IHERING
73. Desastre v derecha
LUIS ROBERTO WIESNER
74. Promesa de contrato, opcin y preferencia
ORLANDO LEAL DVILA
75. Fundamentos metodolgicos de la nueva teora det delito
GUILLERMO VILLA LZATE
76. Kelsen en Colombia
LUIS VILLAR BORDA
77. La filosofa del derecho en la posmodernidad
ARTHUR KAUFMANN
78. Las falacias de algunas falacias
BERNARDO TRUJILLO CALLE
79. Ques una Constitucin^
FERDINAND LASSALLE
80. Tres estudios sobre la simulacin
ORLANDO LEAL DVILA
81. ABC de la accin de tutela. Gua prctica y jurisprudencia
GERMN ORTEGA RIBERO
82. Relativismo y derecho
GUSTAV RADBRUCH
83. La polmica en torno a la accin y a la teora del injusto
en la ciencia penal alemana
HANS.JOACHIM HIRSCH
84. La autorregulacin publicitaria en Colombia
CLARA LETICIA ROJAS
85. Sistema normativo de la Constitucin de 1991
;UAN MANUEL CHARRY
86. Postmodemidad y derecho
FERNANDO DETRA2:EGNIES GRANDA
87. Derecho v justicia
RALFDRIER
88. tica mdica y responsabilidad legal del mdico
ROBERTO SERPA F"LREZ
89. Coca-cocana: entre el derecho y la guerra
JUAN BUSTOS RAMREZ
90. De la libertad metafsica al rgimen de las libertades
pblicas
FRANCISCOJ ZULAGAZ.
91. ABC del Cdigo Disciplinario nico
GERMN ORTEGA RIBERO
92. El prncipe
NICOLS MAQUIAVELO
93. La codificacin en la sociedad postmoderna:
muerte de un paradigma?
CARLOS A, RAMOS NEZ
94. El patrimonio de familia
ROBERTO SUREZ FRANCO
95. Obediencia al derecho, desobediencia civil
y objecin de conciencia
HERNN A. ORTIZ RiVAS
96. Del realismo at iriatismo jurdico
MAURICIOA. PLAZASVEGA
97. De los detitos y de las penas
CESAREBECCARIA
También podría gustarte
- Desobediencia Civil y Objeción de Conciencia - Peces-Barba Martínez, GregorioDocumento19 páginasDesobediencia Civil y Objeción de Conciencia - Peces-Barba Martínez, GregorioAnonymous FowAGNg4gAún no hay calificaciones
- Republicanismo e interrupción voluntario del embarazo: Una visión laica de la políticaDe EverandRepublicanismo e interrupción voluntario del embarazo: Una visión laica de la políticaAún no hay calificaciones
- Deber precontractual de información: Límites desde la perspectiva del sistema de derecho romano a partir de la "ignorantia facti et iuris" y la compraventa romanaDe EverandDeber precontractual de información: Límites desde la perspectiva del sistema de derecho romano a partir de la "ignorantia facti et iuris" y la compraventa romanaAún no hay calificaciones
- Derecho, argumentación y ponderación: Ensayos en honor a Robert AlexyDe EverandDerecho, argumentación y ponderación: Ensayos en honor a Robert AlexyAún no hay calificaciones
- De la Constitución a la moral: Conflictos entre valores en el Estado constitucionalDe EverandDe la Constitución a la moral: Conflictos entre valores en el Estado constitucionalAún no hay calificaciones
- El trabajo en argumentación: Identificación de argumentos y evaluación con esquemasDe EverandEl trabajo en argumentación: Identificación de argumentos y evaluación con esquemasAún no hay calificaciones
- La pretensión de corrección del derecho: La polémica completa entre Alexy y Bulygin sobre la relación entre derecho y moralDe EverandLa pretensión de corrección del derecho: La polémica completa entre Alexy y Bulygin sobre la relación entre derecho y moralAún no hay calificaciones
- Cuadrivio: Filosofía europea y derecho romano: Vico, Kant, Savigny, OrtegaDe EverandCuadrivio: Filosofía europea y derecho romano: Vico, Kant, Savigny, OrtegaAún no hay calificaciones
- La constitucionalización del derecho administrativoDe EverandLa constitucionalización del derecho administrativoAún no hay calificaciones
- Temas actuales en derecho y ciencia políticaDe EverandTemas actuales en derecho y ciencia políticaAún no hay calificaciones
- Cervantes, Wilde, Azorín: Cinco estudios de Derecho penal y literaturaDe EverandCervantes, Wilde, Azorín: Cinco estudios de Derecho penal y literaturaAún no hay calificaciones
- Laicidad y libertad religiosa del servidor público: expresión de restricciones reforzadasDe EverandLaicidad y libertad religiosa del servidor público: expresión de restricciones reforzadasAún no hay calificaciones
- El Derecho en acción: La dimensión social de las normas jurídicasDe EverandEl Derecho en acción: La dimensión social de las normas jurídicasAún no hay calificaciones
- Reformas constitucionales: Elaborar, romper y cambiar constitucionesDe EverandReformas constitucionales: Elaborar, romper y cambiar constitucionesAún no hay calificaciones
- El derecho y el ascenso. Cuadernos de según Max Weber. Cuadernos de Conferencias y Artículos N. 60De EverandEl derecho y el ascenso. Cuadernos de según Max Weber. Cuadernos de Conferencias y Artículos N. 60Aún no hay calificaciones
- Concepto y tipos de ley en la Constitución colombianaDe EverandConcepto y tipos de ley en la Constitución colombianaAún no hay calificaciones
- Los intersticios del derecho: Indeterminación, validez y positivismo jurídicoDe EverandLos intersticios del derecho: Indeterminación, validez y positivismo jurídicoAún no hay calificaciones
- Interpretación literal y significado convencional: Una reflexión sobre los límites de la interpretación jurídicaDe EverandInterpretación literal y significado convencional: Una reflexión sobre los límites de la interpretación jurídicaAún no hay calificaciones
- Particularismo: Ensayos de filosofía del derecho y filosofía moralDe EverandParticularismo: Ensayos de filosofía del derecho y filosofía moralAún no hay calificaciones
- La Influencia del Iuspositivismo de Kelsen en la Corte Suprema BrasileñaDe EverandLa Influencia del Iuspositivismo de Kelsen en la Corte Suprema BrasileñaAún no hay calificaciones
- La política criminal mediática: Génesis, desarrollo y costesDe EverandLa política criminal mediática: Génesis, desarrollo y costesAún no hay calificaciones
- Excepciones implícitas e interpretación: Una reconstrucción analíticaDe EverandExcepciones implícitas e interpretación: Una reconstrucción analíticaAún no hay calificaciones
- Constituyentes y constitucionalistas colombianos del siglo XIXDe EverandConstituyentes y constitucionalistas colombianos del siglo XIXAún no hay calificaciones
- Las pretensiones normativas del derecho.: Un análisis de las concepciones de Robert Alexy y Joseph RazDe EverandLas pretensiones normativas del derecho.: Un análisis de las concepciones de Robert Alexy y Joseph RazAún no hay calificaciones
- La política como fundamento de la libertadDe EverandLa política como fundamento de la libertadAún no hay calificaciones
- ¿En nombre de quién?: Una teoría de derecho público sobre la actividad judicial internacionalDe Everand¿En nombre de quién?: Una teoría de derecho público sobre la actividad judicial internacionalAún no hay calificaciones
- La justicia al encuentro de la paz en contextos de transiciónDe EverandLa justicia al encuentro de la paz en contextos de transiciónAún no hay calificaciones
- Estado y ciudadanía: Dos falencias, una alternativaDe EverandEstado y ciudadanía: Dos falencias, una alternativaAún no hay calificaciones
- La reconciliación del Derecho con la razón y las emocionesDe EverandLa reconciliación del Derecho con la razón y las emocionesAún no hay calificaciones
- Derecho de daños, principios morales y justicia socialDe EverandDerecho de daños, principios morales y justicia socialAún no hay calificaciones
- La Dogmática Jurídica Como Ciencia Del Derecho : Sus Especies Penal y Disciplinaria Necesidad, Semejanzas y Diferencias. Universidad Externado de Colombia, 2011.De EverandLa Dogmática Jurídica Como Ciencia Del Derecho : Sus Especies Penal y Disciplinaria Necesidad, Semejanzas y Diferencias. Universidad Externado de Colombia, 2011.Aún no hay calificaciones
- Teoría de la justicia e idea del Derecho en AristótelesDe EverandTeoría de la justicia e idea del Derecho en AristótelesAún no hay calificaciones
- Derecho comparado: Materiales modernos y posmodernosDe EverandDerecho comparado: Materiales modernos y posmodernosAún no hay calificaciones
- Figuraciones contemporáneas de lo absoluto: Bicentenario de la «Fenomenología del espíritu» de Hegel (1807 -2007)De EverandFiguraciones contemporáneas de lo absoluto: Bicentenario de la «Fenomenología del espíritu» de Hegel (1807 -2007)Aún no hay calificaciones
- La teoría de la cláusula exorbitante: El tránsito de la cláusula derogativa a la potestad administrativa contractual en los sistemas de contratación públicaDe EverandLa teoría de la cláusula exorbitante: El tránsito de la cláusula derogativa a la potestad administrativa contractual en los sistemas de contratación públicaAún no hay calificaciones
- Ley Orgánica de Ggarantías Jurisdiccionales y Control ConstitucionalDocumento57 páginasLey Orgánica de Ggarantías Jurisdiccionales y Control ConstitucionalEduardo Castillo MartínezAún no hay calificaciones
- Derecho Procesal ConstitucionalDocumento28 páginasDerecho Procesal ConstitucionalEduardo Castillo Martínez0% (1)
- Anuario de Derecho Constitucional 2002Documento487 páginasAnuario de Derecho Constitucional 2002Eduardo Castillo MartínezAún no hay calificaciones
- Argumentación OralDocumento162 páginasArgumentación OralEduardo Castillo Martínez100% (1)
- Vdocuments - MX El Alfa y El Omega Gabriele WittekDocumento65 páginasVdocuments - MX El Alfa y El Omega Gabriele WitteklamAún no hay calificaciones
- LGT Kevinpaulson Biblicalsalvationgodspartandourpar1.en - EsDocumento16 páginasLGT Kevinpaulson Biblicalsalvationgodspartandourpar1.en - EsjavierAún no hay calificaciones
- Principio de Vida, Charles StanleyDocumento4 páginasPrincipio de Vida, Charles StanleymicheldAún no hay calificaciones
- La Autoridad, El Desafío Cristiano - Joel PerdomoDocumento126 páginasLa Autoridad, El Desafío Cristiano - Joel PerdomoJoel PerdomoAún no hay calificaciones
- Libertad y Obediencia ExamenDocumento3 páginasLibertad y Obediencia Examenluis fernando navarroAún no hay calificaciones
- ObedienciaDocumento11 páginasObedienciaLilian LemosAún no hay calificaciones
- ObedienciaDocumento5 páginasObedienciaBelén LombardiAún no hay calificaciones
- La Obediencia Lucas 5Documento6 páginasLa Obediencia Lucas 5Lenin Velarde Bromley100% (1)
- Alberione, Santiago - Ut Perfectus Sit Homo Dei PDFDocumento606 páginasAlberione, Santiago - Ut Perfectus Sit Homo Dei PDFFernando Yturria FernandezAún no hay calificaciones
- La Influencia SocialDocumento10 páginasLa Influencia SocialJose Manuel Solorzano CedeñoAún no hay calificaciones
- Base Profetica de La Iglesia de CristoDocumento209 páginasBase Profetica de La Iglesia de CristoSairu Gomez100% (2)
- Monita Secreta PDFDocumento48 páginasMonita Secreta PDFEleaser Andres Millaleo Barrera100% (6)
- ENSAYO FINAL (Comunión en La Familia Con Cristo) PDFDocumento15 páginasENSAYO FINAL (Comunión en La Familia Con Cristo) PDFAngelaValencia100% (1)
- Tillard, J.M.R. La Vida Religiosa Hoy Contestada, CuadMon 15 (1970)Documento9 páginasTillard, J.M.R. La Vida Religiosa Hoy Contestada, CuadMon 15 (1970)Alejandro SardiAún no hay calificaciones
- 11 Qué Hay Tras El Aumento Del Crimen, La Violencia y La InmoralidadDocumento3 páginas11 Qué Hay Tras El Aumento Del Crimen, La Violencia y La InmoralidadDiego GabarreAún no hay calificaciones
- Tema 7. TareaDocumento11 páginasTema 7. TareaAriadna ArandiaAún no hay calificaciones
- Somos La Generacion Que ConquistaDocumento10 páginasSomos La Generacion Que ConquistaDaniela RicoAún no hay calificaciones
- La Llamada Al SeguimientoDocumento14 páginasLa Llamada Al SeguimientoVeronica Martínez Pacheco0% (1)
- CANTALAMESSA, Raniero. ObedienciaDocumento42 páginasCANTALAMESSA, Raniero. ObedienciaJorge Pedro Tresymedio40% (5)
- Ensayo de Película Cuestión de HonorDocumento9 páginasEnsayo de Película Cuestión de HonorAlexander Corvinus100% (1)
- Ficha 9Documento4 páginasFicha 9Alan DueñasAún no hay calificaciones
- Cartas EdificantesDocumento626 páginasCartas EdificantesMartin M. MoralesAún no hay calificaciones
- Integridad y ObedienciaDocumento8 páginasIntegridad y ObedienciaAylin MoraAún no hay calificaciones
- Proyecto Final Pedagogía IBPDocumento17 páginasProyecto Final Pedagogía IBPJuan David Rincon GutiérrezAún no hay calificaciones
- Corramos Con Los Gigantes-Capitulo 1-NOEDocumento11 páginasCorramos Con Los Gigantes-Capitulo 1-NOEapi-26329086100% (1)
- Matrimonios Peregrinos Hacia JerusalénDocumento18 páginasMatrimonios Peregrinos Hacia JerusalénLuDiorAún no hay calificaciones
- Trabajo BioeticaDocumento3 páginasTrabajo BioeticaCarlos Miguel Arcos MoquillazaAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Capítulo 1Documento3 páginasCuadro Comparativo Capítulo 1Daniel CortesAún no hay calificaciones
- Dirección EspiritualDocumento109 páginasDirección EspiritualRodrigo CervantesAún no hay calificaciones
- Matute Raul U6T5a1Documento9 páginasMatute Raul U6T5a1eduardomatuteAún no hay calificaciones