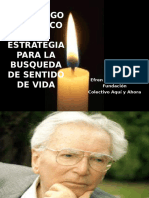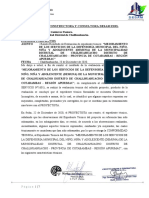Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Neo Tribalism o
Neo Tribalism o
Cargado por
Maquinaci90Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Neo Tribalism o
Neo Tribalism o
Cargado por
Maquinaci90Copyright:
Formatos disponibles
Neo-Tribalismo
y Globalizacin
Jai me Ordez
(Ficha bibliogrfica e ISBN)
Correccin de pruebas: Flora Ma. Aguilar
Diagramacin y diseo de portada: Mauricio Ordez
J aime Ordez Chacn.
Derechos reservados conforme a la ley.
Primera Edicin: San J os, Costa Rica, ao 2002.
Bajo el auspicio de:
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),
Maestra Centroamericana en Ciencias Polticas UCR,
y Centro Estudios para el Futuro.
Neo-Tribalismo
y Globalizacin
Jai me Ordez
Maestra Centroamericana
en Ciencias Polticas UCR ESTUDIOS PARAELFUTURO
A la memoria de Alberto Ordez Argello, mi padre.
A la memoria de Diego Alfaro, profesor y amigo.
ndice
Prefacio. Antnio A. Canado Trindade. 11
Prlogo y reconocimientos. J aime Ordez. 25
Introduccin. 31
El siglo de las ideologas.
Un mundo en transformaci n
El mundo post-muro de Berl n
Las nuevas gobernabi l i dades: gl obal i zaci n,
regi onal i zaci n y l ocal i smos
Un mundo mul ti pol ar y l os retos del futuro
Amri ca Lati na y Centroamri ca en el contexto del
cambi o
Captulo 1. 43
La fuerza centrfuga y la fuerza centrpeta:
las tendencias del poder contemporneo.
1.1 Dos fuerzas contrapuestas y si mul tneas.
1.2 Ethos pol ti cos y desarrol l os regi onal es.
1.3 La fuerza centr fuga y l a fuerza centr peta.
1.4 Los cuatro escenari os del poder.
1.5 Otras ti pol og as.
Captulo 2. 61
Relaciones de poder en el escenario global.
2.1 Haci a una revi si n del concepto de gl obal i zaci n.
2.2 Al gunas trampas anal ti cas del debate sobre l a
gl obal i zaci n.
2.3 Gl obal i zaci n no si gni fi ca desregul aci n
2.4 Los i nstrumentos de l a gl obal i zaci n:
La Ronda de Uruguay, el GATT y l a OMC.
2.5 Di l emas y contradi cci ones en el mundo de l a OMC.
2.6 Exi ste real mente una cul tura gl obal ?
2.7 Cul tura, semnti ca y semi ti ca de l a cuesti n gl obal .
2.8 Un ejempl o de gl obal i zaci n posi ti va:
l a cuesti on de l os derechos humanos.
2.9 La ecol og a como otro di scurso de l a gl obal i zaci n
2.10 La cuesti n jur di ca y pol ti ca en el escenari o gl obal .
Captulo 3. 105
Los bloques regionales como un nuevo
referente del poder.
3.1 La gl obal i zaci n y l a regi onal i zaci n.
Dos efectos del mi smo fenmeno.
3.2 Las cl aves econmi cas de l os bl oques regi onal es.
3.3 El i ni ci o de l a aventura del regi onal i smo:
l a Uni n Europea (UE).
3.4 El Tratado de Li bre Comerci o de Norte-Amri ca
(NAFTA).
3.5 El resurgi mi ento de l os procesos de i ntegraci n
l ati noameri cana.
3.6 El Mercado Comn Centroameri cano (MCCA).
3.7 El Grupo Andi no.
3.8 El MERCOSUR.
3.9 Otros grupos y tratados regi onal es l ati noameri canos.
3.10 Otros mercados regi onal es a ni vel mundi al .
El bl oque asi ti co.
Captulo 4. 139
El estado-nacin: transformaciones
e incertidumbres.
4.1 Un paradi gma en cri si s?
4.2 La fragi l i dad de l a base cul tural , pol ti ca
y econmi ca del estado-naci n.
4.3 El estado-naci n como referente de procesos
econmi cos y comerci al es.
4.4 Una i nconguenci a anal ti ca entre el pl ano naci onal
y gl obal .
4.5 La soberan a jur di ca y pol ti ca y l a cuesti n de l a
l egi ti mi dad naci onal .
4.7 El caso Pi nochet: Un precedente
del cuesti onami ento al pri nci pi o de soberan a.
Captulo 5. 157
La revuelta de los particularismos
y el poder local.
5.1 Los efectos de l a fuerza centr peta:
l a revuel ta de l os parti cul ari smos.
5.2 La revuel ta neo-tri bal .
5.3 La estructura i deol gi ca del naci onal i smo.
5.4 La vi ndi caci n tni ca y l a vi ndi caci n cul tural .
5.5 Naci onal i smo c vi co versus naci onal i smo tni co.
5.6 Una apl i caci n de l a mi crof si ca del poder
5.7 Neo-tri bal i smo y su bsqueda de expresi n pol ti ca.
Captulo 6. 181
La dialctica neo-tribalismo y globalizacin.
(Claves y signos del poder en el siglo XXI)
6.1 Estructura de una fal sa paradoja.
6.2 Probl emas de l a gl obal i zaci n no gobernada.
La cuesti n de l a i nequi dad y l a propuesta de Soros.
6.3 El fi nal de l a teor a del i nters naci onal ?
Centroamri ca y l os di l emas de l a moderni dad tard a.
Prefacio
- I -
En este i ni ci o del si gl o XXI testi moni amos, ms que una
poca de cambi os, un cambi o de poca. Entre l as graves i n-
terrogantes que hoy nos asal tan se encuentra l a del futuro
del Estado naci onal en un mundo marcado por profundas
contradi cci ones, como l a que pl antea l a coexi stenci a de l a
l l amada gl obal i zaci n de l a econom a a l a par de l as al ar-
mantes di spari dades soci o-econmi cas entrepa ses y al inte-
rior de stos (entre segmentos de l a pobl aci n), y l a i rrup-
ci n de vi ol entos confl i ctos i nternos en vari as partes del
mundo.
Los eventos que cambi aron dramti camente el escenari o i n-
ternaci onal a parti r de 1989 si guen desencadenndose en
ri tmo avasal l ador, si n que podamos di vi sar l o que nos espe-
ra en el futuro i nmedi ato. A l os vi cti mados por l os actual es
confl i ctos i nternos en tantos pa ses, se suman otros tantos
en bsqueda de su i denti dad en este verti gi noso cambi o de
poca. La creci ente concentraci n de renta en escal a mun-
di al ha acarreado el trgi co aumento de l os margi nados y
excl u dos en todas l as partes del mundo.
La Agenda Habi tat y Decl araci n de Estambul , adoptadas
por l a I I Conferenci a Mundi al de Naci ones Uni das sobre
Asentami entos Humanos (Estambul , juni o de 1996) advi er -
te sobre l a si tuaci n precari a de ms de 1.000 mi l l ones de
personas que en el mundo hoy en d a se encuentran en es-
tado de abandono, si n vi vi enda adecuada y vi vi endo en con -
di ci ones i nfra-humanas.
1
Ante l a real i dad contempornea,
l a l l amada gl obal i zaci n de l a econom a se revel a ms bi en
como un eufemi smo i nadecuado, que no retrata l a tragedi a
de l a margi naci n y excl usi n soci al es de nuestros ti empos;
todo l o contrari o, busca ocul tarl a.
En efecto, en ti empos de l a gl obal i zaci n de l a econom a se
abren l as fronteras a l a l i bre ci rcul aci n de l os bi enes y ca-
pi tal es, pero no necesari amente de l os seres humanos.
Avances l ogrados por l os esfuerzos y sufri mi entos de l as ge-
neraci ones pasadas, i ncl usi ve l os que eran consi derados co-
mo una conqui sta defi ni ti va de l a ci vi l i zaci n, como el dere-
cho de asi l o, pasan hoy d a por un pel i groso proceso de ero-
si n.
2
Los nuevos margi nados y excl ui dos sl o pueden con-
tar con una esperanza, o defensa, l a del Derecho. Ya no es
posi bl e i ntentar comprender este i ni ci o del si gl o XXI desde
un pri sma tan sl o pol ti co y econmi co: hay que tener pre-
sentes l os verdaderos val ores, aparentemente perdi dos, as
como el papel reservado al Derecho.
Si , por un l ado, con l a revol uci n de l os medi os de comuni -
caci n, vi vi mos actual mente en un mundo ms transparen-
te, por otro l ado corremos el ri esgo de l a masi fi caci n y l a
i rremedi abl e prdi da defi ni ti va de val ores. Somos l l amados
a repensar todo el uni verso conceptual en el cual nos forma-
mos, en nuestra vi si n tanto del si stema i nternaci onal co-
mo, a ni vel naci onal , de l as i nsti tuci ones pbl i cas, comen-
zando por el propi o Estado naci onal .
12 Neo-Tribalismo y Globalizacin
1
Cf. Uni ted Nati ons, Habitat Agenda and I stanbul Declaration (I I U.N.
Conference on Human Settl ements, 03-14 June 1996), N.Y., U.N., 1997,
p.47, y cf. pp.6-7, 17-17, 78-79 y 158-159.
2
Cf., v.g., F. Crpeau, Droit dasile - De lhospitalit aux contrles migra-
toires, Bruxel l es, Bruyl ant, 1995, pp.17-353.
Por Estado tenemos en mente el Estado de Derecho en una
soci edad democrti ca, es deci r, aquel di ri gi do al bi en comn,
y cuyos poderes pbl i cos, separados, estn someti dos a l a
Consti tuci n y al i mperi o de l a l ey, con garant as procesal es
efecti vas de l os derechos fundamental es y l as l i bertades p-
bl i cas. Sl o hay un verdadero progreso de l a humani dad
cuando marcha en el senti do de l a emanci paci n humana.
3
No hay que ol vi darse jams que el Estado fue ori gi nal men-
te concebi do para l a real i zaci n del bi en comn. Ni ngn Es-
tado puede consi derarse por enci ma del Derecho, cuyas nor-
mas ti enen por desti natari os l ti mos l os seres humanos; en
suma, el Estado exi ste para el ser humano, y no vice versa.
- II -
Una de l as grandes i nterrogantes de nuestros d as se refi e-
re preci samente al futuro de l os Estados naci onal es en un
mundo, como el nuestro, marcado por contradi ci ones, como
l a gl obal i zaci n de l a econom a y l as reacci ones concomi -
tantes al i nteri or de l as soci edades naci onal es. El tema, que
empi eza a ser i nvesti gado de forma si stemti ca en centros
acadmi cos en di sti ntas partes del mundo, forma objeto del
presente l i bro, sugesti vamente ti tul ado Neo-Tribalismo y
Globalizacin (Ensayo sobre la Evolucin del Estado Con-
temporneo), que tengo l a grata sati sfacci n y el pri vi l egi o
de prefaci ar, y que en buena hora es dado al pbl i co por l a
Facul tad Lati noameri cana de Ci enci as Soci al es (FLACSO),
l a Maestr a Centroameri cana en Ci enci as Pol ti cas de l a
Uni versi dad de Costa Ri ca y l a Fundaci n Estudi os para el
Futuro.
Prefacio 13
3
J. Mari tai n, Los Derechos del Hombre y la Ley Natural, Buenos Ai res,
Ed. Levi atn, 1982 (rei mpr.), pp.12, 18, 38, 43, 50, 94-96 y 105-108. Para
Mari tai n, l a persona humana trasci ende el Estado, por tener un desti -
no superi or al ti empo; ibid., pp.81-82. Sobre l os fi nes humanos del
poder, cf. Ch. de Vi sscher, Thories et ralits en Droit international pub-
lic, 4a. ed. rev., Pari s, Pdone, 1970, pp.18-32 et seq.
El autor encuntrase al tamente capaci tado para l a i nvesti -
gaci n del tema, por conjugar el conoci mi ento teri co de l a
materi a con experi enci as profesi onal es de rel evanci a di rec-
ta a su comprensi n. Sus cal i fi caci ones acadmi cas - Mas-
ter en Ci enci as Pol ti cas por l a George Washi ngton Uni ver -
si ty, de Washi ngton D.C.; Doctor en Derecho por l a Uni ver-
si dad Compl utense de Madri d, y Profesor Catedrti co de
Teor a del Estado en l a Uni versi dad de Costa Ri ca, en l a
cual tambi n es Mi embro de l a Di recci n de l a Maestr a
Centroameri cana en Ci enci as Pol ti cas, as como sus traba-
jos como consul tor i nternaci onal en di versos pa ses de Am-
ri ca Lati na, l o han proyectado tambi n ms al l de l as fron-
teras naci onal es.
As , desde medi ados de l a dcada del 90, el Dr. Jai me Ord-
ez ha si do Profesor Vi si tante en l a Tul ane Uni versi ty y en
l a Uni versi dad Compl utense de Madri d; Post-Doctoral Fe-
l l ow en l a Uni versi dad de Maryl and, as como profesor i n-
vi tado a Col umbi a Uni versi ty, en New York para l a pri ma-
vera del ao 2003. Estas acti vi dades acadmi cas, adems de
di sti ngui rl o, l e han proporci onado l as condi ci ones de mante-
nerse actual i zado con l a bi bl i ograf a especi al i zada sobre el
tema abordado en el presente l i bro. Sus conoci mi entos e i n-
tereses se exti enden, en real i dad, a todo el campo de l as Hu-
mani dades (al go cada vez ms raro en nuestros d as), como
se desprende de sus art cul os di vul gados regul armente, ha-
ce aos, por l os medi os de comuni caci n en su pa s, Costa
Ri ca, y como he podi do constatar personal mente en estos
qui nce aos de convi venci a acadmi ca que hemos teni do,
tanto en Centroamri ca como en Amri ca del Sur.
Durante el bi eni o en que tuve el honor de actuar como Di -
rector Ejecuti vo del I nsti tuto I nterameri cano de Derechos
Humanos (1994-1996), tuve el gusto de desarrol l ar, con el
Dr. Jai me Ordez como uno de l os coordi nadores de rea
de mi equi po de trabajo, i mportantes proyectos del I nsti tu-
to en el campo de l a admi ni straci n de justi ci a (y l eyes de
ombudsman), as como de l os derechos econmi cos, soci al es
y cul tural es en pa ses tanto de Centroamri ca como de Am-
14 Neo-Tribalismo y Globalizacin
ri ca del Sur, y en parti cul ar del Cono Sur. Su experi enci a
acadmi ca, al i ada a l a profesi onal , l o si tan como uno de l os
ms l ci dos i ntel ectual es centroameri canos de l a nueva ge-
neraci n. La ocasi n de este Prefaci o me es parti cul armen-
te grata, adems, por fortal ecer l os l azos de afecto por l os
cual es me si ento tan estrechamente l i gado a su pa s, Costa
Ri ca, y en parti cul ar a sus centros acadmi cos.
- III -
El presente l i bro Neo-Tribalismo y Globalizacin retrata
con fi del i dad, en su I ntroducci n y en sus sei s cap tul os, l as
contradi cci ones del mundo en que vi vi mos. De i ni ci o, el au-
tor mustrase cr ti co en rel aci n con l as pretensi ones de ra-
ci onal i dad mani festadas a l o l argo del si gl o XX, que, al i n-
tentar i mponer ortodoxi as y dogmati smos pol ti co-i deol gi -
cos (inter alia, corporati vi smo col ecti vi sta, l i beral i smo y
neol i beral i smo, naci onal i smos, parti cul ari smos tni cos y
cul tural es), vi cti maron mi l l ones de seres humanos (I ntro-
ducci n).
Si n embargo, l as trgi cas l ecci ones del si gl o pasado no pare-
cen haber si do aprendi das, como l o i l ustran l a actual cri si s
de l a gobernabi l i dad y el escepti ci smo en cuanto a l a l egi ti -
mi dad de l os reg menes pol ti cos. Las causas de estas i ncer-
ti dumbres son conoci das: l a fal ta de transparenci a en l a ges-
ti n pbl i ca, l a uti l i zaci n i ndebi da del poder pbl i co en be-
nefi ci o de i ntereses pri vados, y l a aparente i ncapaci dad del
Estado moderno de atender l as creci entes demandas soci a-
l es (cap tul o 2). Este cuadro genera un senti mi endo no sl o
de i mprevi si bi l i dad, si no tambi n - y sobre todo - de i nsegu-
ri dad humana. La propi a seguri dad de l a persona es una
necesi dad humana (como hace dcadas han seal ado l os es-
cri tos al respecto), que el Estado moderno, desvi rtuado por
otros i ntereses que l a real i zaci n del bi en comn, se mues-
tra l amentabl emente i ncapaz de atender. Al abordar este
Prefacio 15
probl ema, el autor no descui da el buscar vi ncul ar el ementos
de orden pol ti co y econmi co con el marco jur di co consti tu-
ci onal y admi ni strati vo de l os Estados naci onal es.
Desarrol l a el Profesor Ordez el anl i si s de l a dobl e ten-
denci a, veri fi cabl e en el mundo contemporneo, a un ti empo
centr fuga y centr peta (cap tul o 1), de crear i nstanci as ma-
crorregi onal es, y de si mul tneamente fortal ecer l os gobi er -
nos l ocal es. As , l os mbi tos gl obal , regi onal y l ocal pasan a
coexi sti r, con repercusi ones en l os domi ni os pol ti co, jur di -
co y soci o-econmi co. Para el autor de Neo-Tribalismo y
Globalizacin, l as dos tendenci as contrapuestas hoy veri fi -
cabl es, ti enen una expl i caci n.
La pri mera tendenci a, centr fuga, se forma en razn de l a
i nternaci onal i zaci n de l os mercados y l a formaci n de l os
bl oques econmi cos regi onal es, confi gurando una di sol uci n
haci a afuera del estado-naci n (en el senti do weberi ano);
l a segunda tendenci a, centr peta, ocurre en vi rtud de una
vuel ta a parti cul ari smos cul tural es y a l a auto-regul aci n a
ni vel l ocal , acarreando una di sol uci n haci a adentro del
estado-naci n. Ambas tendenci as son exami nadas por el
autor desde un enfoque necesari amente i nterdi sci pl i nari o.
La i nvesti gaci n conl l eva a l a concl usi n de que estos dos fe-
nmenos concomi tantes caracteri zarn l a evol uci n de l as
formas de poder en l as prxi mas dcadas.
El autor advi erte, con prudenci a, que no hay coi nci denci a
entre l os ci enti stas soci al es contemporneos sobre el resul -
tado fi nal de ese proceso, - l o que no l es i mpi de de conjetu-
rar acerca de l as posi bi l i dades de mayor control democrti -
co sobre l os gobernantes, con l as nuevas formas emergentes
de reestructuraci n del poder. Esta preocupaci n me pare-
ce de l as ms l eg ti mas y necesari as. En mi entender, en l a
bsqueda de formas al ternati vas de autori dad, ambas ten-
denci as presentan probl emas que afectan l os derechos hu-
manos.
16 Neo-Tribalismo y Globalizacin
La gl ori fi caci n del mercado ha generado qui zs una nueva
mani festaci n de darwi ni smo soci al , con un nmero cada
vez mayor de margi nados y excl u dos. Recurdese que, en
el marco de l os travaux prparatoiresde l a Cumbre Mundi al
sobre Desarrol l o Soci al (Copenhague, marzo de 1995), l a
CEPAL, al adverti r sobre l a si tuaci n en que se encontraban
200 mi l l ones de l ati noameri canos, i mposi bi l i tados de sati s-
facer sus necesi dades fundamental es (de l os cual es 94 mi l l o-
nes vi vi endo en si tuaci n de extrema pobreza),
4
al ert i gual-
mente sobre el profundo deteri oro de di cha si tuaci n so-
ci al .
Una de l as mani festaci ones ms preocupantes de este dete-
ri oro, agreg l a CEPAL, resi d a en el aumento del porcenta-
je de jvenes que dejaron de estudi ar y de trabajar, sumado
a l os al tos ni vel es de desempl eo entre l os jefes de fami l i a.
5
El cuadro general , nada al entador, fue as resumi do por l a
CEPAL: Entre 1960 y 1990, l a di spari dad de i ngreso y de
cal i dad de vi da entre l os habi tantes del pl aneta aument en
forma al armante. Se esti ma que en 1960, el qui nti l de ma-
yores i ngresos de l a humani dad reci b a 70% del producto i n-
terno bruto gl obal , mi entras que el qui nti l ms pobre reci -
b a 2.3%. En 1990, esos coefi ci entes hab an vari ado hasta
al canzar a 82.7% y 1.3%, respecti vamente, l o que si gni fi ca
que si en 1960 l a cspi de de l a pi rmi de ten a un ni vel de
i ngresos 30 veces superi or al de l a base, esa rel aci n se ha-
b a ampl i ado a 60 en 1990. Ese deteri oro refl eja l a desi gual
di stri buci n del i ngreso que predomi na en numerosos pa -
ses, tanto i ndustri al i zados como en desarrol l o, as como l a
notori a di ferenci a del i ngreso por habi tante an exi stente
entre ambos ti pos de pa ses.
6
Prefacio 17
4
Naci ones Uni das/CEPAL, La Cumbre Social - Una Visin desde
Amrica Latina y el Caribe, Santi ago, CEPAL, 1994, p.29.
5
I bi d., p.16.
6
I bi d., p.14.
A su vez, el Secretari o General de Naci ones Uni das, en una
Nota (de juni o de 1994) al Comi t Preparatori o de l a referi -
da Cumbre Mundi al de Copenhague, advi rti que el desem-
pl eo abi erto afecta hoy d a a cerca de 120 mi l l ones de perso-
nas en el mundo entero, sumadas a 700 mi l l ones que se en-
cuentran subempl eadas; adems, l os pobres que trabajan
comprenden l a mayor parte de qui enes se hal l an en absol u-
ta pobreza en el mundo, esti mados en 1.000 mi l l ones de per -
sonas.
7
En un mundo como este, habl ar, desde este ngu-
l o, de gl obal i zaci n, me parece un eufemi smo, adems de
i nadecuado, i nmoral : en real i dad, muy pocos son l os gl oba -
l i zantes (l os detentores del poder), en medi o de tantos mar -
gi nados y excl u dos, l os gl obal i zados.
En su Nota supraci tada, el Secretari o-General de Naci ones
Uni das propugna por un renaci mi ento de l os i deal es de jus-
ti ci a soci al para l a sol uci n de l os probl emas de nuestras
soci edades, as como por un desarrol l o mundi al de l a huma-
ni dad; advi erte, adems, teni endo presente el porveni r de
l a humani dad, sobre l as responsabi l i dades soci al es del sa-
ber, por cuanto l a ci enci a si n conci enci a no es ms que l a
rui na del al ma.
8
La Decl araci n de Copenhague sobre De-
sarrol l o Soci al , adoptada por l a Cumbre Mundi al de 1995,
enfati za debi damente l a necesi dad apremi ante de buscar
sol uci n a l os probl emas soci al es contemporneos.
9
18 Neo-Tribalismo y Globalizacin
7
Naci ones Uni das, documento A/CONF.166/PC/L.13, del 03.06.1994, p.
37. El documento agrega que ms de 1.000 mi l l ones de personas en el
mundo hoy en d a vi ven en l a pobreza y cerca de 550 mi l l ones se acues-
tan todas l as noches con hambre. Ms de 1.500 mi l l ones carecen de acce-
so a agua no contami nada y saneami ento, cerca de 500 mi l l ones de ni os
no ti enen ni si qui era acceso a l a enseanza pri mari a y aproxi madamente
1.000 mi l l ones de adul tos nunca aprenden a l eer ni a escri bi r; ibid., p.
21. El documento advi erte, adems, l a necesi dad -como tarea pri ori ta-
ri a- de reduci r l a carga de l a deuda externa y del servi ci o de l a deuda;
ibid., p.16.
8
I bid., pp.3-4 y 6.
9
Parti cul armente en sus prrafos 2, 5, 16, 20 y 24; texto in Naci ones
Uni das, documento A/CONF.166/9, del 19.04.1995, I nforme de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 06-12.03.1995), pp.5-23.
Los confl i ctos i nternos de nuestros ti empos han i gual mente
generado numerosas v cti mas, y presentado nuevos desaf os
para el desarrol l o del Derecho I nternaci onal Humani tari o y
del Derecho I nternaci onal de l os Refugi ados. Urge que se
contempl en medi os de asegurar que l as mutaci ones del Es-
tado contemporneo, y l a emergenci a de nuevas formas de
organi zaci n pol ti ca y soci al en medi o de l os rumbos de l a
econom a mundi al , se desarrol l en teni endo presentes l as
necesi dades bsi cas de todos l os seres humanos y el i mpera-
ti vo de l a protecci n de sus derechos.
- IV -
Qui zs el punto de parti da de l as refl exi ones con este prop-
si to resi da en l as l ecci ones a ser extra das del actual cambi o
de poca. El si gl o XX dej una trgi ca marca: nunca, como
en el si gl o pasado, se veri fi c tanto progreso en l a ci enci a y
tecnol og a, acompaado paradji camente de tanta destruc-
ci n y cruel dad. A pesar de todos l os avances regi strados en
l as l ti mas dcadas en l a protecci n de l os derechos huma-
nos, han persi sti do vi ol aci ones graves y masi vas de stos.
10
Los cambi os verti gi nosos en medi o de l a bsqueda de nue-
vas formas de organi zaci n pol ti ca, soci al y econmi ca - ob-
jeto de anl i si s del presente l i bro - ponen de mani fi esto l a
creci ente vul nerabi l i dad de l os seres humanos, y sus necesi -
dades cada vez mayores de protecci n. De ah l a necesi dad
de repl antearse, en el pl ano naci onal , l a operaci n de l os
mecani smos consti tuci onal es e i nternos de protecci n, a l a
Prefacio 19
10
A l as vi ol aci ones tradi ci onal es, en parti cul ar de al gunos derechos ci -
vi l es y pol ti cos (como l as l i bertades de pensami ento, expresi n e i nforma-
ci n, y el debi do proceso l egal ), que conti nan a ocurri r, desafortunada-
mente se han sumado graves di scri mi naci ones contemporneas (contra
mi embros de mi nor as y otros grupos vul nerabl es, de base tni ca, naci o-
nal , rel i gi osa y l i ng sti ca), adems de vi ol aci ones de l os derechos funda-
mental es y del Derecho Humani tari o.
par de buscarse asegurar l a apl i cabi l i dad di recta de l as nor -
mas i nternaci onal es de protecci n de l os derechos humanos
en el mbi to del derecho i nterno.
11
A l o l argo del presente l i bro, Neo-Tribalismo y Globaliza-
cin, el autor demuestra con perspi caci a que todo el nuevo
di l ogo entre l o gl obal y l o l ocal se desarrol l a por enci ma
del estado-naci onal . En este parti cul ar, otra l nea de refl e-
xi ones del Profesor J. Ordez merece atenci n especi al : en
su vi si n, no se ha confi rmado l a predi cci n de que l a revo-
l uci n i nformti ca afectar a fatal mente l as mani festaci ones
cul tural es. Todo l o contrari o, estas l ti mas se han i ncre-
mentado. Los cdi gos de l a comuni caci n i nformti ca se
han mostrado demasi ado genri cos e i ncapaces hasta l a fe-
cha de amenazar seri amente l os l ocal i smos cul tural es (cap -
tul o 1) y l os regi onal i smos defensi vos (cap tul o 4).
Es preci samente en este escenari o de tensi ones que hoy se
pl antea el debate acerca de una redefi ni ci n del rol del esta-
do-naci n en el si gl o XXI . Segn el argumento bsi co del au-
tor del presente l i bro, en el mundo gl obal i zado de nuestros
d as emerge el neo-tri bal i smo en reacci n contra l as ame-
nazas gl obal i zantes a l a i ntegri dad del estado-naci n, y
tambi n en bsqueda de l a sati sfacci n de una necesi dad
exi stenci al de todo ser humano: l a de tener ra ces, de i nte-
grarse en una comuni dad (cap tul o 5).
Otro gran debate, tambi n abordado en el presente l i bro, ge-
nerado y conduci do en medi o a l as contradi cci ones del mun-
do contemporneo, se refl eja en l a contraposi ci n entre l a
uni versal i dad de l os derechos humanos y l os l l amados par -
ti cul ari smos cul tural es. De mi parte, si empre he defendi do
20 Neo-Tribalismo y Globalizacin
11
Si empre he sosteni do que, en el presente domi ni o de protecci n, el de-
recho i nternaci onal y el derecho i nterno se encuentran en constante i nte-
racci n, dada l a i denti dad bsi ca de propsi to, de uno y de otro, en cuanto
a l a protecci n de l a persona humana.
l a uni versal i dad de l os derechos humanos.
12
Mi experi enci a
de Del egado a l a I I Conferenci a Mundi al de Derechos Hu-
manos (Vi ena, juni o de 1993), y mi parti ci paci n en l os tra-
bajos de su Comi t de Redacci n, han i ncl usi ve reforzado mi
convi cci n.
Nadi e osar a cuesti onar l a i mportanci a de l as cul turas (co-
mo v ncul o entre cada ser humano y el mundo exteri or). Se
debe dar expresi n a l as cul turas en el campo del Derecho.
No se trata, en absol uto, de un rel ati vi smo cul tural , si no
ms bi en del reconoci mi ento de l a rel evanci a de l a i denti dad
y di versi dad cul tural es para l a efecti vi dad de l as normas ju-
r di cas. Los adeptos del l l amado rel ati vi smo cul tural pare-
cen ol vi darse de al gunos datos bsi cos i ncuesti onabl es. Pri-
mero, l as cul turas no son estti cas, se mani fi estan di nmi -
camente en el tiempo, y se han mostrado abi ertas a l os avan-
ces en el domi ni o de l os derechos humanos en l as l ti mas
dcadas.
Segundo, muchos tratados de derechos humanos han si do
rati fi cados por Estados con l as ms di versas cul turas; terce-
ro, hay tratados ms reci entes -como l a Convenci n sobre
l os Derechos del Ni o (1989)- que, en sus travaux prpara-
toires, tomaron en debi da cuenta l a di versi dad cul tural , y
hoy di sfrutan de una aceptaci n vi rtual mente uni versal ;
13
cuarto, l a di versi dad cul tural jams obstacul i z l a forma-
ci n de un ncl eo uni versal de derechos fundamental es i n-
derogabl es, consagrado en muchos tratados de derechos hu-
manos. Adems, l a di versi dad cul tural no ha frenado l a ten-
denci a contempornea de cri mi nal i zaci n de l as vi ol aci ones
graves de l os derechos humanos, ni l os avances en el dere-
Prefacio 21
12
Cf., reci entemente, A.A. Canado Tri ndade, El Derecho I nternacional
de los Derechos Humanos en el Siglo XXI , Santi ago, Edi tori al Jur di ca de
Chi l e, 2001, pp.15-455.
13
Por ejempl o, tambi n l as Convenci ones de Gi nebra sobre Derecho I n-
ternaci onal Humani tari o (1949) cuentan hoy con una aceptaci n vi rtual -
mente uni versal .
cho penal i nternaci onal , ni l a consagraci n de l a juri sdi cci n
uni versal en al gunos tratados de derechos humanos,
14
ni el
combate uni versal a l os cr menes contra l a humani dad.
La di versi dad cul tural tampoco ha i mpedi do l a creaci n, en
nuestros d as, de un verdadero rgi men i nternaci onal con-
tra l a tortura, l as desapari ci ones forzadas de personas, y l as
ejecuci ones sumari as, extra-l egal es y arbi trari as.
15
Todo es-
to i mpone l a sal vaguardi a de l os derechos i nderogabl es en
cual esqui era ci rcunstanci as. En suma, l a di versi dad cul tu-
ral (enteramente di sti nta del l l amado rel ati vi smo cul tu-
ral , con todas sus di storsi ones) ha contri bu do al pri mado
de l a uni versal i dad de l os derechos humanos.
En efecto, l a conci enci a de l a necesi dad de atender l as nece-
si dades bsi cas de todos l os seres humanos ha generado una
ti ca gl obal , que hoy en d a repercute, inter alia, en desarro-
l l os reci entes en el domi ni o del Derecho (en l o ci vi l y l o pe-
nal , en l o procesal , en l o ambi ental , en el combate a todo ti -
po de di scri mi naci n, en l a atenci n especi al a l as personas
en si tuaci n vul nerabl e). Se afi rma hoy l a l egi ti mi dad de l a
preocupaci n de toda l a comuni dad i nternaci onal con l a si -
tuaci n y l as condi ci ones de vi da de todos l os seres humanos
en todas partes.
22 Neo-Tribalismo y Globalizacin
14
A ejempl o de l a Convenci n de l as Naci ones Uni das contra l a Tortura
(1984), entre otros.
15
Cf. A.A. Canado Tri ndade, Tratado de Direito I nternacional dos Di-
reitos Humanos, vol . I I , Porto Al egre/Brasi l , S.A. Fabri s Ed., 1999,
pp.338-358. - Si endo as , el l l amado rel ati vi smo cul tural en el campo del
Derecho I nternaci onal de l os Derechos Humanos padece, pues, de dema-
si adas fal aci as. Tampoco puedo aceptar el l l amado rel ati vi smo jur di co
en el domi ni o del Derecho I nternaci onal Pbl i co: di cho rel ati vi smo no es
nada ms que una vi si n neoposi ti vi sta del ordenami ento jur di co i nter-
naci onal , desde una anacrni ca perspecti va estatocntri ca y no comuni ta-
ri a (l a civitas maxima gentium). I gual mente i nsosteni bl e me parece l a co-
rri ente real i sta en l as ci enci as jur di cas y soci al es contemporneas, con
su cobard a i ntel ectual y su capi tul aci n frente a l a real i dad bruta de
l os hechos (como si se redujeran stos a fruto de una si mpl e i nevi tabi l i -
dad hi stri ca).
Cabe concebi r nuevas formas de protecci n de l os seres hu-
manos ante l a actual di versi fi caci n de l as fuentes de vi ol a-
ci ones de sus derechos (v.g., por l os detentores del poder eco-
nmi co, o del poder de l as comuni caci ones, por grupos cl an-
desti nos, por l a corrupci n y l a i mpuni dad). Los cambi os
exami nados en este l i bro sugi eren que el actual paradi gma
de protecci n del i ndi vi duo vis--vis el poder pbl i co corre
el ri esgo de tornarse i nsufi ci ente y anacrni co, por no mos-
trarse equi pado para hacer frente a tal es vi ol aci ones di ver-
si fi cadas entendi ndose que, tambi n en estas si tuaci ones,
permanece el Estado aunque debi l i tado responsabl e por
omi si n, por no tomar medi das posi ti vas de protecci n.
No pueden el Estado, y otras formas de organi zaci n pol ti -
ca, soci al y econmi ca, si mpl emente exi mi rse de tomar me-
di das de protecci n redobl ada de l os seres humanos, parti -
cul armente en medi o a l as i ncertezas y perpl eji dades de es-
te cambi o de poca que vi vi mos. En concl usi n, el anl i si s
de sta que es una de l as grandes i nterrogantes de este i ni -
ci o del si gl o XXI debe darse, en mi entender, desde una vi -
si n necesari amente humani sta. La presente obra del Pro-
fesor Jai me Ordez, Neo-Tribalismo y Globalizacin, al
i denti fi car con l uci dez l as contradi cci ones del mundo en que
vi vi mos al i ni ci o del si gl o XXI , un verdadero cambi o de
poca, consti tuye un val i oso aporte a este gran debate, que
ci ertamente fomentar l a real i zaci n y di fusi n de otros es-
tudi os del gnero en nuestra Amri ca Lati na.
San Jos de Costa Ri ca,
10 de di ci embre de 2001.
Antnio Augusto CANADO TRINDADE
Ph.D. (Cambri dge);
Presi dente de l a Corte I nterameri cana de Derechos Humanos;
Profesor Catedrti co de l a Uni versi dad de Bras l i a, Brasi l ;
Mi embro Ti tul ar del I nstitut de Droit I nternational
Prefacio 23
Prlogo y
reconocimientos
- I -
Este l i bro ti ene su ra z en l as di scusi ones sosteni das en
Washi ngton D.C., durante l a pri mavera y el otoo de 1989
con el Profesor Karl Li nden, experto en Europa del Este y
transi ci ones pol ti cas de l a Escuel a de Ci enci as Pol ti cas de
The George Washi ngton Uni versi ty. Por esos d as, qui en es-
cri be estas l neas preparaba su di sertaci n de post-grado
acerca de l as cri si s de l egi ti mi dad y efi caci a en l os si stemas
pol ti cos de Centroamri ca. Me encontraba una maana de
novi embre reuni do justamente con el Profesor Li nden en su
ofi ci na de Foggy Bottom, cuando nos l l eg l a repenti na no-
ti ci a de l a ca da del Muro de Berl n. En l os d as, semanas y
meses posteri ores, una vorgi ne de hechos se fueron suce-
di endo y empezaron a cambi ar l a faz, no sl o de l a anti gua
Europa del Este y de l a Uni n Sovi ti ca, si no, adems, del
mapa geopol ti co del pl aneta en su conjunto.
Como si l a real i dad qui si era confi rmar vari as de l as refl e-
xi ones que durante vari os meses hab a di scuti do con Li n-
den, l a ca da del Muro y l as subsecuentes transformaci ones
pol ti cas y econmi cas que afectaron vi ol entamente l os pa -
ses del anti guo Bl oque del Este, consti tuyeron hechos que
coi nci d an asombrosamente con al gunos de l os conceptos ya
adel antados en l a di sertaci n. Por ejempl o, l as l l amadas
fuerzas centrfugas y fuerzas centrpetas conceptos desarro-
l l ados para expl i car l os efectos de desi ntegraci n del bl oque
central del aparato estatal en vi rtud de un paral el i smo i n-
verso y de si gno di sti nto, por un l ado, econmi co, por el otro,
soci o cul tural resul taron noci ones extraordi nari amente
efi caces para expl i car vari as de l as causas del derrumbe, no
sl o de l os reg menes soci al i stas, si no de l os estados-naci o-
nes formados a su sombra. Posteri ormente, el concepto de
l as fuerzas centrfugas y centrpetas, as como al gunos otros
desarrol l os (tal es como l a subdi vi si n sobre l os perfi l es fun-
ci onal es de l as esferas gl obal es, regi onal es, naci onal es y l o-
cal es) tambi n mostraron uti l i dad para anal i zar otros pro-
cesos de transformaci n y recomposi ci n del estado-naci o-
nal en di versas regi ones del mundo, i ncl ui das Amri ca La-
ti na, Afri ca o Asi a.
Aos despus, de 1990 a 1997, durante el ti empo que ocup
l os cargos de Asesor Acadmi co y Coordi nador de l as Areas
de Admi ni straci n de Justi ci a y Ombudsman del I nsti tuto
I nterameri cano de Derechos Humanos (I I DH), tuve l a opor -
tuni dad de establ ecer un correl ato anal ti co entre estos te-
mas y el proceso de desarrol l o del bloque de legalidad con-
formado por l os i nstrumentos del derecho i nternaci onal p-
bl i co de l os derechos humanos y su i ntegraci n con l a l egi s-
l aci n i nterna naci onal . La erosi n y el debi l i tami ento de
al gunos conceptos tradi ci onal es, como el pri nci pi o de sobe-
ran a o el de autonom a estatal , si rvi eron para percatarme
de que tambi n en el pl ano jur di co y como refl ejo de l os
procesos fcti cos econmi cos y soci al es nos encontrbamos
justamente ante un cambi o de paradi gma en l as estructuras
del poder pol ti co.
El trabajo estrecho que desarrol l con vari os de l os acadmi -
cos del I I DH, pero muy especi al mente con el Dr. Antoni o A.
Canado Tri ndade, ex-di rector del I nsti tuto, actual Presi -
dente de l a Corte I nterameri cana de Derechos Humanos y
una de l as pri nci pal es autori dades mundi al es en su campo,
26 Neo-Tribalismo y Globalizacin
me resul t de i nval uabl e uti l i dad para perfi l ar l as i deas en
esta materi a.
Dos vi si tas acadmi cas a uni versi dades norteameri canas
me ayudaron a compl etar y confi gurar l as tesi s comprendi -
das en el l i bro. En 1977, a Tul ane Uni versi ty, en New Or-
l eans, como profesor i nvi tado para i mparti r el curso sobre
Derechos Humanos en Amri ca Lati na, bajo l a amabl e aten-
ci n del Dr. Gnther Handl , autori dad i nternaci onal en su
campo. En 1998, como Post-Doctoral Fel l ow del Center for
Lati n Ameri can Studi es de l a Uni versi dad de Maryl and, ba-
jo el auspi ci o de Dr. Saul Sosnowski , fi gura central del an-
l i si s l i terari o y soci ol gi co en nuestro Conti nente.
Todo este proceso de casi una dcada me ayud a decantar
l as i deas sobre el tema, al punto de generar al gunas s nte-
si s expl i cati vas, acuadas justamente con el t tul o que ti ene
este ensayo: Neo-Tribalismo y Globalizacin, el cual , de su-
yo, sugi ere l a tesi s sobre el proceso de transformaci n que
sufre el estado-naci n contemporneo. De un l ado, su expl o-
si n haci a fuera como resul tado de procesos de ndol e econ-
mi ca y comerci al es; por otra parte, un fenmeno de i mpl o-
si n y reconsti tuci n i nterno de l as comuni dades de base
cul tural , de naci onal i smos hi stri cos que buscan expresi n
pol ti ca y jur di ca.
- II -
Adems del Profesor Karl Li nden, a qui en l e debo agradeci -
mi ento por sus refl exi ones germi nal es para l a preparaci n
de l a di sertaci n de 1989-1990 que si rvi de base para este
l i bro, qui ero consi gnar tambi n mi grati tud a vari as otras
personas.
Prlogo 27
Al Dr. Canado Tri ndade muy especi al mente, no sl o por su
ami stad estrecha y cercan a acadmi ca de tantos aos si no,
adems, por su i nfati gabl e al i ento para l l evar a cabo esta
obra acadmi ca. La l uci dez y profundi dad de sus comenta-
ri os rebasan con creces l a especi al i dad de uno de l os pri nci -
pal es juri stas del Conti nente ameri cano, pues se adentra
si empre con hondura y humani smo en otros temas de l as
Ci enci as Soci al es. A mi s buenos ami gos, el Dr. Gnther
Handl y el Dr. Sal Sosnowski por crearme l as condi ci ones
necesari as para aprovechar mi s vi si tas acadmi cas a Tul a -
ne y Maryl and y poder real i zar i nvesti gaci n documental
especi al i zada.
A mi s col egas y ami gos, l a Li c. Fl ora Mar a Agui l ar, el Dr.
Adri n Torreal ba y el Dr. Jos Lui s Vega Carbal l o, de l a
Fundacin Estudios para el Futuro, con sede en Costa Ri ca.
Vari os aos de debate acadmi co y di scusi n comparti da so-
bre estos temas me resul taron de suma uti l i dad para perfi -
l ar adecuadamente al gunos de l os conceptos aqu tratados.
Muy especi al mente qui ero reconocer l a ayuda de mi ami ga,
Fl ora Mar a Agui l ar. Sus comentari os y correcci ones al ma-
nuscri to ori gi nal son i nval uabl es y este l i bro l e debe mucho.
Mi apreci o al Dr. Carl os Sojo, Di rector de l a Facul tad Lati -
noameri cana de Ci enci as Soci al es (FLACSO), Sede Acad-
mi ca de Costa Ri ca, y al Dr. Fernando Zel edn, Di rector de
l a Maestr a Centroameri cana de Ci enci as Pol ti cas de l a
UCR, por auspi ci ar esta publ i caci n.
Un agradeci mi ento especi al a l a Dra. Vanessa Retana por
sus aportes a l a i nvesti gaci n, a Carl a Bal todano por l a pre-
ci si n de su trabajo en l a asi stenci a y apoyo acadmi co, a
Ci ndy Sabatt, qui en col abor en l a i nvesti gaci n bi bl i ogrfi-
ca. Mi apreci o a Marcel a Bravo, por su asi stenci a secreta-
ri al . Mi agradeci mi ento y cari o a Dborah Rojas por su
ayuda en l a correci n fi nal de gal eras. Fi nal mente, mi gra-
ti tud de si empre a mi hermano, Mauri ci o Ordez, arti sta y
arqui tecto, qui en di se l a portada y di agram en forma
prol i ja y cui dadosa texto y grfi cos, haci endo verdadero
28 Neo-Tribalismo y Globalizacin
aquel aserto de Carl os Barral , de que el di seo y l a edi ci n
de un l i bro son un arte en s mi smo. Mi grati tud a todos
el l os, pues si n su col aboraci n esta publ i caci n no hubi ese
si do posi bl e. Desde l uego, todas l as i mpreci si ones y defec-
tos que pueda tener, son excl usi vamente i mputabl es al au-
tor.
J aime ORDEZ,
San Jos, juni o de 2002.
Prlogo 29
Introduccin
El siglo de las ideologas?
El Si gl o XX termi n justamente como empez: con una gue-
rra tni ca en l os Bal canes y con l a mayor a de l os estadi s-
tas y pol ti cos del pl aneta tratando de i mponer orden en una
regi n que hi stri camente se denomi n como el pol vor n o
l a caja de Pandora de Europa. Se trat de una centuri a
que se l l am a s mi sma como el si gl o de l as i deol og as y de
l a pretensi n de raci onal i dad en l a arqui tectura soci al . Es-
to es ci erto, en buena medi da. Como nunca antes en l a hi s-
tori a de l a ci vi l i zaci n, el si gl o XX fue una seri e de i ntentos
por i nterpretar el mundo pol ti co y econmi co y l a aventura
de organi zar l a soci edad, a parti r de di sti ntos model os con-
ceptual es: l i beral i smo, marxi smo, keynesi ani smo, corporati -
vi smo col ecti vi sta, soci al democraci a, cri sti ani smo soci al ,
model o de mercado y vari os otros que l l enaron l os l ti mos
ci en aos. Si n embargo, en trmi nos prcti cos, no fue me-
jor que l os anteri ores. Todo l o contrari o: conoci dos guerras
mundi al es y arroj como resul tado mi l l ones de muertos a
ra z de l as ortodoxi as y l os dogmati smos pol ti cos e i deol gi-
cos, del mi to de l a raza y l as pretensi ones de domi ni o de et-
ni as, de naci onal i smos y de parti cul ari smos cul tural es.
Desde l os pri meros aos de l a centuri a, l os confl i ctos de ra z
tni ca dar an l ugar a l a Pri mera Guerra Mundi al y al i ni ci o,
adems, de una seri e de enfrentami entos que jal onar an el
resto del si gl o: l a confrontaci n entre Franci a y Al emani a,
entre Hungr a y Rumani a y de al l hasta l a Segunda Gue-
rra Mundi al . De ndol e si mi l ar, en otras regi ones del pl ane-
ta, el si gl o XX fue testi go tambi n del confl i cto arabe-i srae-
l , l a guerra del Vi et-Nam, el desmantel ami ento tri bal de l os
i nci pi entes estados-naci onal es en el fri ca sub-sahari ana,
l as vi ndi caci ones raci al es en l a I ndi a, l as revuel tas de di s-
ti nta ndol e en fri ca del Sur, en Amri ca Lati na y en Am-
ri ca del Norte. La mayor a de l os confl i ctos de esta centuri a
fueron aparemente i deol gi cos. Apari enci a engaosa. En el
fondo, ocul tndose, pervi v a su verdadera natural eza: l os
parti cul ari smos tni cos y l os naci onal i smos hi stri cos.
Con el fi n de l a Guerra Fr a y una vez l evantada l a ol l a de
presi n de l as i deol og as el per odo que fue desde 1990 has-
ta el 2000 si rvi para desnudar una de l as causas esenci a-
l es del confl i cto humano: l a afi rmaci n del terri tori o, el sen-
ti do de i denti dad y de l a patri a, l a rel i gi n y l a raza. (La
otra causa de confl i cto fue hi stri camente l a econmi ca, y
por una razn si mi l ar: se refi ere tambi n al senti do de l a
pertenenci a y l a i denti dad). Tanto l a Pri mera Guerra Mun-
di al como l a Segunda fueron resul tado del i ntento de i mpo-
ner unos naci onal i smos sobre otros, val ores de raza e hi st-
ri cos odi os ancestral es. El si gl o XX es un enorme fresco en
el cual estn di bujadas l a mayor a de sus guerras y avances
con un si gno contradi ctori o: l a raci onal i dad pol ti ca versus
l a revuel ta neo-tri bal . La revuelta de la pre-moderni-
dad, como rechazo al raci onal i smo de l a I l ustraci n que
consti tuy el Estado neutro de l a moderni dad, esa arena
neutra y raci onal donde compi ten todos l os i ntereses, como
dec a Bobbi o. Esa es l a gran paradoja del fi n del si gl o XX.
Por un l ado, l a afi rmaci n de un mundo gl obal caracteri za-
do por l a el i mi naci n de l as fronteras econmi cas y l a ubi -
cui dad de l os procesos producti vos y de i ntercambi o. Por
otro l ado, emergi endo de l as noches de l os ti empos, l os at-
vi cos y vi rul entos refl ejos de tri bu, l a eterna l ucha de l os na-
ci onal i smos.
32 Neo-Tribalismo y Globalizacin
Un mundo en transformacin
En el nuevo mi l eni o, el mundo conti na si endo un l ugar b-
si camente i nci erto y pel i groso. Desde fi nes de l a tumul tuo-
sa dcada de 1980, el pl aneta hab a real i zado parci al mente
l o que Hunti ngton denomi n, en su oportuni dad, l a tercera
ol a de l a transi ci n a l a democraci a. Si n embargo, esa tran-
si ci n parece hoy vei nte aos despus todav a parci al ,
frgi l e i nci erta en muchos l ugares del pl aneta. Tanto en el
Sur de fri ca, como en el fri ca sub-sahari ana, as como en
Amri ca Lati na, i ncl ui dos Afghani stn y el Medi o Ori ente,
por no habl ar de l a hi rvi ente zona de l os Bal canes o l os pa -
ses de l a anti gua Uni n Sovi ti ca, l as transi ci ones democr-
ti cas di eron l ugar ci ertamente a democraci as el ectoral es
caracteri zadas, no obstante, por una fuerte debi l i dad i nsti -
tuci onal y di versas formas de corporati vi smo, autori tari smo
y patri arcado i deol gi co. Muchas de estas experi enci as no
han l ogrado an acertar en al go esenci al para el sosteni -
mi ento democrti co: l a producci n de ri queza soci al . Rpi -
damente se evi denci que el xi to rampante de l os ti gres
asi ti cos a parti r de l os aos 70 (Hong Kong, Si ngapur, Co-
rea del Sur y Tai wn) no consti tu a un model o fci l de i mi -
tar en otros l ugares del mundo, por di versas razones, tanto
soci ocul tural es como geopol ti cas. El xi to de l os l l amados
NI Cs (Newl y I ndustri al i zed Countri es) resul taba ser par-
ci al o l i mi tado a un model o pol ti co verti cal di f ci l de i mi tar
por l os pa ses en v as de desarrol l o de Occi dente.
Los pri meros pa ses en experi mentar esta transi ci n a l a de-
mocraci a fueron l as naci ones medi terrneas: Greci a, Espa-
a y Portugal . Las tres vi vi eron su transi ci n democrti ca
entre 1974 y 1975, l ogrando, en una dcada y medi a, un
cambi o si n precedentes: de ser pa ses margi nal es de l a esce-
na europea, en pocos aos qui ntupl i caron su i ngreso per c-
pita y su PI B y l o han l l evado al 70% del promedi o europeo.
Adi ci onal mente, i ngresaron a l a UE y a l a OTAN y consti -
tuyen hoy pa ses establ es. Como ha recordado i rni camente
Howard J. Wi arda en The Death of the International
Systems Debate (Worl d Affai rs, Spri ng 1999) i ncl uso se
Introduccin 33
dan hoy el l ujo de ser aburri dos pol ti camente. La ni ca ex-
cepci n es el vi ol ento confl i cto en el pa s vasco y el enfren-
tami ento de l a ETA con el estado-naci n espaol , otro con-
fl i cto de l a pre-moderni dad pendi ente.
Una evol uci n si mi l ar se experi ment en Asi a. Paul ati na-
mente, l os model os pol ti cos autori tari os de pa ses como Co-
rea del Sur, Tai wn y Si ngapur se han transformado en si s-
temas pol ti cos ms abi ertos, tendi endo al pl ural i smo y a l a
democraci a. Los model os corporati stas-autori tari os del
Parti do-Gobi erno (el hi stri co Kuomintang tai wans es el
ejempl o ms cl aro) se transformaron poco a poco en si ste-
mas ms abi ertos y parti ci pati vos, y con una cl ara parti ci -
paci n soci al , en l o que se ha dado por l l amar corporativis-
mo social. Adi ci onal al xi to de l os pri nci pal es NI Cs, el
boom econmi co se ha extendi do a otras naci ones como I n-
donesi a, Mal asi a, Fi l i pi nas, Laos y Tai l andi a, e i ncl usi ve a
pa ses todav a formal mente comuni stas como Vi etnam y
Chi na, que en l a l ti ma dcada experi mentaron l os benefi -
ci os del creci mi ento, resul tantes de l a soci edad de mercado.
I ncl usi ve l a I ndi a, que ha gozado de un proceso democrti co
durante l os l ti mos 50 aos, abri su si stema si gui endo el
ejempl o de sus veci nos asi ti cos, generando mayor ri queza
y di nami smo en su econom a.
El mundo post-muro de Berln
La anti gua Europa del Este, por su parte, ha teni do una
transi ci n rel ati vamente exi tosa. Como ha recordado re-
ci entemente Wi arda, el aserto de W. W. Rostow referi do a
consi derar el marxi mo-l eni ni smo como una enfermedad
de l a transi ci n entre l a tradi ci n y l a moderni zaci n pol ti -
ca econmi ca, deber a ser extendi do y consi derar el autori -
tari smo-corporati sta (Franco, Pi nochet, el autori tari smo
asi ti co de l os sesenta y setenta, etc.) como un fenmeno si -
mi l ar y como una enfermedad i gual mente transi ci onal . Es-
ta acotaci n si rve para expl i car tambi n l a evol uci n de l os
pa ses anti guos de Europa del Este. Aquel l as naci ones que
34 Neo-Tribalismo y Globalizacin
ten an una suerte de memoria histricadel estado-naci n
desarrol l ado i nsti tuci onal mente, fueron capaces de vi vi r l a
transi ci n del fi n del comuni smo con xi to: Pol oni a, Hun-
gr a y l a Repbl i ca Checa consti tuyen l os casos ms nota-
bl es de afi anzami ento pol ti co y econmi co en l a l ti ma d-
cada y son ahora mi embros pl enos de l a OTAN. A l a par de
el l os, tambi n l os Estados Bl ti cos y Esl oveni a, estn cada
d a ms cercanos a l os patrones occi dental es. Los casos de
Rumani a, Bul gari a, Croaci a, Bosni a y Serbi a son ms com-
pl ejos y sangri entos, como se ha evi denci ado en l a l ti ma
dcada. En estos pa ses, el desacomodo entre el mapa pol -
ti co y sus habi tantes consti tuye un probl ema hi stri co, que
vi ene de muchos si gl os atrs. El confl i cto entre l a naci n
serbi a y sus veci nos es prcti camente mi l enari o. Otro pro-
bl ema de pre-moderni dad an no resuel to.
En el caso de Rusi a y l os anti guos estados sovi ti cos, l a si -
tuaci n es mucho ms compl eja. Rusi a ha desarrol l ado una
transi ci n contradi ctori a. Por un l ado, l a apertura del mer -
cado y l a di nami zaci n de l a econom a presentan al gunos
avances. En su conjunto, si n embargo, el si stema no funci o-
na an, porque l a capaci dad i nstal ada tecnol gi ca no es
competi ti va y, l o ms grave, el si stema pol ti co arrastra mu-
chos de l os vi ci os de corrupci n y de l a burocraci a i deol gi -
ca del pasado. Por otra parte, l as reformas democrti cas no
se han i nsti tuci onal i zado y l a amenaza pendi ente de un
coup dtat y un retorno de l os sectores comuni stas duros,
pende como una espada de Damocl es sobre el si stema. La
reestructuraci n pol ti ca e i nsti tuci onal , el crear regl as cl a-
ras y modernas que permi tan el creci mi ento del mercado y
de l a soci edad ci vi l , es el ni co cami no i ntel i gente que pue-
de tomar Rusi a. En el caso de l a anti gua Comuni dad de Es-
tados I ndependi entes, l os Estados Bl ti cos, Checheni a,
Azer bai jn, Kazakhi stn, Uzbeki stn, Ta d z h i k i s t n ,
Kyrgyztn y Turkmeni stn parecen estar ms i nspi rados en
el model o del Este-Asi ti co y con una propensi n al autori -
tari smo pol ti co y al central i smo econmi co.
Introduccin 35
El panorama si gue si endo compl ejo en otras regi ones del
mundo como el fri ca sub-sahari ana y el mundo i sl mi co.
En esos pa ses se vi ve una si tuaci n contradi ctori a, pen-
di endo entre el ocaso de l os vi ejos model os de i nspi raci n
marxi sta y l a pervi venci a de autocraci as monopersonal i s-
tas, en muchos casos i nspi radas en fundamental i smos tri -
bal es y rel i gi osos. El estado-naci n de l a moderni dad, es de-
ci r, l a repbl i ca como creaci n col ecti va y deposi tari a del po-
der ci udadano, ha si do un estadi o al canzado sl o parci al -
mente en al gunos de esos pa ses: Argel i a, Jordani a, I rn,
Kuwai t. El resto si gue i nspi rado en el estado-naci n pre-
moderno, segn el cual l a l egi ti mi dad y l a soberan a ti enen
un si gno trascendental i sta o autocrti co, di sti nto a l a justi -
fi caci n que funda l a democraci a. En Asi a, Chi na es un ca-
so parti cul ar: est desti nada a converti rse en una de l as
grandes potenci as del si gl o XXI . Con casi una cuarta parte
de l a pobl aci n mundi al , sus posi bi l i dades de creci mi ento
econmi co son enormes y harn val er su peso en l as prxi -
mas dcadas. Su pri nci pal probl ema todav a es i deol gi co y
pol ti co: cmo pasar de un estado monol ti co y cerrado, a un
si stema abi erto si n mori r en el i ntento, tal y como l e sucedi
a su veci no sovi ti co.
Amri ca Lati na, por su parte, ha avanzado si gni fi cati va-
mente en l o pol ti co y en el creci mi ento econmi co. No as
en el creci mi ento soci al . Desde 1960 hasta l a fecha, l a re-
gi n no sl o se democrati z en l o el ectoral si no, adi ci onal -
mente, l ogr pasar de un 40% a un 70% de al fabeti smo, cua-
drupl i cando adems, y durante el mi smo per odo, su PI B y
su i ngreso per cpi ta. Este i mpresi onante creci mi ento eco-
nmi co, que pone a Amri ca Lati na despus de Asi a como l a
zona de ms acel erado di nami smo econmi co del pl aneta, es
si n embargo tramposo. Los ndi ces de creci mi ento de de-
sarrol l o humano del PNUD demuestran que, despus de 30
aos de creci mi ento macro-econmi co, l a regi n presenta
ms pobreza absol uta y rel ati va que en el pasado. El ndi ce
de di spari dad soci al de Amri ca Lati na (Coefi ci ente Gi ni )
muestra que l a di ferenci a entre cl ases al tas y bajas es l a
ms aguda del mundo, superando i ncl uso l a de fri ca. Has-
36 Neo-Tribalismo y Globalizacin
ta en l as estad sti cas, Amri ca Lati na si gue mostrando su
propensi n a l a fbul a i njusta, al real i smo mgi co, a l a exa-
geraci n barroca y al desvar o.
Las nuevas gobernabilidades:
globalizacin, regionalizacin y localismos.
Una de l as noti ci as para el nuevo mi l eni o, es que nuestras
formas de gobi erno van a cambi ar. En l os l ti mos aos, el
model o tradi ci onal de estado-naci n se encuentra vi vi endo
una transi ci n y transformaci n acel erada, como resul tado
de dos vari abl es fundamental es. Por un l ado, hay una ex-
pl osi n haci a afuera, l l amada en este ensayo l a fuerza cen-
trfuga, que transforma el poder en senti do externo i nter -
naci onal i zndol o haci a l os mercados regi onal es y haci a al -
go que se podr l l amar el desi erto i nsondabl e de l a gl obal i -
zaci n. Esta fuerza centr fuga es que l a que conforma es-
tructuras como l a Uni n Europea (UE) y el NAFTA (North
Ameri can Free Trade Agreement) o el MERCOSUR. Esta
regionalizacin est agrupando el pl aneta en bol sones de
poder econmi co, con un senti do de pertenenci a y de uni dad,
que ya ha transformado el escenari o i nternaci onal en un
campo de enfrentami entos y negoci aci ones por cuotas y pro-
tecci oni smos regi onal es. Los recurrentes enfrentami entos
por barreras arancel ari as entre Estados Uni dos, Europa o
Japn si guen si endo una muestra de ese fenmeno. Ese re-
gi onal i smo se encuentra en tensi n con otra de l as grandes
tendenci as: l a globalizacin producti va y del comerci o. El
pl aneta se di ri ge a converti rse en un sol o mercado y en una
sol a pl aza como resul tado de l a ubi cui dad de l os i nsumos, de
l os procesos producti vos y de l os i ntercambi os, del I nternet
y l a gl obal i zaci n de l a tecnol og a. Tal y como l o profeti za-
ra MacLuhan al l en l os aos 60 y sobre todo como l o pre-
vi era Dani el Bel l desde el ao 1976 en ese l i bro l ci do y pre-
moni tori o l l amado The Comi ng Post-I ndustri al Soci ety.
La regi onal i zaci n y l a gl obal i zaci n consti tuyen fuerzas en
contradi cci n, con su propi a l gi ca e i ntereses, en una puja
que segui r durante l as prxi mas dos o tres dcadas.
Introduccin 37
Por el otro l ado, est l a fuerza centrpeta, que en forma
paral el a est transformado el poder haci a adentro, fortal e-
ci endo l os gobi ernos l ocal es y l as i nstanci as naci onal i stas
del poder. El fortal eci mi ento del Gobi erno del Pa s Vasco o
l a General i tat de Catal ua en detri mento de Madri d, l a re-
vuel ta muni ci pal y de l os gobi ernos l ocal es en Amri ca La-
ti na, l a eterna aspi raci n del secesi oni smo de Montreal y l as
provi nci as francesas en Canad, son apenas pocos ejempl os
de esa otra tendenci a que est i mpactando l as i nstanci as de
gobernabi l i dad en todo el pl aneta: Los vi ejos estados-naci o-
nal es se encuentran en un proceso de reestructuraci n y re-
acomodo, buscando sus ra ces en l a vi eja afi rmaci n de sus
enti dades tni cas, sus referentes naci onal es e hi stri cos. Es
parte de l a revuel ta neo-tri bal . Esta tendenci a al l ocal i smo,
si n embargo, tambi n ti ene que ver con una exi genci a de go-
bernabi l i dad: el si stema de rel aci ones econmi cas y soci al es
se ha vuel to tan compl ejo, que l as exi genci as de su propi o
gobi erno son cada d a ms compl i cadas. Las escal as l ocal es
del poder estn cambi ando y exi ste hoy un paul ati no trasl a-
do de competenci as (admi ni strati vas, tri butari as, fi scal es)
de l os gobi ernos central es haci a l os gobi ernos l ocal es. Es l a
micro-fsica del poder a l a cual se refer a agudamente
Mi chel Foucaul t en l os aos 70. El mundo por veni r ser (ya
l o es, en buena medi da) una curi osa mezcl a de gobi ernos l o-
cal es y de gobernabi l i dad i ntermedi a un conjunto de tri -
bus, si se permi te l a metfora dentro de un uni verso eco-
nmi co gl obal i zado por l a tecnol og a y l a i nformaci n.
Un mundo multipolar y los retos del futuro
Estados Uni dos emergi de l a Guerra Fr a como l a ni ca su-
perpotenci a del pl aneta, con un escenari o compl ejo, resul -
tante de una di spora del poder mi l i tar, nucl ear y conven-
ci onal . La desi ntegraci n de l a anti gua Uni n Sovi ti ca y
del model o bi pol ar, di o l ugar a un escenari o pel i groso, con
arsenal nucl ear desperdi gado en una gran canti dad de pa -
ses del gl obo: I ndi a, Corea, Chi na, Japn, I srael , I rak, Ru-
si a, Brasi l , casi toda Europa, as como al gunas otras naci o-
38 Neo-Tribalismo y Globalizacin
nes capaces de desarrol l ar hoy potenci al nucl ear. Los pel i -
gros de una confl agraci n nucl ear son en l a actual i dad, pa-
radji camente, mayores que en l a poca del deterrencede l a
Guerra Fr a. Los avances de l a OTAN para i ntegrar a otros
pa ses europeos de Europa del Este han si do ci ertamente
efecti vos y parecen tender, en el l argo pl azo, a l a i nstal aci n
de un si stema mi l i tar mundi al , el cual ofrecer a mayor se-
guri dad y podr a avanzar en ausenci a de amenaza en l a
reducci n mundi al de armamento. La necesi dad de que ese
aparato mi l i tar dependa, si n embargo, de una suerte de go-
bi erno mundi al , es urgente. Es i mperi osa l a reestructura-
ci n o reconversi n de l a ONU para recuperar l a l egi ti mi -
dad y el apoyo de todos l os gobi ernos del pl aneta. El si gl o
XXI deber buscar formas de i mponer un model o raci onal
de sol uci n de confl i ctos. Un paso adel ante en este senti do
consti tuy l a entrada en vi genci a del Tri bunal Penal I nter-
naci onal (TPI ), que supuso l a i nstal aci n del Tri bunal pro-
puesto en el Estatuto de Roma, fi rmado en jul i o de 1998. De
todas formas, esta ser una tarea di f ci l mi entras no se l o-
gren armoni zar l os i ntereses de l os pa ses desarrol l ados o
post-i ndustri al es y aquel l os que an estn en v as de desa-
rrol l o.
La experi enci a acumul ada hasta ahora por l a humani dad
supone un val or que deber a aprovecharse. Como ha i ndi -
cado reci entemente Thomas Fri edman en su l i bro The Le-
xus and the Ol i ve Tree, l a creci ente brecha de i nequi dad
de i ngresos que se genera en el mundo es resul tado de l a es-
tandari zaci n de l as demandas y l as necesi dades. De hecho,
el mundo es ms i nequi tati vo que nunca, pero ti ene el po-
tenci al para cambi ar. Como i nforma el PNUD, para 1998 un
20% de l os habi tantes del pl aneta ganaba 30 veces ms que
el 20% ms pobre, y l a suma de personas que ti ene que vi -
vi r con un dl ar di ari o l l eg ya a l os dos mi l mi l l ones. Toda
una vergenza para l a raza humana. Pues bi en, ante l as
tendenci as i nexorabl es de l a gl obal i zaci n econmi ca, al es-
tado-naci onal y al emergente estado-l ocal l e restan todav a
i mportantes tareas. Su funci n no deber, en forma al guna,
coartar el creci mi ento del mercado, el cual ha mostrado hi s-
Introduccin 39
tri camente su xi to. Deber, si n embargo, segui r l a receta
de l os pa ses desarrol l ados, que han l ogrado conci l i ar creci -
mi ento y equi dad. Por ejempl o, i mponer model os de redi s-
tri buci n de l a ri queza, con pol ti cas fi scal es y tri butari as
efecti vas que permi tan rei nverti r en l a pobl aci n, en cl ases
medi as, en l o que se ha dado en l l amar capi tal humano.
Amrica Latina y Centroamrica
en el contexto del cambio
Estas nuevas tendenci as estn tambi n transformado el si s-
tema de poder en Amri ca Lati na. Los mi smos fenmenos
que se veri fi can en el mbi to mundi al gl obal i zaci n, regi o-
nal i zaci n, transformaci n del estado-naci n y revuel ta de
l os parti cul ari smos estn afectando a esta regi n del mun-
do. Por un l ado, fenmenos como el de NAFTA o MERCO-
SUR, o el MERCOMUN de Centroamri ca, estn creando
bl oques de i ntegraci n, que transformarn rpi damente el
i nteri or de l os pa ses que l os conforman. Vari os de sus per -
fi l es pol ti cos, i nsti tuci onal es, econmi cos e, i ncl uso, cul tu-
ral es, vi ven hoy un proceso de acel erado cambi o.
Paral el amente, una i mportante revuel ta de parti cul ari smos
naci onal i stas, de si gno tni co, cul tural , rel i gi oso y de, i ncl u-
si ve, vi ndi caci n antropol gi ca, est transformando si l en-
ci osa y rpi damente l a cara de muchos de nuestros estados
naci onal es. La revuel ta de Chi apas i ndependi entemente
de su mvi l es pol ti cos i nmedi ati stas pertenece en el fondo,
al mbi to de l a l l amada cuenta larga cul tural y pol ti ca,
tal y como Octavi o Paz (si gui endo l a perspecti va ori ental ) se
refer a a l os procesos de l argo pl azo que i mpactan el cambi o
de l as ci vi l i zaci ones. La recuperaci n y el di l ogo con Occi -
dente que el mundo maya de Guatemal a se est pl anteando
a parti r de l a fi rma de l os Acuerdos de Paz de 1996, estn
desti nados, tambi n en el l argo pl azo, a cambi ar l a fi sono-
m a de ese pa s centroameri cano y de esa regi n del mundo.
Al mi smo si gno corresponde l a revuel ta si l enci osa por el
fortal eci mi ento de l os gobi ernos l ocal es que se est ofi ci an-
40 Neo-Tribalismo y Globalizacin
do en este justo momento en Amri ca Central y en Amri ca
del Sur. Las pgi nas que si guen procuran establ ecer con-
ceptual mente al gunos de l os patrones que estn defi ni endo
este proceso, tanto en el mbi to i nternaci onal , como en el
caso concreto de Amri ca Lati na y Centroamri ca, y exami -
nar al gunos de sus ejempl os ms marcados.
Introduccin 41
Captulo 1
La fuerza centrfuga
y la fuerza centrpeta:
las tendencias del
poder contemporneo
1.1 Dos fuerzas contrapuestas y simultneas.
Las l ti mas dcadas han evi denci ado l a cri si s del model o
tradi ci onal del estado-naci n, el cual experi menta hoy un
acel erado proceso de transformaci n en el mbi to mundi al .
A pesar de el l o, no exi ste coi nci denci a en l a comuni dad de
ci enti stas soci al es sobre el resul tado fi nal de ese proceso, ni
sobre l a sobrevi venci a en el l argo pl azo de l os parti cul a-
ri smos antropol gi cos y tni cos. Tampoco exi ste certi dum-
bre al guna acerca de l as formas jur di cas o pol ti cas defi ni -
ti vas con que l os nuevos escenari os del poder (regi onal y gl o-
bal ) i ntegrararn l as estructuras de estado-naci n republ i -
cano y deci monni co con el que, i mpensadamente, hemos
l l egado al si gl o XXI . A estas al turas del debate (y prcti ca-
mente casi tres dcadas despus de que Dani el Bel l premo-
ni zara sobre l a nueva soci edad gl obal )
1
el anl i si s de este
hecho puede hacerse en una dobl e perspecti va. Por un l ado,
a parti r de l as l l amadas mega-tendenci as, esto es, como re-
sul tado de l a i nternaci onal i zaci n de l os mercados econmi -
cos, de di versos factores deri vados de l as tendenci as comer -
ci al es y econmi co-regi onal es. Por otro l ado, como un proce-
so i nverso si mul tneo, y aparentemente paradji co de for -
tal eci mi ento de l as i nstanci as l ocal es de poder.
2
La hi ptesi s sobre l a transformaci n del estado-naci n que
se desarrol l a en este l i bro encuentra su base en una seri e de
hechos econmi cos, pol ti cos y cul tural es, que acti van di n-
mi cas di versas y contradi ctori as. En trmi nos general es, l a
hi ptesi s de trabajo puede si nteti zarse de l a si gui ente ma-
nera: exi sten dos tendenci as di ametral mente i nversas, una
de carcter centrfugo y otra de carcter centrpeto, l as
cual es operando en forma si mul tnea generan un fen-
meno de di sol uci n creci ente y transformaci n del estado
naci n hi stri co. La tendenci a centr fuga supone una di so-
l uci n haci a afuera del estado-naci n, medi ante l a i nterna-
ci onal i zaci n de l os centros de poder. La tendenci a centr -
peta, por su parte, supone ms bi en una di sol uci n haci a
adentro, como resul tado del fortal eci mi ento de l os gobi er -
nos l ocal es y de l as i nstanci as parti cul ares de poder, tanto
desde el punto de vi sta cul tural como pol ti co.
44 Neo-Tribalismo y Globalizacin
1
Los trabajos pi oneros en esta materi a, y en especi al l a formul aci n del
concepto de soci edad gl obal como resul tado de un proceso econmi co post-
i ndustri al , se deben bsi camente a Bel l , en sus textos cl si cos The End
of I deology and The Coming Pos-I nsdustrial Society.
2
Sobre el tema, MOYNI HAN, Dani el P. Pandemonium, Ethnicity in I n-
ternational Politics, Oxford: Oxford Uni versi ty Press, 1993. SI MAI , M.
The Future of Global Governance: Managing Risks and Change in the I n-
ternational System. Washi ngton, D.C. Uni tes States I nsti tute of Peace
Press, p.131-168. ANDERSON, Benedi ct, I magined Comunitie: Reflec-
tions on the Origins and the Spread of Nationalism, London: Verso, 1991..
Asi mi smo, SMI TH, Anthony, Nationalism, Theories of Nationalism, New
York: Harper Row, 1983.
En al gunos casos, estas tendenci as ti enen un si gno esenci al -
mente econmi co y mercanti l (fuerza centr fuga) y, en otros
casos, el i mpacto es compl ejo y di s mi l , pues l as fuerzas re-
feri das a l as regul aci ones de lo pblico(derecho pbl i co, de-
recho admi ni strati vo, rgi men i nsti tuci onal , derechos hu-
manos, defensa de gnero o del medi o ambi ente) ti enen dos
di recci ones: una centr peta y otra centr fuga. Al gunos de l os
di scursos de l a l ti ma mi tad del si gl o XX pertenecen al m-
bi to de l o externo o de l a gl obal i dad, como el caso de l os de-
rechos humanos o el ambi ental i smo. Otros di scursos, como
el que se refi ere a l o procedimental de l a organi zaci n de l as
formas del poder pbl i co o a l os conteni dos de l a cul tura en
su senti do ms etnogrfi co pertenecen, con toda cl ari dad, al
mbi to de l o i nterno, de l o l ocal , y son i mpul sados por l o que
se l l ama aqu l a fuerza centr peta o l a di sol uci n haci a
adentro. Ambas tendenci as, l a centr fuga y l a centr peta,
coexi sten, desi ntegran el poder en di recci ones cl aramente
opuestas y marcarn el proceso de transformaci n del vi ejo
estado naci onal en l as prxi mas dcadas.
Ms adel ante en este ensayo se especul a acerca de l a rel a-
ci n entre l os factores i deol gi cos y econmi cos de reci ente
evol uci n en l as soci edades contemporneas y se anal i zan
sus i nteracci ones.
3
De esta manera, se busca determi nar c-
mo l os nuevos estadi os de l a organi zaci n econmi ca han
empezado a transformar, no sl o l a estructura del estado, si -
no, adems, l as estructuras de poder pol ti co emergente y
paral el as al estado-naci n (estructuras de poder gl obal , en-
ti dades regi onal es o gobi ernos l ocal es) como enti dades i deo-
l gi cas con su propi a l gi ca y di nmi ca.
4
As mi smo, se espe-
cul a tambi n sobre l a forma que asumi rn l os nuevos agen-
La fuerza centrfuga y la fuerza centrpeta 45
3
Se acepta aqu , como punto de parti da, l a mutua i nfl uenci a e i nterac-
ci n entre l a esfera i deol gi ca y l a econmi ca. Para un ti po de anl i si s
epi stemol gi co con-causal , ver COLLETI , Luci o, La superacin de la ideo-
loga, Ctedra, Madri d, 1990, p.20 y ss.
4
Como ha si do desarrol l ado profusamente, l os eventos hi stri cos de fi-
nes de l a dcada de l os ochenta e i ni ci os de l os noventa (Berl i n, 1989; Ku-
wai t, 1991; el confl i cto bal cni co de 1993 a 1998 y, a l a hora de escri bi r
tes l ocal es del poder pbl i co gobi ernos l ocal es, entes muni -
ci pal es y regi onal es que tendern a emerger como resul ta-
do de l a cri si s del estado tradi ci onal .
Los procesos de transformaci n del estado-naci n en di sti n -
tas zonas geogrfi cas var an de acuerdo al tamao de l os
pa ses espec fi cos, y de sus correspondi entes econom as. A
mayor vol umen de sus mercados y fortal eza rel ati va de sus
enti dades pol ti cas, como entes autnomos de deci si n, ma-
yor capaci dad de sobrevi venci a de sus estructuras pol ti cas
naci onal es. Esta observaci n, si n embargo, puede arrojar
al gunas i nteresantes paradojas. Tambi n l os estados-naci o-
nal es ms robustos y maduros son aquel l os que han mostra-
do, durante l as l ti mas dcadas, mayor capaci dad para for -
mar parte de estructuras de poder regi onal es al tamente de-
sarrol l adas. Un ejempl o es l a Uni n Europea (UE), l a cual
ha l ogrado i ntegrar a un conjunto de l as naci ones ms i n-
dustri al i zadas del pl aneta, i ncl uyendo a Al emani a, Franci a,
I ngl aterra, I tal i a, Hol anda, Espaa y otros pa ses de al to
desarrol l o econmi co. Otro ejempl o si mi l ar es NAFTA, que
ti ene en su seno a l os Estados Uni dos, Canad y Mxi co. La
aparente paradoja se resume de esta forma: un veh cul o de-
ci si vo para preservar l a i ndi vi dual i dad pol ti ca del estado-
naci n resi de, curi osamente, en su capaci dad para formar
parte de un mbi to mayor, por ejempl o, de una enti dad re-
gi onal . Sl o a parti r de una ci erta fortal eza pol ti ca y eco-
nmi ca, es posi bl e i nteractuar con otros soci os si mi l ares.
Los l ti mos aos han demostrado que son, cabal mente, l os
pa ses ms desarrol l ados aquel l os que ti enen l a apti tud de
asoci arse entre s en escal as de poder regi onal es, mi entras
46 Neo-Tribalismo y Globalizacin
estas l neas, el recrudeci mi ento del confl i cto i srael - pal esti no en el ao
2002) mostraron en l a prcti ca que l as predi cci ones hi stri cas de di sti nta
fi l i aci n resul taron fal sas ante l os sucesos de l a propi a real i dad. Adi ci o-
nal mente, esos hechos marcaron un proceso de transformaci n del estado-
naci n y su predomi nanci a como centro del poder pol ti co en l os l ti mos
cuatroci entos aos. Para una refl exi n que cubre hasta l os pri meros aos
despus de l a Guerra Fr a, ver DRUCKER, Peter F. Post-Capitalist So-
ciety. New York: Harper Col l i ns Publ i shers I nc, 1993, p.11-25.
l os pa ses en v as de desarrol l o se muestran an desi ntegra-
dos y ai sl ados.
5
1.2 Ethos polticos y desarrollos regionales.
Uno de l os aspectos central es de este debate consi ste en de-
termi nar si el desarrol l o de un ethos i deol gi co y cul tural co-
mn el di scurso o l a i nsti tuci onal i dad de l a democraci a o
l os derechos humanos, por ejempl o es enteramente capaz
de generar procesos de i ntegraci n regi onal . Tambi n l a ex-
peri enci a de l a Uni n Europea (UE) y, en menor grado, del
NAFTA o TLC, parecer an confi rmar esas posi bi l i dades, al
haberse generado gobernabi l i dades i nter-pa ses y pol ti cas
regi onal es, como resul tado de pre-requi si tos pol ti cos e i ns-
ti tuci ones comunes. El caso europeo es casi paradi gmti co:
en el proceso de evol uci n de sus pa ses mi embros, Espaa,
Portugal y Greci a tuvi eron, en su oportuni dad, que esperar
a l a consol i daci n de sus transi ci ones democrti cas para ser
mi embros pl enos de l a Uni n. De l a mi sma manera, ms re-
ci entemente, pa ses como Pol oni a o l a Repbl i ca Checa, per-
teneci entes al anti guo bl oque de pa ses del Este, han apor-
tado sus credenci al es democrti cas para acceder a su paul a-
ti na i ntegraci n dentro del cl ub europeo. Lo mi smo sucede
con el NAFTA, aunque l as asi metr as todav a exi stentes en-
tre Mxi co, por un l ado, y Canad y Estados Uni dos, por el
otro, parecen ser l os pri nci pal es i mpedi mentos para consol i-
La fuerza centrfuga y la fuerza centrpeta 47
5
En real i dad, l a prdi da de poder del estado-naci n empez desde el fi n
de l a Segunda Guerra Mundi al . El proceso se l l eva a cabo en di sti ntas
di recci ones. Por un l ado, l os pa ses desarrol l ados se convi erten cada d a
ms en soci edades pl ural es con di sti ntas organi zaci ones en su i nteri or.
Adi ci onal mente, son justamente l as naci ones i ndustri al i zadas l as que
crean mecani smos ms efecti vos de protecci n y competi ti vi dad ante l a
gl obal i zaci n, al formar enti dades regi onal es capaces de negoci ar en bl o-
que en el campo arancel ari o, comerci al o de protecci n de cuotas de pro-
ducci n e i ntercambi o. En este mbi to, i gual mente, l as naci ones menos
desarrol l adas funci onan en forma ai sl ada o dependi endo de escenari os
ms acotados y restri ngi dos.
dar nuevos y ms acel erados pasos en el desarrol l o de un
si stema pol ti co e i nsti tuci onal i ntegrado.
6
El caso de Centroamri ca parece ser ms dbi l y probl em-
ti co. Las di fi cul tades exi stentes para consol i dar el MERCO-
MUN, i ni ci ado en l a dcada de 1960, ti enen estrecha rel a-
ci n con l as trabas i nherentes a l as asi metr as pol ti cas e
i nsti tuci onal es de l os pa ses del i stmo. Las dcadas de 1970
y 1980 se caracteri zaron por gobi ernos mi l i tares en al gunos
de estos pa ses, ci rcunstanci a que abort el proceso i ntegra-
ci oni sta i ni ci ado di ez aos atrs. La dcada de 1990 demos-
tr que, adi ci onal mente, exi st an otras di fi cul tades, aparte
del di spar desarrol l o democrti co de l a regi n. Asi metr as
econmi cas entre pa ses y, adems, al i nteri or de l os mi s-
mos, han si do factores que han i nfl ui do para que el si gl o XX
se ci erre con un proceso de i ntegraci n centroameri cana to-
dav a muy l i mi tado y apenas i nci pi ente en al gunas reas.
La correl aci n entre si mi l ares pre-requi si tos pol ti cos y so-
ci al es, por un l ado, y l as di nmi cas de regi onal i zaci n pol -
ti ca y econmi ca, por otro, parece evi dente. La comuni dad
ci ent fi ca no es, si n embargo, unni me en torno a este pun-
to. Seyom Brown, en senti do opuesto, sosti ene que ni l as
tendenci as de democrati zaci n, ni l as de moderni zaci n i ns-
ti tuci onal han l l evado, necesari amente, a formas de mejor
di l ogo entre l os pa ses de l a comuni dad i nternaci onal .
7
A pesar de que l os confl i ctos i nter-pa ses conti nuaron en el
trnsi to del si gl o XX al si gl o XXI (al i mentados y generados,
en muchos casos, por l as contradi cci ones naci onal i stas) l a
comprobaci n emp ri ca parece i ndi car que, efecti vamente,
el desarrol l o de paral el i smos y comunes denomi nadores en
esti l os de gobi erno, paradi gmas pol ti cos, etc., consti tuy un
48 Neo-Tribalismo y Globalizacin
6
En senti do contrari o a esta tesi s, ver a Seyom Brown, I nternational
Relations in a Changing Global System (Toward a Theory of the World
Polity), Londres: Westvi ew Press, 1992, p.89.
7
BROWN, Seyom. Opus ci t (1992). pp.139 ss. Al menos en el caso de l a
Uni n Europea como el del todav a i nci pi ente Mercado Comn Centroa-
meri cano, l a posi ci n de Brown no parece comprobarse.
factor rel evante en l a di smi nuci n de l as contradi cci ones.
Por ejempl o, el pac fi co y exi toso desarrol l o de l a Uni n Eu-
ropea, parece demostrar que pa ses hasta hace apenas se-
senta aos enfrascados en hi stri cos confl i ctos naci onal i s-
tas, cul tural es y tni cos, l os cual es generaron, i ncl uso, dos
guerras mundi al es han entrado en l as l ti mas dcadas en
un co-gobi erno regi onal , caracteri zado por un ethos comn
i deol gi co y por l a di smi nuci n de l as asi metr as econmi cas
y pol ti cas de sus estados. La formal i zaci n de este proceso
en el caso de Europa se di , justamente, en l os Tratados de
Maastri cht de 1992.
1.3 La fuerza centrfuga y la fuerza centrpeta
En el mbi to mundi al se experi menta un proceso de trans-
formaci n del estado-naci n como resul tado de dos vari a-
bl es. Por un l ado, exi ste una suerte de expl osi n haci a afue-
ra, una fuerza centrfuga, l a cual transforma el poder en
senti do externo haci a el mbi to ms o menos i ndetermi na-
do de l a gl obal i zaci n y que es caracteri zada por espaci os
de gobernabilidad informal . Esta gobernabi l i dad i nformal
se mani fi esta por el todav a deci si vo predomi ni o de l o fcti -
co en el mbi to de l o gl obal e, i ncl usi ve, l o regi onal . El mun-
do de l o gl obal carece, por el momento, de un gobi erno gl o-
bal y, en consecuenci a, sus expresi ones ms marcadas en el
campo econmi co o mi l i tar pertenecen si se permi te l a me-
tfora del contractual i smo cl si co al mbi to pre- soci al . Se
refi ere aqu el concepto social ms bi en como l a afi rmaci n
de una ausenci a: esto es, una soci edad o una comuni dad gl o-
bal an precari a. Exi sti r soci edad gl obal , en senti do estri c-
to, en el tanto que exi sta un gobi erno gl obal y no a l a i nver-
sa, como se ha argumentado comnmente en l os l ti mos
aos.
Esta cual i dad pre-soci al del escenari o gl obal da l ugar a que,
en aspectos tan deci si vos como l a uti l i zaci n de l a fuerza mi -
l i tar, o el desarrol l o de formas monopol sti cas econmi cas,
La fuerza centrfuga y la fuerza centrpeta 49
l os actores de l a gl obal i zaci n no conozcan frenos ni gobi er -
nos defi ni dos. De manera excepci onal , se veri fi can vari as
formas de auto-regul aci n, l a cual se i mponen al gunos de
esos actores en vi rtud de factores de oportuni dad, de una
ci erta raci onal i dad y equi l i bri o, moti vados por l a sobrevi -
venci a del pl aneta, o, bi en, como resul tado de al gunos ethos
globales (como l os derechos humanos) ms o menos cl aros
en sus al cances, pero di fusos en su apl i caci n y prcti ca.
Los monopol i os i nformti cos e i nformati vos del presente
(I ntel , Mi crosoft, CNN, entre vari os otros), o l as concentra-
ci ones mi l i tares deci si vas y no control adas (l a OTAN, por i n-
di car l a ms rel evante) consti tuyen muestras de este fen-
meno, al cual se al udi r con posteri ori dad. Monopol i os eco-
nmi cos de esa ndol e o, bi en, fuerzas mi l i tares si n derecho
previ o que l as regul e, son i mpensabl es en el contexto con-
temporneo de una soci edad l i bre, en l a cual l as leyes anti -
monopolios o, bi en, el principio de legalidad y l a sujeci n de
l a fuerza mi l i tar a l as normas ci vi l es, consti tuyen l a base de
l a convi venci a. Esto no se presenta an en l a soci edad gl o-
bal . Por eso se puede afi rmar que, en el campo i nternaci o-
nal o gl obal , an se vi ve una etapa pre-soci al , caracteri zada
por l a espontanei dad y l a ausenci a de regul aci n de sus
fuerzas y actores. En ausenci a de una raci onal i dad operan-
tecomo l a estructura de un gobi erno gl obal efi ci enteel
mundo de l a gl obal i zaci n es un magma en ebul l i ci n, cam-
bi ante e i mpredeci bl e.
Por otro l ado y en forma si mul tnea se veri fi ca una fuer-
za centrpeta, di ri gi da haci a el i nteri or del anti guo estado
naci onal , haci a el mbi to de l o l ocal y de l as rel aci ones pri -
mari as y pol ti cas de i nteracci n soci al y humana. Si en el
pl ano o mbi to hacia afuera an pri ma l a i ngobernabi l i dad,
en este proceso hacia adentrose constata un mayor reforza-
mi ento de l a gobernabi l i dad, del pri nci pi o de representaci n
y de l os mecani smos de control ci udadano sobre l os poderes.
Exi sten razones de orden soci o-cul tural que expl i can este
hecho. Como se ver ms adel ante, l a revuel ta l ocal i sta (el
neotri bal i smo pol ti co y cul tural ) nace como una respuesta
de l os naci onal i smos y del reforzami ento del poder l ocal
50 Neo-Tribalismo y Globalizacin
naci do de l a i nteracci n ci vi l ante l os di l emas de i ngober-
nabi l i dad generados por el estado-naci n en el l ti mo medi o
si gl o. Estado-naci n que, en una gran canti dad de casos, se
eri gi como una fi cci n i deol gi ca y una cami sa de fuerza ju-
r di ca y pol ti ca, l a cual encubri o repri mi , segn el caso,
l a di versi dad cul tural , tni ca, rel i gi osa, art sti ca, que guar-
dan l os naci onal i smos. Como se menci ona ms adel ante, el
pl aneta pose a a fi nes del si gl o XX al rededor de 200 pa ses
y, si n embargo, ms de 10,000 etni as y naci onal i smos di ver-
sos. En el desempate entre ambos fenmenos se encuentra
l a ra z de l a vi rul enta vi ndi caci n de l os parti cul ari smos y
l ocal i smos naci onal i stas.
Ambas fuerzas la centrfuga y la centrpeta coexi sten y se
desarrol l an paral el amente, transformando el model o del
anti guo estado- naci n, debi l i tando su rgi men de potesta-
des tr adi ci onal es, tr ansformndol as y r epl antendol as,
creando nuevos escenari os de poder y de regul aci ones, se-
gn sea el mbi to espec fi co de i nteracci n o el objeto de su
domi ni o. En trmi nos general es, l a tendenci a se ha movi do
haci a l a regi onal i zaci n, y en al gunos casos, haci a l a gl oba-
l i zaci n de l os trmi nos de i ntercambi o econmi co (mbi to
de l o mercanti l e i ntercambi o de bi enes y servi ci os), y a l a
focal i zaci n de l as organi zaci ones del poder pbl i co, en go-
bi ernos l ocal es y en mbi tos ms cerrados del poder. El si -
gui ente cuadro comparati vo expl i ca l os nfasi s de ambas
tendenci as:
La fuerza centrfuga y la fuerza centrpeta 51
FUERZA
CENTR PETA
En el pl ano econmi co,
su autonom a es cada
vez ms reduci da. Sal vo
en casos de econom a de
auto-subsi stenci a, sus
i nsumos e i ntercambi os
dependen cada d a ms
de l as econom as regi o-
nal es y gl obal es.
Se refuerzan o emer-
gen l os parti cul ari smos
cul tural es y l os naci o-
nal i smos.
Opera l a i ntensi fi ca-
ci n de l os val ores de i n-
ter cambi o humano en
pequeos mbi tos del
p o d e r. Se gener a una
microfsica del poder,
que desarrol l a al ta com-
pl eji dad en l as pequeas
escal as de gobi erno y re-
gul aci n humana.
Se refuerzan l os val o-
res del control de l o pol -
ti co (del mbi to de l os
i ntereses ci udadanos y
sus mecani smos de con-
trol del poder).
52 Neo-Tribalismo y Globalizacin
FUERZA
CENTR FUGA
Es resul tante de l os
i nter cambi os econmi -
cos y tecnol gi cos.
Las formas de produc-
ci n e i ntercambi o eco-
nmi co tr asci enden el
model o de fronteras del
anti guo estado naci onal .
Se empi eza a desarro-
l l ar una cul tura de l o
regi onal y l o gl obal en
senti do antr opol gi co,
que establ ece un dilo-
go con l as cul turas na-
ci onal es.
El mbi to de si gni fi ca-
ci n de l o pol ti co se
tr ansforma ms l enta-
mente y, en al gunos ca-
sos, no ti ene una expre-
si n jur di ca o pol ti ca
concr eta. Se di l uye el
concepto de sober an a
cl si co.
Se establ ece un en-
fr entami ento adi ci onal
entre l o regi onal y l o gl o-
bal .
1.4 Los cuatro escenarios del poder.
La transformaci n del poder que se experi menta actual -
mente en el mbi to mundi al supone un conti nuo proceso de
reestructuraci n y di sol uci n de l as competenci as cl si cas
del estado naci n, apareci endo como resul tado nuevos y
di sti ntos ni vel es de ejerci ci o y control de l os poderes pbl i -
cos, de l as funci ones econmi cas y pol ti cas y de l os mecani s-
mos de representaci n y de control ci udadano. De esa ma-
nera, l as competenci as del anti guo estado-naci n se ven hoy
desagregadas en, al menos, cuatro ni vel es di sti ntos: el go-
bierno global, el gobierno regional, el gobierno del estado-na-
cin (que persi ste con parte de sus anti guas atri buci ones) y
el gobierno local. La di nmi ca de descomposi ci n y reubi ca-
ci n de l as anti guas competenci as ti ene un ri tmo desi gual
en di sti ntos l ugares del pl aneta, segn su central i dad o
margi nal i dad en l a econom a mundi al .
En el si gui ente di agrama se propone una descri pci n del
comportami ento de l as esferas de poder (o perfi l es) en cada
uno de l os mbi tos o escenari os espec fi cos. En al gunos ca-
sos, se trata de rasgos ms o menos tendenci al es, l os cual es
se cumpl en parci al mente y no se veri fi can si mul tneamen-
te en todos l os procesos. En otros casos, se perfi l an con ma-
yor cl ari dad nuevas formas de organi zaci n del poder en
di sti ntas reas:
La fuerza centrfuga y la fuerza centrpeta 53
54 Neo-Tribalismo y Globalizacin
EL MBI TO
DE LO GLOBAL
Perfil econmico
Si gnado por un proceso de procuraci n y
uti l i zaci n gl obal de l os factores de l a producci n.
Perfil socio-cultural
Presenta una zona ms o menos i ndefi ni da.
Con val ores de una cul tura genri ca, con patrones
de adhesi n bastante dbi l es.
Perfil poltico-y jurdico
I ndefi ni do. El poder fcti co pri va
sobre el poder raci onal .
No exi sten mecani smos de re-di stri buci n
(generadores de i nstanci as de equi dad).
En materi a puni ti va y de derechos humanos
se abre l a oportuni dad para cambi os
sustanti vos. Ejempl o, el TPI
(Tri bunal Penal
I nternaci onal ).
EL MBI TO
DE LO LOCAL
Perfil econmico
Creci ente en el mbi to de l a
subsi stenci a y en al gunos rubros
de especi fi ci dad econmi ca.
Perfil socio- cultural
De fuerte i ntensi dad.
Perfil poltico jurdico
De fuerte i ntensi dad.
La fuerza centrfuga y la fuerza centrpeta 55
EL MBI TO
DE LO REGI ONAL
Perfil econmico
Si mi l ar al gl obal , pero presenta un mbi to ms
restri ngi do que se enfrenta comnmente a l as
pol ti cas gl obal es. (Ejempl o, el mbi to arancel ari o).
Perfil socio-cultural
Crea zonas de i ncl usi n i mportantes (l o europeo,
l o surameri cano, l o andi no, etc).
Perfil poltico y jurdico
Ha creado reg menes de gobernabi l i dad en el pl ano
de l a regul aci n de l os i ntercambi os econmi cos y
en al gunos campos de l os i ntereses pbl i cos.
(La Uni n Europea y sus regul aci ones,
por ejempl o).
EL MBI TO
DEL ESTADO-NACI N
Perfil econmico
Di smi nui do.
Perfil socio-cultural
Fal si fi cado, cuando resul ta de una
construcci n jur di co-pol ti ca si n referente
antropol gi co o soci ol gi co (una fal sa
i nvenci n de l a moderni dad
en muchos casos).
Perfil poltico y jurdico
Di smi nui do.
Las i nterrel aci ones entre estas categor as o mbi tos son i n-
tri ncadas, as como l os ni vel es y desni vel es que se presen-
tan a su i nteri or. El mbi to gl obal , como se desprende del
di agrama, presenta gradaci ones muy vari adas dentro de
sus perfi l es. Su fortal eza se encuentra, obvi amente, en el
mbi to econmi co. La soci edad gl obal es exi tosa en l a pro-
ducci n de bi enes y servi ci os y el esquema de su creci mi en-
to est basado, fundamental mente, en l a ubi cui dad de l os
i nsumos y de l a fuerza l aboral . En este senti do (como se
anal i za en el Cap tul o 2) hay una rel aci n estrecha entre
globalidad y ubicuidad de l os factores de l a producci n. Los
val ores cul tural es son de carcter genri co, y pl antean pa-
trones de adhesi n ci ertamente dbi l es. Conforme se exami -
na tambi n en el cap tul o 2, l os conos gl obal es (productos
tecnol gi cos, tel evi si n, formatos gl obal es como CNN, MTV,
arti stas gl obal es de di sti ntas ndol e, cdi gos de conducta es-
tandarizados) son capaces de generar i denti fi caci ones sus-
tanti vamente di sti ntas a aquel l as generadas por l os val ores
naci onal i stas. Segn se expl i ca posteri ormente, se trata de
si stemas (o sub-si stemas) de val ores compl ementari os. Los
pri meros (l os gl obal es) se caracteri zan por su i nmedi atez y
por su di fi cul tosa perduraci n hi stri ca. Los segundos (l os
naci onal i stas) pervi ven ms l argamente, pues estn rel aci o-
nadas con l as memori as de l a cuenta larga, l i gada a l a ti e-
rra, al contexto geogrfi co, l a etni a, l a rel i gi n y l as costum-
bres l ocal es. Tanto en el cap tul o 2 como en el 5 y 6, se con -
cl uye que el mbito global parece fortal ecer en una aparen-
te paradoja el mbi to l ocal . Como se desprende, adi ci o-
nal mente, de al gunas refl exi ones de l os cap tul os 2, 5 y 6,
el mbito global presenta contradi cci ones i mportantes. La
normati va que regul a en el escenari o gl obal l os procesos
producti vos y comerci al es bajo el amparo de l a Organi za-
ci n Mundi al de Comerci o (OMC) es al tamente efecti va y
con poder coerci ti vo y coacti vo sobre l os estados. A di feren-
ci a, l os organi smos di ri gi dos al desarrol l o humano, educa-
ci n, sal ud, etc., esto es, l a mayor a de l as agenci as que con-
forman l a Organi zaci n de l as Naci ones Uni das (ONU), ti e-
nen normati va sumamente dbi l , a l a cual l os estados, em-
56 Neo-Tribalismo y Globalizacin
pezando por l os grandes pa ses i ndustri al i zados, no se si en -
ten vi ncul ados.
El mbi to regi onal (expl orado con detal l e en el cap tul o 3)
presenta un si gno econmi co si mi l ar, pero a l a vez contra-
di ctori o con el mbito global . Por un l ado, es resul tado de
fuerzas expansi vas y centr fugas, esto es, resul tado de l a su-
pra-naci onal i zaci n de l os procesos producti vos y l a fl ui dez
de l os trmi nos de i ntercambi o. Si n embargo, el confl i cto
entre regionalismo y multilateralismo fu durante l a dca-
da de 1990 y l o ser durante el i ni ci o del si gl o XXI uno de
l os si gnos caracter sti cos de l a puja de poder contempor-
nea. La desregul aci n del model o gl obal choca con l as mu-
ral l as arancel ari as creadas por l os grandes bl oques regi ona-
l es, en cuenta l a Uni n Europea (UE), as como l os Estados
Uni dos, Canad (dentro del NAFTA), y otras naci ones como
Japn y l os Ti gres Asi ti cos.
Fi nal mente en el Cap tul o 4 se exami nan l os perfi l es pro-
pi os del mbi to del estado-naci n, haci endo un recuento
de sus fortal ezas y debi l i dades en el momento actual . Como
se anal i za con detal l e en ese cap tul o, l as categor as webe-
ri anas y en parti cul ar l as potestades de i mperi o del esta-
do-naci n no obstante haberse debi l i tado sustanci al mente,
no pueden, por su propi a natural eza, ser trasl adadas con
cl ari dad ni efi caci a a cual esqui era de l os otros mbi tos en
todos l os casos en examen. Desde l uego que exi ste una
transferenci a de competenci as al mbi to l ocal en l as cuesti o-
nes rel ati vas a l a gobernabi l i dad jur di ca, pol ti ca, a l as
cuesti ones ati nentes a seguri dad, admi ni straci n pbl i ca
general , as como a l a ejecuci n de pol ti cas pbl i cas de de-
sarrol l o e i nversi n soci al .
Un esquema bsico de transferencia de competencias, en vi r-
tud de l os procesos de descomposi ci n del poder i ndi cado,
ser a el si gui ente:
La fuerza centrfuga y la fuerza centrpeta 57
Sistemas arancelarios
Regulaciones genricas ambientales
Polticas monetarias
Polticas de subsidios para preservar
equilibrios regionales
Instrumentos de comercio internacional
Normativa general sobre derechos huma-
nos, derecho humanitario y derecho
internacional pblico
Normativa sobre propiedad intelectual
Desreglamentacin y
apertura comercial
Seguridad ciudadana
Infraestructura y construccin de
obra fsica
Sistema tributario y fiscal y
fortalecimiento de la hacienda local
Administracin y ejecucin de polticas
pblicas en inversin social
Ejecucin polticas pblicas en educacin
Ejecucin polticas pblicas en salud
Proteccin tcnica y jurdica
del medio ambiente
I NSTANCI AS GLOBALES O REGI ONALES
Tendenci a centr fuga
ESTADO-NACI N
MBI TO LOCAL
Tendenci a centr peta
Esquema de TRASLADO DE COMPETENCI AS
(no exhausti vo y en transi ci n con el estado naci onal )
La fuerza centrfuga y la fuerza centrpeta 59
1.5 Otras tipologas.
En un senti do pareci do al expuesto aqu , se encuentran
otras taxonom as, l as cual es establ ecen l a di sti nci n en un
sistema poltico mundial
8
di vi di do en una seri e de sub-siste-
mas, en atenci n al contexto, al mbi to, a l as funci ones, o a
otras posi bl es categor as. En l o esenci al , el rasgo comn de
todas l as posi bl es cl asi fi caci ones radi ca en que no se trata
ni camente de una di ferente escal a del poder si no, adems,
de mbi tos con natural ezas creci entemente di sti ntas. Para
una ti pol og a di versa a l a expuesta aqu , ver l a propuesta de
Brown,
9
acerca de un si stema de fi l i aci n normati vi sta, que
di sti ngui r a, al menos, cuatro sub-si stemas pol ti cos:
1. El si stema de l os estados naci onal es, comnmente cono-
ci do como si stema i nternaci onal . Se refi ere al si stema for-
mal , i nter-estatal de pa ses, agrupados en una seri e de
agenci as u organi smos de carcter gl obal i nternaci onal o,
bi en, de carcter regi onal . Pertenece al mbi to de l o pbl i -
co. Ejemplos, la ONU (Organizacin de las Naciones Uni-
das), o la OEA (Organizacin de Estados Americanos), l a
OPEP (Organizacin de Pases Productores de Petrleo), la
OTAN (Organizacin del Tratado Atlntico Norte), etc.
2. El si stema transnaci onal , el cual pertenece al mbi to de
l o pri vado, caracteri zado por poderosas enti dades econmi -
cas que cruzan el mbi to de l o naci onal e i nternaci onal . Sus
acti vi dades se encuentran regul adas parci al mente por l as
enti dades pbl i cas de carcter naci onal o i nternaci onal , en-
contrndose reas ms o menos di fusas de control en mate-
ri a ambi ental , tri butari a, fi scal , y otros aspectos regul ati -
vos. En al gunos casos, estos si stemas transnaci onal es pue-
den ser de ndol e no econmi ca, como organi zaci ones no gu-
8
Acerca del carcter si stmi co de l a organi zaci n pol ti ca mundi al ver
BOULDI NG, Kenneth E. The world as a total system, Beverl y Hi l l s: Sa-
ge Publ i cati ons, 1985, el cual i l ustra sobre l os atri butos y caracter sti cas
de una estructura si stmi ca de poder pol ti co.
9
As Seyom Brown. Opus ci t, 1992, pp.169-172.
bernamental es de defensa ci udadana, derechos humanos,
etc. Ejempl os, Coca Col a I nc. Exxon, General Motors, I TT,
pertenecer an al pri mer mbi to. Al segundo mbi to, orga-
ni smos como Amnesty I nternati onal , Ameri cas Watch, M-
di cos si n Fronteras, etc.
3. Los si stemas pol ti cos i nternos o naci onal es, correspon-
di entes a cada pa s o a cada estado-naci n, segn el caso.
Di chos si stemas poseen, a su vez, si stemas pol ti cos ms i n-
ternos de carcter provi nci al , cantonal , estadual , como par -
te de si stemas federal es o federados, as como grupos pri va-
dos no estatal es, organi smos no gubernamental es naci ona-
l es, organi zaci ones de consumi dores, grupos de presi n, etc.
Ejempl os: Espaa, el Pa s Vasco, l a Comuni dad Catal ana; o,
bi en, Brasi l , Estado de R o Grande do Sul , Estado de Para-
n. En otro orden, organi zaci ones i nternas como el Grupo
Zapati sta en Mxi co, l a Li ga de Consumi dores de Medel l n,
etc., entrar an en esta cl asi fi caci n.
4. El i ndi vi duo como un acto pol ti co. En este caso, l a cl asi -
fi caci n pri vi l egi a el val or vol i ti vo y resol uti vo de personas
i ndi vi dual es y su capaci dad de i nfl ui r en procesos de escal a
naci onal , regi onal o gl obal . Nel son Mandel a ser a un ejem-
pl o t pi co en esta cl asi fi caci n.
60 Neo-Tribalismo y Globalizacin
Captulo 2
Relaciones de poder
en el escenario global
2.1 Hacia una revisin del concepto de
globalizacin.
El perfi l econmi co del nuevo escenari o gl obal se caracteri -
za por una di sti nta di mensi n de l os mbi tos donde operan
l os procesos de producci n y comerci al i zaci n de bi enes y
servi ci os. En trmi nos general es, se mani fi esta aqu una
supra-terri tori al i dad de l a procuraci n de l os i nsumos, de
l os procesos de manufacturaci n y ensambl aje y, desde l ue-
go, de l a comerci al i zaci n. Supra-terri tori al i dad, mul ti na-
ci onal i dad y ubi cui dad (de l os i nsumos y l os procesos pro-
ducti vos) vi enen a ser l os ejes conceptual es de este nuevo
hecho. No son si nni mos, si no perfi l es comunes al mbi to
de este actual escenari o producti vo.
1
1
El trmi no gl obal i zaci n ha deveni do en pol i smi co, uti l i zado en ocasi o-
nes a parti r de general i zaci ones groseras y poco ti l es para efectos anal -
ti cos. Un esfuerzo de de-construcci n deber a i r di ri gi do a di sti ngui r, en l o
referi do a l a gl obal i zaci n econmi ca y producti va, el papel y l a i nterac-
ci n espec fi ca de l os di versos factores de l a producci n. El examen de
una seri e de casos parti cul ares, como el que se i nfi ere de l os di sti ntos en-
foques expuestos en l i bros comprensi vos como, FERNNDEZ JI LBERTO,
El carcter de gl obal i dad provi ene, pues, de l a supra-terri -
tori al i dad de l os procesos producti vos y, en muchos casos, de
l a mul ti naci onal i dad de l as partes i nvol ucradas en stos.
Tal sucede con al gunos procesos i nformti cos contempor-
neos, probabl emente el ejempl o ms mani do y extendi do du-
rante l os l ti mos aos. De esta manera, l a producci n ac-
tual del high-tech apl i cado a l a econom a de servi ci os, a l as
empresas de comuni caci n i nternaci onal , as como a l a i n-
dustri a qu mi ca, l a medi ci na, el petrl eo y sus deri vados,
opera en un mbi to casi excl usi vamente supra-naci onal . En
consecuenci a, l as empresas o enti dades dueas de l os proce-
sos y productos pueden estar ubi cadas en di sti ntos l ugares
y pertenecer a di ferentes pa ses si n afectar su natural eza
econmi ca y producti va, todo l o contrari o, faci l i tndol a por
l a competi ti vi dad en rel aci n a preci os de l os i nsumos y l a
mano de obra. La supra-naci onal i dad del proceso econmi -
co presenta, en otro senti do, enormes di fi cul tades en el rea
de l os control es jur di cos, tri butari os y fi scal es, as como en
el mbi to de l as responsabi l i dades de di versa ndol e, como,
por ejempl o, l as resul tantes de l a vi ol aci n del medi o am-
bi ente. (La expl osi n del petrol ero de l a empresa Shel l -
Exon hace al gunos aos en aguas i nternaci onal es, con l os
consecuentes daos que gener en materi a medi o ambi en-
tal , pl ante, en su oportuni dad, cuesti onami entos e i ncerti -
dumbres mayores en rel aci n a l os reg menes jur di cos apl i-
cabl es).
En senti do estri cto, l a gl obal i zaci n opera cuando se desa-
rrol l a l a i nternaci onal i zaci n y l a creci ente ubi cui dad de, al
menos, dos de l os tres factores cl si cos del proceso producti -
vo: l a fuerza l aboral y l os i nsumos. El ori gen o l a pertenen-
ci a terri tori al del tercer factor, el capi tal , parecer a resul tar
i rrel evante. Mi entras l os otros factores parti ci pan de esa
ubi cui dad, l a propi edad del capi tal de l as empresas resul ta
62 Neo-Tribalismo y Globalizacin
Al ex and MOMMEN, Andr, Regionalization and Globalization in the
Modern World Economy (Perspectives on the Third World and transitional
economies) , Routl edge, London, New York, 1998, permi te di sti ngui r el va-
l or di ferenci ado de tal es factores.
de poca i mportanci a para que operen, no obstante, l os pro-
cesos de gl obal i zaci n.
2
Hace apenas ci ncuenta aos, el es-
tado naci onal era todav a el mbi to casi excl usi vo de l os pro-
cesos de producci n, aunque l a comerci al i zaci n ya era
desde mucho ti empo atrs una acti vi dad de carcter
transnaci onal . La cl ave de este nuevo fenmeno est justa-
mente en l a ubi cui dad de l a producci n y de l os sujetos pro-
ducti vos. En defi ni ti va, estos son l os factores que parecen
determi nar l a gl obal i zaci n y l a regi onal i zaci n. Esta
transnaci onal i dad o gl obal i dad del proceso producti vo es di -
rectamente proporci onal al val or y sofi sti fi caci n del pro-
ducto. A i ni ci os del si gl o XXI , un conjunto i mportante de
l os bi enes que el mundo produce (y l os que ti enen, cabal -
mente, ms val or) se generan en pl azas gl obal es o regi ona-
l es.
La gl obal i zaci n consi ste, en consecuenci a, en el creci mi en-
to o ensanchami ento de l as corri entes producti vas y mer-
canti l es i nternaci onal es, de l as fi nanzas y de l a i nformaci n
en un ni co e i ntegrado mercado.
3
Qu i mpl i ca, pues, el
trmi no econom a gl obal ? La econom a transnaci onal ya
no est consti tui da pri mari amente por el i ntercambi o de ar-
t cul os de consumo y servi ci os si no, bsi camente, por el flu-
jo de dinero o el flujo de valores de capital o conocimiento.
Estos fl ujos ti enen, adems, su propi a di nmi ca. Hoy d a,
l as pol ti cas monetari as y fi scal es de l os estados reacci o-
nan preponderantemente a l o que sucede en l os mercados
transnaci onal es de di nero y capi tal , en l ugar de que sean l as
pol ti cas de l os estados naci ones l as que conformen y l e den
forma a esos mercados. El proceso se ha i nverti do. El sur-
Relaciones de poder en el escenario global 63
2
Con rel aci n a esta neutral i dad naci onal i sta del proceso econmi co,
ver KENNEDY, Paul . Preparing for the Twenty First Century. New York:
Random House, 1993, pp.122 ss.
3
Para una seri e de defi ni ci ones, expl i caci ones y anl i si s di ferentes sobre
el fenmeno de l a gl obal i zaci n, ver l as obras aqu referi das de Lesl i e
Skl ai r, Rosenau & Durfee , Lester Thurow, Nstor Garc a-Cancl i ni , Ro-
bert Rei ch, Davi d Hel d, George Soros, Nassau Adams y l as compi l aci ones
de Fernndez Ji l berto- Mommen, de Mi ke Featherstone y del South Cen-
tre.
gi mi ento, durante l a segunda mi tad del si gl o XX, de gran-
des compa as mul ti naci onal es que compi ti eron por tener
una parte del mercado mundi al , demuestra el arrai go de es-
tas tendenci as. El ejerci ci o econmi co de esas empresas
(tanto en l a esfera producti va como en l a de sus i ntercam-
bi os) es propul sado, adi ci onal mente, por l os avances en l as
comuni caci ones y en l a tecnol og a, por l o que sus actuaci o-
nes estn cada vez ms desl i gadas de l os i ntereses y val ores
de sus pa ses de ori gen.
En el si stema de econom a transnaci onal , l os bi enes tradi -
ci onal es de producci n agr col a adqui eren, por su parte, un
rol cada vez ms secundari o, por l a asi metr a de l os preci os
de i ntercambi o con rel aci n a l os productos de carcter i n-
dustri al y tecnol gi co. En este contexto de creci entes asi me-
tr as, se genera un ahondami ento de l as brechas econmi cas
entre pa ses. El di nero, por su parte, tampoco l e otorga a
ni ngn pa s ventajas competi ti vas o especi al es en el merca-
do gl obal , dada su natural eza como bi en transnaci onal y
fci l mente accesi bl e. En su l ugar, l a admi ni straci n (de l os
bi enes, l os recursos y, en especi al , del conoci mi ento) se
transforma paul ati namente como el bi en deci si vo de l a
producci n. De esta manera, l a competi ti vi dad ti ende a ba-
sarse ahora en l a admi ni straci n. La meta en este ti po de
econom a a gran escal a no es maxi mi zar uti l i dades, si no
mi ni mi zar l os i mponderabl es. Y l a opci n para mi ni mi zar
l os i mponderabl es de l os mercados (es deci r, l os factores di s-
torsi onantes, de orden pol ti co, raci onal , conceptual o de
cual esqui era otra ndol e) es, justamente, ensanchar el mer -
cado. El l o si gni fi ca, por ejempl o, l a necesi dad de jugar en
vari os mercados para mi ni mi zar el i mpacto negati vo y even-
tual de al gunos de el l os. Como consecuenci a, el comerci o es-
t hoy a l a zaga de l a i nversi n. As , el comerci o se est con-
vi rti endo i ndi rectamente en una funci n especi al i zada de
l a i nversi n. Todo el l o conduce a l a i nternaci onal i zaci n
que estn experi mentando muchas de l as compa as exi to-
sas a causa del mercado gl obal , l as cual es se benefi ci an, no
sl o de una econom a de escal a, si no que se protegen, ade-
ms, de l as fl uctuaci ones monetari as, de l os creci mi entos
64 Neo-Tribalismo y Globalizacin
econmi cos di ferenci ados y, fi nal mente, de l a i ntervenci n
pol ti ca.
4
Tambi n en este campo l os conceptos estn an a l a zaga de
l a real i dad. Las teor as econmi cas si guen consi derando al
estado- naci n como l a ni ca uni dad exi stente o, al menos,
como l a uni dad predomi nante y l a ni ca capaz de tener una
pol ti ca econmi ca efecti va. Una de l as uni dades de l a eco-
nom a transnaci onal es, justamente, el estado-naci n. Por
esa razn, en el caso de l os pa ses al tamente i ndustri al i za-
dos, el estado-naci n si gue teni endo una preponderanci a
mayor que en aquel l as naci ones menos desarrol l adas. Aqu
opera el peso espec fi co de econom as naci onal es y sus em-
presas. Asi mi smo, en aparente paradoja y como se menci o-
na en otro punto de este ensayo, l os pa ses ms desarrol l a-
dos son tambi n l os que han mostrado mayor faci l i dad para
i ntegrarse como pri mos i nter-pares en procesos de regi ona-
l i zaci n. La paradoja es, al i gual que otras expuestas, apa-
rente. Ti ene que ver con razones de carcter si stmi co. S-
l o aquel l os pa ses con fortal ezas i nternas son capaces de
i denti fi car si metr as de desarrol l o econmi co y humano con
potenci al es pa ses soci os, y as desarrol l ar proyectos regi o-
nal es de i ntegraci n.
2.2 Algunas trampas analticas del debate
sobre la globalizacin.
La tendenci a en l a l i teratura sobre estos temas de fi nes del
si gl o XX e i ni ci os del si gl o XXI est di ri gi da a ponderar ex-
cl usi vamente l os efectos perni ci osos de l a gl obal i zaci n. Ha-
br a que ahondar, si n embargo, en una seri e de temas ms
parti cul ares del proceso de gl obal i zaci n para no propender
a un faci l i smo anal ti co que conduzca a concl usi ones dema-
si ado genri cas y gruesas. La real i dad es ms compl eja, con
Relaciones de poder en el escenario global 65
4
KENNEDY, Paul . Opus ci t., p.51.
efectos contradi ctori os y di s mi l es en ml ti pl es aspectos.
I gual sucede con el fenmeno de l a gl obal i zaci n. Por un l a-
do, parece evi dente que l a gl obal i zaci n econmi ca, si bi en
ha supuesto un cl aro veh cul o para el aumento de l a ri que-
za gl obal , ci ertamente tambi n trae aparejada una agudi za-
ci n de l a brecha de acceso a l a renta mundi al y un conse-
cuente aumento de l a pobreza gl obal . Ahora bi en tal y co-
mo ha i ndi cado reci entemente Soros
5
si l a gl obal i zaci n
produce ms ri queza general , pero, a l a vez, ms desi gual
di stri buci n, habr a que di sti ngui r aqu l os resortes (i nsti tu-
ci onal es, normati vos, etc. o l a ausenci a de el l os) que i nci den
en esas dos tendenci as contrapuestas. Vari as de l as refl e-
xi ones aqu desarrol l adas ti enen esa fi nal i dad.
El cap tul o 6 de este l i bro i ncl uye el acpi te Problemas de la
globalizacin no gobernada, en el cual se refl exi ona acerca
del desbal ance exi stente entre l os factores i nsti tuci onal es y
normati vos que i nfl uyen en procesos producti vos y fi nanci e-
ros del mbi to gl obal (bsi camente l a OMC y sus i nstru-
mentos) y l a debi l i dad real de l os i nstrumentos del Si stema
de l a Organi zaci n de l as Naci ones Uni das (ONU). Un exa-
men de tal desbal ance i ndi ca que el probl ema de l a gl obal i -
zaci n no est en su esenci a mi sma (l a cual parece ser exi -
tosa como escenari o para l a generaci n de ri queza) si no en
el defi ci ente desarrol l o de su i nsti tuci onal i dad normati va y,
fundamental mente, de sus i nsti tuci ones de justi ci a. Por
justi ci a, se enti ende aqu justicia econmica, justicia finan-
ciera, inversin social, derechos humanos, etc. Preci samen -
te, el concepto gl obal i zaci n no gobernada al ude a l a i ne-
xi stenci a de un gobi erno mundi al efecti vo que sea capaz de
i ntroduci r normas y regul aci ones para generar formas de
equi dad, tal y como el estado soci al de derecho desarrol l en
el pl ano naci onal durante el l ti mo si gl o. El trmi no gl oba-
l i zaci n se ha usado, pues, ni camente, para al udi r una
parte del fenmemo, desechando l os otros al cances (y posi -
66 Neo-Tribalismo y Globalizacin
5
SOROS, George. On Globalization. New York: Publ i c Affai rs, 2002,
pp.31 ss.
bi l i dades) que el trmi no puede tener para ahondar y forta-
l ecer mecani smos de equi dad e i nversi n soci al gl obal es.
Por otra parte, est l a cuesti n de l a gl obal i zaci n en otros
mbi tos di sti ntos al producti vo, fi nanci ero o tecnol gi co, ta-
l es como l a transparenci a i nformati va, l os derechos hu-
manos o l a promoci n del medi o ambi ente. Aqu l a gl oba-
l i zaci n, en senti do contrari o, parece tener efectos cl ara-
mente posi ti vos al propi ci ar el l i bre i ntercambi o de i deas, l a
transparenci a y vi si bi l i dad de procesos, y desnudaren l a
esfera del pl ano gl obal deci si ones y pol ti cas vi ol atori as de
l a di gni dad humana. La vi ol aci ones de derechos, ahora vi si-
bi l i zadas en l os nuevos escenari os gl obal es, eran cometi das
cabal mente por gobi ernos y estructuras pol ti cas, hasta ha-
ce poco escondi dos tras l a i mpuni dad de l as fronteras naci o-
nal es del estado-naci onal tradi ci onal . Esta otra posi bl e
acepci n de l a gl obal i zaci n como potenci ador de di scursos
ti cos de carcter supranaci onal , tal es como l os derechos
humanos es, curi osamente, usada en forma poco frecuente
e i mpreci sa. En el acpi te 2.8. Un ejemplo de globalizacin
positiva: la cuestin de los derechos humanos, de este cap -
tul o, se exami na con un poco ms de detal l e este asunto.
Como se ve, el fenmeno de l a gl obal i zaci n ti ene perfi l es y
connotaci ones di sti ntos, al gunos que posi ti vamente han ser-
vi do para permi ti r a l as personas de l a cal l e tener acceso a
i nformaci n, o tomar parte de procesos econmi cos antes l i -
mi tados a pequeos c rcul os. Uno de estos hechos es l a fa-
ci l i dad que ti enen actual mente l os trabajadores y ci udada-
nos en especi al aquel l os de pa ses i ndustri al i zados y con
ampl i o acceso a l a tecnol og a y a l a i nformaci n para poder
formar parte del mercado fi nanci ero mundi al , medi ante su
parti ci paci n di recta e i nformti ca en l as bol sas de i nver-
si n (de Nueva York, de Toki o y de otra seri e de pl azas del
mundo). En efecto, l os ndi ces de fl uctuaci n y movi mi ento
de Down Jones o el Nasdaq consti tuyen hoy de i nters gene-
ral , no ni camente ya de pocos mi l es de i nversi oni stas, co-
mo hace unas dcadas, si no de mi l l ones de personas que i n-
vi erten desde l as computadoras de sus casas. Esta ser a
Relaciones de poder en el escenario global 67
una de l as caras posi ti vas de l a gl obal i zaci n. Los procesos
de posmoderni dad y premoderni dad econmi ca se encuen-
tran as profundamente i mbri cados, mezcl ndose en facetas
si mul tneas y contradi ctori as. La metfora del Lexus y el
ol i vo, usada por el peri odi sta de The New York Ti mes, T.L.
Fri edman, ci ertamente si rve como s mbol o de l a opci n di fe-
renci ada entre el mercado, por un l ado, y l a i deol og a enten-
di da como di al cti ca del mundo de l a moderni dad.
6
Por otra
parte, se pl antea l a cuesti n de l os temas emergentes en el
nuevo contexto de l a gl obal i zaci n. A l os ci udadanos de l a
soci edad gl obal l es i mportarn en el futuro tres temas bsi -
cos: el medi o ambi ente, el cual ti ene que ver con l a sobrevi -
venci a ecol gi ca; l a econom a, l a cual supone en pri mer tr -
mi no l a subsi stenci a y, posteri ormente, el bi enestar. Fi nal -
mente, se encuentra el si stema pol ti co i nternaci onal y l os
requi si tos para l a seguri dad mundi al . Medi o ambi ente, bi e-
nestar y al i mentaci n y seguri dad sern l os grandes reque-
ri mi entos del futuro.
7
Ci ertamente l os tres se han converti -
do en l os l ti mos aos en temas de al ta i mportanci a dentro
de l a agenda de l a Organi zaci n de l as Naci ones Uni das
(ONU).
2.3 Globalizacin no significa desregulacin.
Una i nfl uyente trampa anal ti ca parece estar l i gada a esti -
mar l a gl obal i zaci n y l a desregul aci n como fenmenos si -
mi l ares. En real i dad, se trata de hechos muy di sti ntos. Si
l a pretensi n de l a comuni dad i nternaci onal es i rse di ri gi en-
do haci a una sociedad global, resul ta i mpensabl e (e hi stri -
camente no comprobado) l a construcci n de tal mbito so-
cial global (y econmico) en forma desregul ada, esto es, si n
regl as de juego, pri nci pi os de certi dumbre y normas que de-
68 Neo-Tribalismo y Globalizacin
6
FRI EDMAN, Thomas L. The Lexus and the Olive Tree (Understanding
Globalization), Nueva York: Farras, Straus and Gi roux, 1999, pp. 27, 40,
51, 294, 247.
7
HUGHES, Barry B. I nternational Futures (Choices in the Creation of a
New World Order), Col orado: Westvi ew Press, 1993, p.5, 37-39.
fi nan l as rel aci ones entre l as partes i nteractuantes. Echan-
do mano de cual qui era de l as categor as contractual i stas,
una pretendi da soci edad gl obal deber a tener no sol o estruc-
turas de gobi erno sl i das y efecti vas tanto en el mbi to
producti vo como en el de l a di stri buci n y l a equi dad si no,
adems, regul aci ones entre l os di sti ntos actores en juego.
Vi vi mos, en este senti do, un momento muy pri mari o e i nci -
pi ente de una pretendi da soci edad gl obal . El model o neo-
keynesiano heredado despus de l a I I Guerra Mundi al , di
l ugar a un desarrol l o econmi co y soci al fundado en el deci-
sionismo poltico en el pl ano naci onal . Este model o tuvo
una vi genci a de casi medi o si gl o y entr en cri si s haci a l a d-
cada del 80, medi ante el fortal eci mi ento de l os procesos de
desregul aci n i mpul sados por l os gobi erno del Ronal d Rea-
gan en l os Estados Uni dos y Margaret Thatcher en Gran
Bretaa. La evol uci n de l a anti gua Ronda de Uruguay ha-
ci a l os trmi nos de l a actual OMC fue, fundamental mente,
fraguada durante ese per odo, l o cual di l ugar a un i nstru-
mento i nternaci onal ci ertamente efi ci ente en l o que respec-
ta a l a l i beral i zaci n del comerci o y l a producci n, pero an
defi ci ente en rel aci n a otros aspectos como l os derechos l a-
boral es, l a protecci n del medi o ambi ente, l a sosteni bi l i dad
de l os procesos producti vos para l a prxi mas generaci ones,
etc. Todo l o contrari o, l os procesos de gl obal i zaci n parecen
haber conl l evado hasta ahora fuertes componente de desre-
gul aci n.
8
Este contexto de creci ente i ngobernabi l i dad del
mercado gl obal , ha l l evado a l a veri fi caci n de al gunas ten-
Relaciones de poder en el escenario global 69
8
La qui ebra de l a pretensi n keynesi ana se da justamente con l a qui e-
bra del consenso post-l i beral de postguerra, el cual sobrevi vi desde 1946
hasta l a gran cri si s petrol era de 1973. A parti r de ese momento, l a posi bi -
l i dad de manejar econom as naci onal es dentro del contexto de un si stema
i nternaci onal empez a converti rse en una empresa cada d a ms di f ci l .
La percepci n de que l a i nterconecti vi dad entre l as econom as i nternaci o-
nal es (fl ujos gl obal es de i nfl aci n y recesi n, por ejempl o) ya no estaba
en manos del deci si oni smo pol ti co si no de fuerzas no gobernadas, empez
a generar un escenari o con al tas cuotas de i ncerti dumbre, i nseguri dad y
perpl eji dad para sus actores.
denci as recurrentes. En pri mer l ugar, l a apari ci n de cri si s
cada vez ms frecuentes, tal es como l as que han resul tado
de pri vati zaci ones y transi ci ones i ndi tas del soci al i smo al
capi tal i smo, as como l a l l amada financiarizacin de l a eco-
nom a.
9
En segundo trmi no, l a ausenci a de deci si oni smo
pol ti co de l argo pl azo puede generar contradi cci ones y fal ta
de senti do de l as pol ti cas pbl i cas en su rel aci n con el
mercado i nternaci onal .
Una tendenci a al faci l i smo de l a i nversi n (atracci n de ca-
pi tal es fi nanci eros o procesos econmi cos exgenos no rel a-
ci onados con estrategi as de desarrol l o naci onal ) parece es-
tar fundamentada, en muchas l ati tudes, por un ci erto fun-
damental i smo del mercado. De l a mi sma forma que vari as
dcadas del si gl o XX supusi eron l a dei fi caci n del Estado,
10
l as dcadas de mi l noveci entos ochenta y noventa supusi e-
ron el i ni ci o (en un gi ro extremo del pndul o) de l a satani -
zaci n del Estado y l a dei fi caci n, por su parte, del merca-
do. Esta tendenci a se ha evi denci ado no sl o con rel aci n a
di scurso pol ti co i nterno de l os estados naci onal es si no, ade-
ms, con un di scurso i nternaci onal apl i cabl e al contexto de
l a gl obal i zaci n.
11
La ms grave e i nmedi ata consecuenci a
70 Neo-Tribalismo y Globalizacin
9
Trmi no propuesto por ESTEFAN A, Joaqu n, Aqu no puede ocurrir
(El nuevo espritu del capitalismo). Madri d: Grupo Santi l l ana de Edi ci o-
nes, 2000, p. 12
10
Al gunos textos cl si cos que el si gl o XX produjo en esa pti ca anal ti ca
fueron Ernst CASSI RER, El mito del Estado, Fondo de Cul tura Econ-
mi ca, Mxi co, 1985 y Octavi o PAZ, El ogro filantrpico, Mxi co, Joaqu n
Morti z, 1979.
11
En este senti do, se di ri gen tambi n l os argumentos de Estefan a al
consi derar que es necesari o di sti ngui r l a i magen i deol gi ca de l a econo-
m a de mercado, de l a i magen real . La pri nci pal causa de l a amenaza
que pesa sobre l os ci udadanos de todo el mundo no es tanto l a mundi al i -
zaci n como l a l i bertad absol uta de l os movi mi entos de capi tal es que, i n-
control ados, desregul ados, pueden acabar casi i nstantneamente con
cual qui er econom a naci onal o regi onal , en vi rtud de cl cul os estri cta-
mente fi nanci eros y de corto pl azo. Nadi e est l i bre de este ti po de cri si s
i mprevi si bl es. Nadi e puede deci r con sensatez: aqu no puede ocurrir.
Hay una i ntrusi n brutal de l os mercados fi nanci eros en l a gesti n de l as
empresas, un confl i cto l atente entre l as pol ti cas a favor del creci mi ento y
l a confianza del inversor. ESTEFAN A, Joaqu n, Opus ci t. pp. 14-15.
del esquema de desregul aci n rampante en el contexto i n-
ternaci onal ha si do, si n duda, l a vul nerabi l i dad y l a i ncerti -
dumbre para muchos mercados y regi ones. Un ejempl o fue
l a cri si s asi ti ca, caracteri zada preci samente por un proce-
so acel erado de desregul aci n y l a consecuente ausenci a de
garant as para el sector fi nanci ero. Una enorme canti dad
de di nero especul ati vo, movi ndose en ti empo real , cre un
espeji smo fi nanci ero que, fi nal mente, estal l . La conse-
cuenci a fi nal fue l a fuga de capi tal es.
Un cmul o de factores si rven, adi ci onal mente, para compl i -
car ms el marco anal ti co. En el pl ano econmi co, por
ejempl o, hay al gunos temas apenas i ni ci al mente tratados,
como el de l a i nternaci onal i zaci n de l as transacci ones fi -
nanci eras, uno de l os aspectos ms di scuti dos y pol mi cos
de l os l ti mos aos. Exi ste l a tendenci a a consi derar que l a
fal ta de regul aci ones genera un escenari o de i ncerti dumbres
gl obal es, con desconoci mi ento de l as regl as del juego por
parte de l os di sti ntos actores econmi cos. Esta carenci a pa-
rece haber si do determi nante para al gunas cri si s fi nanci e-
ras de l a dcada de 1990, tal es como l a asi ti ca.
Los factores que acel eran l a contradi cci n entre si stemas
formal es o pbl i cos de control (sean naci onal es o regi onal es)
versus l os procesos fcti cos, de suyo desregul ados, que ca-
racteri zan l as transacci ones econmi cas de carcter trans-
naci onal , deben ser anal i zados con detal l e para entender l as
creci entes zonas de penumbra e i ncerti dumbre normati va y,
adems, de predi cti bi l i dad econmi ca y fi nanci era. Como
ha si do apuntado por Hel d,
12
a pesar de que l as empresas
mul ti naci onal es ti enen un domi ci l i o defi ni do, l as caracter s-
ti cas ubi cuas de l a procuraci n de sus i nsumos y de sus pro-
cesos de i ntercambi o, posi bi l i tan una enajenaci n creci ente
de marcos regul atori os y l a prol i feraci n de verdaderos es-
cenari os de l ey de l a sel va o i ncerti dumbre econmi ca y fi -
Relaciones de poder en el escenario global 71
12
HELD, Davi d. Democracy and the global order: from the Modern State
to Cosmopolitan Governance. Cambri dge: Pol i ty Press, 1995, p.127-132.
nanci era. La ca da vi ol enta del ndi ce Nasdaq de enero a ju-
l i o del ao 2000 (de cerca de 5.000 a menos de 2.000 puntos)
creando una de l as prdi das de capi tal ms vi ol entas en l a
hi stori a de l a bol sa de Nueva York y de sus acci oni stas en to-
do el pl aneta, demostr esa tendenci a creci ente a l a ampl i a-
ci n de zonas de desarrol l o fi nanci ero-tecnol gi co no regu-
l ado, capaz de generar desbal ances poderosos en l a econo-
m a mundi al . En general , l os procesos fi nanci eros y banca-
ri os i nternaci onal es poseen hoy esa ubi cui dad, hecho que l es
permi te escapar al control de l os procesos regul atori os p-
bl i cos.
La ausencia de paradigmas. Los nuevos escenari os que
genera l a gl obal i zaci n no parecen responder, pues, a un pa-
radi gma expl i cati vo que l ogre resol ver l os di sti ntos probl e-
mas prcti cos generados por l a i ncerti dumbre fi nanci era,
l os desequi l i bri os comerci al es, por no habl ar de l as deman-
das en el pl ano de l a equi dad i nternaci onal . Los probl emas
i nherentes a l a pura econom a fi nanci era i nternaci onal , as
como a l a econom a de mercado desregul ado, i ndi can que el
i ni ci o del si gl o XXI se caracteri za por l a ausenci a de mode-
l os econmi cos o i deol gi cos que, en efecto, pueden funci o-
nar como i nstrumentos expl i cati vos (o de ordenami ento)
para l os procesos econmi cos, producti vos o fi nanci eros. Lo
grave del asunto es que el mercado (el cual no consti tuye
ni ngn paradi gma organi zati vo, i deol gi co) ha veni do a l l e-
nar l os vac os generados por el ecl i pse de otros model os: el
keynesi ani smo, desacredi tado en l as l ti mas dcadas, el
monetari smo, l as expectati vas raci onal es, el neocl asi ci smo
econmi co, etc. El si gl o XX termi n si n que ni nguna de esas
corri entes pudi era l ograr una concertaci n o acuerdo en ma-
teri a de desarrol l o. Uno de l os grandes retos para l os prxi-
mos aos ser, justamente el eval uar si es necesari o (y po-
si bl e) establ ecer control es gl obal es, esto es, formas de deci -
si oni smo pol ti co i nternaci onal que generen al gunas seguri -
dades, no sl o para l os sectores fi nanci eros y econmi cos si -
no, adems, para l os di sti ntos mercados i nternos y para l os
ci udadanos del pl aneta. Una de l as caracter sti cas del dine-
ro caliente o capital golondrina ha si do el crear burbujas fi -
72 Neo-Tribalismo y Globalizacin
nanci eras que, despus, estal l aron, trasl adando sus i nver-
si ones y gananci as en cuesti n de d as (o, i ncl usi ve, horas)
dejando en l a estacada a mercados fi nanci eros y a l as econo-
m as y soci edades que dependen de el l os. Tal fue el caso del
efecto Tequila en Mxi co, a mi tad de l a dcada de 1990 o,
posteri ormente, en l a referi da cri si s asi ti ca.
Una bsqueda de sol uci n en tal senti do fue el l l amado To-
bin Tax, propuesto por el Premi o Nobel de Econom a de l os
Estados Uni dos, James Tobi n, y consi stente en establ ecer
una tasa i mposi ti va sobre l os benefi ci os l ogrados en l os mer-
cados de cambi o. La l gi ca del Tobin tax estaba fundamen-
tada en l a i dea de que l a expansi n del comerci o monetari o
va acompaada, por l o general , de una mayor vol ati l i dad de
l os ti pos de cambi o. De esta manera, al i mponerse un grava-
men, se afectar a al comerci o a corto pl azo y se reduci r a l a
vol ati l i dad, l o que ayudar a a estabi l i zar l os mercados de di -
vi sas. En s ntesi s, l a propuesta de Tobi n era l a de i ntrodu-
ci r de modo si mul tneo en todos l os pa ses un i mpuesto uni -
forme de un 1 por 100 sobre todas l as transacci ones que se
hi ci eran en di vi sas, con el fi n de i mpedi r a l os establ eci -
mi entos fi nanci eros despl azar sus operaci ones de cambi o a
pl azas off-shore.
13
A pesar de l a raci onal i dad y l gi ca de l a
poderosa propuesta de Tobi n, hasta ahora ha si do i nvi abl e
su consi deraci n entre l os deci sores econmi cos y pol ti cos
del pl aneta.
Una cuestin de inequidades. En todo caso, l os model os
de desarrol l o presentan no sl o enormes di spari dades, si no
curi osas y preocupantes paradojas. Como se sabe, l as eco-
nom as del Hemi sferi o Norte estn caracteri zadas, en l a
mayor a de l os casos, por procesos de al ta i ndustri al i zaci n,
mi entras l as econom as del Hemi sferi o Sur, por procesos de
i ndustri al i zaci n tard a y de econom a esenci al mente agra-
ri a. La termi nol og a que el Banco Mundi al uti l i z hasta
1990, l l amando a l os pri meros econom as i ndustri al es y a
Relaciones de poder en el escenario global 73
13
BROWN, Seyom. Opus ci t, 1995, pp.212-214.
l os segundos como pa ses en v as de desarrol l o o de econo-
m as pri mari as o agroexportadoras, desi gna l as caracter s-
ti cas anal ti cas de este model o. La paradoja actual radi ca
en el hecho de que l os pa ses ms avanzados l ograron a l a
par de un al to desarrol l o i ndustri al y, posteri ormente, un
trnsi to a l a econom a de servi ci os y al ta tecnol og a man-
tener si mul tneamente un parque agr col a desarrol l ado y
competi ti vo, asegurndose soberan a al i mentari a y el apo-
yo, medi ante subsi di os y otros benefi ci os, de sus sectores
agr col as y ganaderos. Por su parte, l os pa ses en v as de
desarrol l o han tomado un cami no equ voco y contradi ctori o:
si n haber al canzado una i ndustr i al i zaci n competi ti va
(pues buena parte de su desarrol l o i ndustri al ya se encon-
traba desfasado cuando l os pa ses ms avanzados hi ci eron
l a transi ci n haci a l a econom a de servi ci os y de al ta tecno-
l og a) curi osamente tambi n empezaron a abandonar su
econom a en el campo agr col a y gui ados por el pruri to de
l os l evantami entos arancel ari os i ni ci aron una tarea de
desprotecci n de sus sectores rural es producti vos. Adi ci o-
nal mente, l os l evantami entos arancel ari os y l os procesos de
apertura han si do asi mtri cos, presentndose, en muchos
casos, pol ti cas desi gual es entre l os pa ses i ndustri al i zados
y aquel l os en v as de desarrol l o. La frmul a no pod a ser
peor. En muchos casos, l os pa ses menos avanzados presen-
tan hoy un i ndustri al i smo que l l eg tarde, al tamente conta-
mi nante, y, por otra parte, una estructura agrari a depri mi -
da y tambi n poco competi ti va e, i ncl usi ve, si n autonom a.
Una de l as ms sugerentes propuestas fue hecha en su opor -
tuni dad por l a Brandt Commi ssi on y l a South Commi ssi on,
l as cual es establ eci eron un paral el i smo entre el proceso asu-
mi do por l as soci edades i ndustri al i zadas, l as cual es l ogra-
ron en una di nmi ca de l anzami ento de pol ti cas de equi -
dad y equi l i bri o crear pactos soci al es que permi ti eron el
creci mi ento econmi co y l a el i mi naci n o l a di smi nuci n
sustanti va de l a pobreza. La cl ave fue, justamente, el crear
un fuerte estado fi scal y re-di stri bui dor que permi ti era el
creci mi ento i ntegral de l a soci edad. De l a mi sma manera,
habr a que crear una pol ti ca si mi l ar para l a soci edad gl o-
74 Neo-Tribalismo y Globalizacin
bal . Todo l o contrari o, el escenari o actual se caracteri za por
bl oques y zonas del pl aneta ai sl ados y defendi dos de forma
casi semi -feudal , l evantando barreras a l a i nversi n y a l a
i nmi graci n, con poca sensi bi l i dad y preocupaci n por otras
zonas ms pobres del mundo. El mi smo esquema de i nver-
si n soci al y bsqueda de equi dad entre l os di sti ntos mi em-
bros de l a comuni dad naci onal , uti l i zado al i nteri or de l as
grandes soci edades i ndustri al i zadas (Estados Uni dos, Euro-
pa Occi dental , Japn) habr a que ponerl o en prcti ca asi -
mi smo en toda l a soci edad mundi al .
14
2.4 Los instrumentos de la globalizacin:
La Ronda de Uruguay, el GATT y la OMC.
Un paso l gi co del proceso descri to consti tuy l a formal i za-
ci n conceptual e i nstrumental de l as tendenci as de l a eco-
nom a mundi al , l as cual es gi raron en torno a l os pri nci pi os
de gl obal i zaci n e i ntegraci n del comerci o naci onal y haci a
el mercado i nternaci onal . El marco jur di co que ha servi do
de base para su normal funci onami ento es el Acuerdo Gene-
ral de Arancel es y Comerci o (GATT), el cual se form en
1947 como parte del Acuerdo de Bretton Woods. El GATT
puso en marcha una seri e de negoci aci ones con l a i ntenci n
de el i mi nar gradual mente l as cuotas, i mpuestos y tari fas
arancel ari as.
15
Sus pri nci pal es propul sores fueron Estados
Uni dos y el Rei no Uni do, l os cual es i ni ci aron sus negoci aci o-
nes desde 1943 y para fi nal es de 1945 di eron a conocer un
documento que conten a una propuesta para una Organi za-
ci n I nternaci onal del Comerci o (OI C) y el GATT. El apoyo
estadouni dense al GATT se expl i caba fci l mente por l as
Relaciones de poder en el escenario global 75
14
Sobre el tema ver GUNATI LLEKE, Godfrey, Thi rd Worl d i n an Undi -
vi ded Worl d en Facing the Challenge (Responses to the Report of the
South Commission), Londres y New Jersey: Zed Books en asoci aci n con
South Centre, 1993.
15
http://www.afsc.org/pwork/1099/1007.htm
oportuni dades comerci al es y de i nversi n en el extranjero
que ste ofrec a.
La Carta de l a OI C se present en 1948, l uego de vari as ne-
goci aci ones, en una reuni n en La Habana, Cuba. Una de
l as pri nci pal es propuestas fue l a de el i mi nar el voto ponde-
rado y susti tui rl o por el pri nci pi o de un voto por cada pa s.
Adems, se i ncl uyeron cap tul os rel ati vos al empl eo, el de-
sarrol l o, l a i nversi n, l a agri cul tura y otras excepci ones a
l as normas comerci al es l i beral es. Si n embargo, por una se-
ri e de aconteci mi entos de orden geo-pol ti co, pri nci pal men-
te l a puesta en marcha del Pl an Marshal l , ni ngn pa s fi r -
m hasta que l o hi ci era pri meramente l os Estados Uni dos.
El presi dente Truman, al esti mar que l a Carta de l a Haba-
na ten a muy pocas probabi l i dades de ser aprobada por el
Congreso norteameri cano, deci di no someterl a a votaci n.
En 1947, en Gi nebra, como prel udi o a l a reuni n de l a Ha-
bana, se puso en marcha el GATT, el cual no despert ni n-
guna oposi ci n en el Congreso estadouni dense y fue poste-
ri ormente fi rmado por 23 partes contratantes, toda vez que
ten a un carcter menos vi ncul ante que l os compromi sos de
l a OI C. En al guna medi da, su debi l i dad fue, al pri nci pi o, su
mayor fortal eza.
16
En todo caso, este acuerdo surgi como
una gran fuerza i ntegradora del comerci o mundi al , especi al -
mente l uego de l a Guerra Fr a. La di scri mi naci n que se
hab a dado con l os pactos excl usi vi stas y l os bl oques prefe-
renci al es durante el peri odo entre guerras foment enorme-
mente l as ri val i dades y confl i ctos entre l os pa ses. Con es-
te acuerdo surgi el pri nci pi o de no di scri mi naci n, el cual
permi te a l os pa ses vender en mercados extranjeros si n l a
exi stenci a de desventajas proveni entes de l as pol ti cas en
rel aci n con l os otros pa ses proveedores.
17
76 Neo-Tribalismo y Globalizacin
16
OSTRY, Syl vi a. Enseanzas del pasado para el porvenir: el sistema
multilateral de comercio 50 aos despus. Gi nebra, 1998, pp. 2-5
17
Organi zaci n Mundi al del Comerci o. El sistema multilateral de co-
mercio: 50 aos de realizaciones. Franci a, 1998, p.66
A su vez, se i de el mecani smo de Rondas de Negoci aci n,
naci das con el propsi to de modi fi car y actual i zar el Acuer-
do, como resul tado del acel erado desarrol l o del comerci o i n-
ternaci onal y de l a apari ci n de ml ti pl es necesi dades que
deb an ser conti nuamente regul adas. Las Rondas de Nego-
ci aci n cel ebradas durante l os deceni os de 1950 y 1960 l o-
graron, en efecto, reduci r l os arancel es que se hab an i m-
puesto durante l a depresi n de l os aos 30. Vi sto en pers-
pecti va, sta fue l a edad de oro de l a l i beral i zaci n del co-
merci o. Si n embargo, l os compromi sos esenci al es del Acuer-
do General empezaron a erosi onar l entamente toda su es-
tructura.
18
En gran medi da, estas rondas ampl i aron el c r-
cul o de pa ses parti ci pantes en el nuevo mercado mundi al ,
empezando con 20 o 30 part ci pes y fi nal i zando con l a Ron-
da de Uruguay,
19
l a cual consti tuy l a octava ronda de ne-
goci aci ones en el marco del Acuerdo General sobre Arance-
l es y Comerci o (GATT) y l l ev si ete aos de di scusi ones en-
tre mi embros de l os 117 pa ses que parti ci paron.
20
La Ronda de Uruguay se i ni ci en seti embre de 1986 y con-
cl uy en di ci embre de 1993.
21
Su real i zaci n encontr va-
ri as di fi cul tades, en cuenta el compl etar tareas pendi entes
de l as negoci aci ones pasadas, as como l a cuesti n de i ntro-
duci r en el programa el ementos total mente nuevos como el
comerci o de servi ci os y el de l os derechos de l a propi edad i n-
tel ectual . La Ronda encontr oposi ci n por parte de l a
Uni n Europea bajo el argumento de defender l a no i ntro-
mi si n i nternaci onal a su Pol ti ca Agr col a Comn. Por otra
parte, al gunos pa ses en v as de desarrol l o abogaron por ex-
cl ui r al gunas reas de propi edad i ntel ectual , como una for-
Relaciones de poder en el escenario global 77
18
OSTRY, Syl vi a. Opus ci t., p.5
19
Organi zaci n Mundi al del Comerci o, Opus ci t., p.69
20
Si n embargo, l a Organi zaci n Mundi al del Comerci o en su l i bro El
sistema multilateral de comercio: 50 aos de realizaciones, establ ece que
el nmero de pa ses parti ci pantes fue 125.
21
Ostry, Syl vi a en su texto Enseanzas del pasado para el porvenir: el
sistema multilateral de comercio 50 aos despus, menci ona que esta
ronda fi nal i z en abri l de 1994)
ma de combati r l os al tos royal ti es y l i cenci as de tecnol og a
proveni ente de l as naci ones i ndustri al i zadas. En un esce-
nari o compl ejo, l a Ronda fi nal mente se l l ev a cabo, i ntro-
duci ndose una seri e de nuevos temas en el Programa, es-
peci al mente a parti r de l a presi n de l os Estados Uni dos.
El nuevo programa del GATT supuso, esenci al mente, l a pri -
mac a del comerci o y l a preservaci n de l a di versi dad de si s-
temas. Este programa de i ntegraci n abarca el comerci o, l a
i nversi n y l a tecnol og a y cre mecani smos i ntrusi vos en
l as econom as naci onal es y una creci ente erosi n de l a sobe-
ran a naci onal , resul tante de l a presi n por l a armoni zaci n
de si stemas di ferentes. La Ronda de Uruguay seal a, ca-
bal mente, l a transi ci n haci a este nuevo programa. Todas
l as negoci aci ones cel ebradas despus de l a Ronda han con-
l l evado una mayor atenci n a l as pol ti cas y reg menes i n-
ternos, pues en l o fundamental estn i mpul sadas por l as
fuerzas de l a mundi al i zaci n (i nversi ones extranjeras y l a
tecnol og a de l a i nformaci n y l as comuni caci ones). La Ron-
da de Uruguay, en este senti do, consti tuy el pri mer paso
tcni co haci a l a consecuci n de un mercado mundi al ni co.
Todo este proceso concl uy con resul tados si gni fi cati vos en
di sti ntas reas, tal y como l a consol i daci n de mecani smos
ms gi l es para l a sol uci n de controversi as; l a i ncorpora-
ci n del rea de servi ci os en l as regul aci ones del GATT;
acuerdos en materi a de i nversi ones rel aci onadas con comer -
ci o y propi edad i ntel ectual , as como reducci ones medi as del
40 por ci ento de l os derechos apl i cados a l os productos i n-
dustri al es.
22
Uno de l os productos ms rel evantes de l a
Ronda l o consti tuy l a creaci n de l a Organi zaci n Mundi al
del Comerci o (OMC) el 1 de enero de 1995, l a cual l e otorg
un marco i nsti tuci onal a todo el proceso. El marco norma-
ti vo e i nstrumental de l a OMC si rve, en este senti do, como
i nstrumento para garanti zar que l as expectati vas de l a
Ronda se traten como un todo ni co. En consecuenci a, todo
78 Neo-Tribalismo y Globalizacin
22
Organi zaci n Mundi al del Comerci o. Opus ci t., p.73.
mi embro de l a OMC deber a aceptar l os resul tados de l a
Ronda si n excepci n. Por otra parte, l as provi si ones del i ns-
trumento crean i mpedi mentos para bl oquear resol uci ones y
deci si ones por parte de l os pa ses que reci ban una deci si n
negati va a sus pretensi ones. Todo el l o ha favoreci do el di -
nami smo del si stema. Previ amente, en el marco del GATT
sol o pod an adoptarse deci si ones por consenso, l o cual i m-
pl i caba que l a si mpl e oposi ci n de un pa s pod a bl oquear l a
deci si n del si stema en su conjunto.
23
En trmi nos gl obal es,
l a OMC supuso un i nstrumento establ eci do para regul ar el
si stema mundi al del comerci o y moni torear l a i mpl ementa-
ci n de acuerdos.
24
La i nstauraci n de un si stema de sol uci n de di ferenci as
(deci si vo para cual qui er si stema mul ti l ateral de comerci o y,
probabl emente, l a contri buci n ms sl i da de l a OMC a ge-
nerar escenari os de estabi l i dad en l a econom a mundi al ) i n-
trodujo mayor di sci pl i na en materi a de pl azos. La rpi da
sol uci n de l os confl i ctos conri buy hi stri camente a mejo-
rar el funci onami ento de l a OMC.
25
En este senti do, se tra-
ta de un i nstrumento ms di nmi co y fi abl e que su predece-
sor, el GATT. En l os tres pri meros aos de l a OMC, se pre-
sentaron 119 casos, en contraposi ci n con l os 300 regi stra-
dos en toda l a exi stenci a del GATT.
26
Los acuerdos y com-
promi sos que resul taron de l a Ronda fortal eci eron l as di sci -
pl i nas en al gunas reas del comerci o y, adems, si rvi eron
para crear pactos respecto de otras, como l a agri cul tura y
l os texti l es. Adi ci onal mente, al gunas de l as provi si ones
exi stentes ayudaron a converti r en mul ti l ateral es al gunas
obl i gaci ones que, en l a poca del GATT, cubr an sol o a un
l i mi tado nmero de pa ses.
27
Relaciones de poder en el escenario global 79
23
Organi zaci n Mundi al del Comerci o. Opus ci t., p.75.
24
http://www.commerci al di pl omacy.org/si m_chi na_i p.htm
25
Organi zaci n Mundi al del Comerci o. Opus ci t., p.75.
26
I bid. Opus ci t., p.75.
27
Mi ni steri o de Comerci o Exteri or . Costa Rica y la organizacin mun-
dial del comercio: visita al pas del Director OMC Mike Moore. Costa Ri -
ca, 2001. p.5.
Uno de l os acuerdos central es de l a Ronda de Uruguay fu
l a desapari ci n del GATT, cuya obsol escenci a se acel er en
l a posguerra fr a. En el transcurso de 1995, en l a medi da en
que el GATT transfi ri sus funci ones a l a OMC, ambas i ns-
tanci as operaron de manera conjunta, hasta que el 15 de Di -
ci embre de ese mi smo ao el GATT dej de exi sti r ofi ci al -
mente. La OMC fu arti cul ada como una enti dad perma-
nente, di ri gi da a l a promoci n del l i bre comerci o desde l a
pti ca mul ti l ateral .
28
Sus objeti vos genri cos empezaron a
ser desarrol l ados a parti r de una seri e de acti vi dades e i ns-
trumentos tcni cos, tal es como l a real i zaci n de foros de ne-
goci aci ones comerci al es, mecani smos de sol uci n de di feren-
ci as, admi ni straci n de acuerdos comerci al es y supervi si n
de l as pol ti cas comerci al es naci onal es.
29
Dentro de sus re-
gul aci ones, l a OMC ha i ncl ui do, reci entemente y con meca-
ni smos coerci ti vos muy i ni ci al es y l eves, materi as como el
medi o ambi ente, en vi rtud de i nstrumentos como el Acuer-
do OTC del 2000, as como el Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias. Ambos i nstrumentos buscan es-
tabl ecer medi das para l a protecci n ecol gi ca, programas
para el trato de aguas resi dual es, i ncenti vos para l a l ucha
contra l a contami naci n y otras medi das ori entadas en ese
senti do. Reci entemente tambi n ha regul ado en forma muy
i ni ci al al gunas materi as rel aci onadas con l a sal ud pbl i ca,
medi ante el Acuerdo sobre l a Apl i caci n de Medi das Sani ta-
ri as y Fi tosani tari as (MSF), as como l a agri cul tura, l os pro-
cedi mi entos para el trmi te de l i cenci as de i mportaci n, l as
aduanas, l os derechos de propi edad i ntel ectual rel aci onados
con el comerci o, l os servi ci os, i nversi ones, bal anza de pagos,
tecnol og a de l a i nformaci n, y muchas materi as ms. Se
trata, en todo caso, de si stemas regul atori os (l os referi dos a
i ntereses col ecti vos, derechos di fusos y cuesti ones de equi -
80 Neo-Tribalismo y Globalizacin
28
Mi ni steri o de Comerci o Exteri or de Costa Ri ca. Opus ci t., p.27.
29
I bid. Opus ci t,. p.5.
dad) an muy pri mi ti vos y con escasa fuerza coerci ti va.
30
En l o fundamental , se trata de un i nstrumento centrado en
l a promoci n del l i bre comerci o y con poca i nci denci a en
asuntos de i nters pbl i co gl obal .
2.5 Dilemas, contradicciones (y dobles estndares)
en el mundo de la OMC.
La apari ci n de l a OMC se veri fi c en el momento menos
propi ci o para promover el mul ti l atel ari smo comerci al . Atra-
pada entre fuertes bl oques comerci al es regi onal es, su naci -
mi ento se di en medi o de un centenar de acuerdos comer-
ci al es di scri mi natori os haci a terceros. El l o l e genera una
gran debi l i dad operati va y prcti ca. En l as negoci aci ones
i ni ci al es de l a Ronda de Uruguay, por ejempl o, hubo vi ol en-
tas contradi cci ones en l o rel ati vo a texti l es, agri cul tura y
servi ci os. Tal y como ha referi do Adams,
31
si bi en l os pa ses
i ndustri al i zados expresaron i nters i ni ci al en buscar equi l i -
bri os en esos campos espec fi cos, l as contradi cci ones con re-
l aci n a l a agri cul tura fueron sumamente agudas, dada l a
confrontaci n entre Estados Uni dos y l a Comuni dad Euro-
pea en esos aspectos espec fi cos.
La OMC se ha converti do ci ertamente en un i nstrumento
efi caz en el proceso de gl obal i zaci n econmi ca y de expan-
si n de l as corporaci ones transnaci onal es. Empero, sus es-
tndares y parmetros son apl i cados en forma desi gual y
desconoci dos por al gunos de sus actores. Vamos, por ejem-
pl o, l a pretendi da promoci n del l i bre juego de actores y l a
el i mi naci n de formas monopol sti cas. En l a prcti ca, en
Relaciones de poder en el escenario global 81
30
Organi zaci n Mundi al de Comerci o. Las disposiciones del sistema
multilateral de comercio con respecto a la transparencia de las medidas
comerciales utilizadas con fines ambientales y las mediadas y prescripcio-
nes ambientales que tienen efectos comerciales significativos. 2001, pp.2-6.
31
ADAMS, Nassau A. Worlds Apart.The North-South Divide and the I n-
ternational System. London y New Jersey: Zed Books, 1993. pp.197- 225.
una seri e de hi ptesi s sucede justamente l o contrari o, como
es el caso de l as i ndustri as de servi ci o, l as cual es ti enden a
ser absorbi das por grandes corporaci ones mul ti naci onal es
con sede en l os pa ses i ndustri al i zados. Lo mi smo sucede
con l a agri cul tura di versi fi cada y l a manufactura, l a cual
est empezando a ser control ada por corporaci ones transna-
ci onal es, general mente como resul tado de l as i nversi ones o
por l a dependenci a de productos del mercado gl obal . En l a
actual i dad, l as corporaci ones mul ti naci onal es de servi ci o
ti enen creci entes posi bi l i dades de i nstal arse en l os pa ses en
v as de desarrol l o, justamente a parti r de l as pol ti cas de
apertura de l as i nversi ones. General mente se trata de i n-
versi ones desarrol l adas en esquemas asi mtri cos. Tal suce-
de con el rgi men de zonas francas.
El orden comerci al mundi al apunta, supuestamente, a l e-
vantar y el i mi nar paul ati namente l as potestades de l os go-
bi ernos (o de l as regi ones i ntegradas) en rel aci n a l os i ns-
trumentos arancel ari os y no arancel ari os que l es permi tan
i nterveni r di rectamente en l as corri entes comerci al es en sus
fronteras. En l a prcti ca, si n embargo, con esto no se garan-
ti za el l i bre comerci o. En senti do i nverso, en muchos casos
l as l eyes naci onal es (de vari os de l os pa ses i ndustri al i za-
dos, i ncl ui do l os Estados Uni dos, Canad y vari as naci ones
europeas) se han vuel to ms restri cti vas como obstcul o de
entrada de l os mercados. Lo mi smo sucede con l as regul aci o-
nes arancel ari as de estructuras regi onal es como l a UE. Los
obstcul os di seados por l as naci ones i ndustri al i zadas pue-
den i ncl ui r reg menes de l i cenci as para acti vi dades econ-
mi cas, normas tcni cas, di sposi ci ones sobre el si stema de
contrataci n pbl i ca y l a i ntervi ncul aci n entre empresas.
32
Se trata de una trampa tcni ca que i mpl i ca una vi ol aci n al
predi cado de l i bre comerci o de l a OMC.
82 Neo-Tribalismo y Globalizacin
32
SI EBERT, Horst. Qu significa la mundializacin para el sistema de
comercio? Gi nebra, 1998, p.6.
33
I bid. Opus. ci t., p.9.
Los pa ses en v as de desarrol l o parecen no tener otra op-
ci n que ponderar cui dadosamente l os trmi nos de l a aper-
tura a l os pa ses i ndustri al i zados en reas como servi ci os,
i nversi ones y derechos de propi edad i ntel ectual y contrape-
sar l os benefi ci os que puedan reci bi r en otras reas. En l os
pa ses al tamente i ndustri al i zados l as manufacturas repre-
sentan el 25% o menos del PI B y l os servi ci os representan
al rededor de un 63%, mi entras que en l os pa ses en v as de
desarrol l o l as manufacturas representan el 33%.
33
La pre-
tensi n de l a OMC de crear mejor acceso a l os mercados de
l os pa ses i ndustri al i zados a travs de tari fas menores han
resul tado, en l a prcti ca, una si mpl e i l usi n. Los pa ses i n-
dustri al i zados han vi ol ado comunmente l os conveni os con
l os pa ses en v as de desarrol l o en el pasado y l as quejas de
stos han reci bi do poca atenci n de l a OMC.
Dobles estndares y contradicciones. Por otra parte, el
si stema mul ti l ateral de comerci o no ti ene una protecci n
efi caz contra pol ti cas bi l ateral es agresi vas. Los Estados
Uni dos y l a Uni n Europea han creado arsenal es de i nstru-
mentos de pol ti ca comerci al de ndol e protecci oni sta. Esas
armas pueden uti l i zarse como medi das de presi n o como
pal ancas para abri r mercados al margen de l os mecani smos
del orden comerci al mundi al . De tal suerte, l os Estados
Uni dos, de acuerdo con el art cul o 301 del i nstrumento, pue-
de reacci onar en breves per odos, contra medi das de pol ti -
ca comerci al de otros pa ses o apl i car medi das de l i mi taci n
del comerci o a determi nados Estados (el caso de Cuba es el
ms evi dente). Asi mi smo, en l a prcti ca puede cancel ar re-
g menes de comerci o preferenci al , i mponerse restri cci ones
de l as i mportaci ones y organi zarse en acuerdos bi l ateral es
de l i mi taci n de l as exportaci ones. Medi ante l os i nstrumen-
tos de defensa comerci al , l a Uni n Europea ha creado un
aparato si mi l ar de ti po protecci oni sta, vi ol ando l a esenci a
mi sma de l a OMC.
34
Relaciones de poder en el escenario global 83
34
SI EBERT, Horst. Opus. ci t., p.8.
Durante l os l ti mos aos, exi ste una cl ara tendenci a a que
l os pa ses deci dan concretar sus acuerdos fuera de l a OMC.
No sl o l os pa ses i ndustri al i zados, si no tambi n l as naci o-
nes en v as de desarrol l o parti ci pan de esa tendenci a. En
l os l ti mos aos, un ejempl o evi dente fu el caso del bana-
no, l o cual afect di rectamente a vari os pa ses del Tercer
Mundo, i ncl ui dos vari as naci ones de Amri ca Lati na. El
arregl o respecti vo se negoci di rectamente entre Brusel as y
Washi ngton, fuera del marco de l a OMC, si n l a parti ci pa-
ci n de l os pa ses productores de banano, para l os cual es l os
trastornos a l as exportaci ones o el preci o de este producto
consti tuyen factores que repercuten gravemente en su desa-
rrol l o.
35
La real politik de l a l gi ca y l os i ntereses de l os bl o-
ques y l os grandes mercados naci onal es puede ms, en l os
momentos l mi tes, que l a retri ca vol untari sta de l a OMC
La excepci n terri tori al al pri nci pi o del trato de la nacin
ms favorecida, el cual ri ge a favor de l os pl anes de i ntegra-
ci n regi onal , pone real mente en pel i gro que el orden mul ti-
l ateral se desi ntegre en bl oques regi onal es. La ampl i aci n
del regi onal i smo podr a desvi ar a l a OMC de su centro fun-
damental de i ntereses, debi l i tando as el si stema mul ti l ate-
ral del comerci o en su conjunto. Por esto, es i mportante en-
contrar mecani smos que mul ti l ateral i cen l as i ntegraci ones
regi onal es.
36
Como se sabe, l as i ntegraci ones regi onal es son
objeto de una excepci n respecto del conjunto ni co de com-
promi sos de l a OMC. La di scusi n aqu es, justamente, si
el regi onal i smo es o no l a v a correcta para l l egar a un or -
den mul ti l ateral sl i do. En l os l ti mos 50 aos el regi ona-
l i smo no ha consti tui do un obstcul o deci si vo para el uni ver -
so mul ti l ateral del comerci o. No exi ste una garant a para el
futuro, si n embargo.
37
Fi nal mente, uno de l os probl emas
esenci al es de l a mul ti l ateri dad es, justamente, su esquema
deci si oni sta. Un organi smo como l a OMCno podr ser efec-
84 Neo-Tribalismo y Globalizacin
35
Mi ni steri o de Comerci o de Exteri or de Costa Ri ca. Opus. ci t., p.29.
36
SI EBERT, Horst. Opus. ci t., pp. 8-9.
37
I bid. Opus ci t., p. 6.
ti vo si cada uno de sus mi embros ti ene derecho a veto.
38
To-
do el l o i mpi de el desarrol l ar pol ti cas gi l es y efecti vas,
aceptado el pri nci pi o de l a mayor a como base del si stema
deci sori o.
2.6 Existe realmente una cultura global?
Tal y como ha si do argumentado previ amente, el proceso de
gl obal i zaci n desregl amentado ha tendi do ci ertamente a
agravar l as brechas econmi cas y l as asi metr as fi nanci eras
y econmi cas Norte-Sur. En trmi nos gl obal es, ha exi sti do
una tendenci a haci a l a absorci n de l os procesos econmi cos
de l os pa ses menos desarrol l ados, haci a tendenci as de de-
sarrol l o (as como a necesi dades de consumo) pautadas por
l os pa ses al tamente i ndustri al i zados. En el fondo, el agra-
vami ento de l as asi metr as ti ene que ver, en l o esenci al , con
l a adopci n mi mti ca de ci ertas tendenci as y patrones cul -
tural es econmi cos, tecnol gi cos y producti vos.
Desde el punto de vi sta cul tural , el escenari o gl obal presen-
ta caracter sti cas ms o menos di fusas. Lo que se puede l l a-
mar cul tura gl obal en senti do estri cto, no exi ste cl aramente
an, a pesar de que se pueden i denti fi car al gunos patrones
de comportami ento rel aci onados con productos (de orden
cul tural , art sti co, conceptual , ci ent fi co) que, ci ertamente,
son resul tados del proceso de gl obal i zaci n. La cul tura de
l os i conos de l a tel evi si n y l a comuni caci n masi va, l as si m-
bol og as de status y poder i nternaci onal i zadas a parti r de
val ores supranaci onal es, parecen ser expresi ones de una
cul tura gl obal que se ha acendrado en l os di sti ntos pa ses y
comuni dades. Esta cul tura gl obal se encuentra en un per-
manente di l ogo y contradi cci n de enfrentami ento e i nte-
graci n con l as cul turas l ocal es, perteneci entes a l os naci o-
nal i smos y a l os parti cul ari smos cul tural es. Un ejempl o de
Relaciones de poder en el escenario global 85
38
Mi ni steri o de Comerci o de Exteri or de Costa Ri ca. Opus ci t. p. 29.
esto ser a l a cul tura i nformati va de CNN versus el peri di -
co l ocal de una comuni dad, con sus di sti ntos nfasi s, pers-
pecti vas de l a real i dad y focal i zaci n de l as noti ci as.
Al mbi to cul tural de este escenari o gl obal pertenecen, si n
embargo, otras producci ones ms sl i damente desarrol l a-
das, cuyo acervo forma parte de una suerte de cul tura o co-
noci mi ento uni versal , tal es como l os hal l azgos y l os desarro-
l l os en l as matemti cas, bi ol og a, l a f si ca, l a medi ci na y
otros productos del conoci mi ento que una vez apareci dos
se i ncorporan i nmedi atamente al mundo de l o gl obal . Eva-
l uados con perspecti va, avances del conoci mi ento tal es como
l os nmeros pi tagri cos, l as l eyes de Newton, l os nmeros
cunti cos o, bi en, el descubri mi ento de l a peni ci l i na, consti -
tuyen expresi ones duras y permanentes de l a cul tura gl o-
bal . Asi mi smo, l a parte sustanti va de di sci pl i nas como el
derecho i nternaci onal de l os derechos humanos (que tuvo un
auge defi ni ti vo durante l a segunda mi tad del si gl o XX) pa-
rece corresponder al desarrol l o de una cul tural gl obal en el
campo ti co y de l a moral pbl i ca. El proceso de democrati -
zaci n y de creci ente respeto a l os derechos humanos que
vari as regi ones del pl aneta han experi mentado en l os l ti -
mos aos, es el resul tado ms vi si bl e de esta evol uci n y
arrai go de l os derechos humanos a escal a gl obal . Otros di s -
cursos, como el medi o-ambi ental , tanto en el pl ano concep-
tual como en el normati vo, parecen consol i darse, cada d a
ms, como parte de una ti ca cul tural supra-naci onal .
2.7 Cultura, semntica y semitica
de la cuestin global.
Como ha si do pl anteado por Hunti ngton, ese patrn cul tu-
ral ti ene una expresi n conceptual y semnti ca. Al trmi no
free worl d uti l i zado por espaci o de vari as dcadas despus
de l a Segunda Guerra, ha sucedi do el trmi no worl d com-
muni ty, ti l a parti r de l a ca da del Muro de Berl n en
1989. Por otra parte, est l a cuesti n de l a uti l i zaci n de
86 Neo-Tribalismo y Globalizacin
una i nsti tuci onal i dad mundi al que, justamente, funci ona
como promotora de esquemas y pol ti cas de desarrol l o pro-
pi as de l os pa ses occi dental es. Si gui endo l a i dea de Hun-
ti ngton, ci ertamente el proceso de occidentalizacin de la
cultura y la economa ti ene como pri nci pal es promotores al
FMI y a l as i nsti tuci ones bancari as mul ti l ateral es. En este
senti do, exi ste una i deol ogi zaci n de l a propuesta econmi -
ca i nternaci onal (gl obal ) que parece ser el rasgo vol i ti vo ms
cl aro del proceso de mundi al i zaci n de l os patrones produc-
ti vos y de i ntercambi o.
39
La tendenci a a una acul turaci n
econmi ca y producti va, ti ende a crecer conforme se abando-
nan, por buena parte de l os pa ses en desarrol l o, muchas de
l as tradi ci ones producti vas autctonas, l a auto-confi anza, l a
capaci dad para el automanteni mi ento y desarrol l o endge-
no. El causal i smo econmi co y tecnol gi co parece operar,
efecti vamente, como una fuerza centr fuga que el i mi na y di -
l uye haci a afuera, estandari zndol os, l os procesos econmi-
cos y cul tural es.
40
El internet como metfora de la globalidad. Exi ste
una creci ente tendenci a haci a un comn denomi nador de
si gnos y si stemas de i ntercambi o econmi co y tecnol gi co.
La expresi n i deol gi ca de este fenmeno (entendi da como
Relaciones de poder en el escenario global 87
39
Ci ertamente, l a exi stenci a de un dobl e estndar parece gui ar en mu-
chos casos l os cri teri os de l as potenci as occi dental es. Como ha i ndi cado
agri amente Hunti ngton, el mundo no occi dental no duda en seal ar l as
di ferenci as y brechas entre l os pri nci pi os occi dental es y l as acci ones occi -
dental es. La hi pocres a, el dobl e estndar y l os condi ci onami entos son el
preci o de l a pretensi n uni versal del Oeste. La democraci a es promovi da
si empre que no l l eve al fundamental i smo i sl mi co al poder; el pri nci pi o
de no-prol i feraci n es promovi do para I rn e I raq pero no para I srael ; el
l i bre comerci o es el el i xi r del creci mi ento econmi co, aunque el l o no sea
vl i do para l a agri cul tura; l os derechos humanos son un tema con rel a-
ci n a Chi na, pero se ol vi dan cuanto se trata de Arabi a Saud ; l a agresi n
contra l os pozos petrol eros kuwai t es es uni versal mente repudi ada pero
no l as agresi ones de ndol e si mi l ar contra l os bosni os. As , Samuel
HUNTI NGTON, The Clash of Civilization and the Remaking of World Or-
der, New York: Touchstone, 1997, p.184.
40
KOHR , Marti n. Global Economy and the Third World. En MAN-
DER, Jerry y GOLDSMI T,H Edward (Edi tores), The Case Against the
Global Economy, San Franci sco, Si erra Cl ub Books, 1996, p 48.
una semi ti ca comn, esto es, como si gno de i ntercambi o) es
l o que se puede l l amar cul tura gl obal . En el fondo, l as i n-
dustri as transnaci onal es de l as tel ecomuni caci ones y l a red
i nformti ca gl obal son, a un ti empo, veh cul o y conteni do:
si rven para vi abi l i zar conteni dos que son di sti ntos segn l os
i ntereses y demandas, pero su propi o procedi mi ento y su
uni formi dad tecnol gi ca y semi ti ca emergen tambi n como
conteni do, ni co y uni versal . Aqu se vuel ve verdadero el
aserto de l a que la forma es el contenido.
En buena medi da, se trata de una cul tura neutra, pues sus
aportes son tcni camente gl obal es. La medi da justa casi
de val or metafri co de l a cul tura de l a gl obal i dad es l a red
de I nternet. La red de I nternet no ti ene pl aza defi ni da, se
encuentra en perpetua construcci n y, en senti do estri cto,
no ti ene dueo al guno. En al guna medi da, l a cul tura de l a
gl obal i dad se trata de una construcci n ecl cti ca, uni versal ,
con un ti empo y una edi fi caci n si stemti ca e i nfi ni ta, una
suerte de abstracci n en el propi o ti empo y en el espaci o.
Ese mbi to de ubi cui dad e i ntemporal i dad l a vuel ve real e
i rreal al mi smo ti empo. Abarca una comuni dad i magi nari a
y gl obal . Si n embargo, como i nsi sten di versos autores,
41
l a
di nami zaci n de l os si stemas de i ntercambi o entre comuni -
dades con patrones comunes, si rve como mecani smo para
acel erar l os procesos que se podr an l l amar i ntra-cul tura-
l es y, en tal senti do, esta di nami zaci n tambi n funci ona en
una di recci n posi bl emente i nversa: como mecani smo para
ahondar l os parti cul ari smos cul tural es, y l os di versos acen-
tos del naci onal i smo. Entre ms escri be una cul tura en su
i di oma y ms i nformaci n trasl ada, ms nexos parti cul ares
genera. En este senti do se expresa l a paradoja: l a tecnol o-
g a, que es hoy de carcter gl obal , en uno de sus perfi l es ser -
vi r a para exacerbar justamente su opuesto, l as cul turas
parti cul ares y l os naci onal i smos.
88 Neo-Tribalismo y Globalizacin
41
SMI TH, Anthony D. Towards a Global Culture, en FEATHERSTONE
(Mi ke) (Edi tor), Global Culture (Nationalism, Globalization and Moder-
nity), Londres: SAGE Publ i cati ons, 1990, pp.170-178.
Lenguaje, ideologa y globalidad. Parece haber dos fa-
l enci as de l a l l amada cul tura gl obal que i mpi den cohesi onar
l as di sti ntas naci onal i dades y generar una comuni dad gl o-
bal , que el i mi ne l os parti cul ari smos tni cos, rel i gi osos, l i n-
g sti cos, pol ti cos y de vari a otra ndol e. La pri mera fal en-
ci a, como ha i ndi cado Smi th, es l a ausenci a de memori a. La
cul tura gl obal no ti ene memori a si no que, en senti do estri c-
to, l as memori as rel evantes son l ocal es. Este es un factor de-
fi ni ti vo, pues l a construcci n de una cul tura es, en l o funda-
mental , memori a acumul ada.
42
Las i denti dades col ecti vas
se construyen a parti r de una i magi ner a y una cul tura co-
l ecti va que nace en el l enguaje de l a cal l e, en l a experi enci a
mano a mano que, entre generaci n y generaci n, se va he-
redando y que nace del contacto personal . No exi ste nada
pareci do en l a cul tura gl obal .
La segunda fal enci a est en l a cuesti n de l as l enguas. No
exi ste una l engua uni versal o gl obal . A pesar del manejo i n-
ternaci onal del i di oma i ngl s como segunda l engua (y en
parti cul ar como segunda l engua apl i cada a l a tecnol og a y al
comerci o, esto es, el mbi to de l a abstracci n gl obal ) un an-
l i si s cui dadoso de l as l ti mas dcadas no i ndi ca ni ngn de-
bi l i tami ento de l as otras grandes l enguas que se habl an en
el mundo: chi no, espaol , ruso, rabe, swahi l i , francs, al e-
mn o japons. Las cul turas naci onal es si guen vi vi endo con
toda i ntensi dad sus l enguas hi stri cas. No sl o stas si no,
adems, muchas otras l enguas y di al ectos se han fortal eci -
do en l as l ti mas dos dcadas, es deci r, en pl eno ascenso de
l a gl obal i zaci n tecnol gi ca.
2.8 Un ejemplo de globalizacin positiva:
la cuestin de los derechos humanos.
El di scurso de l os derechos humanos i gual mente ha i nfl ui do
en l os l ti mos aos en acendrar l a gl obal i zaci n cul tural e
Relaciones de poder en el escenario global 89
42
Ver SMI TH, Davi d. Opus ci .,. pp.177 y 178.
i deol gi ca. Si bi en el proceso de i nternaci onal i zaci n de l a
justi ci a est an a medi o cami no, l o ci erto es que l as l ti mas
dcadas han evi denci ado l a creci ente i nternaci onal i zaci n
de normas comunes de protecci n del i ndi vi duo ante l os es-
tados, en parti cul ar en l o referente a sus derechos ci vi l es y
pol ti cos. En l o concerni ente a l os derechos econmi cos, so-
ci al es y cul tural es, l a consol i daci n de normas que funci o-
nen como patrones uni versal es es materi a an pendi ente.
El confl i cto i deol gi co generado a parti r de l a contradi cci n
universalidad vs. particularidad (en l a Cumbre de Vi ena de
l as Naci ones Uni das, por ejempl o) entre l os pa ses occi den-
tal es y l os pa ses i sl mi cos y l os pa ses en v as de desarrol l o
evi denci a, en buena medi da, el foco de tensi n que en este
ensayo se denomi na como neotribalismo vs. globalizacin.
43
La di scusi n sobre el probl ema de l a uni versal i dad de l os
derechos humanos consti tuye uno de l os perfi l es de esa con-
tradi cci n. Mi entras l a concepci n cl si ca de estos dere-
chos, de fi l i aci n pan-europea, defi ende l a exi stenci a de un
conjunto de normas uni versal es y rechaza el rel ati vi smo
cul tural , l a l l amada revuel ta neo-tri bal rei vi ndi ca el dere-
cho de di sti ntas cul turas y puebl os a segui r prcti cas y cos-
tumbres parti cul ares, i ncl uso contradi ctori as con l a l l ama-
da normati va uni versal . El enfrentami ento entre l a norma-
ti va uni versal de l os derechos humanos y l os parti cul ari s-
mos naci onal i stas y el excl usi vi smo cul tural , como una pug-
na no resuel ta, frecuentemente se decanta a favor de l os na-
ci onal i smos y de l as especi fi ci dades cul tural es e i deol gi cas
que se oponen a una doctri na gl obal .
44
90 Neo-Tribalismo y Globalizacin
43
En este senti do ver, HELD, Davi d, Opus ci t. p. 223. La tesi s funda-
mental de HELD es que l a tensi n entre parti cul ari smo y uni versal i smo
no est en forma al guna resuel ta a fi nes del si gl o XX. Una seri e de he-
chos demuestran que l a vi ndi caci n de derechos naci onal i stas en al gunos
l ugares del mundo da l ugar todav a a di scursos di si dentes (y comnmen-
te enfrentados) con l os di scursos uni versal i stas como el de l os derechos
humanos. Al gunas de esas i nsti tuci ones i deol gi cas parti cul ari stas son l a
i denti dad naci onal , l a afi l i aci n y l as costumbres rel i gi osas y el pri nci pi o
de soberan a estatal . Aqu HELD se est refi ri endo a l a contradi cci n en-
tre i deol og a neo-tri bal e i deol og a uni versal o gl obal .
44
HUNTI NGTON al ega que l a revuel ta contra el i mperi al i smo o el uni -
La percepci n de pa ses del mundo i sl mi co y otras regi ones
del pl aneta, connotando a l os derechos humanos como una
i mposi ci n i deol gi ca de Occi dente, ha generado en l os l ti -
mos aos una fuerte reacci n pol ti ca e i deol gi ca. Esta
reacci n se hace patente, por ejempl o, en l a Comi si n de De-
rechos Humanos de Naci ones Uni das, provocando profun-
das di vi si ones entre sus 57 mi embros. Estas di vi si ones dan
l ugar a que, en muchas ocasi ones, pa ses endmi camente
vi ol adores de l os derechos humanos, como Chi na, I ndi a o
I rn, no sean objeto de resol uci ones condenatori as de di cha
Comi si n. Pa ses como Turqu a, I ndonesi a, Argel i a, i gual -
mente han escapado de sanci ones, sobre l a base de una se-
ri e de acuerdos de compl i ci dad y excul paci n veri fi cados al
i nteri or de aquel l a Comi si n. Como sugerentemente argu-
ye Hunti ngton, l a ra z se encuentra en l a i deol ogi zaci n di -
ferenci ada del di scurso de l as di sti ntas ci vi l i zaci ones. En
l a prcti ca se trata de di scursos que an di stan mucho de
estar agrupados en l a concepci n occi dental de l os derechos
humanos, tal y como se demostr en l a Conferenci a Mun-
di al de Derechos Humanos que se cel ebr en Vi ena, en Ju-
ni o de 1993. La tesi s fundamental de Hunti ngton es que, en
l ugar de un ethos gl obal y uni forme, el mundo de l a postgue-
rra fr a del i nea un confl i cto i nter-ci vi l i zaci ones. El mundo
de l as ci vi l i zaci ones, post-1990 estar a consti tui do por l a ci -
vi l i zaci n occi dental , l a l ati noameri cana, l a afri cana, l a i s-
l mi ca, l a chi na, l a hi nd, l a ortodoxa, l a budi sta y l a japo-
nesa.
45
La tesis del Profesor Canado-Trindade. La cuesti n
de l os rel ati vi smos cul tural es consti tuye, si n duda, un tema
expl osi vo que debi l i ta l os adel antos hi stri cos real i zados en
materi a de derechos humanos durante todo el si gl o XX. Co-
Relaciones de poder en el escenario global 91
versal i smo del di scurso de l os derechos humanos consti tuye una de l as
expresi ones del confl i cto i nter-ci vi l i zaci ones o i ntercul tural agudi zado con
el fi n de l a Guerra fr a. As , HUNTI NGTON, Samuel P. Opus ci t, 1997.
pp.195-196.
45
Para un anl i si s detal l ado y expl i cati vo del confl i cto i nter-ci vi l i zaci o-
nes pl anteado por HUNTI NGTON ver: Opus ci t., 1995. pp.28 y ss.
mo ha defendi do rei teradamente en l as l ti mas dcadas el
Presi dente de l a Corte I nterameri cana de Derechos Huma-
nos, el Dr. Antoni o Augusto Canado-Tri ndade, uno de l os
pri nci pal es representantes por Amri ca Lati na a l a Cumbre
de Vi ena de 1993, l as tendenci as rel ati vi stas consti tui r an
un cl aro retroceso en materi a axi ol gi ca (y normati va) y el
pel i gro de medrar en el mbi to de un ni hi l i smo anal ti co que
amenaza, no sl o l os adel antos en materi a de derecho i nter-
naci onal pbl i co de l os derechos humanos, si no, adems, en
l as conqui stas real i zadas en l a protecci n gl obal de l a perso-
na humana y l a democraci a.
46
El Profesor Canado-Tri nda-
de ha recordado que ya, desde l a Cumbre de Tehern en
1968, se hab a fortal eci do l a i dea de l a uni versal i dad de l os
derechos humanos medi ante l a noci n de l a i ndi vi si bi l i dad
de stos. Como paso previ o a l a Cumbre de Vi ena, ya el Fo-
ro Mundi al de l as ONGs rei ter esta l nea de pensami ento,
confi rmando l a i mportanci a de l os pri nci pi os de uni versal i -
dad e i ndi vi si bi l i dad y promovi endo l a rati fi caci n uni ver -
sal de todos l os tratados de derechos humanos.
47
Adi ci onal mente, en l a Declaracin y Programa de Accin de
Viena de 1993, se i ncl uy expresamente en su Prrafo Pri -
mero, l a i ncuesti onabi l i dad del carcter uni versal de l os de-
rechos humanos, y en su Prrafo Qui nto, l a rei teraci n de
tal es val ores, as como el carcter gl obal de l os mi smos y el
deber de todos l os Estados i ndependi entemente de sus si s -
temas pol ti cos, econmi cos y cul tural es de promover y
proteger todos l os derechos humanos.
48
La posi ci n del Pre-
si dente de l a Corte I nterameri cana de Derechos Humanos
rechaza con agudeza y profundi dad l as tesi s rel ati vi stas,
92 Neo-Tribalismo y Globalizacin
46
Ver CANADO TRI NDADE, Antni o Augusto, Bal ance de l os resul-
tados de l a Conferenci a Mundi al de Derechos Humanos (Vi ena, 1993), en
Estudios bsicos de Derechos Humanos I I I , I nsti tuto I nterameri cano de
Derechos Humanos (I I DH), San Jos, 1995, pp17 ss.
47
Ver, sobre el foro de l a ONGs previ as a l a Cumbre de Vi ena de 1993,
ONU, documento A/CONF.157/7, del 14.06.1993, pp.8/11 y 13; ONU, docu-
mento A/CONF. 157/7/Add.1, del 17.06.1993, pp.2, 4 y 7.
48
CANCADO TRI NDADE, Opus ci t., p.25.
al consi derar que el desarrol l o de un ethos comn de l a hu -
mani dad sl o es posi bl e a parti r de l a di ferenci aci n entre
parti cul ari dades regi onal es de orden hi stri co, cul tural y re-
l i gi oso y normas i nternaci onal es de defensa de l os derechos
fundamental es. La gl obal i dad y l a uni versal i dad de l os de-
rechos humanos tal y como l as defi ende el Profesor Cana-
do-Tri ndade consti tuyen una muestra de que exi sten esce-
nari os en el mbi to axi ol gi co y conceptual donde l a gl obal i-
zaci n juega un papel cl aramente posi ti vo.
Otras discusiones contemporneas. El debate entre
parti cul ari smo y gl obal i smo se adscri be, adi ci onal mente, a
l a di scusi n ms general entre l as di sti ntas tendenci as y es-
cuel as de anl i si s de l as rel aci ones i nternaci onal es. Desde
l a perspecti va de la corriente de anlisis realista, por ejem-
pl o, se arguye que el escenari o i nternaci onal est caracteri -
zado por i ntereses fcti cos, contrapuestos, que i mpi den l a
concreci n de comunes denomi nadores gl obal es. En esta
perspecti va, a l o ms que se puede aspi rar, en trmi nos de
generar una corri ente de pensami ento uni versal , es a comu-
nes denomi nadores, parci al es, precari os, pero, al menos,
operati vos. Esos comunes denomi nadores ser an desarro-
l l ados a parti r de una suerte de constructi vi smo normati vo
y epi stemol gi co, resul tante de l os consensos hi stri cos, par-
ci al es y determi nados que l ogren l os pa ses y l os di sti ntos
actores del si stema i nternaci onal .
49
Una segunda genera-
ci n y vari ante de esta posi ci n, ser an las corrientes neo-
rrealistas (o, bi en, realismo estructural ), segn l as cual es el
comportami ento de l os estados es resul tado de sus i nterac-
ci ones, dentro de un si stema i nternaci onal que se mueve por
bl oques y, justamente, a parti r de l as contradi cci ones, con-
sensos o di sensos, de l os bl oques.
Relaciones de poder en el escenario global 93
49
As , ROSENAU, James N. y DURFEE, Mary. Thinking Theory Tho-
roughly (Coherent Approaches to an I ncoherent World), Boul der, Westvi ew
Press, 1995, p.10.
Fi nal mente, se encuentra l a corriente del post-internaciona-
lismo, segn l a cual exi sten vari ados y pl ural es factores, y
fuerzas en di versas condi ci ones, que i mpi den habl ar de una
pauta o tendenci a establ eci da. La i ndefi ni ci n, y el carcter
ms o menos espontneo e i mpredeci bl e de l as rel aci ones i n-
ternaci onal es, est marcado por i mponderabl es y por di sti n-
tas ci rcunstanci as no necesari amente pronosti cabl es si st-
mi camente, al punto de que el post-i nternaci onal i smo asu-
me como s mi l , en muchas ocasi ones, el model o de turbul en-
ci a. Este model o est marcado, cabal mente, por una ten-
denci a a l a conmoci n, a l a i ncerti dumbre de l os resul tados
y, en consecuenci a, a l a i mposi bi l i dad de defi ni r pautas se-
guras, defi ni ti vas y predeci bl es en l as rel aci ones i nternaci o-
nal es.
50
La perti nenci a de este debate con rel aci n al confl i cto uni-
versalismo versus particularismo se refi ere a l a cuesti n del
i mprobabl e constructi vi smo normati vo l i neal y, en conse-
cuenci a, a l a di fi cul tad de construi r un di scurso gl obal de l os
derechos humanos. Al negarse, por ejempl o, l a supuesta
acumul aci n si stemti ca y progresi va de estadi os axi ol gi -
cos (normas, si stemas de val ores, i nstrumentos naci onal es e
i nternaci onal es) que sumndose y concatenndose hi stri -
camente den l ugar a l a i ndefecti bl e consol i daci n de un pa-
radi gma fi nal de carcter uni versal , se est negando l a po-
si bi l i dad de l a gl obal i zaci n como di scurso unni me. Un
cruci al el emento de i ncerti dumbre (fcti ca y, tambi n, ana-
l ti ca) comportada por l as corrientes post-internacionalistas
l l eva a l a concl usi n de que el di scurso de l os derechos hu-
manos como un posi bl e ejempl o de di scurso de l a gl obal i -
dad no est exento, si n embargo, de confl i ctos, de zonas o
franjas de i ncerti dumbre, de avances y retrocesos, de pug-
nas y de nudos contradi ctori os entre l os sub-di scursos par -
ti cul ares y el di scurso gl obal . Los debates pendi entes con
rel aci n a l a pena de muerte, l a sujeci n del estado ci vi l al
pensami ento rel i gi oso, l a di sposi ci n de l a vi da o l a i ntegri -
94 Neo-Tribalismo y Globalizacin
50
ROSENAU, James N. y DURFEE, Mary. Opus ci t., pp.34-35.
dad f si ca de l os i ndi vi duos justi fi cadas a parti r de ethos re-
l i gi osos (como l a amputaci n sexual femeni na en al gunas
soci edades rabes), consti tuyen muestras de ese proceso
contradi ctori o, turbul ento y, probabl emente, si stemti ca-
mente i rresuel to. Una vez ms, l a contradi cci n parti cul a-
ri smo y gl obal i smo se desnuda con toda cl ari dad.
2.9 La ecologa como otro discurso de la
globalizacin.
El desarrol l o sosteni bl e consti tuye tambi n una de l as nue-
vas ti cas gl obal es.
51
Una de l as pri nci pal es contri buci ones
de l a Comi si n Brundtl and fue confrontar l a vi eja ant tesi s
entre desarrol l o econmi co y protecci n al medi o ambi ente,
especi al mente con rel aci n a l as preocupaci ones de econo-
mi stas de l os pa ses en desarrol l o que al egaban que l as te-
si s sobre-protecci oni stas ambi ental es retrasar an o i mpedi -
r an l a i ndustri al i zaci n y desarrol l o de sus pa ses. El con-
cepto central de l a Comi si n Brundtl and fue justamente el
de desarrollo sostenible, el cual , en l a prcti ca, har a posi bl e
no sl o una adecuada preservaci n del medi o ambi ente si no,
tambi n, una estrategi a de desarrol l o di nmi ca y exi tosa
que garanti zara l a sosteni bi l i dad del hbi tat y de l os pro-
pi os medi os producti vos.
El rpi do xi to del concepto de desarrol l o sosteni bl e estuvo
asoci ado, en pri mer l ugar, a l a susti tuci n del trmi no cre-
ci mi ento, de perfi l esenci al mente economtri co, por el de
desarrol l o, ms ampl i o y capaz de i nvol ucrar otra seri e de
factores de orden cul tural , soci ol gi co y rel aci onado con el
medi o ambi ente. Este concepto, i ncl uso, ayud a di ferenci ar
l as estrategi as de al gunos pa ses subdesarrol l ados de aque-
l l as de l os pa ses desarrol l ados.
52
Relaciones de poder en el escenario global 95
51
As , BROWN, Seyom. Opus ci t, 1995, pp.198-199.
52
ADAMS, Nassau A. Opus ci t., pp. 203-204.
Por otra parte y qui z el factor fundamental para el rpi -
do arrai go de l a noci n de desarrol l o sosteni bl e fue l a uti -
l i zaci n del trmi no aldea global y de l a vi si n del pl aneta
como una herenci a comn de l a humani dad, donde l os
trastornos generados en un l ugar o pa s generan efectos me-
di atos o i nmedi atos en otros l ugares. El concepto de desa-
rrol l o sosteni bl e i ncorpora, pues, l a i dea de un si stema gl o-
bal , del cual parti ci pan todos l os pa ses y todos l os habi tan-
tes del pl aneta. A di ferenci a de otros di scursos que todav a
pueden caber dentro del mbi to naci onal , el desarrol l o sos-
teni bl e y l a protecci n ambi ental corresponden cl aramente
a un escenari o gl obal . Se trata de un di scurso i nternaci o-
nal .
2.10 La cuestin jurdica y poltica
en el escenario global.
El perfi l pol ti co y jur di co del emergente escenari o gl obal
parece ser todav a muy dbi l e i mpreci so. Tal y como se ha
debati do durante l as l ti mas dcadas, uno de l os pri nci pa-
l es probl emas de i ngobernabi l i dad que presenta el pl aneta
en el pl ano de l a seguri dad, de l as pobl aci ones, del medi o
ambi ente, de l a pobreza, y en otras reas, radi ca en l a au-
senci a de un verdadero gobi erno mundi al . La si tuaci n de
l a Organi zaci n de l as Naci ones Uni das (ONU) con l a cual
l a humani dad fi nal i z el si gl o XX, di sta mucho de ser el go-
bi erno mundi al requeri do ante una seri e de confl i ctos i nter -
naci onal es y retos de toda ndol e, de l os cual es depende i n-
cl usi ve l a sobrevi venci a de l a humani dad en l as prxi mas
dcadas.
La necesi dad de una enti dad supra-naci onal que regul ara
l as rel aci ones entre l os pa ses es ci ertamente anti gua. Las
pri meras propuestas de este ti po vi enen de l os si gl os XVI I I
y XI X y tuvi eron un carcter raci onal i sta, vol untari sta ut-
pi co o, bi en, de si gno i ndi rectamente contractual i sta (como
en l as l ejan si mas previ si ones de Moro y Campanel l a). En
96 Neo-Tribalismo y Globalizacin
otros casos, de ndol e ti co-moral (como en el caso del Tra-
tado de la Paz Perpetua de Kant, obra profti ca sobre l a fu-
tura esenci a de l o que fue l a Soci edad de Naci ones y hoy l as
Naci ones Uni das), pasando por l as construcci ones naci das
de di versas fuentes, desde el empi ri smo al materi al i smo
hi stri co (Marx, como se sabe, fue otro de l os pensadores del
si gl o XI X que profeti z el fi n del Estado), i ncl ui das todas l as
posi ci ones posi ti vi stas, raci onal i stas o esenci al i stas que i ns-
pi raron el desarrol l o del pensami ento en ese campo.
La evol uci n de l a i dea sobre un gobi erno mundi al fue i m-
pul sada por autores como H.G. Wel l s (de obra magn fi ca-
mente premoni tori a en este campo) y, posteri ormente, l os
trabajos cl si cos de Huxl ey, Orwel l , l a correspondenci a so-
bre l a futura soci edad de naci ones de Ei nstei n y Freud, y va-
ri as otras proyecci ones escri tas en este per odo acerca de
utpi cos gobi ernos de carcter i nternaci onal . En todo caso,
l a i dea de un estado ni co, de carcter supra-naci onal , ti e-
ne l arga data. En el conti nente ameri cano comnmente se
ha ol vi dado l a i mportanci a pi onera del Congreso de Angos-
tura, del ao 1826, en el cual Si mn Bol var propuso l a i dea
de una uni n de pa ses para l a defensa de sus i ntereses co-
munes, i dea que fue retomada en di sti ntos momentos, tan-
to en l a segunda mi tad del si gl o XI X, como durante i ni ci os
del si gl o XX. En al guna medi da, consti tuy uno de l os pre-
cedentes que di eron l ugar, pri mero a l a Soci edad de Naci o-
nes y, posteri ormente, a l a Organi zaci n de Naci ones Uni -
das.
5354
Relaciones de poder en el escenario global 97
53
De hecho, l a Soci edad de Naci ones, precursora de l as Naci ones Uni das
fue el pri mer i ntento i nternaci onal para crear una enti dad macro-estatal
con el objeti vo de defi ni r formas de regul aci n por enci ma de l os pa ses
i ndi vi dual mente consi derados. La i dea de un gobi erno mundi al es, si n
embargo, anti gua. Desde l as vi si ones utpi cas de Moro y Campanel l a
hasta l as fantasmagri cas al egor as de Huxl ey y Orwel l , el concepto de
un gobi erno mundi al ha seduci do, al menos, el l ti mo si gl o y medi o de l a
humani dad. El concepto de Mc Luhan sobre l a al dea gl obal es, si n embar-
go, di ferente: se refi ere a l a i dea de macro-sociedad en l ugar de ma-
cro-gobierno. Su mbi to de descri pci n es l a i nterdependenci a de l o que
se podr a l l amar l a soci edad pl anetari a, tomando en cuenta l os creci entes
consensos de orden econmi co, tecnol gi co, cul tural , i deol gi co e, i ncl usi -
El actual rol de l as Naci ones Uni das como gobi erno mun-
di al , si n embargo, es objeto de enorme di scusi n y duda. Es
ci erto que l a Organi zaci n de l as Naci ones Uni das es sus-
tanti vamente ms fuerte que l a exti nta Soci edad de Naci o-
nes y que su autori dad ejerce ni vel es de i nfl uenci a i mpor -
tantes sobre sus mi embros. No obstante, el rol de l a Orga-
ni zaci n di sta mucho de ser neutral y l a i nfl uenci a de l os
pa ses mi embros del Consejo de Seguri dad, marca l a pauta
en l as deci si ones a segui r. Con todo, an de esa manera, l as
Naci ones Uni das representando en sus deci si ones mi l i ta-
res l ti mas l a vol untad de l os pa ses i ndustri al i zados de Oc-
ci dente funci onaron como una suerte de gobi erno mundi al
en l a Guerra del Gol fo Prsi co de 1991 y, ms reci entemen-
te, en l os di sti ntos confl i ctos resul tantes de l a desi ntegra-
ci n de l a anti gua Yugoesl avi a.
Los mvi l es de l a comuni dad i nternaci onal y de l as Naci o-
nes Uni das se presentan como neutros, aspti cos, y promo-
tores de una equi dad en el mbi to i nternaci onal en l a eva-
l uaci n de l os di sti ntos casos. En muchas ocasi ones, empe-
ro, han si do l as razones meramente econmi cas l as que
di sfrazadas con otros argumentos movi eron a l a comuni -
dad i nternaci onal . Por ejempl o, el senti do de uni dad y rapi -
dez que l a ONU demostr en el caso de l a Guerra del Gol fo
de 1991 tuvo una cl ar si ma causa en sus mvi l es econmi -
cos: l os pozos petrol eros i raqu es y kuwai t es, i mportante
bi en estratgi co para l as naci ones occi dental es. I nfortuna-
damente, l a mi sma vel oci dad no fue usada en l os aos pos-
teri ores para i nterveni r en el sangri ento y monstruoso pro-
ceso de l i mpi eza tni ca desarrol l ado por l a naci n serbi a,
contra sus veci nos en l a zona de l a anti gua Yugoesl avi a. En
este caso, el pretendi do gobi erno mundi al de l a Organi za-
98 Neo-Tribalismo y Globalizacin
ve, pol ti co. Se trata de una seri e de nudos que empi ezan a uni fi car el
pl aneta como resul tado y, como l o predi jera Mc Luhan hace tres dcadas,
de l a uni versal i zaci n de l a i nformaci n.
54
Como ha si do desarrol l ado por Drucker, despus de l a I Guerra Mun-
di al empez una creci ente percepci n de l a obsol escenci a del estado-na-
ci n. DRUCKER, Peter F. Opus ci t., p.142.
ci n de Naci ones Uni das se mostr ti morato, dbi l e i ndeci -
so, como en tantas otras ocasi ones de su hi stori a.
Al gunos enfoques ms reci entes han consi derado que l os
funci onari os de Naci ones Uni das desarrol l aron, al cabo de
l os aos, una l gi ca propi a, no necesari amente como i ntr-
pretes de l os estados mi embros, como agudamente han re-
seado Rosenau y Durfee.
55
Desde l uego, se trata de un en-
foque que ti ene sus l i mi taci ones, toda vez que el Consejo de
Seguri dad de Naci ones Uni das ha funci onado como condi -
ci onal , que vuel ve a l l evar l as deci si ones i mportantes al se-
no de l os i ntereses de l os estados mi embros que l o compo-
nen. A pesar de el l o, es ci erto, si n embargo, que una l gi ca
i nterpretati va propi a de l as Naci ones Uni das ha veni do de-
sarrol l ndose con el paso de l as dcadas, l o cual convi erte a
l a Organi zaci n, junto con l os pa ses, en un actor con di n-
mi ca propi a en el escenari o i nternaci onal .
Con todo, l os procesos de i ntegraci n y el nuevo reordena-
mi ento del mundo generado a parti r del fi n de l a Guerra
Fr a, produci rn efectos posi ti vos en el futuro. Cambi os i m-
portantes se han dado en l os l ti mos aos. La tendenci a a
l a reducci n nucl ear que arranc a i ni ci os de l a dcada de
1990 con l os acuerdos Bush-Yel tsi n y conti nuada posteri or-
mente por el Presi dente Cl i nton supuso, en su momento, al-
gunos si gnos esperanzadores, toda vez de l a paul ati na re-
ducci n de l a estrategi a suma-cero, que caracteri z l a pol -
ti ca de di suasi n nucl ear fundada en l o que l a pol i tol og a
angl osajona l l am retaliation.
56
Relaciones de poder en el escenario global 99
55
ROSENAU, James N. y DURFEE, Mary. Opus ci t., p.50.
56
Como se ha di cho, estas corri entes de pensami ento todav a ti enen vi -
genci a. Durante l a Guerra Fr a, el argumento comn fue i nvocar el pri n-
ci pi o de l a seguri dad naci onal y, en consecuenci a, el rol central del esta-
do- naci n como el actor central en l os asuntos de seguri dad. A pesar de
que el confl i cto Este-Oste ha desapareci do, en l os Estados Uni dos, por
ejempl o, para l os expertos mi l i tares y l os ofi ci al es del Pentgono exi sten
todav a una gran canti dad de amenazas en el pl ano i nternaci onal y naci o-
nal que si guen l egi ti mando un aparato mi l i tar naci onal norteameri cano,
con una l gi ca propi a, i ndependi ente a l a propi a OTAN (Organi zaci n del
Tratado Atl nti co Norte).
El escenari o i nternaci onal de i ni ci os del si gl o XXI es, en con-
secuenci a, al tamente anrqui co y l os procesos de enajena-
ci n de soberan as naci onal es a favor de enti dades supra-re-
gi onal es o i nternaci onal es no parecen ser, en todos l os casos,
una sol uci n que genere seguri dad para l os pa ses y sus po-
bl aci ones. Por un l ado, el estado naci onal ai sl ado y autno-
mo es hoy total mente i nvi abl e pero, al mi smo ti empo, l os es-
quemas de organi zaci n transnaci onal o regi onal no son
tampoco escenari os de seguri dad y estabi l i dad en muchos
respectos.
La poliarqua global ha si do justamente el concepto uti l i za-
do para esta nueva forma de organi zaci n del poder, que su-
pone di sti ntos centros de deci si n econmi co y pol ti co, un
ti po de enjambre de puntos de referenci a (y de pi votes fcti -
cos y econmi cos) reparti dos en di sti ntas partes del pl aneta,
i nterconectados entre s , pero con una l gi ca ms o menos
propi a que no necesari amente hace parte de un si stema co-
herente. Como ha i ndi cado rei teradamente Soros,
57
el pro-
bl ema es que se trata de un si stema con una tendenci a cre-
ci ente haci a el anarqui smo y l a entrop a econmi ca y pol ti -
ca. En efecto, Soros ha veni do i nsi sti endo en l a necesi dad
de crear un si stema raci onal de gobi erno econmi co y pol ti -
co en el mbi to i nternaci onal (con mucha mayor i nci denci a
y fuerza que l a ONU y l as i nsti tuci ones de Bretton Woods),
si mi l ar a l a l gi ca raci onal del estado naci onal que l os pa -
ses desarrol l aron en el si gl o XX. Una suerte de rpl i ca, en
el mbi to i nternaci onal , del exi toso model o de estado soci al
de derecho i mpul sado despus de Rossevel t y que si rvi de
base para el creci mi ento de l as pri nci pal es naci ones i ndus-
tri al i zadas del pl aneta.
Por otra parte, justamente uno de l os probl emas de este es-
cenari o de pol i arqu a gl obal es que en ausenci a de un eje
regul atori o que genere gobernabi l i dad gl obal , es deci r, sol u-
ci ones i gual es para probl emas i gual es l a tendenci a es a l a
100 Neo-Tribalismo y Globalizacin
57
SOROS, George. La crisis del capitalismo global . Madri d: Pl aza Ja-
ns, 1999, pp.263-265.
sol uci n asi mtri ca de di sti ntos probl emas y di l emas. Las
negoci aci ones de coyuntura, o l as si gni fi caci ones i deol gi cas
o pol ti cas de al gunos actores son l as que, de hecho, defi nen
el tratami ento de al gunos casos, en ocasi ones en forma i ne-
qui tati va o contradi ctori a. Un ejempl o de el l o, ha si do el
di sti nto tratami ento que tuvo el rgi men de Saddam Hus-
sei n en l a poca del enfrentami ento norteameri cano con
Khomei ni y el gobi erno de l os ayatol l as en I rn. Pocos aos
despus, como se recordar, ese anti guo al i ado norteameri -
cano se transform en el enemi go pbl i co nmero uno en l a
Guerra de Gol fo, en un pel i groso acto gi mnsti co de l a pol -
ti ca exteri or norteameri cana. Otro efecto de esta ausenci a
de eje regul atori o, es l a vi sta gorda que muchos de l os pa -
ses de Occi dente se hacen de l as vi ol aci ones de derechos hu-
manos de Chi na, en vi rtud de su puesto en el Consejo de Se-
guri dad de Naci ones Uni das y como resul tado de l as fuertes
rel aci ones econmi cas que Bei ji ng posee con muchas naci o-
nes occi dental es. En el mbi to de l a pol i arqu a en el esce-
nari o i nternaci onal , pri va i nequi dad y ausenci a de gobi erno.
En trmi nos general es, l as i nteracci ones entre l os di sti ntos
sectores suponen un escenari o ms o menos anrqui co e i n-
ci erto, donde l a i nfl uenci a de l os poderes fcti cos i mpera so-
bre cual qui er pretensi n de raci onal i dad gl obal .
58
Dentro de ese model o, al gunas formas de cooperaci n de ca-
rcter pol i rqui co funci onan con cl ara efecti vi dad, creando
ejes de poder espec fi cos, no necesari amente repl i cabl es en
todos l os casos, pues su caracter sti ca esenci al es el casui s-
mo, dentro de un ci erto marco de real-politik. El ejempl o
anteri or del Consejo de Seguri dad de Naci ones Uni das ven-
dr a a ser una muestra en esa di recci n o, bi en, l as al i anzas
dentro de OTAN, l as estrechas rel aci ones hi stri cas entre
Estados Uni dos e I ngl aterra o Estados Uni dos e I srael . To-
das el l as son parte de pactos parti cul ares, resul tantes de
negoci aci ones pol i rqui cas, y no de una raci onal i dad gl obal
en l a organi zaci n del pl aneta.
59
Relaciones de poder en el escenario global 101
58
BROWN, Seyom, Opus ci t, 1992, pp.31-32. y p.117.
59
bi d. pp 140-149..
Se ha di cho, en otra parte de este ensayo, que l a cl ave del
xi to de cual qui er si stema pol ti co, consi ste en l a capaci dad
de sus i nsti tuci ones de gobi erno de ejercer i nfl uenci a y con-
trol ar adecuadamente el desarrol l o de l a soci edad, creando
condi ci ones de equi dad y si mi l ar competi ti vi dad para l os
di sti ntos sujetos soci al es. Como han i nsi sti do Brown, Soros,
y autores de di sti ntas fi l i aci ones, ste es justamente el pri n-
ci pal probl ema del escenari o i nternaci onal . Exi ste una re-
l aci n de i ncongruenci a si stmi ca, si n que l as i nsti tuci ones
gl obal es sean capaces real mente de i ntroduci r si stema y,
con el l o, resul tados exi tosos. Muchas son l as i ncongruen-
ci as que se pl antean en este contexto: por un l ado, l as i ncon-
gruenci as entre l a guerra y l a comuni dad gl obal ; l as i ncon-
gruenci as entre econom a y pol ti ca; l as i ncongruenci as en-
tre ecol og a y pol ti ca; l a i ncongruenci a entre naci n y esta-
do; l a i ncongruenci a entre derechos humanos y el pri nci pi o
de soberan a de l os estados.
60
En este senti do, l a enorme l axi tud del actual si stema i nter -
naci onal (no sl o normati vo, si no i nsti tuci onal ) se refl eja en
un si mpl e s ntoma: l a debi l i dad de l os mecani smos de con-
trol y de l os si stemas de rendi mi entos de cuentas. No exi s-
te mecani smo de control efecti vo con rel aci n a l a evol uci n
de l a econom a mundi al ; el control de l os derechos humanos
si gue si endo precari o, con ampl i as zonas de vi ol aci n no
control adas. En trmi nos gl obal es, l os probl emas de gober -
nabi l i dad no se refi eren sl o a l a i nexi stenci a de mecani s-
mos de raci onal i dad y de control , si no que se exti enden a l as
rel aci ones entre l os grupos de di ferentes ci vi l i zaci ones, a l a
i ntol eranci a, arroganci a y l a autoafi rmaci n de l as di feren-
tes soci edades.
El probl ema fundamental de l as rel aci ones entre Occi dente
y el resto del mundo es, por consi gui ente, l a di scordanci a
entre l os esfuerzos de Occi dente parti cul armente de l os Es-
tados Uni dos por promover una cul tura occi dental uni ver -
102 Neo-Tribalismo y Globalizacin
60
BROWN, Seyom. Opus. Ci t, 1995, pp 243-252.
sal y, no obstante, su creci ente i ncapaci dad para consegui r-
l o. En general , el desarrol l o de dobl es estndares y una ti-
ca dudosa en el tratami ento si mi l ar de casos, hace que l a
fuerza moral de Estados Uni dos y l as naci ones occi dental es
se vea di smi nui da si stemti camente en l os pa ses rabes, el
mundo musul mn y, en general , en l as naci ones no occi den-
tal es. Por ejempl o, se predi ca l a no-prol i feraci n nucl ear
para I rn e I rak, pero no para I srael . En otro mbi to, el l i -
bre comerci o es el el i xi r del creci mi ento econmi co, pero no
as para l a agri cul tura y l a ganader a. La teor a real i sta de
l as rel aci ones i nternaci onal es predi ce que l os estados no oc-
ci dental es deber an coal i garse para equi l i brar el poder do-
mi nante de Occi dente. En al gunas reas esto es l o que ha
ocurri do, como en l as naci ones que parti ci pan de l a Cuenca
Asi ti ca o, en otra medi da, l a propi a OPEP. Si n embargo
una coal i ci n anti -occi dental mundi al parece i mprobabl e en
un futuro i nmedi ato. Las cul turas i sl mi ca y chi na, por
ejempl o, di fi eren en puntos fundamental es de l a rel i gi n, l a
cul tura, l a estructura soci al , l as tradi ci ones y l os supuestos
bsi cos que se encuentran en l as ra ces de su forma de vi -
da,
61
l o cual l es i mpi de i denti fi car comunes denomi nadores
para crear una estrategi a col ecti va anti -occi dental .
Relaciones de poder en el escenario global 103
61
HUNTI NGTON, Samuel P. Opus ci t, 1997, pp.183-185.
Captulo 3
Los bloques regionales
como un nuevo
referente del poder
3.1 La globalizacin y la regionalizacin,
dos efectos del mismo fenmeno.
Como se ha i ndi cado en cap tul os anteri ores, a parti r de l a
segunda mi tad del si gl o XX se agudi z l a ubi cui dad de l os
i nsumos y de l os procesos producti vos. Ante el debi l i ta-
mi ento del estado-naci n se empezaron a trasl adar l os ejes
de producci n e i ntercambi o haci a otras esferas, como resul -
tado de l a fuerza centr fuga de transformaci n del poder.
Si n embargo, el debi l i tami ento del estado-naci n como
tambi n se i ndi c en previ amenteno ha supuesto en todos
l os mbi tos el i mperi o de escenari os gl obal es. En materi a
econmi ca, mercanti l y arancel ari a, l os ejes del poder se han
trasl adado mayori tari amente a l os bl oques regi onal es, ge-
nerndose as una pugna entre l os i nstrumentos y l as for-
mas pol ti cas gl obal es y aquel l os desarrol l ados por bl oques
regi onal es de naci ones como l a Uni n Europea, el TLC de
Amri ca del Norte y otros mercados si mi l ares. El i ni ci o del
si gl o XXI estar marcado por esta di al cti ca entre l o gl obal
y l o regi onal .
Vi sto este fenmeno en sus rel aci ones causal es, l as di nmi -
cas de transformaci n del poder suponen, en l o esenci al , l a
apari ci n de nuevos conti nentes para vi ejos conteni dos. Vi -
no vi ejo en odres nuevos, tal y como afi rm Bobbi o en al gu-
nos de sus ensayos cl si cos referi dos a l a permanenci a de
l os vi ejos probl emas de l egi ti mi dad y efi caci a, i nherentes a
l os rganos y a l a funci n pol ti ca.
1
No obstante, l a gran di -
ferenci a entre l os si stemas jur di cos y el pri nci pi o de l egal i -
dad e i nsti tuci onal i dad del estado-naci n, por un l ado, y l as
nuevas formas de organi zaci n regi onal y mul ti l ateral , por
otro l ado, radi ca en l a i mposi bi l i dad de apl i car en estos l -
ti mos mbi tos de poder l os mi smos mecani smos de control
jur di co, pol ti co y econmi co, desarrol l ados en ms de un si -
gl o de consti tuci onal i smo y derecho pbl i co. Las gobernabi-
l i dades gl obal es y regi onal es son an muy precari as en l o
referente a l os si stemas de fi scal i zaci n y control del poder.
Justamente por el l o, rei teradamente se ha i ndi cado l a exi s-
tenci a de l agunas de regul aci n, i mpuni dad y fal ta de con-
trol dentro de l os mbi tos regi onal es y gl obal es. Todo esto
i mpl i ca, desde l uego, al gunas di ferenci as y mati ces en cuan-
to a l os fenmenos de l egi ti maci n (y efi caci a soci al ) en es-
tos di sti ntos escenari os. En l os pa ses y estados-naci ones
que cuentan con una tradi ci n secul ar en materi a jur di ca y
pol ti ca, l a exi stenci a de soci edades ci vi l es maduras y con
conci enci a de s mi smas hacen posi bl e l a i denti fi caci n y for -
tal eci mi ento de l os fenmenos de l egi ti maci n. A di ferenci a,
en l os mbi tos regi onal es y, en especi al , en l os gl obal es, no
es posi bl e cl aramente habl ar an de sociedades civiles o de
comunidades ciudadanas. Como se desarrol l a en otra par-
te de este ensayo, exi ste ci ertamente un mercado global pe-
ro no exi ste todav a al go que se pueda l l amar sociedad glo-
bal o comunidad global, entendi do esto como una comuni -
dad de sujetos (o ci udadanos gl obal es) con certeza de sus de-
rechos y obl i gaci ones, as como tampoco un gobi erno gl obal
106 Neo-Tribalismo y Globalizacin
1
BOBBI O, N. Stato, Governo, Societ: Per Una Teora Generale della
Politica Turin: Einaudi, 1985. Asi mi smo, BOBBI O, N: Democracy and
Dictatorship. Cambri dge: Pol i ty Press, 1989.
capaz de sati sfacerl as en todos sus mbi tos. El mi smo razo-
nami ento es apl i cabl e a l os mbi tos regi onal es del poder.
Conceptos tan mani dos hoy d a como regi onal i zaci n, gl oba-
l i zaci n, econom a dura, econom a si mbl i ca, conoci mi ento y
ri queza, consti tuyen en l o esenci al nuevos mbi tos o esce-
nari os para l os mi smos probl emas de l a efi caci a del poder y
de su l egi ti mi dad, as como de su fi nal i dad, estudi ados por
Hobbes en el si gl o XVI , en su teori zaci n sobre l a l egi ti mi -
dad del soberano; y tambi n, en sus contextos y rbi tas par-
ti cul ares, por Gi ambati sta Vi co, Rousseau o I sai ah Berl i n.
Como se ha di cho, l a gl obal i zaci n es una tendenci a que ti e-
ne que ver con l a i nternaci onal i zaci n de l os i nsumos, l os
capi tal es y l os procesos producti vos. Su di nmi ca, no obs-
tante, ha si do medi ati zada por un proceso de regi onal i za-
ci n con el cual establ ece una di al cti ca y un juego contra-
di ctori o. Mi entras l os i nstrumentos i nternaci onal es de l i be-
ral i zaci n arancel ari a y econmi ca promueven una estrate-
gi a de desgravaci n y de desregl amentaci n de l os i nter-
cambi os, l a di nmi ca regi onal i sta l os promueve y crea ba-
rreras protecci oni stas para resguardar l os i ntereses de pa -
ses y grupos espec fi cos.
2
Los bloques regionales como un nuevo referente del poder 107
2
As , BARNETT, R.J. and CAVANAGH, J. Global Dreams: I mperial
Corporations and the New World Order. New York: Si mon & Schuster ,
1995. BOSWORTH, B.P. and OFER, G. Reforming Planned Economics in
an I ntegrating World Economy. Washi ngton D.C: The Brooki ng I nsti tu -
ti ons, 1995. Sobre l as contradi cci ones no sl o teri cas si no, adems, prc-
ti cas, entre mul ti l ateral i smo y regi onal i smo ver tambi n GAMBLE, A.
and PAYNE, A. Conclusion: The New Regionalism i n A. Gambl e and A.
Payne (eds) Regionalism and World Order, Basi ngtoke: Macmi l l an, 1996.
HAGGARD, S. Developing Nations and the Politics of Global I ntegration,
Washi ngton D.C: The Brooki ng I nsti tuti ons, 1995, HEI LLENER, E. Re-
gionalization in the I nternational Political Economy: A Comparative Pers-
pective. Joi nt Centre for Asi a Paci fi c Studi es, Uni versi ty of Toronto and
York Uni versi ty. JONES, R. J. B, Globalization and I nterdependence in
the I nternational Political Economy, London and New York: Pi nter Pu-
bl i shers, 1995. LAWRENCE, R.Z. Regionalism, Multilateralism, and
Deeper I ntegration. Washi ngton D.C: The Brooki ng I nsti tuti ons, 1996.
Exi sten bol sones de regi onal i zaci n creci ente, general men-
te di nami zados por l as potenci as mundi al es (Estados Uni -
dos Europa Japn), por un l ado y, por otra parte, una re-
l aci n genri ca y parti cul ar de estos bl oques vis vis con el
mundo de l a gl obal i zaci n. Si n embargo, muchas econom as
dbi l es quedan fuera de este juego, convi rti ndo al regi ona-
l i smo en un factor de di scri mi naci n i ndi recta contra aque-
l l os pa ses ajenos a una comuni dad econmi ca.
3
La correl a-
ci n entre l os bl oques regi onal es parece i ndi car que exi ste
un i ntercambi o si gni fi cati vamente di sti nto entre l os pa ses
del Norte, y en segunda escal a, un i ntercambi o entre stos
y l os pa ses en v as de desarrol l o. El regi onal i smo se ha
consti tui do, pues, en una fuerza que atena l os efectos de l a
apertura genri ca, uni endo l as pol ti cas gubernamental es y
compensando l a prdi da de l a soberan a de l as pol ti cas na-
ci onal es.
4
Una de l as rasgos de l a econom a gl obal es, justamente, l a
necesi dad de renunci ar a ni vel es sustanci al es de l os trmi -
nos de soberan a naci onal . Ante l as tendenci as haci a el
aperturi smo comerci al (y, consecuentemente, tambi n al
aperturi smo jur di co y pol ti co) se l evanta un frente comn,
que une a l as agrupaci ones pol ti cas de i zqui erda y de dere-
cha en di sti ntas partes del mundo. Tanto l os movi mi entos
i deol gi cos de i zqui erda, como sucede en buena parte de
Amri ca Lati na, como l os parti dos ul tra-naci onal i stas de
derecha (como ha sosteni do Le Pen en Franci a) arguyen que
l as tendenci as a l a el i mi naci n de l a soberan a econmi ca y
l as di sti ntas formas de econom a que conl l eva, suponen
presumi bl es medi das anti -democrti cas, promovi das por
burcratas i nternaci onal es si n sensi bi l i dad a l as ra ces na-
ci onal es de ci ertos procesos de protecci n y autonom a.
5
La
108 Neo-Tribalismo y Globalizacin
3
FERNNDEZ JI LBERTO, Al ex E. and MOMEN, Andr (ed). Opus ci t.,
p.7
4
STREECK, W. Public power beyond the nation- state: the case of the Eu-
ropean Community, i n R. Boyer, and D. Drache (eds) States Against Mar-
kets: The Limits of Globalization, London and New York: Routl edge, 1996.
5
THUROW, Lester C. The Future of capitalism. New York: Wi l l i am Mo-
rrow and Company, I nc. 1996, p.138.
i deol ogi zaci n de l os fenmenos de gl obal i zaci n, as como
de l a respuesta estatal ante el l a, parece una ci rcunstanci a
i nevi tabl e que poco ayuda a i ntroduci r raci onal i dad anal ti -
ca a su di scusi n.
En l a l ti ma dcada, el debate en vari os pa ses de Amri ca
Lati na ha estado marcado por esta vari abl e. Mxi co, por
ejempl o, se i nserta en el bl oque di ri gi do y tutel ado por Es-
tados Uni dos, l anzado a parti r de l a puesta en marcha del
TLC. Concebi do por Washi ngton como una pri mera etapa
de un proyecto ms general , Mxi co se si ta, en consecuen-
ci a, dentro de una nueva comuni dad de i ntereses que reba-
san l argamente sus espaci os. Esta novedad apenas esbo-
zada en el prrafo anteri or y que i mpl i ca necesari amente
una cesi n o renunci a de una parte de l a soberan a estatal
consti tuye una de l as caracter sti cas del mundo gl obal i zado
e i ntegrado, por un l ado, y di vi di do en bl oques econmi cos y
pol ti cos de autodefensa y ataque, por el otro.
6
La emergenci a de l as empresas transnaci onal es anunci a el
desarrol l o de l a econom a gl obal i zada y l a erosi n de l os es-
tados-naci onal es como enti dades econmi cas autnomas.
El estado-naci n est enrai zado en conceptos creci entemen-
te arcai cos (soberan a y naci onal i smo) i ncapaces de expre-
sar l as necesi dades de nuestro compl ejo mundo; l a corpora-
ci n mul ti naci onal se fundamenta en un concepto moderno,
di seado para acoger l os requeri mi entos de l a edad moder-
na. Es preci samente este desajuste de l a fase arcai ca de l a
estructura de l os negoci os l o que consti tuye el reto de l a em-
presa gl obal para l a construcci n de l a econom a gl obal i za-
da. Ci ertamente, l a mundi al i zaci n de l as grandes empre-
sas estadouni denses y europeas y el futuro papel de estas
enti dades consti tuyen otras de l as cl aves de entendi mi ento
de l a gl obal i zaci n.
Los bloques regionales como un nuevo referente del poder 109
6
DVI LAALDAS, Franci sco. Mxico, soberana y nacionalismo en la Era
de la globalizacin. RI N 72 Oct/Di c, 1996.
Un enfoque ms real i sta de l os procesos de regi onal i zaci n
y gl obal i zaci n consi dera que exi ste una cuota i mportante
de di ri gi smo pbl i co estatal de acci ones gubernamental es
i ntegradas en l a construcci n de l os procesos de regi onal i -
zaci n, as como en l a construcci n mul ti l ateral i sta. Se tra-
ta de una concepci n menos mgi ca de l as di nmi cas de
aperturi smo y regi onal i smo, di ri gi das a consi derar l a posi -
bi l i dad de un ci erto raci onal i smo constructi vi sta en l a con-
fi guraci n del poder. El regi onal i smo caracter sti co de l a so-
ci edad actual , tal y como pl antea Fernndez Ji l berto,
7
es el
proceso de i ntegraci n regi onal con l a ayuda de l os gobi er -
nos, apareci endo como un aspecto de l a tendenci a haci a l a
l i beral i zaci n de l os mercados. Estos acuerdos regi onal es
parecen ser el resul tado di recto de di sti ntas acci ones guber-
namental es, i nsti tuyendo reg menes de i ntercambi os regi o-
nal es y creando una i ntegraci n ms profunda de l as econo-
m as a escal a regi onal .
No menos i mportante, l a regi onal i zaci n se refi ere al desa-
rrol l o i nterregi onal de i ntercambi o e i nversi ones, cada uno
i nduci endo a una profunda i ntegraci n i ndustri al ms al l
de l as fronteras. Las razones son evi dentes: el potenci al pa-
ra tomar ventajas dentro de l os acuerdos regi onal es puede
ser consi derabl e. En un senti do, porque si empre hay una
ventaja de escal as para l a formaci n de mercados regi ona-
l es si n barreras i nternas. Adi ci onal mente, porque el segun-
do mayor l ogro de cada mercado naci onal nace de l a i nterac-
ci n con un mercado mayor. La coordi naci n regi onal para
l a promoci n de estrategi as de exportaci n puede permi ti r
el establ eci mi ento de faci l i dades agregadas, como l as i nsti -
tuci ones fi nanci eras, fi rmas de mercado, transportes y ser -
vi ci os tcni cos especi al es.
Dentro de l a di nmi ca de regi onal i zaci n de l as econom as,
l a l i beral i zaci n ayuda a canal i zar l os recursos de l as econo-
m as y a l os sectores producti vos en sus acti vi dades ms
110 Neo-Tribalismo y Globalizacin
7
FERNNDEZ JI LBERTO, Al ex E. and MOMEN, Andr (ed). Opus ci t.,
p 9.
competi ti vas. La regi onal i zaci n aparece as como una fuer-
za que rel ati vi za l os efectos de l a gl obal i zaci n, atrayendo
pol ti cas gubernamental es y tambi n compensando l a prdi -
da de soberan a de l as pol ti cas naci onal es. Los acuerdos re-
gi onal es pueden, en efecto, mi nar o socavar l a l i beral i za-
ci n cuando se apartan del i ntercambi o y l as i nversi ones,
pero tambi n pueden ser un compl emento o supl emento pa-
ra l i beral i zaci ones bajo un si stema mul ti l ateral de negoci os.
As , l a i ntegraci n econmi ca comporta un perfi l ms di ri -
gi sta, como una pi eza del arsenal de medi das que una na-
ci n adopta para competi r en el mundo, fundamental mente
en aquel l as acti vi dades en l as cual es cree tener ventajas
comparati vas. Lo anteri or no i mpl i ca necesari amente una
contradi cci n con l a tendenci a a l a gl obal i zaci n. Su fi nal i -
dad ser a faci l i tar l a i nserci n en l a econom a gl obal . Esta
es l a esenci a del nuevo pl anteami ento de l a i ntegraci n eco-
nmi ca que, de hecho, se ha general i zado en todo el mundo.
8
3.2 Las claves econmicas de los bloques regionales.
La cuesti n del regi onal i smo es entendi da aqu como confor-
maci n de enti dades supra-naci onal es no gl obal es, esto es,
conjunto de pa ses o bl oques de pa ses, que parti ci pan de
desti nos y estrategi as comunes en el pl ano econmi co, co-
merci al , medi o-ambi ental y arancel ari o, aunque no necesa-
ri amente por cercan as o i denti dades de carcter tni co o
cul tural . En general , l os mvi l es son de carcter estri cta-
mente geogrfi co o geo-econmi co, an en aquel l os casos de
veci nos y soci os con di ferentes naci onal i smos hi stri cos. En
este senti do, el trmi no regi onal i smo es usado aqu para de-
si gnar l os bl oques comerci al es y geo-pol ti cos apareci dos en
l a segunda mi tad del si gl o XX, tal es como l a Uni n Europea
(UE), el Tratado de Li bre Comerci o de Amri ca del Norte
(TLC), el MERCOSUR o el Tratado de l a Cuenca Asi ti ca.
Los bloques regionales como un nuevo referente del poder 111
8
PEA, Fl i x. Seminario I nternacional sobre I ntegracin Econmica y
Competitividad en Centroamrica. Documento base. San Sal vador, PNUD-
SI ECA, Agosto 1993, p.2.
Como se evi denci a en estos casos, l os puntos de cohesi n de
l os mi embros de estos bl oques regi onal es pueden ser econ-
mi cos y comerci al es o, bi en, referi dos a l a gobernabi l i dad co-
mn, en reas como l a defensa o el medi o ambi ente (tal es
el caso de l a OTAN).
Los escenari os regi onal es adqui eren, desde el punto de vi s-
ta econmi co, una gran i mportanci a en l os l ti mos aos. La
creci ente tendenci a haci a el regi onal i smo es sl o el i ni ci o de
un cambi o an ms trascendental y profundo en l a estruc-
tura del mercado mundi al . Se trata de un mbi to en el cual
l as transformaci ones son cada d a ms drsti cas y di nmi -
cas y, por el l o, de ms di fi cul tosa medi ci n. An cuando l as
corri entes de l i beral i zaci n sentaron l as bases del si stema
mul ti l ateral del GATT (General Agreement on Trade Ta-
ri ffs) de l a Ronda de Uruguay y, posteri ormente, de l os otros
i nstrumentos i nternaci onal es en materi a de i ntercambi o,
como l a Organi zaci n Mundi al del Comerci o (OMC), l os bl o-
ques regi onal es paral el amente expl oran nuevas v as para
i ntensi fi car el comerci o al i nteri or de sus mercados sobre l a
base de i ncenti vos arancel ari os especi al es. De esta manera
en forma curi osa y paradji ca se revi ven al gunas vi ejas
formas de protecci oni smo, no ya de ti po naci onal si no de es -
cal a regi onal .
9
El esquema de rel aci ones mul ti l ateral es que se expresan y
regul an medi ante l a OMC pl antea un rgi men de i gual dad
formal basado en el l i bre i ntercambi o. Si n embargo, l os pa -
ses son extraordi nari amente di sti ntos en sus caracter sti cas
comerci al es y econmi co-estructural es. As , l as ventajas
comparati vas se encuentran profundamente marcadas a fa-
vor de al gunos pa ses y regi ones econmi cas, por l o cual l a
apertura l i bre e i ndi scri mi nada del i ntercambi o genera un
fci l efecto i ncl usi vo, de absorci n de unas econom as por
otras.
10
En consecuenci a, l a di nmi ca de gl obal i zaci n eco-
112 Neo-Tribalismo y Globalizacin
9
Sobre el punto, ver UNCTAD, I nforme sobre el comercio y el desarrol-
lo, 1995 -1996, New York.
nmi ca y tecnol gi ca basada en l a expansi n del comerci o
y en l a i nversi n extranjera genera mayores benefi ci os pa-
ra l os pa ses desarrol l ados, acrecentando as l a brecha que
l os separa de l os pa ses en v as de desarrol l o. Esta tenden-
ci a se presenta ms o menos i nexorabl e, apenas pal i ada por
un ci erto margen de manejo pol ti co de l os procesos de aper-
tura y de l evantami ento arancel ari o. Por otra parte, l os de-
sajustes de l os nuevos mbi tos regi onal es producen di versos
probl emas al i nteri or de l as econom as naci onal es, l os cua-
l es forman parte i ntr nseca del si stema: recesi ones, cri si s
fi nanci eras, desajustes macroeconmi cos, confl i ctos de i nte-
reses, etc., todo l o cual puede generar cri si s agudas de desa-
rrol l o.
Por estas razones, resul ta evi dente que l os ni vel es de enten-
di mi ento producti vo y mercanti l que se han l ogrado hasta
ahora por l os si stemas mul ti l ateral es y l os mercados regi o-
nal es son rel ati vamente exi tosos y reduci dos. Los ni vel es de
l i beral i zaci n no se apl i can uni formemente en l os mercados
gl obal es, puesto que se i mponen cl aramente i ntereses regi o-
nal es y pol ti cas protecci oni stas. Las Naci ones Uni das ha
eval uado este hecho como l a exi stenci a de un l i bre mercado
para l as exportaci ones y el capi tal de l os pa ses i ndustri al i -
zados, l o cual contrasta con el al to i ntervenci oni smo para l a-
bores no profesi onal es, como es el caso de l os mercados de
texti l es y l a agri cul tura, generndose as un obstcul o para
el desarrol l o de l os pa ses consi derados como pobres.
11
Un
dobl e di scurso, pues, entre una retri ca aperturi sta y de l i -
beral i zaci n de mercados y una prcti ca protecci oni sta
acendrada dentro del marco de l as naci ones i ndustri al i za-
Los bloques regionales como un nuevo referente del poder 113
10
Como ha si do i ndi cado, el proceso de gl obal i zaci n ti ene una cl ave:
l a expansi n del i ntercambi o y de l a i nversi n extranjera, l o cual agudi za
en buena medi da l os trmi nos de i ntercambi o general entre naci ones.
Como l as propi as Naci ones Uni das l o reconocen, esto ha contri bui do a
abri r an ms l a brecha. De al l que se pueda deci r que l a gl obal i zaci n
ti ene sus ganadores y sus perdedores. Uni ted Nati ons Devel opment
Program (UNDP). Human Development Report, 1997. New York, Oxford
Uni versi ty Press, p.82.
11
UNDP, I bi d, pp.82-83.
das parece ser el si gno di sti nti vo de l os l ti mos ti empos en
esta materi a.
La revol uci n econmi ca que supone el mundo de l os bl o-
ques y l os mercados regi onal es estar marcada, bsi camen -
te, por el fenmeno de l a i nformaci n y el acel erado fl ujo de
l a tecnol og a y el conoci mi ento. Las transformaci ones de l as
rel aci ones econmi cas consti tuyen, por un l ado, el efecto de
l a i ntegraci n de l os pa ses en una econom a gl obal , estruc-
turada a base de acuerdos comerci al es, pol ti cas de ajuste y
de avances tecnol gi cos. Por otro l ado, se encuentra el i m-
pacto del uso de l a tecnol og a para buscar un mejor rendi -
mi ento, haci endo posi bl e una mayor producci n de bi enes y
servi ci os que puedan ser absorbi dos por el mercado gl obal
con menos fuerza de trabajo.
12
El l i bre i ntercambi o se
transformar en el i nstrumento bsi co de l as rel aci ones co-
merci al es, l o cual dar l ugar a una suerte de pac fi ca con-
fl uenci a haci a un mundo en constante transformaci n.
Dentro de ese contexto, l as posi bi l i dades de expansi n de l a
econom a dependern de l a exi stenci a de mercados grandes
y seguros, con creci entes y vari adas capaci dades de consu-
mo, creados y garanti zados por l os nuevos bl oques econmi -
cos.
Las tendenci as de conformaci n del poder econmi co son l o
sufi ci entemente compl ejas, por l o dems, como para no po-
der cari caturi zar el futuro como un mundo de bl oques cerra-
dos, representado por fortal ezas protecci oni stas. Los si ste-
mas econmi cos i nternaci onal es y l as grandes empresas y
grupos de empresas que l o componen son hoy, en senti do es-
tri cto, mul ti naci onal es. En consecuenci a, l os ni vel es de i n-
teracci n e i nterdependenci a entre agentes y actores subsi -
di ari os i nternos i ntra-bl oques son sumamente si gni fi cati -
vos.
114 Neo-Tribalismo y Globalizacin
12
KORTEN, Davi d C. Globalizing Civil SocietyReclaiming our Right to
Power. New York: Seven Stori es Press, fi rst edi ti on, 1998, p.15.
Los i nstrumentos i nternaci onal es en el campo econmi co
ti enen, en ese senti do, un objeti vo de base: l a rel aci n de l os
bl oques haci a el exteri or deber tender haci a el fortal eci -
mi ento del si stema mul ti l ateral mundi al . Por esta razn,
l os di sti ntos actores que forman parte del si stema, a pesar
de l a magni tud de sus di ferenci as, han optado por una con-
ti nua frmul a de acercami ento, expresada en l as reuni ones
de l a Ronda de Uruguay, al amparo de l os trmi nos del
GATT y bajo l os mandatos de l a OMC, tal y como se rese
en el Cap tul o 2 de este l i bro. Dentro del si stema de bl oques,
l os estados-naci ones, i ndi vi dual mente consi derados, se han
transformado en actores de segunda l nea. Las deci si ones y
l as pol ti cas son asumi das creci entemente por l as enti dades
mul ti l ateral es o regi onal es, y l os pa ses i ndi vi dual es desa-
rrol l an rol es subsi di ari os, con una decl i nante i mportanci a
en l as rel aci ones de i ntercambi o. Mi entras l os estados-go-
bi erno se dejarn para s el manejo de l a fuerza pbl i ca po-
l i ci al y l as l eyes penal es y ci vi l es, l a adopci n y consi gui en-
te rati fi caci n por l os estados-gobi erno de l os i nstrumentos
i nternaci onal es, evi denci a l a general i zada tendenci a haci a
l a consti tuci n de una regul aci n supra-naci onal .
13
Por su
parte, l as nuevas estructuras regi onal es admi ni strarn (de
hecho l o hacen ya en di versos l ugares) l as pol ti cas de i nter-
cambi o, l os i mpuestos, l as normati vas mercanti l es y l os el e-
mentos gl obal es de l a econom a.
Los bloques regionales como un nuevo referente del poder 115
13
Por otra parte, l a adopci n general i zada de i nstrumentos i nternaci o-
nal es por l a mayor a de l os pa ses de l a Comuni dad de Naci ones, genera
un progresi vo aumento de l as tendenci as a una regul aci n supranaci onal
que, si bi en resul ta rati fi cada por cada pa s en vi rtud de l a previ si bi l i dad
consti tuci onal i nterna en materi a de rati fi caci n de Tratados de I nstru-
mentos I nternaci onal es, en l a real i dad esto no es ms que un tecni ci smo,
que encubre una real i dad absol utamente evi dente en materi a de derechos
bsi cos fundamental es: l as i nstanci as sustanti vas y prcti cas de l a ti ca
de l os derechos humanos fundamental es cada d a suponen ms un corpus
ti co gl obal , que transci ende l as formul aci ones parti cul ari stas y que, en
su mbi to de control , encuentra como una de sus referenci as bsi cas y
obl i gadas l a opi ni n pbl i ca i nternaci onal . ORDEZ, Jai me, Derechos
Fundamentales y Constitucin. En: Contribuciones, Buenos Ai res,
Argenti na, Ao X, No.3 (39), jul i o-seti embre, 1993, p.95.
3.3 El inicio de la aventura del regionalismo:
la Unin Europea (UE).
La Uni n Europea o como previ amente se l l am, Comuni -
dad Europea ha fundamentado su model o en el desarrol l o
i ntegrado de l as di sti ntas reas y pa ses mi embros, l i mi tan-
do en vari os aspectos el paradi gma de l a pura l i beral i zaci n.
El conjunto de medi das restri cti vas y compensatori as, as
como l os reg menes de subsi di os que i ncorpora a su i nteri or,
suponen un fuerte esquema regul atori o, muy di sti nto al pu-
ro y l i bre al bedr o econmi co. Por otra parte, l a Comuni dad
Europea consti tuye hoy el pri nci pal y ms i mportante mer -
cado regi onal del mundo. La poderosa tendenci a que han
asumi do otras regi ones el Norte y el Sur de Amri ca, as
como Asi a resul ta, en buena medi da, una consecuenci a mi -
mti ca y refl eja de su ejempl o. La UE, que empez con una
funci n meramente econmi ca, hoy en d a se ha vol cado al
mbi to pol ti co, creando con su ejempl o una tendenci a haci a
el regi onal i smo a escal a mundi al . Fernndez Ji l berto
14
opi -
na, si n embargo, que desde el i ni ci o, sus moti vos fueron pre-
domi nantemente pol ti cos. En l o esenci al , se qui so neutra-
l i zar econmi ca y mi l i tarmente a Al emani a, y se qui so con-
tener el comuni smo sovi ti co durante el per odo de l a Gue-
rra Fr a. Al i nteri or de l a UE se evi denci an al gunas de l as
caracter sti cas del model o de agrupaci n regi onal : l i mi taci o-
nes y tasas de producci n coordi nadas entre l os di sti ntos
pa ses; estrategi as de producci n conjuntas; acuerdos mone-
tari os uni fi cados y formas de protecci oni smo, tal y como su-
cede en el rea agr col a.
Como ha si do postul ado en l os l ti mos aos, exi sten cuatro
ni vel es reconoci dos de asoci aci n econmi ca entre l os pa -
ses:
15
116 Neo-Tribalismo y Globalizacin
14
FERNNDEZ JI LBERTO, Al ex E. and MOMEN, Andr (ed) Opus ci t.
p. 12. En este senti do, Drucker establ ece una i mportante di sti nci n entre
el regi onal i smo i nternaci onal , el transnaci onal y el supranaci onal , como
sus acentos y di sti nci ones. DRUCKER. Opus ci t., p.151.
15
HUNTI NGTON, Samuel P. Opus ci t, 1997, p.131.
Zona de l i bre comerci o
Uni n aduanera.
Mercado comn
Uni n econmi ca.
Si gui endo esta pauta, l a UE ha al canzado el ni vel ms al to
de i ntegraci n econmi ca, veri fi cndose un proceso de i nte-
graci n en esos cuatro aspectos. Un qui nto el emento habr a
que sumar a parti r de enero del 2002, y es l a exi stenci a de
una moneda comn. Adi ci onal a l os muchos factores de
uni n econmi ca, est l a cuesti n de una cul tura europea
comn, l a cual faci l i ta l a cooperaci n y fortal ece l a al i anza.
No obstante l as ml ti pl es i denti dades y naci onal i smos, ha
si do posi bl e desarrol l ar una si nergi a c vi ca fundada en l os
i ntereses comunes de l a europeidad, l o cual contri buye al
fortal eci mi ento de l a i denti fi caci n cul tural regi onal . Esto
est l i gado al concepto de naci onal i smo c vi co que se exami -
nar posteri ormente.
Todo esto ti ene una estrecha rel aci n con l os di l emas del
creci mi ento econmi co y l as respuestas soci ol gi cas que el l o
genera. Para Hughes, por ejempl o,
16
l os pa ses enfrentan
al ternati vas di f ci l es y espec fi cas con respecto a l as estruc-
turas econmi cas del nuevo orden mundi al . Exi ste l a opci n
del naci onal i smo econmi co, basado en senti mi entos chau-
vi ni stas de auti smo i deol gi co. Al rededor de 1930, en un
mundo con prol ongados y profundos afanes econmi cos, l as
opci ones i ndi vi dual i stas ten an ci erta pri mac a sobre otros
model os. Hay una l arga hi stori a gl obal de pol ti cas mercan-
ti l i stas (econmi camente naci onal i stas), caracteri zadas hi s -
tri camente por poner barreras protecci oni stas a l as i mpor -
taci ones extranjeras, as como de promover en sus propi os
bi enes en el extranjero. En esa l nea de pensami ento, una
hi ptesi s es que l a versi n contempornea del naci onal i smo
econmi co es, justamente, l a formaci n de bl oques de co-
merci o.
Los bloques regionales como un nuevo referente del poder 117
16
HUGHES, Barry B. Opus ci t., pp.86- 87.
En trmi nos gl obal es, l a Uni n Europea consti tuye el expe-
ri mento ms avanzado en regi onal i smo mul ti naci onal . La
econom a ha si do el motor de transformaci n de l a pol ti ca
tradi ci onal europea de l a soberan a estatal , en comuni dades
ms i ntegradas. El moti vo pri nci pal para fortal ecer y raci o-
nal i zar l os recursos producti vos en Europa ha si do, justa-
mente, competi r ms efi ci entemente en l a econom a mun-
di al con l os Estados Uni dos y Japn. Como se i ndi c previ a-
mente, un segundo moti vo fue de carcter i nterno pol ti co.
Una razn sustanci al parte del i mpul so de l os tempranos
fundadores franceses al fi nal de l a I I Guerra Mundi al fue
poder control ar a Al emani a medi ante un rgi men suprana-
ci onal , despus de l os sucesos de dos guerras mundi al es.
Por este moti vo, el proyecto de l a UE fue i ni ci al mente apo-
yado y patroci nado por l os Estados Uni dos. Una razn adi -
ci onal se sum a ese propsi to: frenar l a expansi n sovi ti -
ca. Esas moti vaci ones se conjugaron durante l a Guerra
Fr a y, curi osamente, hoy parecen formar parte tambi n de
l a l gi ca de l a Posguerra Fr a: una Al emani a pl enamente i n-
tegrada a Europa (y una Rusi a en proceso de acel erada i n-
tegraci n) consti tuyen, desde l a estrategi a de l os Estados
Uni dos y de otros pa ses al i ados, como Franci a e I ngl aterra,
una cl ara garant a de paz y equi l i bri o mundi al .
Durante l as pri meras dcadas de su exi stenci a, l a anti gua
Comuni dad Europea pod a ser tratada como un experi men-
to para desarrol l ar un mercado comn i ntegrado. Si n em-
bargo, l as i mpl i caci ones pol ti cas de esta i ntegraci n econ-
mi ca ti enen que ser reeval uadas a l a l uz de l a i dea de l os
fundadores de l os i nstrumentos ori gi nal es. Por ejempl o,
desde l a perspecti va de l a Comuni dad Europea del Hi erro y
del Metal , l a cual se i ni ci en 1952 y del Tratado de Roma,
fi rmado por Franci a, Al emani a Occi dental , I tal i a, Bl gi ca y
Luxemburgo (pa ses que ori gi nal mente l anzaron el proyec-
to comuni tari o). Fi nal mente, se encuentra el Tratado de
Maastri cht de 1991, el cual ayud a l ograr un acercami ento
a l a total i ntegraci n econmi ca, e hi zo expl ci tas l as pol ti -
cas del mercado comn. Los acuerdos europeos de 1991 y
1992 fueron un paso i mportante para l as aspi raci ones co-
118 Neo-Tribalismo y Globalizacin
muni tari as de l os pa ses mi embros. Todo el l o i ncl uy un al -
t si mo componente rel aci onado con l a ori entaci n del merca-
do, l a uti l i zaci n de l os servi ci os fundamental es de orden
fi nanci ero y de tel ecomuni caci ones con arregl o a l as cre-
ci entes medi das de una l i bre y fl ui da comuni caci n de l a i n-
formaci n a travs del Conti nente. La UE, adems, prueba
medi ante este proceso l a capaci dad propi a de l os mercados
i nternos para restaurar l as rel aci ones pol ti cas entre sus
mi embros, y su capaci dad como bl oque para reforzar el si s-
tema mul ti l ateral , el cual ha pasado de negoci aci ones entre
pa ses a negoci aci ones entre bl oques.
El paso si gui ente de l a UE ser a, presumi bl emente, su i n-
serci n pl ena dentro del esquema de i ntercambi o mundi al .
As , l as rel aci ones mul ti l ateral es han cambi ado en un gran
nmero de i nstanci as. El regi onal i smo vi sto a l a l uz de l a
UE refl eja l a necesi dad del establ eci mi ento de i nsti tuci o-
nes transnaci onal es que sean real mente supranaci onal es.
Hoy en d a l as compa as mul ti naci onal es control an un ter-
ci o del sector pbl i co mundi al y un 30 por ci ento del PNB
del sector pri vado en l os pa ses europeos. No obstante l os
l ogros de l a Uni n Europea, l os ci udadanos de este conti -
nente temen que l a i ntegraci n total cause una di smi nuci n
en sus respecti vos estados-naci onal es soci al es, creando as
una decadenci a en l os servi ci os soci al es y un aumento en el
desempl eo.
Relaciones con Amrica Central. El vol umen econmi -
co generado por l a UE es masi vo y se ha consti tui do en el
mayor mercado i ntegrado del pl aneta. Sus correl atos fun-
damental es son el NAFTA, as como el bl oque de pa ses
asi ti cos. En esta perspecti va, l a UE consti tuye un actor
propi ci o para el nuevo escenari o econmi co mundi al . A i ni -
ci os del si gl o XXI , l a mayor parte del i ntercambi o fi nanci e-
ro gl obal es l l evada a cabo por l as grandes econom as (Esta-
dos Uni dos, Europa y Japn). El sobrante es di ri gi do haci a
l os Ti gres Asi ti cos y Chi na, dejando as poco espaci o para
l as pequeas econom as l ati noameri canas y afri canas. En
forma creci ente, si n embargo, l a UE concentra su i ntercam-
Los bloques regionales como un nuevo referente del poder 119
bi o con pa ses en v as de desarrol l o en fri ca, el Medi o
Ori ente y Europa Ori ental . En este escenari o, el mercado
centroameri cano ti ene an poca i mportanci a econmi ca y
bajo ni vel de i nserci n dentro de l a Comuni dad Europea.
17
La recordada pol mi ca por l a exportaci n bananera de fi nes
de 1994 e i ni ci os de 1995 consti tuy, si n embargo, una de
l as fal enci as anunci adas del si stema: l a ausenci a de reci pro-
ci dad de mercados en hi ptesi s si mi l ares. La negati va de
l os mercados europeos a aceptar l a exportaci n de banano
l ati noameri cano, de acuerdo a l os trmi nos y tari fas del
GATT, desnud el senti do pri vi l egi ado y parci al de l os
acuerdos. Este hecho prefi gur una de l as posi bl es tenden-
ci as de l os acuerdos gl obal es: su carcter asi mtri co y l a
profundi zaci n de l as brechas en l os trmi nos de i ntercam-
bi o.
3.4 El Tratado de Libre Comercio de Norteamrica
(NAFTA).
El Tratado de Estados Uni dos y Canad fue rati fi cado el 1
de enero de 1989, y el i ngreso de Mxi co se veri fi c poste-
ri ormente. El proceso, si n embargo, no ha si do fci l . El de-
sarrol l o l ogrado por el NAFTA, especi al mente en l a perspec-
ti va de Canad y l os Estados Uni dos, choca con l os agudos
probl emas estructural es de l a econom a mexi cana, l a cual
120 Neo-Tribalismo y Globalizacin
17
As , GRI FFI T-JONES. Economic integration in Europe: implications
for developing countries, i n D. Tussi e, and D. Gl over, The Developing
Countries in World Trade. CO and Otawa: Lynne Ri enner Publ i shers and
I nternati onal Devel opment Centre, 1993. Tambi n, SABOR O S. and
MI CHALOUPULOS C. Central America at a Crossroads. Pol i cy Re-
search Worki ng Paper No. 922, Washi ngton D.C: Worl d Bank, 1992. y
ROBSON, P. The new regionalism and developing countries, J ournal of
Common Market Studies 31 (3), 1993. Ver, reci entemente, VERNER,
Dorte. The Euro and Latin America. Country Economi st i n the Poverty
Reducti on and Economi c Management Uni t of the Worl d Banks Lati n
Ameri ca and Cari bbean Regi onal Offi ce, Draft Document, The Worl d
Bank, 1999.
no ha l ogrado i ntegrarse adecuadamente a l as condi ci ones
general es i mpuestas por el Tratado. La i ncl usi n de Mxi -
co en el NAFTA,
18
as como l os paul ati nos conveni os de aper-
tura de al gunos pa ses Centroameri canos con Mxi co, estn
cambi ando rpi damente el esquema de l as rel aci ones co-
merci al es de l os pa ses del i stmo con ese nuevo bl oque co-
merci al .
Las razones que expl i can l a necesi dad de expansi n de mer-
cados han si do ampl i amente i ndagadas durante l os l ti mos
aos. Con especi al nfasi s en l as necesi dades de l a expan-
si n de l a econom a estadouni dense, as como de l as reper-
cusi ones macroeconmi cas gl obal es de l as pol ti cas al terna-
ti vas para di smi nui r el dfi ci t comerci al , Mc Ki bbi n &
Sachs
19
refi eren un aserto comn de l as pol ti cas de merca-
do estadouni dense y de muchos economi stas, acerca de l a
decl i naci n del dl ar y del dfi ci t de comerci o ameri cano. Se
trata de factores que i mponen fuerzas de contracci n y, en
consecuenci a, i nfl uyen en el resto de l a econom a mundi al .
Si el dl ar decae, l a tendenci a es a l a reducci n de l as de-
mandas ameri canas para l as i mportaci ones.
Relaciones inclusin exclusin del NAFTA con res-
pecto a Mxico y a Amrica Central. Muchos de l os
agentes de i nversi n de l os Estados Uni dos en Mxi co y
Amri ca Central necesi tarn que sus productos no encuen-
tren ni ngn obstcul o para entrar a l os mercados norteame-
ri canos. As se expl i can l os esfuerzos de Centroamri ca pa-
ra asegurarse l a aceptaci n de sus exportaci ones por parte
Mxi co. Centroamri ca empez su proceso de potenci al i n-
tegraci n, a parti r de sus tratados de l i bre comerci o (TLC)
Los bloques regionales como un nuevo referente del poder 121
18
ROS, J. Free trade area or common capital markets? Notes on Mexi-
co-US economic integration and current NAFTA negotiations i n J ournal
of I nter-American Studies and World Affairs 34, (2), 1992. ORTI Z, E.
NAFTA and foreing investment in Mxico i n A. M. Rugman (ed.) Foreing
I nvestment and NAFTA. Col umbi a: Uni versi ty of South Carol i na Press.
19
Mc KI BBI N, Warwi ck J y SACHS, Jeffrey D. Global Linkages (ma-
croeconomic interdependence and Cooperation in the World Economy).
Washi ngton D.C: The Brooki ngs I nsti tuti on, 1991, p.134.
con Mxi co, para l o cual si rvi de fundamento l a fi rma del
Acta y Bases para un Acuerdo de Compl ementaci n Econ-
mi ca, l a cual tuvo l ugar el 11 de enero de 1991. Los trmi -
nos de negoci aci n deben ser especi al mente agudos en estos
casos, pues l as posi bi l i dades de gananci a de l as pequeas
econom as de l a regi n centroameri cana pueden pecar de
puro vol untari smo ante un mercado de 380 mi l l ones de con-
sumi dores que, en senti do contrari o, tender a absorberl o
rpi damente.
En todo caso, pequeas econom as como l as centroameri ca-
nas deben i ndustri al i zarse para poder competi r en el mer -
cado regi onal norteameri cano. Para l os pa ses en v as de
desarrol l o, esa i ndustri al i zaci n supone una pri mera etapa
de maqui l i zaci n. Centroamri ca i ntenta i ngresar a l a eco-
nom a mundi al ofreci endo mano de obra barata y organi s-
mos de producci n fl exi bl es. Si n embargo, para que verda-
deramente l a regi n pueda i ngresar a l a econom a mundi al
con una fuerte pl ataforma de exportaci n,
20
l as econom as
centroameri canas necesi tan al gunos procesos de reforma,
apertura y moderni zaci n para una producci n competi ti va
en el mbi to mundi al .
21
Estos cambi os, refl ejados en l os
ajustes estructural es de l os aos 90, se han veni do perci -
bi endo qui z muy esquemti camente como l a ni ca posi -
bi l i dad de entrada de l os pa ses centroameri canos a un bl o-
que regi onal como el NAFTA. Empero, el probl ema ms
grave que exi ste en cuanto a estos ajustes es confundi rl os
como fi nes, cuando en real i dad deber an ser si mpl es i nstru -
122 Neo-Tribalismo y Globalizacin
20
FERNNDEZ JI LBERTO, Al ex E. and MOMEN, Andre (ed) Opus ci t.
p. 11
21
Ver sobre el contexto y al cances de l a i ntegraci n centroameri cana LI -
ZANO, Eduardo. I ntegracin econmica y cooperacin monetaria en el
Mercado Comn Centroamericano, I ntegracin Latinoamericana, Juni o,
1994. Asi mi smo, LI ZANO, Eduardo, Centroamrica y el Tratado de Li -
bre Comercio de Amrica del Norte, I ntegraci n Lati noameri cana, Octu-
bre, 1994.
Tambi n, FRANCO, M. Vale la pena la nueva integracin centroameri-
cana? Un enfoque de equilibrio general. Managua: I nsti tuto Centroame-
ri cano de Admi ni straci n de Empresas (I NCAE), 1993.
mentos para al canzar un bi enestar soci oeconmi co en l a re-
gi n.
22
Los gobi ernos centroameri canos estn tan preocupa-
dos en segui r l as medi das econmi cas de l os organi smos fi -
nanci eros i nternaci onal es, que frecuentemente ol vi dan que
stas no son l a sol uci n, si no un posi bl e (y a veces di scuti -
bl e) i nstrumento para l l egar a el l a.
Debi do a l as cri si s resul tantes de deuda externa de Amri -
ca Lati na y, en trmi nos general es, a l as di versas asi metr as
que separan a l os pa ses l ati noameri canos y a l os Estados
Uni dos, es i mpensabl e una i ntegraci n cl aramente equi tati -
va. Si no se equi l i bra, por ejempl o, l a actual bal anza entre
l as al tas i mportaci ones de l os pa ses centroameri canos de
Estados Uni dos, no se l ograr un acuerdo que benefi ci e cl a-
ramente a l as econom as centroameri canas. El paul ati no y
potenci al acercami ento al NAFTA se ha converti do, para l os
pa ses centroameri canos, en un el emento esenci al de l as
agendas naci onal es. La apuesta es por un mercado seguro
para l a total i dad de sus productos manufacturados y agr co-
l as. Si n embargo, parece evi dente que, en vi rtud de l a ma-
si va hegemon a econmi ca de l os Estados Uni dos en l a re-
gi n, l a prcti ca generar una desapari ci n paul ati na de l os
trmi nos de l as soberan as naci onal es econmi cas. En fi n,
en esta perspecti va el NAFTA se pl antea no como una i nte-
graci n, si no como resul tado de l os efectos desi ntegradores
de l a gl obal i zaci n en una econom a mi xta como l a actual .
3.5 El resurgimiento de los procesos de integracin
latinoamericana.
En 1992, l a Comi si n Econmi ca para Amri ca Lati na de
l as Naci ones Uni das (CEPAL) propuso a l os 33 gobi ernos de
Los bloques regionales como un nuevo referente del poder 123
22
TEUBAL, Mi guel . Regional I ntegration in Latin America. Regionali-
zation and Globalization in the Modern World Economy. New York: Rou-
tl edge. 1998, p.234.
Amri ca Lati na y el Cari be un nuevo esquema de i ntegra-
ci n regi onal , denomi nado regi onal i smo abi erto, el cual se
defi ni , en su oportuni dad, como un proceso de creci ente i n-
terdependenci a econmi ca en el mbi to regi onal , i mpul sado
tanto por l os acuerdos preferenci al es de i ntegraci n como
por otras pol ti cas, en un contexto de apertura y desregl a-
mentaci n, con el objeto de aumentar l a competi ti vi dad de
l os pa ses de l a regi n y de consti tui r, en l o posi bl e, un ci -
mi ento para una econom a i nternaci onal ms abi erta y
transparente.
23
En l as l ti mas dos o tres dcadas se veri -
fi caron dos tendenci as constantes que coexi sten no si em-
pre armoni osamente en el proceso de i ntegraci n l ati noa-
meri cana. Por un l ado, l a formaci n de acuerdos regi onal es
y por otro, el desarrol l o de esquemas sub-regi onal es me-
di ante l os cual es operan en l a real i dad l as rel aci ones de i n-
tercambi o econmi co.
24
En rel aci n con estos dos fenmenos i nfl uyen al gunos facto-
res, como el extenso tamao de Amri ca Lati na y su enorme
di versi dad, as como su desi gual desarrol l o y su compl eji -
dad cul tural . Adi ci onal mente, el desarrol l o econmi co y po-
l ti co de l os pa ses l ati noameri canos ha l l evado crear en es-
te terri tori o di vi si ones en sus propi as i denti dades. El l o i m-
pl i ca l a exi stenci a de probl emti cas de adherenci a cul tural
y antropol gi ca, como l a de Mxi co, pa s que se debati r en-
tre su i denti dad l ati noameri cana y l os patrones cul tural es
proveni entes de su i ntegraci n econmi ca con Amri ca del
Norte. I ndependi entemente de el l o, Mxi co presenta tam-
bi n una cl ara tendenci a a l a sub-regi onal i zaci n.
Por otra parte, el proceso de regi onal i zaci n l ati noameri ca-
na supone al gunos i mperati vos. En pri mer trmi no, una di -
124 Neo-Tribalismo y Globalizacin
23
CEPAL. El regionalismo abierto en Amrica Latina y el Caribe. La in-
tegracin econmica al servicio de la transformacin productiva con equi-
dad. Naci ones Uni das. Comi si n Econmi ca para Amri ca Lati na y el
Cari be. Santi ago, 1994.
24
Para un detal l e extensi vo del tema, GRUGEL, J. Lati n Ameri ca and
the remaki ng of the Ameri cas i n A. Grambl e and A. Payne (eds) Regiona-
lism and World Order, Basi ngstoke and London: MacMi l l an.
nmi ca de i ntegraci n ser posi bl e en tanto di smi nuyan l as
desi gual dades y asi metr as exi stentes entre l os pa ses de l a
regi n. En segundo trmi no, cual qui er proyecto de i ntegra-
ci n supone una acti va parti ci paci n de l os di ferentes acto-
res soci al es naci onal es, l os cual es an no son tomados en
cuenta, no sl o por l as pol ti cas naci onal es, si no tampoco
por l as pol ti cas regi onal i stas. En tercer l ugar, parece nece-
sari o defi ni r una posi ci n comn ante l os mercados externos
y el resto de l a comuni dad i nternaci onal . En este senti do,
l a regi n puede optar por hacer l a del avestruz, es deci r, es-
conderse ante l os avances de l a gl obal i zaci n o, bi en, enfren-
tarse a el l a y buscar l as ventajas espec fi cas en l as acci ones
de i nserci n. Las econom as ms pequeas, aquel l as que se
pueden senti r amenazadas ante l a gl obal i zaci n, pueden op-
tar por un bl oque regi onal protecci oni sta. Tambi n podr an
optar por una regi onal i zaci n que esti mul e l a competenci a
entre l os pa ses de l a regi n y defi na una estrategi a en rel a-
ci n a l os otros mercados regi onal es y a l as di nmi cas mul -
ti l ateral es.
25
Dentro de toda l a di nmi ca que se afi anza a parti r de fi nes
de l a dcada del 80 y, en especi al despus de 1990, en Am-
ri ca Lati na, l as i ntegraci ones econmi cas MERCOSUR, el
Pacto Andi no, el Pacto Tri parti to (Mxi co, Col ombi a, Vene-
zuel a), el Mercado Comn Centroameri cano adqui eren
nueva vi da, confi rmando l a i dea, demostrada muy grfi ca-
mente por l a Uni n Europea, de que l a i ntegraci n econmi -
ca va ms rpi do y ms l ejos, cuando se basa en l a coi nci -
denci a cul tural . Al mi smo ti empo, l os Estados Uni dos y Ca-
nad i ntentan absorber a Mxi co en l a zona de l i bre comer-
ci o norteameri cana, en un proyecto cuyo xi to a l argo pl azo
Los bloques regionales como un nuevo referente del poder 125
25
Sobre l a di scusi n de todos estos puntos ver PEA, Fl i x. Competiti-
vidad, democracia e integracin en las Amricas. Trabajo presentado en
el Semi nari o sobre I ntegraci n Hemi sfri ca, R o de Janei ro, Brasi l . Do-
cumento mi meografi ado. Asi mi smo, SABORI O, Si l vi a. US-Central Ameri -
ca Free Trade, The Premise and the Promise: Free Trade in America. Se-
ri e US-Thi rd Worl d Pol i cy Perspecti ves No. 18, New Brunswi ck, Nueva
Jersey: Transacti on Publ i shers. 1992.
depende, en gran medi da, de l a capaci dad de Mxi co para
redefi ni r no sl o sus estrategi as producti vas si no, adems,
l o que podr amos l l amar su cul tura producti va. La di fi cul -
tad de determi nar un Estado ncl eo, es deci r, un pa s que
pueda ser l a l ocomotora y el catal i zador de procesos de pro-
ducci n retarda el proceso econmi co general . Ni nguno de
l os pa ses ha si do capaz de generar un l i derazgo econmi co
i ntegral que pueda arrastrar al resto de l os pa ses de Am-
ri ca Lati na. Brasi l , l a econom a ms exi tosa y grande de l a
regi n, es, si n embargo, ms o menos auti sta y cerrada su
i nteri or, y con poca vocaci n l ati noameri cana.
Hunti ngton pl antea, en este senti do una curi osa tesi s, muy
semejante a l a expl i caci n weberi ana sobre l a i mbri caci n
de l as ti cas rel i gi osas y l os procesos producti vos. Afi rma
que durante l os aos ochentas y noventas, l os si stemas po-
l ti cos y econmi cos del mundo l l egaron a parecerse cada
vez ms a l os occi dental es. Expresa, asi mi smo, que el rpi -
do ascenso del protestanti smo en muchas de l as soci edades
l ati noameri canas est haci ndol as ms semejantes a l as so-
ci edades mi xtas catl i co-pr otestantes, di smi nuyendo l a
huel l a hi spana en di chas soci edades y l os model os central i s-
tas en el campo econmi co que l i mi tan l a propi edad pri va-
da
26
3.6 El Mercado Comn Centroamericano (MCCA).
El Mercado Comn Centroameri cano es previ o a l a nueva
era de regi onal i zaci n que empez en l os 80s. El Proyecto
de MCCA ven a i ncubndose desde medi ados del si gl o XX y
responde a l os deseos y anhel os i ntegraci oni stas de muchos
de l os pa ses de l a regi n. De tal suerte, durante l os aos 50
y 60, l os pa ses de Centroamri ca empezaron a dar l os pri -
meros pasos di ri gi dos a crear una zona de i ntercambi o co-
126 Neo-Tribalismo y Globalizacin
26
HUNTI NGTON, Samuel P. Opus ci t, 1997, pp.240- 241.
mn, con una paul ati na y creci ente i ntegraci n econmi ca,
tari fas externas y un model o arancel ari o parejo, acuerdos
monetari os, as como el establ eci mi ento de i nsti tuci ones
centroameri canas. La aventura del MCCA fue, si n embar-
go, debi l i tada en el proceso por di versas ci rcunstanci as. Por
un l ado, como resul tado de l a si tuaci n pol ti ca de una re-
gi n domi nada durante l os aos 60 y 70 por gobi ernos mi l i -
tares, graves enfrentami entos entre l os ejrci tos y l as soci e-
dades ci vi l es, as como seri os confl i ctos entre pa ses. La
guerra entre El Sal vador y Honduras fue el ms cl aro ejem-
pl o de este hecho. Por otro l ado, se trata de un conjunto de
pa ses con grandes asi metr as econmi cas y soci al es, no s-
l o al i nteri or de sus soci edades si no adems entre el l os.
Las di ferenci as entre l os sectores urbanos de al ta capaci dad
econmi ca e i ndustri al de ci udad Guatemal a y muchos de
l os grupos i nd genas del Petn o del Tri ngul o I tchxi l es tan
grande como l a que puede exi sti r entre un ci udadano bel ga
y un habi tante del fri ca sub-sahari ana. El i ngreso pr ca-
pi ta de Costa Ri ca es, a i ni ci os del si gl o XXI , cerca de ci nco
veces mayor al ni caragense, ci rcunstanci a que expl i ca l as
fuertes mi graci ones econmi cas de un pa s a otro.
Centroamri ca est representada por un mapa humano,
cul tural y soci o-econmi co, profundamente desi gual y vari o-
pi nto. Es un fresco en el cual se di bujan l as ms profundas
di ferenci as econmi cas y de i ntegraci n soci al y, a l a vez, el
extraordi nari o col ori do y fuerza de una pobl aci n que vi ve
con un pi e en l a i ntensi dad de sus ra ces autctonas y cul tu-
ral es y con el otro dentro de l a moderni dad pol ti ca y econ-
mi ca. Es, a un ti empo, moderna y pre-moderna. Si mul t-
neamente, convi ven l a fuerza de su arte-- y de sus costum-
bres i nd genas y de su i nmenso pasado col oni al pre-hi spni -
co-- con su di f ci l y empobreci da i nserci n dentro del i ntri n-
cado e i nsondabl e uni verso de l a moderni dad econmi ca gl o-
bal . El resul tado es un panorama desi gual , agudamente ex-
cl uyente para l a mayor a de su pobl aci n. La pobreza es-
tructural de Centroamri ca l l ega al 60% o 70% de su soci e-
dad. La cl ave de un sano desarrol l o regi onal es l a exi sten-
ci a de un mercado sl i do y robusto que tenga capaci dad eco-
Los bloques regionales como un nuevo referente del poder 127
nmi ca de compra. La i nexi stenci a de cl ase medi a en Cen-
troamri ca hace casi i mposi bl e un mercado demandante y
competi ti vo a su i nteri or. En tal senti do, Amri ca Central
presenta di fi cul tades estructural es seri as, l as cual es ten-
drn que ser corregi das en l os prxi mos aos. En el caso
contrari o, l as posi bi l i dades de crear un mercado regi onal s-
l i do y maduro son muy l i mi tadas.
A pesar de todos sus defectos, el MCCAes consi derado como
uno de l os i ntentos ms trabajados para crear un model o de
i ntegraci n en el mbi to de l os pa ses en desarrol l o. En de-
termi nados momentos de su exi stenci a, el i ntercambi o i n-
tra-regi onal creci ostensi bl emente. Por ejempl o, en el pe-
r odo entre 1960 y 1970 regi str un i ncremento de 6.7%.
27
Adems, durante esa poca l a regi n cre un si stema i ntra-
regi onal de transportes y un si stema de abasteci mi ento cen-
troameri cano de el ectri ci dad, entre otros. Si n embargo, du -
rante l os aos ochenta, l a regi n sufri un agudo per odo de
guerras ci vi l es y cri si s econmi cas que paral i zaron el desa-
rrol l o del MCCA. Para 1986, el i ntercambi o i ntra-regi onal
l l eg sol o a un 10% de l as exportaci ones de l a regi n, com-
parado a un 25% en 1978.
A parti r de 1986 l a cri si s centroameri cana comi enza a vi s-
l umbrar una sal i da con l as i ni ci ati vas de paz de Esqui pul as.
Asi mi smo, el contexto i nternaci onal , poco propi ci o para l as
exportaci ones regi onal es as como el acercami ento pol ti co
de l os presi dentes de l a regi n, di o l ugar a una reconsi de-
raci n sustanti va del proceso de i ntegraci n centroameri ca-
na. A fi nes de l os aos 80, el debate sobre l a i ntegraci n
empez a i ncl ui r otros factores adems del econmi co, en l a
bsqueda de un esquema de una i ntegraci n ms i ntegral .
Por ejempl o, se empezaron a ponderar l os contextos pol ti -
cos, soci al es y ambi ental es. As , en mayo de 1986 se di eron
128 Neo-Tribalismo y Globalizacin
27
As , CATALN, Oscar. Trade Liberalization in Central America. Re-
gionalization and Globalization in the Modern World Economy. New
York: Routl edge, 1998, p.292.
l os pri meros pasos para l a nueva etapa de l a i ntegraci n con
l a Cumbre de Esquipulas, en l a cual se acord l a creaci n
del Parl amento Centroameri cano (PARLACEN) y se revi s
el esquema de i ntegraci n econmi ca y soci al de Centroam-
ri ca. Posteri ormente, en 1990, se aprob el Protocolo de Te-
gucigalpa y qued consti tui do el Si stema de I ntegraci n
Centroameri cana (SI CA), el cual consta de l os si gui entes r-
ganos: l as reuni ones de Presi dentes, el Consejo de Mi ni stros
de RREE, el Comi t Consul ti vo y l a Secretar a General . En
1994, en l a reuni n de presi dentes en Teguci gal pa, se adop-
t una estrategi a para el desarrol l o sosteni bl e: l a Al i anza
para el Desarrol l o Sosteni bl e (ALI DES). El xi to y efi caci a
de estos organi smos e i nsti tuci ones ha si do rel ati vo. Haci a
fi nes de l a dcada del 90 y el i ni ci o de l a dcada del 2000
exi ste l a extendi da opi ni n de que cambi os sustanti vos de-
bern real i zarse , no sl o en l as i nsti tuci ones econmi cas si-
no, adems, en l as i nsti tuci ones pol ti cas de Centroamri ca
para generar verdadera efi caci a en sus cometi dos.
Uno de l os pri nci pal es objeti vos de esta regi n ha si do i nser-
tarse en el NAFTA. Como pri mer paso, todos l os pa ses del
rea ti enen en l a actual i dad TLCs con el gobi erno mexi ca-
no. En rel aci n con el MCCA de hace ci ncuenta aos, el ac-
tual si stema de i ntegraci n se di ferenci a en tres aspectos
esenci al es. Por un l ado, hoy exi ste una tari fa externa co-
mn que osci l a entre el 5 y el 20%, adems de l a el i mi naci n
de l as barreras de i ntercambi o i ntra-regi onal . Adi ci onal -
mente, est l a i ncl usi n de Panam y Honduras.
28
El tercer
el emento di sti nti vo es l a actual pol ti ca de todos l os pa ses
mi embros, de l a di versi fi caci n y promoci n de l as exporta-
ci ones centroameri canas.
29
Los cometi dos a l argo pl azo son
bastante evi dentes y suponen, bsi camente, el segui r l a
pauta de otros esquemas regi onal es exi tosos. Tal y como ha
propuesto l a CEPAL, Centroamri ca deber a buscar que l os
Los bloques regionales como un nuevo referente del poder 129
28
Honduras dej el MCCA despus de l a Guerra del Ftbol contra
El Sal vador.
29
CATALN, Oscar. Opus ci t., p.293.
i nstrumentos de i ntegraci n posi bi l i ten uti l i zar conjunta-
mente l os mercados, recursos e i nsti tuci ones de l os pa ses
centroameri canos, para competi r con mayor efi caci a en el
mercado mundi al y para aumentar l as exportaci ones a ter -
ceros pa ses.
30
Esta es l a perspecti va del l l amado regi ona-
l i smo abi erto, y si esa es l a pauta a segui r por Amri ca Cen-
tral , l a i ntegraci n centroameri cana deber a cumpl i r con va-
ri as exi genci as, l as cual es pueden cl asi fi carse en tres cate-
gor as: a) l as que corresponden a l a estabi l i zaci n; b) l as que
se refi eren al rgi men comerci al ; y c) l as rel ati vas a l a i n-
versi n. Si n el desarrol l o de esa tr ada, base de todo proce-
so i ntegraci oni sta exi toso, parece i mposi bl e un fortal eci -
mi ento a l argo pl azo del MCCA.
3.7 El Grupo Andino.
El proceso i ntegrador andi no fue l a pri mera expresi n de
sub-regi onal i zaci n l ati noameri cana, l a cual se formal i za en
el i nteri or de l a Asoci aci n Lati noameri cana de Li bre Co-
merci o (ALALC), en 1969, con l a suscri pci n del Acuerdo de
Cartagena. I ni ci al mente, el proyecto fue bastante di nmi -
co, graci as a l a apl i caci n de l os pri nci pal es mecani smos que
esti pul aba el Acuerdo, en parti cul ar el Programa de Li bera-
l i zaci n Comerci al y l a Programaci n I ndustri al Conjunta.
Si n embargo, este procso se vi o al terado con el i ngreso de
Venezuel a y l uego con l a sal i da de Chi l e. Al fi nal i zar l a d-
cada de l os setenta, l a formul aci n del Mandato de Cartage-
na reforzar a l a di nmi ca operati va del proceso. Si n embar -
go, el gol pe de Estado acaeci do en Bol i vi a en 1980 vol ver a
a afectar l a estabi l i dad del proceso i ntegraci oni sta andi no.
La cri si s ms severa, empero, no se dar a hasta l a mi tad de
l a dcada de l os 80, debi do a l a cri si s econmi ca de l os pa -
130 Neo-Tribalismo y Globalizacin
30
CEPAL. El regionalismo abierto en Amrica Central: los desafos de
profundizar y ampliar la integracin. Comi si n Econmi ca para Amri ca
Lati na y el Cari be, Santi ago, 1995, p.7.
ses mi embros, l a cual l os obl i gar a a abandonar casi por
compl eto l os compromi sos del Acuerdo. Todo el l o foment l a
l abor de revi si n y modi fi caci n del Pacto, el cual cul mi n
con l a creaci n del Protocol o de Qui to en 1987, el cual tuvo
como mri to haber manteni do el v ncul o entre l os pa ses an-
di nos, haber faci l i tado el retorno a un marco jur di co con
respecto a l os compromi sos asumi dos, as como enri quecer
el marco i nsti tuci onal con l a formaci n del Parl amento An-
di no. La suscri pci n del Protocol o de Qui to marc, el i ngre-
so a una nueva etapa en el desti no del Grupo Andi no, l a cual
se prol onga hasta el presente.
El pri mer hecho a destacar en este per odo es de orden pol -
ti co. Se refi ere a l a conducci n di recta que vi enen real i zan -
do l os Presi dentes andi nos, qui enes, a parti r de febrero de
1989, con l a formul aci n de l a Decl araci n Conjunta de Ca-
racas, se renen dos veces al ao para exami nar y fortal e-
cer el proceso i ntegrador. Estos encuentros se i nsti tuci ona-
l i zaron, adi ci onal mente, con el surgi mi ento del Consejo Pre-
si denci al Andi no, el cual fue creado en 1990. El segundo as-
pecto es de orden econmi co. A parti r de di ci embre de 1989,
y en apl i caci n del l l amado di seo estratgi co, l os pa ses an-
di nos asumen compromi sos di ri gi dos a consol i dar el espaci o
econmi co ampl i ado. Por l ti mo, como tercer el emento, se
encuentra el perfecci onami ento i nsti tuci onal , el cual est
conformado por el Consejo Presi denci al Andi no, el Consejo
Andi no de Mi ni stros de Rel aci ones Exteri ores, l a Comi si n
del Acuerdo de Cartagena, el Tri bunal Andi no de Justi ci a, el
Parl amento Andi no y l a Junta del Acuerdo de Cartagena.
Adi ci onal mente, se encuentran l as i nsti tuci ones cuyo desen-
vol vi mi ento es autnomo, pero ti enen i nci denci a en el si ste-
ma, como l a Corporaci n Andi na de Fomento, el Fondo de
Reservas, l a Confederaci n Empresari al Andi na, el Consejo
Consul ti vo Laboral , y l as organi zaci ones que corresponden
a conveni os especi al i zados como el Andrs Bel l o, Hi pl i to
Unanue y Si mn Rodr guez.
Los bloques regionales como un nuevo referente del poder 131
3.8 El MERCOSUR.
El MERCOSUR nace de l os di versos compromi sos concerta-
dos por Argenti na y Brasi l en el Programa de I ntegraci n y
Cooperaci n Econmi ca, conveni do por l os presi dentes Al -
fons n y Sarney en 1986. Por otra parte, se remonta tam-
bi n a l as estrechas rel aci ones de cada uno de estos pa ses
con Uruguay y Paraguay, asentadas en vari os acuerdos co-
mo el CAUCE y el PEC, y en vari os proyectos de compl e-
mentaci n y cooperaci n como l as obras hi droel ctri cas en
l os r os Uruguay y Al to Paran. La parti cul ari dad del
MERCOSUR se encuentra en el hecho de que, a pesar de ser
un bl oque econmi co consti tui do ni camente por estados en
v as de desarrol l o, en trmi nos de pobl aci n (200 mi l l ones),
terri tori o (11.872 mi l l ones km
2
) y PI B ($US 981 bi l l ones), el
MERCOSUR es uno de l os bl oques econmi cos ms i mpor -
tantes del mundo, que representa una parte muy si gni fi ca-
ti va de l a producci n manufacturera mundi al .
31
Las ra ces del MERCOSUR se encuentran en el Proyecto I n-
tegraci oni sta entre Argenti na y Brasi l . Los acuerdos entre
Menem y Col l or de Mel l o deci di eron acortar drsti camente
l os pl azos previ amente establ eci dos para concretar el espa-
ci o econmi co comn. Posteri ormente, a fi nal es de 1990,
con el Acuerdo de Compl ementaci n Econmi ca nmero 14,
convi ni eron en un enrgi co programa de l i beraci n comer -
ci al , cuyo objeti vo ser a el i mi nar todo ti po de restri cci ones
al comerci o bi l ateral , proceso que segui r a hasta el mes de
mayo de 1995. La acel eraci n de l os compromi sos entre Ar -
genti na y Brasi l y su rel aci n con Paraguay y Uruguay
consti tuyeron factores que fomentaron l a suscri pci n del
Tratado de Asunci n, en el ao de 1991, medi ante el cual se
establ eci eron l as bases para l a conformaci n del MERCO-
132 Neo-Tribalismo y Globalizacin
31
Ver, entre otros, KESSMAN, C. El MERCOSUR y la multilateraliza-
cin del comercio mundial en I nsti tuto Naci onal de Estad sti cas y Censos
(I NDEC), MERCOSUR, Si nopsi s estad sti ca, 2, 1996, y FERRER, A. MER-
COSUR: trayectoria, situacin actual y perspectivas en Desarrollo econ-
mico, Revi sta de Ci enci as Soci al es, 35 (140), 1996.
SUR. Debi do a l a natural eza del Tratado de Asunci n, ste
fue susti tui do por otro Tratado que defi ni r a ms cl aramen-
te l as i nsti tuci ones y l as pol ti cas de l os pa ses mi embros.
Los pa ses de este si stema regi onal han establ eci do un do-
bl e si stema de adhesi n. Uno, previ sto en el Tratado de
Asuncin, el cual fi ja un pl azo previ o de ci nco aos despus
de su vi genci a, para consi derar l as sol i ci tudes que pudi eran
hacer otros soci os. El otro es el Acuerdo de Complementa-
cin Econmica No 18, que sl o subordi na l a adhesi n de
otros pa ses mi embros de ALADI (Asoci aci n Lati noameri -
cana de I ntegraci n) a l a negoci aci n previ a, tal como esta-
bl ece el Tratado de Montevi deo de 1980. Al respecto, se po-
dr a i nterpretar que el mi smo Programa de Li beral i zaci n
Comerci al es facti bl e de una apl i caci n si mul tnea en di fe-
rentes mbi tos, segn se trate de uno u otro tratado.
MERCOSUR, al i gual que cual qui era de l os otros i ntentos
de regi onal i zaci n en el rea l ati noameri cana, propende a
ser i nevi tabl emente absorbi do total o parci al mente por
NAFTA. Los l ti mos aos parecen evi denci ar l o anteri or, a
parti r de l os di sti ntos TLCs que l os Estados Uni dos y Cana-
d establ ecen con vari os pa ses l ati noameri canos. Otro pro-
bl ema que afronta el MERCOSUR es el mercado l aboral de
l a regi n, el cual representa 90 mi l l ones de personas, y se
encuentra bastante fragmentado y di ferenci ado, no sl o en-
tre l os pa ses mi embros, si no tambi n al i nteri or de el l os.
Probl emas como el desempl eo estructural , el sub-empl eo y
empl eo i nformal , sal ari os m ni mos bajos y escasas l eyes en
materi a l aboral , obstacul i zan el creci mi ento econmi co de
este bl oque. Cri si s recurrentes al i nteri or de al gunas econo-
m as ti enden a di fi cul tar el desarrol l o de este mercado re-
gi onal . El estal l i do de l a cri si s pol ti ca y econmi ca en l a Ar-
genti na del ao 2002 ha evi denci ado un gran i mpacto en el
funci onami ento del MERCOSUR. Parece demostrarse, una
vez ms, que es necesari o un ci erto equi l i bri o y una di nmi-
ca pareja entre todos l os mi embros de un mercado regi onal
para poder tener xi to en di cho mbi to. La apl i cabi l i dad de
l os pri nci pi os si stmi cos parece evi dente en l o rel ati vo al
xi to de bl oques regi onal es.
Los bloques regionales como un nuevo referente del poder 133
134 Neo-Tribalismo y Globalizacin
3.9 Otros grupos y tratados
regionales latinoamericanos.
El Grupo de los Tres. Establ eci do por Mxi co, Col ombi a
y Venezuel a en 1990, como un grupo de consul ta y concerta-
ci n pol ti ca en materi a regi onal , ha evol uci onado haci a l a
adopci n de compromi sos ms profundos en materi a econ-
mi ca. Poco a poco, se han formado grupos de negoci aci n en
di versos campos, como energ a, comerci o, fi nanzas, trans-
porte y comuni caci ones. Estas metas, desde l uego, no obs-
truyen l os compromi sos de Col ombi a y Venezuel a con l os
otros mi embros del grupo andi no. Adems de l a bsqueda
de i ntegraci n y cooperaci n en el mbi to econmi co, el Gru-
po de l os Tres tambi n pretende fortal ecer su capaci dad ne-
goci adora frente al MERCOSUR y proyectar una presenci a
conjunta en Centroamri ca y el Cari be.
El acuerdo Chile-UE. Se trata de uno de l os ms exi tosos
acuerdos econmi cos, el cual fue consol i dado en mayo del
ao 2002, en l a Cumbre de Amri ca Lati na-Madri d. La UE
es el segundo soci o comerci al de Lati noamri ca y el pri mero
de MERCOSUR y Chi l e. Las exportaci ones europeas a esta
regi n pasaron de 17.000 mi l l ones de euros en 1990 a
54.500 mi l l ones en el ao 2000. Por otra parte, l as i mpor -
taci ones ascendi eron de 27.000 mi l l ones a 48.800 mi l l ones,
de l as cual es ms de un 20% son productos agr col as. Ade-
ms, l a UE es el pri mer i nversor en l a zona y aporta el 60%
de l a ayuda mundi al en Lati noamri ca.
32
El Pacto UE-Chi l e consti tuye el i nstrumento ms avanzado
fi rmado por l a UE con un pa s no perteneci ente a l a Uni n,
el cual no sea candi dato para formar parte de sta. Este
acuerdo adel anta a l a UE con respecto a l os Estados Uni dos,
qui en, actual mente, tambi n negoci a un acuerdo comerci al
gl obal con Chi l e. Este tratado servi r, como l o hi zo el de
32
ESTERUELAS, Bosco. La UE trata de reforzar su alianza estratgica
con Amrica Latina. El Pa s. Madri d. 16 de Mayo, 2002.
Los bloques regionales como un nuevo referente del poder 135
Mxi co, para i mpul sar l as negoci aci ones entre MERCOSUR
y l a UE.
33
Por otra parte, parece ser notori amente mayor
que el fi rmado con Mxi co, ya que abarca temas no rel aci o-
nados con el comerci o. En l o estri ctamente comerci al , tam-
bi n posee provi si ones ms ampl i as e i ntegral es.
El pacto compromete a l a UE y a Chi l e a promover val ores
democrti cos, tal es como el respeto a l os derechos humanos,
l as l i bertades i ndi vi dual es y l os pri nci pi os del Estado de De-
recho. Adems, i ntroduce nuevos temas no comunes en l os
formatos estndar de l os TLC como l a cooperaci n en ma-
teri a de pol ti ca exteri or, as como l o rel aci onado con l a se-
guri dad y en l a l ucha contra el terrori smo.
34
En materi a co-
merci al , l a UE abre de i nmedi ato un 95% de su mercado a
Chi l e, otorgndose un pl azo de tres aos para fi nal i zar el
proceso. Chi l e, por su parte, tambi n real i zar una apertu-
ra acel erada de su mercado, establ eci ndose como pl azo el
ao 2007 para abri r su sector manufacturero y el ao 2012
como fecha l mi te para l i brarse de l as barreras comerci al es
que protegen su sector agr col a. El tratado parece conveni r-
l e especi al mente a l a UE porque i ncl uye una gran l i beral i -
zaci n del sector servi ci os, de l os contratos de i nfraestructu-
ras pbl i cas y de l as i nversi ones.
35
En trmi nos general es,
se trata de un model o de i nstrumento que ser pauta para
futuros acuerdos con otros pa ses y regi ones.
3.10 Otros mercados regionales
en el mbito mundial: El mercado asitico.
La regi n asi ti ca, consti tui da por Japn, Corea del Sur,
Tai wn, Si ngapur, Hong Kong y l as provi nci as costeras de
l a Repbl i ca Popul ar Chi na, han fundado l a Asoci aci n del
33
GUALDONI , Fernando. La UE firma con Chile el acuerdo de libre co-
mercio ms ambicioso de su historia. El Pa s. Madri d. 18 de mayo, 2002.
34
I bid.
35
I bid.
Sudeste Asi ti co, y sentado l as premi sas para l a exportaci n
al tamente competi ti va y el creci mi ento econmi co: trabajo
duro, al tos ahorros y ni vel es de i nversi n, educaci n ori en-
tada al desarrol l o tecnol gi co y l i bertad para l a i ni ci ati va
pri vada.
36
La i ntegraci n asi ti ca es, si n embargo, todav a
embri onari a. An cuando exi sten creci entes reas de i nter-
dependenci a, l a vol untad por crear un bl oque asi ti co defi -
ni do y con l os ni vel es de i ntegraci n europea es muy l ejana.
La resi stenci a pol ti ca a Japn es un factor defi ni ti vo, ade-
ms de l a percepci n de l a mayor a de l os pa ses del sudes-
te asi ti co de que su rel aci n uni l ateral con el mundo conti -
na si endo exi tosa. El ni co senti do de un bl oque comer -
ci al , es que genere benefi ci os a sus mi embros y eso todav a
no parece haberse pl anteado en el mbi to de l os pa ses asi -
ti cos. De muchas maneras, para Asi a el mundo en su con-
junto es su campo de operaci n y su mercado regi onal de
l i bre i ntercambi o.
La i ntegraci n asi ti ca, contrari amente a l a l ati noameri ca-
na, se fundamenta en el uso de oportuni dades para i ncre-
mentar l a especi al i zaci n en l a producci n i nternaci onal .
La regi onal i zaci n asi ti ca ha si do ostensi bl emente ms
exi tosa en aumentar l os l azos econmi cos i nternos, promo-
vi endo el i ntercambi o i ntra-regi onal y l a especi al i zaci n.
Por otro l ado, se ha mi ni mi zado l a di scri mi naci n econmi -
ca y producti va dentro de l a regi n, as como con otros pa -
ses fuera de l a mi sma.
37
Sudeste de Asia. La Asoci aci n de l as Naci ones del Sudes-
te Asi ti co (ASEAN) funci onan como un subsi stema regi o-
nal dbi l pero paci ente. Como un l egado de l a Guerra Fr a
136 Neo-Tribalismo y Globalizacin
36
YOUNG, S. East Asia as a Regional Force for Globalismi n Regional
I ntegration and the Global Trading System, Anderson and Bl ackhurst
(eds). St. Marti n Press.
37
Ver ARI FF, M. Open regi onal i sm a l a ASEAN, J ournal of Asian Eco-
nomics, 5 (1), 1994.
y de l a guerra del Vi etnam en parti cul ar, l os sei s mi embros
organi zadores son Fi l i pi nas, I ndonesi a, Brunei , Mal asi a,
Si ngapur y Tai l andi a. La Organi zaci n del Sudeste de Asi a
(CEATO), es una de l as al i anzas regi onal es anti comuni stas
formadas y organi zadas por Estados Uni dos. ASEAN ti ene
i nvol ucradas (hasta donde puede, en l a coordi naci n de l as
pol ti cas de l i beraci n y tratados) en l a regi n, pol ti cas pa-
ra l a coordi naci n de materi as de l i beral i zaci n de comerci o,
i ntercambi o del di nero, transporte areo y mar ti mo, l a emi -
graci n, l os refugi ados, y el probl ema del narcotrfi co y
otros contrabandos.
Los bloques regionales como un nuevo referente del poder 137
Captulo 4
El estado-nacin:
transformaciones e
incertidumbres
4.1 Un paradigma en crisis?
El per odo de l a Guerra Fr a y su deterrencemi l i tar e i deo-
l gi co gener, durante buena parte del si gl o XX, una fal sa
i l usi n de fortal eza del estado-naci n como enti dad autno-
ma pol ti ca y econmi ca. Esta percepci n ptrea del estado
como uni dad pol ti ca mostr su fragi l i dad a parti r de l os
cambi os operados en 1989, con l a ca da del soci al i smo real y
l a consecuente reapari ci n de naci onal i smos hi stri cos, l os
cual es hab an si do repri mi dos o sedados i deol gi camente
durante toda l a centuri a. En el fondo, se trat de una vuel -
ta al pasado de l os naci onal i smos. Justamente por esa ra-
zn, l a revuel ta de l os parti cul ari smos cul tural es, rel i gi osos
y tni cos de l as l ti mas dcadas del si gl o XX se asemej, en
l o fundamental , a l a pugna naci onal i sta de l os si gl os XVI I I
y XI X.
Ahora bi en, cul es exactamente el model o de estado que
est en cri si s? En qu ha consi sti do el estado-naci n y en
qu trmi nos se est transformando? Por un l ado, est l a
cuesti n de l a transformaci n y di sol uci n del estado a par -
ti r de l a efi caci a y l a funci n de sus categor as bsi cas. Si
como bi en i ndi ca l a cl si ca postul aci n weberi ana
1
, el esta-
do-naci n consi ste en una estructura pol ti ca conformada a
parti r de cuatro el ementos fundamental es: pobl aci n, terri -
tori o, si mi l ares cul turas y tradi ci ones y, adems, una es-
tructura uni fi cada del poder, capaz de monopol i zar l a coer-
ci n y l a coacci n, l a real i dad de l as l ti mas dcadas nos i n-
di ca que estamos a l a puerta de un cambi o de paradi gma.
La rel aci n entre esos cuatro factores ha vari ado sustanti -
vamente durante l os l ti mos dos o tres l ustros y l a tenden -
ci a es a que se veri fi quen cada d a ms agudamente nue-
vas formas de i nterrel aci n (fcti ca y formal ) dentro del m-
bi to de l as emergentes organi zaci ones de poder pol ti co y
econmi co. El actual momento de transi ci ones i mpl i ca, en
este senti do, i ncerti dumbres y eni gmas en cuanto a su evo-
l uci n. Si bi en es ci erto que el estado-naci n cl si co sufre
un evi dente proceso de erosi n y deteri oro, l as formas emer -
gentes del poder no parecen tener, ni l ejanamente por aho-
ra, l as mi smas capaci dades coerci ti vas y coacti vas, ni l as
mi smas facul tades de i mperi o.
El estado-naci n de l a moderni dad tuvo como pre-supuesto
(no sl o operati vo, si no como un factor i nherente a l as cues -
ti ones central es de su l egi ti mi dad) l a exi stenci a de una uni -
dad pol ti ca central capaz de ejercer l a potestad de imperio
de la norma en un marco terri tori al dado. En forma di sti n-
ta, l os fenmenos econmi cos y mercanti l es i nherentes a l a
apertura de l os mercados y l a gl obal i zaci n ponen en cri si s
el paradi gma weberi ano al aparecer nuevos y conti nuos fe-
nmenos de supra-terri tori al i dad y desi ntegraci n (endge-
na y exgena) del pri nci pi o de soberan a estatal .
140 Neo-Tribalismo y Globalizacin
1
WEBER, Max. Economa y Sociedad. Mxi co: Fondo de Cul tura Eco-
nmi ca, 1979, pp.1056 y ss.
Dentro de ese proceso de debi l i tami ento de sus categor as
tradi ci onal es, el cual vi ene desde di sti ntas di recci ones, el
estado naci n ve mi nada su l egi ti mi dad y, en consecuenci a,
su operati vi dad coerci ti va y coacti va. Las causas de este he-
cho radi can en que muchos de sus terri tori os y demarcaci o-
nes geogrfi cas empi ezan a adqui ri r un senti do mucho ms
cul tural y rel ati vo, generado por sus referentes antropol gi-
cos parti cul ares (perteneci entes a l a rei nvi ndi caci n de un
naci onal i smo espec fi co) ms que a una estructura pol ti co
formal .
2
Aqu se trata de cri si s generadas por l a i rrupci n
de naci onal i smos o parti cul ari smos cul tural es l atentes o
parci al mente repri mi dos. En otros casos, l as cri si s de l egi -
ti mi dad y efi caci a (entendi da esta l ti ma como i ncapaci dad
de ejercer l os predi cados coerci ti vos y coacti vos) devi enen de
l as i ngobernabi l i dades resul tantes por rebel i ones ci vi l es, i n-
surrecci ones, guerri l l as, narcotrfi co, o cual esqui era otra de
l as patol og as naci das al i nteri or de al gunas soci edades na-
ci onal es.
3
La pol i ti ci dad esto es, el val or del i mperi o normati vo en-
tendi do como el monopol i o de l a coerci n y l a coacci n ha
si do desarrol l ada profusamente no sl o a parti r de l a cl e-
bre proposi ci n de Weber si no, adems, con di sti ntos mati -
ces y vari aci ones durante el si gl o XX. Davi d Hel d, por ejem-
pl o, subraya o modi fi ca al gunas categor as de l a propuesta
weberi ana, i ndi cando que l a territorialidad es un fenmeno
de l a moderni dad pol ti ca. Mi entras que todos l os estados
ten an presente l a terri tori al i dad como un fenmeno ms o
menos i mpreci so, sl o con el si stema estatal moderno l as
fronteras exactas han si do fi jadas.
El estado-nacin: transformaciones e incertidumbres 141
2
Ver el proceso hi stri co de Chi apas, por ejempl o. La negaci n, de ra z
cul tural i sta, haci a el Estado mexi cano se expl i ca a parti r de un segrega-
ci oni smo de base naci onal i sta e hi stri ca.
3
La expl osi n de l a guerri l l a col ombi ana de l as FARC, y l a i ncapaci dad
mani fi esta del Estado col ombi ano para ejercer su potestad de i mperi o so-
bre todo su terri tori o, vendr a a ser un ejempl o de este caso.
Por otra parte, est l a cuesti n del monopolio y control so-
bre los medios de violencia. La demanda para sostener un
monopol i o de l a fuerza y l os medi os de coerci n (ejrci to y
pol i c a) se hi zo posi bl e con l a paci fi caci n de gentes, esto
es, con l a ruptura de centros ri val es de poder y autori dad
dentro del estado-naci n. Este el emento del estado moder -
no se consol i d total mente en el si gl o XI X, y si gue si endo
una conqui sta frgi l y del i cada en muchos pa ses. Adi ci o-
nal mente, est l a cuesti n de l a neutral i dad o i mpersonal i-
dad de l a estructura del poder. Al i gual que Habermas,
4
Hel d se refi ere a este val or de l a moderni dad pol ti ca: la es-
tructura impersonal del poder. La i dea de un orden pol ti co
i mpersonal y soberano, es deci r, una estructura l egal mente
ci rcunscri ta de poder con juri sdi cci n suprema sobre un te-
rri tori o, no podr a preval ecer mi entras l os derechos pol ti -
cos, obl i gaci ones y deberes se encuentren estrechamente
atados a l as rel i gi ones y a l as demandas de grupos tradi ci o-
nal mente pri vi l egi ados. La abstracci n de l a norma jur di -
ca aporte del Cdi go Ci vi l napol eni co a parti r de l a Rep -
bl i ca y base de l a moderni dad pol ti ca y normati va supone
tambi n una contraparti da pol ti ca: l a abstracci n del jerar -
ca o el gobernante.
La cuesti n de l a legitimidad tambi n adqui ere un nuevo
sesgo dentro del formato i deol gi co de l a moderni dad pol ti -
ca. A parti r del rechazo del derecho di vi no y l a asunci n
del derecho estatal como construcci n i nter-subjeti va y en-
dgena del entramado soci al , se si entan l as bases para fun-
dar el carcter constructi vi sta del nuevo concepto de l egi ti -
mi dad pol ti ca de l a moderni dad. La l eal tad de l os ci udada-
nos se convi erte, as , en al go que ti ene que ser ganado por
l os estados modernos en forma prcti camente coti di ana. Es
parte del pacto pol ti co y soci al . El l o i nvol ucra una deman-
142 Neo-Tribalismo y Globalizacin
4
Para un desarrol l o detal l ado del concepto de l egi ti mi dad en el estado
moderno, as como de l as categor as generadas a parti r del constructi vi s-
mo soci al ver HABERMAS, Jrgen. Problemas de Legitimacin en el
Estado Moderno en La reconstruccin del materialismo histrico. Ma-
dri d: Taurus, 1983, pp.243.
da haci a el estado y su l egi ti mi dad depender de cunto re-
fl eje y represente l as vi stas e i ntereses de sus ci udadanos.
5
Parte de l a transformaci n del paradi gma tendr que ver,
adi ci onal mente, con l a vi genci a de l as categor as weberi a-
nas y su transformaci n, pactado en nuevos contratos o
acuerdos pol ti cos en l os nuevos contextos del poder.
As mi smo, est l a cuesti n de l a transformaci n del estado
como enti dad pol ti ca, jur di ca y econmi ca. El fenmeno
del estado-naci onal puede ser comprendi do a parti r de l a no-
ci n de estructura del poder pol ti co central (Estado-Apara-
to o Gobi erno) en l a tradi ci n de Jel l i nek, Lowenstei n o Kel -
sen y, a parti r de al l , anal i zar sus caracter sti cas t pi cas y
tratar de veri fi car su evol uci n en l as soci edades contempo-
rneas. Un anl i si s de este ti po, ms normati vi sta, consti -
tuye una pi sta correcta, pero i nsufi ci ente, para determi nar
l as caracter sti cas que necesari amente habr a de tener un
estado (como centro de poder pol ti co), toda vez que ser a ne-
cesari o anal i zar l a real i zaci n de sus funci ones pri mordi a-
l es, tanto en l o i nterno como en l o externo. Un anl i si s nor-
mati vi sta del estado contemporneo tendr a que estar
acompaado, tambi n, de l a contri buci n de anl i si s funci o-
nal i stas que cubran, al menos, l as si gui entes perspecti vas:
El poder como expresi n
e i nstrumento de l a autonom a econmi ca.
El poder como expresi n
e i nstrumento de l a autonom a pol ti ca y jur di ca
El poder como expresi n
e i nstrumento de l a soberan a.
6
El estado-nacin: transformaciones e incertidumbres 143
5
HELD, Davi d. Opus ci t., pp.49-50.
6
Ver D.D RAPHAEL. Problems of Political Philosophy. London: The
Macmi l l an Press, 1970. Raphael retoma l a teor a del poder y consi dera
que el estado y su si stema l egal son l a autori dad suprema. El poder del
Estado ser desarrol l ado en di ferentes mbi tos, como el l egal , el pol ti co y
el econmi co.
Estas pti cas anal ti cas parecen, si n embargo, i nsufi ci entes,
pues l a esenci a mi sma del centro de i mputaci n del poder
del derecho pbl i co el estado naci n republ i cano se en-
cuentra en una fase de profundas transformaci ones. Los
procesos de cambi o son de tal magni tud que parecen supo-
ner una mutaci n del paradi gma pol ti co y normati vo en su
conjunto. En consecuenci a, un trasl ado pendul ar de l a ten-
denci a del poder (y de su paradi gma expl i cati vo) podr a es-
tar ocurri endo en este momento, a tal punto que muchas de
l os s ntomas de l as l l amadas cri si s si stmi cas, propi as de l a
susti tuci n de paradi gmas (y de sus val ores funci onal es), se-
gn l a cl si ca postul aci n de Kuhn, ti enden a veri fi carse en
el actual escenari o.
7
Adi ci onal mente, l as tendenci as actual es de prdi da de po-
testad por parte del estado-naci n, generan resul tados en-
trpi cos, pues producen l a di sol uci n de mbitos de la potes-
tad de imperio si n que, necesari amente, el poder se reagru-
pe en otros mbi tos. Por el l o, se pi erden al gunos de l os ob-
jeti vos de l o pbl i co (o del i nters col ecti vo), durante el pro-
ceso. En este mbi to de i ncerti dumbre, el i mperi o de l os
apeti tos pri vados pl antea un retorno a una ci erta etapa pre-
soci al . Los escenari os y contradi cci ones del mundo pre-so-
ci al hobbesi ano, ti enden a ganar terreno en el proceso de di -
sol uci n y transformaci n del estado-naci n a fi nes del si gl o
XX e i ni ci os del si gl o XXI . Todos estos factores conspi ran
para generar una ci erta dosi s de anarqu a gl obal , l a cual se
encuentra, adems, acompaada del poderoso retorno a l as
tendenci as tri bal es (naci onal i smo, etni as, grupos con refe-
rentes espec fi cos, etc.) en di sti ntas partes del pl aneta, tal y
como se desarrol l a en l os cap tul os 5 y 6.
8
144 Neo-Tribalismo y Globalizacin
7
As l a obra cl si ca de KUHN, Thomas. The Structure of Scientific Re-
volutions. Chi cago: Uni versi ty of Chi cago Press, 1962.
8
Ver ROUSENAU, James N y DURFEE, Mary. Opus ci t., pp.55- 59.
Los autores desarrol l an l a expl i caci n de l as teor as anarqui stas en mate-
ri a de rel aci ones i nternaci onal es que podr an ser apl i cadas, por anal og a,
al si stema de rel aci ones de poder que se desarrol l an dentro del estado-na-
ci n.
4.2 La fragilidad de la base cultural, poltica
y econmica del estado nacin.
En un i nteresante art cul o referi do al caso de I tal i a y al re-
surgi mi ento del naci onal i smo, Enzo Mi ngi one puso de ma-
ni fi esto hace ya vari os aos el arti fi ci o pol ti co del estado-
naci n como una construcci n soci oeconmi ca y pol ti ca,
desti nada a hacer vi abl es encl aves de expansi n i ndustri al ,
o a defenderl os de l a competenci a externa. Ese proceso fue
el que di o l ugar a l a formaci n de l os pa ses actual es como
enti dades pol ti cas. Por esa razn, tal y como sosti ene Mi n-
gi one, el estado-naci n es hi stri camente conti ngente, una
i nsti tuci n rel ati vamente reci ente y probabl emente no muy
duradera, con una tendenci a a decaer y a ser reempl azada.
La razn de su debi l i dad es que l a mayor a de estados-na-
ci ones contemporneos no estn, necesari amente, basados
en i denti dades cul tural es, l i ng sti cas, tni cas o rel i gi osas.
El fortal eci mi ento de l os l ti mos aos de l as autonom as re-
gi onal i stas en l a pen nsul a i tl i ca se expl i ca sl o a parti r de
esa cul tural i dad l atente, que di ferenci y si gue di feren-
ci ando, no sl o el Norte del Sur si no, adems, di sti ntas
reas marcadas por costumbres y tradi ci ones de rai gambre
mi l enari a.
9
En este contexto, an dentro del marco de l a
Repbl i ca i tal i ana y de l a propi a Uni n Europea, l a percep-
ci n que exi ste es que l a l egi ti mi dad de l os di sti ntos si ste-
mas pol ti cos (sean pa ses o uni ones regi onal es como l a UE)
resi de en esa l egi ti mi dad l ti ma y defi ni ti va de l as comuni -
dades l ocal es. La fami l i a, l a i denti dad de sangre, rel i gi osa,
l i ng sti ca, al gunas formas de educaci n l ocal muy parti cu-
l ari zada, l as formas de agrupaci n ms pri mari a, si guen
consti tuyendo l a esenci a bsi ca del pri nci pi o de i denti dad y
en consecuenci a l a base de l a l egi ti mi dad pol ti ca.
El estado-nacin: transformaciones e incertidumbres 145
9
MI NGI ONE, Enzo. I taly: the Resurgence of Regionalism. I nternati o-
nal Affai rs 69,2 1993, pp.307-309.
En esta perspecti va, l as organi zaci ones de otra ndol e (gre-
mi al es, parti dos pol ti cos, organi zaci ones profesi onal es) no
son capaces de generar procesos de adherenci a e i denti fi ca-
ci n profundos, ni pueden garanti zar l a pervi venci a de l os
estados-naci ones. Lo anteri or resul ta parti cul armente co-
rrecto al anal i zar el rel ati vo (o l eve) ni vel de adherenci a que
han teni do l os parti dos pol ti cos a escal a naci onal en todos
aquel l os pa ses que conti enen vari os ti pos de naci onal i smos
y cul turas hi stri cas. El ejempl o de Espaa es escl arecedor
en ese senti do: parti dos naci onal es como el PSOE o el PP
han teni do que negoci ar e i ncl uso hacer depender sus ma-
yor as parl amentari as de al i anzas con l os poderosos parti -
dos autonmi cos. El peso pol ti co espec fi co de parti dos po-
l ti cos como Convergencia i Uni en Catal ua, o en el PNV
en el Pa s Vasco, as como l os naci onal i stas gal l egos, de-
muestran que, en el pl ano pol ti co, l as l egi ti mi dades ms
esenci al es si guen referi das a l os senti dos de pertenenci a
cul tural . Adems de i zqui erda o de derecha (o, i ncl uso, por
enci ma de el l o), l os habi tantes de l as di sti ntas regi ones de
Espaa conti nan fuertemente referi dos a sus naci onal i s-
mos hi stri cos. Al go si mi l ar, qui zs con una i ntensi dad di s-
ti nta, exi ste en pa ses como Franci a o Al emani a. En otros,
como Bol i vi a o Per, l os naci onal i smos tni cos tambi n em-
pezarn a pesar en poco ti empo (de hecho ya l o estn ha-
ci endo) en el escenari o pol ti co, con zonas de i nfl uenci a i m-
portante dentro de l os parti dos a escal a naci onal .
La fragi l i dad, pues, del estado-naci n (es deci r de l os pa ses
contemporneos, tal y como se han conoci do) depende del
model o econmi co en que se bas su vi abi l i dad, el cual est
en proceso de transformaci n. Esta transformaci n es re-
sul tado de l as fuerzas centr fugas y centr petas expresadas
en l os Cap tul os 1 y 2, l as cual es estn trasl adando l os en-
tramados econmi cos a reas di sti ntas, de carcter mul ti na-
ci onal o regi onal . La justi fi caci n e i mportanci a (regul ador
pol ti co de procesos econmi cos naci onal es) est desapare-
ci endo paul ati namente y, de esta manera, di l uyndose su
potestad de i mperi o. Por otra parte, muchas necesi dades en
el mbi to de l a gobernabi l i dad (fi scal , tri butari a, pol i ci al , de
146 Neo-Tribalismo y Globalizacin
admi ni straci n educati va o mdi ca) estn trasl adndose a
l os gobi ernos l ocal es, proceso que se ve agudi zado como par-
te de l os confl i ctos tni cos y cul tural es, de l os separati smos
y de l as di sti ntas formas de afi rmaci n l ocal i sta.
4.3 El Estado-Nacin como referente
de procesos econmicos y comerciales.
A pesar de l a fuerte expl osi n transnaci onal y sub-naci onal
ocurri da con el fi n de l a Guerra Fr a, l a cual resquebraja l as
estructuras del poder tradi ci onal en di sti ntas di recci ones, el
estado-naci n conti nuar si endo, al menos por un medi ano
pl azo, el punto de referenci a y el centro de i mputaci n del
poder.
10
En trmi nos general es, si n embargo, su perfi l eco-
nmi co se ha vi sto di smi nui do en l os l ti mos aos, trasl a-
dando parte de sus anti guas competenci as a enti dades de
orden regi onal , como sucede en el caso de l a Uni n Europea
(UE) y, ms reci entemente, en el caso del NAFTA. En un
conjunto de reas fundamental es, no obstante, el estado na-
ci onal conti na teni endo un margen de acci n rel evante, en
parti cul ar a l o que se refi ere a sus pol ti cas fi scal es, tri buta-
ri as y a sus pol ti cas econmi cas i nternas, tanto en el cam-
po producti vo como en el de l a i nversi n soci al . En el rea
de l os i ntercambi os econmi cos y, sobre todo, en el arancel a-
ri o, su autonom a se ha vi sto especi al mente restri ngi da por
al gunos i nstrumentos i nternaci onal es de comerci o, as como
por l os di sti ntos acuerdos arancel ari os desarrol l ados al i n-
teri or de l os gobi ernos regi onal es de l a l ti ma dcada. Al i n-
teri or del rgi men de l a Uni n Europea, del NAFTA o del
MCCA se han creado pol ti cas arancel ari as parti cul ares, re-
sul tado de l as tendenci as i ntegraci oni stas. En estos contex-
tos se abre un panorama compl ejo, pues todo el l o se i mbri ca
en desarrol l os econmi cos desi gual es, al gunos al tamente di -
fi cul tosos. Por un l ado, l os desequi l i bri os fi scal es en l os pa -
El estado-nacin: transformaciones e incertidumbres 147
10
BROWN, Seyom. Opus ci t, 1995., pp.2-15.
ses subdesarrol l ados consti tuyen el pri nci pal probl ema de
fl ui dez y autonom a econmi ca de sus gobi ernos. Por otro
l ado, l os fuertes desequi l i bri os de sus deudas i nternas, as
como l os pagos de sus deudas externas, l i mi tan deci si va-
mente su capaci dad de ejerci ci o econmi co.
Al estado-naci n l e corresponder, si n embargo, segui r ejer-
ci endo una deci si va funci n como centro de i mputaci n (y
recaudaci n) de l as funci ones producti vas, redi stri buti vas y,
en consecuenci a, de l as tri butari as y fi scal es. La supra-te-
rri tori al i dad o l as transnaci onal i dad producti va no ha crea-
do (y di f ci l mente l o har en el corto o medi ano pl azo) l a
exi stenci a de centros normati vos y tcni cos supra-terri tori a-
l es para ejercer l as pol ti cas econmi cas fi scal es, as como el
desarrol l o de l as acti vi dades y funci ones propi as de l a i nver -
si n soci al para l a pobl aci n. La pol ti ca fi scal y tri butari a
segui r si endo al menos en el medi ano pl azo y hasta tanto
no aparezca un centro de poder que l o susti tuya una fun-
ci n del estado-naci n como centro de i mputaci n y ejerci ci o
del poder.
4.4 Una incongruencia analtica
entre el plano nacional y el global.
Aqu resul ta evi dente una creci ente i ncongruenci a entre l a
econom a y l a pol ti ca, producto, a su vez, de l a i ncongruen-
ci a resul tante entre l a econom a naci onal y transnaci onal .
Los postul ados de raci onal i dad i nherentes al pri nci pi o de l a
potestas estatal en el mbi to naci onal , no son uti l i zados en
el pl ano transnaci onal o gl obal . Como si se tratara de una
nueva pti ca del poder, mgi ca e i rraci onal , se ha consi dera-
do que el mercado mundi al y gl obal se mueve por una mano
i nvi si bl e y efecti va, i nexorabl emente efi caz, emanada de l os
esfuerzos humanos para aumentar el rango y fci l i nter -
cambi o de bi enes, servi ci os e i deas.
11
Por otra parte, otro
148 Neo-Tribalismo y Globalizacin
11
BROWN, Seyom. Opus ci t, 1992, p.119.
probl ema anal ti co comn es el ol vi dar que l as pol ti cas de
cooperaci n son necesari as para hacer trabajar a l a econo-
m a gl obal . Las pol ti cas de cooperaci n, si n embargo, i m-
peri osamente debern renunci ar a parte de l a soberan a na-
ci onal , pues l o que es requeri do para hacer funci onar una
corporaci n, no es di stante de l o necesari o para que un mer-
cado comn funci one efi ci entemente.
12
Justamente dentro de este orden de i deas, en l a l ti ma d-
cada se ha i nsi sti do en muchos mbi tos y foros acerca del
fortal eci mi ento de l as destrezas econmi cas a escal a naci o-
nal como cl ave para el xi to gl obal . Tal estrategi a propone
l a Comi si n del Sur South Commission
13
y l a contempl a-
ci n de val i dez del model o de susti tuci n de i mportaci ones.
Dentro del esquema anal ti co de esta Comi si n, el Sur no
pudo contar con una mejora si gni fi cante en el ambi ente eco-
nmi co i nternaci onal en l a dcada de l os 90, mi entras que el
Norte gener grandes i mpul sos de creci mi ento como resul -
tado, adems, de su capaci dad i nstal ada naci onal . La ense-
anza de l os pa ses i ndustri al i zados i ndi ca que cual qui er
proceso de desarrol l o exi toso haci a fuera, esto es, no ni ca-
mente en el mbi to de l as econom as regi onal es si no, ade-
ms, en el contexto de l a econom a gl obal parece exi gi r de
l os pa ses un fortal eci mi ento de sus estados-naci onal es. La
enseanza de l as l ti mas dcadas de l os pa ses al tamente
i ndustri al i zados, parece i ndi car que no es posi bl e ser exi to-
so haci a afuera si no se ti ene una rel ati va fortal eza haci a
adentro. Las reformas de l a i ndustri a, el comerci o y l as po-
l ti cas del ti po de cambi o, deben apuntar a construi r un sec-
tor di nmi co en l a exportaci n i ndustri al y un sector efi caz
en l as i ndustri as de susti tuci n de i mportaci n. A pesar de
l as barreras de l os pa ses desarrol l ados, todav a hay un al -
cance consi derabl e para l as exportaci ones de productos fa-
bri cados en el Sur.
El estado-nacin: transformaciones e incertidumbres 149
12
THUROW, Lester C. Opus ci t., p.138.
13
The South Centre. Facing the Challenge (Responses to the Report of
the South Commission), Londres y New Jersey: Zed Books en asoci aci n
con South Centre, 1993.
4.5 La soberana jurdica y poltica y la cuestin
de la legitimidad nacional.
El perfi l jur di co del estado-naci n i gual mente experi menta
una transi ci n i mportante. Si bi en es ci erto que el pri nci pi o
de autonom a consti tuci onal si gue vi gente en vari os pa ses
del mundo, el pri nci pi o de soberana jurdica consti tuye en
estos momentos una especi e en v as de exti nci n. La apari -
ci n del l l amado bloque de legalidad en el mbi to i nterna-
ci onal , segn el cual exi ste una uni dad genri ca normati va
de normas i nternaci onal es y normas i nternas, en una corre-
l aci n donde l as normas ms benefi ci osas o avanzadas para
el i ndi vi duo (general mente l as de rango i nternaci onal ) ope-
ran e i nteractan sobre l as normas naci onal es, ha empeza-
do a cambi ar total mente el panorama de l os ordenami entos
jur di cos i nternos. Lo anteri or es vl i do para materi as tan
di s mi l es como el derecho arancel ari o, el derecho ambi ental ,
l as cuotas de producci n (ver el caso t pi co de l a Uni n Eu-
ropea, por ejempl o) hasta el i mpacto del derecho i nternaci o-
nal pbl i co de derechos humanos versus l a l egi sl aci n i nter-
na de al gunos pa ses.
La cuesti n de l a soberan a descansa, por un l ado, en para-
di gmas de autonom a jur di ca formal y materi al (o sustanti-
va), pero tambi n en cri teri os de carcter soci ol gi co y cul -
tural . En esta perspecti va, se puede habl ar de soberan as
meramente jur di co-pol ti cas (como l as que emanan de una
Consti tuci n) o, bi en, de aquel l as soberan as que resul tan
de l a l egi ti mi dad soci ol gi ca, esto es, de l a exi stenci a de un
orden pol ti co reconoci do al i nteri or del pa s determi nado y
al exteri or de ste. Como sustentan l as doctri nas neo-con-
tractual i stas, es deci si va l a exi stenci a de un sustrato cul tu-
ral que l egi ti me una pretensi n de soberan a. Por ejempl o,
l a rei vi ndi caci n de soberan as meramente pol ti cas (como
l as de al gunos de l os estados de l a anti gua Yugoesl avi a) es
i nsufi ci ente para l a efi caci a permanente de l os cometi dos
del poder y l os propi os resul tantes de l a soberan a. Recur -
dense, con l a actual perspecti va, l os casos de l a actual Rep-
bl i ca Checa y l a Repbl i ca Esl ovaca en su escenari o ante-
150 Neo-Tribalismo y Globalizacin
ri or. Las di sfunci ones entre ci erta soberan a soci ol gi ca y
l a soberan a jur di ca y pol ti ca parecen hoy evi dentes. Asi -
mi smo, una cl ara soberan a vasca o soberan a catal ana exi s-
ten, a pesar de ser dos comuni dades que forman parte del
Estado espaol en su conjunto.
14
La pobl aci n humana mundi al se encuentra di vi di da en pa -
ses terri tori al mente demarcados y, en condi ci ones de nor-
mal i dad, se supone que cada persona pertenece a uno de
el l os. Cada pa s exi ge ser una comuni dad auto-gobernada,
es deci r, un estado, general mente reconoci do por l os otros
pa ses por poseer autori dad l egal o soberan a sobre su te-
rri tori o. Para sostener l a soberan a estatal , se requi ere,
adems, de l a l egi ti mi dad soci ol gi ca que nace de l a acepta-
ci n de l a forma de gobi erno y de sus gobernantes. Para que
operen l os requi si tos de soberan a y l egi ti mi dad, pues, es
i mpresci ndi bl e l a cooperaci n sustanci al de l as personas
que vi ven dentro del terri tori o. Dentro de cada pa s en par -
ti cul ar, usual mente l as generaci ones ti enen ataduras fuer-
tes de i denti dad entre sus personas. Soci ol gi ca y cul tural -
mente, este senti mi ento es el que crea una naci n. Adi ci o-
nal mente, este es el componente soci ol gi co de l a soberan a,
el factor de l egi ti mi dad que l e otorga real i dad. En cada es-
tado, l a l ti ma autori dad y poder se al oja en un gobi erno
central responsabl e, el cual debe asegurar y mantener l os
requeri mi entos bsi cos de vi da de l a comuni dad, tal es como
l as l eyes, l as condi ci ones del orden i ndustri al , el comerci o,
l as normas de l a comuni dad de justi ci a, control es en el uso
de recursos natural es y el medi o ambi ente, entre otros fac-
tores. Se trata de un fenmeno de orden jur di co y pol ti co,
amparado en uno cul tural y soci ol gi co.
El estado-nacin: transformaciones e incertidumbres 151
14
En el caso de l a autonom a vasca o l a catal ana, l a Consti tuci n de Es-
paa de 1977, as como el posteri or desarrol l o jur di co del rgi men de l as
autonom as, encontr una sol uci n de l egi ti mi dad dual y concomi tante;
esto es, al reconocerse por el Estado central espaol l a l egi ti mi dad naci o-
nal i sta de l as autonom as, este hecho reforz di rectamente l a l egi ti mi dad
y el fundamento i deol gi co del pri mero. Se trata de l egi ti mi dades dual es
y concomi tantes, l as cual es , en consecuenci a, se refuerzan a s mi smas.
La soberan a, por l o dems, supone un concepto bsi co para
que opere l a i nterdependenci a.
15
Si se pretende que cada es-
tado-naci n sea una uni dad auto- gobernada, l as rel aci ones
entre el l os parecer an ser sl o un rasgo margi nal del si ste-
ma. Empero, i ncl uso antes del fenmeno contemporneo de
l a i nterdependenci a, l as rel aci ones i nternaci onal es han si-
do, preponderantemente, entre vari os grupos de pa ses. As ,
desde una perspecti va si stmi ca y funci onal i sta, l a fortal e-
za de l as partes resul ta absol utamente necesari a para l a
fortal eza del si stema y l os di sti ntos sub-si stemas, tanto en
el pl ano pol ti co como en el econmi co. Tal y como est pl an-
teada l a nueva organi zaci n del poder mundi al , no parecen
posi bl es gobi ernos regi onal es y gl obal es efi ci entes si n un
di l ogo con l os estados naci onal es, como enti dades pol ti cas
y econmi cas dotadas con i nstrumentos, potestades y meca-
ni smos de ejerci ci o del poder.
4.7 El caso Pinochet: Un precedente
del cuestionamiento al principio de soberana.
Como se exami n en pgi nas previ as de este l i bro, exi ste un
creci ente nmero de franjas normati vas donde se veri fi ca l a
erosi n del pri nci pi o de soberan a estatal . Un ejempl o de
l a dependenci a del actual derecho i nterno a l os i nstrumen-
tos del derecho i nternaci onal pbl i co fue el caso Pi nochet,
i ni ci ado a fi nes de 1998, con l a detenci n del ex-di ctador chi -
l eno en l a ci udad de Londres. En l as audi enci as desarrol l a-
152 Neo-Tribalismo y Globalizacin
15
Como se argumenta en otra parte de este texto, l a i nterdependenci a
y l a parti ci paci n de un pa s como soci o interpares dentro de un bl oque
regi onal supone una i ni ci al fortaleza hacia adentro, es deci r, un desarrol l o
de sus potestades pol ti cas, normati vas y econmi cas. As mi smo, debe
presentarse una ci erta si metr a entre l os pa ses mi embros. El pre-requi -
si to de l as si metr as fue cl aro en el proceso de l a Uni n Europea (UE) du-
rante l as dcadas del 70 y el 80. Anl ogamente, uno de l os probl emas
que ha di fi cul tado l a consecusi n del MCCA en el caso de Centroamri ca
fue hi stri camente l a asi metr a y el di sti nto ni vel de i ntegraci n demo-
crti ca entre sus mi embros.
das ante l a Cmara de l os Lores, a fi nes de 1998 y pri nci pi os
de 1999, l a fi scal a y l os demandantes que coadyuvaron en
l a causa, rechazaron l a tesi s del pri nci pi o de soberan a jur -
di ca naci onal y parti eron de un cri teri o total mente di sti nto.
Se fundamentaron en l a consi deraci n del referi do bl oque
de l egal i dad, segn el cual l a di ferenci aci n entre normas
i nternaci onal es y normas naci onal es no es ms conducente
en del i tos como l os exami nados, toda vez que l os i nstrumen-
tos i nternaci onal es en derechos humanos son pl enamente
apl i cabl es en determi nadas hi ptesi s de vi ol aci n i nterna o
domsti ca a l os derechos fundamental es, i ncl uso en casos de
pretendi da extraterri tori al i dad naci onal .
Por ejempl o, una de l as normas i nternaci onal es rei terada-
mente i nvocadas durante l as audi enci as (hearings) del mes
de novi embre de 1998, fue l a Convencin contra la Tortura
y Tratamientos Crueles, I nhumanos y Degradantes.
16
En su
art cul o 3, i nci so 1, este i nstrumento i nternaci onal i ndi ca
que l os estados partes estn requeri dos a tratar l a tortura y
otros del i tos conexos como una ofensa extradi tabl e, l o cual
est en rel aci n con el art cul o 8 del mi smo cuerpo l egal .
Esta extraterri tori al i dad de l a apl i caci n normati va se vuel -
ve un i mperati vo para todos l os Estados rati fi cantes, l o cual
fue consi derado por l os tres Law Lords que optaron por re-
vocar l a resol uci n i ni ci al de l a Corte Suprema (High
Court).
Con rel aci n a l a ti pi ci dad del del i to de tortura (y de trans-
gresi n a l a Convenci n contra l a Tortura de 1984) i mpl i ca-
do en l os actos del general Pi nochet, el examen hi stri co no
ofrece mayor duda de el l o y de su consecuente puni bi l i dad.
Como cl aramente se expresa en el i nforme de l a Comi si n
Naci onal de Verdad y Reconci l i aci n, consti tui da en su opor-
tuni dad por el presi dente Patri ci o Al wyn (tambi n conoci do
como informe Rettig), se documenta con cl ari dad una enor-
El estado-nacin: transformaciones e incertidumbres 153
16
Adoptada por l a Asambl ea General de l as Naci ones Uni das el 10 de
di ci embre de 1984 y puesta en vi gor a parti r del 28 de juni o de 1987.
me canti dad de vi ol aci ones a l os derechos humanos, de tal
atroci dad y barbari e que, si n l ugar a dudas, consti tuyen l os
del i tos de torturas, tratos degradantes, tratami ento cruel es
o i nhumanos, que ti pi fi ca el i nstrumento i nternaci onal . De
l a mi sma forma, fueron consi derados otros i nstrumentos de
vi ol aci n a derechos de lesa humanidad. Durante l as au-
di enci as y tambi n durante el pl i ego de consi deraci ones
previ as a l a sentenci a del 25 de novi embre de 1998 se ana-
l i z l o di spuesto por l a Convencin sobre Prevencin y Cas-
tigo del Crimen de Genocidio,
17
segn l a cual este del i to es
consi derado, en ti empos de paz o en ti empos de guerra, juz-
gabl e bajo el derecho i nternaci onal . La duda sobre l a apl i -
caci n de l a normati va contra l a tortura, ci ertamente gene-
r una gran pol mi ca jur di ca.
Uno de l os al egatos fundamental es de l a defensa del gene-
ral Pi nochet consti tuy l a argumentaci n de que un even-
tual juzgami ento de tal cl ase de cr menes tendr a que ser
real i zado por al gn tri bunal i nternaci onal , creado o convo-
cado al efecto, tal como sucedi en el juzgami ento de l os cr -
menes de l esa humani dad de l a Al emani a nazi en l a Segun-
da Guerra Mundi al o, bi en, del confl i cto yugoesl avo, y en
ni ngn caso por un tri bunal naci onal extranjero. Si n em-
bargo, una apl i caci n extensi va de l a Convencin sobre Pre-
vencin y Castigo del Crimen del Genocidioha l l egado a con-
si derar que un tri bunal naci onal de al guno de l os estados
si gnatari os de l a Convenci n e i nteresados en hacer cum-
pl i r l os al tos val ores que presenta l a norma pueden tam-
bi n juzgar estos del i tos, fundamentndose en l a noci n de
l a uni versal i dad de l a juri sdi cci n resul tante del grave ca-
rcter de l a ofensa.
18
154 Neo-Tribalismo y Globalizacin
17
Adoptado por l a Asambl ea General de l a ONU el 9 de di ci embre de
1948 y puesta en vi gor a parti r del 12 de enero de 1951.
18
En tal senti do, se ha mani festado BUERGENTHAL, Thomas en Ma-
jor UN Treaties, en I nternational Human Rights, West Nutshel l Seri es,
1995. De l a mi sma manera, puede verse Attorney General of I srael v.
Ei chmann, 36 I ntl L. Rep. 5 (1968): Restatement (Thi rd) No.404 y M.C.
Bassi ouni , Crimes Against Humanity in I nternational Law, p.519-20
(1992).
En un senti do si mi l ar, y fundamentndose en el derecho del
Juez Bal tazar Garzn para sol i ci tar l a extradi ci n con base
en l a juri sdi cci onal i dad espaol a para el caso, Emi l i o Lamo
de Espi nosa ha i nsi sti do en el conteni do del art cul o 23, in-
ciso 4 de la Ley Orgnica del Poder J udicial de Espaa de
1985, segn l a cual l e otorga a l os jueces espaol es, juzga-
mi ento sobre l os hechos cometi dos por espaol es o extranje-
ros fuera del terri tori o naci onal o suscepti bl es de ti pi fi carse,
segn l a l ey espaol a, como genoci di o, terrori smo, pi rater a,
fal si fi caci n de moneda extranjera, l os rel ati vos a l a prosti -
tuci n, trfi co i l egal de drogas y estupefaci entes y cual es-
qui era otros que, segn tratados i nternaci onal es, deban ser
persegui dos en Espaa. Como se observa, y segn el mi smo
esp ri tu de l o i ndi cado por Buergenthal y por l a resol uci n
ci tada por Bassi ouni , l a l egi sl aci n espaol a tuvo en este ca-
so el asi dero normati vo para arrogarse l a juri sdi cci n en el
cumpl i mi ento de l os val ores de i nstrumentos i nternaci ona-
l es en derechos humanos rati fi cados por el Estado espaol .
La l i beraci n fi nal de Pi nochet en Londres durante el ao
2000 y su entrega al gobi erno de Chi l e fue de carcter es-
tri ctamente pol ti co y no afecta en forma al guna l a base ju-
r di ca del precedente. El caso Pi nochet consti tuy si n l u-
gar a dudas un hi to en el proceso de i nternaci onal i zaci n
de l a justi ci a y rel ati vi zaci n del pri nci pi o de soberan a ju-
r di ca estatal . Una muestra ms de l a rel evanci a de l as
tendencias centrfugas, operando en este caso medi ante l a
afi rmaci n del derecho i nternaci onal pbl i co de l os derechos
humanos.
El estado-nacin: transformaciones e incertidumbres 155
Captulo 5
La revuelta de
los particularismos
y el poder local
5.1 Los efectos de la fuerza centrpeta:
la revuelta de los particularismos.
El movi mi ento de l as soci edades ci vi l es haci a el desmante-
l ami ento de l as formas central es de gobi erno tradi ci onal y l a
reorgani zaci n del poder i nterno a parti r de i nsti tuci ones l o-
cal es y descentral i zadas consti tuye, asi mi smo, otro de l os
puntos fundamental es que aqu se anal i zan. Las emergen-
tes i nsti tuci ones l ocal es de poder, producto de l a fuerza cen-
trpeta, ti enen, de suyo, una i nterconexi n mucho mayor con
l as comuni dades cul tural es que representan. Como resul ta-
do, se est veri fi cando un nuevo fenmeno, el cual deber
ser objeto de estudi o de l a soci ol og a del poder en l os prxi -
mos aos y que se podr a descri bi r como el di vorci o entre
l os mbi tos de l a organi zaci n econmi ca y l as estructuras
pol ti cas del poder. En el futuro cercano, l os congl omera-
dos de poder econmi co mul ti naci onal no sern, en todas
sus i nstanci as, representados por estructuras de poder pol -
ti co mul ti naci onal de si mi l ar escal a. A su i nteri or se estn
veri fi cando procesos de agrupaci n, reagrupaci n o recono-
ci mi ento etnogrfi co de carcter parti cul ari sta y l ocal , co-
mo expresi n cul tural de naci onal i smos hi stri cos l atentes
durante si gl os. Como resul tado, en un mundo de macro-eco-
nom as, se desarrol l ar, en forma paral el a, una i nterrel a-
ci n pol ti ca y cul tural focal i zada y parti cul ar. Es l o que se
denomi na aqu , la revuelta de los particularismos.
Un nudo de tendenci as contradi ctori as se veri fi ca si mul t-
nea y paral el amente, l o cual vuel ve ms compl ejo el panora-
ma. Por un l ado, l a anti gua di vi si n del poder por pa ses se-
r susti tui da por una soci edad de macro-regi ones econmi -
cas y una suerte de mi cro-regi ones pol ti cas a su i nteri or.
Probabl emente, durante un per odo de transi ci n, el vi ejo
estado-naci n conti nuar manejando un cmul o de asuntos
rel aci onados con el ejerci ci o del poder pol ti co y l os servi ci os
pbl i cos: seguri dad, tri butos y control fi scal , educaci n y sa-
l ud, i nfraestructura para el desarrol l o, etc. El proceso, si n
embargo, tender paul ati namente a l a descentral i zaci n y
se asemejar, cada d a ms, al model o de l os reg menes au-
tonmi cos o cantonal es que han asumi do, durante l os l ti -
mos aos, al gunas soci edades como l a espaol a o l a sui za.
Los rol es ms tradi ci onal es de l a estructura del estado se-
guri dad naci onal y defensa, emi si n de l a moneda y control
de l as reservas econmi cas paul ati namente tendern a un
proceso de di sol uci n, resul tante de l as macro y mi cro-ten-
denci as referi das. En cuanto a l a moneda, el patrn actual
parece l l evar a una uni formaci n e i nternaci onal i zaci n. La
dol ari zaci n de facto de muchas econom as l ati noameri ca-
nas, l a consol i daci n del rgi men de moneda ni ca en Euro-
pa el euro, i nsti tui do a parti r del ao 2002 y otras vari a-
bl es semejantes, parecen fi jar una cl ara tendenci a. En el
campo de l a seguri dad, el fenmeno es si mi l ar. Todos l os
si gnos ti enden a evi denci ar una regi onal i zaci n de l os i nte-
reses en esa materi a. La vi eja doctri na de l a seguri dad na-
ci onal base de l os si stemas de seguri dad y de represi n de
l a mayor a de pa ses de l a comuni dad i nternaci onal empi e-
za a ceder campo rpi damente, a favor de una pol ti ca man-
comunada y de si gno regi onal . Ejempl os de este l ti mo
158 Neo-Tribalismo y Globalizacin
aserto son l os i ntereses de l a l ucha anti -droga de l os Esta-
dos Uni dos en l a zona andi na, Centroamri ca y el Cari be, y
sus i ntentos por uni formar estrategi as de control en esa di -
recci n. Otro ejempl o es el i ngreso, en mayo del 2002, de
Rusi a a l a Or gani zaci n del Tr atado Atl nti co Nor te
(OTAN) consti tuyndose en su soci o nmero 21. Todos l os
si gnos parecen apuntar al fortal eci mi ento de esas escal as
regi onal es de poder por una razn muy si mpl e: ni nguno de
l os probl emas vi tal es de hoy en d a para l a humani dad (me-
di o ambi ente,
1
creci mi ento, seguri dad, trmi nos de i nter-
cambi o, etctera) pertenece a l a anti gua escal a naci onal , de
l os pa ses i ndi vi dual mente consi derados. Todos ti enen hoy
un carcter que remi ten a un ethos global, un i nters mun -
di al , el cual entra en confl i cto con l os i ntereses de bl oques
en confrontaci n.
2
Al i nteri or de l os bl oques (y de l os pa ses), si n embargo, l a
revuel ta de poderes l ocal es tambi n empi eza a emerger, es-
tabl eci endo en muchos casos un di l ogo con el mundo re-
gi onal y gl obal , por enci ma de l as estructuras de gobi erno
tradi ci onal es en cada pa s. Las si gui entes pgi nas descri -
ben al gunas caracter sti cas del paral el o proceso de afi rma-
ci n del poder l ocal , el cual parece ser resul tado, a su vez, de
dos fenmenos de di sti nta ndol e. En pri mer trmi no, se
anal i za l a revuel ta de l os parti cul ari smos cul tural es o re-
vuel ta neo-tri bal , en l os acpi tes 5.2, 5.3. y 5.4. La cl ave de
este hecho es, i ndudabl emente, cul tural , tni ca y rel i gi osa y
ti ene que ver con l os naci onal i smos hi stri cos. En segundo
trmi no, exami nado conjuntamente en l os acpi tes 5.5 y
5.6, se estudi a un hecho de di sti nta natural eza. Se i nvesti -
ga l a afi rmaci on del poder l ocal como resul tado de un
acuerdo c vi co, resul tante de mi crof si cas del poder, que
nacen de l as i nteracci ones subjeti vas de sujetos mi embros
de soci edades ci vi l es en pequea escal a. Este segundo fen-
La revuelta de los particularismos y el poder local 159
1
En este senti do, con BROWN, Lester, The New World Order State of
the World 1998, The Worl dwatch I nsti tute, Washi ngton D.C.
2
DRUCKER. Opus ci t., p.121.
meno es de natural eza cl aramente pol ti ca y resul tado de un
acuerdo c vi co, capaz de generar si nergi as de i denti fi caci n
y pertenenci a de grupo.
5.2 La revuelta neo-tribal.
Vi vi mos en un mundo pl ural y mul ti -tri bal . Exi sten menos
de 200 estados en el pl aneta, pero hay aproxi madamente
10,000 etni as, l o cual i ndi ca que el vasto uni verso de l os na-
ci onal i smos l a pl ural di versi dad de cul turas, etni as, rel i -
gi ones y parti cul ari smos de di versa ndol e que conforman el
pl aneta di fi ere de l a organi zaci n pol ti ca de l os estados co-
mo si stemas pol ti cos y jur di cos. Hemos l l egado al si gl o
XXI con un confl i cto l atente, permanentemente i rresuel to,
entre estados y naci onal i smos hi stri cos.
Prcti camente todas l as guerras y confl i ctos acaeci dos a
parti r del fi n de l a Guerra Fr a han si do de carcter tni co,
cul tural y rel i gi oso, es deci r neo-tri bal . Por un l ado, l as cer-
ca de 200 naci ones que conforman el si stema de l a ONU ti e-
nen una compl eja y di f ci l rel aci n de i ncl usi n-excl usi n,
segn el caso, sobre l os 9,800 puebl os que no ti enen estado
ni terri tori o cl aramente reconoci do.
Lo rel evante no es el nmero de movi mi entos secesi oni stas
en el mundo, si no el hecho de que todos el l os representan,
prcti camente si n excepci n, un puebl o o una naci n.
3
En
este senti do, el gran reto del si gl o XXI es buscar una forma
al ternati va de gobi erno que respete a l as mi nor as, redefi -
ni endo as un nuevo concepto de estado-naci n. Prcti ca-
mente todos l os pa ses son heterogneos por cuanto i ncl u-
yen dos o ms grupos tni cos, raci al es y rel i gi osos. Asi mi s-
160 Neo-Tribalismo y Globalizacin
3
TREANOR, Paul . Structures of Nationalism. Soci ol ogi cal Research
Onl i ne. Vol .2, No. 1, 1999. Edi ci n di gi tal :
http:www.socresonl i ne.org.uk/socresonl i ne/2/1/8.html
mo, muchos pa ses se encuentran profundamente di vi di dos,
debi do a que l as di ferenci as y confl i ctos entre tal es grupos
desempean un papel i mportante en l a pol ti ca i nterna de
cada naci n. La hondura de esta di vi si n habi tual mente
var a con el ti empo. Di vi si ones profundas dentro de un pa s
pueden desembocar en vi ol enci a en gran escal a o amenazar
su exi stenci a. Di cha amenaza y l os movi mi entos a favor de
l a autonom a o l a secesi n ti ene muchas probabi l i dades de
surgi r cuando l as di ferenci as cul tural es coi nci den con di fe-
renci as en l a ubi caci n geogrfi ca. Desafortunadamente, l a
hi stori a de l a humani dad demuestra que si l a cul tura y l a
geograf a no coi nci den, se l as puede hacer coi nci di r medi an-
te el genoci di o o l a emi graci n forzada.
La ca da del Muro de Berl n en el ao de 1989, que si gni fi -
c el fi n de l a Guerra Fr a y el debi l i tami ento al menos
temporal de l as i deol og as pol ti cas, trajo consi go, si n em-
bargo, l a expl osi n vi rul enta de l as i deol og as naci onal es.
En efecto, l os l ti mos aos del si gl o XX se caracteri zaron
por un fuerte resurgi mi ento de l os parti cul ari smos cul tura-
l es y de di sti ntas formas de naci onal i smos hi stri cos, que
conti nuaban i ncubndose, l atentes, en di sti ntas partes del
mundo. Una vez termi nada l a Guerra Fr a y con el l a sus
cami sas de fuerza i deol gi co-pol ti cas esos anti guos naci o-
nal i smos emergi eron con toda su fuerza, destrozando l as
vi ejas fronteras terri tori al es de muchos de l os pa ses funda-
dos durante el si gl o XI X o durante el compl ejo y di fi cul toso
si gl o XX. Adi ci onal mente, el surgi mi ento de di sti ntas for-
mas de vi ndi caci n soci al , que recl amaron un trasl ado del
poder pol ti co del estado central al mbi to l ocal en l as l ti -
mas dcadas, han hecho evi dente l a necesi dad de una rede-
fi ni ci n del estado-naci n para el si gl o XXI . Uno de l os ms
cl aros ejempl os de estos procesos de vi ndi caci n cul tural ha
si do, durante l os l ti mos aos, el l l amado etno-naci onal i s-
mo, el cual est di ri gi do a demandar el reconoci mi ento de
un nuevo status para naci ones que, si n ser i ndependi entes,
requi eren de una forma al ternati va de gobi erno que respete
a l as mi nor as.
La revuelta de los particularismos y el poder local 161
De l os 37 confl i ctos armados que estal l aron en l a l ti ma d-
cada del si gl o XX al rededor del mundo, 35 fueron causados
por confl i ctos i nternos naci onal i stas. El fenmeno del neo-
tri bal i smo consti tuye, si n duda, uno de l os factores a estu-
di ar del nuevo orden mundi al . Como se i ndi c previ amen-
te, al gunos hechos, como l a ca da del comuni smo, preci pi ta-
ron l os procesos de apertura y rei nvi ndi caci n naci onal i sta.
Con vi ol enci a o si n el l a, nuevos estados-naci ones prol i fera-
ron en l a l ti ma dcada en Europa del Este, l a mayor a de
el l os naci dos de l as ceni zas de l os anti guos pa ses comuni s-
tas. An democraci as establ eci das, como Franci a, Espaa,
I ngl aterra o Canad, se ven afectadas por grupos naci ona-
l i stas que pretenden tener su asi ento como estado-naci n en
el nuevo orden mundi al . Afri ca ha vi vi do en l as l ti mas d-
cadas un retorno al proceso neo-tri bal y un al armante des-
mantel ami ento del desarrol l o de sus estados-naci ones, con-
sol i dados hasta l a dcada de 1960. Los Bal canes y el Cu-
caso sufren del mi smo confl i cto tni co desde pri nci pi os del
si gl o XX, aunque sus ra ces son an ms anti guas. El caso
de l os pa ses que conformaban l a anti gua Uni n Sovi ti ca es
si mi l ar, como resul tado de l a di vi si n arbi trari a que efectu
Stal i n sobre estas naci ones. La revuel ta neo-tri bal abre, pa-
ra el si gl o XXI , un proceso de compl ejos y di f ci l es reacomo-
dos entre l a real i dad soci ol gi ca e hi stri co cul tural de l as
naci ones y puebl os del pl aneta, por un l ado, y, por otro, l a or -
gani zaci n pol ti ca de l os pa ses que l es dan cabi da.
5.3 La estructura ideolgica del nacionalismo.
La gran mayor a de l as guerras que l a humani dad ha cono-
ci do i ncl ui das l as dos Guerras Mundi al es del si gl o XX tu -
vi eron su ra z en l as trampas i deol gi cas del naci onal i smo,
en l a defensa de l a etni a o de l a raza, en l a vi ndi caci n ex-
cl usi vi sta de l a cul tura o l a rel i gi n, como oposi ci n a otras
cul turas, rel i gi ones, puebl os y grupos tni cos. El naci ona-
l i smo consti tuye, en ese senti do, una percepci n de l os val o-
res de l a organi zaci n pol ti ca y soci ol gi ca de l a humani -
162 Neo-Tribalismo y Globalizacin
dad, l a cual l i mi ta su pti ca excl usi vamente al mbi to de l a
naci n. Su pri nci pal rasgo ha si do l a di ferenci aci n arbi ta-
ri a de l os seres humanos por cri teri os pol ti cos, cul tural es,
tni cos o rel i gi osos. Como refi ri I sai ah Berl i n despus de
observar el amargo proceso de evol uci n de l os naci onal i s-
mos durante el si gl o XX,
4
proceso que arrastr al total i ta-
ri smo y a l a detonaci n de l as dos Guerras Mundi al es, el na-
ci onal i smo es, en el fondo, una i deol og a o teor a pol ti ca que
exal ta una abstracci n consi stente en una suerte de perso-
nal i dad naci onal . Esta abstracci n genera una corpori za-
ci n de l a i deol og a, generando un enfrentami ento con
otros naci onal i smos, a parti r del establ eci mi ento de cri te-
ri os de di ferenci a.
5
Al l se establ ece l a base del enfrenta-
mi ento. Esos i ntereses naci onal es ti enden a ser preponde-
rantes sobre l os i ntereses soci al es o i ndi vi dual es, permi ti en-
do que esta abstracci n se superponga a aquel l os. Como co-
rri ente de pensami ento, el naci onal i smo surge orgni ca-
mente en Europa durante el Renaci mi ento y se consol i da
despus de l a Revol uci n Francesa, pretendi endo proporci o-
nar el cri teri o para determi nar l a uni dad de pobl aci n que
puede aspi rar al di sfrute de un gobi erno propi o y, de esta
La revuelta de los particularismos y el poder local 163
4
BERLI N, I sai ah. Against the Current: Essays on the History of I deas.
Oxford: Oxford Uni versi ty Press. 1999, pp.334 y ss.
5
Entre l as di sti ntas formas de naci onal i smo, Oana Popa del Centro de
Estudi os de Europa Ori ental de l a Uni versi dad de Cl uj, en Rumani a,
rescata l as dos formas que fueron el aboradas por John Pl omenatz en l a
dcada de 1970. El pri mero, el naci onal i smo cul tural , es atri bui do esen-
ci al mente a Europa Ori ental , y se caracteri za por promover soci edades
cerradas y ensal zar l a xenofobi a. Por otra parte, el naci onal i smo l i beral ,
basado en l os pri nci pi os del l i beral i smo, es promotor del respeto de l a
autonom a personal -ms que l a autonom a del grupo-, l a refl exi n y l a
el ecci n. El l ti mo se consi dera como l a contraparte de Europa
Occi dental al naci onal i smo del Este. No obstante, esta di vi si n en oca-
si ones es di fusa pues exi sten pa ses de Europa del Este, como l a
Repbl i ca Checa, que i ncorporan aspectos del naci onal i smo l i beral en su
pol ti ca exteri or. POPA, Oana. Nationalism: Can Security Survive in a
New Europe? Cl uj Uni versi ty Press, Center of Eastern European
Studi es. 1998.
Para una ti pol og a de l os naci onal i smos, ver GELLNER, Ernest. Nations
and Nationalism. New York: Cornel l Uni versi ty Press , 1994, pp.88-109.
forma, ejercer l eg ti mamente el poder en el estado.
6
Ade-
ms, tal l egi ti maci n al canza, presumi bl emente, el derecho
de organi zar a l a soci edad en un estado.
En su base i deol gi ca, el naci onal i smo desde esta perspec-
ti va i deal i sta se conci be a s mi smo como un fenmeno ms
o menos atemporal que ha acompaado a l a humani dad, for -
zndol a a uni rse natural mente. Las naci ones son, en esta
mi sma pti ca, resul tado de una abstracci n conceptual ,
pues se consti tuyen en comuni dades i magi nari as, en l ugar
de real i dades sl i das o vi si bl es. De esta manera, el naci o-
nal i smo se ha l ogrado converti r en l a pri nci pal rel i gi n se-
cul ar del si gl o XI X y del si gl o XX. Su funci n consi sti (y
an consi ste) en mantener i deal es pasados, dentro de l os
cual es sl o se permi te el cambi o necesari o para l a supervi -
venci a de l a naci n.
7
La naci n, como resul tado de este pro-
ceso de adherenci a i deol gi ca, consti tuye un grupo humano
e i deol gi co que se manti ene uni do al rededor de una comu-
ni dad. En esta pti ca, el naci onal i smo es el que engendra
l as naci ones y no l as naci ones l as que engendran el naci ona-
l i smo. Este proceso l l eva a una decantaci n fi nal : el naci o-
nal i smo toma l o preexi stente de una cul tura, l o escoge y l o
transforma para crear una i nvenci n i deol gi ca: l a naci n y,
posteri ormente, el estado.
8
En este senti do en su concepci n tri bal ms hi stri ca y b-
si ca l a i dea de naci n parece ser una constante hi stri ca en
l a humani dad, aunque no necesari amente toda forma de or-
gani zaci n soci al est l i gada al model o de estado central i za-
do, en l a concepci n cl si ca weberi ana. A pesar de l as di fi -
164 Neo-Tribalismo y Globalizacin
6
Este dogma es l a base de determi naci n de una uni dad formada por
una pobl aci n l egi ti mada para di sfrutar excl usi vamente del poder de su
propi o gobi erno y con pl eno derecho de organi zar una soci edad estatal
() Naci onal i smo es el ni co sucedneo l ai co operati vo con que l as
soci edades burguesas l ograron dotarse tras el crepscul o de rel i gi ones
despus de 1789. POPA,Oana.Opus ci t.
7
TREANOR, Paul . Structures of nationalism, Soci ol ogi cal Research
Onl i ne, Vol .2. No. 1, 1999.
8
Ver l as di sti ntas contradi cci ones pl anteadas por GELLNER, Ernest.
Opus ci t., pp.1-7.
cul tades exi stentes para consol i dar formas de organi zaci n
pol ti cas no estatal es (en el senti do de estado-naci n con-
temporneo), l o ci erto es que tal y como ha i ndi cado Gel l -
ner es ms di f ci l i magi nar a un ser humano si n naci n,
que si n estado. Los referentes pol ti cos del poder pueden
ser cambi antes y mutar con extraordi nari a rapi dez, no as
l os referentes tni cos, cul tural es o antropol gi cos. Los refe-
rentes de l a naci n pertenecen al l argo pl azo (a l a cuenta
l arga hi stri ca), mi entras l os del poder a l a cuenta corta.
9
En esa di recci n se enmarca todo el proceso del poder i deo-
l gi co que en muchos casos es, justamente, transnaci onal .
Tal sucede con el i sl ami smo, el juda smo, el catol i ci smo ro-
mano y muchas otras de l as rel i gi ones o dogmas de carcter
ms o menos fundamental i sta. En todos esos casos, se tra-
ta de zonas de poder rel i gi oso e i deol gi co que cruzan una
gran canti dad de pa ses y que operan como estructuras de
poder con mayor o si mi l ar fuerza que l os estados i ndi vi dua-
l es. Esta i deol og a transnaci onal es tan poderosa que, en
ocasi ones, se sobrepone a l as estructuras pol ti cas de l os es-
tados o pa ses que l a conti enen. Un ejempl o del pasado cer-
cano se veri fi c haci a fi nes del ao 2001, y durante el ao
2002, cuando se l i br el enfrentami ento entre l os Estados
Uni dos y l a coal i ci n i nternaci onal de l a cual forma parte l a
OTAN contra l a organi zaci n Al Qai da, del fundamental i sta
Osama Bi n Laden, presunto responsabl e del ataque contra
l as Torres Gemel as de Nueva York y el Pentgono en Was-
hi ngton. La pri nci pal estrategi a di pl omti ca con l a cual
han teni do que l i di ar l os Estados Uni dos y l as naci ones oc-
ci dental es fue el l l amado a una guerra santa por parte del
gobi erno tal i bn, apel ando a ese naci onal i smo supra-estatal
que cruza todos l os pa ses del mundo i sl mi co. En este ca-
so espec fi co, l a hi stori a demuestra, una vez ms, el arrai go
de l os naci onal i smos cul tural es y rel i gi osos sobre l as estruc-
turas jur di cas que conforman l os pa ses.
10
El nudo causal
La revuelta de los particularismos y el poder local 165
10
BROWN, Seyom. Opus ci t, 1995, pp.157-163. Brown refi ere el con-
cepto de i deati onal power o transnati onal i deati onal communi ti es.
9
GELLNER, Ernest. Opus ci t., pp.80-100.
de l a mul ti pl i ci dad de bl oques cul tural es es tambi n vari a-
do: movi l i zaci n verncul a; pol i ti zaci n de l as cul turas; pa-
pel de l a i ntel ectual i dad y otros estratos; en fi n, un conjun-
to de el ementos que pueden tender a l a i ntensi fi caci n de
l as contradi cci ones cul tural es.
11
No obstante l a cl ara di ferenci a exi stente entre estado y na-
ci n, l o ci erto es que l a naci n (y su expresi n i deol gi ca, el
naci onal i smo), se ha vuel to una fuerza cr ti ca y defi ni tori a
en el desarrol l o del estado- naci n en su conjunto. El naci o-
nal i smo, por ejempl o, se ha uni do estrechamente a l a uni fi -
caci n admi ni strati va del estado. De esta manera, dentro
del proceso en el cual se formaron l as i denti dades naci ona-
l es, l a construcci n jur di ca y pol ti ca del estado fue a menu-
do el resul tado de una di sputa de l os mi embros en l as nue-
vas comuni dades pol ti cas, y un forcejeo de l as l i tes y go-
bi ernos para crear una nueva i denti dad que pudi ese l egi ti -
mar l as acci ones del estado. En otras pal abras, l a construc-
ci n de l a i denti dad naci onal ha si do parte de un esfuerzo
por l i gar a l as personas, dentro del armazn de un terri to-
ri o del i mi tado en orden, para ganar o reforzar el poder esta-
tal . Los requi si tos para l a acci n pol ti ca han l l evado al des-
pl i egue de una i denti dad naci onal como un medi o para ase-
gurar l a coordi naci n de l a pol ti ca, l a movi l i zaci n y l a l e-
gi ti mi dad. El caso de l os Estados Uni dos es el ms evi den-
te: se trata de un naci onal i smo fundado de l a nada, en un
terri tori o vac o hace apenas tres si gl os, defi ni do a parti r de
una seri e de conceptos consti tuci onal es, as como de pri nci -
pi os de convi venci a como l a l i bertad, l os derechos i ndi vi dua-
l es, el respeto y l a tutel a del bi en comn. Este fenmeno es-
t estrechamente rel aci onado con l a i dea del naci onal i smo
c vi co, el cual se exami na en pgi nas posteri ores.
Una versi n de naci onal i smo i nventado o deri vado a par -
ti r de un conjunto de normas de convi venci a es l o que Hug-
166 Neo-Tribalismo y Globalizacin
11
FEATHERSTONE, Mi ke (Edi tor). Opus ci t., p186.
hes
12
l l ama l os grupos de seguri dad. Se trata de una cons-
trucci n hi stri ca si mi l ar al naci onal i smo c vi co. Los gru-
pos de seguri dad son aquel l as organi zaci ones que consa-
graron y se comprometi eron de una manera si gni fi cati va
para asegurar l a seguri dad f si ca de sus mi embros. Otros
ejempl os i ncl uyen tri bus, i mperi os, cl anes, asoci aci ones de-
l i cti vas y l as bandas cal l ejeras. Cada estado (o banda cal l e-
jera) ti ene un terri tori o con fronteras razonabl emente bi en
establ eci das, una pobl aci n defi ni da, un gobi erno funci o-
nando y el reconoci mi ento de otros estados como un i gual .
Este model o de l os grupos de seguri dad puede ser apl i ca-
do a l a fundaci n, no ni camente de pa ses, si no, adems, de
naci onal i smos. El caso de Tai wn, por ejempl o, consti tuye
el pl eno desarrol l o de un naci onal i smo que se ha i do acen-
drando con el paso de l os aos, en vi rtud del pri nci pi o de de-
fensa, de resi stenci a y, posteri ormente, del pri nci pi o de di fe-
renci a. Los ci udadanos chi nos de Tai wn se si enten hoy
parte de un ethos naci onal ci ertamente di sti nto al de aque-
l l os de Chi na conti nental .
Huntington. Una divisin demasiado gruesa? La pu-
bl i caci n del l i bro de Samuel P. Hunti ngton The Cl ash of
Ci vi l i zati ons en 1996 gener, a escal a i nternaci onal , una
ampl i a pol mi ca sobre l os al cances del debate cul tural i sta.
La cr ti ca al profesor Hunti ngton vi no desde di sti ntas di rec-
ci ones pero, en especi al , de aquel l os que i ndi caban que se
trataba de una pti ca pol ti camente e i deol gi camente con-
servadora que al poner el nfasi s casi excl usi vo en l as con-
tradi cci ones cul tural es y tni cas de l as l l amadas ci vi l i zaci o-
nes mi ni mi zaba l os factores soci o-econmi cos, l os trmi nos
de i ntercambi o y otros el ementos exi stentes entre l as rel a-
ci ones Norte-Sur. Hunti ngton pl antea una tesi s de contra-
di cci n Este-Oeste (de orden cul tural i sta), versus l as expl i -
caci ones sobre el desarrol l o Norte-Sur, caracter sti cas de l a
vi eja teor a de l a dependenci a de l os aos 60 y 70. Exami -
nado el probl ema con una ci erta fri al dad, podr a deci rse que
La revuelta de los particularismos y el poder local 167
12
HUGHES, Barry B. Opus ci t., pp.74-84.
l as mi smas cr ti cas de reducti vi smo anal ti co que se l e i m-
putaron en su oportuni dad a l a teor a de l a dependenci a y a
su fundamentaci n en el materi al i smo hi stri co, pueden i m-
putrsel e a Hunti ngton por razones exactamente i nversas:
por su nfasi s, casi reducti vi sta, en el etnografi smo y el cul -
tural i smo anal ti co.
Ya previ amente,
13
Hunti ngton hab a adel antado tal es argu -
mentos, expresando que el esquema de desi gual dades en el
pl aneta ti ene una base de enfrentami ento cul tural . Si n em-
bargo, desde el punto de vi sta metodol gi co, es posi bl e en-
contrar enfrentami entos de ra z di sti nta a l a cul tural , tal es
como l os soci o-econmi cos, deri vados de l os trmi nos de l a
di stri buci n de l os excedentes soci al es. En contraste con el
paradi gma ci vi l i zaci onal , l as huel gas, por ejempl o, consti tu-
yen un fenmeno sensi bl e y rei terado a l o l argo del mundo,
y que cruza vari as de l as di sti ntas ci vi l i zaci ones.
A jui ci o de Hunti ngton, y contradi ci endo al i gual que mu-
chos otros ci enti stas soci al es, l a predi cci n de Franci s Fuku-
yama, l a hi stori a no ha acabado. El aparente fi n de l os
confl i ctos i deol gi cos y pol ti cos (l a supremac a de l a soci e-
dad de mercado sobre el soci al i smo real ) ha desnudado otro
ti po de confl i ctos y contradi cci ones: l as cul tural es o i nter-ci -
vi l i zaci onal es. Desde esa perspecti va, segn Hunti ngton, el
pri nci pal reto del pl aneta ser el equi l i bri o resul tante del
conoci mi ento y de l a aceptaci n. En un mundo de di feren-
tes ci vi l i zaci ones, cada una tendr que aprender a coexi sti r
con l as otras. Hunti ngton extrema su argumento afi rman-
do que l o que fi nal mente cuenta para l as personas no son
l as i deol og as pol ti cas o l os i ntereses econmi cos, si no l a fe
rel i gi osa, l a fami l i a, l a sangre y l as creenci as. Con esos va-
l ores-- a jui ci o del profesor de Pri nceton-- l as personas se
i denti fi can y, fi nal mente, l ucharn y mori rn. Segn su
perspecti va, esa es l a razn por l a cual el choque de ci vi l i za-
168 Neo-Tribalismo y Globalizacin
13
HUNTI NGTON, Samuel . I f Not Civilizations, What? Forei gn Affai rs,
November/December 1993, pp.186-194.
ci ones est reempl azando a l a Guerra Fr a como el fenme-
no central de l a pol ti ca gl obal . Desde su pti ca, un paradi g-
ma ci vi l i zaci onal proporci ona, mejor que cual qui er otra al -
ternati va, un punto de arranque ti l para entender y cubri r
l os cambi os que si guen en el mundo.
14
Aparte de l a cr ti ca referi da al conservaduri smo i mpl ci to en
el cul tural i smo y en el etnografi smo de l a teor a de l as ci -
vi l i zaci ones de Hunti ngton, emergen al gunos otros probl e-
mas anal ti cos. Por ejempl o, el concepto de ci vi l i zaci n
ci ertamente parece un cajn demasi ado grande para conte-
ner l as di versas contradi cci ones entre grupos humanos.
As , l as contradi cci ones naci onal i stas (de orden rel i gi oso, o
de acento cul tural -tni co) se presentan en muchos casos i n-
fi ni tamente ms suti l es que el concepto de ci vi l i zaci n oc-
ci dental , tan gruesamente uti l i zado por el autor. Del mi s-
mo modo, agrupami entos cul tural es di sti ntos, perteneci en-
tes a l a mi sma ci vi l i zaci n pueden l l egar a estar profunda-
mente di vi di dos, hasta el punto en que se produce l a sece-
si n de un pa s, (como el caso de l a anti gua Checoesl ova-
qui a) o, bi en, sta confrontaci n adqui ere una al ta potenci a-
l i dad i ntra-ci vi l i zaci onal (Canad, I rl anda o Espaa).
5.4 La vindicacin tnica y la vindicacin cultural.
La rel aci n entre etni ci dad y naci onal i smo es sumamente
estrecha, tal y como han estudi ado ampl i amente antropl o-
gos como Mal i nowski , l os cual es demuestran que l a creenci a
en ra ces comunes genera, asi mi smo, l a convi cci n en un
desti no mani fi esto. Exi ste, de tal suerte, como postul a Li t-
tl e,
15
una nti ma conexi n entre l os factores tni co-naci ona-
l es y l as convi cci ones hi stori ci stas tei das de rel i gi osi dad.
De esta manera, l a fortal eza de l as i deas de etni ci dad y na-
La revuelta de los particularismos y el poder local 169
14
HUNTI NGTON, Samuel P. I bid., pp.137-139 y 183.
15
LI TTLE, Davi d. Belief, Ethnicity and Nationalism. Uni ted States
I nsti tute of Peace, el ectroni c versi on.
ci onal i smo, expresadas a parti r de un di scurso rel i gi oso, l l e-
va a conceptos como el de puebl o escogi do o mi si n hi st-
ri ca. De al l a l a convi cci n de superi ori dad de determi -
nados grupos y cul turas hay, apenas, un breve paso. En el
fondo, gran canti dad de l os confl i ctos experi mentados por l a
humani dad en l os l ti mos si gl os han estado marcados por el
enfrentami ento de estas convi cci ones tni cas y por l as mi -
si ones hi stri cas de di sti ntos naci onal i smos chocando y
convul si onando entre s .
Como resul tado de l a i nfl uenci a cul tural e i deol gi ca de l os
naci onal i smos, el actual si stema i nternaci onal parece re-
queri r nuevos conceptos y un vocabul ari o ms ri co para po-
der l l evar a cabo l os recl amos naci onal es, l os cual es no pue-
den ser expresados dentro de l a actual estructura de esta-
dos. En tal senti do, est an por verse si ser posi bl e crear
un nuevo espaci o para naci ones que, si n ser i ndependi entes
(es deci r, si n converti rse en estados con autonoma poltica
plena), no aumentarn sus esfuerzos de desi ntegraci n y se-
parati smo. Como se ha afi rmado reci entemente, ese nuevo
espaci o requeri r a un estatus si ngul ar para estas naci ones
dentro de l as organi zaci ones i nternaci onal es y en l a di pl o-
maci a i nternaci onal .
16
El l o obl i gar a l a transformaci n de
conceptos fundamental es del derecho y de l as rel aci ones i n-
ternaci onal es. Por ejempl o, l a susti tuci n del concepto de
soberan a terri tori al (o del estado), por soberan a popul ar y
l i bre autodetermi naci n. La etni ci dad, por su parte, est
estrechamente l i gada al naci onal i smo. Gran parte de l os
movi mi entos naci onal i stas actual es se basan, justamente,
en l a creenci a de l a etni a ni ca y pura para di ferenci ar
una naci n de l a otra. La etni ci dad es, en el fondo, una cl a -
si fi caci n de l as personas y de l os grupos, una categor a pre-
cl usi va, l a cual ti ende a di ferenci arl os.
17
170 Neo-Tribalismo y Globalizacin
16
GOTLI EB, Gi don. Nation Against State. New York: Counci l of
Forei gn Rel ati ons Press, 1993.
17
La etni a no es l o mi smo que l a raza, si no ms bi en el raci smo es un
ti po de etnocentri smo. La etni ci dad es l a i denti fi caci n de un grupo como
di sti nto a l os dems, mi entras que el raci smo es l a cl asi fi caci n de ese
grupo como superi or o i nferi or a otro.
El naci onal i smo, como l a etni ci dad, se fundamenta, pues, en
el pri nci pi o de i denti dad y en el pri nci pi o de excl usi n. De
tal suerte, el naci onal i smo, si bi en puede encontrar su cabi -
da en un estado pol ti co y jur di co, fi ja l mi tes cul tural es y
afi rma conti nuamente l a excl usi n y l a di ferenci a. Como
consecuenci a, cuando un grupo tni co recl ama o expande
sus l mi tes pol ti cos, su movi mi ento se convi erte en etno-na-
ci onal i smo, el cual promueve l os i ntereses pol ti cos de un
grupo tni co parti cul ar.
18
Todo etno-naci onal i smo surge con
rel aci n al otro. Como ha recordado Gregory Bateson,
cuando solo hay uno, ste no esta consciente de su identi-
dad; es un no-ser. Es el sonido de una sola mano aplaudien-
do.
19
La i denti dad grupal se defi ne si empre con rel aci n a
aquel l o que no es o es otra cosa, con rel aci n a todos l os
que no conforman el grupo. Ti ene el mi smo senti do del aser-
to hegel i ano: sl o a parti r del otro, puede reconocerse uno.
Medios de comunicacin y afirmacin de las identi-
dades culturales. Mi entras l os nuevos si stemas de comu-
ni caci n crean acceso a otras personas y naci ones, l a posi bi -
l i dad de nuevas formas de cooperaci n pol ti ca y desarrol l o,
tambi n genera conoci mi ento, di versi dad en l os esti l os de
vi da y ori entaci n de l os val ores. As como este conoci mi en-
to puede reforzar el entendi mi ento, tambi n puede l l evar a
una acentuaci n de l as di ferenci as y a una fragmentaci n
de l a vi da cul tural . De tal suerte, el conoci mi ento de l o
otro, no necesari amente garanti za un acuerdo i ntersubjeti-
vo en todas l as reas. Si n embargo, l a transparenci a y el co-
noci mi ento de l o ml ti pl e, i mpl ci to en el proceso comuni ca-
ti vo, es l a base de l a convi venci a organi zada. Mi entras l as
nuevas tecnol og as de comuni caci n pueden esti mul ar su
propi o i di oma, tambi n permi ten confrontar una mul ti pl i ci -
dad de i di omas y di scursos, l os cual es permi ten a l as perso-
La revuelta de los particularismos y el poder local 171
18
ERI KSEN, Thomas. Ethnicity and Nationalism. Anthropological
Perspectives. London: Pl uto Press. 1993.
19
BATESON, Gregory. Ethnonationalism: Fears, Dangers, and Policies
in the Post-Communist World. Moscow Conference. January 20-21, 1995..
nas i nterpretar sus vi das y cul turas. El l o funci ona como ba-
se de l a comparaci n y de l a autoafi rmaci n dentro una ti -
ca de l a tol eranci a.
20
La comuni caci n gl obal podr a tambi n al permi ti r un co-
noci mi ento transnaci onal de si gnos y cdi gos de conducta
parti cul ar servi r paradji camente para exacerbar ci ertas
formas de naci onal i smo. Tanto l as nuevas redes de comuni -
caci n, as como l a tecnol og a de i nformaci n, esti mul an
nuevas formas de i denti dad cul tural y vuel ven a encender e
i ntensi fi car l as anti guas. Estas redes hacen posi bl e una i n-
teracci n ms densa e i ntensa entre l os mi embros de comu-
ni dades que comparten caracter sti cas cul tural es comunes,
empezando por el i di oma mi smo, por enci ma de l os estados
naci onal es. Este hecho expl i ca por qu, en l os aos reci en-
tes, el mundo ha si do testi go de l a reemergenci a de comuni -
dades tni cas y de poderosos naci onal i smos supranaci ona-
l es, como el i sl mi co.
En l os l ti mos aos, adems, se estn val orando con mayor
i ntensi dad l as ataduras si mbl i cas a l as comuni dades tni -
cas parti cul ares, reconoci ndose as sus necesi dades y dere-
chos pol ti cos. De esta manera, l a etni ci dad se ha vuel to,
tambi n, bsi ca en l a organi zaci n de l os pri nci pi os de va-
ri as soci edades, el evndose, i ncl usi ve, a rango consti tuci o-
nal su desarrol l o y protecci n.
21
Se genera, as , una i dea de
l a uni versal i dad o del todo estatal , como resul tado de una
seri e de di versi dades y parti cul ari dades, l as cual es ti enen
que ser especi al mente protegi das y formal mente reconoci -
das. Se trata, en suma, de una concepci n si stmi ca del es-
tado como organi zaci n pol ti ca, jur di ca y cul tural . Los
parti cul ari smos cul tural es forman parte de ese conjunto or -
172 Neo-Tribalismo y Globalizacin
20
Sobre el contradi ctori o proceso de autoafi rmaci n y reconoci mi ento
del otro, ver a HELD, Davi d. Opus ci t., p125.
21
Sobre l a manera en que esta ci rcunstanci a ha i mpactado, el ethos
pol ti co de l os Estados Uni dos e, i ncl usi ve, su si stema pol ti co, vase
FEATHERSTONE, Mi ke (Edi tor) Opus ci t., pp.173-174.
gni co. La nueva formul aci n de l a comuni dad europea de-
pende de l a noci n popul ar de l a uni dad en l a di versi dad ,
l o cual hace pensar en l a posi bi l i dad de i mperi al i smos cul -
tural es, l os cual es podrn coexi sti r con i denti dades cul tura-
l es vi tal es.
5.5 Nacionalismo cvico versus nacionalismo tnico.
Las condi ci ones mi smas que hi ci eron posi bl e l a formaci n
del moderno estado-naci n, tambi n afectaron profunda-
mente el concepto de i denti dad naci onal . Esas condi ci ones
suponen l a capaci dad de consol i dar y estandari zar una po-
bl aci n dentro de nuevos y comprensi vos patrones del co-
merci o, transporte, comuni caci n, educaci n y otros, todos
asoci ados con el auge del capi tal i smo moderno. Esos desa-
rrol l os son acompaados, a su vez, por l a i dea del i ndi vi duo,
ya no como un sujeto defi ni do por su pertenenci a a una fa-
mi l i a, a un cl an o a una ci udad, si no ms bi en como al gui en
que es un mi embro equi val ente de una gran comuni dad
i magi nari a, que es l a naci n moderna. En trmi nos de We-
ber, todo el l o est l i gado di rectamente al si stema pol ti co y
l egal , a l a vez i mpersonal y formal que caracteri za al estado
moderno. Por l o tanto, el naci onal i smo debe estar de acuer-
do, de una u otra forma, con l as demandas uni versal es de
una democraci a de masas y con l os derechos i gual es de
l os gobernados, i mpl ci tos en un si stema pol ti co l egal -ra-
ci onal . En este senti do, es i mportante recordar l a di sti nci n
(sugeri da en l os textos weberi anos y reci entemente el abora-
da por especi al i stas contemporneos), entre l os trmi nos
naci onal i smo l i beral y naci onal i smo i l i beral , o, l o que es
l o mi smo, naci onal i smo c vi co versus naci onal i smo tni co
o naci onal i smo agresi vo contra naci onal i smo no agresi -
vo.
22
La revuelta de los particularismos y el poder local 173
22
Vase el pl anteami ento referi do de Davi d Li ttl e.
La di sti nci n entre esos conceptos se caracteri za por di ver -
sos factores. Por un l ado, se encuentra l a versi n del naci o-
nal i smo fundamentado en l os i deal es de ci udadan a, el cual
conl l eva una parti ci paci n c vi ca, de acuerdo a l as normas
consti tuci onal es. Este ti po de naci onal i smo se expres en
l as revol uci ones francesa y estadouni dense y se i denti fi ca
con l a defi ni ci n weberi ana de l egal -raci onal , es deci r, con
l as normas uni versal es formal es, con l as i deas de democra-
ci a de masas y con l os derechos i gual es de l os gobernados,
propi as del estado moderno. En el caso de l os Estados Uni -
dos, por ejempl o, el i deal naci onal es en parte mul ti tni co y
no-di scri mi natori o, expresado de forma i ncl usi va como un
puebl o de puebl os. Este ti po de naci onal i smo podr a deno-
mi narse naci onal i smo l i beral .
23
Por otro parte, hay un di sti nto ti po de naci onal i smo, mani -
festado en l as campaas al emanas de l os si gl os XI X y XX,
que persegu a l a uni fi caci n pol ti ca, y cuyas aspi raci ones
de un estado uni fi cado se fundaban en l a exi stenci a de una
comuni dad que se di sti ngu a de l os extraos, de acuerdo
con su parti cul ar hi stori a y cul tura. De ese modo, aunque
el puebl o al emn tom en cuenta al gunas de l as normas de-
mocrti cas y uni versal es asoci adas con el estado moderno,
di o nfasi s a l a preemi nenci a de una comuni dad raci al y cul -
tural . Esto se hi zo especi al mente evi dente durante el per o-
do naci onal -soci al i sta. Todo este conjunto de factores se ma-
ni festaron contra l a i dea de una normati va raci onal - l egal
y a favor de un si stema l egal y pol ti co preferenci al y di scri -
mi natori o desde el punto de vi sta tni co. Tal y como ha i n-
di cado Hobsbawn, a este ti po de naci onal i smo se l e puede
denomi nar naci onal i smo i l i beral . Desde l uego, estas cl a-
si fi caci ones ti enden a ser arti fi ci al es y sol amente i ndi can
tendenci as y opci ones, razn por l a cual es posi bl e i ma-
gi nar formas i ntermedi as de naci onal i smo, que i ntegren
ambas tendenci as y causal es. Adi ci onal mente, se podr a su-
174 Neo-Tribalismo y Globalizacin
23
Ver, en ese senti do, l a posi ci n de HOBSBAWN, Eri c en Nations and
Nationalism since 1780, Cambri dge: Cambri dge Uni versi ty Press.
poner que cual qui er forma de naci onal i smo experi menta
presi ones en ambas di recci ones, i ncl i nndose haci a una u
otra forma dependi endo de l as ci rcunstanci as. De hecho, se
podr a sugeri r que el naci onal i smo se puede entender como
una ambi val enci a entre l os dos ti pos, l i beral e i l i beral , y que
cada caso no es si no l a respuesta di nmi ca a l as tendenci as
representadas por l os dos ti pos.
Y aunque est comprometi da con l as normas c vi cas, uni-
versal es y l i beral es, cual qui er forma de naci onal i smo es,
segn una cl si ca proposi ci n de Weber, un modo de di scur-
so a l a vez homogenei zador y di ferenci ador. El di scurso na-
ci onal i sta, an el de ti po l i beral , conduce haci a l a estanda-
ri zaci n cul tural dentro de l a naci n, l o que hace que l a ex-
presi n mul ti cul tural y mul ti tni ca sea di f ci l de sostener.
A l a vez, ese di scurso promueve l mi tes terri tori al es muy
cl aros, que di sti nguen entre l o propi o y l o extranjero o aje-
no. Adi ci onal mente, un el emento de gran i mportanci a apa-
rece en el naci onal i smo l i beral y es l a creenci a subjeti va en
un ori gen comn, l o cual es t pi camente ambi val ente respec-
to del compromi so con l as normas uni versal es.
En consecuenci a, tanto el ti po de naci onal i smo l i beral como
el i l i beral son fenmenos modernos, productos, cada uno a
su manera, de l as tendenci as gl obal i zantes de l a econom a
actual , y de l a vi da cul tural y pol ti ca. Hasta Hi tl er busc
l egi ti maci n por medi o de el ecci ones y procedi mi entos par-
l amentari os. Del mi smo modo, al gunos ejempl os contempo-
rneos de naci onal i smo i l i beral , como el de Sri Lanka y el de
Sudn, dan testi moni o de l a l ucha entre l os i mperati vos de-
mocrti cos y l as presi ones por l as pol ti cas de preferenci a y
di scri mi naci n tni ca y cul tural . Las formas de naci onal i s-
mo i l i beral se presentan pues, como parsi tas de l a organi -
zaci n l egal -raci onal moderna y deben l l egar a encontrar al -
guna cl ase de compromi so con l as normas organi zaci onal es,
aunque sus creenci as contradi gan l os i deal es de l i beral i smo
moderno. Se podr a deci r, entonces, que l os requeri mi entos
del estado moderno di ctan l os trmi nos bsi cos del di scurso
naci onal i sta.
La revuelta de los particularismos y el poder local 175
5.6 Una aplicacin de la microfsica
del poder foucaultniana.
El conjunto de i nterrel aci ones humanas a pequea y medi a-
na escal a consti tuyen tambi n un mecani smo de creaci n de
rel aci ones de poder. La urdi dumbre de rel aci ones i nter-sub-
jeti vas que se real i zan al i nteri or de pequeas comuni dades,
puebl os, i ncl usi ve barri os o grupos humanos a l i mi tada es-
cal a, son capaces de crear cdi gos comunes de comporta-
mi ento y una si mbol og a de i denti fi caci n propi a. Esta ven-
dr a a ser una forma de desarrol l o de poder l ocal , l a cual ge-
nera, a su vez, formas de gobi erno l ocal , de carcter pri ma-
ri o y bsi co. Una de l as cl aves de localismoest, pues, l i ga-
do a esta forma de desarol l o de patrones comunes de i denti -
dad, de fi l i aci n si mi l ar al nacionalismo civil tratado con
anteri ori dad.
En este senti do, l a hi ptesi s expuesta en el presente l i bro
sosti ene que el neo-tri bal i smo contemporneo ti ene dos ra -
ces: una l i gada a l os naci onal i smos hi stri cos y otra naci da
de l a prcti ca i nter-subjeti va en pequeas escal as del poder.
El senti do de pertenenci a del puebl o jud o, por ejempl o,
consti tuye un ejempl o cl aro del pri mero. El senti do de uni -
dad y de sol i dari dad generado por l os trabajadores de una
zona i ndustri al , de una fbri ca, de un pequeo barri o o co-
muni dad y l a creci ente i ntensi dad de sus si gnos comunes,
ser a un ejempl o del segundo ti po de neo-tri bal i smo. Ambos
ti enen si gni fi caci n pol ti ca y son capaces de establ ecer un
di l ogo (de afi rmaci n-negaci n, de i ntegraci n o segrega-
ci n) con el poder central .
El conjunto de esta hi ptesi s encuentra su base i ndi recta-
como supondr el l ector en l a tesi s de Mi chel Foucaul t so-
bre l a microfsica del poder. En al gunos de sus textos tar-
d os, pero en especi al su l umi noso ensayo Un dilogo sobre
176 Neo-Tribalismo y Globalizacin
el poder,
24
Mi chel Foucaul t afi rma que l as rel aci ones de po-
der funci onan no sol o como atri buto del Estado, si no que se
presentan en todas l as vari adas formas de l as rel aci ones so-
ci al es, y especi al mente en l as i nsti tuci ones, pri si ones, es-
cuel as, fbri cas, fami l i a, y en l as di sci pl i nas ci ent fi cas. Las
rel aci ones de poder se entrel azan estrechamente con l as fa-
mi l i ares, l as sexual es, l as producti vas. As el poder se ma-
ni fi esta en l a enorme prol i feraci n de regl as, di sci pl i nas y
normas que actan di rectamente sobre el sujeto y tranfor-
man al i ndi vi duo. Esto no si gni fi ca que Foucaul t l e reste
val or o i mportanci a a l a forma pri nci pal de poder, el estatal .
Ms bi en i ntroduce l a noci n de un poder gl obal que conti e-
ne, no sol o al estatal , si no a l a vez, l as ml ti pl es versi ones
de poder margi nado, y a veces ol vi dado en l os anl i si s.
Habr a, de acuerdo a l a proposi ci n foucaul tni ana, esferas
de sub-poder, l as cual es consti tuyen tramas de poder mi -
croscpi co y capi l ar, que no son el poder pbl i co, ni el de
una cl ase pri vi l egi ada, si no esferas del poder si tuadas a un
ni vel ms bajo. Si n embargo, por su arrai go en l a prcti ca
soci al coti di ana, consti tuyen formas i mportantes de autori -
dad, l as cual es i nteractan entre s se apoyan en zonas de
i nters comn y consti tuyen una fuerza formi dabl e capaz
de retar o transformar el poder central .
La observaci n coti di ana al ejerci ci o del poder actual i ndi ca
que l a fuerza de estos fenmenos pri mari os y bsi cos del po-
der ci udadano (l aboral , fami l i ar, etc.) l ogran crear patrones
comunes de al ta si gni fi caci n pol ti ca, con una di ferenci a-
ci n de l os estratos ms ampl i os del poder pbl i co, y consti -
tuyen un forma parti cul ar de neo-tri bal i smo. La revuel ta
de una comuni dad para i mpedi r el paso de un carretera por
razones ecol gi cas no sl o ti ene efectos prcti cos (o pol ti cos
i nmedi atos) si no, adems, es capaz de generar un acervo co-
La revuelta de los particularismos y el poder local 177
24
FOUCAULT, Mi chel , Un dilogo sobre el poder y otras conversa-
ci ones, Al i anza Edi tori al , Madri d, 1984, pp.7 y ss. Tambi n es de
i nters el ensayo de CHI HU AMPARAN, El concepto del poder en
Foucaul t, s.e.
mn de acti tudes y val ores, una memori a hi stri ca de l a co-
muni dad. Esta ser a justamente una forma de neo-tri bal i s -
mo resul tante de l a mi crof si ca del poder.
5.7 Neo-tribalismo y su bsqueda
de expresin poltica.
La contradi cci n entre l a construcci n raci onal del l l amado
naci onal i smo l i beral versus el naci onal i smo i l i beral
consti tuye, en el fondo, l a mi sma tensi n exi stente, e i nvo-
cada por Gel l ner, entre l os estados contemporneos, como
expresi n pol ti ca de l os l ti mos tres o cuatro si gl os y, por
otra parte, el naci onal i smo como expresi n cul tural . La so-
l uci n es cl ara: hay que buscar que el estado, como uni dad
pol ti ca, coi nci da con l a naci n como enti dad cul tural .
Arnason en su ensayo Nationalism, Globalization and Mo-
dernity,
25
se ha referi do a di cha cuesti n argumentando que
l a efi caci a y l a l egi ti mi dad de un si stema pol ti co ti enen re-
l aci ones estrechas con el mbi to soci ol gi co y cul tural den-
tro del cual se desarrol l a ese poder. La exi stenci a de facto-
res y el ementos de i denti fi caci n i deol gi ca, cul tural , tni ca
y de otra ndol e parece faci l i tar o potenci ar (o, en su defecto
debi l i tar o entorpecer) l a estructura pol ti ca que l e si rve de
referenci a. A mayor coi nci denci a entre el estado, como uni -
dad pol ti ca, con ese uni verso cul tural que si gni fi ca l a na-
ci n, mayores probabi l i dades de efi caci a pol ti ca de un si s-
tema. Al gunas di sti nci ones, si n embargo, debern hacerse
a este respecto. Por un l ado, hay tesi s que propugnan por
una fusi n entre en el mbi to cul tural y l a uni dad pol ti ca.
Por otro l ado, est l a tendenci a que i ndi ca l a paul ati na con -
vergenci a de dos procesos que pueden estar i ni ci al mente se-
parados y que pueden tener, si n embargo, causal i dades con-
tradi ctori as e, i ncl usi ve, i nversas.
178 Neo-Tribalismo y Globalizacin
25
ARNASON, Johann P. Nationalism, Globalization and Modernity en
FEATHERSTONE, Mi ke (Edi tor). Opus ci t., pp 212- 213.
Porque, si bi en es comprobabl e emp ri camente que el naci o-
nal i smo es el que engendra naci ones (y estados) y no a l a i n-
versa, l o anteri or es ci erto en l a mayor a de l os casos, pero
no necesari amente en todos. A l as experi enci as frustradas
de l as fusi ones mul ti tni cas o mul ti naci onal es de pa ses
que fal l aron, tal es como l a anti gua Yugoesl avi a o l a anti gua
Uni n Sovi ti ca, habr a que reconocer el xi to de al gunas
experi enci as de mel ti ng pot como l as de Estados Uni dos,
Austral i a o Nueva Zel anda. Exi ste, desde l uego, una di fe-
renci a sustanci al entre l as soci edades de mezcl a o cri sol ,
como es el caso de l as l ti mas tres ci tadas y l os fal l i dos es-
fuerzos en Europa, Asi a e, i ncl usi ve, Afri ca, de fundar esta-
dos (uni dades pol ti cas) pretendi endo uni fi car, bajo un mi s-
mo centro de poder, di sti ntos naci onal i smos, al gunos i ncl u-
si ve enfrentados durante si gl os. En el caso de l os Estados
Uni dos o Canad, o l a mi sma Austral i a, no debe ol vi darse
que se trat de soci edades que se fundaron en ti erras i gno-
tas y muy despobl adas, donde no exi st an fuertes poderes
establ eci dos. Se trat justamente de i nmi grantes de di sti n-
tas regi ones del mundo, di spuestos a real i zar concesi ones y
un pacto ci vi l nuevo (el pacto de l a moderni dad de l a I l us-
traci n), toda vez que se trataba de construi r una soci edad
sobre una tbula rasa. De tal suerte, el enfrentami ento en-
tre i rl andeses del norte o del sur, entre stos y l os i ngl eses
y escoceses, no pod a trasl adarse a l os nuevos terri tori os. Se
trataba de fundar, en efecto, una soci edad basada en el pac-
to pol ti co. Una suerte de naci onal i smo l i beral o construc-
ci n pol ti ca, tal y como se i ndi c pgi nas atrs en este ca-
p tul o.
Estas tbulas rasas no exi st an en el caso de l os vi ejos con-
ti nentes, donde cual qui er esfuerzo de uni fi car di sti ntos na-
ci onal i smos bajo el mando de un ni co estado, resul t en el
i mperi o de unos puebl os sobre otros y en i mposi ci ones de de-
termi nadas naci ones sobre otras. La hi stori a de l a humani-
dad de l os l ti mos si gl os (si no de su total i dad) ha si do l a de
l as guerras ocasi onadas justamente por esta razn. En to-
do caso, resul ta ci erto que no todas l as naci ones (naci onal i s-
mos en senti do cul tural ), l ogran transformarse en naci ones
La revuelta de los particularismos y el poder local 179
180 Neo-Tribalismo y Globalizacin
pol ti cas. Ese proceso l o han consol i dado ni camente un
conjunto de puebl os o naci onal i dades del pl aneta, pero otras
estn an en bsqueda de su expresi n pol ti ca y jur di ca.
Buena parte del confl i cto i nter-tri bal del si gl o XXI estar
marcado por esta ambi ci n de reconoci mi ento a ni vel i nter -
naci onal .
Captulo 6
La dialctica
neotribalismo
y globalizacin
(Cl aves y si gnos del poder en el si gl o XXI )
6.1 Estructura de una falsa paradoja.
Por contradi ctori o que parezca, l as corri entes de l a gl obal i -
zaci n han consti tui do un cal do de cul ti vo frti l para l a
i rrupci n y resurgi mi ento de este fenmeno soci ol gi co y de
reorgani zaci n del poder l l amado neotri bal i smo. La parado-
ja es, si n embargo, aparente. El estado naci n consti tuy,
al menos, durante l os l ti mos dos si gl os una fi cci n jur di ca
que contuvo, arti fi ci al mente en l a mayor a de l os casos, l as
di versi dades y contradi cci ones de soci edad pl ural es y, gene-
ral mente conformadas por vari os naci onal i smos a su i nte-
ri or. La anti gua Yugoesl avi a, o l a exti nta Uni n de Repbl i -
cas Soci al i sta Sovi ti cas (URSS), consti tuyeron l os ejempl os
ms cercanos y vi si bl es. Los cercanos confl i ctos de Chi apas
en Mxi co o l as contradi cci ones an vi vas entre l os 22 pue-
bl os mayas guatemal tecos y su Estado naci onal , consti tuyen
tambi n ejempl os del mi smo fenmeno en otra escal a y di -
mensi n. En un contexto de cambi os y transformaci ones co-
mo el ocurri do con el debi l i tami ento de l as i deol og as pol ti -
cas a parti r de 1989 y 1990, resul t l gi co, pues, que l as ten-
denci as naci onal i stas adqui ri eran mayor fuerza, efecti vi dad
y transparenci a al debi l i tarse el estado-naci n.
Contrari amente a l o que se afi rm en l os pri meros aos del
debate sobre l a gl obal i zaci n, no parece haber i ndi ci os cl a-
ros de que l as cul turas parti cul ares y l os naci onal i smos es-
tn si endo mortal mente erosi onados por l a comuni caci n y
l a soci edad gl obal . La comprobaci n emp ri ca parece i ndi -
car justamente l o contrari o. Nunca como hoy han exi sti do
tantos procesos de formal i zaci n de l os parti cul ari smos cul -
tural es. Un buen ejempl o de esto ser a el hecho de que mu -
chas l enguas i nd genas de Amri ca Lati na, hasta hace poco
ti empo oral es, han empezado a escri bi rse grfi camente, y el
desarrol l o de l os mecani smos de protecci n de l os parti cul a-
ri smos cul tural es es hoy ms i mportante que nunca. Esta
protecci n y promoci n de l a cul tura neotri bal se real i za v a
jur di ca, consti tuci onal y normati vasustanti va, as como a
parti r de programas educati vos especi al i zados e, i ncl usi ve,
con el concurso de medi os de comuni caci n l ocal es, uti l i zan-
do l enguas y di al ectos autctonos. La UNESCO, de carc-
ter gl obal como parte del si stema de Naci ones Uni das, ha si -
do una de l as pri nci pal es propul soras de este mecani smo de
protecci n de l os parti cul ari smos cul tural es.
1
Dos ejes de poder se estn desarrol l ando en forma paral el a;
dos di scursos que, l ejos de contraponerse, parecen compl e-
mentarse: el gl obal y el l ocal . Con l a erosi n del estado-na-
ci n, se est i ni ci ando un nuevo mundo de gi gantes econ-
mi cos y superpotenci as, de mul ti naci onal es y bl oques mi l i -
tares, de vastas redes de comuni caci n y, adems, de cl ara
di vi si n i nternaci onal del trabajo. Este eje del poder gl obal
posee, adems de una l engua transnaci onal (el i di oma i n-
gl s), un conjunto de si stemas de tel ecomuni caci ones e i n-
182 Neo-Tribalismo y Globalizacin
1
TREANOR, Paul . Opus ci t., Vol .2, No.1.
formaci n capaz de cruzar transversal mente l os estados y
l as regi ones pol ti cas y econmi cas.
2
En forma si mul tnea,
tambi n comi enza una nueva etapa de fortal eci mi ento de
l as enti dades del poder l ocal , resul tantes de dos factores: de
l a revuel ta de l os naci onal i smos, as como del afi anzami en-
to de l as di nmi cas i ntersubjeti vas del poder y de l as mi cro-
f si cas de su desarrol l o. El naci onal i smo y l a mi crof si ca del
poder son, por su parte, l os dos motores que afi anzan el po-
der l ocal y el neotri bal i smo.
Estas dos fuerzas, l a gl obal y l a l ocal , el transnaci onal i smo
y el neotri bal i smo, consti tuyen l as dos tendenci as que soca-
van y debi l i tan l a soberan a del estado-naci n. El neotri ba-
l i smo l o mi na desde adentro, en l a medi da en que l e qui ta el
poder de cohesi n y busca reempl azar el concepto de estado-
naci onal por el de tri bu, entendi do como naci onal i smo bsi -
co y cul tural . Adems, se caracteri za por un i nters focal i -
zado en l a di versi dad ms que en l a uni dad. El transnaci o-
nal i smo o gl obal i smo l o erosi ona desde afuera, despl azando
muchas de sus i nstanci as de deci si n, de poder y de autono-
m a econmi ca.
Por otra parte, un factor adi ci onal que ha fortal eci do el neo-
tri bal i smo en l as l ti mas dcadas, est consti tui do por l os
nuevos procesos econmi cos y l a secundari edad de l os gran-
des terri tori os en l as econom as de l a i nformaci n y del co-
noci mi ento. Tal y como sucede con fri ca o con buena par-
te de Amri ca Lati na, a mayor di sgregaci n o secundari e-
dad en rel aci n a l os mercados central es, mayor afi anza-
mi ento de l as tendenci as naci onal i stas, ya pre-exi stentes.
Pa ses de l a extensi n de Bol i vi a o Per, o Venezuel a mi s-
ma, demuestran esta hi ptesi s. Por otra parte, un pequeo
terri tori o puede ser muy poderoso, como sucede con Bl gi ca,
Hol anda, Tai wn o Nueva Zel anda. La pri nci pal causa del
surgi mi ento del tri bal i smo, en todo caso, no parece ser pol -
ti ca ni econmi ca, si no ms bi en exi stenci al . Los i ndi vi duos
La dialctica neotribalismo y globalizacin 183
2
SMI TH, Anthony D. Opus ci t, 1990, pp.172-174.
necesi tan tener ra ces y necesi tan senti rse mi embros de una
comuni dad.
Monolingismo, multilingismo y el trnsito hacia la
posmodernidad. As se pl antea, pues, el panorama de l a
actual posmoderni dad pol ti ca y econmi ca. Se advi erte
una cl ara tendenci a de i ndependenci a pol ti ca y de autorre-
gul aci n en el mbi to l ocal y otra de formaci n de al i anzas
estratgi cas con di versos fi nes (pol ti cos, econmi cos, am-
bi ental es, etc.) en el mbi to transnaci onal . En este escena-
ri o dual , centr fugo y centr peto a un ti empo, conforme se
avanza en l a expansi n en el mbi to gl obal , l os el ementos
tri bal es adqui eren un val or superi or al pasado. Por ejem-
pl o, al converti rse el i ngl s en el i di oma gl obal , l a l engua
madre tender a ser ms i mportante y se sostendr con ma-
yor pasi n. En efecto, l as estad sti cas a escal a i nternaci o-
nal nos i ndi can que, si bi en el creci mi ento del i ngl s como
segunda l engua se exponenci en l a segunda mi tad del si -
gl o XX, l as l enguas verncul as o naci onal es, l ejos de debi l i -
tarse, se han fortal eci do. Se trata, si mpl emente, de cdi gos
de i nformaci n di sti ntos.
Los di l emas del proceso descri to como gl obal i zaci n pueden
ser resumi dos como el paso de l as i denti dades modernas a
l as i denti dades post-modernas. Las i denti dades modernas
se caracteri zaron por ser terri tori os casi si empre monol i n-
g sti cos; esto es, resul tado de l a consol i daci n de regi ones
y etni as dentro de un espaci o arbi trari amente defi ni do, l l a-
mado naci n, bajo una forma dada de su organi zaci n esta-
tal .
3
Tambi n en zonas mul ti l i ng sti cas, como l a regi n an-
di na y l a centroameri cana, l as pol ti cas modernas de homo-
genei zaci n si rvi eron para esconder l a di versi dad cul tural
bajo el domi ni o del espaol y l a vari edad de formas de pro-
ducci n y de consumo dentro de l os formatos naci onal es.
184 Neo-Tribalismo y Globalizacin
3
GARCI ACANCLI NI , Nstor. Consumidores e Cidadanos. Conflitos
multiculturais da globalizaao. Ri o de Janei ro: Edi tora UFRJ. 1995,
pp.35-37.
Por otro l ado, si n embargo, l as i denti dades pos-modernas
son trans-terri tori al es y mul ti l i ng sti cas. Se estructuran
menos por l a l gi ca de l os estados que por l a del mercado.
Segn l a aguda observaci n de Garc a Cancl i ni , en l ugar de
apoyarse en l as comuni caci ones oral es y escri tas que cobra-
ban espaci os personal i zados y se efectuaban a travs de i n-
teracci ones prxi mas, l os nuevos cdi gos comuni cati vos ope-
ran (y operarn) medi ante l a producci n i ndustri al de cul -
tura, su comuni caci n tecnol gi ca y por el consumo vari ado
y segmentado de l os bi enes. La cl si ca defi ni ci n soci o es-
paci al de i denti dad, referi da a un terri tori o parti cul ar, pre-
ci sa ser compl ementada, pues, con una defi ni ci n soci o-co-
muni caci onal . De esta manera, l os referentes pol ti cos de l a
naci n, formados en l a poca en que l a i denti dad se vi ncul a-
ba excl usi vamente con terri tori os propi os, estn perdi endo
fuerza. Est ocurri endo un debi l i tami ento de l as i denti da-
des concebi das como l a expresi n de un ser col ecti vo, una
i di osi ncrasi a y una comuni dad i magi nari a, una vez para
si empre, a parti r de l a ti erra y de l a sangre.
La corri ente neotri bal surge, en este escenari o, como resul -
tado de l a amenaza proveni ente de l a esfera de l a gl obal i za-
ci n para destrui r l a i ntegri dad del estado-naci n como eje
de l a organi zaci n del poder domsti co y regi dor de l as rel a-
ci ones i nternaci onal es. El model o weberi ano est perdi en-
do val i dez y l as fronteras entre l os di versos pa ses del orbe
se desvanecen. Esto ayuda a l a causa neotri bal y al fortal e-
ci mi ento de l os gobi ernos l ocal es. El desti no de cada pa s no
parece estar ms en l as manos del anti guo republ i cani smo
de l os si gl os XVI I I y XI X, como se ha i ndi cado en otros ex-
tremos de este l i bro, si no que se encuentra en un proceso de
trasl ado haci a otros actores, como l os entes supranaci onal es
y l as germi nal es formas del poder l ocal . Dentro de esta di a-
l cti ca de gl obal i dad y l ocal i dad, l a medi da del xi to en l a
era posmoderna no estar regi da por l as grandes fbri cas
que uti l i zan el procedi mi ento de manufactura en masa, pro-
pi a del model o del estado-naci n del si gl o XX. Los tri unfa-
dores empezarn a ser l os grupos pequeos que sepan ex-
pl otar sus pecul i ari dades y que puedan apl i car su conoci -
La dialctica neotribalismo y globalizacin 185
mi ento y uti l i zar l os nuevos avances tecnol gi cos para i ncre-
mentar su producti vi dad.
6.2 Problemas de la globalizacin no gobernada.
La cuestin de la inequidad
y la propuesta de Soros.
De acuerdo con l as teor as cl si cas de l a econom a l i beral
apl i cadas al pl ano i nternaci onal , el funci onami ento de mer -
cados l i bres produci r a benefi ci os a todos l os parti ci pantes.
Esta fal aci a anal ti ca ha l l evado al desarrol l o de un proceso
de gl obal i zaci n no gobernada, esto es, a creer que una
suerte de mano i nvi si bl e a escal a i nternaci onal generar a
no sl o producci n, si no, adems, di stri buci n aceptabl e de
l os benefi ci os. Este hecho ha produci do una pol ari zaci n en
el mbi to i nternaci onal , entre l os defensores de l a gl obal i -
zaci n y l os acti vi stas contra l a gl obal i zaci n, contradi c-
ci n aparentemente i nsal vabl e por l a radi cal i dad de l os ar -
gumentos enfrentados.
El probl ema de buena parte de ese enfrentami ento es que se
desarrol l a sobre al gunas trampas anal ti cas. La ms i mpor -
tante, es consi derar que el fenmeno de l a gl obal i zaci n es
de carcter vol i ti vo, esto es, que est en manos del deci si o-
ni smo pol ti co o econmi co de sus gobernantes o sus soci e-
dades parti ci par en l o no. La gl obal i zaci n, en senti do
contrari o, es un fenmeno fcti co, un hecho econmi co i ne-
xorabl e resul tante como se di jo al i ni ci o de este l i bro de
l a ubi cui dad de l os sectores y l os i nsumos producti vos y de
l a creaci n de pl azas gl obal es de producci n e i ntercambi o.
En l o fundamental , escapa a l a vol untad o al manejo pol ti -
co o econmi co de cual qui er estado o gobi erno espec fi co,
aunque, ci ertamente, exi sten organi smos y sectores que
promueven su acel eraci n.
186 Neo-Tribalismo y Globalizacin
Ahora bi en, l a i nexorabi l i dad de l a gl obal i zaci n no si gni fi -
ca que genere resul tados y consecuenci as que no puedan ser
val oradas y, en ese senti do, corregi das o medi adas. Como
ha i ndi cado reci entemente George Soros,
4
l a gl obal i zaci n
ha probado ser al tamente efecti va para produci r ri queza,
pero no para reparti rl a. De hecho, l as estad sti cas mundi a-
l es i ndi can un consi derabl e aumento del PI B gl obal , el cual
corre paral el o, desafortunadamente, a un i ncremento pro-
gresi vo de l a pobreza a escal a mundi al , tanto en trmi nos
absol utos como rel ati vos La ausenci a de un mtodo raci o-
nal y de una i nsti tuci onal i dad que l ogre, en el campo de l a
redi stri buci n, l os derechos humanos y l a el i mi naci n de l a
pobreza, l a mi sma efi caci a que el mercado gl obal ti ene en el
mbi to producti vo, consti tuye el pri nci pal probl ema del fe-
nmeno de l a gl obal i zaci n. Soros al ega, con justeza, que
mi entras l os organi smos creados para promover l a produc-
ci n, en parti cul ar l as enti dades de Bretton Woods, tal es co-
mo el Banco Mundi al y el Fondo Monetari o I nternaci onal
(FMI ), e i nsti tuci ones posteri ores, muy especi al mente l a Or-
gani zaci n Mundi al de Comerci o (OMC), han probado una
al ta efecti vi dad para l a el i mi naci n de trabas para l a pro-
ducci n de ri queza, su contraparte l as Naci ones Uni das y
sus di sti ntas agenci as como el PNUD, l a OI T, l a UNESCO,
l a OMS, etc. carecen de verdadero apoyo econmi co, as co-
mo de i nstrumentos y normas de carcter real mente i mpo-
si ti vo que puedan promover efecti vamente sus fi nes soci o-
econmi cos y de i nversi n soci al y humana.
5
La sol uci n, en
el l argo pl azo, es i ntroduci r fuertes reformas y ayuda fi nan-
ci era para apoyar una gesti n i nternaci onal de l os organi s-
La dialctica neotribalismo y globalizacin 187
4
SOROS, George. On Globalization. New York: Publ i c Affai rs, 2002,
pp.31 ss.
5
Por ejempl o, Soros establ ece una aguda comparaci n entre l os i nstru-
mentos y penal i dades que posee l a OMC, por un l ado, y l os tratados de l a
OI T, por otro, desnudando l as desventajas del pri mer i nstrumento sobre
l os segundos. Los ni vel es de compul si n entre una esfera y otra demues-
tran el escaso i nters de l os gobi ernos y l os actores pol ti cos por l a protec-
ci n de derechos l aboral es u otros derechos soci al es, en comparaci n al
apoyo a l as di nmi cas producti vas no regul adas.
mos de i nversi n soci al i nternaci onal , que deber a ser otra
de l as facetas obl i gatori as de l a gl obal i zaci n.
Los i ntercambi os econmi cos deben benefi ci ar a ambos,
compradores y vendedores, ya sea que se i ntercambi en bi e-
nes, trabajo (mano de obra) o capi tal . De otra manera, l as
transacci ones no ocurri r an. El l i bre mercado domsti co e
i nternaci onal , l l evar a necesari amente a una expansi n de
productos econmi cos, toda vez que l os parti ci pantes se pue-
den especi al i zar en l a producci n de cual qui er rubro o rea
del mercado que se real i ce con l a mayor efi ci enci a y en l a
cual tengan una ventaja comparati va. En el campo regi onal
(y presumi bl emente tambi n en el gl obal ) el l i bre i ntercam-
bi o l l evar a al i ncremento de l a especi al i zaci n de l a produc-
ci n y a l a segmentaci n de l as operaci ones en el trabajo.
6
Si n embargo, en l a prcti ca, l a cuesti n parece ser mucho
ms compl eja, toda vez que el mercado no funci ona autom-
ti camente de esa manera, ni l os cri teri os de asi gnaci n de
benefi ci os parti ci pan de pri nci pi os de equi dad y, ni si qui era,
de maxi mi zaci n de l os benefi ci os. La cr ti ca de Soros al ca-
pi tal i smo gl obal , por ejempl o, ti ene que ver con l os defectos
de l os mecani smos del mercado, refi ri ndose a l as i nestabi -
l i dades i ncorporadas a l os mercados fi nanci eros i nternaci o-
nal es, tomando en cuenta l as defi ci enci as de l o que se l l ama
sector no mercado. Aqu Soros pone el dedo en l a l l aga en
una de l as cuesti ones medul ares de l a i ncerti dumbre i nhe-
rente a l os si stemas regi onal es y, sobre todo, con rel aci n al
funci onami ento del si stema gl obal .
La necesidad de un gobierno global para hacer posi-
ble una sociedad global. A di ferenci a de l os model os de
construcci n de l os mercados naci onal es (si empre resul tado
de una raci onal i dad previ a de carcter estatal que, si bi en
no debe i nterveni r en l a producci n de bi enes y servi ci os, s
ti ene un papel fundamental en l a determi naci n de l as re-
188 Neo-Tribalismo y Globalizacin
6
HUGHES, Barry B. Opus ci t., p.102.
gl as del juego para l os di sti ntos actores) el mercado gl obal
ha creci do si n mecani smos regul adores y pol ti cos. No exi s -
te un cri teri o de raci onal i dad pol ti ca que sea capaz de po-
tenci ar l a contri buci n de l os di sti ntos actores en l a econo-
m a mundi al si no, contrari amente al desarrol l o de l os mer-
cados naci onal es modernos, se trata de un mercado i nci -
pi ente, con tendenci as entrpi cas y expl osi vas, regi do por
una espontanei dad no raci onal i zada. A parti r de al l , Soros
pl antea el fracaso de l a pol ti ca, tanto en el campo naci onal
como en el i nternaci onal , y propone una reestructuraci n
del si stema capi tal i sta gl obal , i ntroduci endo mecani smos
regul adores y pol ti cos adecuados a l as di nmi cas espont-
neas del mercado.
La qu mi ca entre el transnaci onal i smo econmi co y l a expl o-
si n neotri bal no garanti za l a equi dad en l a di stri buci n
econmi ca, si no, justamente, l o contrari o. El acceso si mul -
tneo a l os bi enes materi al es y si mbl i cos, no parece tampo-
co correr paral el o a un ejerci ci o gl obal y pl eno de l a ci uda-
dan a. La aproxi maci n del bi enestar tecnol gi co y l a i nfor-
maci n actual provi ene de todas l as partes, coexi stentes con
el resurgi mi ento de l os etnocentri smos fundamental i stas
que separan y di vi den a l os puebl os o l os l l evan a enfrentar-
se, como es el caso de l os ex-yugoesl avos y l os ruandeses. La
contradi cci n estal l a, sobre todo, en l os pa ses peri fri cos y
en l as metrpol i s en l as que l a gl obal i zaci n sel ecti va excl u-
ye a l os desocupados y a l os emi grantes, de l os derechos hu-
manos bsi cos, como l o son el trabajo, l a sal ud, l a educaci n
y l a vi vi enda.
La dialctica neotribalismo y globalizacin 189
6.3 El final de la teora del inters nacional?
Centroamrica y los dilemas
de la modernida-tarda.
El pl aneta que se est consol i dando en este i ni ci o del si gl o
XXI trae consi go l a obsol escenci a de muchos de l os pri nci -
pi os jur di cos y pol ti cos que si rvi eron de base para el esta-
do-naci n tradi ci onal . El bal ance general de l as refl exi ones
hechas en estos cap tul os, evi denci a el franco debi l i tami en-
to de l os pri nci pi os de terri tori al i dad, de soberan a naci onal ,
as como del pri nci pi o del i nters naci onal ,
7
todos l os cual es
si rvi eron de base para l as vi ejas doctri nas de l as rel aci ones
i nternaci onal es, fundamentadas en el model o de l as rel a-
ci ones i nter-estados.
En consecuenci a, el si stemti co debi l i tami ento de l os esta-
dos-naci ones como enti dades pol ti cas autnomas, parece
evi denci ar tambi n el debi l i tami ento del l l amado i nters
naci onal , teor a que ha teni do su base una mezcl a de i ntui -
ci ones i nter-subjeti vas, abstracci oni smo i deol gi co y, adi ci o-
nal mente, consenso c vi co de l as ci udadan as que hi stri ca-
mente formaron parte de l as naci ones. Veamos el caso de
l a UE: l a i dea de crear l a Comuni dad Europea surgi del i n-
ters de fortal ecer a l os pa ses parti ci pantes, en oposi ci n a
otras potenci as, l as cual es rel egaban al Vi ejo Conti nente de
l os rol es pri nci pal es en el pl ano i nternaci onal . El desarro-
l l o de esta i dea sent l as bases para generar l a ri val i dad en-
tre l os i ntereses naci onal es di versos. La hi stori a demuestra
que, en ci rcunstanci as si mi l ares, l os i ntereses naci onal es
sufren general mente un proceso de sel ecci n y, en conse-
cuenci a, ti enden a margi narse aquel l os no pri ori tari os. Tal
sucedi con el proceso de negoci aci n europea. Un ejempl o
reci ente fueron l os acuerdos de uni fi caci n monetari a euro-
190 Neo-Tribalismo y Globalizacin
7
La teor a del i nters naci onal fue ampl i amente promovi da por H. J.
MORGENTHAU durante l os aos sesenta generando una ampl i a contro-
versi a entre l a comuni dad ci ent fi ca. Sobre l a famosa pol mi ca sosteni da
entre Morgenthau y Raymond Aaron en 1961, ver RAPHAEL, D.D. en
Opus ci t., p.6.
pea, puestos en vi gor a parti r de di ci embre del ao 2001 y
cul mi nados en el ao 2002. Se trat de un tema que pl ante
ampl i os confl i ctos de i ntereses entre l os estados mi embros.
Las renuenci as de al gunos estados fueron fi nal mente decl i -
nadas en favor de l a l gi ca de un bi en comn, y del repl an-
teami ento de l a l gi ca del i nters naci onal por un i nters
i ntegrado o si stmi co europeo, el cual a l a postre benefi ci a-
r a a l a total i dad de l os estados mi embros. Con si mi l ar sen-
ti do, l os acuerdos de mayo del 2002, consagrados en l a De-
cl araci n de Roma, en l a Cumbre de l a OTAN de Prati ca de
Mare, que di o l ugar a l a entrada de Rusi a dentro del cuerpo
mi l i tar de l a Al i anza Atl nti ca, muestran tambi n el trasl a-
do del eje del poder. Del mbi to del i nters naci onal , rpi -
damente se est pasando al mbi to de l os i ntereses regi ona-
l es y mul ti l ateral es.
Las pol ti cas, paradi gmas y estrategi as estudi adas por l as
rel aci ones i nternaci onal es hasta l os l ti mos aos del si gl o
XX estuvi eron fundamentadas, efecti vamente, en l as nece-
si dades de l os estados para sati sfacer sus i ntereses naci ona-
l es.
8
A parti r de l a dcada de 1980 y fundamental mente
con l os procesos que se agi l i zan despus de 1990 el fenme-
no de creaci n de bl oques econmi cos naci como una res-
puesta a demandas de i nters naci onal . A parti r del pri nci -
pi o de unidad dentro de la diversidad, se empezaron a di se-
ar, posteri ormente, esquemas regi onal es caracteri zados
por el desarrol l o de mercados mul ti l ateral es en el pl ano eco-
La dialctica neotribalismo y globalizacin 191
8
La pri nci pal consecuenci a de esta nueva forma de rel aci onami ento
i nternaci onal de l os pa ses l ati noameri canos es l a creci ente i mportanci a
que ti ene l a consti tuci n de coal i ci ones y al i anzas, al i nters de l as
nuevas mul ti l ateral es y regi onal es de nuevo ti po que comi enzan a
nacer. En l a actual i dad, y con mayor fuerza en el futuro, predomi nar l a
fl exi bl e combi naci n de i ntereses, l os que darn l ugar a redes ms o
menos temporal es de pa ses coal i gados en torno a otros (Amri ca Lati na y
Estados Uni dos juntos en NAFTA, pero opuestos en GATT). Fundaci n
Ari as para l a Paz y el Progreso Humano. De la Guerra a la I ntegracin:
la transicin y la seguridad en Centroamrica. FLACSO-Chi l e; Comp.
Lui s Gui l l ermo Sol s y otros.- 1 ed- San Jos: Fundaci n Ari as para l a
Paz y el Progreso Humano. 1994. pp.i i i -i v.
nmi co, con una fuerte defensa i ncl uso normada en i nstru-
mentos jur di cos i nternaci onal es y regi onal es de l a di versi -
dad tni ca y cul tural . Las provi si ones de l os acuerdos que
di eron ori gen a l a Uni n Europea, y muchos de sus i nstru-
mentos jur di cos regi onal es, ponen especi al nfasi s en l a
protecci n de l os parti cul ari smos cul tural es, l i ng sti cos,
art sti cos y de di versa ndol e.
Los dilemas de la modernidad tarda. En el caso de
Centroamri ca, una i nvocaci n genri ca a l a teor a de l os
i ntereses naci onal es habr a servi do en su oportuni dad para
expl i car l as vi ci si tudes, di fi cul tades y l enti tud del Mercado
Comn Centroameri cano.
9
En este punto habr a que cl ari -
fi car al gunos puntos, para no usar el trmi no i nters naci o-
nal en senti do demasi ado lato, y dar l ugar a confusi ones tc-
ni cas o extrav os anal ti cos. Se trata del i nters parti cul ar
de determi nados sectores predomi nantes en el escenari o
econmi co o soci al , usual mente expuestos y promovi dos co-
mo el i nters naci onal genri co, medi ante arti fi ci os de l a co-
muni caci n pol ti ca e i nstrumentos de domi naci n i deol gi -
ca. Estos i ntereses parti ci pan del proceso de ocultacin o si -
mulacin (como i ndi caba Bobbi o),
10
es deci r, de hacer pasar
l os i ntereses parti cul ares como i ntereses naci onal es. Un
anl i si s ms cui dadoso del caso centroameri cano permi ti r a
observar que l os procesos de ocultacin o, ms preci samen -
te, de simulacin han servi do como i nstrumento de ejerci ci o
del poder a di ferentes grupos, en parti cul ar a l os propi eta-
ri os de grandes compa as, el ejrci to, encl aves econmi cos
extranjeros, etc. Buena parte de l as di sfunci ones del proce-
so democrti co en l a regi n pueden ser expl i cadas a parti r
de l a promoci n de fal sos paradi gmas del i nters naci onal .
En nombre de l a naci n, al gunos sectores han manejado l as
repbl i cas centroameri canas con una fi nal i dad estanci era y
192 Neo-Tribalismo y Globalizacin
9
Para un bal ance general del proceso i ntegraci oni sta en Amri ca
Central ver LI ZANO, R. Perspectivas de la integracin econmica
regional en: Recupercin y Desarrollo de Centroamrica. Durkham: Duke
Uni versi ty. 1990.
10
BOBBI O, Norberto. Cri si s de l a democraci a y l a l ecci n de l os cl si -
cos en Crisis de la democracia. Madri d: Ari el , 1982., pp.20 ss.
de benefi ci o propi o. Las cri si s de l egi ti mi dad repenti nas
sufri das por ex-presi dentes como Serrano El as en Guate-
mal a, Arnol do Al emn en Ni caragua entre una l arga l i sta
durante l as l ti mas dcadas, sl o pueden ser expl i cadas por
el rpi do rompi mi ento de sus adhesi ones soci al es como par -
te del resquebrajami ento de l os arti fi ci os de ocul taci n o si -
mul aci n.
Si gui endo l a pauta del i ntegraci oni smo experi mentada en
otros l ugares del mundo, l os pa ses centroameri canos di ri -
gi eron, pues, sus esfuerzos de fi nal es de l a dcada del 50 e
i ni ci os de l a dcada del 60 haci a l a bsqueda de mercados
i ntegrados. Un posteri or proceso de moderni zaci n pol ti ca
y jur di ca de l a soci edad centroameri cana empez a di bujar-
se haci a l a dcada del 80, depus del extenso per odo de go-
bi ernos mi l i tares, l os cual es domi naron l a regi n por vari as
dcadas. Paul ati namente, empezaron a veri fi carse una se-
ri e de avances i mportantes tal es como l os Acuerdos de Es-
qui pul as de 1986, l os cual es ayudaron a promover l a paci fi -
caci n de l a regi n, as como l as sol uci ones de l os confl i ctos
i nternos naci onal es de El Sal vador (acuerdos de ONUSAL
de 1992 y 1993 ) y en Guatemal a (Acuerdos de MI NUGUA,
en di ci embre de 1996).
Muchos de estos acuerdos de paci fi caci n naci onal adol ecen
de una debi l i dad i nherente al proceso de acul turaci n que
est en l a base en l a concepci n del estado-naci onal centroa-
meri cano y l ati noameri cano: su etnocentri smo cri ol l o y cen-
tral i sta, i ncapaz de i ntegrar l a pl ural i dad cul tural y tni ca
de pa ses con una fuerte base i nd gena heterognea. Como
hab a si do ya i nvesti gado por el autor de este l i bro y por l a
soci l oga Nuri a Gamboa en el l i bro Diez aos despus de
Esquipulas,
11
muchos de l os procesos de paci fi caci n de l a
regi n centroameri cana fueron di seados con una perspec-
La dialctica neotribalismo y globalizacin 193
11
Ver l os anl i si s por cada pa s de Centroamri ca, as como l as entre-
vi stas desarrol l adas en ORDOEZ, Jai me y GAMBOA, Nuri a, Diez aos
despus de Esquipulas, ASDI , CSUCA, y Fundaci n Hombres de Ma z,
San Jos, 1997.
ti va deci monni ca del estado-naci n, y el l o conl l eva una
aguda debi l i dad de ori gen. La l enti tud y di fi cul tades que
han teni do l os objeti vos soci o-econmi cos de l os Acuerdos de
1996 en Guatemal a parten, justamente, de una concepci n
formal y mani quea de l a i ntegraci n soci al . Para i ncl ui r e
i ntegrar real mente a l as comuni dades i nd genas y l as di ver -
sas naci ones mayas el Estado guatemal teco tendr a que
hacer una reforma tri butari a i ntegral y un programa de i n-
versi n soci al masi vo y sosteni do en el campo de l a educa-
ci n y l a sal ud, respetando adems l os parti cul ari smos
cul tural es de l os di sti ntos puebl os. Los pasos en esa di rec-
ci n son todav a t mi dos y poco preci sos. El ni vel de ai sl a-
mi ento que vi ven, en el caso de Ni caragua, l as regi ones de
l a RAS (Regi n Atl nti co Sur) y l a RAN (Regi n Atl nti co
Norte) consti tuyen otra muestra de este hecho. Tanto l a
RAN como l a RAS evol uci onarn, por di sgregaci n del Esta-
do ni caragense, como un proceso neo-tri bal dentro del un
Estado central debi l i tado.
Centroamri ca, en este senti do, vi ve un l ento y di fi cul toso
trnsi to haci a l a moderni dad. A pesar de que l a uni fi caci n
pol ti ca formal no parece vi abl e en el corto pl azo, el proceso
de i ntegraci n basado en el presupuesto de unidad dentro
de la diversidad podr a ser, si n embargo, el objeti vo en el
medi ano y l argo pl azo. Dentro del esquema del SI CA, el
Parl amento Centroameri cano, l a SI ECA, el BCI E, y otras
i nsti tuci ones regi onal es, pervi ven acaso reforzadas duran-
te l a l ti ma dcada l as di sti ntas parti cul ari dades cul tura-
l es l i ng sti cas, art sti cas y de di versa ndol e que se expre-
san en casi todos l os pa ses de l a regi n. La di al cti ca gl o-
bal i dad-focal i dad parece expresarse tambi n en esta peque-
a parte del mundo.
194 Neo-Tribalismo y Globalizacin
De la pre-modernidad a la post-modernidad. Un ata-
jo peligroso. Respecto de l a democraci a en Centroamri -
ca, James Mal l oy y Mi tchel l Sel i gson
12
seal aron, hace ya
al gunos aos, l a exi stenci a de sufi ci ente evi denci a emp ri ca
que sugi ere que l as condi ci ones econmi cas y soci ocul tura-
l es, que han si do requi si tos previ os en otras partes del mun-
do para el creci mi ento democrti co, hayan estado surgi endo
durante l a dcada del 80 y l os 90 a l o l argo de Centroamri -
ca. Puede ser, en efecto, una cuesti n de ri tmos y de ti em-
pos hi stri cos.
Los pa ses centroameri canos parecen moverse actual mente
en una di fi cul tosa y todav a i nci pi ente zona de transi ci n y
de construcci n de l os presupuestos de l a moderni dad demo-
crti ca, justamente en un per odo en el cual sus estados-na-
ci ones nunca l o sufi ci entemente consol i dados no tuvi eron
el ti empo sufi ci ente para construi r l as normas y l as i nsti tu-
ci ones que garanti zaran democraci a y equi dad para sus ci u-
dadanos. En pl ena era del ALCA y de l os TLCs regi onal es,
Centroamri ca l l ega al si gl o XXI con un paso dentro del re-
gi onal i smo y el mul ti l ateral i smo si n haber consol i dado, pre-
vi amente y en forma sati sfactori a, sus estados-naci onal es.
Lo anteri or se podr a denomi nar justamente como los dile-
mas de la modernidad tarda.
Hay consecuenci as noci vas provocadas por l a pobre cons-
trucci n del estado-naci n democrti co en Centroamri ca,
as como de l a casi i nexi stenci a de un estado soci al de dere-
cho efi ci ente. El probl ema de l a di stri buci n no sl o no se
ha resuel to en l as l ti mas dcadas, si no que parece haber
empeorado. A pesar del creci mi ento regi onal experi menta-
do en l as l ti mos cuarenta aos, en l a regi n se han agudi -
zado l as brechas soci al es en forma progresi va y al armante.
Con l a sol a excepci n de Costa Ri ca que tambi n se en-
La dialctica neotribalismo y globalizacin 195
12
MALLOY, James M. y SELI GSON, Mi tchel l A. (Edi tores).
Authoritarians and Democrats (Regime Transition in Latin America).
Pi ttsburgh: Uni versi ty of Pi ttsburgh Press, 1987, pp.172-178, 202-203.
cuentra, por su parte, estancada econmi camente en l os l -
ti mos aos de l a dcada del 90 y l os pri meros del 2000 el
resto de Centroamri ca no ha l ogrado el cometi do de desa-
rrol l ar un requi si to bsi co de cual qui er soci edad democrti -
ca: l a construcci n de cl ases medi as.
Todav a con un pi e afi ncado en el pasado y en el tradi ci ona-
l i smo neo-feudal , tanto econmi co, como jur di co y pol ti co
(con estados dbi l es y pobreza extrema, con soci edades ci vi -
l es endebl es y poco consci entes de sus derechos y, adems,
con raqu ti cas o casi i nexi stentes cl ases medi as), l a Cen-
troamri ca del si gl o XXI se enfrenta a l os retos de l a gl oba-
l i zaci n y l a posmoderni dad si n haber, si qui era, superado l a
pre-moderni dad. Un l argo y di f ci l cami no l e queda por de-
l ante.
196 Neo-Tribalismo y Globalizacin
Bibliografa
ADAMS, Nassau A. Worlds Apart.The North-South Divide and
the I nternational System. London y New Jersey: Zed Books, 1993.
ANDERSON, Benedi ct, I magined Community: Reflections on
the Origins and the Spread of Nationalism, London: Verso, 1991.
ARI FF, M. Open regi onal i sm a l a ASEAN, J ournal of Asian
Economics, 5 (1), 1994.
ARNASON, Johann P. Nati onal i sm, Gl obal i zati on and Moder -
ni ty en FEATHERSTONE, Mi ke (Edi tor): Global Culture. Natio-
nalism, globalization and modernity. London: Sage Publ i cati ons
I nc.
BARNETT, R.J. and CAVANAGH, J. Global Dreams: I mperial
Corporations and the New World Order, New York, Si mon &
Schuster, 1995.
BATESON, Gregory. Ethnonationalism: Fears, Dangers, and
Policies in the Post-Communist World. Moscow Conference. Ja-
nuary 20-21, 1995.
BERLI N, I sai ah. Against the Current: Essays on the History of
I deas. Oxford: Oxford Uni versi ty Press. 1991.
BOBBI O, Norberto. Cri si s de l a democraci a y l a l ecci n de l os
cl si cos en Crisis de la democracia. Madri d: Ari el , 1982.
BOBBI O, Norberto. Stato, Governo, Societ: Per Una Teora Ge-
nerale della Politica Turin: Einaudi, 1985.
BOBBI O, Norberto. Democracy and Dictatorship. Cambri dge:
Pol i ty Press, 1989.
BOBBI O, Norberto. EL Futuro de la Democracia. Bogot:
Fondo de Cul tura Econmi ca, 1992.
BOBBI O, Norberto. Liberalismo y Democracia. Mxi co: Fon-
do de Cul tura Econmi ca, 1992.
BOBBI O, Norberto. Las ideologas y el poder en crisis. Barce-
l ona: Edi tori al Ari el S.A., 1988.
BOBBI O, Norberto. I gualdad y Libertad. Barcel ona: Edi ci ones
Pai ds, 1993.
BOSWORTH, B.P. and OFER, G. Reforming Planned Econo-
mics in an I ntegrating World Economy, Washi ngton D.C. The
Brooki ng I nsti tuti ons, 1995.
BOULDI NG, Kenneth E., The world as a total system, Beverl y
Hi l l s: Sage Publ i cati ons, 1985.
BROWN, Lester, The New World Order State of the World
1998, The Worl dwatch I nsti tute, Washi ngton D.C.
BROWN, Seyom, I nternational Relations in a Changing Global
System (Toward a Theory of the World Polity), Londres: West-
vi ew Press, 1992.
BROWN, Seyom. New Forces, Old Forces and the future of
world politics. Post-Cold War Edition. New York: Harper Col l i ns
Col l ege Publ i shers, 1995.
BUERGENTHAL, Thomas en Major UN Treaties, en I nterna-
tional Human Rights, West Nutshel l Seri es, 1995. Attorney Ge-
neral of I srael v. Ei chmann, 36 I ntl L. Rep. 5 (1968): Restatement
(Thi rd) No. 404 y M.C. Bassi ouni , Crimes Against Humanity in
I nternational Law. p 519-20. (1992).
BULL, Hedl ey, The Anarchical Society. A study of Order in
Wolrd Politics, New York: Col umbi a Uni versi ty Press, 1977
CANADO TRI NDADE, Antoni o Augusto, Balance de los re-
sultados de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Vi e-
na, 1993), en Estudios bsicos de Derechos Humanos I I I , I nsti tu-
to I nterameri cano de Derechos Humanos (I I DH), San Jos, 1995.
CANADO TRI NDADE, Antoni o Augusto Tratado de Direito
I nternacional dos Direitos Humanos, vol . I I , Porto Al egre/Brasi l ,
S.A. Fabri s Ed., 1999.
CANADO TRI NDADE, Antoni o Augusto. El Derecho I nterna-
cional de los Derechos Humanos en el Siglo XXI , Santi ago, Edi to-
ri al Jur di ca de Chi l e, 2001.
CASSI RER, Ernst. El mito del Estado, Fondo de Cul tura Eco-
nmi ca, Mxi co, 1985.
CATALN, Oscar. Trade Liberalization in Central America. Re-
gionalization and Globalization in the Modern World Economy.
New York: Routl edge. 1998.
CEPAL. El regionalismo abierto en Amrica Central. Los desa-
fos de profundizar y ampliar la integracin. Comi si n Econmi -
ca para Amri ca Lati na y el Cari be, Santi ago, 1995.
CEPAL. El regionalismo abierto en Amrica Latina y el Caribe.
La i ntegraci n econmi ca al servi ci o de l a transformaci n produc-
ti va con equi dad. Naci ones Uni das. Comi si n Econmi ca para
Amri ca Lati na y el Cari be. Santi ago, 1994.
CRPEAU, F. Droit dasile - De lhospitalit aux contrles mi-
gratoires, Bruxel l es, Bruyl ant, 1995
COLLETI , Luci o, La Superacin de la ideologa, Ctedra, Ma-
dri d, 1990, pg.20ss.
DAHL, Robert A. On Democracy. New Haven and London: Yal e
Uni versi ty Press, 1998
DAHRENDORF, Ral f. Essays in the Theory of Society. Cal i -
forni a: Stanford Uni versi ty Press, 1968
DVI LAALDAS, Franci sco. Mxico, soberana y nacionalismo
en la Era de la globalizacin. RI N 72 Oct/Di c, 1996.
DLANO, Manuel . Chile es un campo de despegue para los in-
versores europeos. Entrevi sta real i zada en Santi ago de de Chi l e
al presi dente chi l eno Ri cardo Lagos. El Pa s. Madri d. 15 de ma-
yo, 2002
DE VI SSCHER, Ch. Thories et ralits en Droit international
public, 4a. ed. rev., Pari s, Pdone, 1970
DRUCKER, Peter F. Post-Capitalist Society. New York: Harper
Col l i ns Publ i shers I nc, 1993.
ERI KSEN, Thomas. Ethni ci ty and Nati onal i sm. Anthropol ogi-
cal Perspecti ves. London: Pl uto Press. 1993.
ESTEFAN A, Joaqu n, Aqu no puede ocurrir (El nuevo espri-
tu del apitalismo). Madri d: Grupo Santi l l ana de Edi ci ones, 2000.
ESTERUELAS, Bosco. La UE trata de reforzar su alianza es-
tratgica con Amrica Latina. El Pa s. Madri d. 16 de Mayo, 2002.
FERNANDEZ JI LBERTO, Al ex and MOMMEN, Andr, Regio-
nalization and Globalization in the Modern World Economy
(Perspectives on the Third World and transitional economies),
Routl edge, London, New York, 1998.
FERRER, A. MERCOSUR: trayectoria, situacin actual y pers-
pectivas en Desarrollo econmico, Revi sta de Ci enci as Soci al es, 35
(140), 1996.
FRANCO, M. Vale la pena la nueva integracin centroamerica-
na? Un enfoque de equilibrio general. Managua. I nsti tuto Cen -
troameri cano de Admi ni straci n de Empresas (I NCAE), 1993.
FRI EDMAN, Thomas L. The Lexus and the Olive Tree (Unders-
tanding Globalization), Nueva York: Farras, Straus and Gi roux,
1999.
FUKUYAMA, Franci s. La Gran Ruptura. Barcel ona: Edi ci o-
nes B.S.A., 2000.
Fundaci n Ari as para l a Paz y el Progreso Humano. De la
Guerra a la I ntegracin: la transicin y la seguridad en Cen-
troamrica. FLACSO-Chi l e; Comp. Lui s Gui l l ermo Sol s y otros.-
1 ed- San Jos: Fundaci n Ari as para l a Paz y el Progreso Hu-
mano. 1994.
GAMBLE, A. and PAYNE, A. Concl usi on: The New Regi ona-
l i sm i n A. Gambl e and A. Payne (eds) Regionalism and World
Order, Basi ngtoke: Macmi l l an, 1996.
GARC A CANCLI NI , Nstor. Consumidores e Cidadaos. Confli -
tos multiculturais da globalizaao. Ri o de Janei ro: Edi tora UFRJ.
1995.
GELLNER, Ernest. Nations and Nationalism. New York: Cor-
nel l Uni versi ty Press. 1994..
GOTLI EB, Gi don. Nation Against State. New York: Counci l of
Forei gn Rel ati ons Press. 1993.
GRI FFI T-JONES. Economic integration in Europe: implica-
tions for developing countries, i n D. Tussi e, and D. Gl over, The
Developing Countries in World Trade, CO and Otawa: Lynne
Ri enner Publ i shers and I nternati onal Devel opment Centre, 1993.
GRUGEL, J. Latin America and the remaking of the Americas
i n A. Grambl e and A. Payne (eds) Regionalism and World Order,
Basi ngstoke and London: MacMi l l an.
GUALDONI , Fernando. La UE firma con Chile el acuerdo de li-
bre comercio ms ambicioso de su historia. El Pa s. Madri d. 18 de
mayo, 2002.
GUHENNO, Jean Mari e. EL FI N DEL ESTADO- NACI ON
Mi nneapol i s, Uni versi ty of Mi nnesota Press, 1995
GUNATI LLEKE, Godfrey, Thi rd Worl d i n an Undi vi ded
Worl d en Facingthe Challenge (Responses to the Report of the
South Commission), Londres y New Jersey: Zed Books en asoci a-
ci n con South Centre, 1993.
GURR, Ted Robert & HARFF, Barbara Ethnic Conflict in
World Politics Boul der: Westvi ew Press, 1994
HAGGARD, S. Developing Nations and the Politics of Global
I ntegration, Washi ngton D.C. The Brooki ng I nsti tuti ons, 1995.
HEI LLENER, E. Regionalization in the I nternational Political
Economy: A Comparative Perspective, Joi nt Centre for Asi a Paci -
fi c Studi es, Uni versi ty of Toronto and York Uni versi ty.
HELD, Davi d. Democracy and the global order: from the Mo-
dern State to Cosmoplolitan Governance. Cambri dge: Pol i ty
Press, 1995.
HOBSBAWN, Eri c en Nations and Nationalism since 1780,
Cambri dge: Cambri dge Uni versi ty Press.
http://www.afsc.org/pwork/1099/1007.htm
http://www.commerci al di pl omacy.org/si m_chi na_i p.htm
HUGHES, Barry B. I nternational Futures (Choices in the Crea-
tion of a New World Order), Col orado: Westvi ew Press, 1993.
HUNTI NGTON, Samuel . I f Not Civilizations, What? Forei gn
Affai rs, November/December 1993.
HUNTI NGTON, Samuel . The Clash of Civilization and the Re-
making of World Order, New York: Touchstone, 1997.
HUNTI NGTON, Samuel . The Third Wave. Norman: The Uni -
versi ty of Okl ahoma Press, 1993
HUNTI NGTON, Samuel . Political Order in Changin Societies.
New Haven and London: Yal e uni versi ty Press, 1968.
JONES, R. J. B, Globalisation and I nterdependence in the I n-
ternational Political Economy, London and New York: Pi nter Pu -
bl i shers, 1995.
KENNEDY, Paul . Preparing for the Twenty First Century. New
York: Random House. 1993.
KEOHANE, Robert O. After Hegemony. Cooperation and Dis-
cord in the World Political Economy. New Jersey: Pri ceton Uni -
versi ty Press, 1984.
KESSMAN, C. El MERCOSUR y la multilateralizacin del co-
mercio mundial en I nsti tuto Naci onal de Estad sti cas y Censos
(I NDEC), MERCOSUR, Si nopsi s estad sti ca, 2, 1996.
KOHR , Marti n. Global Economy and the Third World. En
MANDER, Jerry y GOLDSMI T,H Edward (Edi tores), The Case
Against the Global Economy, San Franci sco, Si erra Cl ub Books,
1996. p.48.
KORTEN, Davi d C. Globalizing Civil SocietyReclaiming our
Right to Power. New York: Seven Stori es Press, fi rst edi ti on,
1998.
LAWRENCE, R.Z., Regi onal i sm, Mul ti l ateral i sm, and Deeper
I ntegrati on, Washi ngton D.C. The Brooki ng I nsti tuti ons, 1996.
LI NK, Al bert N. & TASSEY, Gregory. Strategies for Techno-
logy-based Competition. Meeting the New Global Challenge. Le-
xi ngton, Massachusetts/Toronto: Lexi ngton Books.
LI TTLE, Davi d. Belief, Ethnicity and Nationalism. Uni ted Sta-
tes I nsti tute of Peace, el ectroni c versi on.
LI ZANO, Eduardo Centroamrica y el Tratado de Libre Comer-
cio de Amrica del Norte, I ntegraci n Lati noameri cana, Octubre,
1994.
LI ZANO, Eduardo, I ntegracin econmica y cooperacin mone-
taria en el Mercado Comn Centroamericano, I ntegracin Lati -
noamericana, Juni o, 1994.
LI ZANO, R. Perspectivas de la integracin econmica re-
gional en: Recupercin y Desarrollo de Centroamrica. Durkham:
Duke Uni versi ty. 1990.
MALLOY, James M. y SELI GSON, Mi tchel l A. (Edi tores). Aut-
horitarians and Democrats (Regime Transition in Latin America).
Pi ttsburgh: Uni versi ty of Pi ttsburgh Press, 1987.
MANDER, Jerry & GOLDSMI TH, Edward (Eds.) The Case
Against the Global Economy and for a turn toward the local.
San Franci sco: Si erra Cl ub Books
Mc KI BBI N, Warwi ck J y SACHS, Jeffrey D. Global Linkages
(macroeconomic interdependence and Cooperation in the World
Economy), Washi ngton D.C.: The Brooki ngs i nsti tuti on, 1991.
Mari tai n, Jacques. Los Derechos del Hombre y la Ley Natural,
Buenos Ai res, Ed. Levi atn, 1982 (rei mpr.)
MI NGI ONE, Enzo. I taly: the resurgence of regionalism, I nter-
nati onal Affai rs 69,2, 1993.
Mi ni steri o de Comerci o Exteri or. Costa Rica y la organizacin
mundial del comercio: visita al pas del Director OMC Mike Moo-
re. Costa Ri ca, 2001.
MOYNI HAN, Dani el P., Pandemonium, Ethnicity in I nternatio-
nal Politics (Oxford: Oxford Uni versi ty Press, 1993).
ONU, documento A/CONF.157/7/Add.1, del 17.06.1993.
ONU, documento A/CONF.157/7, del 14.06.1993.
ONU, documento A/CONF.166/9, del 19.04.1995.
ONU, documento A/CONF.166/PC/L.13, del 03.06.1994.
ONU/CEPAL, La Cumbre Social - Una Visin desde Amrica
Latina y el Caribe, Santi ago, CEPAL, 1994
ORDEZ, Jai me, Derechos Fundamentales y Constitucin.
En: Contribuciones Buenos Ai res, (Argenti na. Ao X No 3
(39) jul i o - seti embre, 1993.
ORDOEZ, Jai me y GAMBOA, Nuri a, Diez aos despus de
Esquipulas, ASDI , CSUCA, y Fundaci n Hombres de Ma z, San
Jos, 1997.
Organi zaci n Mundi al de Comerci o. Las disposiciones del siste-
ma multilateral de comercio con respecto a la transparencia de
las medidas comerciales utilizadas con fines ambientales y las
mediadas y prescripciones ambientales que tienen efectos comer-
ciales significativos. 2001.
Organi zaci n Mundi al del Comerci o. El sistema multilateral de
comercio: 50 aos de realizaciones. Franci a, 1998.
OSTRY, Syl vi a. Enseanzas del pasado para el porvenir: el sis-
tema multilateral de comercio 50 aos despus. Gi nebra, 1998.
PAZ, Octavi o. El ogro filantrpico, Mxi co, Joaqu n Morti z,
1979.
PEA, Fl i x. Competitividad, democracia e integracin en las
Amricas. Trabajo presentado en el Semi nari o sobre I ntegraci n
Hemi sfri ca, R o de Janei ro, Brasi l . Documento mi meografi ado.
PEA, Fl i x. Seminario I nternacional sobre I ntegracin Econ-
mica y Competitividad en Centroamrica. Documento base. San
Sal vador, PNUD- SI ECA, Agosto 1993.
POPA, Oana. Nationalism: Can Security Survive in a New Eu-
rope? Cl uj Uni versi ty Press, Center of Eastern European Studi es.
1998.
PRZEWORSKI , Adam et al . Sustainable Democracy, Cambri d-
ge Uni versi ty Press, 1995.
RAPHAEL, D.D. Problems of Political Philosophy. London:
The Macmi l l an Press, 1970.
REI CH, Robert B. The Work of Nations. New York: Vi ntage
Books, Ramdom House. I nc., 1992.
ROBSON, P. The new regionalism and developing countries,
J ournal of Common Market Studies 31 (3), 1993.
ROS, J. Free trade area or common capital markets? Notes on
Mexico-US economic integration and current NAFTA negotia-
tions i n J ournal of I nter-American Studies and World Affairs 34,
(2), 1992. ORTI Z, E. NAFTA and foreign investment in Mxico
i n A. M. Rugman (ed.) Foreign I nvestment and NAFTA, Col um-
bi a: Uni versi ty of South Carol i na Press.
ROSECRANCE, Ri chard. The Rise of the Virtual State: Wealt
and Power in the Coming Century. New York: Basi c Books, 1999
ROSENAU, James N. y DURFEE, Mary. Thinking Theory Tho-
roughly (Coherent Approaches to an I ncoherent World), Boul der,
Westvi ew Press, 1995.
SABOR O S. and MI CHALOUPULOS, C., Central Amrica at a
Crossroads, Pol i cy Research Worki ng Paper No. 922, Washi ngton
D.C., Worl d Bank, 1992.
SABOR O, Si l vi a. US-Central Ameri ca Free Trade, The Premi -
se and the Promise: Free Trade in America. Seri e US-Thi rd Worl d
Pol i cy Perspecti ves No. 18, New Brunswi ck, Nueva Jersey, Esta -
dos Uni dos: Transacti on Publ i shers. 1992.
SCHLESI NGER, Phi l i p. Media, State and Nation: Political
Violence and Collective I dentities. London: Sage Publ i cati ons,
1991.
SI EBERT, Horst. Qu significa la mundializacin para el sis-
tema de comercio? Gi nebra, 1998.
SI MAI , M. The Future of Global Governance: Managing Risks
and Change in the I nternational System, Washi ngton, D.C. Uni -
tes States I nsti tute of Peace Press.
SKALI R, Lesl i e. Sociology of the Global System. Bal ti more:
The Johns Hopki ns Uni versi ty Press.
SMI TH, Anthony D. Nationalism, Theories of Nationalism,
New York: Harper Row, 1983.
SMI TH, Anthony D. Towards a Global Culture, en FEATHER
STONE (Mi ke) (Edi tor), Global Culture (Nationalism, Globali -
zation and Modernity), Londres: SAGE Publ i cati ons, 1990.
SOROS, George. La crisis del capitalismo global. Madri d: Pl aza
Jans, 1999.
SOROS, George. On Globalization. New York: Publ i c Affai rs,
2002.
STREECK, W. Public power beyond the nation- state: the case
of the European Community, i n R.Boyer, and D.Drache (eds) Sta-
tes Against Markets: The Limits of Globalization, London and
New York: Routl edge, 1996.
TEUBAL, Mi guel . Regional I ntegration in Latin America. Re-
gionalization and Globalization in the Modern World Economy.
New York: Routl edge. 1998.
The South Centre. Facing the Challenge (Responses to the Re-
port of the South Commission), Londres y New Jersey: Zed Books
en asoci aci n con South Centre, 1993.
THUROW, Lester C. The Future of capitalism. New York, Wi -
l l i am Morrow and Company, I nc. 1996.
TREANOR, Paul . Structures of Nationalism. Soci ol ogi cal Re-
search Onl i ne. Vol .2.no.1.1999.Edi ci ndi gi tal : http:www.socreson-
l i ne.org.uk/socresonl i ne/2/1/8.html
UNCTAD, I nforme sobre el comercio y el desarrollo. Nueva
York, 1995 -1996.
Uni ted Nati ons Devel opment Program (UNDP). Human Deve-
lopment Report, 1997. New York: Oxford Uni versi ty Press.
Uni ted Nati ons, Habitat Agenda and I stanbul Declaration (I I
U.N. Conference on Human Settl ements, 03-14 June 1996), N.Y.,
U.N., 1997
VERNER, Dorte, The Euro and Latin America, Country Econo-
mi st i n the Poverty Reducti on and Economi c Management Uni t
of the Worl d Banks Lati n Ameri ca and Cari bbean Regi onal Offi-
ce, Draft Document, The Worl d Bank, 1999.
WEBER, Max. Economa y Sociedad. Mxi co: Fondo de Cul tu -
ra Econmi ca, 1979.
YOUNG, S. East Asia as a Regional Force for Globalism i n
Regional I ntegration and the Global Trading System, Anderson
and Bl ackhurst (eds) St. Marti n Press.
También podría gustarte
- Vocacion MinisterialDocumento2 páginasVocacion MinisterialJosé Idrovo100% (9)
- Cartilla Practica Sobre El Aiu en ColombiaDocumento4 páginasCartilla Practica Sobre El Aiu en Colombiaservicios hl100% (1)
- Demanda Vicios RedhibitoriosDocumento3 páginasDemanda Vicios RedhibitoriosCesitar Baena50% (2)
- Anexo 1 - LecturaDocumento6 páginasAnexo 1 - LecturaYuri Raul Molleapaza Flores83% (6)
- Descripcion de Uno MismoDocumento1 páginaDescripcion de Uno MismoIgnacio Solis Paniagua CJ100% (1)
- SESION 002-Derecho y EstadoDocumento51 páginasSESION 002-Derecho y EstadoL-RafaelAún no hay calificaciones
- Leopoldo Alas, Del NaturalismoDocumento1 páginaLeopoldo Alas, Del NaturalismoCarme Ar LoAún no hay calificaciones
- DipDocumento9 páginasDipJulio BritoAún no hay calificaciones
- Quién Fue FroyDocumento2 páginasQuién Fue FroySamuel YolAún no hay calificaciones
- Tarea 2: Resumen Del Texto Conocimiento Común y Conocimiento CientíficoDocumento2 páginasTarea 2: Resumen Del Texto Conocimiento Común y Conocimiento CientíficoPame Mamarandi100% (2)
- Por Qué Creo en Dios RESUMEN GeschéDocumento4 páginasPor Qué Creo en Dios RESUMEN GeschéJzmancillaAún no hay calificaciones
- Etica de La LiberacionDocumento3 páginasEtica de La LiberacionJuan Arturo GarcíaAún no hay calificaciones
- Dialogo Socratico y Sentido Por Efren Martinez OrtizDocumento54 páginasDialogo Socratico y Sentido Por Efren Martinez OrtizBruno DiazAún no hay calificaciones
- Arcángel AnaelDocumento2 páginasArcángel AnaelLeo Saquilan Aciar67% (3)
- Roberto Moreno El Problema de Los Contratos RealesDocumento27 páginasRoberto Moreno El Problema de Los Contratos Realespenka2009Aún no hay calificaciones
- Contrato Alua'003'22 Inst Hys Lizardo PiscinaDocumento6 páginasContrato Alua'003'22 Inst Hys Lizardo PiscinaElias CausadoAún no hay calificaciones
- El Corazon de Un Verdadero AdoradorDocumento7 páginasEl Corazon de Un Verdadero AdoradorAnalia LeivaAún no hay calificaciones
- Acabandome Por ElDocumento60 páginasAcabandome Por Elcarobojan97Aún no hay calificaciones
- Imputacion Objetiva y Dogmatica Penal - Santiago Mir Puig y OtrosDocumento247 páginasImputacion Objetiva y Dogmatica Penal - Santiago Mir Puig y OtrosRolando Ranzoni100% (5)
- Carta N°01 Aprobacion Tecnica DemunaDocumento7 páginasCarta N°01 Aprobacion Tecnica Demunagonzalo carrionAún no hay calificaciones
- El Complejo de Inferioridad PDFDocumento1 páginaEl Complejo de Inferioridad PDFYotor Hgh C100% (1)
- Fase 4 Diligenciar Matrices Grupo 24Documento15 páginasFase 4 Diligenciar Matrices Grupo 24Maison Acosta100% (2)
- Actividad 8 de Fundamentos de DerechoDocumento7 páginasActividad 8 de Fundamentos de DerechoMaria Paula ReyesAún no hay calificaciones
- Proyecto de VidaDocumento21 páginasProyecto de VidaJosé Rodrigo100% (1)
- Actividad Evaluativa 2Documento4 páginasActividad Evaluativa 2Lynda Natalia PeraltaAún no hay calificaciones
- La Escritura Comienza Donde El Psicoanalisis Termina - André, SergeDocumento36 páginasLa Escritura Comienza Donde El Psicoanalisis Termina - André, SergenancyAún no hay calificaciones
- Mi Proyecto de VidaDocumento11 páginasMi Proyecto de VidaMiryan EsmeraldaAún no hay calificaciones
- Segundo Parcial ObligacionesDocumento95 páginasSegundo Parcial ObligacionesMirna Bustos SequeiraAún no hay calificaciones
- Riesgo de ImagenDocumento13 páginasRiesgo de ImagenIvonne AguilarAún no hay calificaciones
- E.A. 1 Sesion 09 Cuarto DPCCDocumento27 páginasE.A. 1 Sesion 09 Cuarto DPCCGiovana Soto rosarioAún no hay calificaciones