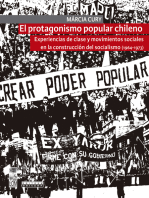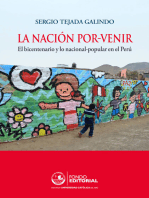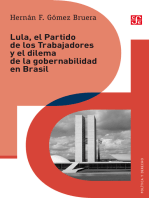Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Osal 28
Osal 28
Cargado por
Florencia BassoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Osal 28
Osal 28
Cargado por
Florencia BassoCopyright:
Formatos disponibles
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
OSAL Observatorio Social de Amrica Latina
Ao XI N 28 / publicacin semestral / noviembre de 2010
Editores
Emir Sader, Secretario Ejecutivo de CLACSO
Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo Adjunto de CLACSO
Director
Massimo Modonesi
Secretario de Redaccin
Carlos Yamir Bauer Lobos
Colectivo Editorial
Guillermo Marcelo Almeyra Casares, Rolando lvarez Vallejos, Armando Chaguaceda Noriega, Luciano
Concheiro, Massimo Modonesi, Dunia Mokrani Chvez, Lucio Fernando Oliver Costilla, Joo Marcio
Mendes Pereira, Franklin Ramrez Gallegos, Julin Rebn, Agustn Santella, Carlos Abel Surez
Consejo Consultivo Editor
Gerardo Caetano [Uruguay], Suzy Castor [Hait], Margarita Lpez Maya [Venezuela], Carlos
Walter Porto Gonalves [Brasil], Pierre Salama [Francia], Boaventura de Sousa Santos [Portugal],
Joan Subirats [Espaa], Luis Tapia [Bolivia], Juan Valds [Cuba]
Asistente del OSAL
Juan Chaves
Comits de Seguimiento y Anlisis del Conficto Social y la Coyuntura Latinoamericana
Argentina y Uruguay, coordinado por Mara Celia Cotarelo [Programa de Investigacin del
Movimiento de la Sociedad Argentina, PIMSA]
Bolivia, coordinado por Dunia Mokrani Chvez y Pilar Uriona Crespo [Posgrado en Ciencias
del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrs, CIDES-UMSA]
Brasil, coordinado por Roberto Leher [Laboratorio de Polticas Pblicas de la Universidad
Estatal de Ro de Janeiro, LPP-UERJ]
Colombia, coordinado por Guillermo Correa Montoya [Escuela Nacional Sindical, ENS]
Chile, coordinado por Juan Carlos Gmez Leyton [Departamento de Investigaciones de la
Universidad de Artes y Ciencias Sociales, DI-UARCIS]
Costa Rica, coordinado por Sindy Mora Solano [Instituto de Investigaciones Sociales de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, IIS-FCS-UCR]
Ecuador, coordinado por Mario Unda [Centro de Investigaciones CIUDAD]
Guatemala, coordinado por Simona Yagenova [Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
sede acadmica de Guatemala, FLACSO-Guatemala]
Mxico, coordinado por Lucio Fernando Oliver Costilla y Massimo Modonesi [Facultad de
Ciencias Polticas y Sociales de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico, FCPS-UNAM]
Panam, El Salvador, Nicaragua y Honduras, coordinado por Marco A. Gandsegui, h. [Centro
de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena, CELA]
Paraguay, coordinado por Quintn Riquelme [Centro de Documentacin y Estudios, CDE]
Per, coordinado por Ramn Pajuelo Teves [Instituto de Estudios Peruanos, IEP]
Repblica Dominicana y Puerto Rico, coordinado por Octavio Figueroa [Centro de Estudios
Sociales Padre Juan Montalvo]
Venezuela, coordinado por Marco Antonio Ponce [Programa Venezolano de Educacin-Accin
en Derechos Humanos, PROVEA]
Escriben en este nmero
Rolando lvarez Vallejos, Gustavo Antn, Reginaldo Costa, Alice Coutinho da Trindade, Armando
Chaguaceda Noriega, Patricia Chvez Len, Jorge Cresto, Roberto Leher, Jaqueline Aline Botelho
Lima, Massimo Modonesi, Dunia Mokrani Chvez, Fernando Mungua Galeana, Omar Nuez,
Hernn Ouvia, Kristina Pirker, Franklin Ramrez Gallegos, Julin Rebn, Rodrigo Salgado, Martn
Sanzana Calvet, Pilar Uriona Crespo
Informes
Dirigirse a <www.clacso.org.ar/clacso/areas-de-trabajo/area-academica/osal> |
<www.clacso.org> | <osal@clacso.edu.ar> | <osal.redaccion@yahoo.com.mx>
Ao XI N 28 - noviembre de 2010
Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Divulgacin Editorial Carlos Abel Surez
rea de Produccin Editorial y Contenidos Web de CLACSO
Responsable Editorial Lucas Sablich
Director de Arte Marcelo Giardino
Responsable de Contenidos Web Juan Acerbi
Webmaster Sebastin Higa
Logstica Silvio Nioi Varg
Diseo de Tapa y Produccin Fluxus Estudio
Impreso en Grfca Laf Monteagudo 74, Villa Lynch, San Martn Pcia. de Buenos Aires.
Tirada 700 ejemplares
Propietario: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO
ISSN: 1515-3282 Impreso en Argentina Noviembre de 2010
Copyright Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Domicilio de la Publicacin
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Conselho Latino-americano de Cincias Sociais
Av. Callao 875 | piso 4 G | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina
Tel [54 11] 4811 6588 | Fax [54 11] 4812 8459 | e-mail clacso@clacso.edu.ar | web www.clacso.org.ar
CLACSO cuenta con el apoyo de la
Agencia de Cooperacin Internacional
de las Illes Balears
CLACSO cuenta con el apoyo de la
Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI)
La Revista Observatorio Social de Amrica Latina OSAL es indizada en Directory of Online Access
Journals <www.doaj.org>, Directorio Latindex <www.latindex.unam.mx>, Unesco Social and
Human Science Online Periodicals <www.unesco.org/shs/shsdc/journals/shsjournals.html>, Red de
Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de Amrica Latina y el Caribe <www.clacso.org.ar/biblioteca/
revistas>, Latin Americanist Research Resources <http://lanic.utexas.edu/larrp/laptoc.html> e
Hispanic American Periodicals Index <http://hapi.ucla.edu>.
Queda hecho el depsito que establece la ley 11.723
Direccin Nacional del Derecho de Autor: Expediente N 641.603
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Observatorio Social de Amrica Latina (OSAL) y sus
respectivos isotipos y logotipos son marcas registradas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Se autoriza la reproduccin de los artculos en cualquier medio a condicin de la mencin de la fuente y
previa comunicacin al director.
La responsabilidad por las opiniones expresadas en los artculos, estudios y otras colaboraciones incumbe
exclusivamente a los autores frmantes, y su publicacin no necesariamente refeja los puntos de vista de la
Secretara Ejecutiva de CLACSO.
Editorial
Massimo Modonesi 11
Experiencias: una dcada de movimientos populares en
Amrica Latina
Fragmentacin, reujo y desconcierto. Movimientos sociales y
cambio poltico en el Ecuador (2000-2010)
Franklin Ramrez Gallegos 17
Os rumos das lutas sociais no perodo 2000-2010
Roberto Leher, Alice Coutinho da Trindade, Jaqueline Aline Botelho
Lima y Reginaldo Costa 49
Una dcada de movimientos sociales en Bolivia
Patricia Chvez Len, Dunia Mokrani Chvez y Pilar Uriona Crespo 71
Una dcada en disputa. Apuntes sobre las luchas sociales en Argentina
Gustavo Antn, Jorge Cresto, Julin Rebn y Rodrigo Salgado 95
Sumario
Debates
Cuatro hiptesis y un corolario en torno al golpe de Estado en Honduras
Kristina Pirker y Omar Nez 119
Desastre natural y accin colectiva de los sectores populares en
Chile: los saqueos en Concepcin tras el 27/F
Martin Sanzana Calvet 145
Atrapado entre la sociedad civil y la sociedad poltica.
El movimiento social haitiano en 2010
Sabine Manigat 159
Entrevista
Horizontes de la movilizacin popular en Mxico y Amrica
Latina. Entrevista con Armando Bartra
Massimo Modonesi 173
Aportes del pensamiento crtico latinoamericano
Traduccin y nacionalizacin del marxismo en Amrica Latina. Un
acercamiento al pensamiento poltico de Ren Zavaleta
Hernn Ouvia 193
La burguesa incompleta / Ni piedra losofal, ni summa feliz
Ren Zavaleta 209
Memoria latinoamericana
La Unidad Popular y las elecciones presidenciales de 1970 en
Chile: la batalla electoral como va revolucionaria
Rolando lvarez Vallejos 219
Reseas
El Estado. Campo de Lucha
Fernando Mungua Galeana 243
La revolucin en el bicentenario. Reexiones sobre la
emancipacin, clases y grupos subalternos
Armando Chaguaceda Noriega 251
Lista de publicaciones recientes y recibidas 259
Editorial
OSAL: diez aos y caminando
MASSIMO MODONESI
El primer nmero de la revista OSAL fue publicado en junio de 2000 bajo la di-
reccin de Jos Seoane y se centraba en dos grandes movilizaciones que abran la
dcada y el siglo: la huelga estudiantil en la UNAM y la revuelta indgena en Ecua-
dor. Entre los autores guraban Pablo Gonzlez Casanova, Ana Esther Cecea, Ra-
quel Sosa, Franklin Ramrez que acaba de integrarse al Colectivo Editorial, Pablo
Dvalos y Pablo Ospina, todos ellos intelectuales destacados cuyas reexiones
marcaron la historia del pensamiento crtico y de CLACSO a lo largo de la dcada.
Hoy la revista llega a su nmero 28 con diez aos de vida.
OSAL nace con la dcada, en coincidencia con el despertar de un ciclo, una
oleada de movilizaciones que encontraron en Amrica Latina persistencia y con-
sistencia. La revista contena, en su primera etapa, las cronologas del conicto
social de los distintos pases latinoamericanos que ahora se publica en la pgina
del OSAL en el portal de CLACSO. El acierto de hacer cronologas en el 2000 fue
refrendado, ao tras ao, por el crecimiento y la politizacin de las luchas en la
mayora de los pases de la regin y ahora, diez aos despus, este seguimiento
cotidiano permite reconstruir el hilo rojo de una serie de procesos que marcaron
la historia contempornea latinoamericana y que sigue operando en el tiempo
presente, en la coyuntura, en las disputas todava abiertas, en los conictos en los
que se est jugando el futuro de las clases subalternas.
El trabajo y los xitos acumulados por los directores que me antecedieron en
los diez aos de vida de la revista Jos Seoane, Maristella Svampa y Guillermo
Almeyra, todos ellos amigos queridos y compaeros imprescindibles imponen un
desafo para que la revista siga creciendo y mejorando en la continuidad.
Entre las novedades sealo algunos cambios humanos: la llegada de Carlos
Bauer como secretario de redaccin en la sede de Mxico quien se suma a la
labor de Juan Chaves en Buenos Aires y la incorporacin de Dunia Mokrani,
12 Editorial
Franklin Ramrez y Rolando lvarez, lo cual ampla a Bolivia, Ecuador y Chile
adems de Argentina, Brasil, Mxico y Cuba la composicin latinoamericana
del Colectivo Editorial. A este espacio tambin se sumar el mexicano Lucio Oliver
en vista de la articulacin con el otro pilar del OSAL, los Comits de Seguimiento
y Anlisis del Conicto Social y la Coyuntura Latinoamericana, de los cuales es
coordinador general.
Un renovado nfasis marcar a este y a los prximos nmeros en los conte-
nidos de la revista. Ella ser estrictamente de y para los movimientos sociales y
polticos latinoamericanos, una revista dedicada a dar a conocer estudios y an-
lisis sobre las experiencias de movilizacin que marcan el acontecer cotidiano
de la regin. En esta direccin, el primer nmero del ao el prximo nmero
29 ser un anuario de la conictualidad socio-poltica en Amrica Latina, cuyos
contenidos fundamentales sern balances y cronologas generales y por pas de las
movilizaciones del 2010. El segundo nmero del ao, como este con el cual em-
pieza mi tarea de director, estar dedicado a problemticas generales y a visibilizar
experiencias de lucha.
En este nmero 28, en la seccin Experiencias el acento est puesto en el ba-
lance de la dcada 2000-2010, una dcada de movilizaciones y luchas que, a di-
ferencia de las dos dcadas anteriores, alcanzaron victorias importantes y abrieron
brechas en las estructuras de dominacin. La dcada, ms all de las particulari-
dades nacionales, marca un triunfo incuestionable: el n de la hegemona neoli-
beral. Aun cuando el neoliberalismo no haya desaparecido, el fortalecimiento y la
politizacin de la resistencia junto a las cclicas crisis econmicas quebraron el
consenso sobre el cual reposaba y abrieron nuevos escenarios de disputa que de
lo social subieron a lo institucional, tanto en la esfera gubernamental como en la
conguracin estatal. En esta ocasin, por medio de la mirada y la pluma crtica
de tres miembros de nuestro colectivo (Dunia, Franklyn y Julin), centraremos la
mirada en Argentina, Ecuador y Bolivia, tres pases en los que durante la dca-
da se transformaron profundamente las relaciones polticas y donde la irrupcin
de fenmenos de rebelin popular quebr el orden institucional y abri nuevos
escenarios, por cierto actuales y objeto de intensas polmicas polticas e intelec-
tuales. En la experiencia brasilea analizada por el comit de seguimiento del
conicto en Brasil del OSAL encabezado por Roberto Leher la transformacin no
pas por una crisis y un quiebre poltico sino, a partir de 2003, por el recambio
institucional y la llegada al gobierno de Lula y el PT, lo cual implic un complejo
cambio de escenario para las luchas y la resistencia social de trabajadores, cam-
pesinos y pueblos indgenas. En la seccin Debates, Kristina Pirker y Omar Nuez
problematizan el golpe de Estado en Honduras, un acontecimiento fundamental
de n de dcada cuyas implicaciones y consecuencias merecen ser analizadas y
debatidas ms all de la denuncia. En otro rubro, Martn Sanzana cuestiona, desde
Chile, la criminalizacin de las reacciones sociales al terremoto, mientras que
Sabine Manigat analiza las tensiones que recorren al movimiento social haitiano
despu de la catstrofe ocurrida all. La entrevista de este nmero es con Armando
Bartra destacado intelectual mexicano cuya obra merecera ser ms conocida en
Amrica Latina quien reexiona sobre algunos tpicos generales que atraviesan
el debate latinoamericano y profundiza en el anlisis de la situacin mexicana,
13 Editorial
caracterizando al autoritarismo gubernamental y los movimientos de resistencia.
En la seccin de Aportes del pensamiento crtico latinoamericano, Hernn Ouvia
recupera las contribuciones de Ren Zavaleta a la teora poltica marxista y publi-
camos dos breves artculos del propio Zavaleta que no aparecen en la reciente an-
tologa compilada por Luis Tapia y publicada por CLACSO. En la seccin Memoria
Latinoamericana, 40 aos despus, Rolando lvarez vuelve sobre la historia de la
victoria de 1970 de la Unidad Popular y Salvador Allende. Finalmente las reseas
invitan a la lectura de publicaciones recientes de CLACSO relacionadas con la
problemtica de los movimientos y la conictualidad social.
Con este nmero cerramos los primeros diez aos de la revista del OSAL, una
publicacin que tiene futuro porque, como deca Antonio Gramsci, no podemos
prever su desenlace pero sabemos que habr conicto.
Buena lectura.
Experiencias
Una dcada de movimientos
populares en Amrica Latina
Fragmentacin, refujo y desconcierto.
Movimientos sociales y cambio poltico
en el Ecuador (2000-2010)
Franklin Ramrez Gallegos
Os rumos das lutas sociais
no perodo 2000-2010
Roberto Leher, Alice Coutinho da Trindade,
Jaqueline Aline Botelho Lima y Reginaldo Costa
Una dcada de movimientos
sociales en Bolivia
Patricia Chvez Len, Dunia Mokrani Chvez
y Pilar Uriona Crespo
Una dcada en disputa. Apuntes sobre
las luchas sociales en Argentina
Gustavo Antn, Jorge Cresto,
Julin Rebn y Rodrigo Salgado
Fragmentacin,
refujo y desconcierto
Movimientos sociales y cambio poltico
en el Ecuador (2000-2010)
FRANKLIN RAMREZ GALLEGOS
Profesor e investigador de FLACSO-Ecuador.
Resumen
Para entender la accin colectiva en
el Ecuador de la primera dcada del
siglo, es necesario atender a dos
actores fundamentales: el movimiento
indgena ecuatoriano y el movimiento
construido en torno al liderazgo de Rafael
Correa. En este artculo se realiza una
retrospectiva histrica sobre la gnesis
e institucionalizacin del primero en
las movilizaciones contra las medidas
neoliberales a inicios de los aos noventa
y se da cuenta de su papel en los
acontecimientos que marcaron la primera
mitad de la presente dcada. Asimismo,
se explica el surgimiento de la fgura de
Rafael Correa y su movimiento Alianza
Pas a travs del desgaste del movimiento
indgena, arrastrado en la crisis defnitiva
de legitimidad del sistema de partidos
surgido en los aos setenta. En esta
nueva coyuntura se analizan el triunfo
de Alianza Pas en las presidenciales de
2006 as como el proceso constituyente
al que dio lugar, sin dejar de lado los
roces de Correa con el movimiento
indgena y la naturaleza y alcances del
posneoliberalismo corresta.
Abstract
To understand collective action in
Ecuador in the frst decade of the
century, it is necessary to regard
two central actors the Ecuadorian
indigenous movement and the movement
built on Rafael Correas leadership.
This article reviews the historical
aspects of the Ecuadorian indigenous
movement, including its inception and
institutionalisation in demonstrations
against neoliberal measures in the early
nineties and notes the role it played
during the defning events of the frst
half of the current decade. Additionally,
it elaborates on the emergence of Rafael
Correas fgure and his Alianza Pas
movement as the indigenous movement
waned during the acute legitimacy crisis
of the party system, which began in the
seventies. In this context, the article
explores the success of Alianza Pas in
the 2006 presidential elections, as well as
the resulting constitutional process that
ensued, without excluding the friction
between Correa and the indigenous
movement and the essence and scope of
Correas post-neoliberalism.
Palabras clave
Movimiento indgena, asamblea constituyente, accin colectiva, posneoliberalismo,
multitud
Fragmentacin, refujo y desconcierto 18 Experiencias
Keywords
Indigenous movement, constitutional assembly, collective action, post-neoliberalism,
multitude
Cmo citar este artculo
Ramrez Gallegos, Franklin 2010 Fragmentacin, refujo y desconcierto. Movimientos
sociales y cambio poltico en el Ecuador (2000-2010) en OSAL (Buenos Aires: CLACSO)
Ao XI, N 28, noviembre.
Introduccin
El sinuoso desenvolvimiento del campo de los movimientos sociales en el Ecua-
dor del siglo XXI est marcado por dos momentos contradictorios. Por un lado,
la incorporacin del movimiento indgena ecuatoriano (MIE) en las arenas de la
poltica instituida y su mismo acceso al poder poltico en 2003 se producen en un
momento en que la contundencia de la crisis de legitimidad del sistema de repre-
sentacin, agudizada en 2005, llega al punto de canibalizar a todos los actores
que haban orbitado en torno suyo, incluso aquellos que, como el MIE, operaron,
desde dentro y desde fuera del sistema, en procura de su transformacin radical.
La prdida de la centralidad poltica que el movimiento indgena conquistara a lo
largo de los aos noventa y el reujo de la movilizacin social apareceran como
correlatos de este momento.
Por otro lado, la estructura de oportunidades abiertas por la misma crisis del
sistema poltico y la ilegitimidad de los partidos permiti la emergencia y conso-
lidacin de un liderazgo de vocacin transformacional Rafael Correa es electo
presidente a nes de 2006 que, aun si ocupa prcticamente el mismo registro
discursivo abierto por el MIE y sus aliados durante los aos noventa, no integra
a gran parte de dichas dinmicas en el centro del emergente bloque de articula-
ciones polticas que hoy en da impulsan un proceso de cambio en el pas. Entre
las coincidencias programticas con dicho bloque y la relativa subsidiaridad en la
conduccin del trnsito post-neoliberal cuestiones visibles en el transcurso de la
Asamblea Nacional Constituyente (2007-2008) las organizaciones sociales han
resentido un profundo desconcierto y desacomodo en sus alineamientos, progra-
mas y formas de accin colectiva.
Entre uno y otro momento se dibuj un breve interregno de una emergente
movilizacin social (2005-2006) que, sin slidas estructuras organizativas, tom la
plaza pblica en nombre de un discurso que combinaba la utopa de refundar la
Repblica sin partidos con la ms sosegada voluntad de recomponer los funda-
mentos ticos de la democracia. Menos ruidoso pero ms heterogneo y urbano
que en dcadas pasadas, este activo segmento de ciudadanos indignados solo crea
encontrar en su seno las reservas morales necesarias para transformar la poltica
instituida. Nunca fue suciente. Las demandas de reforma poltica de la impaciente
multitud anti-partidaria quedaron represadas en medio del bloqueo de los partidos
para abrir cualquier escenario de cambio que no fuese plenamente controlado des-
de los propios centros del sistema poltico. Se ampliaron entonces las opciones para
que, en lo inmediato, ganen eco las agendas de cambio poltico radical.
Franklin Ramrez Gallegos 19 Experiencias
La emergencia de Correa y la convocatoria a una Asamblea Constituyente
(2007) quebraron el dominio de las fuerzas del establishment, profundizaron las
perspectivas para la despartidizacin del orden poltico y abrieron una fase post-
neoliberal de organizacin del Estado y la economa. Al interior de estas coordena-
das, las fuerzas progresistas y populares del pas pujan muchas veces entre s por
jar los contenidos especcos de los rdenes alternos. La derecha y los sectores
neoconservadores, muy disminuidos electoralmente, apenas si han alcanzado a
reconducir dicho campo de debate.
La debilidad de las lites tradicionales se prolonga desde mediados de los no-
venta
1
. Tras el aparente consenso modernizador, el reordenamiento neoliberal
no consigui desactivar, y ms bien estimul, entre las fracciones dominantes,
fuertes disputas por la orientacin de las privatizaciones y el control de segmen-
tos estratgicos del mercado. As, incluso si la derecha controlaba los espacios
de representacin poltica domin la arena legislativa entre 1990 y 2006 no
consegua consistentes niveles de acuerdo poltico, entre los estratos y capas a los
que representaba, para instaurar formas estables y coherentes de gobierno con la
capacidad de irradiar y ser reconocidas por el resto de la sociedad. Dicha atroa
hegemnica (Zavaleta Mercado, 2008) exacerb la turbulencia poltica, ralentiz
el avance del neoliberalismo y extendi las oportunidades para que diversas orga-
nizaciones sociales desaaran reiteradamente el statu quo.
Y es que desde el primer levantamiento indgena de 1990 y, sobre todo, luego
de tres revueltas cuyo desenlace fue un derrocamiento presidencial (1997, 2000,
2005), la batalla entre fuerzas consolidadas los partidos polticos que dominaron
la escena democrtica desde el retorno en 1979 y actores emergentes nuevas
organizaciones y movimientos polticos y sociales se coloc como uno de los
diferendos constitutivos de la democracia ecuatoriana. No se trataba de simples
episodios de ingobernabilidad o de la fragilidad institucional de la arquitectura de-
mocrtica, como una cierta ciencia poltica conservadora lo ha interpretado, sino
de la vigencia de un ciclo de desacato y asedio social a las guras dominantes del
ordenamiento poltico (Ramrez Gallegos, 2005). Dicho diferendo ha estado en la
base de las lneas de cambio poltico a lo largo de la ltima dcada.
Para Pablo Andrade (2005: 61), en efecto, durante este perodo se produce una
democratizacin de la democracia en la medida en que nuevos movimientos y
actores sociales ensayan una expansin de la esfera pblica desde la cual pasan a
disputar a los polticos el monopolio de las funciones de agregacin de intereses
y de representacin mientras habra que agregar incrementan su dinamismo en
las arenas extraparlamentarias. La movilizacin indgena y la creacin en 1995 del
Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo Pas (PK)
2
brazo electo-
ral del MIE supusieron as el desplazamiento de los partidos tradicionales de las
administraciones locales, en zonas de predominio tnico, y abrieron paso a nove-
dosas formas participativas de gestin del poder local.
La tensin entre partidos y nuevos actores sociales coloc, progresivamente,
a las propias reglas del juego democrtico en el centro de la contienda poltica:
en una dcada se realizaron, en efecto, dos Asambleas Constituyentes activamen-
te promovidas por movimientos sociales, fuerzas de izquierdas y el conjunto del
campo popular. La sucesiva reconguracin de la comunidad poltica evidenciaba
Fragmentacin, refujo y desconcierto 20 Experiencias
los problemas de partidos y lites dominantes para retener el control global de las
instituciones polticas. Aun as, una coalicin derechista domin la Convencin
de 1998. Se consagraron, entonces, constitucionalmente el modelo privatista y la
agenda neo-liberal. En medio de una dbil representacin de las izquierdas, los
principales movimientos sociales reivindicaron como sus conquistas la extensin
de los derechos sociales, el reconocimiento de los derechos colectivos y la amplia-
cin de los mecanismos de participacin ciudadana.
De la mano de la popularidad del presidente Correa las izquierdas alcanzaron el
pleno control de la Convencin de 2007-2008. Aun en medio del declive de la movi-
lizacin social, la nueva Carta Magna constitucionaliz la salida del neoliberalismo,
ampli aun ms el espectro de los derechos, consagr la plurinacionalidad del Esta-
do, innov en materia de derechos ambientales, extendi radicalmente los espacios
de participacin popular y, sobre todo, llev ms lejos que nunca las demandas por
la des-partidizacin del orden poltico. Descontando la raticacin del presidencia-
lismo que la izquierda combati diez aos atrs, el predominio de este conjunto
de postulados expresaba que el conicto social y la lucha poltica que antecedieron
a la Convencin consiguieron delinear un horizonte de comprensin comn que
no una ideologa similar para vivir en, hablar de y actuar sobre rdenes sociales
caracterizados por especcos modos de dominacin. Aun en este contexto, las dis-
putas entre el ejecutivo, la Asamblea y los movimientos sociales no fueron menores.
La Constituyente consigui no obstante integrarlas en su seno generando una uida
dinmica de interlocucin y reconocimiento poltico entre las fuerzas progresistas.
Es, precisamente, la lgica del reconocimiento la que habra entrado en crisis en
la transicin post-constituyente (2009). Por un lado, la sobrecarga del poder legisla-
tivo, obligado constitucionalmente a aprobar ms de once leyes fundamentales en
un ao, desincentiva cualquier debate pblico robusto dentro y fuera de las arenas
parlamentarias. Por otro, la slida implantacin del liderazgo presidencial, apun-
talado en un carrusel de xitos electorales, acelera las tendencias gubernativas a
subestimar el lugar de la accin colectiva autnoma en el proceso democrtico. Los
espacios de interpelacin poltica entre las organizaciones sociales y el bloque en el
poder tienden, as, a jugar un rol perifrico en el trnsito institucional ecuatoriano.
Ello ha redundado, ms all de la poltica redistributiva del rgimen, en escenarios
de confrontacin que fragmentan el campo progresista y abren interrogantes sobre
la consistencia del proceso de cambio que lidera Rafael Correa. La emergencia de
nuevos terrenos de movilizacin la conictividad ambiental anuncia, a su vez, el
sentido de alguna de las contradicciones centrales de la ruta post-neoliberal.
El presente texto escarba, en suma, en las trayectorias de la accin colectiva
democrtica a lo largo de la ltima dcada a la luz de los factores del proceso po-
ltico que, en el presente, han determinado un declive de su visibilidad e inuencia
en la disputa por el cambio y una cierta transformacin de sus agendas de lucha.
Tan cerca y tan lejos (2000-2005)
Para inicios del siglo XXI, el movimiento indgena y, en particular, la Confede-
racin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador (CONAIE) se haba colocado
como el eje articulador del conjunto de organizaciones populares y fuerzas de
Franklin Ramrez Gallegos 21 Experiencias
izquierdas en el pas. La tortuosa modernizacin neoliberal, encaminada en me-
dio de un intenso faccionalismo entre los sectores dominantes, haba ampliado la
estructura de oportunidad para la consolidacin del MIE y para la extensin de su
programa poltico ms all de las reivindicaciones tnicas. Su activismo anti-neoli-
beral hizo de la agenda india una compleja amalgama de demandas indentitarias,
ciudadanas y clasistas. Ello facilit cierta unidad de accin con viejas y nuevas
organizaciones sociales y militantes de izquierdas.
Precisamente, luego de diversos intentos, la creacin de la Coordinadora de
Movimientos Sociales (CMS) en 1995 apareci como el acumulado de diversas
formas de lucha que buscaban nuevas vas de coordinacin poltica distantes
de la forma-partido. Adems de la CONAIE, la CMS estaba integrada por la
Confederacin nica de Aliados al Seguro Social Campesino (CONFEUNASSC),
el sindicato pblico aglutinado en la Federacin de Trabajadores Petroleros del
Ecuador (FETRAPEC), movimientos de pobladores urbanos y organizaciones de
mujeres y jvenes. Se trataba del ms ambicioso intento de articulacin de la nue-
va corriente de organizaciones sociales. Su dinmica organizativa, ms descen-
trada y compleja, difera de otras instancias de coordinacin controladas por la
vieja izquierda partidaria: el Frente Popular, que agrupa al profesorado pblico y
a los gremios estudiantiles y universitarios, bajo la tutela del Movimiento Popular
Democrtico (MPD, lnea pro-china); y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT),
que articula a centrales sindicales y ha expresado histricamente a la izquierda
socialista y comunista.
El protagonismo poltico de la CONAIE y de la CMS en la resistencia al ajuste
neoliberal arm la opcin de las organizaciones indgenas para crear su propia
estructura de participacin poltica. Las demandas de plurinacionalidad, autode-
terminacin y territorialidad, tres ejes del Proyecto de la CONAIE (1994), exigan
reformas que deban ser procesadas desde dentro del sistema poltico. El creci-
miento y liderazgo del MIE hacan inviable que pudiera continuar delegndose en
partidos anes la tarea de avanzar en tales reformas: para 1995 se cre el Pachaku-
tik. No era entonces como ha planteado Claus Offe en su modelo sobre la institu-
cionalizacin de los movimientos sociales (1992) el agotamiento de la estrategia
de confrontacin lo que impuls al MIE a transformar su naturaleza organizativa.
Al contrario, la lucha extraparlamentaria haba hecho del movimiento un actor
poltico exitoso que empezaba a generar adhesiones y a representar intereses que
iban ms all de su base original.
La consistencia del MIE y sus aliados se puso a prueba en la Asamblea Constitu-
yente de 1998 convocada luego del derrocamiento presidencial de Abdal Buca-
ram (en febrero de 1997). El cnclave enfrent a dos agendas. Una alianza de de-
recha liderada por el Partido Social Cristiano (PSC) buscaba superar los escollos
que contena la Constitucin de 1978 para dar viabilidad a la privatizacin de las
reas estratgicas, la consolidacin de la agenda ortodoxa y la profundizacin del
presidencialismo. A esta perspectiva se opusieron, con una representacin minori-
taria, el movimiento indgena, la izquierda y prcticamente todas las organizacio-
nes sociales con una propuesta basada en la ampliacin de derechos ciudadanos
y en la defensa de la accin estatal. La Constitucin de 1998 legitim, nalmente,
la agenda neoliberal
3
y ampli el campo de los derechos
4
.
Fragmentacin, refujo y desconcierto 22 Experiencias
Para el MIE, los resultados fueron ambivalentes: si bien la Asamblea no de-
clar la plurinacionalidad del Estado, s reconoci los derechos colectivos de los
pueblos indgenas. Su participacin en la Asamblea reejaba, en cualquier caso,
algo ms que la armacin electoral de PK: el movimiento pareca denitivamente
integrado al sistema poltico. Ello deba, a futuro, incentivar su rol como un actor
poltico interesado en mantener el statu quo y en aprovechar las recientes innova-
ciones institucionales (Andrade, 2005). La normalizacin de la accin colectiva
indgena estara, sin embargo, lejos de llegar.
Coaliciones indgena-militares
El nuevo gobierno demcrata-cristiano (1998-2000) de Jamil Mahuad se sostena
en el mayoritario apoyo legislativo de los dos ms importantes partidos de la dere-
cha ecuatoriana, el PSC y la Democracia Popular (DP), a la que perteneca el pre-
sidente. Tales partidos controlaron la Asamblea Constituyente de 1998 y aspiraban
a concluir el ciclo de reformas neoliberales y a devolver la estabilidad poltica al
pas. Sus expectativas fueron rpidamente frustradas.
El plan econmico de Mahuad, avalado por el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), se centr en enfrentar la fragilidad sistmica del sector nanciero y la
debilidad scal. El Estado se embarc as en una operacin de salvataje a las
instituciones bancarias que, para nes de 1999, le costaba al pas el 24% de su PIB
(Romero, 1999). La creacin de la Agencia de Garanta de Depsitos, cuyo n era
administrar a los bancos quebrados por el uso indebido de los depsitos, sac a la
luz pblica todo un engranaje de gestin bancaria ilegal y la slida implantacin
de acuerdos oligrquico-maosos en la poltica econmica del pas. La desregula-
cin nanciera y la complicidad de las autoridades con las lites bancarias dege-
neraron en la extensin de la crisis a un nmero cada vez mayor de instituciones.
En marzo de 1999, Mahuad decreta un feriado bancario y el congelamiento de los
ahorros ciudadanos. Aun as, el Banco Central continuaba en su poltica de intensa
emisin monetaria para proteger al sistema nanciero. El gobierno asuma que la
paralizacin de la inversin, el cierre de empresas y el crecimiento del desempleo
5
podan ser manejados como males menores. Una vez ms, como a lo largo del
proceso de ajuste, se priorizaba la estabilizacin nanciera por sobre la reacti-
vacin productiva. Era la peor crisis econmica del pas desde su proclamacin
republicana
6
(Ramrez Gallegos, 2000).
El pas entr en una nueva espiral de conicto. La CONAIE liderada por el
dirigente amaznico Antonio Vargas y sus aliados urbanos conseguiran que el
gobierno reestablezca el impuesto a la renta suspendido a inicios del mandato
de Mahuad, imponga un tributo especial a los vehculos de lujo y reconsidere
la suspensin de subsidios. Para el PSC se trataba de una excesiva concesin a la
izquierda: rompi entonces con el gobierno. El faccionalismo intra-elitario pro-
segua. Las organizaciones indgenas invocaban, por su parte, la creacin de un
poder paralelo al del Congreso los Parlamentos de los Pueblos, la sustitucin
del poder ejecutivo por un gobierno revolucionario y la designacin popular de
nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia
7
. Amenazado desde arriba
y desde abajo, la decisin de Mahuad de dolarizar la economa emerga ms
como una suerte de salvavidas poltico que como resultado de algn tipo de reso-
Franklin Ramrez Gallegos 23 Experiencias
lucin tcnica a la crisis: la dolarizacin rearticul, en efecto, al empresariado, la
banca y al conjunto de la derecha.
Mientras los Parlamentos de los Pueblos se instalaban en diversas provincias,
ciertos dirigentes de la CONAIE sin conocimiento pleno de PK y del resto de
organizaciones indgenas mantenan reuniones con mandos medios del ejrcito
para plantear la disolucin de los tres poderes del Estado. En tales concilibulos
incidieron dirigentes urbanos de la CMS muy anes a ideas putschistas sobre el
cambio poltico. Los nexos entre el ejrcito, los movimientos sociales y partidos de
izquierda no eran nuevos. Ciertas convergencias anti-privatizadoras
8
y la presencia
militar en programas de desarrollo rural los haban acercado. Coincidan, adems,
en la defensa de las polticas desarrollistas de los setenta, la condena al sistema de
partidos y el rechazo al empobrecimiento generalizado.
Los indgenas llegaron a la capital de la Repblica, Quito, sede de los tres
poderes del Estado, la noche del jueves 20 de enero y cercaron el Congreso y la
Corte Suprema de Justicia. La dimensin de la movilizacin era mucho ms redu-
cida que en anteriores ocasiones. Aun as, en la maana del 21 de enero de 2000
cientos de indgenas ingresaron al Parlamento de la mano del ejrcito. El derroca-
miento presidencial se consum en horas de la noche. El coronel Lucio Gutirrez,
el presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, y el magistrado guayaquileo Carlos
Solrzano, fueron los triunviros de la Junta de Salvacin Cvico Militar que de-
rroc a Mahuad. La rebelin termin en la madrugada del 22 de enero cuando el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desconoci a la Junta y devolvi el
poder al vicepresidente Gustavo Noboa en una secuencia de hechos cuyo trasfon-
do conspirativo an no ha sido aclarado.
Para la izquierda tradicional, las fracciones putchistas de la CMS y ciertos
dirigentes indgenas la insubordinacin era la nica forma de alcanzar el control
estatal y el episodio de enero no era, en absoluto, un error estratgico. Otros secto-
res consideraban, al contrario, que haber ido ms all de las instituciones pona
en riesgo el prestigio del movimiento como fuerza democratizadora y restringa su
campo de articulaciones. La accin conspirativa y poco consensuada de Vargas
y sus aliados explicaba, de hecho, la dbil movilizacin social (Barrera, 2004).
Unos y otros, de todos modos, no hablaron nunca de golpe de Estado y s de
rebelin popular. Los insubordinados haban conseguido as reintroducir en el
lenguaje poltico nacional la gura de la revolucin como transformacin radical
del orden poltico (Andrade, 2005: 97). Mientras que al interior del movimiento
se incrementaban las fricciones, las encuestas revelaban que el 70% de la pobla-
cin estaba de acuerdo con el derrocamiento. En las elecciones locales de mayo
del 2000 el apoyo electoral a PK creci. La viabilidad de la estrategia dual del MIE
pareca conrmarse (Ramrez Gallegos, 2008).
Del levantamiento indgena a la experiencia gubernativa
Gustavo Noboa ratic la dolarizacin. La movida insurreccional apenas des-
acomod por unas horas los nexos entre el poder poltico y el poder econmico.
En el contexto de la continuidad de la agenda ortodoxa, el nuevo gobierno ele-
v, en diciembre de 2000, los precios de los transportes pblicos, de los com-
bustibles y del gas de uso domstico. No fue una decisin oportuna: la defensa
Fragmentacin, refujo y desconcierto 24 Experiencias
del precio del gas era, a esas alturas, todo un smbolo de la resistencia indgena
a las polticas de ajuste.
La preparacin del nuevo levantamiento permiti bajar las tensiones internas.
Para las acciones de enero-febrero de 2001 la CONAIE alcanz un acuerdo con
todos los frentes y organizaciones indgenas y campesinas, mientras se distancia-
ba de los sectores urbanos concentrados en la CMS. Paradjicamente, el eje de
la plataforma de lucha era marcadamente clasista y buscaba el respaldo, bajo el
lema nada solo para los indios, de los sectores de medianos y bajos recursos
econmicos, independientemente de su adscripcin tnica
9
. La movilizacin ha-
ba sido preparada a diferencia de aquella de enero de 2000 junto con las co-
munidades, organizaciones locales y autoridades indgenas electas. Ello explicaba
su capacidad para reactivar la red organizativa del MIE en todo el territorio (Chiri-
boga, 2001). La fuerte represin gubernamental increment el malestar indgena
y gener una importante adhesin ciudadana con los movilizados. El peso de la
opinin pblica y el mismo incremento de la violencia forzaron al gobierno y al
MIE a acordar una agenda que reduca el aumento del precio del gas y reabra la
discusin sobre otras medidas econmicas impopulares (Barrera, 2001).
De cara a las elecciones generales de 2002 el MIE haba recuperado parte de su
capital poltico. Las fricciones internas, sin embargo, no parecan cesar. En el seno
de la CONAIE, las tendencias ms indigenistas y pragmticas ganaron en prota-
gonismo. La plena implicacin de dirigentes e intelectuales indgenas en la gestin
de cuantiosos proyectos de desarrollo nanciados por el Banco Mundial, a cuenta
de la deuda externa del Estado, facilit la consolidacin de dichas tendencias
10
. El II
Congreso de PK (en septiembre de 2001), mientras tanto, expuls a altos represen-
tantes de la CMS. La incidencia de la Coordinadora dentro del movimiento poltico
disminuira, en adelante, de modo considerable. Dirigentes histricos de las orga-
nizaciones indgenas y mestizos de izquierdas ligados a los procesos de lucha por
la legalizacin de asentamientos urbanos y la vivienda popular quedaron al frente
de PK. Sus diferencias con la nueva dirigencia de la CONAIE elevaran, en el futuro
inmediato, el nivel de turbulencia a la hora de las decisiones electorales.
La postulacin unilateral del ex presidente de la CONAIE, Antonio Vargas,
como candidato presidencial bajo el apoyo de las organizaciones amaznicas
y de la Federacin de Indios Evanglicos (FEINE) evidenciaba la fragilidad arti-
culatoria de la CONAIE y la dejaba en una difcil situacin para las deniciones
electorales. El planteamiento de Vargas y la creacin de Amauta Jatari brazo elec-
toral de los evanglicos parecan materializar la vieja aspiracin amaznica de
crear un partido exclusivamente indio. Una parte importante de los indgenas se
distanciaba as de las corrientes ms clasistas del movimiento.
Para evitar una mayor fragmentacin, la CONAIE se abstuvo de postular un
candidato indgena en las presidenciales de 2002. Dicha decisin lleg luego de
que PK haba resuelto sostener la candidatura de Auki Tituaa (alcalde indgena
que gan prestigio al promover la democracia participativa local). PK busc en-
tonces la formacin de un polo electoral con fuerzas anes. Con un marco de
alternativas limitadas, luego de frustradas conversaciones con socialdemcratas y
socialistas, el movimiento lleg a un acuerdo con Lucio Gutirrez (Partido Socie-
dad Patritica, PSP), el coronel que lider el derrocamiento de Mahuad. La coali-
Franklin Ramrez Gallegos 25 Experiencias
cin indgena-militar inclua al MPD y adquira as un perl izquierdista. Gutirrez
haba sido invitado al Foro Social Mundial de Porto Alegre y era comparado con
el liderazgo de Hugo Chvez en Venezuela. Fidel Castro asisti a su posesin pre-
sidencial. Para PK se trataba, sin embargo, de una victoria inesperada: el comit
ejecutivo de aquel entonces ha reconocido que con la alianza se buscaba, sobre
todo, fortalecer la presencia del movimiento a nivel legislativo (Barrera, 2004). La
emergencia de un outsider, de rasgos cholo-mestizos, que se pronunciaba contra la
clase poltica, los catapult, no obstante, al ejercicio del poder. No se haba ledo
adecuadamente el desgaste de los partidos dominantes y la imposibilidad de las
lites de conciliar un programa poltico creble y de proyeccin nacional.
Tales sectores vean con asombro y rechazo cmo indios, militares nacionalis-
tas y militantes de izquierda llegaban al poder. En el resto del campo progresista
aun cuando se vea con reservas la alianza con ex militares se avizoraba, al
menos, un cierto recambio en el modelo econmico. Las expectativas se derrum-
baron rpidamente. Gutirrez form un gabinete que dejaba en un rol secundario
a PK: opt ms bien por personajes cercanos a su crculo militar y a sectores
bancarios y productivos en los ministerios claves. Solo Nina Pacari y Luis Macas
dirigentes histricos del MIE fueron designados, respectivamente, como Canci-
ller y Ministro de Agricultura. Por otro lado, las decisiones econmicas, acordadas
con el FMI, continuaron con la poltica scal ortodoxa. Gutirrez opt, adems,
por alinear al pas con los Estados Unidos en su poltica antinarcticos derivada
del Plan Colombia. En cuanto al estilo de su gestin, el nuevo gobierno asumi
rpidamente rasgos patrimonialistas, autoritarios y clientelares. Las denuncias de
corrupcin y nepotismo crecan rpidamente.
Las crticas a las decisiones presidenciales de parte de los funcionarios guber-
namentales de PK aumentaban cada da. Tal tensin careca de instancias polticas
de procesamiento. Los lmites del presidencialismo para soportar gobiernos de
coalicin se hacan ms latentes a medida que Gutirrez se encerraba en su crculo
ntimo. Por lo dems, mientras ciertas organizaciones amaznicas y evanglicas, e
incluso algunas liales de la CONAIE, se alineaban con el rgimen, otros sectores
ms doctrinarios e izquierdistas pedan una ruptura inmediata de la coalicin. Di-
chas divergencias obligaron a un largo proceso de deliberacin interna que el pre-
sidente utiliz para reforzar su poltica de penetracin en las comunidades indge-
nas. Varios dirigentes Antonio Vargas entre los ms destacados ocuparon puestos
clave en rganos estatales. Se cre, adems, una federacin india encargada de
organizar las visitas de Gutirrez y sus ministros a las distintas comunidades. Las
organizaciones indgenas apenas si pusieron lmites a la hora de entrar en nexos
clientelares con el rgimen. La capacidad de movilizacin del movimiento haba
sido neutralizada. La estrategia dual entraba en crisis. Los vnculos entre el PSP y
dirigentes indgenas an pueden advertirse hasta el da de hoy.
Mientras, la decisin del MPD de romper con el gobierno dejaba a la alianza al
lo del abismo. El episodio nal lleg cuando el Parlamento rechaz, con los votos
de PK, un proyecto de ley acordado con el FMI
11
. El presidente destituy entonces
a los funcionarios de PK. Inmediatamente la CONAIE desconoci a Gutirrez y
Pachakutik puso n a su presencia gubernamental. La alianza haba durado apenas
siete meses. Aunque la decisin presidencial de forzar el rompimiento de la coali-
Fragmentacin, refujo y desconcierto 26 Experiencias
cin permiti una salida relativamente cohesionada del movimiento, las relaciones
internas quedaron en extremo fracturadas: se ahondaron las tensiones entre la CO-
NAIE y PK, entre indgenas y mestizos y entre organizaciones serranas y amazni-
cas. La lectura ocial responsabilizaba a los miembros blanco-mestizos de PK de
la ruptura con el gobierno y colocaba a los indgenas como sus vctimas. Aunque
el discurso presidencial abrigaba una ptica racista y prosegua en sus intenciones
de fragmentar al movimiento, evidenciaba los problemas internos que aquel haba
enfrentado a lo largo, y aun antes, de la coalicin (Ramrez Gallegos, 2003).
Crisis poltica y descomposicin organizativa
Desde su creacin, en PK han convivido presiones institucionalizantes y pul-
siones movimientistas que no han resuelto su ambigedad constitutiva. Es un
movimiento de izquierda plurinacional de nuevo tipo o un simple brazo poltico
del movimiento social? En los das de gobierno, esta indiferenciacin institucional
restringi el margen de maniobra de PK en su trabajo de articulacin poltica y de
accin parlamentaria toda vez que deba pasar siempre por los ltros del movi-
miento social, facilit la penetracin gubernamental de unas bases sociales que
no se encontraban, para ese entonces, fcilmente disponibles para la movilizacin
social y, en suma, aceler el desgaste del conjunto del movimiento en medio de
una crisis poltica que pulveriz la legitimidad de todos los actores polticos.
El frustrado paso por el gobierno modic, en efecto, la percepcin ciudadana
sobre el MIE. Los indgenas pasaron a ser vistos como responsables del ascenso de
un gobierno que no solo reiter las tradicionales formas de accin poltica sino que
frustr las expectativas de desmontar al neoliberalismo. La alianza con Gutirrez
luca, para buena parte de la izquierda, como una decisin aventurada que haba so-
brestimado las capacidades polticas y organizativas del movimiento. Hacia el inte-
rior del MIE, mientras tanto, ganaba terreno el discurso etno-radical: los problemas
del movimiento se originaban en el abandono de su agenda tnica y del proyecto
de construccin del estado plurinacional. El protagonismo del brazo electoral, se in-
sista, haba desviado los objetivos del movimiento social (Dvalos, 2004). Las tesis
movimientistas e indigenistas salan a la luz desde las mismas estructuras de de-
cisin poltica del movimiento y reforzaban el conicto entre indgenas y mestizos.
El argumento sobre la autenticidad tnica empez a jugar ms que nunca como una
espada de Damocles sobre las opciones ms pluralistas del movimiento. El cierre
tnico tom forma en la conguracin de los nuevos cuerpos representativos de la
CONAIE y de PK. La principal organizacin indgena design nuevamente a Luis
Macas como su coordinador. Su programa enfatizaba en la necesidad de retomar el
proyecto de las autonomas territoriales y de volver al trabajo en las comunidades.
La CONAIE armaba, adems, su inters de recuperar el control de PK. El Comit
Ejecutivo que haba coordinado al movimiento durante su paso por el gobierno,
comandado por mestizos de izquierda, fue relegado a un segundo plano.
Mientras tanto, y ya desde la oposicin, el bloque legislativo de PK estable-
ci un acuerdo con los dos ms grandes partidos del pas, el PSC y la Izquierda
Democrtica (ID, socialdemcratas), en un intento por enjuiciar al presidente por
uso indebido de fondos pblicos. Su acercamiento a tales partidos, considerados
los dueos del poder, profundizaba el desprestigio de PK. La contraofensiva de
Franklin Ramrez Gallegos 27 Experiencias
Gutirrez supuso captar la mayora legislativa en parte a travs de la compra de
diputados para tomar el control de la Corte Suprema de Justicia. Una verdadera
guerra sucia partidaria se desarroll desde entonces en el poder legislativo en
procura de estabilizar o recomponer la correlacin de fuerzas que haba permitido
el descalabro de la Justicia y la bsqueda de control de otras instituciones pblicas.
Amenazas, sobornos, difamacin y golpes bajos resquebrajan las mnimas garan-
tas para el ejercicio de la soberana popular. Nunca antes el modus operandi del
conjunto de la clase poltica haba quedado tan expuesto a la luz pblica. En ese
escenario, una nueva movilizacin social volva a irrumpir en la escena poltica
para contestar no solo la intervencin presidencial en la justicia sino la legitimidad
del conjunto de los poderes constituidos.
Durante los diez das de protesta social que antecedieron al derrocamiento de
Gutirrez, en abril de 2005, el MIE no estuvo en la calle. Bajo la consigna que
se vayan todos escuchada tambin en las movilizaciones argentinas de 2001
miles de ciudadanos bailaron, cantaron, hicieron sonar sus cacerolas y formaron
asambleas como inditos repertorios contenciosos. A diferencia tanto de la desti-
tucin de Bucaram en 1997, cuando las movilizaciones fueron encabezadas por
los partidos y movimientos sociales sobre todo la CONAIE, como del derroca-
miento de Mahuad, cuando los indgenas se enlazaron con mandos medios del
ejrcito, las jornadas de abril de 2005 fueron resultado del desborde ciudadano
a la tutela partidista y al comando de cualquier estructura organizativa. El tercer
derrocamiento presidencial fue, as, fruto de un conjunto de demostraciones sin
ninguna direccin poltica pre-estructurada. Jvenes y amplios segmentos de las
clases medias urbanas componan el ncleo central de la revuelta. Era la primera
vez, desde el levantamiento indgena de 1990, que la movilizacin social no
giraba en torno a, o no estaba liderada por, el MIE. Su lugar fue ocupado por una
pluralidad de inexpertos marchantes y de netas iniciativas colectivas: un radi-
cal anti-partidismo acercaba a oleadas de heterogneos manifestantes que, sin
densas redes organizativas previas, lograron altos niveles de coordinacin mien-
tras se movilizaban
12
.
La malograda experiencia de PK en el ejercicio del poder y la nula participa-
cin del MIE en las acciones que propiciaron la cada de Gutirrez sealaban el
n de un ciclo de alto protagonismo poltico e intensa movilizacin indgena. El
descentramiento de la hegemona indgena en el campo progresista ecuatoria-
no pareca haber llegado. Sin su impulso, el conjunto de la conictividad social
entraba en declive (ver Grco 1). No estaban en juego la descomposicin del
movimiento la CONAIE promovi una contundente movilizacin contra la rma
del Tratado de Libre Comercio (TLC) en marzo de 2006 o la prdida de vigencia
de su agenda poltica, sino simplemente que sus prcticas polticas y su discurso
no alcanzaban ya a interpelar a una multiplicidad de nuevos actores disidentes u
opositores al orden vigente. En medio de su prdida de prestigio social, tampoco
pareca ya ser de su inters procurar la articulacin con tales nuevos desafos ciu-
dadanos al sistema poltico.
En diciembre del 2005 se proclam la denitiva salida de PK de un importante
grupo de dirigentes urbanos y organizaciones sociales que se contaban entre sus
fundadores. Tales sectores defendan la tesis sobre la diferenciacin institucional
Fragmentacin, refujo y desconcierto 28 Experiencias
entre el movimiento social y la dinmica poltico-electoral, y sobre todo la nece-
sidad de una amplia poltica de alianzas. Sin su contingente, PK perda una base
organizativa urbana de larga experiencia militante. Se reducan as las opciones de
sostener los nexos entre lo clasista y lo tnico al interior del movimiento. Quedaba
muy poco ya del impulso articulador que inspir la emergencia de la Coordinado-
ra de Movimientos Sociales.
Las tendencias hacia la fragmentacin y el repliegue tnico de las organiza-
ciones indgenas, hacia un progresivo distanciamiento entre estas y las menos
consistentes dinmicas asociativas de los sectores urbanos y hacia la prdida de
credibilidad e inuencia del conjunto de las organizaciones sociales que haban
recongurado el espacio pblico democrtico y desaado el poder de las lites
desde los aos noventa se colocaban, en suma, como el complejo balance de su
plena inmersin en las arenas de una poltica instituida en plena descomposicin
y crisis de legitimidad.
El breve interregno de la multitud (2005-2006)
La protesta social de abril del 2005 no ces con la cada de Gutirrez. Los alrede-
dores de la Casa de Gobierno tampoco concentraron todas las demostraciones. El
tiempo y el espacio de la revuelta plasmaron notables diferencias con respecto a
los dos anteriores derrocamientos: haba ya, y muy probablemente gracias a estos
ltimos, una comprensin ms sosticada sobre la mecnica del poder. Las sedes
del Parlamento Nacional, de la representacin diplomtica de los pases (Brasil,
Estados Unidos) y organizaciones (OEA) concernidas en el desenlace de la crisis,
las viviendas particulares de diversos polticos, entre otros lugares, vieron repe-
tirse las protestas iniciadas con anterioridad. Las asambleas, que coordinaron en
diversos puntos las acciones de protesta, prosiguieron tambin con sus dinmicas
deliberativas luego de la cada del rgimen. Otras se constituyeron en las semanas
sucesivas. Hombres y mujeres, que se inauguraron a la vida pblica en esos das,
continuaron movilizados. As, aun cuando se trataba de iniciativas moleculares,
localizadas sobre todo en la ciudad de Quito y, dentro de ella, en ciertos estratos
y espacios sociales, no se produjo como en anteriores derrocamientos un inme-
diato repliegue de la ciudadana movilizada a la normalidad de lo privado.
Algunos han interpretado tal dinmica como expresin de la actividad de un
movimiento social: el movimiento de abril o el movimiento forajido
13
. Tales
tesis sobrestiman la convergencia en la calle de ciudadanos y organizaciones con
heterogneas procedencias y liaciones polticas e ideolgicas, y tienden a dotar-
los de un horizonte poltico comn. Desde un inicio de las acciones contenciosas,
por el contrario, las razones, intereses y proyecciones de los manifestantes fueron
...PK perda una base organizativa urbana de larga
experiencia militante. Se reducan as las opciones
de sostener los nexos entre lo clasista y lo tnico
al interior del movimiento
Franklin Ramrez Gallegos 29 Experiencias
por vas dismiles y divergentes
14
. La identidad colectiva que, en el curso de la pro-
testa, supo otorgar el mismo ex presidente a la multitud indignada cuando la bau-
tiz como forajida fue disolvindose y contestndose mientras emerga a la luz,
precisamente, la diversidad y las mismas contradicciones de individuos, organi-
zaciones, intereses y discursos que haban nutrido a la revuelta. Ms que de una
identidad, entonces, cabra hablar de un provisorio mecanismo de identicacin
colectiva til para los nes tcticos de los manifestantes en los das de la clera,
para utilizar una expresin cara a Prez Ledesma (1994). Nada ms que eso.
Por lo dems, pasados algunos meses de la destitucin presidencial, el espacio
poltico qued aun ms marcado por la fragmentaria presencia de una serie de
dinmicas asociativas y de iniciativas individuales que muy difcilmente encontra-
ron formas de coordinacin poltica convergentes. Los ya para entonces clsicos
movimientos sociales indgenas, mujeres seguan cabizbajos y solo algunos de
sus fragmentos trataban de orbitar en torno de la improvisada dinmica de mo-
vilizacin posterior a abril. Tal debilitamiento abra la ocasin, no obstante, para
el surgimiento y la visibilizacin de nuevas dinmicas de movilizacin colectiva
que, entre otros giros, hablaban de una cierta ampliacin y/o desplazamiento de
lo rural a lo urbano en trminos de los actores y prcticas que, desde la sociedad
civil, desaaban la vigencia del orden poltico imperante.
Aunque de controvertido estatus sociolgico, la nocin de multitud recoge la
amplitud de los fenmenos contemporneos de exclusin e incertidumbre estruc-
tural en que incuban una diversidad de movimientos populares o algo as como
una irreductible multiplicidad de expresiones polticas de carcter, a la vez, sub-
jetivo y colectivo. Dichas expresiones procuran hacer valer la singularidad de sus
intereses mientras producen nuevas formas de accin poltica ms bien alejadas
de la necesidad de construir articulaciones o una base comn de acumulacin
poltica. Si bien la agregacin espontnea de una pluralidad de acciones dispersas
no supone la constitucin de un campo de mediaciones polticas que soporten
consistentes dinmicas de accin colectiva, la disponibilidad de la multitud para
desenvolverse en escenarios contingentes ampla el espacio de lo posible (Ben-
said, 2005). Sugerimos que tal imagen se corresponde de modo ms adecuado
con la evolucin de una diversidad de dinmicas de movilizacin ciudadana y
participacin colectiva emergidas, en los subsuelos de la poltica
15
, en el marco
de la profunda crisis de legitimidad de las instituciones democrticas del Ecuador
a mediados de la primera dcada del nuevo siglo.
Aun en medio de las heterogneas trayectorias y de las singulares formas de ac-
cin poltica de la multitud, sus marcos de signicacin devenan de un profundo
malestar con la estructura de representacin, con la voluntad de una recompo-
sicin tica de la poltica y con la demanda por una reforma poltica inmedia-
ta. Las perspectivas ms radicales apuntaban a la convocatoria de una Asamblea
Constituyente. Entre 2005 y 2006 las trayectorias de la movilizacin estuvieron
entonces atadas a un escenario en que las presiones y resistencias a la reforma po-
ltica enfrentaban, otra vez, a la sociedad civil contra los partidos. Solo pequeos
fragmentos organizativos apuntaban a consolidar especcos espacios autnomos
de actividad poltica. Cuatro segmentos ms o menos diferenciados pueden distin-
guirse, en cualquier caso, al interior de la heterclita multitud que forj abril.
Fragmentacin, refujo y desconcierto 30 Experiencias
Una primera constelacin emergi en los mismos das de la revuelta con el ob-
jeto de coordinar acciones contestatarias e iniciar procesos de reexin colectiva.
La gura de las asambleas predomin como instancia de convocatoria y organi-
zacin inicial. La idea de un espacio de participacin y debate abierto, volunta-
rio y horizontal, as como la ausencia de formas centralizadas de coordinacin,
apareca entonces como la forma ms adecuada para responder al desafo a la
representacin poltica. Universidades, estudiantes, barrios, redes de sociabilidad,
colectivos, etc., activaron tales espacios de deliberacin poltica. Muchas de estas
asambleas no funcionaron ms all de unas cuantas semanas. Otras, sobre todo
de carcter barrial, abrieron desde entonces una sostenida actividad organizativa
en que concurrieron viejos y nuevos militantes cercanos a pequeos grupos de
izquierda y al campo de los movimientos sociales. Su agenda rebasaba las preocu-
paciones sobre el sistema poltico. Se situaba ms bien en la bsqueda de nuevas
formas de accin colectiva y democracia directa en el marco de la armacin de
un sentido autnomo y radical de la poltica
16
. La ocupacin de especcos territo-
rios urbanos abra una novedosa dinmica de politizacin del espacio pblico en
que se problematizaban los problemas locales a la luz de las tensiones nacionales.
Algunas de entre ellas, pocas, funcionan hasta la actualidad.
Un segundo tramo de la multitud alude a las iniciativas organizativas que vie-
ron en abril la oportunidad de recomponer impulsos colectivos frustrados en los
meses previos a la cada de Gutirrez. Y es que desde nes del 2004, y bajo el pa-
raguas de la Alcalda de Quito, se constituy la denominada Asamblea de Quito
que trat de coordinar y liderar el proceso de contestacin al gobierno. Su escasa
voluntad para emprender acciones directas y su mismo origen ocial-partidario
limitaron su potencial de articulacin y propiciaron el desborde de la movilizacin
por fuera de sus contornos. Pasados los das de mayor agitacin, reemergieron o
se constituyeron diversas asambleas y colectivos con eminente voluntad de incidir
en el proceso de reforma poltica y, ms aun , de proyectarse rpidamente hacia
la poltica instituida
17
. En tales espacios convergieron, sobre todo, algunas guras
polticas, sectores medios, profesionales y estudiantes con cierta experiencia mili-
tante e imaginarios polticos ms o menos radicales. En su discurso se adverta un
inters en representar lo que a sus ojos se colocaba como la agenda de abril. Su
persistencia en el tiempo tuvo distinta suerte. El bloqueo nal de la reforma desin-
centiv la continuidad de algunas dinmicas asamblearias. Otras prosiguieron y
algunas de sus guras ms visibles se proyectaron dentro de nuevas coaliciones
electorales formadas de cara a las elecciones generales de 2006. Las menos siguie-
ron de cerca el errtico proceso de reforma y, en lo posterior, continuaron monito-
reando desde el terreno de la sociedad civil la evolucin de la dinmica poltica.
As por ejemplo, la Asamblea de Mujeres de Quito conform una veedura social
para hacer el seguimiento de un dispositivo participativo el Sistema de Concer-
tacin Ciudadana (SCC) que el nuevo gobierno debi disear para procesar las
propuestas ciudadanas desde las cuales debieron establecerse las preguntas de
una Consulta Popular que orientara la reforma poltica. A dicha convocatoria se
haba comprometido, en su accidentada posesin
18
, el nuevo presidente, Alfredo
Palacio
19
. Esta y otras instancias de este segmento participativo tomaron tambin la
calle en varias ocasiones en el curso del bloqueado proceso de reforma poltica.
Franklin Ramrez Gallegos 31 Experiencias
Un tercer segmento provena de una constelacin de redes ciudadanas y gu-
ras que, mucho antes de la cada de Gutirrez, haban manifestado su malestar con
la descomposicin del orden democrtico. En los ltimos aos, de hecho, haban
encaminado iniciativas pblicas de defensa del Estado de derecho a travs de la
puesta en marcha de mecanismos sociales de vigilancia de las instituciones polti-
cas y de observacin de los actos de gobierno y la agenda pblica. En los das pre-
vios a la cada presidencial efectuaron diversas demostraciones pblicas, nunca
masivas, con alto contenido simblico como leer la Constitucin de la Repblica
en las calles y potencial de posicionamiento meditico. En otro lugar denomin
a esta corriente participativa como alta sociedad civil para hacer referencia a un
conjunto de actores sociales que incluyen nuevos movimientos polticos, peque-
os colectivos, diversas Organizaciones no Gubernamentales conectadas con la
cooperacin internacional y fundaciones polticas transnacionales concernidas
con temas de control institucional, rendicin de cuentas y armacin de la cultu-
ra democrtica
20
. Entre sus particularidades destacan las frgiles conexiones que
mantienen con organizaciones populares y movimientos sociales, y la centralidad
de liderazgos provenientes de crculos acadmicos y redes profesionales de lite
que les dotan de un alto capital simblico-cultural y los sitan como parte de los
estratos medio-altos de la sociedad. Dicho posicionamiento explicara la atencin
privilegiada que les otorgaron los principales medios de comunicacin as como
su ingreso por lo alto a la escena poltica. Articulando un discurso liberal de
defensa de la institucionalidad democrtica, gran parte de sus acciones polticas
apuntaron a la denuncia, ante la opinin pblica y los organismos pertinentes a
nivel nacional e internacional, de la inconstitucionalidad de los actos de la clase
poltica (Ramrez Gallegos, 2005: 38-39).
Ruptura-25, un movimiento poltico constituido por jvenes universitarios y
profesionales movilizados en torno a un trabajo de formacin cvica en temas
ligados a la cuestin democrtica apareci, en esta coyuntura, como uno de los
nuevos actores polticos ms dinmicos de este segmento de la multitud. Ampara-
dos, desde sus orgenes, en un discurso de rechazo frontal a la poltica partidaria y
a la evolucin democrtica de los ltimos 25 aos (1979-2004), dicho movimiento
concit una alta atencin pblica en el marco de las movilizaciones de abril y, en
lo posterior, entr en articulacin con algunas de las asambleas antes descritas. Su
proyeccin poltica fue en ascenso en los aos siguientes. La izquierda tradicional
y la gran mayora de las organizaciones populares han tendido a desconocer los
puntos de conuencia con la accin crtica de este movimiento.
Por ltimo se sita un ms incgnito e incierto grupo de ciudadanos sin lia-
cin asociativa ni pertenencia poltica que, luego de ocupar las calles en abril,
exploraron diversos espacios y rutas para su implicacin poltica: participaron en
foros de debate poltico y en algunas asambleas, escribieron cartas a los peridi-
cos, prosiguieron con sus llamadas a la radio en las que se identicaban como
forajidos y buscaron nuevamente las calles en reaccin a distintas decisiones
del nuevo gobierno. Uno de los indicios de su participacin pblica puede ser
encontrado en las ms de 52 mil propuestas de reforma poltica solo el 5% de
las cuales fue emitida por actores colectivos enviadas al Sistema de Concerta-
cin Ciudadana (SCC)
21
. La nocin de matriz republicana de una ciudadana
Fragmentacin, refujo y desconcierto 32 Experiencias
activa, que armaba en todo momento su particular indignacin moral ante el
devenir de la poltica nacional, puede describir adecuadamente a este segmento
de la multitud.
Con la creacin del SCC, el gobierno puso en funcionamiento un mecanismo
institucional para conectar la participacin social con el nivel de la decisin po-
ltica las propuestas ciudadanas seran la base de las preguntas de la Consulta
Popular y preservar as los mrgenes de legitimidad necesarios para acometer la
reforma. Aunque el dispositivo avanz, no sin contradicciones, hasta el cumpli-
miento nal de sus objetivos, los desacuerdos partidarios, as como la debilidad
poltica del presidente, impidieron que la voz ciudadana pesara efectivamente en
el desenlace del proceso.
En efecto, la ruptura de la socialdemocracia (ID) con el poder ejecutivo supuso
el aislamiento de este con respecto a las fuerzas representadas en el poder legis-
lativo. Sin una mnima coalicin poltica en que sostenerse, el presidente reactiv
el espritu de abril: convoc a organizaciones y asambleas a apoyarlo en su cru-
zada por la reforma. El presidente busc adems la convocatoria a una consulta
popular para que la ciudadana se pronuncie sobre la instalacin de una Asamblea
Constituyente. Muchas asambleas reactivaron entonces sus encuentros, forjaron
documentos de reforma y organizaron foros de discusin. El debate pblico rever-
beraba. Los partidos, mientras tanto, procuraban concertar un paquete de reformas
a ser procesadas por el mismo Congreso. Utilizando su control del rgano electo-
ral bloquearon, nalmente, la consulta. Era un episodio ms en una larga cadena
de frustracin social con la poltica instituida.
El zigzagueante trayecto del frustrado proceso de reforma poltica dejaba, en
cualquier caso, seales precisas sobre el nuevo pulso entre partidos y ciuda-
danos. Por un lado, se haca evidente la impenetrabilidad de los partidos y del
sistema poltico para viabilizar transformaciones institucionales que den cabida
a las diversas formas de participacin popular. Por otro lado se constataba que,
aun a pesar de la ilegitimidad partidaria y de la persistencia de una novedosa
movilizacin social, la molecularidad de la accin poltica de la multitud y su
dbil predisposicin articulatoria impedan la acumulacin de la fuerza nece-
saria para ganar en inuencia en la puja por abrir un escenario democrtico
de cambio. El silencio del MIE y su virtual desconexin con las constelaciones
anti-partidarias restaron adems potencia organizativa al breve interregno de la
multitud. Las ruidosas protestas contra el Tratado de Libre Comercio (TLC), de
marzo de 2006, recordaban al pas que sin la movilizacin indgena aun si
fatigada se reduca la resonancia de las demandas sociales en el espacio po-
ltico. El rechazo al aperturismo comercial volva a juntar, en cualquier caso, a
los diversos fragmentos rurales y urbanos del campo popular. Las banderas anti-
neoliberales articulaban otra vez, con relativa facilidad, a la izquierda social y
poltica ecuatoriana.
El desacomodo del campo organizativo (2007-2010)
22
Marzo de 2010: la prensa publica detalles de reuniones entre la Junta Cvica de
Guayaquil y dirigentes de la CONAIE. Los encuentros tenan como objetivo apun-
Franklin Ramrez Gallegos 33 Experiencias
talar la oposicin al gobierno de Rafael Correa. Segn la junta, los dirigentes in-
dgenas les habran solicitado apoyo nanciero para emprender acciones contra
el gobierno de la Revolucin Ciudadana
23
. Pocos daban fe de la verosimilitud de
la noticia: la radicalsima CONAIE sentada junto a quienes tradicionalmente han
representado lo ms conservador de la oligarqua. Diversas organizaciones popu-
lares, partidos de izquierdas e intelectuales crticos condenaron la maniobra. El
gobierno rechaz, igualmente, tan bizarro acercamiento.
El malestar al interior del propio movimiento fue tambin inocultable. Luis
Macas censur de modo tajante los hechos: no tenemos nada en comn con
ellos (con la Junta) [] no podemos sentarnos a conversar y si nos encontramos
en la esquina hay que correr hacia el otro lado (El Comercio, 2010). Mientras,
un editorial publicado en uno de los diarios quiteos enfrentados al gobierno
encontraba en tales declaraciones un profundo sectarismo poltico. Si lo hubiera
pronunciado un mestizo, si lo hubiera dicho un dirigente empresarial, rerin-
dose al movimiento indgena, habra merecido el repudio general por racista e
insensato (Hoy, 2010). El texto iba ms lejos y sostena que, al contrario del sen-
tido comn poltico, entre Guayaquil y la CONAIE existe un punto nodal de con-
vergencia: la demanda por la autonoma y el derecho al auto-gobierno. Aunque
la dirigencia indgena desconoci la validez de la reunin, anunci sanciones
para quienes propiciaron los encuentros y dispuso la realizacin de una limpia
(puricacin ritual) de las ocinas de su sede donde haban permanecido los
cvicos guayaquileos, no pudo revertir la percepcin de que haba confundido
las cartas de navegacin que la han ubicado, desde siempre, en las antpodas del
poder establecido.
El episodio habla del complejo proceso de reconguracin de la conictividad
sociopoltica abierto con el acceso de Correa al poder en 2007. Entre otra de sus
caractersticas, dicha reconguracin est atravesada por las tensas relaciones en-
tre el presidente e importantes dinmicas de accin colectiva de la sociedad ecua-
toriana. Tales tensiones se han incrementado luego de un perodo en que, alrede-
dor de la Asamblea Constituyente (2007-2008), el proyecto poltico de Alianza
Pas (AP)
24
gener algo ms que simpata difusa en el arco progresista. Mltiples
organizaciones sociales y polticas operaron activamente, desde entonces, en el
sostenimiento del proyecto de cambio. Algunos de sus militantes llegaron incluso
a ser postulados como parte de las listas del ocialismo en las elecciones de 2008
y 2009. Ya antes, fragmentos de la multitud anti-partidista haban ingresado a la
plataforma electoral que catapult a Correa al gobierno.
No es raro escuchar, por ello, en boca de mltiples activistas que la Revolu-
cin Ciudadana se ha apropiado de su programa nos roban la agenda y que
la participacin electoral de algunos de sus compaeros ha repercutido en el
funcionamiento habitual de las dinmicas asociativas. Y es que la emergencia de
El rechazo al aperturismo comercial volva a
juntar, en cualquier caso, a los diversos fragmentos
rurales y urbanos del campo popular.
Fragmentacin, refujo y desconcierto 34 Experiencias
Correa no solo aceler el ocaso de los partidos que dominaron la escena poltica
desde 1979, sino que desacomod las lneas de articulacin y los programas de
accin de mltiples actores sociales.
Si un claro agotamiento de la movilizacin social antecedi al surgimiento
de AP, el slido posicionamiento del liderazgo presidencial y su escasa predis-
posicin al reconocimiento de las dinmicas de accin colectiva autnoma han
contribuido a un estrechamiento de sus mrgenes de accin y a la intensicacin
del conicto con el gobierno. En dicho escenario inuiran, adems, algunas di-
ferencias programticas en el procesamiento de la transicin post-constitucional
y, de modo menos visible, la desconguracin de las redes sociales ligadas a los
movimientos. La implicacin de segmentos de las clases medias radicales activas
partcipes del campo organizativo que se opuso al neoliberalismo y al dominio
partidario en el nuevo bloque gobernante habra generado un cierto vaciamiento
de los acumulados organizativos en las arenas estatales.
Las sinuosas relaciones entre el nuevo gobierno ecuatoriano y diversas orga-
nizaciones sociales pueden ser mejor observadas si se las ubica en el marco de
tres especcos momentos del proceso de cambio poltico que vive el Ecuador: el
surgimiento de AP, el proceso constituyente y la transicin legal.
Desencuentros de origen
Desde la campaa electoral de nes del 2006, Correa y su recin nacido movi-
miento poltico Alianza Pas tomaron las banderas anti-partidarias herederas de
abril. Sus propuestas (y luego, decisiones) de convocar a una Asamblea Constitu-
yente, descartar la rma del TLC, demandar el n del acuerdo para la concesin
de la Base de Manta a los militares estadounidenses, revertir la primaca del neo-
liberalismo y privilegiar el gasto social al pago de la deuda externa, entre otras,
ocuparon prcticamente el mismo campo discursivo que el levantado por el MIE,
otras organizaciones populares y pequeas fuerzas de izquierdas durante las lti-
mas dcadas. La emergencia de Correa se colocaba, sin embargo, en medio de un
reacomodo del campo progresista: entre el ascenso de nuevos liderazgos, fuerzas
sociales y organizaciones ciudadanas de escasa trayectoria militante y, como se
ha visto, el declive del movimiento indgena en torno de cuya accin se re-articul
la izquierda ecuatoriana en los noventa. Los resultados electorales del 2006 reco-
gan de algn modo dichas tendencias. La candidatura presidencial de Luis Macas
(Pachakutik) apenas alcanz el 2,19% de los sufragios, el peor resultado obtenido
desde el inicio de la participacin electoral del movimiento. El candidato del MPD
llegaba tan solo al 1,3% de la votacin. Correa pas a disputar el ballotage con el
23% de los votos.
Alrededor del agotamiento indgena se asista, a la vez, a una erosin del conjun-
to de la movilizacin social. La conictividad desatada en torno al MIE contuvo di-
versas iniciativas regresivas, alter profundamente los rdenes de poder y contribuy
a acelerar la crisis de legitimidad del sistema de partidos. Sin embargo, para el primer
lustro de 2000, y salvo ciertos picos de agitacin social la cada de Gutirrez y las
protestas contra el TLC, el espiral ascendente del conicto comenzaba a detenerse
(Grco 1). Ello coincida adems con el decrecimiento, desde el inicio del nuevo
siglo, de las tendencias participativas y asociativas a nivel nacional y local
25
.
Franklin Ramrez Gallegos 35 Experiencias
Para cuando emerge AP resultaba difcil ignorar la erosin de las energas reivin-
dicativas de la sociedad y las escasas opciones electorales de las izquierdas. Nadie
pareci sorprenderse, entonces, con el triunfo del multimillonario lvaro Noboa en
el primer turno de las presidenciales. La victoria nal de Correa fue, en este esce-
nario, casi providencial y aluda ms bien a la preeminencia de un voto de rechazo
lo que Rosanvallon (2007) denomina de-seleccin a la gura del bananero.
Antes de ello, sin embargo, Correa procur construir una frmula presidencial
conjunta con Pachakutik. El nuevo outsider, cuando joven, haba realizado trabajo
misionero (con los salesianos) en una de las parroquias indgenas ms pobres del
pas. Conoci as de cerca las luchas campesinas y la iglesia popular, e incluso
lleg a aprender kichwa: algo de lo que muy pocos intelectuales, incluso compro-
metidos, pueden jactarse (Ospina, 2009). Su salto a la arena poltica lleg de la
mano de su nombramiento como Ministro de Economa en el gobierno de Alfredo
Palacio. Se trataba del primer ministro del sector, en dos dcadas y media, que no
provena de crculos empresariales ni estaba atado al canon fondomonetarista.
Desde tales funciones reorient los excedentes presupuestarios provenientes de
una renta petrolera creciente debido a los altos precios internacionales del crudo
hacia el gasto social, y tom distancia de las recomendaciones de austeridad scal
de los organismos multilaterales. Correa, y el crculo de economistas heterodoxos
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
N
m
e
r
o
s
d
e
c
o
n
f
l
i
c
t
o
s
P
r
i
m
e
r
l
e
v
a
n
t
a
m
i
e
n
t
o
i
n
d
g
e
n
a
8
0
/
8
1
8
1
/
8
2
8
2
/
8
3
8
3
/
8
4
8
4
/
8
5
8
5
/
8
6
8
6
/
8
7
8
7
/
8
8
8
8
/
8
9
8
9
/
9
0
9
0
/
9
1
9
1
/
9
2
9
2
/
9
3
9
3
/
9
4
9
4
/
9
5
9
5
/
9
6
9
6
/
9
7
9
7
/
9
8
9
8
/
9
9
9
9
/
0
0
0
0
/
0
1
2
0
0
1
/
2
0
0
2
2
0
0
2
/
2
0
0
3
2
0
0
3
/
2
0
0
4
2
0
0
4
/
2
0
0
5
2
0
0
5
/
2
0
0
6
2
0
0
6
/
2
0
0
7
2
0
0
7
/
2
0
0
8
L
e
v
a
n
t
a
m
i
e
n
t
o
i
n
d
g
e
n
a
c
o
n
t
r
a
L
e
y
A
g
r
a
r
i
a
C
a
d
a
p
r
e
s
i
d
e
n
c
i
a
l
B
u
c
a
r
a
m
C
a
d
a
p
r
e
s
i
d
e
n
c
i
a
l
M
a
h
u
a
d
L
e
v
a
n
t
a
m
i
e
n
t
o
i
n
d
g
e
n
a
C
o
r
r
e
a
P
r
e
s
i
d
e
n
t
e
G
u
t
i
r
r
e
z
P
a
c
h
a
k
u
t
i
k
a
l
p
o
d
e
r
Series 1
Grfico 1. Conflictividad sociopoltica 1982-2008
Fuente: CAAP.
Fragmentacin, refujo y desconcierto 36 Experiencias
cercanos a l, postulaban ms bien la necesidad de una mayor presencia estatal en
la economa y la urgente redistribucin de la riqueza social. A pesar de su breve
paso por el ministerio, tales decisiones y sus radicales proclamas anti-neoliberales
le proyectaron como un promisorio liderazgo del campo progresista.
La disyuntiva de participar en las elecciones presidenciales dentro de una
alianza con otras fuerzas de izquierda, como PK lo haba hecho desde su origen, o
de hacerlo con un candidato indgena propio activ una nueva pugna dentro del
MIE. Con un altsimo nivel de tensin y sin llegar a unicar todas las posiciones, se
impuso la segunda opcin. Luego de la experiencia gubernativa, el escepticismo
indgena con la reiterada presencia de guras externas al movimiento desincen-
tivaba cualquier tipo de alianza.
Cerrada esta opcin, los idelogos de AP privilegiaron antes que la construc-
cin de un frente amplio o de una coalicin de movimientos y partidos, la forma-
cin de una estructura de acumulacin poltica propia y diferenciada de aquellos.
Gustavo Larrea, uno de los fundadores de AP, sealaba al respecto:
Si entrbamos a esas disputas (con las organizaciones) no tenamos posibilidades de construir fuer-
za poltica inmediata ya que el movimiento obrero, el movimiento indgena, el afro ecuatoriano, el
movimiento de mujeres, tienen liderazgos legtimos que se han ganado a lo largo de la historia y
con los cuales no hay por qu disputar [] Nuestra organizacin resuelve no realizar coaliciones
con frentes sociales sino trabajar territorialmente. (Larrea, 2008: 129; nfasis del autor)
El ncleo fundador de AP estuvo compuesto por antiguos dirigentes de la iz-
quierda tradicional, por intelectuales y activistas de la nueva izquierda social,
por guras provenientes de novsimas organizaciones ciudadanas (surgidas en
abril), y por personajes sin trayectoria militante, cercanos al entorno personal
del candidato presidencial. Emerga as una fuerza heterclita amalgamada bajo
el horizonte de un anti-partidismo extremo, la voluntad de superar el neolibera-
lismo y el peso de un liderazgo poltico marketing mediante sosticadamente
empaquetado. Dicho perl y composicin entraaban no solo una ampliacin
del espectro de la representacin social de las fuerzas de izquierda hacia lo que
Quintero denomina los sectores sociales auxiliares o las clases intermedias de
la estructura global del pas
26
, sino adems una reorientacin en sus lgicas de
accin poltica y un reajuste en los equilibrios entre el liderazgo individual y las
dinmicas de accin colectiva cercanas a la tendencia. El peso de estas ltimas
fue, desde los orgenes de AP, relativizado por los intentos de llegar al tejido
micro-local de la sociedad:
[] se resolvi promover un tipo de organizacin familiar [] puesto que no se trabaja solo
con los individuos. Son encuentros familiares de carcter geogrco. Esta denicin gener un
enorme contingente de compaeras y compaeros que en vez de dedicarse a pelear con otras
fuerzas de izquierda se dedic a construir fuerza en cada cantn, en cada parroquia, en cada
barrio. (Larrea, 2008)
Desde la primera campaa, AP puso en marcha, en efecto, los denominados Co-
mits Ciudadanos Locales o Familiares. A travs de una perspectiva territorial, ello
proyectaba la base del recin nacido movimiento ms all de cualquier cons-
telacin organizativa hacia el amplio espectro de ciudadanos no organizados.
Franklin Ramrez Gallegos 37 Experiencias
La articulacin con partidos y movimientos de mayor trayectoria organizativa fue
siempre vista como innecesaria y potencialmente conictiva. El acuerdo, ms bien
marginal, con el pequeo Partido Socialista Ecuatoriano ha sido la nica salvedad.
La debilidad del tejido organizativo, la desconanza entre las fuerzas progresistas
y el pragmatismo del nuevo movimiento hacan prever que, hacia futuro, se refor-
zara tal lgica de construccin poltica.
Convergencias programticas, tensiones productivas
La posibilidad de que llegue al poder uno de los mximos representantes de la
derecha oligrquica (Noboa) acerc a mltiples organizaciones sociales y popu-
lares a la campaa de AP. La dinmica asamblearia forjada entre 2005 y 2006
tambin se moviliz activamente. Dicha sintona se profundiz cuando, el da
mismo de su posesin, Correa convoc a una Asamblea Nacional Constituyente
plenipotenciaria (ANC).
Sin representacin en el legislativo para armar su vocacin anti-partidaria
AP no present candidatos parlamentarios y con la derecha controlando la ma-
yora, la convocatoria al referndum que diera paso a la ANC fue objeto de una
intensa pugna entre los principales poderes del Estado. Si anteriores crisis polticas
se resolvieron con las destituciones presidenciales de jefes de gobierno sin slidos
bloques parlamentarios y baja credibilidad social, en el 2007 suceda lo inverso:
un presidente cuyo nico capital poltico era el robusto apoyo popular a su gura
provocaba, sin estricto apego a derecho, la destitucin por parte del Tribunal
Supremo Electoral de 57 diputados acusados de obstruir ilegalmente la convoca-
toria a la consulta. La cada parlamentaria viabiliz el proceso constituyente.
En abril de 2007, el 82% de la poblacin aprob la instalacin de la ANC. El
conjunto del campo popular y progresista sostuvo el voto armativo. Ya en los das
de mayor conicto entre Correa y el Parlamento, diversos sectores sociales se ha-
ban movilizado, incluso de modos violentos, contra los legisladores de oposicin.
El 1 de mayo de 2007, en un hecho que no tena precedentes en el vigente ciclo
democrtico, Correa encabezaba una multitudinaria marcha por el da de los tra-
bajadores. La gran mayora de organizaciones clasistas y populares caminaba junto
al presidente. El sentido de los antagonismos trazados por Correa posibilitaba dicha
conuencia: adems de la confrontacin con los partidos, su programa gubernativo
le enfrent con la banca, los grandes medios de comunicacin, los gremios empre-
sariales, la constelacin de agencias transnacionales que sostuvieron el neolibera-
lismo y, sobre todo, con la poderosa lite guayaquilea cercana a Jaime Nebot, tres
veces electo alcalde como parte del principal partido de la derecha ecuatoriana.
Las elecciones de los constituyentes, en septiembre de 2007, favorecieron lar-
gamente al campo del cambio. AP obtuvo 80 curules de las 130 en disputa. El
resto de las izquierdas (PK, MPD, ID) se acerc al 10%. Las alianzas entre ambos
segmentos se dieron de modo marginal en pequeas provincias. Se raticaba as
la opcin de AP de privilegiar el apuntalamiento de su propia fuerza: el ciclo de
xitos electorales reforzaba dicha apuesta. Las listas del ocialismo incluyeron ya,
en cualquier caso, a algunos segmentos del movimiento popular
27
y de las nuevas
organizaciones ciudadanas portadoras de un discurso tico sobre la poltica: el
caso emblemtico ha sido el de Ruptura-25. AP adquira as el perl de una coa-
Fragmentacin, refujo y desconcierto 38 Experiencias
licin de fracciones en que coexistan sectores de centro-derecha, vertientes del
ecologismo, organizaciones de mujeres, expresiones de las iglesias progresistas (y
no), militancias de izquierdas, ciudadanos inexpertos y polticos oportunistas de
larga trayectoria.
Si en la Constitucin de 1998 la izquierda y las organizaciones sociales alcan-
zaron el reconocimiento de la gura de los derechos colectivos y el fortalecimiento
del espectro de los derechos sociales, en el proceso de 2007-2008 se empearon
en sostener y ampliar dichas conquistas pero en el contexto de una disputa ms
global por la transformacin del modelo de desarrollo. El horizonte aspiracional
de la ANC combin, en efecto, la superacin del orden neoliberal y el desmonte
de la dominacin partidaria. Desde su origen, AP haba colocado enfticamente
dichos lineamientos en el debate pblico. Tal entorno ideolgico trazaba el terreno
de la participacin social.
En Montecristi
28
se veric una activa e innovadora pero no tan ruidosa movili-
zacin popular. Adems de la debilidad del campo organizativo, la localizacin de
la sede de la Convencin alejada de los centros urbanos ms importantes cons-
piraba contra formas masivas de participacin colectiva en su torno. Las organiza-
ciones debieron modicar sus habituales tcticas de inuencia: enviaron asesores
permanentes, se desplazaron en los momentos decisivos, realizaron un trabajo de
lobby con los distintos bloques. Se constituyeron entonces redes temticas mixtas
(sociedad-estado) para discutir tramos de la reforma constitucional en distintas
reas de poltica pblica. La complejidad de las agendas propuestas y el desarrollo
de especcas destrezas de negociacin revelaban importantes niveles de profesio-
nalizacin entre los activistas. All reside hoy en da, al igual que en otros pases,
una de las lneas de transformacin del campo organizativo ecuatoriano. El rol de
las ONG y la cooperacin internacional ha sido clave en este aspecto. Las aso-
ciaciones consiguen desaar as con mayor consistencia la denicin top-down
de las decisiones polticas: una suerte de contra-experticia militante disputa la
construccin de la agenda pblica con los tradicionales decisores. Foros pblicos,
plantones, marchas y conciertos completaban el arco de repertorios de presin
con que, desde sus particulares agendas, se posicionaban los distintos actores so-
ciales en la Convencin. Esta puso tambin en marcha especcos mecanismos
participativos que incluan foros nacionales e itinerantes, comisiones generales y
dispositivos virtuales
29
.
La cercana en las trayectorias militantes de mltiples asamblestas y dirigentes
sociales facilit el desarrollo de sus conexiones. La apertura del presidente de la
Asamblea, Alberto Acosta, a la participacin de los movimientos les confera, a su
vez, mayor visibilidad poltica. A pesar de que los episodios de tensin no fueron
pocos, el proceso constituyente supuso un momento de alta uidez en las relacio-
nes entre los procesos sociales y las instancias de representacin democrtica. As,
tanto por las formas de participacin como por los contenidos constitucionales,
la ltima ANC puede ser considerada como un punto en que, desde lo social y lo
poltico, se encontraron aquellos sectores que se consideraban excluidos de los
centros de poder y que haban asumido la forma de organizaciones de carcter
reivindicativo y contestatario (Len, 2009).
Entre el dinamismo participativo y las presiones del Ejecutivo para que el pro-
Franklin Ramrez Gallegos 39 Experiencias
ceso ganara en celeridad Correa ha tendido, regularmente, a contraponer eca-
cia y participacin, AP decidi invitar a los asamblestas de las bancadas anes
Pachakutik, MPD, e ID a sus deliberaciones internas. Se form as un mega
bloque de 90 constituyentes. Tales reuniones funcionaron como instancias de
debate y decisin partidaria. En su seno se coordinaban bajo la hegemona de
AP las resoluciones que luego seran votadas en conjunto. Los disensos podan
aparecer en esta instancia pero no deban expresarse en las sesiones plenarias. La
unidad del bloque se preservaba con sigilo al costo de evitar la amplicacin de
ciertos debates en el pleno de la Asamblea.
La recurrencia de las fricciones al interior de AP se colaba, de todos modos, en
la opinin pblica. Los debates sobre la cuestin ecolgica dejaron ver, ms que
cualquier otro tema, la intensidad de las disputas. Acosta y los asamblestas leales
a Correa mantuvieron intensos duelos en relacin a los lmites ambientales de la
explotacin minera, a la declaracin del agua como derecho humano fundamen-
tal y a la necesidad de consultar a las poblaciones y comunidades indgenas (tesis
de Correa) u obtener su consentimiento previo (de Acosta), cuando el Estado dis-
pusiera la explotacin de recursos naturales en los territorios que ellas ocupan. La
inuencia moral e intelectual del presidente de la Asamblea, que contaba con el
respaldo del bloque de PK, permiti que las tesis ecologistas salieran bien libradas
en los dos primeros debates. Dio paso, adems, a la sui generis consagracin de los
derechos de la naturaleza. El consentimiento previo fue, sin embargo, descarta-
do. La dureza del debate dej malogradas las relaciones entre las dos guras ms
visibles de la Revolucin Ciudadana, y entre Correa y el movimiento indgena. Las
primeras deserciones en AP vendran, sin embargo, por otras razones. Algunas de
sus facciones propendan hacia una modernizacin de la Carta Magna en materia
de sexualidad. El activo rechazo de grupos cercanos a las cpulas eclesisticas y
al Opus Dei aup, entonces, la renuncia de dos asamblestas que decan defen-
der la moral catlica del pas. Mltiples organizaciones de mujeres condenaron
la timidez con que el ocialismo encar el tema. El caso es, sin embargo, que la
inuencia de estas ltimas en el debate pblico ha sido eclipsada, durante los lti-
mos aos, por el dinamismo de sectores catlicos ultra-conservadores. Ya en 2006
avanzaron campaas contra la venta de pastillas anticonceptivas de emergencia
y contra la educacin para la sexualidad. Luego, procuraron penalizar el aborto
teraputico. En Montecristi rechazaron incluso el uso de nociones como identi-
dad de gnero. La visibilidad de este segmento asociativo dejaba entrever no solo
la prdida del dominio de los sectores contestatarios sobre la movilizacin de la
sociedad civil (Ibarra, 2008), sino la fragilidad de los movimientos sociales en la
disputa por la hegemona cultural de la sociedad. Solo el dinamismo de un grupo
de asamblestas mujeres (AP) identicadas con la causa y su conexin con jvenes
militantes feministas lograron contener, in extremis, los embates retardatarios de tal
sector del asociacionismo catlico.
Similares controversias y articulaciones se dieron en relacin a otros tpicos.
Si la promocin de la participacin ciudadana o la recuperacin de la regulacin
estatal sobre la economa generaban menos controversias, la declaracin del Es-
tado como plurinacional demanda histrica del MIE evidenciaba la inuencia
de las posturas movimientistas y pro-indgenas dentro de AP en medio de las
Fragmentacin, refujo y desconcierto 40 Experiencias
tribulaciones presidenciales y los recelos de sus allegados. De igual modo suce-
di con cuestiones relativas a las demandas de los maestros y sindicatos pblicos
por ciertos derechos colectivos, o a la gratuidad de la educacin universitaria. Los
nexos del ala izquierda del bloque con las organizaciones sociales y con ciertos
segmentos del ejecutivo dejaban abierta la discusin de formulaciones promisorias.
Ni la propensin decisionista de las interferencias presidenciales, ni la beligerancia
de ciertas relaciones desmontaron, pues, el espacio de interlocucin poltica que
haba forjado la ANC. Honneth (1996) ha argumentado que los espacios pblicos
pueden estructurarse a travs de conictos en que actores con identidades e intere-
ses diversos, e incluso contrapuestos, tienden a reconocerse polticamente. La con-
vencin entrever en dicha lgica al nuevo bloque gobernante, a una gran variedad
de organizaciones populares y a diversas iniciativas ciudadanas. La ampliacin de
los derechos, el incremento de los sujetos sociales que los portan
30
y de los mbi-
tos que atingen
31
, recogan la productividad de su presencia y de las disputas all
encaminadas. El proceso constituyente supuso el aanzamiento de las expectativas
sociales de cambio y la expansin del espacio de reconocimiento poltico.
As, aun a pesar del remezn que caus en la izquierda y en los movimientos
sociales el pedido de AP para que Acosta dejara la direccin de la ANC a un mes
de su terminacin
32
, diversas organizaciones sociales, el MIE y Pachakutik optaron
por respaldar el proyecto constitucional. Posicionaron, sin embargo, la tesis del
s crtico. Remarcaban, de este modo, sus distancias con el poder ejecutivo pero
reconocan los avances del proyecto constitucional. El MPD, el socialismo y las or-
ganizaciones clasistas ms tradicionales sostuvieron, llanamente, la opcin arma-
tiva. Una reducida fraccin de sindicatos pblicos (petroleros), pequeos grupos
de izquierda y disminuidos partidos centristas postularon la tesis de la abstencin,
del voto nulo o incluso del no. Su posicin reejaba la necesidad estratgica de
una ntida diferenciacin con respecto a Correa y un rechazo a las irregularidades
procedimentales en la aprobacin de la Carta Magna.
Nueva polarizacin
En abril del 2009 se convoc a elecciones generales en el marco de las nuevas re-
glas polticas delineadas por la Carta Magna. Esta dispuso, adems, la elaboracin
inmediata de mltiples leyes fundamentales que echaran a andar los principios
constitucionales. En ambos escenarios se vericaron las dicultades del gobierno
para procesar las relaciones con importantes dinmicas de accin colectiva aut-
noma y para estabilizar un campo de alianzas con actores sociales y polticos ms
o menos anes.
Dichas inconsistencias pesaron en el balance electoral que algunos calica-
ron como una amplia victoria del movimiento gobernante. A pesar de la histrica
reeleccin de Correa en primera vuelta y de la consolidacin de AP como la ms
Con la instalacin del nuevo parlamento, por
otro lado, la poltica de puertas abiertas de la
constituyente se reverti
Franklin Ramrez Gallegos 41 Experiencias
importante fuerza poltica a nivel nacional y local, el ocialismo no alcanz la ma-
yora parlamentaria absoluta, sus candidatos fueron derrotados para la alcalda de
Guayaquil y la Prefectura de Guayas las grandes circunscripciones electorales del
pas y estuvo lejos del 63% con el que se aprob la Carta Magna en septiembre
2008. El 52% de respaldo a la reeleccin evidenciara que la agenda de cambio
no es visualizada como bandera de un solo movimiento poltico. El MPD y PK
recuperaron, en este marco, sus cotas de representacin parlamentaria y local.
Antes y despus de las elecciones generales, la tensin y beligerancia entre
Correa y, sobre todo, las organizaciones indgenas, se mantuvo constante. Los pri-
meros embates se dieron, en enero de 2009, luego de que sectores indgenas y
ambientalistas anunciaran su resistencia a la minera y acusaran al gobierno de
neoliberal. Correa respondi violentamente. Habl de los peligros que representa
el izquierdismo, ecologismo e indigenismo infantil para el proyecto nacional
de cambio poltico. En adelante, la estrategia gubernamental pareci reorientar la
polarizacin hacia la dirigencia indgena.
Con la instalacin del nuevo parlamento, por otro lado, la poltica de puertas
abiertas de la constituyente se reverti. La impaciencia revolucionaria de Correa
y AP en Montecristi oblig a la funcin legislativa, electa en abril de 2009, a apro-
bar ms de once leyes en un ao. Se trataba de un claro desincentivo institucional
para la deliberacin pblica y para la bsqueda de acuerdos sustantivos entre AP
y las minoras cercanas. Por lo dems, contener los problemas de heterogeneidad,
diferenciacin e incluso antagonismo al interior de la renovada bancada ocialista
apareca, ms bien, como la prioridad de sus coordinadores. En el nuevo bloque
mayoritario se cuentan menos legisladores cercanos al campo de las organizaciones
populares. La ruptura de la coalicin poltica desapareci el mega-bloque tejida
en Montecristi redujo, adems, las opciones para que estas ltimas puedan incidir en
el debate parlamentario. Tal descomposicin articulatoria, que reeja e incuba recu-
rrentes episodios de volatilidad programtica, estimul la reactivacin del conicto.
As, adems de los sectores que confrontaron al gobierno por derecha y desde
el arranque mismo del gobierno, desde 2009 se observa una serie de protestas
provenientes de sectores organizados ms o menos cercanos al arco progresista.
En la conguracin de tal escenario han pesado no solo diferendos programticos
en la orientacin de las leyes, sino la baja disponibilidad del ocialismo para en-
tablar procesos de interlocucin poltica incluso con aquellos sectores que le han
sido globalmente anes. Las diversas lneas de oposicin social a los proyectos de
ley y las dicultades de coordinacin al interior del bloque de AP han retrasado
su procesamiento
33
. El ritmo de cambio poltico de la Revolucin Ciudadana se ha
desacelerado en medio de la exasperacin de un presidente al que la gran indus-
tria meditica calica como todopoderoso.
El punto ms alto del conicto, luego de tres aos del gobierno de AP, lleg a
nes de 2009, cuando convergieron las movilizaciones indgenas en rechazo a cier-
tos artculos del proyecto de Ley de Aguas, las protestas del gremio docente en con-
tra de la evaluacin acadmica de los maestros y aquella de profesores y estudiantes
universitarios en oposicin al proyecto de ley que regulara la educacin superior.
La intensa cobertura meditica de las protestas no consegua ocultar, sin embargo, la
atomizacin de la accin colectiva y la des-implicacin de una ciudadana que, del
Fragmentacin, refujo y desconcierto 42 Experiencias
todo distante de la poltica, an no retira la conanza a su nuevo presidente. Aunque
tales sectores han mantenido especcas crticas al gobierno y a los proyectos de
ley presentados por AP, comparten entre s un malestar similar por la subestimacin
poltica y la ausencia de interlocucin con el ocialismo. Correa parece creer que
en la dinmica de redistribucin material que su gobierno presenta como uno de
sus principales logros
34
est contenida la dimensin de reconocimiento moral y
poltico con la que los sujetos consiguen inscribirse, de modo ntegro, en el proceso
democrtico de formacin de la voluntad popular. El nfasis en la ampliacin de los
derechos sociales sin efectivo reconocimiento del valor pblico de las identidades
polticas y de la contribucin histrica de las fuerzas sociales a la produccin y a la
reproduccin social tiende, no obstante, a restringir el margen de validez normativa
de las pretensiones igualitarias de la agenda gubernativa.
El dilogo con el MIE que desde 1990 se haba sentado con todos los gobier-
nos de turno solo fue posible, sintomticamente, una vez que la beligerancia de
la protesta, sobre todo en la Amazona, llegara a tal nivel que hubo de registrarse la
muerte de un manifestante. Ya en los dilogos, uno de los principales reclamos que
la dirigencia indgena plante al presidente fue su falta de respeto al movimiento.
El nuevo canal de televisin pblica trasmiti en vivo la dura crtica indgena. Por
primera vez en tres aos de gobierno, Correa era obligado a reconducir su estilo
de gestin poltica, ms bien decisionista, a favor de la puesta en marcha de un
proceso de negociacin. Para inicios de 2010, sin embargo, las conversaciones
fueron interrumpidas. Para la CONAIE, el gobierno no tom en serio el proceso ni
acogi sus principales demandas. El gobierno, por su parte, ha argumentado que la
dirigencia indgena se atrinchera en una agenda parcial que no toma en cuenta la
globalidad del proceso poltico ni la orientacin general de las polticas pblicas.
En efecto, las lites empresario-bancarias refutan la idoneidad de la reforma
tributaria, de la ilegalizacin de la terciarizacin laboral, del incremento del gasto
pblico y de las remuneraciones, de la regulacin bancaria, del arancelamiento
a ciertas importaciones y de las mismas coaliciones geopolticas del pas Correa
se ha acercado al eje Brasilia-Caracas-Buenos Aires-La Paz como medidas guber-
namentales que no propician un entorno seguro para la inversin extranjera. En
medio de los problemas de generacin de empleo que ha enfrentado el Ecuador
en 2009, en el contexto de la crisis global del capitalismo, pujan entonces por una
vuelta a la agenda ortodoxa y rechazan la recuperacin de las capacidades estata-
les para planicar, promover y regular la economa y el desarrollo nacional.
Aunque con ciertos matices, los actores movilizados tienden a reconocer los
avances de esta constelacin de polticas post-neoliberales. Resienten sin embargo,
por un lado, del activismo gubernativo y del relativo incremento del volumen de
intervenciones pblicas que no requieren necesariamente de la intermediacin del
mundo asociativo. La voluntad gubernamental de ampliar la cobertura de las pol-
ticas pblicas y de entrar en directa conexin con la sociedad desestructuran, as,
las agendas polticas y organizativas de unas dinmicas de accin colectiva que,
hasta hace poco, ponan por delante tcticas puramente reivindicativas en procura
de algo ms de proteccin y presencia estatal en los territorios. Por otro lado, y en el
marco de las mismas tensiones abiertas por el retorno del Estado, indgenas, maes-
tros y universitarios entre otros condenan una lnea de reforma que apuntara a la
Franklin Ramrez Gallegos 43 Experiencias
descorporativizacin de las instituciones pblicas. En su perspectiva, la autonoma
de las organizaciones sociales se juega en la preservacin de los espacios de repre-
sentacin conquistados en determinados segmentos de la administracin pblica.
Deenden entonces la legitimidad de la presencia de intereses e identidades polti-
cas y gremiales dentro del Estado. Al as hacerlo toman distancia del universalismo
de la Revolucin Ciudadana y de su tendencia a colocar al ciudadano abstracto y a
los actores organizados en un mismo plano de reconocimiento poltico.
En otro andarivel, empieza a expandirse una retrica contraria a un patrn de
desarrollo aun cuando sea post-neoliberal y redistributivo que se centra en for-
mas convencionales de explotacin de los recursos naturales. Sus planteamientos
han abierto un prolco e indito debate entre diversas tendencias de la izquierda,
gubernativa y no, sobre los modelos de desarrollo. El post-extractivismo est en el
horizonte de estas tendencias. La discusin se centra en qu tipo de vas se esco-
gen, en el presente, para viabilizar un nuevo eje de acumulacin en las prximas
dcadas. La opcin minera espanta incluso a altos funcionarios gubernamentales.
Correa no parece ver ms alternativas inmediatas a mano. La protesta anti-minera,
fundada en dinmicas comunitarias de base campesina e indgena y articulada en
redes ecologistas transnacionales, tender entonces a cobrar mayor mpetu en los
prximos aos. Las coaliciones socio-polticas que abran la ruta del post-desarro-
llo estn, sin embargo, muy lejos de su cabal implantacin.
As, la implicacin social en el debate sobre la ms ambiciosa propuesta am-
biental del gobierno, la iniciativa ITT, no termina de despegar. La sociedad mira
con relativa distancia las fracturas gubernamentales
35
provocadas por las diferentes
perspectivas con que se procesa la propuesta de no explotar el campo petrolero Is-
hpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) a cambio del aporte nanciero de la comunidad
internacional por la contribucin del pas a la conservacin de una de las reservas
de biosfera ms importantes del planeta (el parque nacional Yasun)
36
. Luego de
tres aos del lanzamiento de la propuesta, apenas cuatro de cada diez ciudadanos
han odo hablar de la iniciativa
37
. Incluso las agendas gubernativas de ntido signo
progresista tienen problemas para anclarse en procesos de movilizacin colectiva
que, desde la sociedad, puedan otorgarles mayor legitimidad y fuerza poltica a la
hora de encarar los conictivos procesos de negociacin que deben encarar dentro
y fuera de un gobierno atravesado por una marcada heterogeneidad.
Para nes de la primera dcada del siglo XXI, en suma, el combate a la partido-
cracia y al neoliberalismo habra dejado de funcionar como nodo articulador del
campo progresista. Ciertas inconsistencias programticas del gobierno, el unilateralis-
mo poltico de su lder y el cortoplacismo de mltiples demandas gremiales lo desmi-
gajan y confrontan entre s. Dicha confrontacin exacerba la incertidumbre estratgi-
ca en que se mueven todos los actores sociales y polticos en el proceso de transicin
hegemnica que vive el Ecuador. El errtico comportamiento de los movimientos, de
los cvicos guayaquileos y de cierta dirigencia indgena se sita en tal entorno de
elevada incertidumbre. La incapacidad presidencial para reconocer cunto del cami-
no que hoy pisa fue despejado, hace poco, por diversas iniciativas colectivas demo-
crticas no hace sino profundizar el desconcierto. Walter Benjamin crey encontrar
trazos autodestructivos en las visiones del progreso que licuaban la memoria de las
vctimas de las generaciones pasadas en su pura apuesta por el futuro.
Fragmentacin, refujo y desconcierto 44 Experiencias
Bibliografa
Acosta, Alberto et al. 2009 Dejar el crudo en tierra o la bsqueda del paraso
perdido. Elementos para una propuesta poltica y econmica para la Iniciativa
de no explotacin del crudo del ITT en Polis (Santiago: Universidad Boliva-
riana) N 23.
Andrade, Pablo 2005 Populismos renovados? Ecuador y Venezuela en perspec-
tiva comparada en Andrade, Pablo (ed.) Constitucionalismo autoritario: los
regmenes contemporneos en la Regin Andina (Quito: UASB/CEN).
Barrera, Augusto 2001 Nada solo para los indios: a propsito del ltimo levanta-
miento indgena en ICONOS (Quito: FLACSO-Ecuador) N 10, abril.
Barrera, Augusto (ed.) 2004 Entre la utopa y el desencanto. Pachakutik en el go-
bierno de Gutirrez. (Quito: Planeta)
Bensaid, Daniel 2005 Multitudes ventrlocuas en Viento Sur (s/d) N 79, marzo.
Birk, N. 2009 The Participatory Process of Ecuadors Constituent Assembly
2007/2008, tesis de maestra en la Universidad de Amsterdam.
Bretn, Vctor 2007 La deriva identitaria del movimiento indgena en los Andes
ecuatorianos o los lmites de la etnofagia, ponencia presentada en el 50
Congreso de FLACSO-Ecuador, del 29 al 31 de octubre.
Chiriboga, Manuel 2001 El levantamiento indgena ecuatoriano de 2001: una
interpelacin en ICONOS (Quito: FLACSO-Ecuador) N 10, abril.
Dvalos, Pablo 2004 Izquierda, utopa y movimiento indgena en el Ecuador en
Rodrguez, Csar et al. (eds.) La nueva izquierda en Amrica Latina (Bogot:
Grupo Norma).
Echeverra, Julio 2005 El desafo constitucional: crisis institucional y proceso pol-
tico (Quito: ILDIS-Abya Yala).
El Comercio 2010 (Quito) 17 de abril.
Hidalgo, Francisco; Corral, Luis y Alfaro, Eloy 2005 El que se vayan todos y las
asambleas populares en el Ecuador en Herramienta (Buenos Aires) N 29.
Honneth, Axel 1996 La dynamique sociale du mpris. Dou parle une thorie
critique de la socit? en Bouchindhomme, Christian y Rochlitz, Rainer
(dirs.) Habermas, la raison, la critique (Pars: Cerf).
Hoy 2010 (Quito) 25 de marzo.
Hurtado, Edison 2005 Lo que pas en CIESPAL. Apuntes etnogrcos sobre
el poder, los medios y los sin-sentidos de la violencia. en ICONOS (Quito:
FLACSO-Ecuador) N 23.
Ibarra, Hernn 2008 Notas sobre las clases medias ecuatorianas en Ecuador
Debate (Quito: Centro Andino de Accin Popular) N 74.
Larrea, Gustavo 2008 Alianza Pas: una apuesta poltica novedosa en Ramrez
Gallegos, Franklin (ed.) La innovacin partidista de las izquierdas en Amrica
Latina (Quito: ILDIS).
Len, Jorge 2009 A nova Constituio do Equador, 2008 en Seram, Lizandra y
Moroni, Jos Antonio (orgs.) Sociedade civil e novas institucionalidades demo-
crticas na Amrica Latina (San Pablo: Instituto Plis-INESC).
Moreano, Alejandro et al. 1998 La Nueva Constitucin: escenarios, actores, dere-
chos (Quito: Centro de Investigaciones CIUDAD).
Offe, Claus 1992 La gestin poltica (Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).
Franklin Ramrez Gallegos 45 Experiencias
Ospina, Pablo 2005 El abril que se llev al Coronel que no muri en el intento
en Ecuador Debate (Quito: Centro Andino de Accin Popular) N 65, agosto.
Ospina, Pablo 2009 Historia de un desencuentro: Rafael Correa y los movi-
mientos sociales en el Ecuador en Hoetmer, Raphael (coord.) Repensar la
poltica desde Amrica Latina. Cultura, Estado y movimientos sociales. (Lima:
UNMSN).
Prez Ledesma, Manuel 1994 Cuando lleguen los das del clera en Zona
Abierta (Madrid: Fundacin Pablo Iglesias) N 69.
Quintero, Rafael 2007 Los socialistas de cara al prximo gobierno en La Ten-
dencia (Quito: Fundacin Friedrich Ebert Stiftung) N 4.
Ramrez Gallegos, Franklin 2000 Equateur: la crise de ltat et du model noli-
bral de dveloppement en Problmes dAmrique Latine (Pars: La Docu-
mentation Franaise) N 36, enero-marzo.
Ramrez Gallegos, Franklin 2002 Hegemonas emergentes? Golpismo, poltica
y resignicacin democrtica. Un contrapunto ecuatoriano-venezolano en
Las FFAA en la regin andina: actores deliberantes o subordinados? (Lima:
Comisin Andina de Juristas/Embajada de Finlandia).
Ramrez Gallegos, Franklin 2003 El paso del movimiento indio y Pachakutik por
el poder en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Ao IV, N 11.
Ramrez Gallegos, Franklin 2005 La insurreccin de abril no fue solo una esta
(Quito: Taller El Colectivo/CIUDAD/Terranueva/Abya-Yala).
Ramrez Gallegos, Franklin et al. 2006 Participacin ciudadana y reforma poltica.
El caso del Sistema de Concertacin Ciudadana (Quito: Taller El Colectivo/
PDDL-GTZ).
Ramrez Gallegos, Franklin 2008 Le mouvement indigne et la reconstitution de
la gauche en Equateur en Vommaro, Gabriel (ed.) La Carte rouge dAmrique
Latine (Pars: Du Croquant).
Ramrez Gallegos, Franklin 2010 Desencuentros, convergencias, polarizacin
(y viceversa). El gobierno ecuatoriano y los movimientos sociales en Nueva
Sociedad (Quito: Fundacin Friedrich Ebert Stiftung) N 227, marzo-abril.
Rheingold, Howard 2005 Multitudes Inteligentes: la prxima revolucin social
(Barcelona: Gedisa).
Romero, M. 1999 Coyuntura nacional: se profundiza la recesin y la incerti-
dumbre en Ecuador Debate (Quito: Centro Andino de Accin Popular) N
47.
Rosanvallon, Pierre 2007 La Contrademocracia. La poltica en la era de la descon-
anza. (Buenos Aires: Manantial).
Saint-Upry, Marc 2001 El movimiento indgena ecuatoriano y la poltica del
reconocimiento en ICONOS (Quito: FLACSO-Ecuador) N 10, abril.
Seligson, Mitchell 2008 Cultura poltica de la democracia en Ecuador 2008 (Qui-
to: Vanderbilt University/Cedatos).
Senplades 2009 Recuperacin del Estado Nacional para alcanzar el buen vivir
(Quito).
Silva, Erika 2005 El coronel y los forajidos en Renovacin (Cuenca: s/d) N 7, mayo.
Tapia, Luis 2001 Subsuelo poltico en Garca Linera, lvaro et al. Pluriverso.
Teora poltica boliviana. (La Paz: Muela del Diablo).
Fragmentacin, refujo y desconcierto 46 Experiencias
Tilly, Charles 2005 Los movimientos sociales entran en el siglo XXI en Poltica y
Sociedad (Madrid: Universidad Complutense) Vol. 42, N 2.
Unda, Mario 2005 Quito en abril: los forajidos derrotan al coronel en OSAL
(Buenos Aires: CLACSO) Ao VI, N 16.
Zavaleta Mercado, Ren 2008 Lo nacional-popular en Bolivia (La Paz: Plural Edi-
tores).
Notas
1 El enjuiciamiento poltico en 1996 del ex presi-
dente y empresario conservador Len Febres Corde-
ro uno de los polticos ms inuyentes del pas a su
ex ministro, co-ideario y para entonces vicepresiden-
te de la Repblica, Alberto Dahik, inici un perodo
de intenso faccionalismo intra-elitario que impedira,
por ejemplo, la privatizacin de las empresas telef-
nicas y elctricas. Ver Diario Hoy 2002 Moderniza-
cin: diez aos de frustraciones y pocos resultados
(Quito) suplemento Blanco y Negro, 1 de junio.
2 En 1994, por medio de una Consulta popular, se
aprob la posibilidad de que ciudadanos no perte-
necientes a los partidos polticos (los independien-
tes) puedan postularse como candidatos a cualquier
eleccin popular. PK sera uno de los primeros y ms
exitosos movimientos en aprovechar tal apertura ins-
titucional.
3 Se elimin la nocin de reas estratgicas y de
las formas de propiedad estatal y comunitaria y se dio
paso a una propiedad nominal sobre los recursos na-
turales no renovables cuya exploracin y explotacin
racional podrn ser llevadas a cabo por empresas p-
blicas, mixtas o privadas (Moreano, 1998).
4 Se ampliaron los derechos y garantas ciudada-
nas de mujeres, nios, jvenes, ambientalistas, con-
sumidores, gays, personas de la tercera edad y otros
grupos sociales.
5 En 1999 se cerraron 2.500 empresas que in-
cluan sectores dinmicos como el bananero, el ca-
maronero y el pesquero. El desempleo abierto pas
as de 9.2% en marzo de 1998 a 17% en julio de
1999 (Romero, 1999).
6 La dcada cerraba con un promedio de la tasa
de crecimiento anual per cpita igual a 0%, segn el
Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecua-
dor (SIISE), en su versin 3.0.
7 Vase Levantamiento de los Pueblos crece
en Boletn de Prensa de la CONAIE, 19 de enero de
2000.
8 Entre 1992 y 1996 se desarrollaron acuerdos, en
los comits directivos de ciertas empresas pblicas,
entre sindicatos cuyos dirigentes formaban parte de
la CMS, movimientos sociales y militares en contra
de los proyectos de privatizacin. En el Ecuador los
militares han sido accionistas o propietarios de algu-
nas de tales empresas (Ramrez Gallegos, 2002).
9 Un destacado intelectual indgena plante, sin
embargo, que si bien comprenda las razones co-
yunturales de la agenda no india, haba que tener
cuidado con una inexin programtica que olvide
el proyecto histrico de la plurinacionalidad (Saint-
Upry, 2001: 57).
10 Se trataba del Proyecto de Desarrollo de los
Pueblos Indgenas y Negros del Ecuador (PRODEPI-
NE). Para Bretn (2008) dicho proyecto contribuy a
acelerar la fragmentacin entre indgenas y campe-
sinos. PRODEPINE cono de la poltica neoliberal
de desarrollo para los pueblos indgenas fue imple-
mentado con la participacin de las lites locales y
nacionales de las organizaciones tnicas. El Estado
no dispona de ningn mecanismo de scalizacin
sobre el proyecto.
11 El proyecto estableca el aumento de las horas
de trabajo de 40 a 48, facilidades para la remocin
de empleados pblicos y el congelamiento de los sa-
larios.
12 Internet y el telfono mvil contribuyeron a la
convergencia de sectores del todo dispares. Howard
Rheingold (2005) analiza las movilizaciones previas
a la destitucin del presidente lipino J. Estrada en
2001 y acua la expresin multitudes inteligentes
para referirse a la centralidad de las tecnologas de
la comunicacin en la coordinacin de las redes de
accin colectiva. Charles Tilly (2005) advierte, sin
embargo, contra los peligros de un determinismo
tecnolgico en el anlisis de los cambios en los mo-
vimientos sociales.
13 Vase, por ejemplo, Julio Echeverra (2005), so-
bre todo el Captulo 5.
14 En ello coinciden diversos anlisis: Unda, 2005;
Hurtado, 2005; Silva, 2005; Ramrez, 2005.
15 Con tal expresin Tapia (2001) hace referencia a
los mbitos polticos de baja visibilidad pblica.
16 Se pueden citar como ejemplos a las asambleas
de La Floresta, Parque Italia, Plaza Grande, Conoco-
to, entre otras. Ver al respecto Hidalgo et al. (2005).
17 Destacaron la Asamblea de la Salesiana, la Asam-
blea de Mujeres de Quito (an vigente) y el Colectivo
Democracia Ahora (donde participaron guras de las
organizaciones urbanas antes adscritas a PK).
18 Sobre las fracciones asamblearias en la violenta
trasmisin de mando a Palacio, vase Edison Hurta-
do (2005).
19 Fue vicepresidente de Gutirrez. Una vez pro-
clamada su destitucin, se dio paso a la sucesin
constitucional.
Franklin Ramrez Gallegos 47 Experiencias
20 Se trata de proyectos vinculados al control del
gasto electoral, el monitoreo de medios, observato-
rios de poltica pblica, etctera. Los directores de
ONG como Participacin Ciudadana, Corporacin
Latinoamericana de Desarrollo, entre otras, adquirie-
ron intenso protagonismo pblico en aquellos das.
Algunos de sus lderes, tiempo despus, pasaron a
la escena electoral en el marco de coaliciones con
diferente signo poltico.
21 Segn datos del informe nal del SCC, el siste-
ma recibi 230.930 participaciones ciudadanas y
52.415 propuestas ciudadanas entre junio y agosto
de 2005. Sobre el frustrado proceso de reforma po-
ltica y el funcionamiento del SCC vase Ramrez
Gallegos et al. (2006).
22 Este segmento del texto contiene parte de los ar-
gumentos desarrollados en Ramrez Gallegos (2010).
23 As se autodene el gobierno de Correa.
24 Nombre del movimiento poltico liderado por
Correa. P.A.I.S. signica Patria Altiva I Soberana.
25 En 2001, el 34% de los ecuatorianos manifes-
taron haber participado en comits pro-mejoras de
la comunidad; en 2008 este indicador se ubicaba
en el 26%. La tendencia se repite para otras instan-
cias asociativas. La participacin ciudadana en los
gobiernos locales decay, igualmente, del 10,8 en el
2001 al 5,7 en el 2008 (Seligson, 2008).
26 Se trata de los sectores sociales intermedios, ur-
banos y rurales, los trabajadores asalariados no pro-
letarios, la pequea burguesa urbana y rural, intelec-
tuales, burcratas, profesionales urbanos y rurales,
pequeos y medianos comerciantes, transportistas,
obreros en activo y muchos empresarios individua-
les no corporativizados con ideas nacionalistas
(Quintero, 2007: 41).
27 Dirigentes de la Confederacin Nacional de
Organizaciones Campesinas, Indgenas y Negras
(FENOCIN), del Seguro Social Campesino, del Foro
Urbano, ex militantes del Pachakutik, entre otros, ter-
ciaron por AP.
28 Pequeo cantn de la provincia de Manab, al
norte del litoral ecuatoriano, donde se desarroll la
Asamblea. All naci el general Eloy Alfaro, lder de
la revolucin liberal que a inicios del siglo XX con-
sagr la separacin entre la iglesia y el Estado y el
derecho a la educacin laica y gratuita. Es uno de los
referentes de Correa.
29 La ANC recibi alrededor de 70 mil personas
entre movilizaciones y eventos. Los 23 Foros Nacio-
nales contaron con la participacin de 11.500 ciu-
dadanos. Ms de 3.100 propuestas fueron, adems,
enviadas por la ciudadana (Birk, 2009).
30 Se hace referencia, entre otros, a los ecuato-
rianos residentes en el exterior, a las personas con
discapacidad, montubios (campesinos de la Costa)
y extranjeros. En una formulacin post-liberal, ade-
ms, la Carta Magna reconoce a individuos y colecti-
vos (pueblos, nacionalidades, organizaciones) como
sujetos de participacin.
31 Los denominados derechos del buen vivir in-
cluyen dimensiones ambientales, tecnolgicas, co-
municativas y culturales.
32 La crisis del ocialismo provena de las dife-
rentes posiciones en relacin al n de la Asamblea.
Acosta no quera sacricar la calidad del debate en
nombre de los tiempos polticos. Plante extender
las deliberaciones. Las encuestas evidenciaban, sin
embargo, un acelerado desgaste del proceso. Correa
y el comando central de AP leyeron la propuesta
como un suicidio poltico.
33 Por mandato constitucional hasta nes de 2009
deban aprobarse 16 leyes que viabilizaran el proce-
so de transicin institucional y el cambio de rgimen
de desarrollo. Hasta marzo de 2010 solo haban sido
aprobadas 5.
34 La reforma tributaria de carcter progresivo, el
consistente aumento de la inversin en poltica so-
cial y el incremento de la cobertura del ingreso fami-
liar con relacin a la canasta bsica aparecen como
elementos nodales de la agenda redistributiva del
gobierno. Vase Senplades, 2009.
35 Fander Falcon, uno de los fundadores de AP,
renunci como Canciller en enero de 2010 por con-
troversias con el presidente sobre el manejo del -
deicomiso que regentara los aportes internacionales
por el ITT.
36 Los detalles de la propuesta pueden encontrarse
en el trabajo de Acosta et al., 2009.
37 Vase el informe mensual Perles de Opinin de
enero de 2010.
Os rumos das lutas sociais
no perodo 2000-2010
ROBERTO LEHER, ALICE COUTINHO DA TRINDADE,
JACQUELINE ALINE BOTELHO LIMA E REGINALDO COSTA
Integrantes del Comit de Seguimiento y Anlisis del Conficto
Social y la Coyuntura de Brasil del OSAL, con sede en el
Laboratorio de Polticas Pblicas de la UERJ.
Resumen
El estudio analiza las luchas sociales de
la primera dcada del dos mil a partir
de las cronologas de OSAL-Brasil y de
indicadores agregados por DIEESE, la CPT
y DATALUTA. Los indicadores empricos
cuantitativos son indagados buscando
aprehender las grandes tendencias de las
luchas sindicales y de los movimientos
sociales en dos perodos: 2000-2002 y
2003-2009.
Abstract
The article reviews social struggle during
the frst decade of the twenty-frst
century based on the timelines prepared
by the Brazilian committee for OSAL,
DIESSE indicators, CPT and DATALUTA
periodical. Empirical indicators are
examined to try to comprehend marked
tendencies in union struggle and social
movements during two extended periods:
2000-2002 and 2003-2009.
Palabras clave
Brasil, movimientos sociales, movimiento sindical, lucha social
Keywords
Brazil, social movements, unionism, social struggle
Cmo citar este artculo
Leher, Roberto; Coutinho da Trindade, Alice; Botelho Lima, Jacqueline Aline y Costa,
Reginaldo 2010 Os rumos das lutas sociais no perodo 2000-2010 en OSAL (Buenos
Aires: CLACSO) Ao XI, N 28, noviembre.
Crise do neoliberalismo ortodoxo e a governabilidade para o capital
Para compreender as lutas sociais na primeira dcada do novo sculo no Brasil
indispensvel considerar o estado geral das lutas do nal dos anos noventa,
a correlao de foras entre as fraes de classes e as perspectivas estratgicas
mais marcantes dos principais protagonistas sociais. Do ponto de vista dos setores
Os rumos das lutas sociais no perodo 2000-2010 50 Experiencias
dominantes, em particular das fraes que operam o capital portador de juros, o
agronegcio, o setor de commodities, bem como as que atuam na complexa e
heterognea base industrial, os ltimos anos da dcada foram de forte instabili-
dade em decorrncia da crise que vinha convulsionando a Amrica Latina, par-
ticularmente a partir da Crise Mexicana de 1994. O agravamento da crise abriu
caminho para que os setores dominantes lanassem o Plano Real em julho de
2004. O principal desdobramento poltico do plano foi a eleio de um governo
neoliberal, mas sem o rosto da direita como fora o governo Collor de Mello. O
novo presidente, Fernando Henrique Cardoso (FHC), expressava a tentativa de
sada de uma duradoura crise de hegemonia do bloco de poder que vinha se
estendendo desde a Crise da Dvida de 1982. Nos termos de Fiori (1995): [] o
Plano Real no teria sido concebido para eleger FHC, mas, na ordem inversa, a
candidatura FHC teria sido gestada pelas novas elites dominantes para viabilizar,
no Brasil, a coalizo de poder capaz de dar sustentao de permanncia ao pro-
grama de estabilizao hegemnico. Fiori argumenta que a gesto do Plano Real
necessitaria de condies renovadas de governabilidade da ordem social e do
prprio bloco de poder. Mas ao longo dos anos a combinao das turbulncias na
economia com a persistncia de lutas sociais, ainda que mais corporativas do que
na dcada anterior, erodiu a sua capacidade de manejo da governabilidade e de
conduzir um novo bloco hegemnico, deixando inconclusa a crise hegemnica
das duas ltimas dcadas.
O acompanhamento, nos principais jornais voltados para os negcios, dos dis-
cursos das fraes burguesas dominantes estrangeiras e no Brasil que circularam
em 2002, revela uma situao at ento impensvel: signicativas lideranas do
grande negcio admitem que veem com bons olhos a eleio de um antigo e
importante antagonista, Lula da Silva, desde que houvesse a garantia prvia da
manuteno das regras do jogo neoliberal responsabilidade scal, metas de ina-
o e autonomia do Banco Central (Leher, 2003). No diapaso da tese do alvio
pobreza em nome da governabilidade do Banco Mundial, os setores dominantes
passaram a reconhecer a necessidade de maior responsabilidade social, desde
que sem alteraes macroeconmicas e sem qualquer saudosismo com o velho
Estado de Bem Estar Social, agora relexicalizado como populismo.
Essa equao poltica aparentemente inusitada em que fraes do capital sa-
ram em defesa do alvio pobreza e da eleio de candidatos provenientes da
esquerda estava referenciada em um corpo terico sistematizado por Anthony
Giddens: a Terceira Via. Na Amrica Latina j havia o precedente do governo do
socialista Ricardo Lagos, no Chile (2000-2006), e da prpria Concertacin que
lhe deu sustentao.
Existem fortes indcios de que a coalizo de classes mais internacionali-
zada tornou-se orgnica no governo Lula da Silva, incorporando segmentos
burgueses regionais (Partido do Movimento Democrtico Brasileiro PMDB),
sindicatos (Central nica dos Trabalhadores CUT, Fora Sindical, Central
dos Trabalhadores Brasileiros) e movimentos sociais. Cabe citar o apoio dos
setores internacionalizados sua reeleio em 2006, a despeito das cidas
denncias de fraes burguesas minoritrias corrupo em seu governo e
no Partido dos Trabalhadores (PT), provocando enorme estrago em seu partido
Leher, Coutinho da Trindade, Botelho Lima, Costa 51 Experiencias
(Leher, 2005). Todos os principais partidos conservadores, exceo do Parti-
do dos Democratas (DEM), em acelerado processo de esvaziamento poltico
eleitoral, e do partido de Cardoso (PSDB), esto na base de apoio de Lula da
Silva, inclusive os ex-presidentes Jos Sarney (PMDB) e Fernando Collor de
Mello (PTB). Todas essas foras sustentam a candidata de Lula da Silva no
pleito de 2010, Dilma Rousseff.
Se a inexo das fraes burguesas dominantes era impensvel h uma dca-
da, mais complexo compreender como o PT e seu principal brao sindical, a
CUT, se moveram nesse contexto. So muitos os determinantes e acontecimentos
desse transformismo, particularmente relevante na CUT
1
. Alm da crise do socia-
lismo j mencionada, outras dimenses relevantes foram a recepo da tese do
m da centralidade do trabalho
2
e da perda do potencial transformador da classe
trabalhadora
3
.
Lutas sociais nos anos 2000-2002
O contexto de perda de legitimidade do governo Federal, de crise energtica, de
instabilidade econmica, de avano na contra-reforma do Estado e a expectativa
eleitoral positiva de grande parte dos movimentos e sindicatos dirigidos pelo PT,
tornou o governo Cardoso um alvo permanente. Embora tenha ocorrido uma que-
da muito signicativa das greves no perodo 1995-2002, isso no signica ausn-
cia de lutas relevantes, como pode ser visto (tabela 1) pelo nmero de trabalhado-
res envolvidos e pelas horas de trabalho perdidas em virtude das paralisaes.
Tabela 1. Greves, trabalhadores envolvidos e horas paradas (1995 a 2002)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Greves 1.056 1.242 633 546 507 526 420 304
Trabalhadores 2.283.114 2.482.528 808.495 1.241.080 1.301.656 3.819.586 847.639 1.217.865
Trabalhadores
x das
parados
181.512.130 170.509.149 50.326.733 133.957.622 37.741.869 228.464.771 72.293.144 116.220.031
Fonte: DIEESE, Tabulaes do sistema de acompanhamento de greves no Brasil 1995-2007.
No incio da presente dcada ocorreu um arrefecimento das lutas sindicais, aps
um pico de greves em 2000. Neste ano, os sindicatos que convocaram as greves
foram de grande porte, o que explica que o nmero de trabalhadores envolvidos
tenha sido praticamente o triplo do vericado nos ltimos anos da dcada anterior.
As horas paradas corroboram a proposio de que as greves foram longas e de alta
adeso, ao menos para os padres dos anos noventa. Neste perodo, o protagonis-
mo dos servidores pblicos foi marcante como reao contra o aprofundamento
da Reforma do Estado acordado com o FMI por ocasio da crise de 1998. A
greve de 2001 dos docentes das universidades federais, organizada pelo Sindica-
to Nacional dos Docentes das Instituies de Ensino Superior (Andes-SN), com
durao de mais de trs meses, foi representativa do binio analisado. Embora o
Os rumos das lutas sociais no perodo 2000-2010 52 Experiencias
desfecho econmico, em termos de correo salarial, tenha sido abaixo do reivin-
dicado, houve xito na defesa do Regime Jurdico nico (RJU). Com efeito, dos 95
conitos sindicais registrados na cronologia resumida do OSAL (2000-2002), 66%
foram de entidades de servidores pblicos.
As lutas dos movimentos sociais do campo foram muito intensas no perodo,
particularmente as protagonizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST)
4
. Mesmo com a redemocratizao, a concentrao de terras no Brasil
no se alterou. O ndice de GINI sobre a concentrao fundiria segue na mesma
faixa desde 1985 (atualmente de 0,854), comprovando a fora do agronegcio.
O estancamento da reforma agrria em virtude da crescente centralidade do
agronegcio no padro de acumulao vigente tornou a questo agrria dramatica-
mente conituosa. Nos trs ltimos anos do governo Cardoso, conforme a Comisso
Pastoral da Terra (CPT), os conitos de terra foram ascendentes: 564 (2000) para 625
(2001) e 743 (2002), envolvendo expressivo nmero de ocupaes (393, 194 e 184),
e tambm de acampamentos (65, 64 e 285)
5
nos anos respectivos. Frente s mobili-
zaes do MST, em 2000, Cardoso editou uma medida duramente repressiva contra
a luta pela reforma agrria, determinando que terras ocupadas seriam indisponveis
para ns de reforma agrria por quatro anos. Nesse contexto, o MST realizou o seu IV
Congresso, o maior de sua histria, com mais de 11 mil participantes. Cabe destacar
o protagonismo das mulheres camponesas que realizaram massiva manifestao, a
Marcha das Margaridas, logo na sequncia do congresso, reunindo mais de 15 mil
militantes. Nesse ano, o Grito dos Excludos organizado pela Conferncia Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) e por movimentos sociais prximos ao MST reuniu, em
todo pas, 100 mil manifestantes (situao que se repetiu em 2001 e 2002). No nal
de 2001, o MST ocupou uma terra de propriedade do lho do presidente Cardoso.
Em 2002, novamente, outra fazenda de propriedade compartilhada por Cardoso
foi ocupada por mil militantes, conrmando o uso de formas de luta mais impetuo-
sas pelo movimento. Resultaram desta ao 16 presos. No perodo, os movimentos
camponeses e de trabalhadores rurais totalizaram expressivos 71 registros do OSAL,
equivalente a 80% do total de greves sindicais dos setores pblico e privado.
No incio da nova dcada o movimento indgena ganhou fora, como possvel
depreender das marchas indgenas de 2000 (Movimento Brasil, Outros 500) em de-
fesa da identidade dos povos originrios, criticando as celebraes da descoberta
do Brasil e denunciando massacres e usurpaes de terras. A culminncia dessas
lutas foram as manifestaes em Porto Seguro, Bahia, reunindo alm dos povos
indgenas, o MST, os estudantes, a CUT, entre outras entidades. A represso contou
com 5 mil policiais, resultando em 131 detidos e 30 feridos. No perodo, foram
registrados na cronologia resumida 13 conitos envolvendo os povos indgenas.
Vale destacar tambm a maior presena do Movimento Nacional de Luta pela
Moradia (MNLM) que protagonizou 10 conitos na referida cronologia resumida.
O ndice de GINI sobre a concentrao fundiria
segue na mesma faixa desde 1985 (atualmente de
0,854), comprovando a fora do agronegcio
Leher, Coutinho da Trindade, Botelho Lima, Costa 53 Experiencias
Em 2001, o ano iniciou com um concorrido FSM, reunindo mais de 20 mil
manifestantes. Durante o Frum, o MST e a Via Campesina destruram planta-
es de soja transgnica da Monsanto, ilegalmente plantada no Brasil, esboando
uma mudana importante na estratgia do MST: a luta contra as corporaes do
agronegcio. Em 2002, tambm em Porto Alegre, foi realizado um grande frum
conrmando o vigor das lutas altermundistas.
Tambm a mobilizao dos educadores organizados em diversas entidades sindi-
cais e acadmicas prosseguiu sendo relevante na conjuntura, destacando a realizao
dos Congressos Nacionais de Educao (CONED). Nos 1
o
e 2
o
congressos foram apro-
vadas as bases do Plano Nacional de Educao: Proposta da Sociedade Brasileira.
Em abril de 2002, em So Paulo, foi realizado o 4 Congresso Nacional de Educao,
com cerca de 4 mil participantes, que discutiu as estratgias para manter a agenda do
PNE: Proposta da Sociedade Brasileira, aps o governo Cardoso ter derrotado o referido
projeto (2001). Esse tipo de convocatria pluriorganizacional foi relevante no primeiro
binio da dcada, correspondendo a 18 registros na cronologia, indicando avanos na
estratgia da unidade de ao, reunindo movimentos sindicais, sociais e estudantis. A
iniciativa mais relevante de 2002 foi o Plebiscito contra a rea de Livre Comrcio das
Amricas (ALCA), que contou com a participao de mais de 10 milhes de votantes,
um xito considerando que foi auto-organizado pelos movimentos.
Lutas sociais no social-liberalismo (2003- 2009)
A partir da anlise emprica dos indicadores das lutas sociais que sustentam o
presente artigo possvel desenvolver uma linha de argumentao prxima re-
alizada por Boito, Galvo e Marcelino (2009) a partir dos indicadores do DIEESE.
No perodo Lula da Silva no houve estancamento das lutas sindicais, apesar de o
nmero de greves ser menor do que o dos anos noventa. Somando todas as greves
no perodo 2003-2008 sequer chegaramos metade das greves de 1989 (mais de
4 mil, conforme Mattos, 2005). Com os indicadores do OSAL-Brasil foi possvel
evidenciar que, mais do que as sindicais, as lutas dos movimentos sociais no
sofreram um reuxo signicativo, mas assumiram conguraes distintas das dos
anos oitenta que sero discutidas ao nal.
Lutas sindicais e trabalhistas
Conforme os indicadores agregados do Departamento Intersindical de Estadstica
e Estudios Socioeconmicos (DIEESE), o quadro de greves pode ser sintetizado nas
duas tabelas a seguir.
Tabela 2. Greves, trabalhadores envolvidos e horas paradas (2003 a 2008)
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Greves 340 302 299 320 316 411
Trabalhadores
envolvidos
1.949.747 1.291.332 2.026.500 1.360.013 1.437.769 2.043.124
Trabalhadores X
das parados
468.561.087 150.473.940 231.291.330 181.611.267 237.128.232 143.412.185
Fonte: DIEESE, Tabulaes do sistema de acompanhamento de greves no Brasil 1995-2007 e Balano das Greves
em 2008, nota imprensa, So Paulo, 23 de julho de 2009.
Os rumos das lutas sociais no perodo 2000-2010 54 Experiencias
Tabela 3. Nmero de greves nas esferas pblica e privada (2004 a 2008)
2004 2005 2006 2007 2008
Esfera / Setor n % n % n % n % n %
Esfera Pblica 185 61,3 162 54,2 165 51,6 161 50,9 184 44,8
Esfera Privada 114 37,7 135 45,2 151 47,2 149 47,2 224 54,5
Esfera Pblica e Privada (1) 3 1,0 2 0,7 4 1,3 6 1,9 3 0,7
TOTAL 302 100 299 100 320 100 316 100 411 100
Fonte: Sistema de Acompanhamento de Greves (SAG) - DIEESE.
Nota: (1) Greves empreendidas conjuntamente por trabalhadores das esferas pblica e privada.
Apesar da relevncia das greves dos trabalhadores do servio pblico, a partici-
pao do setor privado foi decididamente crescente, passando de 37,7% (2004)
para 54,5% (2008), ano em que, pela primeira vez, temos a supremacia deste
setor quando mais de 2 milhes de trabalhadores entraram em greve, tendncia
que se manteve nos indicadores do OSAL em 2009. No que se refere ao tempo
de greve no servio pblico e nas empresas pblicas, o quadro no se alterou no
novo governo, pois as greves seguiram de longa durao. A greve foi um instru-
mento ecaz, pois muitas categorias acabaram logrando recuperar parte das per-
das inacionrias ou obter alteraes na carreira. Como a anlise qualitativa dos
motivos (OSAL/DIEESE) permite constatar, suas agendas estavam centradas em
pautas econmico-corporativas, visto a reduo sistemtica das lutas unicadas
(sempre inferiores a 2% das greves) e, principalmente, em torno de pautas polticas
e antissistmicas.
As entidades cutistas do setor pblico, dirigidas por foras que compunham
a base do governo, lograram xito em esvaziar a Coordenao Nacional de Enti-
dades dos Servidores Pblicos Federais (CNESF), ao que foi coordenada com a
estratgia do governo de impor negociaes carreira-a-carreira, evitando negocia-
es unicadas (e com pautas polticas) com o setor pblico federal. Objetivando
enfraquecer a representao do setor pblico da CUT, o presidente da Repblica
interferiu na sucesso da central indicando Luiz Marinho, ex-presidente do Sindi-
cato dos Metalrgicos do ABC, para o cargo de presidente em 2003, preterindo o
ex-presidente, Joo Felcio. Em 2004, Marinho foi nomeado Ministro do Trabalho,
evidenciando os fortes nexos da CUT com o governo.
Como os indicadores de greve de 2003 e 2004 demonstram, o incio do go-
verno Lula da Silva foi altamente conituoso com os sindicatos do servio pbli-
co. Uma das principais demandas do capital portador de juros era o acesso aos
recursos previdencirios dos servidores pblicos, at ento estatais. Esse intento
foi apoiado pelo setor majoritrio da CUT, interessado no fortalecimento e na am-
pliao dos bilionrios fundos de penso, at ento restritos s empresas pblicas.
Para isso, Lula da Silva teria de avanar sobre um terreno que seu antecessor no
conseguira conquistas, a (contra) reforma da previdncia dos servidores pblicos,
determinando que: a aposentadoria dos novos servidores fosse mista, parte pelo
regime de repartio, parte pelo regime de capitalizao; as penses seriam redu-
zidas, os aposentados seguiriam recolhendo a contribuio previdenciria, e que a
Leher, Coutinho da Trindade, Botelho Lima, Costa 55 Experiencias
idade mnima e o tempo para aposentadoria seriam aumentados. O novo governo
optou por enfrentar os sindicatos dos servidores, at ento liados CUT, que de-
agraram relevante greve contra a reforma previdenciria em 2003.
Embora a pauta das lutas de 2003 tenha sido aparentemente econmico-poltica
possvel sustentar, a partir da anlise emprica dos conitos, que o acento poltico
foi marcante, no apenas pela agenda, mas tambm pelas formas de luta adotadas,
como as marchas dos servidores pblicos contra a Reforma da Previdncia, que
reuniram, em dois momentos, respectivamente 20 mil e 70 mil manifestantes em
Braslia, e a ampla greve realizada, abrangendo cerca de 400 mil servidores, in-
cluindo universidades, seguridade social, Receita Federal, Ministrio Pblico, entre
outros. A votao da reforma da previdncia ocorreu em um contexto fortemente
repressivo, pois o governo federal determinou o cercamento do parlamento pela
fora policial. O governo saiu vitorioso, abrindo uma crise no PT. Em novembro de
2003, o Diretrio Nacional do PT, por 55 a 27 votos, expulsou quatro parlamen-
tares petistas: a senadora Helosa Helena (AL) e os deputados federais Bab (PA),
Luciana Genro (RS) e Joo Fontes (SE), por terem votado contra a reforma da pre-
vidncia. Tambm intelectuais se desligaram do partido, a maior parte para fundar
um novo partido de esquerda, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).
possvel concluir que, de fato, ao longo da dcada, ocorreu um maior prota-
gonismo de sindicatos do setor privado, em particular categorias de peso na eco-
nomia e na luta sindical brasileira, como metalrgicos
6
, bancrios
7
, petroleiros
8
e, em menor proporo, categorias que no vinham tendo protagonismo relevan-
te, como construo civil
9
, policiais
10
e, no caso das empresas pblicas, dos cor-
reios
11
. No caso do servio pblico, os destaques so previdncia, universidades
12
e educao bsica
13
, entre outros.
A inexo entre os setores privado e pblico ocorreu no perodo de agrava-
mento da crise, em 2008 e 2009. Muitas greves assumiram um carter defensivo
e somente em 2009, em algumas atividades apoiadas com isenes tributrias, as
pautas de ampliao de direitos e de reposio de perdas salariais voltou a apa-
recer de modo signicativo. Muitos sindicatos que, at ento, vinham logrando
relativo xito na recomposio parcial de perdas inacionrias, aceitaram reduo
relevante de salrio (10% a 20%) em troca de estabilidade por trs meses ou, no
melhor dos casos, por um semestre. Tambm sindicatos metalrgicos pactuaram
reduo da jornada de trabalho com reduo de salrio
14
ou at mesmo a demis-
so de parte dos trabalhadores, como foi o acordo do Sindicato dos Metalrgicos
do ABC, liado CUT, com a Volkswagen
15
.
Entre as lutas em torno da legislao sindical, as mais relevantes foram pro-
tagonizadas por setores que romperam com a CUT, notadamente as organizadas
pela Coordenao Nacional de Lutas (CONLUTAS) e pela Intersindical. Em maro
de 2004, o Frum Sindical dos Trabalhadores (FST) que rene 17 confederaes
nacionais e 6 centrais sindicais, grande parte da base governista mobilizou 20
mil pessoas em uma manifestao em Braslia contra a reforma sindical proposta
no Frum Nacional do Trabalho. Entretanto, reivindicou a atual legislao defen-
dendo aspectos combatidos pelo chamado Novo Sindicalismo, como o impos-
to sindical obrigatrio e a unicidade sindical. Pouco depois, outra manifestao
contra as reformas sindical e trabalhista, reunindo mais de 8 mil participantes, foi
Os rumos das lutas sociais no perodo 2000-2010 56 Experiencias
organizada pela CONLUTAS em Braslia. Em virtude da conuncia contraditria
de interesses, de um lado, entre o sindicalismo apegado ao imposto sindical e
unicidade e, de outro, entre as entidades que combateram a proposta do FNT pela
esquerda, criticando a verticalizao compulsria da estrutura sindical, o projeto
do governo acabou no avanando no parlamento.
As duas centrais sindicais mais expressivas seguiram sendo a Fora Sindical,
que migrou para a base de apoio do governo, e a CUT. Em determinados contextos
a CUT atuou ao lado da Central de Movimentos Populares (CUT, MST, Movimento
dos Trabalhadores sem Teto MTST, etc.). Suas principais lutas foram em defesa
do crescimento econmico como forma de ampliar os empregos, combatendo a
poltica de juros elevados do Banco Central e, com apoio das organizaes dissi-
dentes da CUT, pela reduo da jornada de trabalho, reivindicao no apoiada
pelo governo federal. Cabe sublinhar que nenhuma das manifestaes dessas cen-
trais, excetuando as festas do 1
o
de Maio (que assumiram um carter festivo e de
entretenimento), foi capaz de ultrapassar 25 mil manifestantes. Em 2004, a CUT
promoveu manifestaes em 22 capitais contra a poltica econmica do governo
federal, intitulado de Dia Nacional de Mobilizaes e Lutas, reunindo cerca de
10 mil pessoas em nove capitais. Em 2007, aproximadamente 20 mil pessoas par-
ticiparam do Dia Nacional de Mobilizao em Braslia (DF), proposto pela CUT,
defendendo a manuteno do veto do presidente Emenda 3, que impediria os
scais do Trabalho de autuar empresas por contrataes irregulares, como vnculo
sem carteira assinada ou trabalho escravo, a raticao da Conveno 151 da Or-
ganizao Internacional do Trabalho (OIT) que garante a negociao coletiva no
servio pblico e o m do Interdito Proibitrio, usado para restringir as greves em
frente ao local de trabalho. No mesmo ano, cerca de 25 mil trabalhadores da CUT,
Fora Sindical, Nova Central Sindical dos Trabalhadores, Central de Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil, Unio Geral dos Trabalhadores e Central Geral dos Tra-
balhadores do Brasil manifestaram-se na 4 Marcha da Classe Trabalhadora, em
Braslia (DF), em defesa da reduo constitucional imediata da jornada de trabalho
com aprovao da Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que ainda em julho
de 2010 tramita no Congresso Nacional, incluindo metas graduais de reduo at
atingir as 36 horas semanais.
O abandono das lutas massivas cobrou seu custo no contexto do aprofunda-
mento da crise de 2008. Nesse ano, apenas 1,5 mil trabalhadores participaram na
capital federal da 5 Marcha Nacional da Classe Trabalhadora (cujo tema foi De-
senvolvimento e Valorizao do Trabalho) em defesa do emprego, da garantia de
renda e contra os efeitos da crise nanceira internacional. No ano seguinte, cerca
de 3 mil pessoas participaram de um ato poltico em So Paulo, organizado pelas
mesmas seis centrais sindicais e por movimentos sociais, reivindicando a reduo
da jornada de trabalho sem reduo de salrio, investimentos em polticas sociais,
alm de protestar contras as demisses advindas da crise. No nal desse ano, em
Braslia, 20 mil pessoas participaram de uma marcha, reivindicando a reduo da
jornada semanal de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, o monoplio do
petrleo pela Petrobrs e o reajuste de salrio para os servidores federais.
Outras lutas foram muito signicativas no perodo
16
, embora mais pontuais,
incidindo sobre problemticas vitais que introduzem setores populares nas lutas
Leher, Coutinho da Trindade, Botelho Lima, Costa 57 Experiencias
sociais. Entre estas, destacaram-se: a) os trabalhadores desempregados organiza-
dos no Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD); e b) os movimentos
por moradia, como as manifestaes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto,
em 2007, que organizou 5 mil pessoas em passeata at o Palcio dos Bandeirantes
(sede do governo estadual), em So Paulo, reivindicando moradia popular. Nesse
ano, os movimentos de luta por moradia realizaram uma srie de manifestaes
em 15 cidades de 14 estados, no Dia Nacional da Reforma Urbana. Em 2008,
5 mil pessoas ligadas ao MTST realizaram marcha para reivindicar moradia em
So Paulo. Ainda nesse ano, organizados no Frum Nacional da Reforma Urbana
(FNRU), entidades como a Unio Nacional por Moradia Popular (UNMP), a Con-
federao Nacional das Associaes de Moradores (CONAM), a Central de Movi-
mentos Populares (CMP), o Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM), o
Frum Nacional de Reforma Urbana e Fruns Estaduais e Regionais pela Reforma
Urbana protagonizaram a Jornada de Luta pela Reforma Urbana e pelo Direito
Cidade. Em 2009, o MTST realizou quatro aes simultneas no estado de So
Paulo (regio Sudeste), trancando rodovias e vias pblicas em So Paulo, Campi-
nas, Guarulhos e Osasco, no contexto da mobilizao nacional contra o desem-
prego e por polticas populares contra crise.
Esses movimentos possibilitaram iniciativas importantes de organizao popu-
lar como a Plenria dos Movimentos Sociais no Rio de Janeiro. Uma das mais
originais iniciativas para retomar o sentido original do 1
o
de Maio aconteceu em
2009, quando os movimentos sociais do Rio de Janeiro realizaram um ato com
mais de mil participantes contra a Companhia Siderrgica do Atlntico (TKCSA),
na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na regio Sudeste do estado, percorrendo as ruas
dos bairros atingidos pela nova siderrgica. Outro exemplo signicativo dessas
iniciativas aconteceu em 2008, quando mais de 5 mil pessoas participaram da
13 edio da Marcha dos Sem e da Jornada de Lutas por Soberania Alimentar
em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reivindicando a adoo do piso nacional dos
professores e protestando contra a criminalizao dos movimentos sociais.
A reestruturao das formas de organizao dos trabalhadores foi um intento
permanente, complexo e tortuoso. Aps a reforma da previdncia alguns sindica-
tos de servidores pblicos iniciaram um processo de afastamento da CUT e, parte
deles, passou a atuar na CONLUTAS, criada em 2004 como um espao de unida-
de de ao entre sindicatos e, em menor proporo, movimentos sociais. Outras
entidades optaram pela criao da Intersindical, com maior presena de militantes
do PSOL. A construo da CONLUTAS como entidade de carter sindical e po-
pular avanou em 2006 com o Congresso Nacional de Trabalhadores (CONAT).
Participaram do evento 3.500 delegados e observadores ligados a movimentos sin-
dicais, estudantis e populares.
Objetivando avanar na unidade de ao para enfrentar as (contra) reformas do
governo Lula da Silva, em 25 de maro de 2007 foi convocado o Encontro Nacio-
nal Contra as Reformas, em So Paulo, para construir a unidade e organizar a luta
em defesa da aposentadoria e dos direitos sociais, sindicais e trabalhistas, contan-
do com a participao de 5 mil pessoas de 626 organizaes sindicais, populares
e estudantis ligadas a CONLUTAS, a Intersindical, ao Movimento Terra e Liberdade
(MTL), ao MTST, as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e Pastorais Sociais de
Os rumos das lutas sociais no perodo 2000-2010 58 Experiencias
So Paulo e a mais de uma dezena de entidades representativas de trabalhadores
e do movimento estudantil. O encontro contou com a saudao de dirigentes do
MST (Gilmar Mauro), da Assembleia Popular, da Corrente Classista da CUT e de
outras organizaes que, pela primeira vez, juntaram suas foras para consolidar
uma agenda unicada de lutas. Entretanto, os efeitos prticos do encontro foram
muito reduzidos. A unidade de ao somente foi possvel em temas pontuais, caso-
a-caso. Entre os motivos, a luta interna pela supremacia da direo afastou movi-
mentos e sindicatos que no so orgnicos ao Partido Socialista dos Trabalhadores
Unicado (PSTU) e a determinadas correntes do PSOL.
A autoconstruo da CONLUTAS avanou com o 1 Congresso da CONLUTAS
(Betim, Minas Gerais) com o lema Se muito vale o j feito, mais vale o que ser
e reuniu 3.500 pessoas, com 2.805 delegados, representando 175 sindicatos ou
oposies sindicais que aprovaram o carter da coordenao como uma entidade
de carter sindical e popular. A diculdade de expanso da coordenao e o apro-
fundamento das consequncias sociais do padro de acumulao reacenderam a
busca de unidade de ao. Em novembro de 2009, mais de 1.000 trabalhadores se
reuniram na sede do Sindicato dos Bancrios, em So Paulo, durante o Seminrio
de Reorganizao Sindical. O principal tema foi a unicao de diversos setores
sindicais em uma nica central. Estavam a CONLUTAS, a Intersindical, o MTST,
o MTL, entre outras. Ao nal do encontro, os participantes decidiram pela reali-
zao de um congresso para ocializar uma nova central sindical. O Congresso
da Classe Trabalhadora foi marcado para os dias 3, 4 e 5 de junho de 2010. Este
congresso contudo terminou em impasse. A insistncia da CONLUTAS, majorit-
ria no congresso, em manter sua denominao na nova entidade foi interpretada
pela base da Intersindical cujos militantes no priorizaram a eleio de delegados
em virtude da disputa pela denio do candidato do PSOL a presidncia e das
entidades independentes, como um movimento de absoro das demais entidades
pela CONLUTAS e no como a criao de uma entidade nova, produto de uma
sntese original. Desse modo, at julho de 2010 a problemtica da unidade de
ao dos setores que romperam com a CUT segue inconclusa.
Lutas contra as expropriaes: trabalhadores do campo e povos
indgenas como protagonistas cruciais das lutas do sculo XXI
A tabela 4 organizada pela CPT (2010) sumariza o quadro das lutas no campo no
perodo 2000-2009.
A anlise dos indicadores agregados pela CPT comprova que os movimen-
tos sociais do campo no deixaram de fazer luta no governo Lula da Silva. Ao
contrrio, os conitos aumentaram em virtude das expectativas de soluo dos
mesmos pelo novo governo. As lutas dos cinco primeiros anos adquiriram nu-
ances relevantes que expressaram as contradies do fortalecimento do setor de
commodities manejado pelas classes dominantes que operavam no pas. Mesmo
no perodo em que a quantidade de conitos pela terra foi reduzida, como em
2008 e 2009, persistiu o enfrentamento dos grandes ndulos do poder dominan-
te no campo.
Leher, Coutinho da Trindade, Botelho Lima, Costa 59 Experiencias
T
a
b
e
l
a
4
.
C
o
m
p
a
r
a
o
d
o
s
C
o
n
f
i
t
o
s
n
o
C
a
m
p
o
(
2
0
0
0
a
2
0
0
9
)
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
C
o
n
f
i
t
o
s
d
e
T
e
r
r
a
O
c
o
r
r
n
c
i
a
s
d
e
C
o
n
f
i
t
o
1
7
4
3
6
6
4
9
5
6
5
9
7
5
2
7
7
7
7
6
1
6
1
5
4
5
9
5
2
8
O
c
u
p
a
e
s
3
9
0
1
9
4
1
8
4
3
9
1
4
9
6
4
3
7
3
8
4
3
6
4
2
5
2
2
9
0
A
c
a
m
p
a
m
e
n
t
o
s
6
5
6
4
2
8
5
1
5
0
9
0
6
7
4
8
4
0
3
6
T
o
t
a
l
C
o
n
f
.
T
e
r
r
a
5
6
4
6
2
5
7
4
3
1
.
3
3
5
1
.
3
9
8
1
.
3
0
4
1
.
2
1
2
1
.
0
2
7
7
5
1
8
5
4
A
s
s
a
s
s
i
n
a
t
o
s
2
0
2
9
4
3
7
1
3
7
3
8
3
5
2
5
2
7
2
4
P
e
s
s
o
a
s
E
n
v
o
l
v
i
d
a
s
4
3
9
.
8
0
5
4
1
9
.
1
6
5
4
2
5
.
7
8
0
1
.
1
2
7
.
2
0
5
9
6
5
.
7
1
0
8
0
3
.
8
5
0
7
0
3
.
2
5
0
6
1
2
.
0
0
0
3
5
4
.
2
2
5
4
1
5
.
2
9
0
H
e
c
t
a
r
e
s
1
.
8
6
4
.
0
0
2
2
.
2
1
4
.
9
0
3
.
0
6
6
.
4
6
3
.
8
3
1
.
4
5
5
.
0
6
9
.
3
9
1
1
.
4
8
7
.
0
7
2
5
.
0
5
1
.
3
4
8
8
.
4
2
0
.
0
8
3
6
.
5
6
8
.
7
5
5
1
5
.
1
1
6
.
5
9
0
C
o
n
f
i
t
o
s
T
r
a
b
.
(
1
)
C
o
n
f
i
t
o
s
p
e
l
a
g
u
a
(
2
)
O
u
t
r
o
s
*
(
3
)
T
o
t
a
l
(
4
)
N
d
e
C
o
n
f
i
t
o
s
6
6
0
8
8
0
9
2
5
1
.
6
9
0
1
.
8
0
1
1
.
8
8
1
1
.
6
5
7
1
.
5
3
8
1
.
1
7
0
1
.
1
8
4
A
s
s
a
s
s
i
n
a
t
o
s
2
1
2
9
4
3
7
3
3
9
3
8
3
9
2
8
2
8
2
5
P
e
s
s
o
a
s
E
n
v
o
l
v
i
d
a
s
5
5
6
.
0
3
0
5
3
2
.
7
7
2
4
5
1
.
2
7
7
1
.
1
9
0
.
5
7
8
9
7
5
.
9
8
7
1
.
0
2
1
.
3
5
5
7
8
3
.
8
0
1
7
9
5
.
3
4
1
5
0
2
.
3
9
0
6
2
8
.
0
0
9
H
e
c
t
a
r
e
s
1
.
8
6
4
.
0
0
2
2
.
2
1
4
.
9
3
0
3
.
0
6
6
.
4
3
6
3
.
8
3
1
.
4
0
5
5
.
0
6
9
.
3
9
9
1
1
.
4
8
7
.
0
7
2
5
.
0
5
1
.
3
4
8
8
.
4
2
0
.
0
8
3
6
.
5
6
8
.
7
5
5
1
5
.
1
1
6
.
5
9
0
F
o
n
t
e
:
S
e
t
o
r
d
e
D
o
c
u
m
e
n
t
a
o
d
a
S
e
c
r
e
t
a
r
i
a
N
a
c
i
o
n
a
l
d
a
C
P
T
.
*
O
u
t
r
o
s
:
C
o
n
f
i
t
o
s
e
m
T
e
m
p
o
s
d
e
S
e
c
a
,
P
o
l
t
i
c
a
A
g
r
c
o
l
a
e
G
a
r
i
m
p
o
.
(
1
)
,
(
2
)
,
(
3
)
e
(
4
)
n
o
r
e
p
r
o
d
u
z
i
d
o
s
n
e
s
t
a
t
a
b
e
l
a
a
d
a
p
t
a
d
a
p
e
l
o
s
a
u
t
o
r
e
s
.
Os rumos das lutas sociais no perodo 2000-2010 60 Experiencias
No perodo do governo Lula da Silva as lutas do campo percorreram algumas ner-
vuras axiais e interligadas, como: a) a luta pela terra, por meio de ocupaes; b)
as lutas cujo antagonista o Estado, objetivando a desapropriao da terra, como
o Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria (INCRA), a presidncia,
o judicirio e o parlamento; c) as lutas por crdito agrcola em condies com-
patveis com a realidade da agricultura camponesa, focando o sistema bancrio,
alvo de inmeras ocupaes, e reivindicando melhoria do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); d) as lutas contra o agronegcio e
todo o seu complexo, como os transgnicos, agroqumicos, a represso e a violn-
cia; e) as lutas contra a poltica econmica dos setores dominantes no mbito do
Estado (Banco Central, Ministrio da Fazenda); f) as lutas pelos direitos sociais, em
particular pela educao bsica e superior e pela sade (em particular nos povos
indgenas); g) a luta pela formao poltica; h) as lutas por um outro modelo de or-
ganizao da agricultura (agro ecologia); e i) as lutas com outras fraes da classe
trabalhadora buscando articular o conjunto dos que vivem no campo (Via Campe-
sina) em uma perspectiva internacionalista e a articulao entre trabalhadores do
campo e da cidade, em diversos espaos.
As lutas por desapropriaes, desde 2003, esto cada vez mais imbricadas com
os embates contra as corporaes do agronegcio. Isso signica uma inexo tti-
ca, pois originalmente o principal movimento do campo, o MST, concentrava sua
luta na desapropriao do latifndio improdutivo, reserva de valor de fraes bur-
guesas locais. Cada vez mais, o MST obrigado a enfrentar as corporaes, visto
que a extraordinria expanso desse setor virtualmente inviabiliza a consolidao
de uma agricultura de modelo da pequena agricultura. Essa frente de luta contra
o modelo dominante tem como referncia um modelo alternativo cujo objetivo
a soberania alimentar dos povos, da a busca de alternativas que incorporem os
conhecimentos cientcos na agricultura de alimentos por meio da agro ecologia.
Tudo isso requer o rompimento das cercas do latifndio do conhecimento, por isso
a proeminncia da luta pela educao, pois esta, nesse escopo, parte da estrat-
gia poltica dos movimentos.
Em 2003, o MST e a CPT mobilizaram cerca de 3 mil pessoas e destruram
uma plantao de milho transgnico da empresa Monsanto no Paran. No mesmo
perodo houve a tentativa de ocupao do Ministrio da Agricultura em protesto
contra os transgnicos. Em 2007, em uma das ocupaes de reas com transgni-
cos, importante liderana do MST (Valdir Mota de Oliveira, Keno) foi assassinada
em rea de conito com a Syngenta no Paran.
A ofensiva contra as corporaes do agronegcio adquiriu enorme visibilidade
em 2004, quando 3.500 famlias ligadas ao MST derrubaram quatro hectares de plan-
tao de eucalipto usado na produo da multinacional Veracel Celulose. O mesmo
ato aconteceu em 2009 com igual repercusso. Um dos atos de maior reverberao
ocorreu em 2008, quando mulheres ligadas a Via Campesina ocuparam uma unidade
de pesquisa biotecnolgica da multinacional Monsanto no municpio de Santa Cruz
das Palmeiras, So Paulo, e destruram um viveiro de mudas e um campo experimen-
tal de milho transgnico. Em 2008, mais de mil trabalhadores do campo e da cidade
realizaram a Jornada Nacional de Lutas Contra o Agronegcio e as Transnacionais e
ocuparam a transnacional de alimentos Bunge, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul.
Leher, Coutinho da Trindade, Botelho Lima, Costa 61 Experiencias
A luta pela reforma agrria teve seu momento mais marcante na presente d-
cada com a Marcha Nacional pela Reforma Agrria dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (2005) organizada com militantes dos 23 estados do pas onde o MST est
presente. Ao longo de 17 dias os trabalhadores percorreram 200 quilmetros, entre
Goinia e Braslia, para forar o governo a colocar em prtica o Plano Nacional de
Reforma Agrria. Cabe dar destaque ao grande protagonismo das mulheres nessas
lutas. Em 2003, cerca de 50 mil mulheres realizaram a Marcha das Margaridas, em
Braslia, com a principal reivindicao de pressionar para maior agilidade na re-
forma agrria. Em agosto de 2007 as mulheres que participaram da 2 Conferncia
Nacional de Polticas para as Mulheres e realizaram a Marcha das Margaridas, na
Esplanada dos Ministrios no Distrito Federal, Braslia, reuniram cerca de 50 mil
trabalhadoras rurais para reivindicar polticas direcionadas s mulheres, garantia
dos direitos adquiridos e mais crdito para as trabalhadoras do campo.
Um momento de grande tensionamento foi o ato dos militantes do Movimento
de Libertao dos Sem-Terra (MLST) que ocuparam, em 2006, a Cmara dos De-
putados em Braslia. A represso foi violenta. A polcia de Braslia autuou e pren-
deu 537 militantes que responderam por crimes de formao de quadrilha, danos
ao patrimnio pblico e corrupo de menores, j que 42 crianas e adolescentes
acompanhavam o grupo que contabilizava 579 pessoas. Buscando acentuar os
nexos da questo agrria com as corporaes o MST e a Via Campesina, em 2007,
ocuparam a estrada de ferro Carajs, da CVRD, em Parauapebas, no sudeste do
Par (regio Norte).
A ofensiva das corporaes da mdia aliada (ou scia) do agronegcio assumiu
grave proporo quando integrantes do MST ocuparam terras que seriam de pro-
priedade do Suco Ctrico Cutrale, no interior de So Paulo. A mdia foi taxativa em
classicar a derrubada de alguns ps de laranja como ato de vandalismo, omitindo
que a titularidade das terras da empresa contestada pelo Incra e pela Justia.
Em outubro de 2009, o presidente Lula da Silva criticou o movimento por esta
ocupao, exigindo o respeito s leis. O objetivo da ofensiva miditica foi impedir
a reviso dos ndices de produtividade agrcola cuja verso em vigor tem como
base o censo agropecurio de 1975 e viabilizar uma Comisso Parlamentar Mista
de Inqurito (CPMI) sobre o MST, que acabou sendo aprovada no parlamento e at
julho de 2010 ainda no foi concluda, embora o relator da CPMI tenha concludo
inexistir qualquer irregularidade nas contas do movimento.
Em decorrncia das mobilizaes de agosto de 2009, quando 3 mil integran-
tes do MST e de outros movimentos sociais de 23 estados e do Distrito Federal
participaram de um grande acampamento pela Reforma Agrria em Braslia e or-
ganizaram protestos em 12 estados, o governo federal sinalizou com concesses
relevantes, mas, diante da presso dos ruralistas e do agronegcio, no as encami-
A luta pela reforma agrria teve seu momento
mais marcante na presente dcada com a
Marcha Nacional pela Reforma Agrria dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (2005)...
Os rumos das lutas sociais no perodo 2000-2010 62 Experiencias
nhou. Nesta Jornada Nacional de Lutas por Reforma Agrria, o MST exigiu ainda o
descontingenciamento de R$ 800 milhes do oramento do Incra para este ano e a
atualizao dos ndices de produtividade inalterados desde 1975 e investimen-
tos para o fortalecimento dos assentamentos na rea de habitao, infra-estrutura
e produo agrcola.
As lutas pela democratizao do acesso terra organizadas em articulao com
outras entidades e instituies tm no Grito dos Excludos um marco muito relevan-
te, pois aproxima a problemtica agrria de crculos ligados Comisso Pastoral da
Terra e s Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Catlica. O ato mais importante
aconteceu na 11 edio do Grito dos Excludos, reunindo cerca de 200 mil pes-
soas. O engajamento de setores da Igreja com as lutas do campo marcou a dcada.
Em 2005, aps car 11 dias em greve de fome em protesto contra a transposio
do Rio So Francisco, o bispo Dom Luis Flvio Cappio terminou seu protesto no
interior da Bahia. O Vaticano desaprovou veementemente seu gesto, exigindo o m
da greve de fome. Antes da mensagem do Vaticano, contudo, a Conferncia Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB) prestou solidariedade deciso do frei de iniciar a
greve de fome. Em 2007, em virtude do prosseguimento das obras e do fato de que
as medidas para proteger os pequenos camponeses sinalizadas pelo governo no
se efetivaram, Cappio retomou uma greve de fome para pedir o cancelamento do
projeto de transposio do Rio So Francisco. Foi realizada uma romaria que levou
caravanas de oito estados a Sobradinho com 4 mil participantes em apoio ao bispo
Cappio que, entretanto, foi bloqueada por homens do Exrcito. Depois de 24 dias
de jejum, o frei, bastante debilitado e fraco, suspendeu a greve.
No que se refere educao e formao poltica, o principal marco foi a
inaugurao, em janeiro de 2005, da Escola Nacional Florestan Fernandes em
Guararema, So Paulo, a universidade popular do MST. As lutas pela educao
mais importantes foram contra o fechamento das Escolas Itinerantes do MST no
Rio Grande do Sul.
Como possvel depreender da anlise da Tabela 4, o avano do agronegcio
vem acompanhado de elevado nmero de assassinatos no campo. A proporo de
mortos por conito segue aumentando, conrmando que as expropriaes violen-
tas no so um resqucio do passado. Os assassinatos tm tido como alvo impor-
tantes lideranas do MST, como Keno, j mencionado, e em agosto de 2009, de
Elton Brum da Silva, executado pela Brigada Militar em So Gabriel, Rio Grande
do Sul, durante o despejo da Fazenda Southall. Cerca de mil pessoas participaram
de marcha em protesto pela morte de Elton Brum da Silva. A coero no se da
apenas pelas armas, mas tambm pelo aparato judicial que trava a reforma agrria,
criminaliza os que lutam por ela, inclusive com prises arbitrrias. As corpora-
es da comunicao criam um ambiente ideolgico que favorece essas coeres,
como visto no caso emblemtico da Cutrale, manejado pela Confederao Nacio-
nal da Agricultura para viabilizar a CPMI contra o MST.
Os conitos das corporaes, latifundirios e fazendeiros em geral com os po-
vos indgenas tm sido muito recorrentes na dcada. O conito de maior destaque
foi a luta pela demarcao contnua da Terra Indgena Raposa-Serra do Sol, em
Roraima, rmada em 2005 pelo presidente Lula da Silva. Contudo, os fazendeiros
tentaram reverter essa medida no Supremo Tribunal Federal que, aps muita mobili-
Leher, Coutinho da Trindade, Botelho Lima, Costa 63 Experiencias
zao dos povos indgenas, rearmou a demarcao em 2009. Os povos indgenas
protagonizaram diversos protestos contra as corporaes de minrio, a construo
de hidroeltricas, algumas vezes em conjunto com o Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB). Em 2005, 280 ndios da comunidade Xicrin ocuparam o ncleo
urbano de Carajs, no Par (regio Norte), onde vivem 3 mil empregados da Com-
panhia Vale do Rio Doce, objetivando pressionar a empresa a conceder benefcios
que estariam acordados com a comunidade. O uso do bloqueio de rodovias e o
sequestro de representantes dos governos igualmente foram recorrentes.
Houve avanos organizativos dos povos indgenas. Em 2007 foi realizado o 2
Encontro da Aliana dos Povos da Floresta, em Braslia (DF), contando tambm com
seringueiros, ribeirinhos, pescadores, quebradeiras de coco e representantes de or-
ganizaes da sociedade civil. Fundada nos anos 80, a Aliana dos Povos da Floresta
retomou a sua agenda de lutas, embora ressignicada no escopo do desenvolvi-
mento sustentvel da Amaznia, tese distinta da preconizada por Chico Mendes,
articulador do primeiro encontro e defensor da reforma agrria coletiva, expressa
nas reservas extrativistas. No mesmo ano, 250 indgenas participaram do III Frum
Permanente dos Povos Indgenas da Amaznia, em Porto Velho, no estado de Ron-
dnia (regio Norte). O encontro foi marcado por um protesto dos indgenas contra
a construo do complexo hidreltrico do Rio Madeira. Alm do problema territorial
especco, muitas lutas reivindicaram melhor tratamento de sade dos povos origi-
nrios. A extenso do problema pode ser evidenciado pelos atos protagonizados
por povos indgenas, particularmente do Mato Grosso do Sul. Em 2007 realizaram
ocupaes e o sequestro de dirigentes da Fundao Nacional do ndio (FUNAI) e
de representantes da sade em protesto com o descaso com a sade dos indgenas.
Neste mesmo ano, cerca de 500 ndios da aldeia de Rio das Cobras bloquearam a
rodovia BR-277 no municpio de Nova Laranjeiras, Paran. Eles reivindicam a pre-
sena de um representante da Fundao Nacional de Sade (Funasa), de Braslia,
para negociar melhores condies na rea de sade para as aldeias da regio.
No plano poltico, uma das principais lutas dos povos foi a aprovao do novo
Estatuto dos Povos Indgenas, que tramitou no Congresso h quase 15 anos. Em
2009, cerca de mil ndios realizaram uma caminhada e um ato pblico durante
audincia pblica da Comisso de Direitos Humanos do Senado, em Braslia,
para reivindicar garantia de direitos e agilidade na aprovao do novo estatuto
que permitiria os indgenas ter poder de veto sobre os projetos de explorao de
recursos minerais em suas terras e o m da tutela, deixando de serem considera-
dos incapazes.
Em virtude do complexo minerador-hidreltrico, o Movimento dos Atingidos
por Barragens ganhou destaque na dcada. Entre seus atos de maior visibilidade
cabe destacar a ocupao da Unidade Termeltrica Rio Madeira, em Porto Velho,
Rondnia, em 2007, como parte da Jornada de Lutas do dia 14 de maro data
que marca o dia internacional de luta contra as barragens. No mesmo ano, 700
integrantes do MAB, com a Via Campesina, ocuparam a sede do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis (Ibama) em So Paulo (re-
gio Sudeste), em protesto contra a hidreltrica de Tijuco Alto, cuja energia produ-
zida ser utilizada exclusivamente pela Companhia Brasileira de Alumnio (CBA),
empresa do Grupo Votorantim.
Os rumos das lutas sociais no perodo 2000-2010 64 Experiencias
Lutas unicadas para alm da esfera econmica-corporativa
No contexto das lutas contra o ALCA e a Organizao Mundial do Comrcio
(OMC), as mobilizaes contra os tratados de livre comrcio foram relevantes at
2005. Nesse ano, 8 mil militantes do MST, pastorais da CNBB, movimentos do
campo e movimentos urbanos se reuniram em Braslia na marcha Assembleia
Popular: mutiro para um novo Brasil. Os manifestantes criticavam o imperialis-
mo americano, a poltica econmica nacional, o modelo de dependncia imposto
pelo capital internacional a servio do capital nanceiro, como a Organizao
Mundial do Comrcio (OMC), o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetrio In-
ternacional (FMI). Em frente embaixada dos Estados Unidos, os manifestantes
criticaram a presena do presidente Bush na Amrica Latina e sua visita ao Brasil.
A visita do presidente George W. Bush ao Brasil em 2007 foi repudiada por ma-
nifestaes em 18 estados do pas. Em So Paulo, a Marcha Mundial de Mulheres,
o MST, o PSTU da Conlutas, o Partido Comunista do Brasil (PC do B), a CUT, PT,
PSOL e vrias ONGs zeram uma passeata em protesto contra a visita, reunindo
20 mil pessoas.
A luta contra as privatizaes de Cardoso, inalteradas por Lula da Silva, moti-
vou uma das maiores iniciativas de luta unicada da dcada. Em 2007, mais de 60
entidades e movimentos sociais promoveram um plebiscito sobre a privatizao
da Companhia Vale do Rio Doce, objetivando pressionar o Poder Judicirio a se
posicionar sobre a legalidade do leilo de venda da companhia, realizado em
maio de 1997. O plebiscito teve incio com pelo menos 4 mil urnas distribu-
das em locais pblicos com grande movimentao de pessoas, como rodovirias,
shoppings, metrs e universidades. Os movimentos, que realizaram a pesquisa
em 3.157 municpios do pas, lutam pela anulao da venda da companhia por
meio da reabertura das aes que tramitam nos tribunais. Cerca de 94,5% dos
3.729.538 votantes que participaram do plebiscito disseram no a pergunta A
Vale deve continuar nas mos do capital privado?.
Tambm as lutas contra os efeitos da reforma neoliberal do Estado seguiram
vivas, embora com participao inferior as dos anos noventa. Em 2007, 15 mil
pessoas realizaram a Marcha Nacional na Esplanada dos Ministrios, em Braslia,
organizadas pelo PSOL, PSTU, conlutas, movimentos pastorais sindicais e estu-
dantis, contra a reforma da previdncia, a reforma universitria, em defesa da apo-
sentadoria e de outras polticas pblicas, do no pagamento das dvidas interna
e externa, a transposio do Rio So Francisco, o leilo da Vale do Rio Doce, a
corrupo e outros temas.
Tambm a questo racial ganhou maior dimenso no pas, impulsionada pelo
debate das cotas para acesso educao superior. A manifestao de 2007, reu-
nindo 50 mil pessoas em So Paulo no Dia da Conscincia Negra, foi um dos
marcos importantes dessa luta.
... a questo racial ganhou maior dimenso no
pas, impulsionada pelo debate das cotas para
acesso educao superior
Leher, Coutinho da Trindade, Botelho Lima, Costa 65 Experiencias
Tendo em vista a crescente expanso de corporaes originadas no Brasil em
diversos pases latino-americanos e de outras regies, bem como de corporaes
multinacionais de commodities no Brasil, movimentos atingidos por essas cor-
poraes tm buscado melhor articulao para que as lutas sejam mais ecazes.
Exemplo importante dessas iniciativas aconteceu em 2008. O Tribunal Internacio-
nal dos Povos, reunido em Lima, no Peru, condenou a Vale do Rio Doce e a em-
presa alem ThyssenKrupp por crimes ambientais e violao dos direitos humanos
e trabalhistas. As duas empresas so scias na Companhia Siderrgica do Atlntico
(CSA). A CSA est promovendo a construo de uma termeltrica a carvo, alta-
mente poluente, e de um porto na Baa de Sepetiba, em Santa Cruz, no Rio de
Janeiro, na regio Sudeste do estado.
A solidariedade internacionalista gerou mobilizaes na ocupao do Iraque
pelos EUA, na invaso do Lbano por Israel, em defesa dos processos da Vene-
zuela e da Bolvia, ameaados por golpes e, de modo destacado, contra o golpe
em Honduras. Somente em 2009, destacaram-se diversos atos contra a invaso
israelense, um deles reunindo mais de 5 mil pessoas em So Paulo. Neste mesmo
ano, diversas entidades (MST, Via Campesina, PSTU, PSOL, CUT, Fora Sindical,
CONLUTAS, Intersindical, CTB, entre outras) realizaram vrios atos pblicos, vi-
sitas embaixada e subscreveram manifestos em apoio ao presidente deposto de
Honduras, Manuel Zelaya e, sobretudo, a resistncia popular ao golpe.
As manifestaes realmente massivas que ocorreram na dcada foram as Pa-
radas Gay, realizadas anualmente em todo pas. Em geral, a pauta poltica est
relacionada ao reconhecimento social, aos direitos civis e luta contra a violncia
que os gays sofrem no pas. So grandes manifestaes de luta pela identidade, em
geral desvinculadas dos movimentos sociais e partidrios da esquerda que, via-de-
regra, no so bem recebidos pela coordenao das medidas. A maior da dcada
foi a 12 Parada Gay, realizada em maio de 2008 com a consigna A Homofobia
Mata por um Estado Laico de Fato, reunindo cerca de 5 milhes de pessoas. O
ato foi considerado a maior manifestao do gnero no mundo.
Tendncias e perspectivas
O que os indicadores do OSAL-Brasil nos interroga sobre o estado das lutas sociais
e as perspectivas futuras dos conitos sociais? A resposta dicilmente pode ser
unvoca. Algumas tendncias podem ser sugeridas, merecendo, contudo, novos
estudos. Os indicadores quantitativos e qualitativos sugerem que o ciclo de lu-
tas antissistmicas protagonizado pelos sindicatos a partir de 1978 perdeu fora.
Mesmo considerando o fato da crise que transtorna a economia mundial de modo
mais agudo a partir de 2008, as greves atuais no chegam a 20% das vericadas
nos anos oitenta. O problema no apenas de ordem quantitativa, pois o foco das
greves est fundamentalmente dirigido para o momento econmico-corporativo.
Ademais, ocorreram mudanas muito profundas nas organizaes sindicais que,
se no encolheram como em alguns pases, contam atualmente com muito menor
protagonismo da base na conduo das lutas. Houve uma hipertroa do papel dos
dirigentes prossionalizados e uma crescente institucionalizao dos conitos. A
diferenciao poltica entre as maiores centrais sutil.
Os rumos das lutas sociais no perodo 2000-2010 66 Experiencias
Entretanto, esse movimento no desaguou em novas formas de organizao
dos trabalhadores que se caracterizassem pela sua capacidade de convocatria
e de mobilizao social. Tensionada pela disputa de concepes com forte vis
partidrio, a nova central sindical e popular reivindicada pelas entidades que rom-
peram com a CUT encontra-se em uma situao de impasse, incapaz, at o mo-
mento, de servir de instrumento para a unidade de ao dos que vivem do trabalho
e so explorados. Uma das consequncias desse estado geral a naturalizao das
polticas de alivio a pobreza minimalistas e a proliferao de uma mirade de po-
lticas sociais focalizadas, encaminhadas, em grande parte, por meio de parcerias
pblico-privadas, inclusive com entidades da sociedade civil indisfaravelmente
empresariais, harmonizando capital e trabalho. Mais de 40 milhes de pessoas
sobrevivem com miservel bolsa famlia. Como as medidas mais duras contra a
crise somente sero encaminhadas aps o pleito eleitoral de 2010, inevitvel
indagar se ser possvel reverter esse quadro em curto espao de tempo. Existe um
grande contingente de trabalhadores sindicalizados, entidades bem estruturadas,
mas pouca formao poltica de base, o que relevante, tendo em vista a difuso,
inclusive pelos sindicatos, de um ethos favorvel ao chamado novo esprito do
capitalismo.
Os achados da pesquisa sugerem que as lutas dos movimentos sociais do cam-
po, particularmente do MST, do MAB e dos povos originrios, possuem um ca-
rter distinto do vericado nas lutas sindicais, pois, neste caso, a realidade que
impem a luta contra o padro de acumulao. O setor de commodities expande
com a explorao e a expropriao e, por isso, produz conitos muito speros.
As aes diretas por meio de ocupaes de terras, atos contra as corporaes do
agronegcio e do setor mineral foram ascendentes. Se, de um lado, as ocupaes
de latifndios podem ter sofrido uma reduo, de outro, quando ocorre ocupao
de reas de interesse imediato das corporaes, os enfrentamentos so mais duros
e violentos. Dai a tendncia de criminalizao das lutas sociais. O confronto com
os setores dominantes que operam as commodities, cada vez mais imbricados
com o capital rentista, tem levado a uma redenio da ttica e da estratgia dos
movimentos mais diretamente engajados nas lutas, nas quais a alternativa demo-
crtico-popular vem sendo vivamente questionada em pro de lutas com carter
abertamente socialista.
A anlise dos conitos permite pontuar um problema crucial. A estagnao da
reforma agrria, as diculdades de viabilizar economicamente os assentamentos e
o estrangulamento dos recursos pblicos para os programas dos sem terra, acres-
cido das polticas de alivio a pobreza e ao avano do pentecostalismo no campo e
nas periferias das grandes cidades, so fatores que podem estar contribuindo para
o enfraquecimento das bases dos movimentos. As lutas dos pequenos, mas impor-
tantes movimentos, que organizam a juventude e as mulheres das periferias das
megalpoles, esto sendo afetadas pelos fatores listados e pela difuso do medo
empreendida pelo aparato coercitivo formal e informal.
Todo esse complexo quadro aponta desaos tericos cruciais. O que o pa-
dro de acumulao subjacente ao chamado neodesenvolvimentismo? Como o
mesmo altera o sistema de Estados que maneja o imperialismo? Qual a nova mor-
fologia da classe trabalhadora? Em que consiste a auto-organizao da classe e
Leher, Coutinho da Trindade, Botelho Lima, Costa 67 Experiencias
como este processo pode assegurar unidade de ao dos subalternos? Quais os
horizontes emancipatrios e estratgicos que esto antagonizando o chamado ne-
odesenvolvimentismo? Essas so algumas indagaes que pensamos poder extrair
do estudo do caso brasileiro.
Bibliograa
Anderson, Perry 1992 O Fim da Histria. De Hegel a Fukuyama (Rio de Janeiro:
Jorge Zahar).
Antunes, Ricardo 1999 Os sentidos do trabalho (So Paulo: Boitempo).
Boito, Armando; Galvo, Andria e Marcelino, Paula 2009 Brasil: o movimento
sindical e popular na dcada de 2000 em OSAL (Buenos Aires: CLACSO) N
26.
Boltanski, Luc e Chiapello, ve 1999 Le nouvel esprit du capitalisme (Paris:
Gallimard).
Canuto, Antonio; Silva, Cssia R. da; Luz, Isolete W. (coords.) 2010 Conitos no
campo. Brasil 2009/ CPT (So Paulo: Expresso Popular).
Departamento Intersindical de Estatstica e Estudos Socioeconmicos (DIEESE)
2008 Tabulaes do sistema de acompanhamento de greves no Brasil 1995-
2007, disponvel em <http://www.dieese.org. br/projetos/MTE/SACC/METAIII/
tabulacoesGrevesBrasil1995_2007.pdf>, acesso em 1 de julho de 2010.
DIEESE 2009 Balano das Greves em 2008, disponvel em <http://www.dieese.
org.br/esp/cju/ balGreves2008.xml>, acesso em 1 de julho de 2010.
Fiori, Jos Luiz 1995 Em busca do dissenso perdido (Rio de Janeiro: Insight).
Leher, Roberto 2003 O governo Lula e os movimentos sociais em OSAL (Buenos
Aires: CLACSO) N 10.
Leher, Roberto 2005 Opo pelo mercado incompatvel com a democracia: a
crise no governo Lula da Silva e no PT e as lutas sociais em OSAL (Buenos
Aires: CLACSO) N 17.
Mattos, Marcelo Badar 2005 Novas bases para o protagonismo sindical na Amrica
Latina: o caso brasileiro em Leher, R. e Setubal, M. (orgs.) Pensamento critico e
movimentos sociais: dilogos para uma nova prxis (So Paulo: Cortez).
Offe, Claus 1989 Capitalismo desorganizado (So Paulo: Brasiliense).
Secretaria Nacional do MST 2010 MST, lutas e conquistas (So Paulo) 2 edio.
Notas
1 A CUT, fundada em 1983, central sindical clas-
sista, autnoma diante do Estado e dos governos e
comprometida com o socialismo. Nos anos noventa,
a tendncia majoritria da CUT e do PT, a Articula-
o Sindical (a qual pertencia Lula da Silva), defen-
deu a converso do sindicalismo classista e comba-
tivo em sindicalismo cidado (ou propositivo), lian-
do-a Confederao Internacional de Organizaes
Sindicais Livres (CIOSL) em 1992. No III Congresso
(1988) o estatuto da central foi modicado de modo
a reduzir a participao da base nos seus eventos
deliberativos. O sindicalismo cidado concebe o de-
semprego como decorrente da falta de qualicao
dos trabalhadores, nos mesmos termos de Fukuyama
(Anderson, 1992). A CUT passou a se engajar, direta-
mente, na formao prossional, buscando ajustar os
trabalhadores ao novo esprito do capitalismo (Bol-
tansky e Chiapello, 1999), exvel e desregulamen-
tado. A despeito das dissidncias, a Central seguiu
expandindo, alcanando, em 2009, cerca de 3,3 mil
entidades liadas (de um total de 8,34 mil entidades
registradas no Ministrio do Trabalho e Emprego) e
7,1 milhes de sindicalizados e 21 milhes na base,
mas que pouco mobiliza (Mattos, 2005).
Os rumos das lutas sociais no perodo 2000-2010 68 Experiencias
2 Tese defendida por Claus Offe em Capitalismo
desorganizado (So Paulo: Brasiliense) 1989. Entre os
autores mais citados, Andr Gorz e Alain Touraine,
entre outros.
3 Ver Ricardo Antunes 1999 Os sentidos do traba-
lho (So Paulo: Boitempo).
4 Criado formalmente em 1984, o MST est orga-
nizado atualmente em mais de mil acampamentos,
abrigando 90 mil famlias, cerca de 400 mil pesso-
as (MST, Lutas e conquistas, So Paulo, 2 edio,
2010).
5 Cfr. MST, Lutas e conquistas.
6 Entre as principais greves por salrio e pela ma-
nuteno dos empregos dos metalrgicos: Volkswa-
gen de So Bernardo do Campo, So Paulo (2005);
Volkswagen, trs fbricas da montadora de auto-
mveis em So Bernardo do Campo e Taubat em
So Paulo e So Jos dos Pinhais no Paran (2006);
General Motors (GM) de So Jos dos Campos, So
Paulo (2006); Volkswagen-Audi e Renault, de So
Jos dos Pinhais, regio Curitiba, Paran (2008); Bos-
ch, maior indstria do setor metalrgico no Paran
(2008); General Motors (GM) em So Jos dos Cam-
pos, protesto contra as demisses de trabalhadores
temporrios (2009); 10 mil metalrgicos (CUT) se
manifestam em So Bernardo do Campo, So Paulo
contra o desemprego e a proposta dos empresrios
de reduzir a jornada de trabalho e o salrio (2009);
Volkswagen em So Bernardo do Campo, So Paulo,
paralisao, Dia Nacional de Luta pelo Emprego e
pelo Salrio, convocado pela CUT (2009); Empresa
Brasileira de Aeronutica (Embraer), em So Jos dos
Campos, So Paulo, participam de um ato em pro-
testo contra s 4,2 mil demisses anunciadas pela
empresa (2009); Volkswagen-Audi, Volvo, Renault-
Nissan, greve por tempo indeterminado, em So Jos
dos Pinhais, Curitiba, Paran (2009); Volkswagen e
da Ford, paralisao em Taubat, So Paulo (2009).
No nal do ano, as isenes tributrias do governo
para a compra de automveis reaquece a produo
levando os trabalhadores da Ford, Mercedes-Benz,
Scania, Rassini, Mahle Metal Leve e Karmanghia a
realizar paralisao para pedir aumento real de sa-
lrio em So Bernardo do Campo, So Paulo (2009);
os da General Motors (GM), em So Jos dos Cam-
pos, So Paulo, fazem trs paralisaes de 24 horas
reivindicando perdas salariais (2009); os da Empresa
Brasileira de Aeronutica SA (Embraer) paralisam a
produo em So Jos dos Campos, So Paulo, em
protesto contra o clculo da Participao nos Lucros
e Resultados (PLR) (2009), e trabalhadores da Loren-
zetti deagram greve em So Paulo reivindicando re-
ajuste de 10% no salrio-base, 140 clusulas sociais
e piso salarial.
7 Os bancrios realizaram fortes greves nacionais
reivindicando reajuste salarial e aumento na partici-
pao nos lucros e resultados em 2005, 2006, 2008
e 2009.
8 Trabalhadores petroleiros de 33 plataformas e
navios de perfurao da Petrobrs aderem greve
iniciada pelo sindicato na Bacia de Campos dos Goi-
tacazes, Rio de Janeiro, reivindicando reajuste sala-
rial, segurana nos locais de trabalho e mudana no
regime de folgas (2008); greve nacional dos petrolei-
ros. O desfecho da greve no foi consensual. A Fede-
rao nica dos Petroleiros (FUP), mais prxima do
governo, aceitou um acordo que no contemplou os
6 sindicatos da Federao Nacional dos Petroleiros
(FNP), que representa 11 sindicatos (2009); a FNP,
que arma representar cerca de 28 mil dos 56 mil
empregados prprios da Petrobras, inicia greve por
tempo indeterminado. A greve ocorre em So Jos
dos Campos So Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul, Sergipe, Alagoas, Maranho e Par. Os petro-
leiros reivindicam reajuste salarial de 4,4%, ganho
real de 10% e reposio das perdas desde 1994, esti-
madas em 23%. Cabe destacar a greve dos trabalha-
dores que atuam na Petrobrs com contratos terceiri-
zados em 2008. A greve foi protagonizada por 12 mil
trabalhadores da Renaria Henrique Lage (Revap),
em So Jos dos Campos, So Paulo. Entre as con-
quistas da categoria, esto 10% de reajuste salarial,
participao nos lucros (PLR) de R$ 1.500, melhoria
no percentual de horas extras, abono da tera-feira
de Carnaval, estabilidade de 90 dias e reembolso da
passagem, a cada 120 dias, para trabalhadores que
moram a mais de 200km de So Jos. Os trabalha-
dores conseguiram reverter as 800 demisses que
haviam sido feitas em represlia greve.
9 Na construo civil, as greves foram dispersas
em diversos pontos do pas. Cabe destacar as passea-
tas, reunindo expressivo nmero de trabalhadores em
So Paulo, Salvador e Belm, entre outras capitais.
10 Cabe destacar as mobilizaes dos policiais em
2008, que revelaram a capacidade de articulao
das suas entidades em todo pas.
11 Greves nacionais da Empresa de Correios e Tel-
grafos (ECT): 2008, reivindicando o cumprimento de
um termo de compromisso que previa um adicional
de 30% nos salrios dos carteiros; 2009, em virtude
da greve nacional da categoria, o Tribunal Superior
do Trabalho (TST) determinou que a Federao Na-
cional dos Trabalhadores em Empresa de Correios e
Telgrafos e Similares mantivesse 30% dos funcion-
rios em cada uma das unidades da ECT, caso contr-
rio, seria aplicada uma multa diria de R$ 50 mil.
12 Em relao s greves na educao superior,
como j foi dito, em 2003 as lutas estiveram centra-
das na previdncia social. Em 2004 aconteceram re-
levantes greves nas universidades, representadas pelo
Andes-SN, com destaque para a greve das trs uni-
versidades estaduais paulistas Universidade de So
Paulo (USP), Universidade de Campinas (UNICAMP)
e Universidade Estadual de So Paulo (UNESP) que
reivindicaram reajuste salarial de 16% e o aumento
de 9,57% para 11,6% do repasse do Imposto sobre
Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS). No
caso das universidades federais, o Andes-SN no
aceitou a proposta salarial do governo de reajustes
diferenciados para a categoria e entre ativos e apo-
Leher, Coutinho da Trindade, Botelho Lima, Costa 69 Experiencias
sentados, reivindicando a paridade entre os mesmos.
Deagrou uma difcil greve que no contou com a
adeso plena da categoria. Em 2005, a greve nacio-
nal tambm logrou adeso parcial, em particular na
ps-graduao e na pesquisa, sugerindo a existncia
de diferenciaes no seio da categoria. A pauta desta
greve priorizou a correo de 18%, correspondente
s perdas inacionrias do governo Lula, a incorpo-
rao das graticaes e a reestruturao da carreira.
Aps 112 dias a greve foi suspensa e a categoria no
obteve a conquista de suas reivindicaes. A corre-
o que o governo imps diferenciada e no ul-
trapassa, em mdia, 9%. Em virtude da radicalidade
do movimento cabe destacar a greve das universida-
des estaduais do Cear em 2008 que durou mais de
trs meses e, em 2009, a greve dos professores da
USP que durou 25 dias (e dos tcnicos e adminis-
trativos, 47 dias). perceptvel a reduo das greves
nas universidades federais aps 2005. Mudanas na
categoria, a poltica de concesso de reajustes dife-
renciados e o empreendedorismo acadmico certa-
mente so dimenses importantes. A suspenso do
registro sindical do Andes-SN e mesmo de receber
as contribuies de seus sindicalizados demandaram
mobilizaes como a realizada em 2008 com mais
de 2 mil participantes e a busca de apoio entre outras
entidades autnomas frente ao governo. Em 2009 o
registro sindical foi restabelecido parcialmente.
13 No caso da educao bsica, as lutas estiveram
centradas na reivindicao da aprovao do Fundo
Nacional de Desenvolvimento do Ensino Bsico
(FUNDEB) (2004/2005) e na conquista do piso sala-
rial nacional, como ocorreu em 2007 quando 10 mil
manifestantes, a maioria docentes, convocados pela
Confederao Nacional dos Trabalhadores em Edu-
cao (CNTE), pressionaram o governo para que o
referido piso contemplasse os princpios defendidos
pela Confederao.
14 No contexto da crise, em 2009, diversos traba-
lhadores rmaram acordos defensivos. O Sindicato
dos Metalrgicos de So Paulo e de Mogi das Cru-
zes informou que, apenas em sua base, chega a 24 o
total de acordos formalizados entre trabalhadores e
empresas com o objetivo de preservar empregos.
15 Em 2006, a VW anunciou a demisso de 1.800
trabalhadores da unidade de So Bernardo do Cam-
po, So Paulo. A categoria entrou em greve por tem-
po indeterminado, mas o acordo entre o sindicato e
a diretoria da VW, conrmado pela matriz, acabou
prevendo a demisso de 3.600 dos 12.000 trabalha-
dores at 2008. Em contrapartida, a montadora se
comprometeu a investir na produo de dois mode-
los novos. A ameaa subjacente era o fechamento da
unidade.
16 Embora no seja o objeto do presente estudo,
pois isso implicaria em um estudo sistemtico so-
bre a problemtica da criminalizao dos pobres,
as inmeras lutas contra a violncia policial e em
defesa dos direitos humanos tm sido recorrentes,
indicando o grau de violncia do aparato policial
que frequentemente resultam em morte de crianas
e jovens, sobretudo negros.
Una dcada
de movimientos
sociales en Bolivia
Resumen
Desde el paradigma de la inclusin,
las autoras rastrean la resistencia en
Bolivia al orden neoliberal, que tiene
por base al sujeto indgena que desde
tiempos de la colonia ha nutrido al
campesinado, a la clase obrera minera y
al resto del proletariado aquella prole
estatuida, relegado a lo subalterno
y excluido de la intervencin directa
en la poltica impuesta por la lite
blanca y luego tambin mestiza. En
esta respuesta a la ltima ofensiva
de los grandes propietarios, que en
la era contempornea incluyen al
capital transnacional, se ha reavivado
el impulso de auto-organizacin del
movimiento originario-campesino,
que pugna por ser reconocido en la
Constitucin en su calidad de indgena
y por ser representado por el gobierno
nacional, ante lo cual se topa con la
lgica dominante de las instancias
estatales, que encausan su incidencia
por la va indirecta y con la reaccin de
los propietarios, que bloque el impulso
democratizador en la Asamblea
Abstract
In the context of the inclusion standard,
the writers track resistance to neoliberal
order in Bolivia, anchored in the native
inhabitant who, since colonial times,
has largely provided for the need of
peasants, miners, and the rest of the
proletariat (that offspring taken by the
state) and been relegated to a role of
submission and excluded from direct
political participation by the ruling white
elite at frst, and later also by the mixed
indigenous groups. In this response to
the latest assault led by large property
holders, which today is represented
by transnational capitals, the self-
organised originary-peasant movement
has gained impetus and now strives to
achieve recognition in the Constitution
as an indigenous community and to be
represented by the national government
only to encounter rejection from the
dominant logic at government levels, all
of which concentrates its efforts through
an indirect approach and results in the
reaction of property holders. All of this
hinders the democratic drive in
PATRICIA CHVEZ
LEN
DUNIA MOKRANI
CHVEZ
PILAR URIONA
CRESPO
Sociloga, investigadora
del Centro de Estudios
Andino-amaznicos y
Mesoamericanos (CEAM).
Politloga, investigadora del
CEAM; ex becaria de CLACSO.
Coordinadora del Comit de
Seguimiento y Anlisis del
Conficto Social y la Coyuntura
de Bolivia del OSAL.
Politloga, maestrante en
Poltica y Filosofa, CIDES-
UMSA. Coordinadora del
Comit de Seguimiento y
Anlisis del Conficto Social
y la Coyuntura de Bolivia
del OSAL.
Una dcada de movimientos sociales en Bolivia 72 Experiencias
Palabras clave
Bolivia, colonialismo, movimientos sociales, inclusin social, representacin
Keywords
Bolivia, colonialism, social movements, social inclusion, representation
Cmo citar este artculo
Chvez Len, Patricia; Mokrani Chvez, Dunia y Uriona Crespo, Pilar 2010 Una
dcada de movimientos sociales en Bolivia en OSAL (Buenos Aires: CLACSO)
Ao XI, N 28, noviembre.
Hacer un balance de las luchas de los movimientos sociales en Bolivia, bajo la
perspectiva de que las mismas son parte de un proceso histrico de politizacin
que termin transformndose en el elemento catalizador para impulsar y posicio-
nar una concepcin de la accin y del discurso polticos como instrumentos para
alcanzar la inclusin social, supone considerar tres elementos importantes que de-
nen el contexto boliviano a lo largo de la ltima dcada: a) el hasto social frente
a la incapacidad partidaria para involucrarse con las necesidades vitales de los
representados; b) el hecho de que la fuerza de los movimientos sociales deriva de
su capacidad para manejar un discurso de reivindicacin de una poltica cotidia-
na, es decir, de una poltica que va ms all de los esquemas partidarios de accin
y organizacin; una poltica que rechaza la homogeneizacin social y cultural
que se ha ido construyendo desde una mirada liberal de principios como igualdad
y libertad, sin reconocer las diversas percepciones, concepciones y signicados
que a ambos trminos les atribuyen las mltiples sociedades y subjetividades que
conviven en Bolivia; en suma, una poltica que se construye no como un lugar
para institucionalizar nuevos monopolios durables, desde una institucionalidad
pensada desde el orden liberal de representacin, ni para cerrar procesos, sino
como un espacio para crear las condiciones de reinvencin de la propia poltica
y de los espacios sociales de auto-organizacin; y c) la ruptura con un viejo tipo
de la relacin entre lo estatal y lo social, entre el gobierno y las organizaciones
sociales, acompaada de un proceso de articulacin de alianzas entre diversos
sectores de la sociedad que se inventan, crean y recrean, y que promueven ac-
ciones populares orientadas a redenir de forma ms autnoma los alcances de
la participacin directa y la autodeterminacin social para dar respuesta a sus
propios requerimientos.
En esta va, pensar una dcada de movimientos sociales en Bolivia supone
problematizar la hiptesis predominante segn la cual el gobierno de Evo Morales
Constituyente, intenta deslegitimar al
gobierno del MAS, ataca a su base de
apoyo en la Media Luna y comienza a
relacionarse con l de un modo que
apunta a aprovecharse de su necesidad
de refrendar el mandato constitucional
para obstruir su objetivo poltico.
the Constitutional Assembly, attempts to
challenge the legitimacy the ruling MAS,
undermines its foundation in the Media
Luna region, and has begun to try to
take advantage of the need to endorse
the constitutional government to obstruct
its political objective.
Chvez Len, Mokrani Chvez, Uriona Crespo 73 Experiencias
sera la forma ms acabada de cristalizacin de la accin colectiva desplegada
desde diversos escenarios de lucha desde el ao 2000. En este sentido, el esquema
ms simplista para abordar el tema sera presentar una descripcin de los cinco
primeros aos de lucha social para luego sealar el modo en que el gobierno ac-
tual toma la posta para continuar este proceso bajo el esquema gubernamental.
Alejndonos de dicho esquema, en las pginas que siguen nos proponemos
realizar un balance que, adems de tomar distancia de la visin anterior, tambin
entra en polmica con las armaciones que, al dar cuenta del actual proceso po-
ltico, sealan que el actual gobierno sera un simple usurpador del proceso de
lucha abierto por los movimientos sociales.
Con ello, planteamos la necesidad de hacer un balance desde una mirada crti-
ca, de manera tal que la lectura de una dcada de movimientos sociales en Bolivia
no se reduzca a una descripcin lineal de hechos que se suceden unos a otros has-
ta alcanzar lo que hoy se vive y se entiende como proceso de cambio. Ms bien,
nos inclinamos a visibilizar la complejidad de los acontecimientos que se han ido
desarrollando a partir de varios horizontes, en dilogo pero tambin en pugna, y
por lo tanto no exentos de contradicciones y paradojas. Nos parece importante
aportar desde esta mirada, ya que existe una tendencia, que se da principalmente a
nivel internacional, a no escuchar y a deslegitimar algunas voces crticas respecto
a la forma en que el proceso est siendo conducido en Bolivia, desde argumentos
que las calican de conservadoras, que las acusan de hacerle el juego a la
derecha o que las ubican en un supuesto debate entre aquellos que s habran
demostrado la habilidad de tomar el poder para transformar las relaciones de des-
igualdad, frente a una suerte de ingenuos que siguen pensando que se puede
cambiar el mundo sin tomar el poder.
Consideramos que en el fondo del debate en Bolivia lo que est en cuestin no es
si se tom o no el poder, sino si el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) es
la expresin ltima de una dcada de lucha o un elemento ms de un amplio proce-
so que no termina en el ejercicio gubernamental, sino que debera mantener abiertos
diferentes cauces de expresin de las luchas que se proponen transformar y desmon-
tar los diversos ncleos de desigualdad, desde diferentes horizontes polticos.
El artculo est divido en tres partes. La primera muestra los hitos de la moviliza-
cin social y los horizontes polticos habilitados por los mismos antes de la llegada
al poder poltico-estatal de Evo Morales, en el ao 2005. La segunda parte reexio-
na acerca del proceso constituyente y las formas de participacin en l desplega-
das, desde sus continuidades y quiebres con el proceso insurreccional previo. En
un tercer acpite presentamos los momentos de mayor polarizacin poltica, en una
evaluacin de las resistencias al proceso de cambio y la ofensiva de la derecha en
los primeros aos del gobierno de Evo Morales. Finalmente, a modo de conclusin
se plantean hiptesis sobre la coyuntura actual, sus perspectivas y desafos.
Los horizontes polticos de la ola insurreccional
de los aos 2000 y 2005
Desde el ao 2000, Bolivia vivi una ola de movilizaciones sociales que se carac-
teriz por poner en entredicho el orden institucional neoliberal impuesto desde
Una dcada de movimientos sociales en Bolivia 74 Experiencias
1985 as como sus consiguientes prcticas y nociones de democracia y por
ofrecer, fundada en su propia experiencia insurreccional y de resistencia, otras
formas de ejercer la representacin y la participacin polticas, as como otro ho-
rizonte nacional opuesto al neoliberal. Tanto en la organizacin inmediata de la
movilizacin como en la posterior cristalizacin de las consignas de lucha en
propuestas pblicas, fue concentrndose y al mismo tiempo concretizndose la
llamada Agenda de Octubre, o Agenda de los Movimientos Sociales, en que
las demandas de Nacionalizacin de la produccin de hidrocarburos y la rea-
lizacin de una Asamblea Constituyente marcaban y resuman el carcter del
proyecto popular que all emerga y se conguraba. As como de la Revolucin
Nacional boliviana de 1952 se dijo que estuvo signada por la presencia activa
y la predominancia poltica del proletariado minero (Zavaleta, 1990), el proce-
so poltico boliviano reciente estuvo dominado por el protagonismo campesino-
indgena. Su preeminencia e iniciativa dentro del bloque popular insurgente, no
solo como fuerza movilizada, sino como horizonte poltico posible, vino a jugar
el papel que antes tuvieron los sindicatos obreros, desarticulados por la economa
de libre mercado impuesta por las reformas de los gobiernos neoliberales. Se trata
de un bloque popular con hegemona campesino-indgena, donde se articularon
diversas luchas, horizontes polticos y estructuras de movilizacin que denuncia-
ban la desigualdad nacida de diversos ncleos de opresin, como el colonial y el
capitalista, expresados respectivamente en una institucionalidad jerarquizada en
torno a un componente blanco y mestizo y en una poltica de libre contratacin
de la fuerza de trabajo y de privatizacin de las principales empresas hasta ese
momento estatales.
En plena euforia del neoliberalismo, cuando las anteriores formas organizativas
de la sociedad sufran el desconocimiento y la persecucin gubernamentales, se
iban tejiendo lentamente lazos organizativos y corporativos como los dados en el
sector cocalero del Chapare o en la amplia red de activistas rurales y urbanos
existente por ejemplo en los barrios de las ciudades de Cochabamba (a travs de
la Federacin de Trabajadores Fabriles de Cochabamba) y La Paz (con las juntas
vecinales), y en las provincias y pueblos del altiplano boliviano (con las federa-
ciones y confederaciones campesinas). A esta reorganizacin hay que sumar las
fuerzas de los pueblos indgenas del oriente y de tierras bajas del pas que desde la
dcada del noventa protagonizaron una serie de marchas histricas que buscaban
el reconocimiento de sus territorios y la ampliacin de su participacin poltica
a travs de la realizacin de una Asamblea Constituyente, as como hacer parte
del conocimiento pblico los conictos acumulados con grupos de ganaderos,
hacendados y empresarios madereros y agroexportadores, constituidos como in-
terlocutores privilegiados de los diferentes gobiernos en las regiones Oriente y Sur
del pas. Adems, estas movilizaciones enriquecieron el horizonte popular, por-
que hicieron evidente la diversidad y complejidad del mundo indgena que hasta
ese momento era identicado casi de manera exclusiva con las culturas aymara
y quechua, predominantes en las tierras altas de Bolivia. Haciendo un pequeo
parntesis, es necesario sealar que actualmente este avance en el reconocimiento
de la pluralidad de la accin poltica de los pueblos indgenas est en peligro de
sufrir un retroceso, debido a que el rgimen electoral transitorio, aprobado para
Chvez Len, Mokrani Chvez, Uriona Crespo 75 Experiencias
realizar las ltimas elecciones presidenciales de diciembre de 2009, ha otorga-
do siete diputaciones de circunscripciones especiales a los pueblos de tierras
bajas, que en primer trmino no dan cuenta de todas las culturas existentes en
esos territorios que oscilan, segn los investigadores, en entre 32 y 36 pueblos
indgenas y que en segundo trmino dividen lo indgena de manera articial entre
pueblos mayoritarios aymaras y quechuas y pueblos minoritarios el resto
de las culturas, reduciendo a una cuestin de nmeros y densidad poblacional
lo que de hecho en el ciclo de luchas sociales se propuso en trminos polticos de
igualdad entre naciones. Es decir, independientemente de la densidad poblacional
de cada pueblo, este tiene igual derecho que el resto a contar con mecanismos
de representacin e intervencin en los asuntos generales de la colectividad boli-
viana. A lo anterior se suma como lmite el hecho de que las candidaturas en las
circunscripciones especiales indgenas se presentan a travs de partidos polticos
y no de manera autnoma.
Retomando el hilo de nuestra exposicin, diremos que durante los aos 2000 y
2005 se dieron por lo menos cuatro momentos de insurreccin popular que, toma-
dos en conjunto, abrieron varios horizontes polticos de transformacin: la Guerra
del Agua (2000), el Febrero Negro (2003), la Guerra del Gas (octubre de 2003) y
el ciclo movilizatorio de 2004 y 2005, en que se sucedieron de manera turbulenta
los gobiernos de Carlos Mesa y Eduardo Rodrguez Veltz y que culmin con la
convocatoria a elecciones a nes de 2005, en que gan Evo Morales.
La Guerra del Agua se da en abril del ao 2000 debido a las acciones privatiza-
doras y encarecedoras del consorcio Aguas de Tunari, constituido por International
Water Limited (Gran Bretaa), Edison (Italia), Bechtel (Estados Unidos), la empresa
constructora y de ingeniera Abengoa (Espaa) y dos compaas bolivianas, ICE
y SOBOCE. A causa de una serie de irregularidades, como el alza desmedida de
tarifas en el servicio de agua o el intento de privatizacin de los pozos de agua que
los habitantes cochabambinos haban abierto con su propio esfuerzo, se inici una
insurreccin que hizo tambalear al gobierno de turno, dirigido en ese entonces
por Hugo Banzer Surez. Fue un momento crtico, pues se trat de la experiencia
de expulsin de empresas transnacionales en especial la Bechtel y del cuestio-
namiento del modelo econmico neoliberal dominante. La fuerza que le dio a la
Guerra del Agua la amplia participacin de sectores populares urbanos, campe-
sinos regantes, cocaleros del Chapare, profesionales, entre otros, a travs de una
amplia diversidad de formas organizativas, permiti plantear la necesidad de un
tipo de representacin social en la Asamblea Constituyente que fuera ms all de
las estructuras partidarias y adems fue un ncleo de politizacin social, pues dio
a los movilizados la certeza de que es posible hacer poltica en momentos amplios
de deliberacin colectiva.
... estas movilizaciones (...) hicieron evidente la
diversidad y complejidad del mundo indgena que
hasta ese momento era identifcado casi de manera
exclusiva con las culturas aymara y quechua ...
Una dcada de movimientos sociales en Bolivia 76 Experiencias
De esa forma, la experiencia de la Guerra del Agua dio lugar a la conforma-
cin de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida en el ao 2000, como
una instancia sui generis de articulacin de luchas, que tena bsicamente los
rasgos de una red de organizaciones e individuos que se reunan a deliberar acer-
ca de las acciones a tomar frente a las polticas de privatizacin de los servicios
bsicos y frente a la represin del gobierno banzerista. La coordinadora signic
un hito en el horizonte de reforma poltica, que implicaba la participacin activa
de la poblacin en la toma de decisiones y en la gestin de lo pblico, as como el
desborde de las formas liberales partidarias y de las formas tradicionales corpora-
tivas del sindicalismo paraestatal. En este perodo tambin es visible la impresio-
nante movilizacin de las comunidades indgenas del altiplano, con su epicentro
en el paradigmtico pueblo de Achacachi, ubicado en el departamento de La Paz.
Uno de los momentos ms interesantes de este perodo es la conformacin del
llamado Cuartel Indgena de Qalachaka, en el pueblo de Achacachi, como una
fuerza militar alterna a la del ejrcito regular boliviano y que en realidad estaba
constituida por representaciones de las comunidades indgenas de las provincias
del norte altiplnico a travs en un complejo sistema de rotacin y de turnos. Pero
adems, toda la trascendencia de las movilizaciones indgenas de 2000 y 2001
puede medirse en la prdida de validez de la presencia y la fuerza fsica del Esta-
do y sus organismos, cuando ni el ejrcito ni la polica podan retomar el control
de las carreteras y los espacios territoriales copados por las fuerzas indgenas,
que fueron las que, a travs de los bloqueos, la vigilia en los cerros y los puestos
de control en los caminos terminaran poniendo en entredicho la institucionali-
dad republicana y practicando su propio control sobre el territorio que ocupaban
mientras se movilizaban.
As ingresamos al segundo y tercer momento de la ola insurreccional boliviana:
febrero (Febrero Negro) y octubre de 2003 (La Guerra del Gas), que estn signados
por el desarrollo del discurso indgena de denuncia que alude a las dos Bolivias,
la indgena y la blanca, lanzado pblicamente desde el ao 2000 por Felipe Quis-
pe secretario ejecutivo de la Central Sindical nica de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB) en ese momento. Lo que sucedi en febrero de 2003 fue
que el gobierno de Snchez de Lozada decide aplicar un impuesto sobre los sala-
rios de los trabajadores bolivianos. Curiosamente, entre los movilizados ms acti-
vos para resistir este impuestazo estn los policas, que terminan enfrentndose
al ejrcito. El saldo sangriento de esta confrontacin profundiza la movilizacin de
los sectores populares, que en multitudinarias manifestaciones piden la anulacin
del decreto y protestan por la represin gubernamental quemando y saqueando
las sedes de los partidos polticos en el poder. La fractura social abierta en este
momento no se cierra hasta la llegada del llamado Octubre Negro o Guerra del
Gas, en que el mismo Snchez de Lozada aprueba la exportacin de gas a travs
de un puerto chileno. Esta medida es dramticamente resistida por una moviliza-
cin que se centra en las ciudades de El Alto y La Paz y en las provincias altipl-
nicas, hasta extenderse en el transcurso de das a todo el territorio boliviano. La
microscpica red de activistas sociales, independientes o ligados a organizaciones
comunitarias y corporativas, que se moviliz de manera permanente desde el ao
2000 difundiendo informacin destinada a reforzar un sentido general de crtica
Chvez Len, Mokrani Chvez, Uriona Crespo 77 Experiencias
hacia la manera cuasi-secreta, elitista e ineciente con que los distintos gobiernos
haban encarado la gestin de los recursos naturales (agua, gas, petrleo, minera-
les, etc.) haba producido una nueva interpretacin del proceso neoliberal que en
la cima de su poder se haba presentado a s mismo como un exitoso paradigma
modernizador y de vinculacin con la economa mundial. El sutil trabajo de estos
activistas, sumado a la labor ms visible de lderes, intelectuales y organizaciones
sociales, ms la memoria histrica del despojo martimo sufrido por nuestro pas
en la Guerra del Pacco (1879) con Chile, en que Bolivia perdi su acceso al
Ocano Pacco, hicieron que la negativa popular al proyecto de exportacin de
gas por Chile y a Chile cobrara cuerpo rpidamente y se transformara en una ecaz
consigna movilizadora.
Lo ms interesante de la Guerra del Gas es cmo la sociedad civil propuso, no
solo en el campo discursivo sino en su misma accin, la alternativa poltica a las
formas de organizacin y representacin liberales. En las asambleas de barrio, los
cabildos, los turnos entre vecinos para garantizar la fuerza de la movilizacin, las
estrategias de abastecimiento de alimentos, gas y agua y la forma cuasi-militar de
organizacin de la defensa de la ciudad asediada por el ejrcito los movimientos
sociales se presentaron a s mismos como la fuente fctica de un modo diferente
de hacer poltica, con posibilidades reales de enfrentar y cuestionar las maneras
partidario-electorales que hasta ese momento haban sido impuestas como las ni-
cas posibles. Tambin el Cuartel Indgena de Qalachaka volvi a rearticularse,
con la expectativa de avanzar sobre las ciudades de La Paz y El Alto si la represin
recrudeca, hecho que nalmente no sucedi debido a la renuncia de Snchez de
Lozada el 17 de octubre de ese ao; aunque eso no evit que llegaran avanzadas
del mismo que ingresaron a la ciudad de El Alto en ordenadas columnas. Recorda-
mos este hecho aqu porque aade un elemento ms a las potencialidades reales
que tena el horizonte de crtica al orden neoliberal y colonial. Durante esos aos
las movilizaciones dieron lugar a una entidad como la Coordinadora del Agua, a
la emergencia de una fuerte organizacin vecinal y comunal, y a la cuasi constitu-
cin con el ejrcito de Qalachaka de una fuerza militar propia. Estas fueron las
potencialidades ms radicales constituidas en el proceso mismo de lucha.
Ahora bien, esto no implica que se descarten, entre las demandas, los procesos
electorales y consultas populares va referndum, que son de hecho otro de los ho-
rizontes de la movilizacin. Por eso, el cuarto momento de esta descripcin, el co-
rrespondiente al perodo comprendido entre los aos 2004 y 2005, tiene que ver
con la sucesin presidencial que sigui a la insurreccin de Octubre y que puso en
la jefatura del Estado boliviano a Carlos Mesa (vicepresidente de Snchez de Lo-
zada). Esta gestin gubernamental arrastr toda la desconanza y aprehensin que
el sistema poltico haba acumulado anteriormente. La ruptura entre el extempo-
rneo sistema de representaciones y las expectativas de los movimientos sociales
provoc un sentimiento de insuciencia e inconclusin del proceso, que solo se
cerrara con la renovacin de la parte ms visible y cuestionada de la estructura de
gobierno y del poder legislativo. En este marco, en un ambiente de gran moviliza-
cin nacional que exiga la nacionalizacin de los hidrocarburos y la convocatoria
de la Asamblea Constituyente, se da la segunda renuncia presidencial, la de Carlos
Mesa, en una sucesin constitucional que deja a la cabeza del gobierno al enton-
Una dcada de movimientos sociales en Bolivia 78 Experiencias
ces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rodrguez Veltz, quien asume la
presidencia y convoca a las elecciones de diciembre de 2005. En este punto, es
interesante ver cmo las expectativas de la movilizacin popular estaban tambin
dirigidas hacia el horizonte electoral, pues se exiga la realizacin de elecciones
en diciembre de ese ao para dar pie a una salida constitucional al conicto. Es
tambin interesante notar cmo, simultneamente, en el parlamento de ese enton-
ces, la presencia indgena no era mayoritaria aunque era la segunda fuerza en el
Congreso Nacional, con un 20,9% de los votos de las elecciones de 2002 pero s
era una presencia importante por su capacidad de accin poltica, pues cuestion,
denunci y algunas veces logr frenar la aprobacin de las leyes impulsadas por el
ocialismo. En realidad, esta representacin indgena acompa, con sus acciones
de protesta en el congreso, las luchas sociales en las calles. En sntesis, cul es el
resultado de todo este momento movilizatorio que va del ao 2000 al ao 2005?
Como hemos visto, el proyecto originario de estas, que fue constituyndose en la
lucha, sobrepasaba en sus aspiraciones y en algunos de sus mecanismos prcticos
como la Coordinadora de el Agua (2000) en Cochabamba, el Cuartel Indge-
na de Qalachaka (2001) en Achacachi, los gobiernos microbarriales (Mamani,
2005) de las movilizaciones de la Guerra del Gas (2003), etctera al horizonte
social liberal y colonial. En sus momentos ms radicales y dramticos, los levan-
tamientos pusieron en entredicho la forma estatal de gobierno, la mediacin parti-
daria y el proyecto econmico de alianza con los capitales extranjeros (la llamada
capitalizacin de las empresas estatales). Esta cualidad de plantear la posibilidad
de ir ms all del capital, nacida en momentos de emergencia social y mantenida
durante la misma, no pudo hallar caminos para persistir en el tiempo y convertirse
en una alternativa frente al modelo econmico y poltico capitalista. En momentos
de estabilidad institucional, la organizacin de la sociedad se realiz en torno al
modelo estatal (Gutirrez Aguilar, 2008). Entre los horizontes abiertos por la movi-
lizacin vale mencionar como dato que la fuerza social y poltica que cuestionaba
de manera ms radical al orden social de las cosas fue quedando relegada en el
camino y, simultneamente, fue abrindose paso un proyecto ms contemporiza-
dor, pero sin duda con potencialidades transformadoras. Pensar en el poder era
pensar en el poder del Estado, por eso gran parte de la expectativa popular pas
a centrase en los tiempos electorales. Fruto de eso, se dio el surgimiento de una
interesante mediacin partidaria el Instrumento Poltico por la Soberana de los
Pueblos (IPSP), conjuncin principalmente de sindicatos campesinos e indgenas
y agrupaciones urbanas populares que luego se constituy en el Movimiento al
Socialismo. Este alcanz a tener presencia importante en el parlamento en el ao
2003 y se hizo gobierno con las elecciones presidenciales de nes de 2005. Tam-
bin hubo otros partidos, como el Movimiento Indgena Pachakuti, liderado por
Felipe Quispe, que tuvo menos suerte en el terreno electoral pero que ejemplica
la fuerza de este horizonte.
La actual conguracin de las fuerzas polticas en nuestro pas plantea la ne-
cesidad de proponer la recuperacin de la riqueza y la pluralidad de actores y
proyectos que en la actualidad se pretende alinear detrs de un solo actor (el MAS)
y un solo escenario (el partidario electoral), lo que contraviene la raz y el origen
del actual momento de transformacin poltica que vive Bolivia.
Chvez Len, Mokrani Chvez, Uriona Crespo 79 Experiencias
Una mirada al proceso constituyente desde sus continuidades
y quiebres con el proceso insurreccional previo
Antecedentes del proceso constituyente en la agenda de los
movimientos sociales
La Asamblea Constituyente, no solo como demanda poltica esencial incorporada
hace una dcada en la agenda reivindicativa de los movimientos sociales indge-
nas, campesinos y urbano-populares en Bolivia, sino como un horizonte poltico
construido en diferentes momentos de insurreccin y accin colectiva, logra -
nalmente implementarse como un espacio posible de construccin de un nuevo
pacto social el 6 de agosto de 2006 en la ciudad de Sucre.
La inauguracin del trabajo de la misma, que supuso la apertura de instancias
de participacin, deliberacin y decisin polticas, tena como n postular la refun-
dacin del Estado boliviano, impulsando como paradigmas la descolonizacin, la
profundizacin de la democracia y la inclusin social. Re-pensar la forma en que
la sociedad civil articulara sus demandas, expectativas, opiniones y propuestas en
la consolidacin de la norma mxima para luego trasladarlas al mbito poltico
condujo a reconocer la legitimidad de las reivindicaciones de las y los diferentes
actoras y actores sociales que la integran (colectivos, comunitarios, organizados,
individuales, institucionales) abriendo el espacio discursivo para ir forjando otra
concepcin sobre la ciudadana y sus alcances y de las subjetividades sociales
como receptoras de derechos a los que la misma hace referencia.
La formulacin de los contenidos que deba adoptar esta otra concepcin de
Estado y ciudadana, sin embargo, no se da por primera vez en el debate consti-
tuyente impulsado desde el gobierno de Evo Morales, que asumi su puesta en
marcha como compromiso y mandato popular. Por el contrario, dichos contenidos
y alcances fueron pensados y presentados en el mbito pblico a lo largo de casi
dos dcadas de accin de los movimientos sociales en su vertiente indgena, cam-
pesina y popular.
Haciendo una recapitulacin histrica de este proceso vemos como uno de sus
importantes antecedentes a la marcha de los pueblos indgenas del oriente Por
el Territorio, la Vida y la Dignidad, organizada en 1990 por la Confederacin de
Pueblos Indgenas de Bolivia (CIDOB)
1
, mediante la cual se buscaba la aprobacin
de una propuesta de ley ante el Congreso Nacional orientada a que los pueblos
indgenas fueran nalmente reconocidos como actores visibles, protagnicos e
impulsores de un proceso de cambio. As se plantea la exigencia del reconoci-
miento de lo particular de las identidades indgenas de 35 pueblos y naciones, de
sus cosmovisiones y de sus formas de organizacin, que no estn separadas de su
relacin con el territorio, derivando en el cuestionamiento de las formas en que a
lo largo de la historia republicana estos sujetos sociales han sido excluidos de la
participacin poltica pblica.
A pesar de contar en ese entonces con ms de cien mil rmas de respaldo, se
rechaz la aprobacin de esa Ley Indgena, por lo que las movilizaciones sociales
continuaron sucedindose y alcanzaron a ejercer la suciente presin sobre las
instancias estatales. As, en 1994, el derecho a la diferencia de los pueblos ind-
genas logr constitucionalizarse mediante la reforma del Artculo primero de la
Una dcada de movimientos sociales en Bolivia 80 Experiencias
norma mxima de 1967, en el que se caracterizaba a Bolivia como un pas multi-
tnico y pluricultural, y del Artculo 171, en el que se estableci de forma expresa
que los derechos de los pueblos indgenas deban ser reconocidos como tales.
Ahora bien, este tipo de reconocimiento tiene, al menos, dos grandes lmites.
El primero tiene que ver con su aplicacin, ya que no sirvi para garantizar que
los gobiernos que ejercieron el poder entre 1994 y 2000, los cuales se adheran
al ejercicio de un tipo de democracia de corte representativo y neoliberal, pro-
movieran la apertura de instancias de participacin social, incorporando la vi-
sin de sectores que pese a haber demostrado que eran mayoritarios, que tenan
gran poder de convocatoria y de organizacin y que por ello podan desplegar
acciones de movilizacin que rearmaban su fuerza seguan estando excluidos
de los espacios de decisin en los que se denan las polticas, los mtodos y
los procedimientos de gestin y administracin social, econmica y cultural. El
segundo se reere a que la introduccin del reconocimiento del carcter multit-
nico y pluricultural del Estado boliviano no trastoca signicativamente el orden de
dominacin vigente. Sin embargo, y a pesar de estos lmites, no se puede negar
que estos logros posibilitaron la profundizacin del proceso de luchas sociales por
la refundacin del Estado, tanto por el hecho de que la demanda fue retomada y
resignicada en otras luchas posteriores (durante la Guerra del Agua y la Gue-
rra del Gas, por ejemplo) como porque posibilit la propia profundizacin de la
lucha de estos pueblos.
En consecuencia, la apertura de espacios de concertacin de pactos entre el
gobierno y los movimientos sociales de origen campesino, indgena y popular,
que entre 2000 y 2003 interpelaron al Estado poniendo en evidencia que la faceta
representativa de la democracia estaba en crisis, solo pudo lograrse mediante la
irrupcin violenta, irrefrenable, sbita e irreversible de otredades que hasta el mo-
mento haban ocupado el lugar de lo subalterno. De ah que en el ao 2000 haya
nacido la propuesta de la Asamblea Constituyente como mecanismo deliberativo
mediante el cual los pueblos indgenas podran asegurar su participacin efectiva,
con voz propia, en el diseo de un estado plurinacional y multitnico, siendo estos
una vez ms los sujetos que colocaron el asunto en la agenda pblica.
Para el ao 2004, tras el conicto socio-poltico que deriv en la crisis de re-
presentacin y legitimidad surgida tras la Guerra del Gas en 2003, durante el go-
bierno de Carlos Mesa se termina por constitucionalizar la Asamblea, mediante
la modicacin del Artculo 232, que atribuye a la misma la potestad privativa de
reformar totalmente la norma suprema del Estado.
Cmo organizar la Asamblea? Tensiones en torno a la Ley de Convocatoria
Organizar la Constituyente en un pas como Bolivia, donde conviven realidades
sociales cargadas de matices, contrastes y signicados diversos, involucr cues-
tionar y desarticular la idea de que re-presentar a nivel poltico supone asumir-
se como la voz autorizada para hablar por otro que se piensa sin voz (Spivak,
1988). Pensar una estrategia de reversin del poder existente, que jaba a los suje-
tos subalternos en una posicin excluida, supona entonces iniciar un proceso de
recuperacin de su propia expresin para poder hilvanar un discurso orientado a
visibilizarse como actores polticos con potencialidades para participar en dicho
Chvez Len, Mokrani Chvez, Uriona Crespo 81 Experiencias
poder, introduciendo sus propuestas y dialogando para consensuar qu tipo de
Estado se aspiraba a implantar y qu derechos fueron, son y sern irrenunciables y
que, por lo mismo, deban gurar en el texto de la nueva Constitucin.
A nivel operativo, promover la puesta en marcha de la Asamblea Constituyente
supona denir una Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente (LE-
CAC), donde se determinaran la modalidad electiva, el nmero de representantes
a escoger y su composicin en funcin a determinados criterios, como poblacin,
territorio, equidad e igualdad. Sin embargo, en el proceso de negociacin del texto
de la LECAC se termin acordando que la postulacin de candidatos y candidatas
a la Asamblea se realizara reconociendo como actores y actoras a asamblestas
representantes de partidos o agrupaciones ciudadanas y no a representantes que
actuaran autnomamente llevando la voz de sus organizaciones sociales. Con
ello, lo partidario nuevamente desplaza a otras modalidades de representacin,
como la basada en los usos y costumbres de los pueblos indgenas, en la prctica
organizacional de los sindicatos o en formas asamblesticas empleadas al interior
de los movimientos sociales, haciendo que la Constituyente asuma un carcter
derivado y no originario, es decir, como un espacio de debate que deriva del
poder constituido, enmarcado en los mandatos de la Constitucin que en ese mo-
mento estaba vigente y que intentaba dar a la Asamblea la forma de parlamento,
copiando o adaptando el reglamento de debates de la Cmara Baja y enarbolando
el principio de los dos tercios como cuota base de aprobacin de cada uno de los
artculos de la nueva Constitucin.
En este sentido, cabe apuntar de manera contundente que la Ley Especial de
Convocatoria a la Asamblea Constituyente, a pesar de ser una de las primeras
medidas orientadas a dar curso a la agenda poltica de los movimientos sociales,
termin constituyndose en uno de los principales lmites para una refundacin
profunda del Estado. Esta ley estableci a los partidos polticos, a las agrupaciones
ciudadanas y a los pueblos indgenas como las nicas instancias capaces de pro-
poner asamblestas constituyentes (Art. 7). En tanto la denicin legal de lo que
para la Corte Nacional Electoral es un pueblo indgena no es sino una variante
de las formas partidarias de intermediacin poltica clsicas, esto signic un di-
que a la aspiracin de participacin y representacin poltica autnoma de una
extensa porcin de la sociedad boliviana organizada de otras maneras la Coordi-
nadora de Defensa del Agua y de la Vida, las diversas formas de articulacin de los
pueblos indgenas o de las juntas vecinales, etctera. Este lmite se expresa en el
reconocimiento de facto de un sistema de partidos fuertemente quebrantado y por
lo tanto signica una reduccin del espacio poltico abierto por los movimientos
sociales en los aos de lucha anteriores, tanto por los actores que incluye como
por las formas de hacer poltica que deja afuera.
Asimismo, la partidizacin de la Asamblea gener en su interior una dinmica
de correlacin de fuerzas que concentr la atencin en la confrontacin entre, por
un lado, los partidos (Unidad Nacional, Poder Democrtico Social, Movimiento
Nacionalista Revolucionario) y otras fuerzas socio-polticas de oposicin (comi-
ts cvicos, gobiernos prefecturales) que abogaban por un proyecto constitucional
donde se garantizaran aun sus prerrogativas y privilegios de clase en torno a la
redistribucin de recursos y la autonoma y, por otro, el partido de gobierno, el
Una dcada de movimientos sociales en Bolivia 82 Experiencias
MAS, que termin presentndose a s mismo como la voz monoplica del cam-
bio. Aqu parece importante apuntar una paradoja: el hecho de que la derecha s
haya tenido que pensar en formas de accin poltica ms all de las partidarias,
como necesidad para reinventarse a s misma e intentar revertir su largo proceso
de deslegitimacin, mientras que el MAS, que vena de una historia de luchas y
formas de desborde del sistema tradicional de partidos, se cierra cada vez ms a
la forma partidaria.
Tras su instalacin el 6 de agosto de 2006 en la ciudad de Sucre, la Asamblea
Constituyente se aboc a la tarea de denir la normativa para organizar y poner en
marcha la deliberacin para escribir la nueva Constitucin mediante la elabora-
cin del Reglamento de Debates, labor que se dilat por siete meses, casi el 60%
del plazo establecido por la LECAC para el perodo de su vigencia.
Acordar los contenidos de un Reglamento de Debates, tratando de conciliar
las posiciones que representan los y las asamblestas, se convierte en el primer
ensayo de lo que sera iniciar la discusin sobre cmo enfrentar la consolidacin
de lo que Veena Das dene como el momento plural de la vida social (Das et al.,
1997), es decir, cmo una vez que las clases y grupos subalternos han ocupado
legtimamente un espacio de expresin discursiva lo gestionan para consolidar una
legalidad alternativa, respetando la simultaneidad de demandas y aspiraciones de
todos los sujetos y sujetas participantes, comprendiendo que los mismos pueden
inter e intra relacionarse dando cuenta de su multiplicidad. Adems, cabe mencio-
nar que la LECAC, al privilegiar la forma partidaria de representacin, beneci a
la derecha con una frmula electoral que termina por sobre-representarla. De esta
manera, la derecha boliviana, carente de un proyecto poltico de transformacin
real y escudada en su demanda de autonoma departamental tiene la posibilidad
real, como se ver en un anlisis posterior, de ejercer una estrategia de bloqueo
constante de las propuestas de cambio en el seno del foro constituyente.
La necesidad de crear un momento plural, a pesar de los lmites ya apun-
tados, exigi denir cmo participar y tomar decisiones en los debates. As, el
reglamento propuso organizar el trabajo incorporando una estructura orgnica
integrada por la Plenaria, la Directiva, las Comisiones y Subcomisiones, las Repre-
sentaciones Departamentales y las Representaciones Polticas, y es justamente en
las comisiones y subcomisiones donde se instala el debate permanente en torno a
las temticas propuestas por las actoras y los actores sociales y polticos para que
sean incorporadas al texto de la nueva Constitucin Poltica del Estado (CPE).
Paralelamente, con el n de garantizar algn tipo de inclusin de las demandas
ciudadanas no auto-representadas, en el proyecto del nuevo texto constitucional
se establecieron las audiencias pblicas como instancias de inter-relacionamiento
en el seno de cada comisin al menos una vez a la semana, para que las organiza-
... la LECAC, al privilegiar la forma
partidaria de representacin, benefci a la
derecha con una frmula electoral que termina
por sobre-representarla
Chvez Len, Mokrani Chvez, Uriona Crespo 83 Experiencias
ciones sociales, la ciudadana en general y otros grupos sociales den a conocer sus
proyectos de artculos. Asimismo, se dispuso la articulacin de representaciones
departamentales conformadas por constituyentes de un mismo distrito para gestio-
nar foros territoriales en los cuales pudieran escucharse las propuestas, consultar
a los sectores que las presentan y coordinar con los mismos en un ejercicio cons-
tante de retroalimentacin entre representantes y representados, manteniendo un
vnculo fundado en la igualdad.
Con esto, se plantea un escenario limitado pero posible para ir forjando como
prctica deliberativa una nueva modalidad de debate pblico en la cual los y las re-
presentantes asumen su papel como sujetos y sujetas que ante todo deben canalizar
las propuestas de todos aquellos sectores populares que les han dado el mandato.
El Pacto de Unidad: garante de la participacin social
Revertir la subalternidad mediante la organizacin de un espacio en el que los
sujetos y las sujetas sociales comienzan a aceptar que es posible estar presentes,
hablar, auto-representarse e ir construyendo y ocupando un lugar enunciativo re-
conocido como tal en la esfera poltica, tal ha sido la meta a que los movimientos
sociales aspiraron llegar desde que comenzaron a visibilizar sus demandas en lo
pblico. As, a pesar del monopolio partidario de la representacin en la confor-
macin de la Asamblea Constituyente, nuevamente desde la sociedad organizada
y movilizada se potencia el debate poltico en este escenario. En este marco se dan
las acciones de organizaciones como la Confederacin Sindical nica de Traba-
jadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederacin Sindical de Coloniza-
dores de Bolivia (CSCB), la Federacin Nacional de Mujeres Indgenas, Originarias
y Campesinas Bartolina Sisa (FNMIOC-BS), la Confederacin de Pueblos Ind-
genas de Bolivia (CIDOB), el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasu-
yo (CONAMAQ), la Coordinadora de Pueblos tnicos de Santa Cruz (CPESC), la
Central de Pueblos tnicos Mojeos del Beni (CPEMB), la Asamblea del Pueblo
Guaran (APG), el Movimiento de Trabajadores Campesinos Sin Tierra de Bolivia
(MST-B) y la Asociacin Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua
Potable (ANARESCAPYS).
Todas estas organizaciones, a nes de 2005 y en la ciudad de Santa Cruz, con-
solidaron una alianza estratgica, conocida bajo el nombre de Pacto de Unidad,
que tena por objeto impulsar demandas de reivindicacin tnica y social comu-
nes, garantizando la amplia participacin social en la Asamblea como espacio
institucional desde donde impulsar reformas profundas a la estructura del Estado
boliviano. Planteando como estrategias la movilizacin, la vigilia y la articulacin
de propuestas conjuntas en temas esenciales que hacen a la reconguracin del
poder, como la autonoma y la redistribucin de los recursos naturales, el Pacto de
Unidad fue la primera instancia social desde donde se impulsaron acciones para
viabilizar la Constituyente a la brevedad posible, formulando una propuesta de ley
de convocatoria y presionando para que el Congreso aprobara una norma especial
que incluyera su visin y sus demandas.
Dicha visin asuma a la Constituyente como un espacio de expresin particu-
lar de las organizaciones indgenas, campesinas y urbano-populares, que busca-
ban que la misma funcionara incluyendo lo tnico, lo demogrco y lo territorial,
Una dcada de movimientos sociales en Bolivia 84 Experiencias
haciendo visible la diversidad social y la pluriculturalidad de los pueblos indgenas
y aspirando a no reproducir los mecanismos de exclusin propios de una demo-
cracia netamente representativa y delegativa.
As, el referente del Pacto para gestionar sus acciones fue el principio de reco-
nocimiento cultural y de inclusin social, que deba vincularse a la problematiza-
cin de lo que para los sectores excluidos signicaba estar en el mundo, es decir,
saberse parte de una realidad fctica cruzada de relaciones, jerarquas, necesida-
des y formas de interpretar los tejidos de relaciones que vinculan a cada actor so-
cial con otros mundos culturales y con otras diferencias. Sin embargo, a lo largo
del proceso constituyente, el Pacto tambin consider en sus discusiones aquello
que deba ser el alcance de las acciones del MAS como instrumento poltico del
cambio efectivo.
Para el Pacto, las negociaciones al interior de la Asamblea no deban perderse
en la simple confrontacin ideolgica entre posiciones de izquierda y de derecha
expresadas desde lo partidario. Ir ms all de las mismas, dando mayor jerarqua
a las reivindicaciones histricas y estratgicas de sus sectores deba ser el objetivo
poltico esencial que permitira establecer modalidades participativas capaces de
abrir espacios de poder efectivo para garantizar el respeto al ejercicio de los dere-
chos de los pueblos indgenas, campesinos y originarios, deniendo y nombrando
con su propia voz en qu consisten los mismos.
Exigir que el MAS, desde su posicin en un Estado heredado al que hay que
transformar, tome posicin constante respecto a las demandas especcas de los
movimientos sociales constituy una estrategia poltica para redenir el poder y
la ubicacin diferenciada en el ejercicio del mismo. Con ello, el Pacto de Unidad
evidenci que la capacidad de potenciar la igualdad tiene que ver con la concer-
tacin de consensos, con el pacto de alianzas que permiten transitar de lo que se
asume como el poder para a lo que viene a ser el poder con, gracias al cual se
aumenta la capacidad de impacto que puede alcanzar una movilizacin.
En este sentido, adems de las miles de propuestas que llegan a la Asamblea
desde diferentes espacios de la sociedad civil, el Pacto de Unidad logra, de alguna
manera, revigorizar este escenario poltico, aunque no revertir del todo los limi-
tes auto-impuestos por la LECAC. As, la Asamblea Constituyente se desarrolla en
un contexto en que, al tiempo que delibera sobre los cambios a introducir en la
nueva carta magna, tiene que defenderse de los continuos asedios de una derecha
articulada en torno a las prefecturas departamentales y comits cvicos, quienes
bajo un supuesto discurso de defensa a la democracia recurren constantemente a
acciones violentas contra la poblacin de sus departamentos y en defensa de sus
privilegios de clase.
La resistencia al proceso de cambio y la ofensiva de la derecha
en los primeros aos del gobierno de Evo Morales
En este ejercicio de anlisis sobre los movimientos sociales en la ltima dcada en
Bolivia merece especial atencin la revisin de algunos de los principales momen-
tos de polarizacin vividos en el pas, que dan cuenta de la estrategia de grupos de
poder de la derecha boliviana para resistir e intentar revertir el proceso de trans-
Chvez Len, Mokrani Chvez, Uriona Crespo 85 Experiencias
formaciones sociales iniciado desde la accin colectiva. En este punto interesa
presentar, de forma sinttica, algunos elementos recurrentes que se plantean de
manera ms visible y concreta en momentos de mayor ofensiva de la derecha, no
solo contra el gobierno de Evo Morales, sino y principalmente contra los actores
y espacios de resistencia y rebelin que se van articulando en los departamentos
denominados de la Media Luna, donde la derecha crea su trinchera de resistencia
y ofensiva. En este ltimo acpite nos concentraremos en la dinmica de polariza-
cin que se va tejiendo a partir del anlisis de los actores involucrados, sus formas
de articulacin y los principales hechos que protagonizan. Finalmente, y a modo
de conclusin, analizaremos el paso de un momento de intensa polarizacin hasta
el momento actual, que puede caracterizarse como una suerte de despolitizacin
electoralista.
Empecemos, entonces, por revisar brevemente, en las lneas que siguen, algu-
nos de los momentos ms lgidos de la polarizacin desde la asuncin de mando
del presidente Evo Morales
2
. Para ello nos concentraremos en tres momentos y
espacios. El primero, durante el conicto denominado Enero Negro, en Cocha-
bamba a inicios de 2007; el segundo referente a todo el proceso de polarizacin
en el perodo de elaboracin y aprobacin del texto constitucional y el tercero
relacionado al denominado Golpe Cvico-Prefectural.
La crisis de Enero Negro
Uno de los hitos de inicio de la confrontacin ms abierta fue la denominada crisis
de Enero Negro, ocurrida en Cochabamba en el ao 2007, donde se registran
enfrentamientos civiles con un saldo de tres muertes y ms de un centenar de
heridos. Sobre los actores, discursos y hechos principales de esta confrontacin
podemos observar que tenemos, por un lado, al bloque reunido principalmente
en torno al sindicato cocalero, que aglutin a otros sindicatos de carcter ms
urbano, como los fabriles, y a otras organizaciones como las de los regantes, la
Federacin Nacional de Mujeres Indgenas y Originarias Bartolina Sisa, el Movi-
miento Sin Tierra, gremialistas y vecinos y vecinas de los sectores periurbanos de la
ciudad de Cochabamba. Puede decirse que, en general, los sectores movilizados
en torno a este bloque eran los mismos excepto algunos sectores urbanos medios
de la sociedad cochabambina que se sumaron a la demanda de recuperacin
de la gestin del agua durante la denominada Guerra del Agua del ao 2000,
pero que debido principalmente al crecimiento de la inuencia de los proyectos
autonomistas, al tipo de demanda y a la agudizacin y rebrote de los prejuicios
racistas no se adhirieron aquella vez a la movilizacin popular. La protesta popular
surgi a raz de que el entonces prefecto y candidato del principal bloque opositor
en las elecciones de 2009, Manfred Reyes, plante la convocatoria a un nuevo
referndum sobre autonomas, que supona el desconocimiento de otro anterior,
de carcter departamental, en que ese proyecto hubo perdido. Las movilizaciones
de este bloque estuvieron marcadas por las diferencias de criterio existentes entre
gran parte de las mismas bases cocaleras, que no estaban dispuestas a detenerse
hasta no haber logrado la renuncia del prefecto cochabambino, y la lite diri-
gencial, que siguiendo directrices del partido de gobierno se niega a provocar la
salida de una autoridad elegida en democracia, ya que as se pona en riesgo
Una dcada de movimientos sociales en Bolivia 86 Experiencias
un argumento electoral que sostena la misma presidencia de Evo Morales y la
presencia del MAS en el gobierno. La tensin existente entre ambas posiciones
termin poniendo en discusin, entre los mismos sectores movilizados, la rela-
cin de dependencia o independencia y las diferencias de su horizonte poltico
propio respecto al horizonte estatal de la direccin partidaria. Del otro lado del
conicto, de manera gruesa, estuvieron los actores que siguen. El primero era el
propio prefecto Reyes Villa, sus colaboradores y seguidores polticos directos y
los funcionarios prefecturales. El segundo, la Asociacin Jvenes por la Democra-
cia, principal autora de la convocatoria a una marcha que deriv en la embestida
contra los sectores sociales que cumplan su segundo da de vigilia en la plaza
principal de Cochabamba. Por el tipo de convocatoria y los hechos violentos en
que desembocara la marcha, un cierto nivel de organizacin, que se evidencia por
el uso uniforme de bates de baseball en una cantidad desproporcionada en rela-
cin a la baja popularidad de este deporte en el pas y sobre todo por el discurso
racista de sus portavoces, se los ha asociado a la Unin Juvenil Cruceista (UJC),
principal grupo de choque de la derecha ms radical en Santa Cruz. El tercer actor
es la masa de citadinos que acude a la convocatoria, que responde a diferentes
motivaciones. Algunos ven en el creciente poder de las organizaciones sociales
y en su potencial hegemnico la prdida de su derecho a disentir. Otro grupo, el
ms numeroso, aglutina a personas que responden a la convocatoria desde una
estructura de prejuicios de clase y raciales, en los que encuentran legitimidad para
salir a las calles a restaurar su paz, rota por la presencia indgena y campesina en
la ciudad. En medio de la masa tambin se identica un grupo de gente armada,
que provoca la muerte de un cocalero y deja un saldo de seis personas heridas por
impacto de bala, algunos con antecedentes policiales delincuenciales. El ltimo
fueron los medios de comunicacin, identicados por muchos analistas como uno
de los promotores de la confrontacin, alineados a este bloque y condenados y
atacados por organizaciones sociales.
La polarizacin en el proceso de elaboracin y aprobacin
del texto constitucional
En el marco de este escenario, un hecho fundamental que nos interesa resaltar es lo
ocurrido el 24 de mayo de 2008, cuando para evitar la concurrencia de grupos de
campesinos, indgenas y sectores populares a un evento de entrega de ambulan-
cias por parte de las autoridades gubernamentales nacionales una muchedumbre
enardecida en la ciudad de Sucre somete a vejaciones inhumanas a un grupo de
mujeres y hombres indgenas en la plaza central de dicha ciudad, obligndolos a
arrodillarse y besar la bandera del departamento. En este hecho cualquier aparente
intencin de inclusin real y creble del problema indgena dentro del discurso
del bloque interinstitucional se ve desbaratada. A pesar de que hubo intentos de
borrar la imagen anticampesina del bloque interinstitucional, con la postulacin
a la candidatura de una mujer indgena para el cargo prefectural y pese al triunfo
electoral de la misma, no se consigui que se neutralizara la disociacin existente
entre dicha candidata y la base rural del departamento de Chuquisaca.
Es importante tambin acotar que los conictos suscitados en Chuquisaca, en
especial en su capital, Sucre, no pueden comprenderse si no se hace referencia
Chvez Len, Mokrani Chvez, Uriona Crespo 87 Experiencias
al contexto nacional, que se caracterizaba por el despliegue y la pugna entre dos
fuerzas y dos proyectos polticos opuestos. En este marco, el proyecto autonmico,
centrado especialmente en el departamento de Santa Cruz, percibe en el conicto
chuquisaqueo una oportunidad de expansin a travs de una estrategia de avance
sobre un territorio poltico y electoralmente favorable al partido de gobierno. Por su
parte, el Comit Interinstitucional vio conveniente aliarse a la demanda autonomista
para as contar con mayores fuerzas que aumentaran sus posibilidades de poner en
agenda su demanda de capitala plena
3
. Chuquisaca era, pues, conceptuado como
uno de los departamentos en disputa, cuya ganancia o prdida en trminos polticos
facilitaba o frenaba la potencialidad de ampliacin del proyecto autonomista.
A nivel general, durante el largo proceso de la Asamblea Constituyente y en
otros mltiples escenarios de conicto a nivel nacional algunos de los actores prin-
cipales o ms visibles de la oposicin al gobierno de Evo Morales fueron los pre-
fectos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que conformaron el denominado Con-
sejo Nacional Democrtico (CONALDE). Esta articulacin se pretenda defensora
de una institucionalidad democrtica que denunciaba como amenazada. Frente a
ello se da una articulacin de organizaciones sociales matrices a nivel nacional
bajo la denominacin de Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM),
que disputa este sentido de democracia para poner nfasis en que la democracia
tiene que ver con la defensa del proceso de cambio y no con la institucionalidad
heredada. En este marco, la CONALCAM se convierte en un instrumento de lucha
y presin para que las deniciones del poder constituyente no sean bloqueadas por
el denominado poder constituido, expresado principalmente en un parlamento en
el que la oposicin controlaba la Cmara Alta, con una fuerte capacidad de blo-
queo a las iniciativas legislativas del ocialismo. Una vez aprobado el texto cons-
titucional, tras un enfrentamiento en la Escuela Militar de la Glorieta y la posterior
aprobacin de la propuesta de nuevo texto constitucional en el departamento de
Oruro
4
, la CONALCAM realiz una multitudinaria marcha desde diferentes puntos
del pas hasta la sede de gobierno para presionar al Congreso para que aprobara la
ley de convocatoria al referendo constituyente y dirimidor de tierras. El texto cons-
titucional puesto a consideracin de la poblacin en el referndum realizado el 25
de enero de 2009 no es el aprobado en Oruro, sino uno previamente reformado
en una Comisin Especial de Concertacin con fuerzas partidarias opositoras. Fi-
nalmente, a nivel nacional, es aprobado el nuevo texto constitucional, logrando
un 61,4% de votos positivos. A nivel departamental, el mayor apoyo ciudadano
a la implementacin de una nueva Constitucin se registr en los departamentos
de La Paz (78,1%), Potos (80,07%), Oruro (73,6%) y Cochabamba (64,9%). En
los departamentos cuyas dirigencias departamentales integran el CONALDE los
resultados fueron los siguientes: en Chuquisaca el porcentaje de votacin por el
s alcanza el 51,5%, mientras que el no triunf en Tarija (56,6%), en Santa
Cruz (65,2%), en Beni (67,3%) y en Pando (59%). A pesar de estos resultados, se
mantuvo la tendencia a la polarizacin debido a que el CONALDE pretenda re-
batir la legitimidad del triunfo nacional de aprobacin de la nueva CPE a partir de
lecturas sobre el signicado de los resultados regionales de la votacin. Los ms
radicales planteaban que la nueva constitucin sera reconocida y acatada solo si
era aprobada en cada uno de los nueve departamentos del pas. El gobierno, por
Una dcada de movimientos sociales en Bolivia 88 Experiencias
su parte, rebata estos argumentos desde la posicin de que los resultados de la
consulta son nacionales y que, por lo tanto, no se aceptaran lecturas regionales,
advirtiendo que la minora deba acatar la decisin de la mayora, pues as son las
reglas de la democracia.
El Golpe Cvico-Prefectural
La masacre de campesinos ocurrida en la localidad de El Porvenir, en el depar-
tamento de Pando, el 11 de septiembre de 2008, y el denominado Golpe Cvi-
co-Prefectural, efectivizado con la toma de instituciones en el departamento de
Santa Cruz y los atentados contra gasoductos y reneras en Tarija por integrantes
y simpatizantes del movimiento cvico de la Media Luna son uno de los puntos
culminantes de una serie de conictos derivados de la resistencia de los grupos
ms duros del poder econmico contra el proceso de transformaciones polticas y
sociales que se vive en el pas.
La caracterstica de este escenario de polarizacin fue, una vez ms, la vio-
lencia desatada en Pando, Tarija y Santa Cruz y la ampliacin de la misma al de-
partamento del Beni, bajo la forma de amedrentamiento y amenaza a los lderes
sindicales y organizaciones anes al partido de gobierno, lo que constitua una
estrategia ms para medir las fuerzas y la capacidad de mantener presencia y po-
sesin territorial en las zonas convulsionadas.
Este escenario se dio como una medida extrema y desesperada de la derecha
frente a los resultados del Referndum Revocatorio de Mandato Popular del 10 de
agosto de 2008, que haba sido empleado como un recurso del gobierno nacional
para buscar una salida a la polarizacin poltica por medio de la consulta en las ur-
nas. En esta nueva consulta el mandato de Evo Morales fue raticado con el 67,4%
de los votos, mientras que tambin las autoridades departamentales del ncleo
opositor de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija fueron reconrmadas, alcanzndose
la siguiente votacin: 66,4% en Santa Cruz, 64,2% en Beni, 56,2% en Pando y
58% en Tarija. Con estos resultados no se modic sustancialmente el tablero de
fuerzas y se inici una nueva disputa por la interpretacin del voto. En Santa Cruz
tuvo lugar una campaa violenta para desconocer la raticacin de Evo Morales.
Es curioso cmo el discurso de legitimacin de las medidas violentas asumidas por
la derecha se sustenta en la supuesta existencia de un otro pueblo, que busca
la descentralizacin administrativa mediante la profundizacin de la autonoma
departamental como base del desarrollo regional. Este discurso democratizador
encontr sus lmites de legitimacin en los acontecimientos violentos provocados
por grupos de choque de la UJC, las agresiones a la institucin policial y a las Fuer-
zas Armadas (FFAA) y la toma y destruccin de instituciones del gobierno nacional
y de la infraestructura energtica.
En este escenario de polarizacin los actores principales eran, por un lado, el
denominado CONALDE, los Comits Cvicos Departamentales y otras instancias
de representacin de intereses empresariales. Tambin fueron parte de esta arti-
culacin la UJC y las agrupaciones similares conformadas y promovidas por esta
en los departamentos de Pando, Beni, Tarija y Chuquisaca. La relacin orgnica
del CONALDE con estas agrupaciones juveniles se hizo convenientemente difusa
en el discurso a medida que sus acciones e intervenciones pblicas se hacan
Chvez Len, Mokrani Chvez, Uriona Crespo 89 Experiencias
ms violentas. Es entonces cuando se diluy la responsabilidad de los actos de
estas agrupaciones, principalmente bajo dos guras: la espontaneidad del pueblo
cansado del centralismo o la intervencin de inltrados de la oposicin para
deslegitimar las luchas.
Ahora bien, quines son los actores al otro lado del conicto? Desde la ca-
racterizacin del conicto como un Golpe de Estado Cvico-Prefectural, el actor
principal es el gobierno nacional, al cual se busca desestabilizar. La toma de ins-
tituciones, determinada por una resolucin del CONALDE como una medida su-
puesta para ejecutar los estatutos autonmicos, se manifestaba en los hechos en el
avasallamiento y saqueo a las instituciones del gobierno nacional en las regiones,
en la interrupcin de la seal de los medios de comunicaciones estatales y alterna-
tivos y en los daos ocasionados a la infraestructura energtica en el Chaco, con la
toma de vlvulas e incendio de gasoductos. Todos estos hechos evidenciaban, por
un lado, la incapacidad de los sectores opositores de plantear un proyecto poltico
democrtico alternativo y develaban que su accionar se haba limitado al bloqueo
de las iniciativas gubernamentales y principalmente a las populares. Ahora bien,
nos interesa aqu destacar una suerte de tercer actor, que en la mayora de los an-
lisis no es visibilizado por fuera o de manera independiente al gobierno nacional.
Este actor es la masa de poblacin que en los departamentos resiste cotidianamen-
te la violencia de los grupos opositores: las y los vecinos del Plan 3000 en Santa
Cruz (barrio popular de migrantes de origen quechua y aymara), las organizacio-
nes sociales, campesinas e indgenas en los departamentos y las propias bases
del MAS a nivel departamental, cuyas sedes han sido continuamente avasalladas.
Hacemos esta distincin para evidenciar que la resistencia al cambio no apunta
solo a la desestabilizacin de un gobierno, sino y principalmente a desmantelar
las estructuras de resistencia y autoorganizacin al interior de los departamentos
a travs de la imposicin de un rgimen de violencia y terror. As, las organizacio-
nes, las propias estructuras departamentales del partido en funcin de gobierno
e inclusive las mismas delegaciones presidenciales en estos departamentos viven
de manera ms directa la embestida de la derecha ms radical. A lo anterior se
suma el hecho de que la presencia de la estructura gubernamental central tiene
un carcter intermitente en estos lugares de conicto, no solo por la dicultad que
supusieron las acciones de los grupos de choque de la derecha, llegando incluso
a impedir el aterrizaje de aviones de las ms altas autoridades nacionales a estos
departamentos, sino porque no existen indicios, de parte del gobierno, de una
interaccin con las diferentes experiencias de resistencia y de democratizacin en
las regiones ms all de los lmites partidarios y electorales. Uno de los ejemplos
signicativos de esta capacidad de propuesta social es el sugerido por el colectivo
... la resistencia al cambio no apunta solo
a la desestabilizacin de un gobierno, sino
y principalmente a desmantelar las estructuras
de resistencia y autoorganizacin al interior
de los departamentos ...
Una dcada de movimientos sociales en Bolivia 90 Experiencias
Los Igualitarios del Plan 3000, que retomando el pensamiento de Andrs Ibez
interpela al discurso autonomista de la lites por no problematizar sucientemente
la nocin de igualdad al interior de los departamentos. Este tipo de expresiones
polticas no tiene eco en el gobierno nacional, que en este tema se ha limitado a
hacer suya la bandera autonmica de la derecha, sin problematizarla.
La derecha no fue nicamente desnudada, de manera contundente, en sus afa-
nes de desestabilizacin de la democracia a pesar de su discurso de supuesta
defensa a la institucionalidad democrtica durante el intento de Golpe Cvico-
Prefectural, sino tambin a travs de un operativo gubernamental para desmantelar
una clula terrorista descubierta en la ciudad de Santa Cruz. Ms all de los con-
fusos hechos policiales, judiciales y legales que se dieron durante el mencionado
operativo
5
, el hecho devel de manera ms clara que estaba en marcha un plan
separatista, impulsado y nanciado por algunos grupos empresariales y que tena
como base de operacin la articulacin de grupos fascistas fuertemente armados y
violentos, cuyo objetivo era llevar la polarizacin al extremo.
A manera de conclusin. La coyuntura actual:
de la polarizacin a la despolitizacin electoralista
La falta de consistencia del discurso de democracia del grupo ms conservador de la
derecha fue puesta en evidencia cuando se develaron sus planes separatistas y anti-
democrticos. Este hecho dio lugar a un momento de distensin de la polarizacin
que caracteriz a los primeros aos de gobierno. Uno de los efectos inmediatos fue
que muchos de los lderes ms visibles de la oposicin en las regiones se concentra-
ron en tomar distancia de las formas ms radicales de las expresiones separatistas;
por otro lado, los grupos de choque empezaron a dispersarse en el escenario polti-
co. Asimismo se dieron indicios de grupos empresariales que comenzaron a mostrar
su simpata con el gobierno y viceversa. Todo esto se da en el contexto del inicio
de un ao signado por una dinmica pre-electoral, de cara a las nuevas elecciones
generales de diciembre de 2009. En esta nueva coyuntura se aprueba la Ley de R-
gimen Electoral Transitorio, cuyo contenido da cuenta una vez ms, como en el caso
de la Asamblea Constituyente, de una falta de apertura de los operadores polticos
a un tipo de representacin gestada desde espacios autnomos ms all de las es-
tructuras partidarias, a pesar de que el nuevo texto constitucional reconoce, adems
de la democracia liberal representativa, otras formas de democracia, la directa, la
participativa y la comunitaria. En ese marco, inclusive las innovaciones como el es-
tablecimiento de circunscripciones especiales indgenas, creadas con el objetivo de
otorgar representacin directa a los pueblos originarios, terminan siendo planteadas
a travs de candidaturas postuladas por los partidos polticos.
En este escenario de distensin de la polarizacin, otro hecho digno de resaltar
son las alianzas electorales del partido en funcin de gobierno con actores insti-
tucionales y con candidatos antes claramente ubicados en las las de la derecha.
Merecen especial mencin la alianza con las cabezas ms visibles de la UJC, as
como con lderes y ex autoridades de agrupaciones y partidos opositores o perte-
necientes al esquema tradicional de partidos. Frente a este tipo de alianzas se dan
algunas crticas importantes desde sectores que lucharon contra las estructuras de
Chvez Len, Mokrani Chvez, Uriona Crespo 91 Experiencias
choque de la derecha en los momentos ms lgidos de la conictividad, que se
cuestionan de manera muy pertinente hasta dnde conviene entrar en el juego del
clculo electoral en este tipo de alianzas con la derecha como una estrategia para
desarticular a la oposicin y dnde comienza a desestructurarse un proyecto pro-
pio con la llegada de gente que estuvo directamente ligada con los conservadores
ms recalcitrantes del pas
6
.
En la ltima contienda electoral el MAS logra un nuevo triunfo con un por-
centaje, a nivel nacional, del 64,2% de apoyo. Fruto de estos resultados, el MAS
obtiene en la nueva Asamblea Plurinacional una mayora aplastante, que desde
una lectura de construccin de hegemona acorde a los momentos de luchas que
abrieron este proceso debera llevar a recuperar el espacio de debate necesario,
amplio y plural, entre las fuerzas que propiciaron las condiciones para el proceso
de cambio, posibilidad que fue arrebatada en los primeros aos de gobierno por
la estrategia de bloqueo y por la ofensiva violenta de la derecha. Sin embargo,
las primeras actuaciones de la Asamblea Plurinacional muestran indicios de que
este espacio, lejos de ser un espacio plural de debate, se est convirtiendo en un
instrumento funcional a las decisiones asumidas en el Ejecutivo, cerrando la po-
sibilidad de que la aplicacin del nuevo texto constitucional sea producto de un
proceso de politizacin similar al que se vivi en los primeros aos de lucha de los
movimientos sociales.
Actualmente nos encontramos frente a un nuevo proceso electoral a travs del
cual en abril prximo se conguran los nuevos gobiernos departamentales y lo-
cales. En esta etapa se reproduce el tipo de alianzas antes descritas con un nuevo
elemento digno de anlisis, el hecho de que el MAS pretende mostrarse con ms
claridad como la ltima expresin del proceso de cambio, sealando abiertamen-
te que el que no est con el MAS no est con el proceso de cambio. En este sentido
se da una contradiccin en el hecho de que por un lado el MAS recibe en sus las
y recicla cuadros de la derecha a la vez que promueve el voto de castigo contra
antiguos aliados, ya sean de organizaciones sociales o partidos que hayan deci-
dido presentar candidatos por fuera de las estructuras masistas y plantear miradas
alternativas en el marco del propio proceso de cambio.
Consideramos que la estrategia del MAS de presentarse como el nico actor
legtimo para enarbolar las banderas del cambio tiene que ver mucho ms con sus
clculos electoralistas que con los desafos planteados por el nuevo texto consti-
tucional, cuyo reto principal est en asentar de forma crtica el cambio de toda
la normativa en que se refuerzan patrones coloniales, excluyentes y patriarcales
formalizando las coincidencias que se dan entre las reivindicaciones de clase,
gnero y pertenencia cultural, para que la igualdad no se limite a ser un concepto
utilitario destinado a ganar adhesiones y legitimar el nuevo proyecto de pas, sino
que ms bien contribuya a que la diferencia deje de ser un elemento de dominio
para transformarse en referente y propuesta de pensamiento donde existen muchas
expresiones de poltica, no una sola que aspire a ser hegemnica y que asigne
identidades singulares a las mismas reproduciendo esquemas de poder sustenta-
dos en el temor a la diferencia.
Queda pendiente por tanto la deconstruccin de cdigos simblicos y prcti-
cos de exclusin que inuyen en el mantenimiento de estructuras de poder jerr-
Una dcada de movimientos sociales en Bolivia 92 Experiencias
quicas, a travs de una transformacin radical de la poltica en que la autocrtica
y la transcrtica (Tapia, 2006) sean instrumentos fundamentales de lucha. Es de-
cir, plantearse cmo aprovechar los benecios y la experiencia ganada durante el
tiempo constituyente, en los momentos en que distintas miradas tuvieron la posi-
bilidad de hablar y expresarse desde sus diversas posiciones subjetivas y prcticas,
rompiendo los esquemas que las denen como presencias vulnerables, depen-
dientes y desprotegidas, para resaltar su capacidad de articular propuestas como
agentes sociales que deciden por s mismos. Ello supondr a la larga cuestionar
tambin cmo las organizaciones y los movimientos sociales planean intervenir
en el nuevo proyecto de descolonizacin estatal, que supone revertir los cnones
de exclusividad y privilegio que daban solo a unos cuantos el derecho de tomar
decisiones e inuir en el destino de la poltica. Es decir, ir mucho ms all de un
recambio de lites.
Bibliografa
Arnold, Denisse 2004 Pueblos indgenas y originarios de Bolivia. Hacia su soberana
y legitimidad electoral (La Paz: CNE).
Barragn, Rossana 2006 Asambleas Constituyentes (Bolivia: Muela del Diablo).
Calla, Andrs y Kantuta, Muruchi 2008 Transgresiones y racismo en Observando
el racismo (La Paz: Presencia).
Cecea, Ana Esther 2004 La Guerra por el Agua y por la Vida (Cochabamba:
Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida).
Costas, Patricia; Chvez, Marxa y Garca, lvaro 2004 Sociologa de los movimientos
sociales en Bolivia (La Paz: Diakona/Oxfam).
Crabtree, John 2005 Perles de la protesta. Poltica y movimientos sociales en
Bolivia. (La Paz: PIEB/UNIR).
Cuellar, Elva Teresa 2004 De la Utopa Indgena al Desencanto: Reconocimiento
Estatal de los Derechos Territoriales Indgenas (Santa Cruz: CEJIS/PIEB).
Das, Veena; Kleinman, Arthur y Lock, Margaret (eds.) 1997 Social Suffering (Los
ngeles: Prensa de la Universidad de California).
Do Alto, Herv; Monasterios, Karin; Stefanoni, Pablo (eds.) 2007 Reinventando
la Nacin en Bolivia: Movimientos sociales, Estado y poscolonialidad (La Paz:
Plural/CLACSO).
Garca Linera, lvaro et al. 2000 El Retorno de la Bolivia Plebeya (La Paz: Muela
del Diablo).
Garca Linera, lvaro et al. 2001 Tiempos de Rebelin (La Paz: Muela del
Diablo).
Garca Orellana, Alberto (resp.) 2003 La Guerra del Agua. Abril de 2000, la crisis
de la poltica en Bolivia. (La Paz: PIEB).
Gmez, Luis 2004 El Alto de pie. Una insurreccin aymara en La Paz (La Paz:
Indymedia/Comuna).
Gutirrez Aguilar, Raquel 2008 Los Ritmos del Pachacuti (La Paz: Textos
Rebeldes).
Hoffmann, Sabine et al. 2006 La Reconstruccin de lo Pblico: Movimiento Social,
Ciudadana y Gestin del Agua en Cochabamba (La Paz: Muela del Diablo/
Chvez Len, Mokrani Chvez, Uriona Crespo 93 Experiencias
AOS/IUED/NCCR).
Mamani, Pablo 2005 Microgobiernos barriales (La Paz: CADES/IDIS).
Mamani, Pablo et al. 2006 Sujetos y Formas de la Transformacin Poltica en Bolivia
(La Paz: Tercera Piel Editores).
Molina, Carlos Hugo (coord.) 2008 El Movimiento Cvico frente al proceso de
descentralizacin y autonoma (1994-2006) (Santa Cruz de la Sierra: El Pas/
JACS Sud Amrica/CEPAD).
Patzi, Flix 1998 Insurgencia y sumisin. Movimientos indgena-campesinos (1983-
1998) (La Paz: Comuna).
Prada, Ral 2006 Horizontes de la Asamblea Constituyente (La Paz: Yachaywasi).
Prado, Fernando; Seleme, Susana y Pea, Claudia 2007 Poder y elites en Santa
Cruz. Tres visiones sobre un mismo tema. (Santa Cruz: El Pas).
Spivak, Gayatri Chakravorti 1988 Puede hablar el sujeto subalterno? en
Nelson, C. y Grossberg, L. (comps.) Marxismo y la interpretacin de la cultura
(Basingstoke: Macmillan Educacin).
Tapia, Luis 2006 La invencin del ncleo comn: ciudadana y gobierno multisocietal
(La Paz: Autodeterminacin/Muela del Diablo).
Willka 2007 Evo Morales: entre entornos blancoides, rearticulacin de las
oligarquas y movimientos indgenas (El Alto: Centro Andino de Estudios
Estratgicos) Ao 1, N 1.
Zavaleta, Ren 1990 (1967) La formacin de la conciencia nacional (Cochabamba:
Los Amigos del Libro).
Zegarra, Karim 2008 La Asamblea Constituyente: una trampa para enmudecer
en Observando el racismo (La Paz: Presencia).
Notas
1 Esta es la primera de cuatro grandes marchas
protagonizadas por los pueblos indgenas del Orien-
te. En 1996 se da la segunda marcha, denominada
Marcha por el Territorio, el Desarrollo y la Partici-
pacin Poltica de los Pueblos Indgenas; en el ao
2000 se realiza la Marcha por la Tierra, el Territorio y
los Recursos Naturales y en el ao 2002 una nueva
gran movilizacin denominada Marcha por la Sobe-
rana Popular, el Territorio y los Recursos Naturales.
2 Para el desarrollo de este acpite utilizamos in-
formacin recogida en el proceso de investigacin
del trabajo denominado Poder y Cambio en Boli-
via. 2003-2007. Transformaciones en las relaciones
de poder en las concepciones de democracia y en
el modelo de gobernabilidad, realizado en el ao
2008 para el Programa de Investigacin Estratgica
en Bolivia por un equipo conformado por Patricia
Chvez, Dunia Mokrani y Luis Tapia. Una versin
resumida de esta investigacin ha sido publicada por
la mencionada institucin en el ao 2009.
3 La demanda de capitala plena fue una de las
principales estrategias de bloqueo a la Asamblea
Constituyente y consista en la demanda de traslado
de la sede de Gobierno desde La Paz, que es la capi-
tal histrica de Bolivia.
4 La Glorieta es un cuartel militar ubicado cerca
de la ciudad de Sucre adonde se haban trasladado
los asamblestas, principalmente del ocialismo,
debido a que al momento de aprobar la propuesta
constitucional exista un clima de violencia en dicha
ciudad, propiciado principalmente por el Comit
Interinstitucional y la oposicin, con el objetivo de
que no se diera la sesin aprobatoria. El clima de
enfrentamientos se traslad hasta La Glorieta, por lo
que los asamblestas terminaron aprobando el texto
constitucional en el departamento de Oruro.
5 Durante este operativo ocurre la muerte de uno
de sus presuntos cabecillas, Eduardo Rsza, de na-
cionalidad hngara y mercenario en Croacia, ade-
ms de otros dos implicados de nacionalidad ruma-
na e irlandesa.
6 Reexiones hechas durante una serie de en-
trevistas a activistas, participantes de la lucha del
Plan 3000 y del cerco a Santa Cruz en 2008, que
fueran realizadas por Marxa Chvez en diciembre
de 2009.
Una dcada en disputa
Apuntes sobre las luchas
sociales en la Argentina
Resumen
El presente trabajo aborda la evolucin
de las luchas sociales en la Argentina
durante la ltima dcada, en su relacin
con las transformaciones ocurridas en
dicho perodo en el contexto poltico y
econmico.
A su vez, a partir del estudio de casos
emblemticos, busca ejemplifcar
las principales tendencias de las
mismas durante el perodo. En tal
direccin, los autores analizan el
comportamiento expresado por los
trabajadores ocupados y los trabajadores
desocupados, as como tambin el
proceso de recuperacin de empresas
por sus trabajadores, el proceso de
luchas en defensa del medioambiente,
las movilizaciones en demanda de
seguridad y, por ltimo, el conficto
desarrollado entre el Gobierno nacional y
los propietarios agropecuarios.
Abstract
The article reviews social struggle
development in Argentina over the
past decade, as regards economic and
political transformations that came
about over the same period. In addition,
on the basis of the examination of
notable examples, dominant trends
of such transformations over the past
decade are presented. In this regard,
the writers study the behaviour of
workers and the unemployed, as well as
the process by which workers recover
possession of companies, the process
in favour of environmental protection,
demonstrations to demand safety and,
fnally, the confict between government
and farmers.
GUSTAVO ANTN
Socilogo, becario doctoral CONICET-IIGG,
doctorando en Ciencias Sociales (UBA).
JULIN REBN
Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Investigador
del CONICET. Director del Instituto de
Investigaciones Gino Germani de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UBA.
JORGE CRESTO
Socilogo, becario doctoral CONICET-IIGG,
doctorando en Ciencias Sociales (UBA).
RODRIGO SALGADO
Socilogo, magster en Investigacin en
Ciencias Sociales, UBA. Becario doctoral
CONICET-IIGG.
Una dcada en disputa 96 Experiencias
Palabras clave
Argentina, movimientos sociales, confictividad, accin directa, cambio social
Keywords
Argentina, social movements, confict, direct action, social change
Cmo citar este artculo
Antn, Gustavo; Cresto, Jorge; Rebn, Julin y Salgado, Rodrigo 2010 Una dcada en
disputa. Apuntes sobre las luchas sociales en la Argentina en OSAL (Buenos Aires:
CLACSO) Ao XI, N 28, noviembre.
Introduccin
La sociedad argentina experiment en los ltimos aos una serie de transformacio-
nes de gran importancia. Ingres a la dcada del dos mil en medio de una grave
crisis poltica y econmica, cuyo momento ms lgido se registr hacia nales
de 2001 y comienzos de 2002, cuando los ndices de desocupacin, pobreza e
indigencia se incrementaron signicativamente en medio de una fenomenal de-
presin econmica y se sucedieron cinco presidentes en menos de dos semanas.
Sin embargo, luego de atravesar el momento ms agudo de esta profunda crisis, el
pas experiment un proceso de recomposicin institucional, poltica y econmica
hasta comienzos de 2008. Hacia nales de la dcada, la sociedad ingres en una
nueva crisis poltica de menor importancia en comparacin con la experimenta-
da a comienzos de la dcada y en un proceso de desaceleracin del crecimiento
econmico.
En paralelo y en relacin con estas mutaciones la movilizacin social vi-
vi una serie de transformaciones. La protesta social generalizada y el heterog-
neo proceso de autonomizacin que caracterizaron a la lucha social durante los
momentos ms intensos de la crisis evolucionarn, a partir de la recomposicin
institucional, hacia una conictividad de carcter menos intensa, ms institucio-
nalizada y con un renovado protagonismo del movimiento de los trabajadores
organizados. Finalmente, hacia nes de la dcada se intensicarn la protesta y
la autonomizacin en un contexto de emergencia de protestas con caractersticas
regresivas y politizacin del conicto.
El presente trabajo explora descriptivamente la evolucin de las luchas sociales
de la dcada en su vinculacin con las transformaciones polticas, econmicas y
sociales ocurridas en la Argentina. En esta direccin, primero se expone una pe-
riodizacin de la evolucin de la lucha social. Posteriormente, se analiza la evolu-
cin de los procesos de movilizacin y protesta de los actores ms dinmicos del
perodo entre los sectores populares: los trabajadores asalariados ocupados y los
trabajadores desocupados. Por otra parte, tambin se analizan procesos considera-
dos emblemticos de la conictividad de las distintas etapas: las recuperaciones de
empresas, los movimientos socio-ambientales y los procesos de movilizacin con
carcter social regresivo. Finalmente, se plantea una serie de interrogantes sobre el
carcter social que expresa la evolucin de las luchas y la totalidad social a ellas
Antn, Cresto, Rebn, Salgado 97 Experiencias
vinculada, planteando tensiones y desafos que se presentan en la perspectiva de
la construccin de una estrategia emancipatoria.
Las fuentes de datos utilizadas en el presente trabajo incluyen una revisin
de las cronologas del conicto social elaboradas por el Observatorio Social de
Amrica Latina (OSAL), de CLACSO, sobre la base de la prensa escrita, el anlisis
de datos estadsticos sobre hechos de rebelin, que elabora el Programa de Investi-
gacin sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA), basados en dichas
cronologas los cuales nos fueron generosamente facilitados por este programa,
la incorporacin de diferentes avances investigativos que los autores hemos desa-
rrollado en el marco del Programa de Investigaciones sobre Cambio Social (PICA-
SO), con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, as como el anlisis
de avances investigativos de otros autores pertinentes a la temtica.
Periodizacin
La dcada no encuentra una continuidad en cuanto a la evolucin de la protesta y
disconformidad social. A grandes rasgos, pueden distinguirse al menos tres pero-
dos que guardan estrecha relacin con la evolucin poltica y social del pas.
Como se observa en el Cuadro 1, el primer perodo puede situarse hasta 2002
inclusive
1
. Est enmarcado por el agotamiento del modelo resultante de la rees-
tructuracin capitalista regresiva de los noventa denominado neoliberal por la
doctrina que lo nutri y el desarrollo de una inusitada crisis que se generaliz
en todo el orden social. La agudizacin de la crisis promover la renuncia del go-
bierno de Fernando De la Ra (1999-2001), de la Alianza (un frente conformado
por la Unin Cvica Radical y el Frente Pas Solidario), en un contexto de saqueos
y protestas generalizadas que incluy en la Ciudad de Buenos Aires una de las
movilizaciones de carcter semi-espontneo ms masivas en la historia del pas.
Este perodo est caracterizado por el malestar y la protesta social generalizada
y creciente, y la emergencia de nuevos movimientos sociales movimientos de
empresas recuperadas por sus trabajadores, asambleas barriales, movimientos de
ahorristas bancarios y el desarrollo de otros movimientos surgidos previamente
como los movimientos de trabajadores desocupados o piqueteros. Se desarrolla
un proceso de autonomizacin de diferentes personicaciones sociales que no
estn dispuestas a delegar la defensa de sus intereses en las heteronomas polticas
y sociales y en los canales institucionales. El desarrollo inusitado de la accin di-
recta las conguraciones de acciones no mediadas por los canales institucionales
dominantes para el procesamiento de los conictos es un claro indicador de este
proceso. Es un perodo caracterizado tambin por el enfrentamiento a procesos
expropiatorios y sus resultantes en distintas dimensiones. La creciente politizacin
del pas se va a expresar en demandas de cambios econmicos y polticos, estos
ltimos representados emblemticamente en la consigna que se vayan todos,
popularizada hacia nes de 2001. A pesar de los distintos procesos de unicacin
de la heterognea protesta y autonomizacin emergente, en el momento de mayor
intensidad de la conictividad la movilizacin tender a expresar diversas fractu-
ras y contradicciones, no pudiendo constituirse desde los sectores populares una
direccionalidad estratgica que la articule.
Una dcada en disputa 98 Experiencias
El segundo perodo podra delimitarse entre 2003 y 2007. Est contextualiza-
do por el desarrollo y la consolidacin del proceso de recuperacin econmica
y de recomposicin poltica iniciado a mediados de 2002. La descomposicin
del anterior modelo de acumulacin abre espacio a una situacin de disputa
en la cual la expansin productiva desplaza al anterior peso de la valorizacin
nanciera y, dentro de ella, la industria y el agro ganan peso frente al sector de
servicios. En el campo poltico, se consolida una nueva alianza social en el go-
bierno del Estado nacional que produce rupturas polticas y econmico-sociales
signicativas con los gobiernos de la dcada anterior
2
. Con el correr de los aos,
se producir un cambio en la morfologa de las luchas populares. Ante el nuevo
contexto, algunos actores del perodo anterior tendern a desaparecer las asam-
bleas barriales, por ejemplo y otros a desmovilizarse crecientemente, como,
por ejemplo, los piqueteros. Reemerger con nuevo protagonismo el movimien-
to obrero y sindical. La lucha se desplazar de enfrentar procesos expropiatorios
a la confrontacin de las condiciones de explotacin de la fuerza de trabajo. En
paralelo a estas tendencias y desplazamientos se produce una marcada institu-
cionalizacin de las acciones de lucha. No obstante, la accin directa seguir
siendo signicativa, sobre todo para actores no institucionalizados
3
. Tambin
emergen nuevos movimientos sociales, como los movimientos contra la inse-
guridad, o los socioambientales, mientras que el movimiento por los derechos
humanos renueva su dinmica de movilizacin
4
.
Por ltimo, en 2008 se abre un nuevo perodo en la evolucin de la conic-
tividad social. Estar caracterizado por una ralentizacin del crecimiento eco-
nmico y el desarrollo de una crisis poltica de la alianza en el gobierno. Nue-
vamente crecen las acciones de lucha y la propensin a la accin directa, pero
la novedad ser su conduccin por sectores de la burguesa en sus diferentes
personicaciones sociales. Emerge una renovada politizacin del conicto que
tiende a polarizarse a favor o en contra del gobierno nacional. En particular, el
denominado conicto del campo expresar un intenso proceso de autonomiza-
cin y movilizacin personicado centralmente por corporaciones con metas
regresivas en lo poltico y lo econmico. An en desarrollo, la duracin y carac-
tersticas de esta etapa dependern de la evolucin econmica, la dinmica de
las confrontaciones polticas y la capacidad del sistema poltico para procesar
institucionalmente a estas ltimas.
A continuacin, presentamos la evolucin de los procesos de movilizacin y
protesta de los actores ms dinmicos del perodo entre los sectores populares: los
trabajadores asalariados ocupados y los trabajadores desocupados o piqueteros.
Asimismo, presentamos una breve descripcin de los procesos emblemticos de
la primera y segunda etapa de la conictividad, los denominados procesos de
recuperacin de empresas y los movimientos socio-ambientales. Por ltimo, expo-
nemos el desarrollo de los procesos de movilizacin con carcter social regresivo,
que como ya hemos sealado alcanzan su cspide en la ltima etapa de conicti-
vidad que hemos delimitado.
Antn, Cresto, Rebn, Salgado 99 Experiencias
Cuadro 1. Periodizacin de la dcada y principales caractersticas
asociadas a la confictividad social
Dimensiones Perodos
2000-2002 2003-2007 2008-2009
Contexto social Crisis del modelo de valori-
zacin fnanciera: recesin
y depresin. Crisis poltica:
renuncia de De la Ra. Gobier-
nos provisorios. Inestabilidad
e ilegitimidad. Crisis social.
Salida de la crisis: fuerte
crecimiento econmico y lenta
recomposicin poltica. Legi-
timidad de gobiernos electos
validados en las urnas.
Crisis poltica y desaceleracin
del crecimiento econmico.
Unifcaciones de la oposicin
poltica y social, divisiones en
el ofcialismo.
Caracterizacin
general del
conficto
Politizacin. Protesta social
generalizada. Autonomizacin
descorporativizada y diversi-
fcada en sus destinatarios.
Contenido progresivo, con peso
importante del carcter defensi-
vo en la lucha corporativa.
Institucionalizacin y cor-
porativizacin moderada
del conficto. Emergencia de
nuevos movimientos. Conte-
nido progresivo, con aumento
del peso ofensivo en la lucha
corporativa.
Politizacin y polarizacin.
Autonomizacin corporativa
y regresiva con el gobierno
nacional como destinatario.
Cantidad de
acciones de
lucha
Punto ms alto de las acciones
de lucha.
Descenso y estabilizacin a
niveles ms bajos.
Crecimiento con el punto ms
alto en 2008, pero sin alcanzar
los niveles de 2000-2002.
Formas de
lucha
Fuerte intensidad de las
acciones directas; en 2001 pre-
dominan frente a las indirectas.
Las formas de accin directa
son lideradas por el corte, pero
tambin alcanzan fuerte inten-
sidad el ataque, la ocupacin y
los saqueos. La generalizacin
de la protesta conduce a un
pico absoluto de movilizacin.
Descenso de acciones directas
y ascenso de las indirectas. La
actividad huelgustica alcanza
sus picos absolutos y relati-
vos. La movilizacin alcanza
su pico relativo.
Aumento paulatino de la
accin directa y descenso
de la indirecta, aunque con
predominancia de la segunda.
El crecimiento de las acciones
directas se da principalmente
a partir del crecimiento de los
cortes.
Personifcacin
social
Tendencia al aumento del peso
de los desocupados, llegando
en 2002 a ser el actor ms
signifcativo. La tregua sindical
disminuye el peso de los
asalariados ocupados a partir
de 2002. Es el momento de
mayor articulacin en acciones
de lucha entre ocupados y
desocupados.
Reemergencia del conficto
laboral a partir de 2004;
aumento y consolidacin
del peso de los asalariados
ocupados. Descenso paulatino
y sostenido de la participacin
de los desocupados. A partir
de 2004 adquieren peso los
familiares y vctimas de la
inseguridad y accidentes.
Vinculado a los movimientos
socio-ambientales, desde 2006
adquieren importancia los
vecinos y pobladores.
Aumento de peso de los
propietarios. Durante 2008
superan a los asalariados.
Estabilizacin de la intensidad
de la categora vecinos y
poblacin. Descenso del peso
de los asalariados ocupados.
Leve ascenso en la partici-
pacin de los desocupados,
aunque con un peso muy poco
signifcativo.
Demandas En 2001 se da el punto ms
intenso de la lucha contra el
modelo econmico y un pico
en la exigencia de la renuncia
de funcionarios y en defensa
de los ahorros. Los salarios
adeudados, el empleo, los
subsidios y las condiciones de
vida son demandas signifcati-
vas en todo el perodo.
Asalarizacin de la confictivi-
dad: crecimiento del reclamo
por aumento salarial y por
mejoras en las condiciones de
trabajo. Disminucin marcada
de las demandas polticas. Rele-
vancia de demandas de justicia
y referentes al medioambiente;
estas ltimas alcanzan su punto
ms alto en 2006 y 2007.
Vinculado al conficto del
campo se da un pico intenso
de demandas referentes a los
impuestos. Descenso de las
demandas salariales. En 2009
hay un aumento de las deman-
das por empleo. Aumento de
las demandas polticas.
Destinatarios Politizacin: importante peso
del gobierno como destina-
tario pero no en tanto que
empleador. Peso signifcativo
de las empresas como destina-
tario de demandas.
El crecimiento del conficto
laboral da mayor peso al go-
bierno en tanto que empleador
y un aumento signifcativo
del peso de las empresas
privadas.
Repolitizacin: fuerte au-
mento del peso del gobierno
nacional. Emergencia de des-
tinatarios polticos. Hay una
disminucin del peso de las
empresas como destinatarias
de demandas en 2008 y un
aumento en 2009.
Una dcada en disputa 100 Experiencias
Dimensiones Perodos
2000-2002 2003-2007 2008-2009
Principales
hechos de
masas
Jornadas del 19 y 20 de
diciembre de 2001.
Marcha contra la inseguridad
(2004), marchas de Gualeguay-
ch (2007), acto del gobierno
del 25 de mayo (2006) y mar-
cha por la aparicin con vida
de Julio Lpez (2006).
Principales concentraciones a
favor y en contra del aumento
de las retenciones durante el
llamado conficto del campo
(2008).
Fuente: Elaboracin propia con base en datos de PIMSA y en las cronologas del OSAL.
La lucha de los trabajadores asalariados ocupados
En el nuevo contexto social de recomposicin poltica, recuperacin econmica
y mejoramiento de los indicadores laborales en particular un marcado descenso
del desempleo, surgido tras la crisis de 2001, los trabajadores de la Argentina
recuperaron, desde 2004, el dinamismo demostrado histricamente. De esta ma-
2925
2345
2510
36%
27%
50%
2000-2002 2003-2007 2008-2009
Perodo
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Cantidad media anual
% accin directa
Fuente: Elaboracin propia con base en datos de PIMSA.
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Antn, Cresto, Rebn, Salgado 101 Experiencias
nera, los trabajadores ocupados comenzaron nuevamente a desempear el rol de
vanguardia en las luchas sociales, luego de varios aos de fuerte protagonismo de
los movimientos de trabajadores desocupados (aos 2002 y 2003)
5
.
El renovado dinamismo expresado por los trabajadores ocupados en este nue-
vo contexto puede constatarse a travs de los valores que han registrado al menos
dos indicadores: la conictividad laboral y la negociacin colectiva.
Los primeros aos de la dcada estarn marcados por una intensicacin de
la conictividad, un marcado carcter defensivo y la unicacin del movimiento
obrero en varias huelgas generales frente a las medidas de ajuste del gobierno de
De la Ra. Como se desprende del Grco 2, la lucha de los asalariados en los
aos 2002-2003 alcanza niveles histricos sumamente bajos. Este descenso es
producto del contexto desfavorable del mercado de trabajo y de la tregua practi-
cada por distintas fracciones sindicales a partir de los procesos de apertura de los
gobiernos de Duhalde (2002-2003) y luego de Kirchner. En cambio, a partir de
2004, se experiment un crecimiento de la conictividad laboral, alcanzando su
punto ms alto hacia 2005 (MTSS, 2007; Etchemendy y Collier, 2007).
Esta mayor conictividad laboral registrada a partir de la recomposicin pol-
tica y econmica es expresin en parte de un pase a la ofensiva de la fuerza de
trabajo en su lucha corporativa. Si durante la dcada inmediatamente anterior y
en los aos 2001 y 2002 fueron mayoritarios, en la perspectiva obrera, los conic-
tos defensivos, enfrentando particularmente los intentos expropiatorios del capital
(salarios adeudados, despidos, reducciones salariales, por ejemplo), en la etapa
abierta posteriormente lo dominante fueron los conictos ofensivos. Esto ha sido
as en gran medida debido a los reclamos por incrementos salariales, que han
superado los niveles de inacin experimentados durante el perodo. En 2004,
el 62,6% de los conictos se dio por cuestiones salariales, mientras que en 2005,
estos llegaron a ser el 76,3% (Etchemendy y Collier, 2007). As tambin, se han
registrado numerosos y prolongados conictos por mejoras en las condiciones de
trabajo y de contratacin
6
. Este nuevo contexto estar tambin enmarcado por la
inexistencia de huelgas generales que articulen al conjunto del movimiento obrero
contra el gobierno nacional.
De igual forma que en los noventa, la conictividad laboral ha estado domina-
da por la conictividad registrada en el sector pblico de la economa. Por ejem-
plo, en 2006, del total de conictos registrados, el 59% se produjo en el sector
pblico, mientras que el resto, el 41%, se dio en el mbito privado (MTSS, 2007).
En la conictividad de este sector se ha destacado el dinamismo expresado por
la Asociacin Trabajadores del Estado (ATE), enrolada en la alternativa Central de
los Trabajadores Argentinos (CTA) y, en menor medida, por la Unin del Personal
Civil de la Nacin (UPCN), ligada a la mayoritaria Confederacin General del
Trabajo (CGT).
Los sindicatos han sido quienes han conducido mayoritariamente los conic-
tos laborales. Empero, una serie de conictos que han concitado la atencin de
amplias capas de la poblacin y la intervencin del Estado nacional como los
diversos conictos suscitados en los subterrneos de Buenos Aires han estado
conducidos por cuerpos de delegados, comisiones internas o seccionales oposito-
ras a las conducciones nacionales de los sindicatos.
Una dcada en disputa 102 Experiencias
En el caso de los subterrneos, el cuerpo de delegados ha sido la instancia que
ha conducido a la fuerza social de los trabajadores en los distintos conictos, a
pesar de la resistencia implementada por el sindicato que los representaba for-
malmente (la Unin Tranviarios Automotor UTA). En los ltimos aos, los traba-
jadores del subterrneo conducidos por su cuerpo de delegados han obtenido
mejoras en sus salarios, la reduccin de la jornada de trabajo y la reversin de la
poltica de subcontratacin, entre otras cuestiones, y se han transformado en un
verdadero poder alternativo dentro de la empresa.
Al lograr revertir una porcin signicativa de los efectos negativos instalados en
los subterrneos a partir de la privatizacin del servicio en los noventa extensin
de la jornada de trabajo y subcontratacin, por ejemplo, estos trabajadores se han
transformado en una ejemplicacin de la posibilidad de reversin de las conse-
cuencias del neoliberalismo en el mbito laboral.
Estas experiencias organizativas han despertado fuertes expectativas en deter-
minadas identidades, quienes han visto en ellas espacios a partir de los cuales
generar una renovacin de las conducciones sindicales.
Desde el punto de vista cuantitativo, la incidencia de los conictos conducidos
por estas instancias ha sido marcadamente minoritaria. As, para el ao 2006, el
83% de los conictos laborales registrados fue impulsado por un sindicato y el
resto se reparte por igual entre el frente gremial y las otras organizaciones, que
incluyen a los cuerpos de delegados y las comisiones internas (MTSS, 2007). No
obstante, estos conictos, junto a la permanencia de la CTA y el desarrollo de nue-
vas organizaciones, marcan una tendencia hacia una mayor pluralidad poltica y
organizativa en la vida sindical.
Con respecto a las formas de lucha instrumentadas en el desarrollo de los con-
ictos, a diferencia de lo sucedido durante la dcada anterior, cuando se extendi
el uso de las declaraciones de alertas y las movilizaciones en las calles, el paro ha
vuelto a ocupar un lugar relevante en este perodo. Esta forma de lucha tuvo su
pico en 2005, alcanzando niveles que duplican el promedio de la dcada de los
noventa. El paro, en varias ocasiones, ha sido implementado en combinacin con
cortes, bloqueos u ocupaciones de establecimientos.
Esta revitalizacin de los trabajadores al menos cuantitativamente puede
tambin observarse por medio del aumento de las negociaciones colectivas desde
2003, pero especialmente a partir de 2005, segn datos del Ministerio de Trabajo
de la Nacin.
La negociacin colectiva ha sido impulsada por el Estado nacional con el ob-
jetivo de institucionalizar los diferendos entre el capital y el trabajo, regulando
las demandas salariales de los trabajadores. Las pautas salariales sugeridas por el
gobierno han sido generalmente acompaadas no exentas de negociaciones por
el movimiento obrero, particularmente por la Confederacin General del Trabajo
(CGT), muy prxima a los gobiernos de Nstor Kirchner, primero, y de Cristina
Fernndez despus.
Sin embargo, este crecimiento de la negociacin colectiva no ha anulado la
conictividad laboral. De hecho, muchas de las negociaciones colectivas ho-
mologadas por el Ministerio de Trabajo han sido precedidas o mediadas por
conictos.
Antn, Cresto, Rebn, Salgado 103 Experiencias
Entre 2004 y 2008 se han rmado casi 4 mil convenios colectivos, si se cuenta
entre ellos a los acuerdos puntuales. Durante estos aos, han crecido signicativa-
mente los acuerdos y convenios por actividad, que prcticamente haban desapa-
recido en la dcada de los noventa. Sin embargo, siguen siendo dominantes los
convenios y acuerdos por empresa. En promedio, entre 2004 y 2008, el 66% de las
negociaciones colectivas homologadas por el Ministerio de Trabajo de la Nacin
correspondi al mbito de empresa, mientras que el 34% al de la actividad.
En las negociaciones colectivas tambin se pueden observar las relaciones en-
tre el capital y el trabajo desde la recuperacin econmica y poltica del pas. En
este sentido, cabe destacar que, entre 2004 y 2008, el 86% de las negociaciones
colectivas homologadas contemplan clusulas de incrementos salariales.
En suma, en un nuevo contexto econmico y poltico ms favorable en com-
paracin con la dcada anterior los trabajadores ocupados de la Argentina han
desarrollado una creciente movilizacin y recuperado el dinamismo demostrado
en pocas previas.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
N
m
e
r
o
s
a
b
s
o
l
u
t
o
s
Ao
Ocupados
Desocupados
Pequeos y medianos propietarios
Fuente: Elaboracin propia con base en datos de PIMSA.
Una dcada en disputa 104 Experiencias
Evolucin y transformaciones de los movimientos
de trabajadores desocupados
Durante la dcada, en paralelo al cambio del contexto social y poltico, los mo-
vimientos y organizaciones de desocupados, conocidos popularmente como pi-
queteros, experimentarn transformaciones y cambios profundos, atravesando
momentos de movilizacin, rearticulacin de fuerzas y reacomodamientos ante el
escenario planteado por los nuevos actores de la esfera poltica.
Al inicio de la dcada, las distintas organizaciones se encontraban fortale-
cidas. Larga y penosamente, se haban constituido desde mediados de los no-
venta, a partir de la movilizacin en las calles y en su cotidiano trabajo barrial,
logrando personicar a sectores pauperizados de la clase trabajadora en pro-
cura de la mejora de sus condiciones de vida. Enfrentaban, de diversos modos,
los efectos del proceso expropiatorio sobre la fuerza de trabajo resultantes de
la reestructuracin capitalista que sign dicha dcada. Su meta originaria fue el
reclamo por trabajo genuino pero, ante la falta de respuestas del Estado, esta
demanda comenz a ser desplazada por los planes laborales y sociales que el
gobierno estaba ms dispuesto a otorgar (Svampa y Pereyra, 2003). Inscriptas
en una lgica de movilizacin y protesta propia, que encontraba en el corte de
vas de trnsito su herramienta emblemtica, nutrieron sus las de la existencia
creciente de trabajadores desocupados sin posibilidad de verse representados
sindicalmente y del debilitamiento de las redes de los partidos polticos tradicio-
nales en los barrios populares. En este contexto, las organizaciones piqueteras se
transformaron en un verdadero lugar de contencin y dilogo, de intercambios
y resistencia, de elaboracin de proyectos comunitarios y de puesta en prctica
de estrategias de accin contra el hambre, la desocupacin y la exclusin. La
evolucin de su accionar en las calles a lo largo de la dcada que aborda el
presente trabajo vara en paralelo a los cambios en la situacin poltica, eco-
nmica y social.
En los primeros aos, la dinmica de movilizacin de las organizaciones pi-
queteras crece constante y signicativamente hasta alcanzar su punto mximo de
convocatoria en 2002. Este momento de gran movilizacin y capacidad de arti-
cular con otros sectores sociales en pos de sus reivindicaciones particulares y de
metas polticas ms trascendentes es tambin el perodo en el cual comienzan
a intensicarse las contradicciones al interior del movimiento. Hasta la crisis de
2001, aun en la marcada heterogeneidad poltica e ideolgica que expresaban las
organizaciones, existan tendencias convergentes en la dinmica de confrontacin
que hacan posible hablar del movimiento piquetero
7
. A partir de la crisis de
nales de 2001 y de la renuncia del presidente De la Ra se acentuarn las ten-
dencias divergentes. Muy tempranamente se intensicaron los distanciamientos,
emergiendo divergencias acerca del carcter de la crisis poltica y las estrategias a
seguir. A medida que fue cambiando la situacin econmica y poltica, las contra-
dicciones al interior del movimiento se acrecentaron.
Hacia 2003 el movimiento piquetero se encontraba fuertemente esta-
blecido en la lgica de movilizacin y conicto, aunque su capacidad de
convocatoria comenzaba a declinar. Su principal forma de lucha el corte o
piquete en las vas de trnsito comenzaba a impacientar y desarrollar ma-
Antn, Cresto, Rebn, Salgado 105 Experiencias
lestar en sectores de capas medias urbanas que otrora prestaran un limitado
apoyo y cierta tolerancia. Los piqueteros debieron soportar en aquellos das
la ms dura oposicin meditica a sus prcticas de lucha. Sin embargo, aun
sin alcanzar la intensidad de 2002, las acciones de lucha de estas organiza-
ciones mantuvieron un fuerte nivel. Recin a partir de 2005 el cambio de
etapa impactar cuantitativamente en sus acciones de protesta, inicindose
un marcado y sostenido descenso hasta alcanzar prcticamente un estado de
desmovilizacin en 2007.
La actitud del presidente Nstor Kirchner frente a la cuestin piquetera se torn
evidente desde el comienzo de su mandato. Nunca se mostr dispuesto a pagar
el costo poltico de la represin. Si durante la dcada anterior las tcticas im-
plementadas por los gobiernos hacia los movimientos fueron de deslegitimacin
y represin, desde los inicios del gobierno de Nstor Kirchner la perspectiva se
transform. El nuevo gobierno abri el camino del dilogo y la negociacin con
las organizaciones. Su estrategia apuntaba a abrir canales de recursos a las orga-
nizaciones, en especial a aquellas ms anes, y apostar a que el problema de la
desocupacin se resolviera con crecimiento econmico y creacin de puestos de
trabajo. Al mismo tiempo, se inicia una poltica por parte del gobierno que tien-
de a limitar el uso de la represin ante acciones de protesta poniendo especial
atencin a la legitimidad social del uso de la fuerza y a dejar actuar al sistema
judicial a posteriori.
La bsqueda del gobierno nacional se centraba en poner en marcha, rpida-
mente y con las organizaciones, proyectos de trabajo que tornaran sin sentido
la lgica del corte de calles. Su poltica de puertas abiertas a los reclamos y de
diversicacin de la poltica social pronto profundizaran, an ms, las contra-
dicciones al interior del movimiento. Desde la perspectiva de las organizaciones
ms crticas en su mayora vinculadas a partidos y organizaciones de izquierda
los primeros pasos dados por el presidente fueron catalogados de insucientes.
Las seales de ruptura con algunas de las polticas de los noventa, que pronto se
dieron desde el ejecutivo, se comprendieron como insertas dentro de una lgica
de doble discurso. Para estas organizaciones, Kirchner vena a continuar el trabajo
de Menem y De la Ra. Estos sectores buscaron y buscan en la actualidad conti-
nuar con la lgica de movilizacin y protesta que durante los noventa les arroj
resultados satisfactorios, colocndolos como representantes legtimos en la lucha
social de un sector de los excluidos
8
.
Pero el ciclo econmico de recuperacin que ya se haba iniciado hacia nes
de 2002 y que mostrar un crecimiento constante durante los aos siguientes
incidir en el movimiento piquetero de una forma original: socavando las bases de
su reclutamiento, el ejrcito de desocupados. La capacidad de convocatoria de las
organizaciones ya no conocera los niveles del pasado inmediato.
De esta forma, otras organizaciones tomaron conocimiento de la necesidad de
denir una relacin nueva con los actores polticos. Quienes se sumaron al di-
logo y redenieron pronto su postura frente al nuevo gobierno comenzaron a ser
vistos como traidores por sus anteriores compaeros de lucha. Las contradicciones
al interior del movimiento piquetero se iran profundizando a medida que el kirch-
nerismo buscaba fortalecerse y resolva asincrnicamente muchas de las tensiones
Una dcada en disputa 106 Experiencias
que lo atravesaban. As, sectores del movimiento se integrarn al gobierno de muy
diversas formas como base de apoyo social, y no pocos en puestos de gestin gu-
bernamental. Un amplio espectro de organizaciones, en particular aquellas prove-
nientes de tradiciones polticas vinculadas al nacionalismo popular, desarrollarn
acciones en apoyo a polticas planteadas desde el gobierno, trasladndolas a las
calles y actuando como un factor de presin hacia empresas, medios de comuni-
cacin y polticos de la oposicin
9
.
Muchas situaciones polticas durante la dcada podran ejemplicar las distan-
cias abiertas entre las organizaciones y las polticas que cada una llev adelante.
Pero quizs el denominado conicto con el campo ejemplique mejor que ningu-
na otra las contradicciones abiertas entre las organizaciones piqueteras. Mientras
algunas se movilizaron en apoyo a la postura del gobierno y se transformaron
en su sostn en las calles, otras se encolumnaron con las entidades del campo,
estableciendo una alianza con los propietarios y las corporaciones rurales bajo
el argumento de defender los intereses de los pequeos productores rurales. Las
dems organizaciones, sin mayor repercusin, buscaron revertir la polarizacin de
la confrontacin apostando infructuosamente a abrir una tercera alternativa
10
.
Ms recientemente, a nes de 2009, la estructura de oportunidad abierta por el
conicto entre el gobierno y la oposicin social y poltica colaborar en una mode-
rada revitalizacin de la movilizacin de distintos grupos piqueteros. Aprovechan-
do la difusin proporcionada por grupos mediticos enfrentados con el gobierno
algunos de los cuales en su momento fueron artces de la estigmatizacin de los
piqueteros retomarn la protesta en las calles en procura de conseguir ser incorpo-
rados en programas de trabajo del gobierno nacional, denunciando su discrimina-
cin a expensas de la estructura territorial del partido en el gobierno del Estado.
En suma, el movimiento ir perdiendo paulatinamente el protagonismo que
otrora supo tener en la conictividad. La prdida de capacidad de movilizacin
se dar en paralelo a la apertura de nuevos canales institucionales. Esta nueva
situacin otorgar en muchos casos un peso creciente a los emprendimientos en
los barrios, en la dinmica de la organizacin, a expensas o desligados de la lucha
en la ruta, desdibujndose algunas de las caractersticas movimientistas de las or-
ganizaciones. Finalmente, la dcada muestra los rumbos divergentes que tomaron
las organizaciones piqueteras en relacin con el gobierno y la interpretacin de la
situacin poltica.
Fbricas recuperadas por sus trabajadores
La recuperacin de empresas es la conceptualizacin con la cual se ha denomi-
nado a un conjunto heterogneo de procesos, en los cuales empresas en crisis son
puestas a producir por sus trabajadores. Durante la dcada, miles de asalariados en
todo el territorio de Argentina se han hecho cargo de empresas en crisis.
Inicialmente, la difusin de las recuperaciones expres una de las respuestas
esbozadas por los trabajadores ante la posibilidad de la prdida del trabajo, en
el contexto indito de crisis econmica, poltica y social que mostraron los aos
2001 y 2002. Este contexto de crisis permiti la construccin de una estructura
de oportunidades para la conformacin de una serie de articulaciones y alianzas
Antn, Cresto, Rebn, Salgado 107 Experiencias
sociales que viabilizaron las recuperaciones. El trabajo como valor social, en un
pas con tasas inditas de desempleo, otorg legitimidad para que un conjunto
de trabajadores lograra preservar, por su propia cuenta, su espacio en el mercado
laboral (Rebn, 2007).
Al desobedecer al desempleo avanzando sobre la direccin de la produccin,
los trabajadores de estas empresas recuperadas produjeron cambios e innovacio-
nes en los espacios fsicos y sociales que entraron en su posesin. Este avance tuvo
en lo inmediato una implicancia sustantiva: conform un proceso de igualacin
y democratizacin creciente frente a la empresa fallida. Diversos indicadores y
datos observables daban cuenta de estas transformaciones: la igualacin en las
formas de apropiacin y retiro de la cuenta de utilidades, los criterios y las formas
democrticas en las tomas de decisiones, la funcin de la direccin personicada
por el colectivo laboral y las fuertes articulaciones no-mercantiles con el entorno
social de la empresa.
Pese a muchos pronsticos pesimistas, aun transformado el contexto de su
emergencia, el proceso ha podido desarrollarse sostenidamente, tanto en su forma
ampliada (la extensin a nuevas unidades productivas) como en su forma simple
(la capacidad de sostenimiento productivo de las empresas recuperadas sin alterar
su forma social inicial). Actualmente, estimamos en todo el pas la existencia de
alrededor de 270 empresas recuperadas. Esta capacidad reproductiva posee dos
elementos sustantivos. En primer lugar, el cierre empresarial como inherente a la
expansin de la formacin social de carcter capitalista y sus efectos en trminos
de desempleo. En segundo lugar, la difusin de la recuperacin como alternativa
viable, realizable, para enfrentar dichos efectos, es decir, la incorporacin de dicha
alternativa a la caja de herramientas de los trabajadores (Rebn, 2007; Rebn
y Salgado, 2009). As, en tanto la desaparicin de empresas es un elemento es-
tructural del capitalismo, una vez que esta alternativa se instala socialmente aun
cuando se revierta parte de los factores que conformaron su gnesis su difusin
puede continuar mientras permanezcan niveles signicativos de desempleo y las
condiciones polticas no se vuelvan abiertamente hostiles a la experiencia (Rebn
y Salgado, 2009).
Sin embargo, ms all de la capacidad de ampliacin de las recuperaciones
y de la capacidad del sostenimiento productivo evidenciado por estas experien-
cias, muchas de las innovaciones sociales no han podido consolidarse. Con el
desarrollo de la vida productiva de estas empresas, la lucha por poder competir
en un mercado en condiciones de dominio capitalista limita las capacidades
innovadoras del proceso. Ms all de sus limitaciones y su magnitud, estas ex-
periencias han implicado una mayor inuencia directa de los trabajadores sobre
la esfera de la economa y, por lo tanto, grados crecientes de empoderamiento
...la personifcacin central del proceso de
recuperacin de empresas expresa fuerza de
trabajo que avanza en una embrionaria relacin
de posesin con los medios de produccin
Una dcada en disputa 108 Experiencias
social sobre la propiedad privada, el uso y el control de recursos y actividades
econmicas (Rebn y Salgado, 2009). En este sentido, la personicacin central
del proceso de recuperacin de empresas expresa fuerza de trabajo que avanza
en una embrionaria relacin de posesin con los medios de produccin. Repre-
senta, frente al punto de origen, un empoderamiento social al conformar una
nueva relacin con sus medios de produccin, a partir de una nueva articula-
cin, al interior y al exterior de la unidad productiva, con otras personicacio-
nes sociales.
La lucha socio-ambiental
La expansin capitalista en diferentes actividades extractivas e industriales con
fuerte impacto ambiental fue resistida por la conformacin de nuevos movimien-
tos sociales. Las distintas resistencias al avance de la minera a cielo abierto y
el masivo movimiento emergente en la ciudad de Gualeguaych contra la ins-
talacin de papeleras en Fray Bentos, Uruguay, conguran sus ejemplicaciones
emblemticas.
Diferentes cambios institucionales acaecidos durante los noventa favorecie-
ron la expansin de procesos de explotacin minera a cielo abierto por parte de
empresas trasnacionales. El desarrollo de estos enclaves extractivos ha tenido un
fuerte impulso durante la dcada en estudio, contando con medidas favorables
por parte del gobierno nacional en alianza con los gobiernos locales. Dicha ex-
pansin implic un verdadero proceso expropiatorio de los recursos naturales
por las condiciones leoninas a favor de las empresas y provoc graves costos
ambientales contaminacin, uso irracional de otros recursos naturales, deserti-
cacin que alteraron otras actividades econmicas, como han sido las agrope-
cuarias y tursticas.
El carcter depredatorio de estos enclaves ha sido enfrentado en diferentes
territorios por diversas alianzas sociales que lograron xitos parciales, como la no
apertura de minas en la ciudad de Esquel en el ao 2003, leyes limitativas de la
minera en las provincias de Chubut en 2003, Ro Negro en 2005, La Rioja, Tucu-
mn, Mendoza y La Pampa en 2007, Crdoba y San Luis en 2008, y la conforma-
cin de una red de territorios en resistencia la Unin de Asambleas Ciudadanas
que se articularon asambleariamente y coordinaron acciones de diverso tipo.
La lucha defensiva de estos movimientos y organizaciones no ha logrado dete-
ner la expansin capitalista en este campo, aunque s le ha puesto ciertos lmites,
obligando a las empresas y gobiernos a nuevas estrategias para resolver estos
obstculos.
Las resistencias contra la minera han tenido mayor xito en aquellas provin-
cias con mayor heterogeneidad social, econmica y cultural. Por el contrario, en
aquellas con matrices ms jerrquicas, escasa diversicacin econmica y cultural
y altos ndices de pobreza como las del Noroeste del pas la capacidad de re-
sistir el poder de la minera en conjuncin con el poder poltico local ha sido ms
desfavorable. En estos ltimos territorios no se lograron leyes que limiten dichos
desarrollos o, cuando se lograron, fueron luego revertidas, como en el caso de La
Rioja (Svampa y Antonelli, 2009).
Antn, Cresto, Rebn, Salgado 109 Experiencias
Otro conicto que instal la dimensin socioambiental fue el protagonizado
por la asamblea ciudadana ambiental de Gualeguaych. Esta se constituy hacia
2005, luego de una gran movilizacin contra la instalacin de dos fbricas pape-
leras en la vecina localidad de Fray Bentos, en la Repblica Oriental del Uruguay.
El conicto logr instalar socialmente a nivel nacional el problema de la con-
taminacin que podan producir dichas plantas, con base en una intensa movili-
zacin y recurrencia a la accin directa entre ellas el corte casi permanente del
puente internacional que une Fray Bentos con Gualeguaych. La demanda am-
biental se cruz con la cuestin nacional y local. Precisamente, el movimiento se
desarroll en el lado de la frontera que no iba a recibir los benecios de las plantas
(trabajo y dinamismo econmico) y s sus costos (contaminacin).
El movimiento provoc que el gobierno nacional se posicionara sobre el tema
recurriendo a tribunales internacionales y que procurara revertir y/o modicar la
instalacin y funcionamiento de las plantas. Como resultado del proceso, se logr
evitar la instalacin de una de las mismas.
La movilizacin social de carcter regresivo
Los procesos de movilizacin social de carcter regresivo han sido una de las
novedades del perodo. El retroceso poltico-institucional de sectores de las cla-
ses dominantes en particular su desplazamiento parcial del gobierno nacional a
partir de 2003 condujo a la emergencia de procesos sociopolticos basados en
la movilizacin de masas en defensa de sus intereses. La prdida de poder institu-
cional fue contrarrestada en diferentes momentos con la activacin y apelacin a
acciones que excedan los canales institucionales. En particular por su relevancia,
masividad e impacto poltico, deben ser destacados dos procesos que tienden a la
reestructuracin regresiva del poder social
11
.
El primero lo encontramos en 2004, en pleno ascenso del gobierno de Ns-
tor Kirchner, con el movimiento liderado por Juan Carlos Blumberg en pos de
un endurecimiento de las normas penales como forma de lucha contra la in-
seguridad ciudadana
12
. Padre de una vctima de un secuestro que culmina en
asesinato, Blumberg, con la ayuda de diversos medios de comunicacin y del
poder poltico y econmico, logra convertirse socialmente en la personicacin
del ciudadano-vctima de la delincuencia. Consigue movilizar a un importante
conjunto de la poblacin en particular de los estratos sociales ms acomoda-
dos a travs de marchas y petitorios. En los hechos, protagoniza la principal
accin de masas durante el gobierno de Kirchner; su primera movilizacin en la
ciudad de Buenos Aires es acompaada por alrededor de 150 mil personas. El
movimiento logra promover la sancin de leyes que implicaron un signicativo
endurecimiento del sistema penal. Por un lado, se agravaron las penas de ciertos
delitos penales y, por el otro, se dicultaron las condiciones para la obtencin
del benecio de la libertad condicional. La mayora de los proyectos de ley
denitivamente sancionados fueron presentados con anterioridad al inicio de
las movilizaciones. La gnesis de estos proyectos forma parte de una agenda
previa sobre la temtica de la seguridad realizada por sectores mediticos y
polticos, que encuentra en el movimiento encabezado por Blumberg la fuerza
Una dcada en disputa 110 Experiencias
social para su avance (Calzado y Van Den Dooren, 2009)
13
. Si bien el proceso
tiene una dimensin poltica, nunca logra trascender la temtica puntual de la
inseguridad, ni logra antagonizar con un gobierno nacional en ascenso que se
comporta de forma ambigua frente al mismo.
El segundo proceso es mucho ms relevante tanto por su masividad como por sus
implicancias polticas. Nos referimos al denominado conicto del campo. Dicho
conicto logra politizar, movilizar y polarizar a la sociedad como ningn otro en la
dcada
14
. En marzo de 2008, meses despus de haber asumido, la presidenta Cristina
Fernndez decide elevar la alcuota de retenciones a la exportacin de diversos gra-
nos, en especial a la soja, y vincular su variacin a la del precio internacional de los
productos. La medida se da en un contexto de elevada rentabilidad de su venta al ex-
terior. Ms aun, dicha medida altera la rentabilidad futura pero sin disminuir la rentabi-
lidad con respecto al ao previo. Sin embargo, y para sorpresa del gobierno, que toma
la medida sin imaginar sus consecuencias polticas, las principales entidades corpora-
tivas de los propietarios y patrones del agro se unican en reclamo de la derogacin
de la medida. La Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas, la
Federacin Agraria Argentina y la Confederacin Intercooperativa Agropecuaria deci-
den no comercializar granos ni carne estableciendo verdaderos controles de las rutas
cortes para garantizar la efectivizacin de la medida
15
. Se inicia as un intenso
conicto en el cual los propietarios agrcolas, a semejanza de diversos movimientos
sociales de los sectores populares, van a centrar su movilizacin en la accin directa
cortes y escraches, por ejemplo y en la prctica asamblearia. El conicto unicar
a los distintos estratos de la propiedad rural tras un proyecto hegemonizado por sus
sectores ms concentrados
16
. Si bien se trata de poblacin perteneciente a los deciles
superiores del pas en lo referente a la magnitud de los ingresos percibidos, existen
entre los integrantes de esta fuerza signicativas diferencias por las magnitudes de sus
propiedades y funcin productiva, as como por sus historias sociales y polticas. Los
pequeos productores primarn en la composicin social movilizada a la vera de las
rutas, aunque nunca lograrn hegemonizar el conicto ni escindir su propio inters
del de los sectores ms concentrados. El gobierno, pese a sus tardos intentos, en nin-
gn momento podr quebrar la unidad alcanzada por esta alianza social.
El conicto es promovido desde el primer da por los principales oligopolios me-
diticos y va a lograr condensar el malestar social acumulado, principalmente, por
las medidas reformistas de los gobiernos de Nstor Kirchner y Cristina Fernndez.
Todos aquellos sectores de las clases dominantes y sus personicaciones polticas y
corporativas que sintieron afectados sus intereses ms polticos que econmicos
aprovecharn la oportunidad para atacar y debilitar al gobierno. Tendrn su base de
apoyo en la cultura de la propiedad privada contra la conscacin del Estado y en
la conciencia antiperonista de las capas medias sector histrico del antiperonismo
La lucha contra las retenciones involucr y aline
al conjunto de la poblacin, conformando
una dualidad de poder que paraliz al pas y
desabasteci a los principales centros urbanos
Antn, Cresto, Rebn, Salgado 111 Experiencias
y contarn con la complicidad de algunos destacamentos de izquierda que aposta-
ban al debilitamiento del gobierno como paso previo a un proceso de radicalizacin
poltica. Tambin se apoyarn en el prematuro desgaste de un gobierno que no logra-
ba frenar una creciente inacin que minaba la recuperacin salarial lograda en los
aos previos por los trabajadores y se expona constantemente al ridculo pblico al
falsear el ndice de inacin del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC),
minando as la credibilidad de su palabra. El conicto del campo se fue convirtien-
do en una disputa por la direccionalidad poltica del pas. La lucha contra las reten-
ciones involucr y aline al conjunto de la poblacin, conformando una dualidad de
poder que paraliz al pas y desabasteci a los principales centros urbanos. El con-
icto expres el ms intenso proceso de movilizacin posterior a 2001. Cada fuerza
cort transversalmente la pirmide social con diferentes composiciones. Mientras las
movilizaciones del campo tuvieron una composicin social en la cual tuvieron un
fuerte peso, adems de los sectores vinculados a los propietarios rurales, los estratos
altos y medios altos de los centros urbanos, el gobierno bas su movilizacin en los
trabajadores organizados gremialmente y en los pobres urbanos, junto a grupos de
intelectuales progresistas
17
. Pero la magnitud de la fuerza de masas fue diferente. Pese
a la masividad de sus movilizaciones, la fuerza liderada por el gobierno no logra con-
tar con una adhesin espontnea de las masas; el entramado organizativo del Partido
Justicialista, sindicatos y movimientos sociales anes pierde en las calles y en las rutas
frente a la fuerza del campo. La falta histrica de una propia poltica organizativa
de masas y la carencia de coherencia poltica en su determinacin reformista le res-
tan claridad y consistencia en los sectores populares. La derrota en las calles precede
y se articula con la derrota institucional: la medida no logra contar con la adhesin
del Congreso Nacional, votando el propio vicepresidente en su contra. Se inicia as
un nuevo perodo de crisis poltica, con un gobierno debilitado por las fuerzas polti-
cas y sociales regresivas. Un ao despus, el gobierno ve disminuido marcadamente
su caudal electoral en las elecciones legislativas, perdiendo la mayora parlamentaria.
No obstante, la prdida de la batalla del campo no puede ser confundida con una
derrota estratgica de la fuerza que ocupa el gobierno del Estado. Al contrario, el
gobierno lanzar con posterioridad varias de sus medidas ms progresivas, entre ellas
la estatizacin de la jubilacin privada, una nueva ley de medios de comunicacin
de carcter antimonoplico y la asignacin universal por hijo.
La dcada en disputa
El perodo que hemos descripto en este trabajo plantea evoluciones novedosas
en las luchas sociales de los sectores populares. Dichas evoluciones expresan,
pero tambin conguran, las transformaciones sociales y polticas ocurridas en la
Argentina reciente.
La dcada se inicia con la crisis del modelo de acumulacin resultante de la
reestructuracin regresiva de la sociedad argentina. El agotamiento de dicho mo-
delo se expres en una profunda crisis social. La protesta y disconformidad social
generalizada no fue ajena al establecimiento de lmites polticos a dicho modelo. La
cada del gobierno de De la Ra, enmarcada en las jornadas de intensa moviliza-
cin y autonomizacin de diciembre de 2001, es clara expresin de ello
18
. La crisis
Una dcada en disputa 112 Experiencias
poltica, observada desde el espacio pblico de las calles, rutas y plazas represent
un intenso proceso de movilizacin, politizacin y autonomizacin que expres
el malestar de heterogneos sectores sociales. A pesar de diversos intentos, dicha
movilizacin no logr ser articulada en una direccionalidad estratgica por sus pro-
pios protagonistas. La salida a la crisis capitalista asumi un carcter capitalista. La
salida a la crisis poltica fue liderada por sectores de la clase poltica. Sin embar-
go, dichas armaciones no pueden dejarnos de sealar la emergencia de puntos de
inexin. Se constituye, y lentamente se consolida, una nueva alianza social en el
gobierno del Estado que establece signicativos puntos de ruptura en el campo eco-
nmico, poltico y social con el perodo anterior. Esta alianza reconstituye el orden
poltico y social prestando particular atencin al clima de movilizacin y de males-
tar previo. En los hechos va a retomar selectivamente parte de su agenda y tener en
cuenta en su accionar el horizonte de potencial estallido que obstaculizaba cier-
tas posibilidades de accin e impulsaba otras. Estos cambios, aun sin lograr revertir
los niveles de desigualdad consolidados en el perodo previo, lograron mejorar las
condiciones de vida y trabajo de amplios sectores sociales. Sin permitir hablar de
la existencia de una Argentina posneoliberal, plantearon algunas reversiones y
transformaciones de los cambios regresivos de pocas previas. Sin que se fueran
todos, tambin produjeron el desplazamiento de parte de las personicaciones
polticas e institucionales ms regresivas del perodo anterior. El carcter parcial de
los cambios nos plantea diversos interrogantes. Expresa el gatopardismo de un go-
bierno que obtura la posibilidad de una transformacin ms profunda? Representa
su falta de voluntad de transformacin? Es simplemente la resultante de su carencia
de la suciente fuerza social para llevarlos a cabo? Es resultante de la dinmica
de confrontacin que en parte trasciende la voluntad previa de sus protagonistas?
Si esto ltimo es as, en qu direccionalidad opera en cada momento? Futuras in-
vestigaciones del perodo podrn desentraar con mayor rigor el peso relativo en la
realidad de las tesis presentes en los interrogantes planteados.
Este nuevo contexto poltico y social, como hemos mostrado, produjo cambios
signicativos en las luchas sociales y en los movimientos y organizaciones que
personicaban a las clases populares. Al desarrollo de las tensiones que hemos
planteado en la direccionalidad del gobierno, se producen realineamientos al in-
terior del movimiento popular; algunos establecen alianzas y treguas de diferentes
caractersticas con el mismo. En el otro extremo, otros continan como si nada
hubiera pasado. As tambin cambia el carcter de clase de las confrontaciones
sociales analizadas. De las luchas por detener los procesos expropiatorios ejecuta-
dos en la perspectiva de diferentes identidades sociales dominantes en los primeros
aos, se pasa a una etapa en que asume nuevo impulso la lucha por la mejora en
las condiciones de explotacin en la perspectiva de la fuerza de trabajo. En parale-
lo a la recomposicin poltica y a la asuncin del gobierno de parte de la agenda
democrtica, se produce un proceso de institucionalizacin y corporativizacin de
la lucha social. No obstante, con nuevas caractersticas, la lucha social y sus emer-
gentes organizativos siguen teniendo una rica e importante diversidad. Entre ellos
podemos sealar los movimientos contra la impunidad del pasado o del presente
o la sociognesis de movimientos que cuestionan con diferente intensidad el im-
pacto ambiental del carcter productivista de la renovada expansin capitalista.
Antn, Cresto, Rebn, Salgado 113 Experiencias
Por ltimo, un fenmeno novedoso es el desarrollo de procesos de movilizacin
social regresivos. La autonomizacin parcial del gobierno con respecto a sectores
de la clase dominante congura una situacin original. Sectores sociales que sienten
haber perdido poder institucional apelan a la va extra institucional y a dinmicas
caractersticas de movimientos sociales procurando la acumulacin de fuerzas para
la realizacin de sus intereses corporativos y polticos. La emergencia y consolida-
cin de estos sectores, la posibilidad del desplazamiento de la fuerza en el gobierno
y la posible reversin de algunos de los cambios progresivos alcanzados actualizan
la pregunta sobre la relacin entre los movimientos sociales y el gobierno, entre lo
social y lo poltico, entre la autonoma y la disputa de la direccionalidad poltica,
entre la lucha democrtica y la anticapitalista. Tensionada entre la necesidad de
preservar la autonoma necesaria para la defensa de sus intereses de clase y la ne-
cesidad de intervenir en las confrontaciones polticas centrales del perodo dado
que no les son ajenas en sus resultantes, se debate para los sectores populares la
posibilidad de construir una estrategia que viabilice la profundizacin de la lucha
democrtica, paso necesario para cualquier estrategia de transformacin radical del
orden social. Debates y tensiones por cierto no ajenos, con sus particularidades e
intensidades, a otros territorios de nuestra Amrica Latina.
Bibliografa
Aronskind, Ricardo 2008 Inters general o renta particular en Pgina 12
(Buenos Aires) Suplemento del vigsimoprimer aniversario, 26 de mayo.
Basualdo, Eduardo y Arceo, Nicols 2009 Caractersticas estructurales y alianzas
sociales en el conicto por las retenciones mviles en Arceo, Enrique;
Basualdo, Eduardo y Arceo, Nicols La crisis mundial y el conicto del agro
(Buenos Aires: CCC/Pgina 12/UnQui).
Calzado, Mercedes y Van Den Dooren, Sebastin 2009 Leyes Blumberg?
Reclamos de seguridad y reformas penales en Delito y Sociedad. Revista de
Ciencias Sociales. (Buenos Aires: IIGG/Ediciones de la Universidad Nacional
del Litoral) N 27. En prensa.
Cotarelo, Mara Celia 2005 Aproximacin al anlisis de los sujetos emergentes en
la crisis de 2001-2002 en Argentina (Buenos Aires: PIMSA) Serie Documentos
y comunicaciones.
Etchemendy, Sebastin y Collier, Ruth 2007 Golpeados pero de pie:
resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina. 2003-
2007 en Politics & Society (Thousand Oaks: Sage Publications) Vol. 35, N 3.
Giarracca, Norma y Teubal, Miguel 2007 La rebelin de 2001: protestas,
rupturas y recomposiciones en Giarracca, Norma (comp.) Tiempos de
rebelin: Que se vayan todos. Calles y plazas en la Argentina: 2001-2002
(Buenos Aires: Antropofagia/GEMSAL).
Gmez, Marcelo 2009 La accin colectiva sindical y la recomposicin de la
respuesta poltica estatal en la Argentina. 2003-2007 en Neffa, Julio; De
la Garza, Enrique y Muiz Terra, Leticia (comps.) El mundo del trabajo en
Amrica Latina. Permanencia, Diversidad y Cambios. (Buenos Aires: CLACSO/
CEIL-PIETTE) Vol. II.
Una dcada en disputa 114 Experiencias
Maneiro, Mara 2009 La doble va de la experiencia en los movimientos de
trabajadores desocupados en Lenguita, Paula y Montes Cato, Juan (comps.)
Resistencias Laborales: Experiencias de re-politizacin del trabajo en Argentina
(Buenos Aires: Aleph/Insumisos).
Massetti, stor 2009 La dcada piquetera (1995-2005). Accin colectiva y protesta
social de los movimientos territoriales urbanos. (Buenos Aires: Nueva Trilce).
Pereyra, Sebastin; Prez, Germn y Schuster, Federico 2008 La huella piquetera.
Avatares de las organizaciones de desocupados despus de 2001. (Buenos
Aires: Ediciones al Margen).
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacin (MTSS) 2007
Estadsticas de conictos laborales.
Rebn, Julin 2007 La empresa de la autonoma. Trabajadores recuperando la
produccin. (Buenos Aires: Colectivo Ediciones/Ediciones PICASO).
Rebn, Julin 2009 Accin directa y procesos emancipatorios en Proyecto.
Conceptos Fundamentales de Nuestro Tiempo. (Mxico: IIS-UNAM) indito.
Rebn, Julin y Salgado, Rodrigo 2009 Empresas recuperadas y procesos
emancipatorios en Lenguita, Paula y Montes Cato, Juan (comps.) Resistencias
Laborales: Experiencias de re-politizacin del trabajo en Argentina (Buenos
Aires: Aleph/Insumisos).
Schuster, Federico et al. 2006 Transformaciones de la protesta social en Argentina.
1989-2003. (Buenos Aires: IIGG-UBA).
Svampa, Maristella 2005 La sociedad excluyente (Buenos Aires: Taurus).
Svampa, Maristella 2008 Argentina: Una cartografa de las resistencias (2003-
2008). Entre las luchas por la inclusin y las discusiones sobre el modelo de
desarrollo en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Ao IX, N 24, octubre.
Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta 2009 Minera Trasnacional, narrativas del
desarrollo y resistencias sociales (Buenos Aires: Biblos).
Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastin 2003 Entre la ruta y el barrio. La
experiencia de las organizaciones piqueteros. (Buenos Aires: Biblos).
Teubal, Miguel 2008 La culpa es de la soja en Pgina 12 (Buenos Aires)
Suplemento del vigsimoprimer aniversario, 26 de mayo.
Notas
1 Los lmites de los perodos se han delimitado en
aos por restricciones en las fuentes con las cuales
contamos. Si bien podran hacerse subperiodizacio-
nes en cada etapa, no las consideramos pertinentes
para los nes descriptivos de las principales tenden-
cias que posee este trabajo.
2 Nos referimos a los gobiernos de Nstor Kirchner
(2003-2007) y, posteriormente, al de Cristina Fernn-
dez quin asume en 2007, pertenecientes al Frente
para la Victoria fuerza de centro izquierda con eje
en el Partido Justicialista. El cambio de la poltica de
gobierno plantear un conjunto de confrontaciones
progresivas. Dichas confrontaciones, ejercidas con
particular intensidad en los momentos de mayor de-
bilidad poltica de la fuerza en el gobierno, recrearn
el espacio de la poltica congurando nuevos mrge-
nes de autonoma frente a los sectores ms concentra-
dos de la clase dominante y de los centros de poder
internacional, promoviendo con relacin a la dcada
previa una mayor integracin parcial de intereses de
las clases subalternas a la poltica de gobierno. De
este modo, se desarrolla una renovacin parcial de
ciertas instituciones la Corte Suprema de Justicia
de la Nacin y las Fuerzas Armadas, por ejemplo,
un avance sobre algunos asuntos pendientes de la
agenda democrtica la promocin de los juicios por
crmenes de lesa humanidad ocurridos durante la l-
tima dictadura militar y la ley de servicios audiovi-
suales y una poltica internacional que fortaleci la
autonomizacin regional. Tambin se desarrolla una
Antn, Cresto, Rebn, Salgado 115 Experiencias
poltica econmica ms heterodoxa, que incluy una
mayor intervencin del Estado sobre la economa,
junto a una poltica laboral y social que, en articu-
lacin con la poltica econmica, promovieron una
recuperacin del salario, el descenso de la pobreza
y la desocupacin, y la ampliacin de la cobertura
de los sistemas de proteccin social y previsional. La
agenda reformista tuvo distintos avances y retrocesos
a lo largo de ambos gobiernos y no estuvo exenta de
medidas contradictorias o de estar prcticamente au-
sente en diversas reas fundamentales. Por otra parte,
no logr modicar signicativamente los niveles de
desigualdad social, ni el desmantelamiento del Esta-
do desarrollado en las dcadas previas. Menos aun
logr transformar progresivamente a los actores e
instituciones polticas; en este campo, pese a la exis-
tencia de distintos momentos de apertura, existi un
marcado continuismo.
3 Precisamente una de las improntas que deja cul-
turalmente la etapa precedente, en la caja de herra-
mientas de la lucha de diversas identidades sociales,
es la difusin de formatos directos de confrontacin.
Este cambio cultural ser uno de los nutrientes de
una signicativa propensin a la accin directa que
marca a toda la dcada.
4 Una porcin sustantiva de la agenda histrica de
los organismos de derechos humanos ser convertida
en la poltica del gobierno. Esto producir, por una
parte, un apoyo de la mayora de dichos organismos;
por la otra, distintas respuestas de los sectores enjui-
ciados por la nueva poltica, entre ellas la desapari-
cin de Jorge Julio Lpez, testigo de una de las cau-
sas realizadas contra los acusados por el genocidio
producido durante la ltima dictadura militar.
5 Cabe destacar que el carcter corporativo de las
principales estructuras sindicales en la Argentina las
incapacit para organizar a los trabajadores expro-
piados de su insercin laboral. As, los movimientos
de trabajadores desocupados y de fbricas recupera-
das crecern por fuera de las estructuras sindicales
dominantes y en muchas ocasiones sin relacin al-
guna con las centrales o corrientes sindicales.
6 La lucha contra la precarizacin laboral por
parte los trabajadores y los cambios en la poltica
laboral, en un contexto de crecimiento industrial, lo-
graron contrastando con las tendencias de la etapa
previa comenzar a disminuir el trabajo no registra-
do.
7 La fragmentacin poltica y social de los sec-
tores populares es una caracterstica central de la
Argentina reciente que se expresar de modo parti-
cularmente intenso en los movimientos y organiza-
ciones desarrolladas en el campo de los trabajadores
expropiados de su insercin salarial. Tanto entre los
desocupados como entre los trabajadores de fbricas
recuperadas cada destacamento poltico tender a la
construccin de un movimiento propio retroalimen-
tando inercialmente la fragmentacin preexistente.
8 Cabe destacar que este xito en la representa-
cin en la lucha social nunca logra validarse polti-
camente en elecciones; por el contrario, los intentos
electorales que realizan algunas organizaciones
anes u opositoras al gobierno fracasaron estrepi-
tosamente.
9 Los resultados de la apertura del gobierno hacia
los movimientos fueron conceptualizados por distin-
tos analistas como institucionalizacin, coopta-
cin y estatalizacin del movimiento piquetero.
Desde nuestra perspectiva, si bien la disminucin de
la recurrencia a la accin directa y la apertura de
diversos canales a las instancias de gobierno podran
ser conceptualizados como institucionalizacin, no
debe olvidarse el carcter parcial de dicho proceso,
dado que no se constituy ningn diseo institu-
cional especco que reconozca formalmente a las
organizaciones otorgndoles derechos y obligacio-
nes. Menos precisos nos parecen los sealamientos
de cooptacin y estatalizacin. Difcil es hablar de
cooptacin al menos de forma generalizada cuan-
do muchos de los grupos que se incorporan al go-
bierno guardan mrgenes de autonoma importantes
que los llevan en ocasiones a dimitir de los puestos
de gobiernos por diferencias con la poltica ocial.
Por otra parte, esta mirada despectiva soslaya las
anidades electivas que existen entre las tradiciones
polticas del gobierno y la mayora de dichas orga-
nizaciones, as como la existencia de coincidencias
programticas. Ms desafortunada aun es la catego-
rizacin de estatalizacin, dado que a algunos de los
considerandos anteriores se le suma el error de no
distinguir entre gobierno y Estado, distincin central
para entender el perodo.
10 La consigna de esta tercera tendencia ser: Ni
con las patronales del campo ni con el gobierno K.
11 Entendemos que un proceso tiene un carcter
social regresivo cuando procura ampliar o conser-
var privilegios sociales de determinados grupos en
detrimento de sectores menos aventajados (Rebn,
2009).
12 Durante la dcada, la temtica vinculada a la
denominada inseguridad urbana dio lugar a for-
mas de lucha con dismiles carcteres sociales. Se
desarrollaron diferentes acciones, desde las movili-
zaciones de vecinos reclamando justicia hasta los
violentos ataques a casas de presuntos victimarios en
barrios populares. En el campo de los trabajadores
organizados, en especial del transporte, se realizaron
huelgas, cortes y movilizaciones para protestar frente
a robos, asesinatos y vejaciones de diverso tipo. Sin
embargo, el proceso personicado por Blumberg es
el nico que logra producir impacto nacional duran-
te un perodo signicativo.
13 Unos aos ms tarde Blumberg dej de ser un
referente masivo luego de haber sido denunciado
por usurpar el ttulo de ingeniero y de fracasar estre-
pitosamente en su presentacin como candidato a
gobernador de la provincia de Buenos Aires.
14 Precisamente el otro gran momento de politiza-
cin y movilizacin de la poblacin se da a nes de
2001 y principios de 2002, al comps del momento
Una dcada en disputa 116 Experiencias
ms intenso de la crisis. No obstante, a diferencia de
este conicto, no se produce una polarizacin y una
embrionaria dualidad de poder. Al contrario, los pro-
cesos de autonomizacin y protesta que canalizan
en aquel entonces el malestar social nunca logran
coordinarse en una direccionalidad estratgica. Pese
a la voluntad de muchos destacamentos, la autono-
mizacin no logra polarizar el ordenamiento social
congurando la posibilidad de la dualidad de poder.
15 Estas entidades conforman una Mesa de Enla-
ce que se atribuir la representacin del campo.
No obstante, otros actores de la vida rural aprove-
charn la oportunidad para expresar pblicamente
sus contradicciones con los intereses all represen-
tados. En particular, nos referimos a los campesinos
y pueblos originarios vinculados a la produccin
familiar, que durante toda la dcada resistieron la ex-
pansin capitalista en las reas rurales y los procesos
expropiatorios que la misma implic.
16 Estratgicamente, estos sectores procuraban in-
crementar sus benecios deniendo un patrn de
acumulacin que subordinase a los asalariados y a la
industria a los propsitos de su expansin (Basualdo
y Arceo, 2009).
17 Cada fuerza, al cortar transversalmente la estruc-
tura social, contar con apoyos en los sectores en que
menos peso relativo tiene. Por ejemplo, el conicto
produce una escisin en la Confederacin General
del Trabajo (CGT), que apoyar al campo. Tambin
algunos movimientos piqueteros, buscando la re-
belin de los chacareros y la reforma agraria, se
sumarn a la fuerza social regresiva. Por el contrario,
el gobierno encontrar ms dicultades en alinear a
los sectores capitalistas beneciados con su poltica
econmica; la rentabilidad extraordinaria obtenida
durante el perodo precedente no ser motivo su-
ciente para apoyar sin ambigedades a un gobierno
que viven como polticamente ajeno y que tiene ms
margen de autonoma de los lobbies empresariales
de la que estos estn dispuestos a aceptar.
18 No obstante, esto no debe dejar de soslayar la
participacin decisiva que han tenido diferentes per-
sonicaciones polticas de las clases dominantes en
la cada de dicho gobierno (Rebn, 2007).
Debates
Cuatro hiptesis y un corolario en torno al
golpe de Estado en Honduras
Kristina Pirker y Omar Nez
Desastre natural y accin colectiva
de los sectores populares en Chile:
los saqueos en Concepcin tras el 27/F
Martn Sanzana Calvet
Atrapado entre sociedad civil
y sociedad poltica. El movimiento
social haitiano en 2010
Sabine Manigat
Cuatro hiptesis y un
corolario en torno al golpe
de Estado en Honduras
Resumen
Los autores hacen un balance del
gobierno fracasado de Jos Manuel
Zelaya Rosales, en Honduras, para lo cual
analizan su estrategia y la correlacin
de fuerzas que hubo interactuado
para terminar en el golpe de Estado
de junio de 2009. Asimismo, plantean
que hay esbozos de un impulso social
democratizador que apunta a combatir
la corrupcin institucional, la inequidad
social y la violencia cotidiana mediante la
participacin de una ciudadana incipiente.
Abstract
The writers take stock of Jos Manuel
Zelaya Rosales failed administration in
Honduras by assessing his strategy and
the interaction of forces that ended in
a coup dtat in June 2009. In addition,
they note the presence of a nascent
democratic and social impulse to fght
institutional corruption, social inequality
and daily violence, as evidenced by the
early stages of citizen participation.
KRISTINA PIRKER
Investigadora de Fundar - Centro de
Anlisis e Investigacin y profesora del
Colegio de Estudios Latinoamericanos de
la UNAM.
OMAR NEZ
Profesor e investigador de la UACM y del
Colegio de Estudios Latinoamericanos de
la UNAM.
Palabras clave
Golpe de Estado, Honduras, democracia, participacin ciudadana, movimientos
sociales
Keywords
Coup dtat, Honduras, democracy, citizen participation, social movements
Cmo citar este artculo
Pirker, Kristina y Nuez, Omar 2010 Cuatro hiptesis y un corolario en torno al golpe
de Estado en Honduras en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Ao XI, N 28, noviembre.
Si hubo un sentimiento compartido que provoc el golpe de Estado del 28 de junio
de 2009 fue el de sorpresa. Con la nalizacin de las guerras civiles en Centroam-
Cuatro hiptesis y un corolario en torno al golpe... 120 Debates
rica, los estudios sobre las fuerzas armadas, el pretorianismo y el militarismo deja-
ron de ser temas de inters central tanto en los medios de comunicacin como en
crculos acadmicos en esta regin. El regreso de los ejrcitos a los cuarteles, una
importante reduccin de efectivos y de presupuesto militar y la ausencia de asona-
das militares (incluido el fracasado autogolpe de Jorge Serrano Elas en Guatemala
en 1993) en Amrica Central y en Honduras en particular constituyeron algunos
indicadores con los cuales se sustentaron discursos y enfoques que hablan sobre
la consolidacin de los procesos de democratizacin y de la subordinacin militar
gracias a la expansin de controles civiles. En parte, el predominio de estas postu-
ras explica que los acontecimientos de nes de junio de 2009 en Honduras hayan
resultado sorpresivos para diferentes actores y que las lecturas que han hecho de
estos eventos giren en torno a hiptesis convencionales que sirven de poco a la
hora de comprender las motivaciones, los procesos enmarcadores y la dinmica
social y poltica que posibilitaron la reemergencia del golpismo en Honduras.
El desconocimiento sobre la naturaleza y la dinmica que condujeron al golpe
de Estado se expresa en que los procesos inmediatos que llevaron a la destitucin
forzada de Jos Manuel Zelaya Rosales, as como los actores e instituciones in-
volucrados, rpidamente fueron reconstruidos y difundidos bajo la ptica de lo
poltico-coyuntural. En cambio, es notable el vaco respecto a explicaciones ms
profundas e histricas que permitiran ligar la coyuntura del 28 de junio con los
procesos polticos y socioculturales de las ltimas dos dcadas y que llevaron al
agotamiento de las reglas establecidas del juego poltico que datan desde 1982, lo
que se expres tanto en la bsqueda de nuevos aliados por parte de Manuel Zela-
ya, internamente como en el extranjero, como en la respuesta extra-institucional
llevada a cabo por la alianza golpista.
La insatisfaccin con las explicaciones coyunturalistas del golpe y el reco-
nocimiento del propio desconcierto con lo sucedido fueron las primeras moti-
vaciones para formular las hiptesis que se presentan a continuacin. Su prop-
sito es, por una parte, mostrar las insuciencias de las explicaciones centradas
exclusivamente en las dinmicas de las instituciones formales de la democracia
representativa para entender la reciente crisis poltica y, por otra, contribuir al
debate sobre los alcances y limitaciones de los procesos de democratizacin en
Centroamrica.
Hiptesis 1: La coyuntura que se abri en junio de 2009
en Honduras es un parteaguas para las sociedades, los enfoques
analticos y los sistemas polticos en Amrica Latina.
Si algunas cosas quedaron aun ms erosionadas con el golpe de Estado del 28 de
junio de 2009, una de ellas ha sido el consenso transitolgico que ha dominado a
la poltica y a la academia latinoamericana desde los aos ochenta del siglo pasa-
do. Entendido como una estrategia que posibilitara transitar desde las dictaduras
militares hacia gobiernos civiles, su carcter negociado, el hecho de que depen-
diera de la correlacin de fuerzas de los actores partcipes y el de que la nocin
de democracia manejada tuviera en la prctica un carcter instrumental ms
que sustantivo signicaron que los rasgos que moldean al autoritarismo en Am-
Kristina Pirker y Omar Nez 121 Debates
rica Latina quedaran mayormente intocados en sectores clave de las sociedades
latinoamericanas.
Resultado del malestar por las recurrentes crisis sociales y econmicas, la
emergencia de gobiernos con un abierto cuestionamiento al orden neoliberal ha
ido de la mano con un incremento en las tensiones polticas e ideolgicas entre los
actores sociales en pugna (situacin, por lo dems, que no se observaba con tanta
intensidad desde el n de la Guerra Fra). En este sentido, el golpe de Estado en
Honduras parece anunciar una nueva era en la poltica latinoamericana, en donde
la reemergencia de discursos, tpicos e imaginarios propios del anticomunismo
de ayer como los observados en los sectores golpistas de este pas ha terminado
por cuestionar aquellas alocuciones que armaban el n de las luchas ideolgicas
y la consolidacin de la democracia poltica como espacio de resolucin de los
conictos sociales.
La temprana defensa que formulaba Norbert Lechner para que las instituciones,
el Estado democrtico de derecho y el respeto a las reglas del juego poltico acten
como mecanismos para la resolucin de conictos en el campo poltico, expre-
saba la creencia de que con la transformacin institucional se abra un camino
para la democratizacin de las prcticas polticas en Amrica Latina. Nutrido de
enfoques analticos como el institucional y el rational choice y en sintona con
aquellas posturas que creen en la fuerza de las instituciones multilaterales y del de-
recho internacional en un mundo global esta perspectiva dominante en la poltica
y en las ciencias sociales ha terminado por constituir un lente oscuro que otorga,
por un lado, excesiva racionalidad a los actores y, por el otro, tiende a minimizar
la siempre latente conictividad poltica e historicidad de los fenmenos sociales.
Un ejemplo de estos anlisis se encuentra en un artculo de Joseph L. Klesner sobre
las dinmicas electorales en el 2006 ao en el cual tambin Manuel Zelaya asu-
mi el gobierno quien seal que [donde] los sistemas de partidos son relativa-
mente estables, incluso el cambio del liderazgo presidencial rara vez puede alterar
drsticamente la direccin poltica actual y las polticas de desarrollo. [] El sis-
tema bipartidista de Honduras, el ms estable en la regin, contrasta escasamente
en cuanto a polticas entre los partidos y los candidatos de izquierda reciben muy
pocos votos. [] Por lo tanto, es probable que la poltica hondurea sufra pocos
cambios con la presidencia de Zelaya (Klesner, 2006).
Por su parte, David Pion-Berlin dejaba traslucir a un ao del golpe en Hon-
duras sus certezas sobre la fortaleza de las instituciones en la regin, como su
creencia en que la realidad poltica impone un comportamiento racional a los
actores: [en] el futuro cercano no creo que se produzcan amenazas militares
serias a la democracia y el control civil de las Fuerzas Armadas en Amrica Latina.
Los costos de una intervencin militar son muy altos y los benecios demasiado
escasos (Pion-Berlin 2008).
La incapacidad para leer las tensiones sociales contribuy a que estos enfoques
de tipo institucional se vieran sorprendidos por la dinmica de los acontecimien-
tos en Honduras, pero adems evidencian los lmites para analizar los procesos
polticos, dada la racionalidad que atribuyen a los actores polticos insertos en el
sistema poltico formal, en contraposicin a los actores sociales que se encuentran
al margen o fuera de este ltimo (considerados como expresiones de nostalgias
Cuatro hiptesis y un corolario en torno al golpe... 122 Debates
populistas, clientelistas, corporativistas o partidistas y, en casos de extrema des-
composicin, caudillismos neopopulistas) (Garretn, 2002: 21). Dichos enfoques
tienen el inconveniente de no lograr captar los dispositivos histricos, sociales y
culturales, as como los marcos contextuales que moldean y posibilitan la reemer-
gencia del autoritarismo y que llevan a los actores polticos y sociales a cuestionar
las reglas del juego democrtico cuando las circunstancias lo exigen.
La propia naturaleza de las modalidades de transicin contribuy a estos desfa-
ses entre teora y fenmenos sociopolticos. La correlacin de fuerzas establecida
en los momentos de la transicin democrtica signic que los sistemas polticos
estuviesen moldeados entre muchos otros factores por el deseo de las fuerzas
armadas de preservar su autonoma y otorgar impunidad o evitar juicios por la vio-
lacin a los derechos humanos, o por el inters de los poderes fcticos particular-
mente empresariales en limitar el peso poltico y la capacidad de presin de los
movimientos sociales (el obrero en particular), partidos de izquierdas o de grupos
populares organizados. Pese a sus distintas trayectorias, los casos de Argentina,
Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Honduras o Uruguay (pero tam-
bin procesos menos convencionales como los de Mxico, Venezuela, Repblica
Dominicana o Colombia) atestiguan la existencia de un impulso democratizador
atemperado minimalista que cuestiona el real alcance de las prcticas polticas
democrticas. Lo anterior se tradujo en que la democracia haya terminado por
reducirse a una dimensin de carcter procedimental, donde el aislamiento de
toda movilizacin y presin social por parte de las instituciones representativas
y de gobierno constituye paradjicamente una necesidad para que la misma
democracia funcione.
En trminos polticos, no cabe duda de que esta dinmica regional empez a
cambiar a partir de la formulacin del proyecto chavista del Socialismo del Siglo
XXI, el cual empez a tensar los lmites de las democracias procedimentales al
ofrecer una propuesta continental a movimientos populares y dirigentes polticos
que buscaban referentes y orientaciones fuera del modelo neoliberal, por un lado,
y activar una serie de temores, imaginarios y discursos propios de la Guerra Fra
en diversos sectores de los empresarios, iglesias, fuerzas armadas o clases medias,
por el otro. Sin embargo, esta explicacin exgena y con marcados tintes conspi-
racionales tiene el lmite de no percibir las dinmicas que se desarrollan y tejen
dentro de las sociedades nacionales y que explican la naturaleza y particularidad
de los conictos existentes y su trayectoria. Por lo tanto, para entender lo que est
sucediendo en la actualidad en Amrica Latina resulta central reconstruir cmo
esta nueva dinmica regional se articula con lgicas de accin poltica y dinmi-
cas de conictos nacionales.
En este sentido, la suerte de la administracin de Manuel Zelaya en Honduras
evidencia los lmites de los gobiernos reformistas aparecidos en la ltima dcada
y que pretenden impulsar una agenda de cambios (que incluye la revalorizacin
del papel social y econmico del Estado) pero que deben convivir con la presin
de los viejos y nuevos bloques de poder existente (oligarquas, nuevo empresaria-
do, fuerzas armadas y medios de comunicacin). Justamente, la violenta reaccin
iniciada en el 2002 en Venezuela por algunos de estos sectores, como las acciones
desestabilizadoras encabezadas por la oposicin provincial en contra del presi-
Kristina Pirker y Omar Nez 123 Debates
dente de Bolivia, Evo Morales, o los intentos por articular un bloque de derecha
que se opone a la agenda de los gobiernos de los Kirchner en Argentina dan cuenta
de un nuevo ciclo de radicalizacin poltica e ideolgica que parece estar centra-
da entre una oposicin de derecha empresarial y un heterogneo movimiento de
base popular (Durand, 2006).
En el caso estudiado, el hecho que existieran motivaciones ideolgicas (miedo
al castro-chavismo o al chavismo-comunismo) y un contexto de intereses en
pugna entre los poderes de Estado posibilit que los sectores golpistas legitimaran
un acto de fuerza, negaran las propias normativas constitucionales, incumplieran
las reglas internacionales y desdearan las condenas de organismos multilaterales
como aconteci con la Organizacin de los Estados Americanos (OEA) y las Na-
ciones Unidas. Sin embargo, la prensa y los artculos de coyuntura sobre Honduras
no han abordado un elemento bsico que ayuda a explicar esta polarizacin: la
transicin de Manuel Zelaya de ser un candidato y presidente de centro-derecha
a un gobernante que se autonombraba de centro-izquierda, cercano a Evo Mo-
rales, Hugo Chvez y Daniel Ortega
1
. La reconstruccin de la trayectoria de su
gobierno permite formular una segunda hiptesis.
Hiptesis 2: El cambio de orientacin poltica del gobierno
de Manuel Zelaya fue resultado de lo que podramos denominar
una toma de consciencia sobre la situacin real en la cual se
encontraba el Estado hondureo, que a ojos de su administracin
haca casi imposible el gobernar.
La frase alemana Wir haben keine Chance, also ntzen wir sie (No tenemos
ninguna chance, entonces, aprovechmoslo) hace referencia a una situacin que
no ofrece salidas, por lo cual los agentes sociales se ven obligados a crear nuevas
opciones de accin. En cierto sentido, la frase podra describir las motivaciones
que llevaron a Jos Manuel Zelaya Rosales y su equipo a reorientar estratgica-
mente sus alianzas, su programa de gobierno y tomar la consigna de la Asamblea
Constituyente como sinnimo de transformacin de las reglas del juego poltico.
Esta reorientacin se vio condicionada, por una parte, por la prdida de legitimi-
dad que haban sufrido las instituciones estatales, las diferentes ramas de gobierno
y el sistema de partidos en los ltimos aos y, por la otra, por la emergencia de
movimientos de protesta que expresaron en el espacio pblico el difuso malestar
ciudadano. Ambos procesos modicaron la estructura de oportunidades polticas
que caracterizaba al sistema poltico de Honduras desde la dcada del ochenta,
entendida como el conjunto de relaciones que articulan las instituciones estatales,
las ramas de gobierno y el sistema de partidos y el grado de autonoma del aparato
estatal respecto de las presiones emergentes de la sociedad civil. Dicho de forma
ms precisa, este concepto da cuenta de las condiciones de posibilidad (ideolgi-
cas, materiales, polticas y simblicas) que permiten o impiden la accin poltica
a un actor en un contexto determinado.
El enfoque de las oportunidades polticas se ha centrado, por lo general, en
estudiar el signicado de dichas estructuras para las demandas y dinmicas de los
movimientos sociales. Sin embargo, referirnos a esta nocin para explicar el com-
Cuatro hiptesis y un corolario en torno al golpe... 124 Debates
portamiento de Manuel Zelaya y su grupo de asesores permite destacar que las ac-
ciones de un gobierno tambin estn condicionadas por los lmites que imponen
las relaciones de fuerza al interior del Estado y de sus instituciones. En este sentido,
este concepto constituye una herramienta que posibilita adentrarnos en los facto-
res y en las razones que llevaron al ex mandatario liberal a buscar respuestas prc-
ticas a los desafos que present la profunda crisis del Estado hondureo dentro
de un contexto internacional, el cual por primera vez en tres dcadas permiti
visualizar nuevas alternativas polticas para la gestin gubernamental.
Punto de inicio para comprender la evolucin poltica e ideolgica del gobier-
no de Manuel Zelaya lo constituye el hecho de que este y su equipo manejaban
un diagnstico crtico sobre la realidad poltica, econmica e institucional del
pas desde antes de su asuncin donde la corrupcin era visualizada como el
principal agelo que impeda el desarrollo del pas. Estando ya en el gobierno,
la percepcin que se tuvo sobre la crisis integral del Estado hondureo, de las
instituciones y de la economa nacional volvi imperativo impulsar una profun-
da reorganizacin del aparato pblico, de las instituciones y del sistema poltico,
medidas no contempladas en el programa original de gobierno. En este sentido,
la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente que fungiera como un
acto de refundacin de las bases institucionales y que posibilitara negociar nuevas
reglas del juego poltico constituy la opcin manejada por el ex mandatario y su
crculo de asesores para dar solucin al crtico estado de las cosas. Dicha lectura
tiene asidero en el desborde de la violencia social, criminal y poltica en el cual se
encontraba sumido este pas, resultado de la profunda crisis socio-econmica, de
la descomposicin de las instituciones de Estado y de la amplia deslegitimacin
del sistema poltico y sus actores en particular por sus prcticas patrimonialistas
y clientelistas, a lo que se suma la propia necesidad poltica de revertir el escaso
apoyo social que las encuestas previas al golpe arrojaban al gobierno.
Un primer componente para comprender la crisis de legitimidad estatal tiene
que ver con las secuelas a mediano y largo plazo del huracn Mitch, que azot
Centroamrica en 1998. Con una cifra de muertos y desaparecidos cercana a las
18 mil personas, este fenmeno climtico que afect particularmente a Nicaragua
y Honduras signic para este ltimo pas la prdida del 30% de la tierra culti-
vable, la destruccin del 70% de los cultivos, daos en el 80% de la infraestruc-
tura de transporte y comunicaciones y la prdida de sus viviendas para el 20%
de la poblacin (aproximadamente 1,4 millones de los 7 millones de habitantes)
traducindose en una merma econmica estimada en 4 mil millones de dlares
para una economa que hoy bordea tan solo los 12,2 mil millones en moneda
norteamericana
2
. Si a esto se agrega la inacin interna y el encarecimiento de los
alimentos en el mercado internacional en los ltimos aos, y que afectan a econo-
mas pequeas y carentes de recursos estratgicos propios como ciertamente es
la hondurea, sin duda estos factores constituyen un serio obstculo para abordar
los histricos rezagos as como para satisfacer las demandas de los movimientos
sociales activadas por el impacto del Mitch (solo mitigadas por el incremento en el
ujo de remesas desde Estados Unidos).
Otro componente se origina en las dicultades scales para hacer frente a
los rezagos sociales y viabilizar las precarias bases con las cuales se sustenta la
Kristina Pirker y Omar Nez 125 Debates
economa hondurea, las cuales se vieron constreidas al heredar del ex presi-
dente Ricardo Maduro los problemas nancieros y estructurales ocasionados o
amplicados por el huracn y que dejaron en evidencia la ineciencia de las
instituciones de Estado para atender situaciones de crisis. Adicionalmente, la
capacidad de accin del gobierno se vio limitada por la inicial estrategia econ-
mica de orientacin neoliberal, por la falta de manejo del presidente y de sus
asesores a la hora de negociar acuerdos econmicos y nancieros, por el aisla-
miento o la incapacidad de construir alianzas para el logro de estos objetivos y,
en particular, por las dicultades polticas para acceder a recursos econmicos
nuevos y en condiciones ventajosas en un contexto internacional voltil a partir
de la segunda guerra en Irak. Lo ltimo qued evidenciado con el fracaso po-
ltico que signic para Zelaya el no obtener las inversiones requeridas por va
del CAFTA (Tratado de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos, Repblica
Dominicana y Centroamrica) en los inicios de su mandato, pese a que la ges-
tin fuera realizada por el propio presidente hondureo en los Estados Unidos
entre 2006 y 2007.
El fracaso de las negociaciones est relacionado con la crtica coyuntura eco-
nmica que el nuevo gobierno encontr al inicio de su gestin y la forma en que
fue encarada por las autoridades. A los pocos das de asumir la presidencia, Zelaya
Rosales decret el estado de emergencia energtica como resultado de la ban-
carrota nanciera en que se encontraba la Empresa Nacional de Energa Elctrica
(que arrojaba prdidas anuales superiores a los 3500 millones de lempiras en el
2006, unos 160 millones de dlares de ese ao) y de la incapacidad de la misma
para abastecer a toda la demanda nacional. La crisis energtica en ciernes, que
motiv al ejecutivo a asumir directamente el control de la empresa en febrero de
2007, convergi y se potenci con el incremento de los precios internacionales
del petrleo observados desde 2002, el cual amenaz con paralizar al dependien-
te sistema elctrico hondureo
3
. La inminente crisis no solo hizo extremadamente
difcil plantear una reactivacin econmica como la prometida por el entonces
entrante mandatario, tambin puso en peligro los recursos nacionales disponibles
para el pago de la deuda externa de este pas
4
.
En este sentido, debido a que la bsqueda de capitales para la reactivacin
econmica se realiz en paralelo con la puesta en marcha de una conictiva
estrategia de licitacin de combustibles para adquirir a menor precio hidrocar-
buros en el mercado internacional, la obtencin de nuevas inversiones se vio
dicultada por el conicto suscitado entre el ejecutivo y las compaas petrole-
ras que controlan el mercado nacional. La implementacin de este mecanismo
fue resultado de las recomendaciones que elabor una comisin tcnica (la
Comisin de Notables) designada por el legislativo hondureo para enfrentar la
crisis energtica, la cual tuvo por objetivo mejorar la distribucin de gasolina
y abaratar el precio de la misma para el consumidor hondureo
5
. Tales metas
implicaban romper el monopolio de la importacin, distribucin y comercia-
lizacin de crudo que han tenido las petroleras Esso y Texaco, de capital esta-
dounidense, y la angloholandesa Shell. La decisin del gobierno hondureo de
adquirir combustibles por medio de una licitacin internacional (en la cual la
estatal venezolana Petrleos de Venezuela S.A. PDVSA conrm su participa-
Cuatro hiptesis y un corolario en torno al golpe... 126 Debates
cin) no solo caus malestar en las compaas citadas sino tambin en la propia
embajada de los Estados Unidos, donde su titular Charles Ford explcitamente
sali en defensa de los intereses de las corporaciones al declarar que las reglas
del juego han cambiado de la noche a la maana para la inversin extranjera.
En esa oportunidad el embajador efectu un llamado a un debate nacional so-
bre el tema, sugiriendo que algunos sectores podran quedar inconformes con las
recomendaciones de la comisin o de las medidas adoptadas por el Ejecutivo,
sobre todo si se realizaban en una etapa de la historia de Honduras representada
por la puesta en marcha del CAFTA
6
.
La presin ejercida por la delegacin diplomtica estadounidense, las multi-
nacionales petroleras y los empresarios locales en contra de lo que se consider
una medida intervencionista del Estado sin duda contribuy a desacreditar la
imagen del mandatario en crculos gubernamentales externos, disminuir el inte-
rs de los capitales e inversionistas por hacer negocios en Honduras y alertar al
empresariado local sobre las reales intenciones que tena este gobierno como
se desprende de la advertencia que hiciera el inuyente presidente de la Asocia-
cin Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facuss, el cual seal al Ejecutivo
la inconveniencia de llevar adelante la licitacin internacional de carburantes,
en razn de que las transnacionales petroleras que operan en territorio Hon-
dureo estaran en su derecho de demandar al Estado por una suma de 300
millones de dlares.
La respuesta formulada por el propio ex-presidente es indicativa de la natu-
raleza del conicto emergente, del grado de tensin tempranamente alcanzado
entre el Ejecutivo y los poderes fcticos y del desplazamiento discursivo que
posteriormente caracterizar a este gobierno, es decir, de una primera defensa
del mercado abierto hacia la promocin de un nacionalismo econmico en
contra de los monopolios multinacionales: Estas transnacionales seal Ze-
laya estn opuestas a que esta licitacin se lleve a cabo, porque estaban acos-
tumbradas a gozar de privilegios, a mantener ese control que les ha permitido
no competir en la exportacin y comercializacin de los derivados del petrleo.
[] Me extraa tambin que algunos empresarios que deben ser voceros del
libre mercado y de la competencia estn opuestos a que Honduras salga al
mercado internacional para buscar mejores precios para la compra de combus-
tibles (Zelaya, 2006).
Por lo tanto, si la estrategia de reactivacin y crecimiento econmico depen-
da tanto de la adquisicin en el mercado internacional de nuevas inversiones
como del abaratamiento en los precios de los combustibles, esta qued restrin-
gida por los obstculos polticos formulados en el CAFTA, por la presencia de un
mercado oligoplico que no escatim esfuerzos en presionar para velar por sus
intereses privados y por el escaso apoyo brindado por el empresariado nacional
al gobierno. Visto desde esta perspectiva, la agenda gubernamental de origen
neoliberal encontr sus lmites al quedar en evidencia las dicultades polticas
para acceder a un mercado internacional abierto y competitivo, al chocar con los
intereses de los grandes capitales y carecer de los necesarios respaldos polticos
nacionales. En este sentido, el camino hacia la toma de consciencia y el cambio
de paradigma que condujo a este gobierno y su presidente del neoliberalismo a
Kristina Pirker y Omar Nez 127 Debates
un difuso nacionalismo econmico se asienta, irnicamente, en una defensa del
consumidor y del libre comercio global; al tiempo que la incapacidad para conse-
guir apoyos o construir alianzas sea dentro de su propio partido, sea en sectores
estratgicos del pas evidenci que sin ellas es difcil avanzar en una agenda de
reformas econmicas, polticas y sociales. Con base en estos antecedentes, no
caben dudas sobre el hecho de que la coyuntura de los aos 2006 y 2007 cons-
tituy un parteaguas en la transicin poltica e ideolgica por la cual el gobierno
hondureo redeni sus alianzas y sus prioridades; pero para que este proceso
tomara fuerza fue clave la percepcin de que el pas se encontraba al borde de un
colapso institucional y poltico.
En este sentido, un tercer componente a tomar en cuenta para entender la
profunda crisis de legitimidad poltica ha sido la imposibilidad del Estado hon-
dureo de proveer a la sociedad de seguridad en un amplio sentido y conservar
para s el monopolio de la violencia. El desborde de las instituciones pblicas por
el incremento de la delincuencia organizada se manifest en el incremento de las
extorsiones, secuestros, ajusticiamientos y masacres cotidianas, que se tradujeron
en el asesinato de 5.253 personas para el ao 2009 lo que hizo saltar la cifra de
homicidios diarios de 10 personas en 2007 a una de 14 para el 2009 (lase Pine-
da, 2010). Frente al socavamiento de los cuerpos policiales por la delincuencia,
la impotencia del Estado en contener al crimen organizado ha contribuido a una
privatizacin de la seguridad pblica, expresada en el crecimiento del nmero de
compaas privadas de vigilancia (muchas de ellas fundadas por militares retira-
dos) y en la organizacin de comits de proteccin locales en los barrios (formados
por policas, alcaldes, miembros de la Cmara de Comercio e incluso feligreses de
iglesias evanglicas) que a ojos de sus propios integrantes permite seguridad por
mano propia. La crisis de seguridad alcanz al propio entorno del presidente
Manuel Zelaya con el asesinato de uno de sus tres edecanes militares, Alejandro
Motio, pariente del propio mandatario muerto en la maana del viernes 21 de
junio de 2007. Los innumerables casos de violencia y complicidad llevaron a di-
versos autores a formular la hiptesis de que se estaba ante la consolidacin de
un Estado criminal, en razn del elevado grado de impunidad con el cual se
cometen crmenes y por los evidentes vnculos tejidos entre las instituciones po-
liciales y la criminalidad organizada. Estos vnculos constituyen una expresin de
la elevada descomposicin poltica, institucional, econmica y social en la cual
se ha sumido este pas, escenario que constituye un espacio propicio para que los
poderes fcticos manejen directa o indirectamente las formas y los mecanismos de
la poltica y del poder.
El malestar social con estos espurios lazos alcanz un punto central con la
huelga de hambre entablada por un grupo de scales en el propio palacio legis-
...la coyuntura de los aos 2006 y 2007
constituy un parteaguas en la transicin poltica
e ideolgica por la cual el gobierno hondureo
redefni sus alianzas y sus prioridades...
Cuatro hiptesis y un corolario en torno al golpe... 128 Debates
lativo el 7 abril de 2008, los cuales denunciaron la falta de independencia de los
magistrados nacionales y las connivencias existentes entre estos y las actividades
criminales. El apoyo social a esta causa se tradujo en la formacin del Movimiento
Amplio Popular por la Dignidad y la Justicia (MAPDJ), que aglutina a organizacio-
nes obreras, campesinas, estudiantiles, gremiales, religiosas y patronales, y que
tuvo como propsito luchar contra la corrupcin en todos los niveles e incidir en
las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior
de Cuentas y el Ministerio Pblico, al igual que en los procesos eleccionarios para
la presidencia, alcaldes y diputados al Congreso Nacional, para as democratizar
y transparentar la designacin de sus integrantes. Teniendo por principios la resis-
tencia pacca y ciudadana, el MAPDJ se erigi en los hechos en una instancia de
contralora ciudadana al funcionamiento de las autoridades de las instituciones
pblicas vinculadas al sector de la justicia
7
.
Los problemas de seguridad y de descomposicin de las instituciones de Estado
tienen su correlato en la profunda crisis de legitimidad del sistema poltico y de
sus partidos. En opinin del analista poltico Ismael Moreno, el creciente absten-
cionismo electoral que ha caracterizado a este pas es resultado del desencanto
ante la prctica deshonesta y oportunista de los actuales partidos. Recogiendo
una encuesta elaborada por una universidad estadounidense, seala que el 52%
de los consultados se ha desaliado de los partidos polticos en los previos seis
aos, al tiempo que los mismos entrevistados no aceptaran sumarse a un nuevo
conglomerado partidario.
Con unos 30 aos de elecciones y alternabilidad en el poder de liberales y
cachurecos sinnimo para los militantes del Partido Nacional la gente sigue sin
lograr entender ni poder explicar qu es la democracia. Para los hondureos, los
partidos polticos y el sistema de justicia son las instituciones con menos credibili-
dad. Sin embargo, los lderes polticos y los jueces se hicieron un racimo en torno
a la eleccin de las autoridades responsables de impartir justicia. Las elecciones
primarias de los partidos en noviembre de 2008 dejaron una advertencia: cerca del
70% de las personas con derecho a votar no se acerc a las urnas y de acuerdo a la
investigacin de la misma universidad un 70% dijo que no ir a depositar su voto
en las elecciones generales que se celebrarn en noviembre de 2009. Los lderes
polticos conocen estos datos. Sin embargo, siguen como los perros maosos: que-
mndose su propio hocico
8
.
En consecuencia, la debilidad de las instituciones del Estado y la crisis de
legitimidad del sistema poltico implic que los elementos permanentes que in-
ciden en el juego y en la estructura de oportunidades polticas cedieron espacios
a los componentes variables del mismo, es decir, aquellos que dan cuenta de la
cohesin de las lites, la posibilidad de realineamientos electorales, la disponi-
bilidad de alianzas, las dinmicas de interaccin entre gobierno y ciudadanos,
las estrategias de resolucin de conictos, el ambiente internacional o la inte-
raccin entre movimientos sociales y los actores polticos formales, lo que abri
la posibilidad al Ejecutivo de buscar alternativas polticas, sociales e ideolgicas
para enmendar y redireccionar el rumbo de su gestin. Esta hiptesis permite
formular una adicional relacionada con las modicaciones de la estructura de
oportunidades polticas
9
:
Kristina Pirker y Omar Nez 129 Debates
Hiptesis 3: Un rasgo decisivo de las modicaciones
de la estructura de oportunidades polticas fue la
emergencia de un conjunto de movimientos sociales que,
desde 2001 y 2002, ganaron cada vez ms presencia en el
espacio pblico e incidieron en la redenicin poltica y
econmica del gobierno de Manuel Zelaya.
Las dimensiones de la crisis de legitimidad estatal sealadas en la seccin anterior
hicieron que el creciente pero heterogneo malestar ciudadano se tradujera en
la emergencia de un movimiento social a partir de 2001 y 2002. En ms de una
oportunidad, Zelaya, como los presidentes anteriores, tuvo que hacer frente a las
movilizaciones convocadas por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular
(CNRP) organizacin que aglutina a diversas entidades sindicales, campesinas,
magisteriales, estudiantiles e indgenas, entre otras que exiga al gobierno un pe-
titorio amplio que inclua la derogacin de las leyes de minera que favorecen a las
grandes compaas y de la Ley Marco del Agua Potable y Saneamiento, aprobada
en 2003, que estipulaba la municipalizacin del servicio y su privatizacin. Ade-
ms, esta organizacin social plante la necesidad de que el Estado estableciera
un control de precios ante el encarecimiento de los productos bsicos que expe-
rimentaba el pas, as como la suspensin de todos los proyectos de construccin
de represas hasta que se deniera una propuesta que se sostuviera sobre la pro-
teccin del medio ambiente, entre muchas otras demandas (Lase CNRP, CUTH
y CGT, 2007: 69). Se agregaron reclamos histricos del movimiento sindical del
sector pblico por la puesta en prctica del Estatuto del Docente y del Estatuto del
Mdico Empleado instituido por el gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1997),
los cuales, sin embargo, nunca se implementaron por falta de recursos scales. En
este sentido, la movilizacin nacional del 27 y 28 de agosto de 2007, como la del
12 de octubre subsiguiente, se inscribieron en ese proceso de reorganizacin y
movilizacin social que tiene su punto de arranque en la denominada Marcha de
la Dignidad, ocurrida en Tegucigalpa en agosto de 2003
10
.
Si bien el mandatario hizo caso omiso a las movilizaciones sociales ms de una
vez e incluso la polica reprimi algunas de las marchas convocadas la necesi-
dad de hacer frente o de dar respuestas a algunas de las problemticas que busca-
ba atender la difusa agenda gubernamental provoc una temprana tensin entre el
Ejecutivo, los intereses empresariales y el Poder Legislativo. Por ejemplo, a inicios
de 2007 miembros de cuarenta organizaciones agrupadas en la Alianza Cvica por
la Democracia realizaron movilizaciones a n de que el gobernante liberal tomara
cartas sobre los daos medioambientales provocados por la explotacin minera
a cielo abierto. Las medidas de presin tambin estuvieron dirigidas a exigirle al
Congreso Nacional la derogacin del Decreto 292/98 que contiene la Ley General
de Minera, al tiempo que se solicitaba la aprobacin de una nueva legislacin
que estableciera el pago de impuestos, la obligacin de realizar los estudios de
impacto ambiental y la prohibicin de expropiar terrenos para entregrselos a las
empresas mineras
11
. El gobierno de Manuel Zelaya hizo eco a esta demanda y re-
chaz en repetidas oportunidades las solicitudes de la industria minera para otor-
gar nuevas concesiones a las empresas en tanto no existiera una ley que obligara
a las compaas a realizar estudios sobre los impactos medioambientales pese a
Cuatro hiptesis y un corolario en torno al golpe... 130 Debates
que en el ao 2005 el Congreso del pas plante la posibilidad de permitir nuevas
concesiones a la minera metlica a travs de reformas legislativas.
En este sentido, la bsqueda de nuevas opciones de accin poltica tambin
parece ser el resultado, por un lado, de una modicacin en los patrones que
inciden en la interaccin entre los diversos sectores y de estos ltimos con las ins-
tituciones y, por otro, de un cambio en los factores que imponen una lectura del
contexto poltico o que otorgan un sentido comn al orden sociopoltico. Dicho
de otra manera, si las alianzas entre las nuevas y viejas organizaciones populares
son un reejo de la deslegitimacin de las instituciones pblicas, esta crisis de
representacin puede traer aparejado un cambio en la correlacin de fuerzas de la
sociedad con las instituciones y entre las instituciones, as como una modicacin
de los imaginarios y las matrices ideolgicas de sus integrantes. Justamente, es
este cambio en la percepcin del estado de las cosas lo que posibilita ensanchar
los lmites polticos, programticos e ideolgicos hasta entonces consensuados o
hegemonizados por los actores formales del sistema de representacin ciudadana,
pero tambin traspasar las fronteras de la poltica convencional (lo polticamente
correcto) al estimular la radicalizacin de los discursos, fomentar prcticas polti-
cas alternativas o generar nuevas alianzas sociales.
En consecuencia, a medida que la realidad nacional fue imponiendo una lec-
tura nueva sobre cmo gestionar la crisis econmica y de Estado, la promocin
de un cambio en el sistema poltico y sus instituciones, en las prcticas polticas
tanto formales como informales o en el modelo econmico constituy el hori-
zonte alternativo que la estructura de oportunidades polticas puso a disposicin
de los actores cuando se modicaron los marcos de referencia que hasta enton-
ces otorgaban ciertos lmites a la accin poltica. Quiz sea esta hiptesis la que
en parte explique por qu un Ejecutivo con una inicial agenda neoliberal optara
por redireccionar poltica y econmicamente el destino del pas y que para la
consecucin de estos nes requiriera de la constitucin de un nuevo bloque de
aliados nacionales como de inesperados respaldos polticos internacionales, aun
a sabiendas de que tales medidas tensionaran su relacin con la clase poltica, el
Congreso Nacional, los empresarios, los capitales externos, las fuerzas armadas e
incluso con las iglesias catlica y evanglicas.
Si bien la construccin de este nuevo bloque de aliados pareca difcil, dados
los conictos que la propia administracin de Zelaya tuvo con los grupos popu-
lares organizados, la construccin de una nueva coalicin de gobierno pareca
posible por los intereses comunes que existan con varias de estas agrupaciones
y por el hecho de que las mismas se encontraban en conicto con los poderes
formales y fcticos del pas, lo cual potencialmente las transformaba en aliadas
estratgicas. Esta opcin implicaba enviar seales claras de un nuevo compromi-
so del Ejecutivo hacia los sectores populares organizados y la izquierda hondu-
rea, entre las que podemos nombrar el creciente acercamiento del gobierno a
las administraciones antineoliberales de Centro y Sudamrica, la participacin de
Honduras en Petrocaribe y la adhesin de este gobierno a la Alternativa Bolivaria-
na para Amrica Latina y el Caribe (ALBA), al igual que medidas de gran impacto
social como fue el incremento del salario mnimo de hasta un 60%, promulgado
por la va del decreto ejecutivo despus de que los empresarios y trabajadores no
Kristina Pirker y Omar Nez 131 Debates
pudieran ponerse de acuerdo en las negociaciones para jar el techo de ingresos
a nes de 2008
12
. Estas medidas polticamente conictivas inevitablemente con-
tribuiran a tensionar aun ms la relacin del gobierno con los poderes polticos y
fcticos, pero su puesta en marcha reej la redenicin de los marcos polticos
e ideolgicos hasta entonces consagrados.
Empero, la bsqueda del gobierno de Manuel Zelaya de nuevas alternativas
que permitieran atender los problemas acumulados paradjicamente no fue el
resultado de una correlacin de fuerzas favorable al gobierno, sino de una situa-
cin de aislamiento social y poltico solo posible de ser aprovechada debido a la
extrema rigidez y cerrazn del sistema poltico, el alto grado de deslegitimacin de
los actores polticos formales y las divisiones que cruzan a las lites y sus partidos.
En efecto, para explicar la opcin tomada de acceder a recursos nancieros y en
especie, como el petrleo, al igual que apoyos polticos, en una instancia como
es la ALBA y su instrumento medular, Petrocaribe, resulta clave comprender que
las opciones abiertas por la estructura de oportunidades polticas pasaban por una
reinterpretacin de los factores que imponan lmites ideolgicos o que encuadra-
ban el sentido comn del orden sociopoltico y su modelo econmico imperante,
por la percepcin de que el pas se encontraba en una situacin de crisis extrema
que requera de un viraje poltico estratgico y por la aparicin de un mercado
alternativo que posibilitaba el acceso inmediato y en condiciones ventajosas a los
urgentes recursos demandados
13
.
Curiosamente, esta problemtica tambin la observamos durante el gobierno
del ex presidente hondureo Ricardo Maduro (2002-2006), quien lleg a un
diagnstico similar al formulado por Manuel Zelaya, pero al igual que el ex pre-
sidente argentino, Fernando de la Ra, fue incapaz de trascender los paradigmas
poltico, econmico e institucional para direccionar estratgicamente al pas.
Perteneciente al Partido Nacional, Maduro lleg a la presidencia con la promesa
de realizar los cambios que el pas demandaba, incluida una transformacin
del sistema poltico-electoral y sus instituciones, pero a poco andar su gestin
qued entrampada por la oposicin de la clase poltica atrincherada en el poder
Legislativo, el escenario econmico adverso y la propia inanicin del Ejecutivo.
Adems de heredar el grave estado de las nanzas dejado por la administracin
de Carlos Flores (1998-2002), este gobierno atestigu el incremento en la per-
cepcin ciudadana de la corrupcin en el pas y el aumento en el malestar social
por la crisis econmica amplicada, como se seal, por el paso del Mitch y
por enfrentar un conicto con el Fondo Monetario Internacional en relacin con
las condiciones que este organismo impona para acceder a recursos nancieros
externos. En opinin de Manuel Torres Caldern, aceptar las condiciones era
para esta administracin [] pasar de las brasas al fuego: una de las exigencias
era reducir el 10% del gasto destinado a la burocracia, pero ello implica dejar
en la calle a miles de empleados pblicos; otra de las demandas era eliminar
los estatutos laborales que regulan el pago a maestros y mdicos, pero ambos
gremios se resisten a ser vctimas de un sacricio que no ofrece nada a cambio.
Para Maduro el desacuerdo con el Fondo no es de contenido, sino de aplica-
cin. A este conicto se sum la creciente oposicin entablada por el Congreso
Nacional a cualquier intento de reforma poltica y social que este gobierno in-
Cuatro hiptesis y un corolario en torno al golpe... 132 Debates
tent promover, fuese vetando las iniciativas, fuese alterando su contenido, fuese
postergando el debate de tal forma que los tiempos legislativos las volvieran
polticamente inviables. Teniendo por objetivo aislar a la sociedad poltica de
la sociedad civil, las acciones del Legislativo y de la clase poltica signicaron
que reformas claves como la introduccin de las guras del plebiscito y referen-
do, las elecciones de diputados por distrito, la disminucin de requisitos a las
candidaturas independientes o la promocin de mecanismos para facilitar las
alianzas polticas y profundizar la democracia en el pas quedaran postergadas.
A estas alturas concluye Manuel Torres Caldern es evidente que Maduro no
pudo o no intent romper con esa visin y esa argolla del poder, y al renunciar
a ese objetivo redujo su propio espacio de accin. [] Cambiar este cuadro
ameritaba un golpe de timn por parte de Maduro en la conduccin poltico-
econmica, pero esta accin no se produjo. El presidente en cambio opt por
ms de lo mismo... (Torres Caldern, 2003: 16-18).
La trayectoria y la lectura seguida por el gobierno de Ricardo Maduro tiene
similitudes con la realizada por Manuel Zelaya y su gabinete, pero a diferencia
del contexto que marc la gestin del mandatario liberal, la administracin na-
cionalista no tuvo en disposicin una estructura de oportunidades polticas que
estimulara u ofreciera salidas a su entrampada gestin. Si bien en sus inicios la ad-
ministracin de Zelaya no prioriz la construccin de un nuevo equilibrio poltico,
como s lo hiciera la de Nstor Kirchner, el bajo respaldo ciudadano con el cual
fue elegido (que a todas luces le otorgaba un mandato poltico dbil, sobre todo
si estaba entre sus objetivos el aplicar reformas) y el aislamiento creciente frente
a la clase poltica y a los poderes legislativos y fcticos volvi imprescindible la
construccin de una alianza que hiciera posible el cumplimiento de los objetivos
de gobierno y su estabilidad
14
.
Sin embargo, para que este presidente optara por acercarse a los sectores po-
pulares organizados, aliarse con los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecua-
dor y Nicaragua, y aliarse a la ALBA en vez de intentar reproducir las recetas
neoliberales, tambin tenan que existir ciertas disposiciones ideolgicas que lo
posibilitaran. De ellas trata la siguiente hiptesis.
Hiptesis 4: La opcin del gobierno de Manuel Zelaya
tiene que ver con la trayectoria poltica de una corriente
interna del Partido Liberal que lo acompaa: Los Patricios.
La reorientacin ideolgica y poltica del gobierno de Manuel Zelaya no se puede
explicar sin considerar el papel jugado y la trayectoria previa de un grupo clave
...el programa reformista de Modesto Rodas refeja
los cambios en la cultura poltica y en la correlacin
de fuerzas sociales provocados por la huelga de
los 69 das de los trabajadores de la Tela Railroad
Company antigua United Fruit Company en 1954
Kristina Pirker y Omar Nez 133 Debates
de asesores del depuesto presidente: Los Patricios. Surgidos como una corriente
al interior del Partido Liberal, esta fraccin integrada por Arstides Meja (ex vice-
presidente designado de Honduras), Milton Jimnez (ex ministro de Relaciones
Exteriores y ex comisionado de Bancos y Seguros), Enrique Flores Lanza (ex mi-
nistro de la Presidencia) y Ral Valladares (ex presidente de la Comisin Nacio-
nal de Telecomunicaciones), entre otros, debe su nombre al liderazgo que ejerce
Patricia Isabel Rodas Baca, quien fuera presidenta de la organizacin partidaria y
ltima canciller del gobierno de Manuel Zelaya. Hija menor del caudillo liberal
Modesto Rodas Alvarado, su formacin y socializacin poltica estn marcadas
por el impacto familiar que signic el golpe militar del 3 de octubre de 1963
para evitar que su padre ganara la contienda presidencial de ese ao. Visto como
una respuesta autoritaria del Partido Nacional, de las lites ms conservadoras, del
Ejrcito y de las compaas estadounidenses al programa de reformas sociales y
econmicas encabezadas por su padre, la trayectoria de Patricia Rodas se inscribe
en la corriente ideolgica dominante en la historia del Partido Liberal e instituida
en los propios estatutos de este grupo poltico: el liberalismo social.
Emparentada con el gaitanismo de los aos cuarenta y cincuenta del siglo
pasado en Colombia, el programa reformista de Modesto Rodas reeja los cam-
bios en la cultura poltica y en la correlacin de fuerzas sociales provocados por
la huelga de los 69 das de los trabajadores de la Tela Railroad Company antigua
United Fruit Company en 1954. Esta huelga, pese a su derrota, se convirti en
un referente simblico importante para los movimientos sociales y la izquierda
hondurea debido a que el movimiento obrero logr dar un impulso a la moder-
nizacin en las relaciones sociales, al lograr el reconocimiento a la libertad y el
derecho a la sindicalizacin y al posibilitar la conquista y ampliacin de derechos
sociales y polticos (de hecho, el voto femenino fue otorgado en 1955). Estos logros
se tradujeron en la promulgacin de un Cdigo Laboral y una Ley de Seguridad
Social y de Reforma Agraria y en la creacin de instituciones como el Ministerio
de Trabajo y Previsin Social y el Instituto Hondureo de Seguridad Social, entre
otras iniciativas (Torres Caldern, 2009). Promovidas bajo el gobierno liberal de
Ramn Villeda Morales (1957-1963), en su elaboracin y defensa tuvo un papel
importante la gura de Modesto Rodas, quien adoptara una postura que le permi-
ti posicionarse polticamente para ser el seguro ganador en las fallidas elecciones
de nes de 1963
15
.
El exilio de Rodas en Nicaragua posibilit a su hija aos ms tarde simpatizar
con la lucha social entablada en contra de la dictadura de los Somoza y acercarla
a las ideas de los movimientos de liberacin nacional. A principios de los ochenta
de regreso del exilio participa en las luchas estudiantiles universitarias hondu-
reas, apoya la revolucin sandinista y enarbola la bandera por la recuperacin
de la unidad centroamericana promovida histricamente por los lderes liberales
de estirpe morazanista. Sin embargo, dos elementos incidirn en las motivaciones
y en la evolucin poltica de la futura canciller: la traicin del ex presidente
Roberto Suazo Crdova (1982-1986) al programa poltico para la Honduras post
autoritaria visualizado por el histrico lder liberal
16
y el hecho de apoyarse este
mandatario en los sectores ms conservadores de su partido a la hora de dirigir
el pas, medida que incluy al ex ministro del Trabajo del ex presidente Ramn
Cuatro hiptesis y un corolario en torno al golpe... 134 Debates
Villeda Morales, Oscar A. Flores, cmplice del golpe de 1963 y padre del ex man-
datario Carlos Roberto Flores Facuss (1998-2002), tambin partcipe del golpe
de junio de 2009. Para Patricia Rodas seala Ismael Moreno todos eran unos
impostores: un presidente que ocupaba un lugar que se deba a su padre y un
ministro de la Presidencia en la silla que se deba al menos a alguien de la estirpe
directa de Modesto Rodas (Moreno 2007). Es probable que este acontecimiento
revele un resentimiento de la hija de Rodas hacia una parte de la clase poltica
lo que explicara, en opinin de este autor, su radicalismo ideolgico pero ledo
desde otro punto de vista, este sealamiento deja traslucir la importancia de las
redes familiares en las lites partidistas para condicionar trayectorias polticas y
que, en un caso individual como el de Patricia Rodas, se expresa en su motivacin
de llevar a cabo el proyecto de pas doblemente abortado de su padre.
De esta manera se explica por qu la entrada de Patricia Rodas al campo de
la poltica formal se realiz desde el Partido Liberal y no desde la izquierda. Papel
clave en este acercamiento le correspondi a Carlos Roberto Reina, representante
del ala progresista de este partido y presidente del pas entre 1994-1998, quien en
1993 reclut a un grupo de profesionales venidos de la izquierda (algunos de ellos
ex alumnos universitarios del propio Reina) con el objetivo de ampliar sus bases
de apoyo para su campaa presidencial y conformar un grupo de trabajo de cara a
una eventual gestin gubernamental
17
. Este acercamiento es posible de explicar no
solo porque existan anidades entre el programa de gobierno de Carlos Roberto
Reina con las preocupaciones sociales y polticas de este futuro grupo de asesores,
sino tambin por el hecho de que prim en estos profesionales cierto pragmatismo
poltico de poca, dada la crisis de los regmenes comunistas y de los metarrelatos
socialistas que hacan inviable pensar en una alternativa autnoma desde la iz-
quierda; por lo que estaba la creencia de que ocupando posiciones claves en este
partido, en el gobierno y en instituciones del Estado se podan llevar a cabo los
cambios que el pas requera (incluso si para ello hubo que aliarse con el ala dere-
chista del partido liderada por Carlos Flores Facuss, cuando este fue candidato en
1997 y presidente del pas entre 1998 y 2002).
Sin embargo, este grupo de asesores comparta tambin una cierta predispo-
sicin ideolgica moldeada por el ambiente revolucionario de los ochenta y
reactivada con los procesos sociales y polticos que han caracterizado a la pri-
mera dcada de este siglo en pases como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Vene-
zuela que posibilitara tender puentes valricos, conceptuales y polticos con
los discursos de los mandatarios de dichos pases al igual que lazos entre los
objetivos de gobierno y las polticas desarrolladas por los gobernantes de la ALBA
y entre las medidas implementadas por estos ejecutivos y la lectura realizada a la
hora de enfrentar los obstculos polticos y econmicos comunes. Por lo tanto, no
es ninguna coincidencia que el acercamiento del gobierno de Zelaya a la ALBA
se realizara en el contexto de la vigsimo octava celebracin de la Revolucin
Sandinista, llevada a cabo en Nicaragua en julio de 2007, oportunidad en que
Manuel Zelaya y Patricia Rodas acompaaron al presidente Daniel Ortega y a su
esposa, Rosario Murillo, en los festejos. En este sentido, el rol jugado por Los Patri-
cios puede enmarcarse dentro de un fenmeno general en la poltica de Amrica
Latina de la ltima dcada: la presencia de una generacin de militantes polticos
Kristina Pirker y Omar Nez 135 Debates
y activistas sociales que participaban en las luchas antidictatoriales y en los mo-
vimientos revolucionarios de liberacin nacional en los aos sesenta y setenta
(en el Cono Sur) y ochenta (en Amrica Central) y que ahora forman parte de los
gabinetes y administraciones de los gobiernos de izquierda y/o progresistas en el
continente, siendo el caso de los ex montoneros en la administracin de Nstor
Kirchner un ejemplo paralelo de estas trayectorias.
Ser a partir de 1993 que esta generacin de jvenes polticos inicie su mar-
cha por las instituciones, derrotero que les permitir ocupar lugares por los cua-
les incidir en la orientacin programtica e ideolgica del partido y del gobierno.
Este camino institucional los entroncar con la gura de Manuel Zelaya, quien
desde la administracin de Carlos Roberto Reina y esto tambin cabe como
una hiptesis de trabajo ocupar cargos pblicos que lo irn vinculando con
representantes del movimiento popular y de la denominada sociedad civil, lo
que incidir en un conocimiento ms cercano de la realidad social, modicando
con ello sus matrices ideolgicas y su discurso poltico. El nombramiento como
director ejecutivo del Fondo Hondureo de Inversin Social (FHIS) en 1994 per-
mitir a Zelaya ejecutar programas gubernamentales de promocin social, lucha
contra la pobreza y descentralizacin de las administraciones locales. Ya para
entonces el futuro mandatario verti crticas a las condiciones impuestas por el
FMI para acceder a una lnea de crdito, las cuales hizo extensibles al ajuste libe-
ral impuesto al presidente Carlos Roberto Reina. A pesar de lo anterior, estable-
ci un dilogo con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el cual permiti nanciar los proyectos del FHIS. Alabado su desempeo
por estas instituciones, no extraa que fuera designado vicepresidente de la Red
Social de Amrica Latina y el Caribe (REDLAC) en 1996, la cual agrupa fondos
de inversin social o de emergencia de los pases del continente y cuyo pro-
psito es poner en ejecucin programas y proyectos que permitan mejorar la
eciencia, ecacia y equidad de las acciones sociales. Conrmado en el nuevo
gabinete de gobierno por el entrante presidente liberal Carlos Flores Facuss, la
catstrofe provocada por el paso del huracn Mitch en octubre de 1998 posibi-
lit que su experiencia tcnica en materia social fuera considerada para integrar
el Gabinete Especial de Reconstruccin Nacional instituido al mes siguiente de
la crisis. Aquel ao tom asiento tambin en el Foro Nacional de Convergencia
(FONAC), un marco en el que representantes del Estado y de la sociedad civil
debatan las diversas polticas nacionales
18
.
La inuencia del pensamiento liberal progresista y de una visin particular de
izquierda puede observarse en el programa de gobierno del Manuel Zelaya deno-
minado Visin del poder ciudadano para transformar Honduras, dado a conocer
en noviembre de 2005, as como en la puesta al da de los estatutos de este insti-
tuto poltico y que lleva por ttulo Declaracin de Principios, Estatutos y Plan de
Accin Poltica, rmado el 28 de mayo del mismo ao. Teniendo como objetivo
comn la promocin de un poder ciudadano bandera que expresa la necesidad
de empoderar y acercar el Estado a la ciudadana, esta propuesta es una expre-
sin eclctica de las credenciales liberales y leninistas que conviven tensamente
en sus promotores. Lo anterior se observa en las propias palabras de Patricia Rodas
escritas en la hoja de presentacin de este ltimo documento:
Cuatro hiptesis y un corolario en torno al golpe... 136 Debates
Fieles a nuestro compromiso de renovacin permanente, los principios y objetivos que conguran
a la organizacin de nuestro Instituto Poltico consolidan su misin de vanguardia de la sociedad
hondurea a travs del fortalecimiento de todas las formas de representacin y de la necesaria
construccin de una cultura de participacin, transparencia y rendicin de cuentas, atributos para-
digmticos del proyecto del Poder Ciudadano que con rmeza y dignidad dirige nuestro presidente
constitucional, Jos Manuel Zelaya Rosales. El cuerpo de ideas, derechos y obligaciones aqu plas-
mados debe orientar la conducta de todos los militantes y el accionar orgnico de nuestro glorioso
Partido Liberal de Honduras hacia la unidad grantica de todas sus fuerzas y la absoluta articulacin
de todos sus esfuerzos. En la profundidad de su conocimiento y en su correcta interpretacin y
aplicacin debemos alcanzar con lealtad la perfeccin de nuestros actos y cumplir sin demora la
tarea de encaminar nuestro destino hacia la plenitud del desarrollo y la vida digna y fecunda para
todo nuestro pueblo.
19
No obstante, la explcita intencin de combatir la corrupcin en tanto principal
mal de la sociedad hondurea permite sealar que el programa de gobierno de
Jos Manuel Zelaya Rosales se inspir, en un primer momento, en un discurso
afn a la socialdemocracia y difundido por los organismos internacionales sobre
las estrategias polticas y administrativas necesarias para que las democracias lati-
noamericanas recuperaran la legitimidad cuestionada a raz del costo social de las
reformas econmicas y por la reproduccin de prcticas corruptas en los Estados
neoliberales, estrategias que giran en torno de los trminos transparencia, acce-
so a la informacin y rendicin de cuentas (accountability). En estos trminos
se cruzan dos conceptualizaciones: una tecnocrtica, que limita su signicado
a la obligacin estatal de informar a la sociedad sobre las acciones y decisiones
gubernamentales para hacer ms eciente el gobierno, y otra, comprometida con
un proyecto participativo, que los visualiza como herramientas para ampliar la
democracia y realizar derechos econmicos y sociales
20
.
En el discurso programtico de Zelaya, la nocin de rendicin de cuentas
termin por ocupar un lugar estratgico por ser considerada no solo como una
herramienta para hacer ms efectiva la gestin pblica y estatal, sino como un
instrumento clave en el combate al crculo de corrupcin formado por las acti-
vidades privadas, instituciones pblicas y el sistema poltico. En este sentido, si
la corrupcin es responsable de la debilidad institucional, minar toda estrategia
y/o programa de desarrollo, propiciar un desigual trato ante la ley y, por lo tanto,
de incrementar la inequidad social y debilitar las bases de toda ciudadana, la
promocin de la contralora ciudadana o accountability fue visualizada como el
pilar poltico por el cual se otorgara sustento al proceso de desarrollo econmico
y democratizacin poltica y social en Honduras
21
.
Considerando la baja participacin ciudadana en las elecciones de 2005,
que borde apenas el 50% del padrn electoral (y la aun menor cantidad de
votos que recibi el propio Manuel Zelaya), es evidente que esta convocatoria
no tuvo un impacto inmediato en elevar las expectativas sociales y generar ad-
hesin ciudadana. Si bien tambin es cuestionable el real alcance que pudo te-
ner la implantacin de esta propuesta y todo el programa de gobierno, el mero
hecho de poner en circulacin la idea de una contralora ciudadana consti-
tua sin embargo un potencial conicto en el sistema poltico hondureo en
la medida en que dejaba en evidencia el principio negativo con el cual se erige
la arquitectura del mismo: la ausencia de mecanismos de control hacia la cla-
Kristina Pirker y Omar Nez 137 Debates
se poltica por parte de la sociedad civil. Del mismo modo, la intencin de
combatir las prcticas que favorecen la evasin scal, la corrupcin adminis-
trativa o la impunidad criminal constituy otro escenario de posibles tensiones
al alimentar un discurso que identicaba la degradacin de la democracia con
el poder de los grupos dominantes, la corrupcin institucional con la de los
intereses privados, la de la clase poltica con los altos negocios. En consecuen-
cia, al propiciar la accin y el activismo social, legitimar el empoderamiento
ciudadano y fomentar un programa de anticorrupcin, la administracin de
Zelaya cre una veta poltica e ideolgica que otorg carta de legitimidad a
las diversas movilizaciones ciudadanas existentes, al tiempo que explcitamen-
te conect e identic a la clase poltica y a los poderes fcticos como los
principales responsables de los males que aquejan al pas centroamericano
22
.
Patentizado con la oposicin empresarial y parlamentaria a las propuestas de
reformas social y poltica emanadas desde el Ejecutivo y por el apoyo brindado
por los mismos actores al golpe de Estado de junio de 2009, ambas acciones
evidenciaron el carcter antidemocrtico, corrupto y elitista con el cual opera
el sistema poltico en este pas.
A la luz de estos antecedentes, el acercamiento hacia los sectores populares
y al bloque de pases denominados bolivarianos no puede ser explicado tan solo
por un imperativo pragmtico para salir del aislamiento poltico o escapar a la
crisis energtica (aun menos si se asume la convencional tesis sobre la conspira-
cin chavista y orteguista que habra penetrado en el seno del gobierno), sino
porque del encuentro de Zelaya con el grupo de los Patricios naci un discurso
poltico basado en una recuperacin selectiva del liberalismo progresista hondure-
o y de ideas (socialdemcratas) de gobernanza democrtica (como ciudadana,
rendicin de cuentas y contralora ciudadana) que fueron combinadas con
las imgenes gloriosas y heroicas de la revolucin sandinista de la dcada de los
ochenta. Esta amalgama de discursos e imgenes, que a los ojos del observador
externo podra parecer difuso e incluso incoherente, logr interpelar a los sectores
populares organizados al vincularse con la promesa de una Reforma Constitucio-
nal orientada a reformular las reglas del juego poltico y abrir el campo poltico
hondureo a la participacin ciudadana.
Corolario
Visto retrospectivamente, es posible observar un conjunto de factores que mo-
dicaron al sistema poltico de Honduras entre 1998 y 2009, posibilitando que
Manuel Zelaya y su gabinete impulsaran una propuesta para cambiar las reglas
del juego poltico en su pas. De estos factores destacamos los impactos de media-
no plazo del huracn Mitch, la violencia social y el desborde de la criminalidad
organizada, que evidenciaron la ineciencia de las instituciones de Estado, los
obstculos polticos y econmicos de su administracin para acceder a recursos
en el mercado internacional, el aislamiento en que esta qued frente a la clase
poltica y empresarial del pas, la presin social en ascenso y los niveles ms bajos
de legitimidad del sistema poltico y sus actores desde que hace ms de un cuarto
de siglo se iniciara el periodo democrtico.
Cuatro hiptesis y un corolario en torno al golpe... 138 Debates
Pese a los cambios provocados por estos factores, las tensiones que provo-
caron las acciones del gobierno liberal en el sistema poltico hondureo, como
en los grupos empresariales del pas que llevaron nalmente al golpe de junio
de 2009, tambin expresan el carcter limitado que tuvieron las modicaciones
en la estructura de oportunidades polticas, las cuales no afectaron las relaciones
de fuerza entre los principales grupos sociales. En este sentido, el no reconocer a
tiempo el reducido margen de maniobra que los poderes fcticos le haban con-
cedido o el hecho de sobrevalorar el peso de los apoyos polticos y materiales
externos, as como las posibles alianzas internas para dotar de viabilidad poltica
a su gobierno, fueron algunos de los condicionantes cuya errnea lectura cost a
Manuel Zelaya la presidencia.
Es probable que la correlacin de fuerzas a favor de los sectores oligrquicos y
militares en este pas sea resultado de una trayectoria poltica y de procesos sociales
que les otorgaron mayores cuotas de poder al momento de la transicin poltica;
sobre todo si lo comparamos con lo acontecido en otras realidades centroameri-
canas. Lo anterior explicara tanto la rigidez del sistema poltico como la pblica
intolerancia ideolgica de estos grupos a cualquier asomo de cambio en las reglas
consagradas del juego poltico. Consecuencia de un movimiento popular dbil,
desarticulado nacionalmente, cooptado y diezmado en la dcada de los ochenta
cuando Honduras era la base de la contrarrevolucin nicaragense, la ausencia de
una oposicin poltica fuerte, con bases sociales propias y con capacidad de impul-
sar un cambio de las reglas del juego poltico por la va militar como en mayor o
menor medida aconteci en El Salvador, Guatemala y Nicaragua implic que las
fracciones ms conservadoras de este pas no tuvieran la necesidad de reconvertirse
o adaptarse polticamente tras el n de las guerras civiles o de la guerra fra.
Este marco restrictivo posibilit la conformacin de un sistema bipartidista
estable (Klesner) en el cual la polarizacin social no poda expresarse en el espa-
cio poltico formal. Por el contrario, fue invisibilizada por la adhesin de los sec-
tores populares a una de las dos grandes fuerzas partidistas, por la fragmentacin
de los movimientos sociales anti-gubernamentales y la marginacin poltica en la
que termin la izquierda hondurea. Sin embargo y como corolario de toda esta
problemtica, la fuerte reaccin social al golpe cvico-militar y el llamado a la re-
belin por parte del ex mandatario han impulsado un reagrupamiento de actores
en el espacio poltico, lo cual a mediano plazo podra dar paso no solo a una
ruptura del bipartidismo y a la aparicin de una contra lite, o una nueva fuerza
partidista, sino tambin ser una oportunidad para la emergencia y fortalecimiento
de nuevos liderazgos sociales y de un movimiento popular de alcance nacional
(actores polticos que haban estado ausentes hasta estos momentos).
En este sentido y nalmente para explicar el porqu de la mayoritaria reac-
cin social en contra del golpe militar, no es sostenible argir que fuera resultado
solamente de una defensa popular a favor del gobierno de Zelaya (sobre todo si re-
cordamos la baja si bien creciente popularidad que tena el propio presidente al
momento de su destitucin), como tampoco cabe circunscribirla a una respuesta
coyuntural en la cual un vasto sector de la sociedad se moviliz en contra de una
opcin autoritaria (en un pas que es conocido por la aparente apoliticidad de la
mayora de su poblacin); por el contrario, tal reaccin hay que enmarcarla en un
Kristina Pirker y Omar Nez 139 Debates
proceso lento pero progresivo de construccin de ciudadana en diversos seg-
mentos de la poblacin como resultado de las sucesivas crisis acontecidas en Hon-
duras a partir a lo menos del paso del Huracn Mitch, las cuales activaron desde
las mltiples defensas sectoriales un imaginario poltico crtico al orden formal y
fctico, pero propositivo en trminos de la nocin de democracia que las hondu-
reas y los hondureos aspiran a tener para un futuro inmediato. En consecuencia,
el abstencionismo activo en los comicios presidenciales de noviembre de 2009,
como la masiva concurrencia a las manifestaciones del primero de mayo de 2010,
deben ser vistas no solo como expresiones de la resistencia social a los intentos de
naturalizar las relaciones de fuerza surgidas del golpe, sino que constituyen, a la
vez, expresiones de una consciencia ciudadana que ha venido madurando desde
algn tiempo a la fecha.
Bibliografa
Agencia ACAN-EFE 2007 Organizaciones populares de Honduras protestan
contra alza de precios en La Primersima <www.radiolaprimerisima.com/
noticias/20366>, 12 de octubre. Consulta en marzo de 2010.
Argenpress 2007 Con movilizaciones en todo el pas, hondureos exigen
derogacin de la Ley de Minera en No a la mina. Asamblea de vecinos
autoconvocados de Esquel por el no a la mina <www.noalamina.org> 11 de
marzo, seccin Minera en Latinoamrica, pgina 276. Consulta en marzo
de 2010.
Castellanos, Julieta 2006 Honduras: gobernabilidad democrtica y sistema
poltico en Nueva Sociedad (Buenos Aires: Friedrich Ebert Stiftung) marzo,
edicin especial.
CNRP, CUTH y CGT 2007 Honduras: Demandas de la Coordinadora Nacional
de Resistencia Popular (CNRP) al gobierno en La Va Campesina, disponible
en <http://viacampesina.org>. 9 de septiembre, seccin Noticias de las
regiones. Consulta en marzo de 2010.
COFADEH s/f Se conforma movimiento amplio por la dignidad y contra
la corrupcin en Comit de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH) <www.cofadeh.org/html/noticias/conforman_
movimiento_amplio.htm>. Consulta en abril de 2010.
Comunicacin Comunitaria 2006 Licitacin de combustibles no lleva
como propsito expropiar a transnacionales en ALAI. Amrica Latina en
Movimiento, disponible en <http://alainet.org>, 12 de septiembre, subseccin
Recursos Naturales de Economa. Consulta en marzo de 2010.
Dagnino, E. et al. 2006 Introduccin: Para otra lectura de la disputa por
la construccin democrtica en Amrica Latina en Dagnino, Evelina;
Olvera, Alberto J. y Panchi, Aldo (coords.) La disputa por la construccin
democrtica en Amrica latina (Mxico: FCE/CIESAS/Universidad
Veracruzana).
Durand, Francisco 2006 El vuelo de los cndores. Despliegues etnonacionalistas
y temores empresariales en Nueva Sociedad (Buenos Aires: Friedrich Ebert
Stiftung) N 202, marzo-abril.
Cuatro hiptesis y un corolario en torno al golpe... 140 Debates
EcoPortal.net s/f Honduras: el 31% del territorio hondureo en poder de las
compaas mineras en EcoPortal.net. El directorio ecolgico y natural,
disponible en <http://www.ecoportal.net/content/view/full/ 42926> 19 de
marzo de 2005. Consulta en marzo de 2010.
El Heraldo 2009 Gobierno de Honduras se rene hoy con los
empresarios en El Heraldo (Honduras: PUBLYNSA) disponible en
<www.elheraldo.hn/content/view/full/67295>, 11 de noviembre.
Consulta en marzo de 2010.
Garretn, Manuel Antonio 2002 La transformacin de la accin colectiva en
Amrica Latina en Revista de la CEPAL (Santiago de Chile: NU) N 76, abril.
Klesner, Joseph L. 2006 El ao electoral decisivo de Amrica Latina en Foreign
Affairs en Espaol (Mxico: ITAM) Vol. 6, N 2, abril-junio.
La Prensa 2006 Gobierno emprende plan de proteccin de bosques en La Prensa
(San Pedro Sula: OPSA) disponible en <www.laprensa.hn>, 31 de enero,
seccin Pas, edicin anterior del 1 de febrero. Consulta en mayo de 2010.
Moreno, Ismael 2007 El Presidente en su laberinto (o en su patastera) en
Revista Envo (Managua: UCA) N 305, agosto.
Moreno, Ismael 2009 Mal comenz el ltimo ao de Zelaya en Revista Envo
(Managua: UCA) N 324, marzo.
Murillo Parrales, lvaro 2006 Cmo Honduras enfrenta crisis energtica en
El Nuevo Diario (Managua), disponible en <www.elnuevodiario.com.ni>,
seccin Opinin, 21 de julio.
National Climatic Data Center del Departamento de Comercio de los Estados
Unidos, disponible en <http://lwf.ncdc.noaa.gov/oa/reports/mitch/mitch.
html>. Consulta en mayo de 2010.
Partido Liberal de Honduras s/f Declaracin de Principios, Estatutos y Plan de
Accin Poltica, disponible en la seccin Estatutos de su pgina web:
<www.partidoliberaldehonduras.hn>.
Pineda, Norma 2010 Honduras: Homicidios diarios ahora son 14 en La Prensa
(San Pedro Sula: OPSA) 20 de enero, seccin Apertura. Consulta en marzo
de 2010.
Pion-Berlin, David 2008 Militares y democracia en el nuevo siglo. Cuatro
descubrimientos y una conclusin sorprendente en Nueva Sociedad (Buenos
Aires: Friedrich Ebert Stiftung) N 213, enero-febrero.
Salomn, Leticia Polticos, empresarios y militares: Protagonistas de un
golpe anunciado en Artculos sobre el golpe de estado en Honduras,
Boletn Especial N 92 editado en septiembre de 2009 por el Centro de
Documentacin de Honduras (CEDOH).
SIERP s/f Visin del poder ciudadano para transformar a Honduras en Sistema
de Informacin de la Estrategia para la Reduccin de la Pobreza (SIERP)
(Tegucigalpa: SEDP) disponible en <www.sierp.hn>, subseccin Otros en
Biblioteca y Documentos.
Tarrow, Sidney 1997 El poder en movimiento: los movimientos sociales, la accin
colectiva y la poltica (Madrid: Alianza Editorial).
Torres Caldern, Manuel 2003 Honduras: Transicin hacia dnde? en Nueva
Sociedad (Buenos Aires: Friedrich Ebert Stiftung) N 185, mayo-junio.
Kristina Pirker y Omar Nez 141 Debates
Torres Caldern, Manuel 2009 La lucha popular ms prolongada desde los 69
das de la huelga bananera. 70 y ms das de resistencia contra el golpe y la
sumisin en Salomn, Leticia y Torres Caldern, Manuel (coords.) Artculos
sobre el golpe de estado en Honduras (Tegucigalpa: CEDOH) Boletn Especial
N 92, septiembre.
Notas
1 Una revisin de la produccin acadmica, po-
ltica y periodstica permite constatar la ausencia de
esta pregunta bsica. Es el caso de los importantes ar-
tculos escritos por Leticia Salomn en esta coyuntu-
ra, pero a quien le debemos algunas de las primeras
contribuciones acadmicas para entender el golpe
de Estado. Al respecto vase Salomn, 2009.
2 La informacin corresponde al National Climatic
Data Center del Departamento de Comercio de los
Estados Unidos, disponible en <http://lwf.ncdc.noaa.
gov/oa/reports/mitch/mitch.html>. Consulta en mayo
de 2010.
3 Dos tercios de la capacidad energtica instalada
en Honduras son generados trmicamente con petr-
leo importado, lo que incide en que este sistema sea
vulnerable a los altos y voltiles precios del crudo.
4 Lase La Prensa (31 de enero de 2006).
5 Previo a la asuncin de Zelaya Rosales, el go-
bierno del presidente Ricardo Maduro declar una
emergencia energtica cuando el barril de crudo
rondaba en septiembre de 2005 los 65 dlares y
el de diesel los 92 dlares. Este aumento signic
que la factura petrolera del pas pasara de 637 millo-
nes de dlares en 2004 a 904 millones en moneda
estadounidense en 2005. Ante el alza de los precios
internacionales, el gobierno se vio en la necesidad
de aumentar en 19,7% los precios de las gasolinas y
en 7,9% los de los dems combustibles. Como con-
secuencia de estas medidas, una protesta de 5 mil
taxistas paraliz Tegucigalpa y oblig al Congreso
de Honduras a aprobar dos decretos para derogar
los aumentos y raticar medidas compensatorias.
Adems, el parlamento nombr la Comisin de No-
tables, cuya funcin fue revisar y supervisar perma-
nentemente los mecanismos de jacin del precio de
los derivados del petrleo y explicar a la ciudadana
sobre su funcionamiento y conclusiones, as como
hacer recomendaciones sobre los mismos. Dos fue-
ron las recomendaciones principales que emanaron
de este informe y que seran consideradas por el fu-
turo presidente: 1) la licitacin internacional para la
adquisicin de combustibles, mecanismo que permi-
tira romper el mercado oligoplico de importacin
y posibilitar un ahorro de entre 46 y 76 millones de
dlares al pas; y 2) abrir un segundo concurso para
la construccin de una terminal de almacenamiento
con capacidad de 2,5 millones de barriles de carbu-
rantes, como primer paso para la construccin de la
primera renera del pas con capacidad de almace-
namiento de 300 mil barriles por da. Lase Murillo
Parrales, 2006.
6 Ibdem.
7 Cabe sealar que frente a la fuerza social que
activ este movimiento huelgustico, el entonces pre-
sidente del Congreso, Roberto Micheletti, acus a los
scales de subvertir el orden constitucional. Lase
Se conforma movimiento amplio por la dignidad
y contra la corrupcin en Comit de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
<www.cofadeh.org/html/noticias/conforman_movi-
miento_amplio.htm>. Consulta en abril de 2010.
8 Citado en Moreno (2009). La falta de credibi-
lidad de los partidos y de la clase poltica ha sido
constatada en mltiples encuestas. Ya en el ao 2001,
una encuesta realizada por el Consejo Nacional An-
ticorrupcin otorg a la clase poltica una credibili-
dad por debajo de las fuerzas armadas. Adems, otro
estudio seal que los polticos ocuparon el ltimo
lugar en la percepcin ciudadana sobre las diver-
sas lites de Honduras, encuesta que fue elaborada
por el Informe de Desarrollo Humano del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de
2002. Vase Castellanos (2006).
9 El concepto de estructura de oportunidades po-
lticas fue acuado por el socilogo Sidney Tarrow
para explicar la emergencia de los movimientos so-
ciales dentro de un sistema poltico. Vase Tarrow
(1997).
10 Es interesante observar, retrospectivamente, la
distancia poltica que exista entre el gobierno de Ze-
laya y las organizaciones sociales convocantes en los
inicios de su mandato, organizaciones que en 2009
fueron las principales voceras para su restitucin. Las
palabras del secretario general de la Confederacin
Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y di-
rigente de la CNRP, Juan Barahona, son esclarecedo-
ras. [El gobierno de Zelaya] no ha querido contro-
lar los precios para favorecer al pueblo, sino que el
Ministerio de Comercio nicamente se ha dedicado
a avalar todos los precios que imponen los empre-
sarios, asever este dirigente gremial, para concluir
que estos gobiernos neoliberales que elige el pueblo
no deciden nada si no es a travs de la consulta con
la embajada de Estados Unidos o con los organismos
nancieros. Lase Agencia ACAN-EFE (2007).
11 Lase Argenpress (2007: 276). De hecho, un
estudio elaborado por la Asociacin de Organismos
no Gubernamentales (ASONONG) cuyo ttulo es
Cuatro hiptesis y un corolario en torno al golpe... 142 Debates
Estudio. Industrias Extractivas: Minera y Petrleo
arma que bajo las actuales leyes cerca del 31% del
territorio hondureo, de 112.492 km2, est en poder
de transnacionales mineras por va de concesiones.
Lase EcoPortal.net (19 de marzo de 2005).
12 Cabe sealar que la demanda de los obreros en
esas negociaciones era por un incremento del 30%
al salario. Sin embargo, fue el gobierno el que j un
aumento superior al 60%. De esta manera el salario
mnimo mensual para el rea rural se elev a 4.055
lempiras (unos 211 dlares con la tasa de cambio
de marzo de 2010) y para el sector urbano a 5.500
(aproximadamente 287 dlares). Lase El Heraldo
(11 de noviembre de 2009).
13 En cierto sentido, una situacin parecida expe-
riment Argentina entre los aos 2001 y 2003. La
crisis integral del pas del Ro de la Plata dio paso
a un cuestionamiento y una redenicin de los pa-
rmetros doctrinarios seguidos desde la era de Me-
nem. La estructura de oportunidades polticas que se
les present a Eduardo Duhalde primero y a Nstor
Kirchner despus pas en primer trmino por una
reinterpretacin poltica de la economa en clave
neoliberal y no por un ajuste tcnico, como lo ha-
ba conceptualizado el gobierno de Fernando de la
Ra; en segundo lugar por una modicacin en las
alianzas nacionales, dado el alto grado de descrdito
de la clase poltica y en tercer trmino por una re-
orientacin estratgica en la agenda social y poltica,
en concordancia con la inexin ideolgica regional
que se perciba en los inicios del siglo XXI.
14 Zelaya Rosales fue electo con el 49,9 % de los
votos vlidamente emitidos en las elecciones de no-
viembre de 2005, en la cual solo particip el 50,34%
de los inscritos en el padrn electoral; sin embargo,
este porcentaje baja a un 23% si contabilizamos los
votos nulos y blancos y a todos aquellos que se abs-
tuvieron en esa oportunidad. En la primera vuelta de
las elecciones presidenciales de 2003 en Argentina,
Nstor Kirchner obtuvo una votacin de tan solo el
22,24%, siendo el segundo mejor votado por detrs
de Carlos Sal Menem, que recibi el 24,45% de los
sufragios.
15 Desde su fundacin en 1891, el Partido Liberal
de Honduras (PLH) ha sido una de las fuerzas do-
minantes de la poltica hondurea en conjunto con
su rival ms a la derecha, el Partido Nacional. Entre
1933 y 1957 los gobiernos autoritarios nacionalistas
(siendo el ms prolongado y arquetpico el dirigido
por el dictador Tiburcio Caras Andino) mantuvieron
al PLH en la oposicin. De manera anloga al Partido
Liberal de Colombia, el PLH est integrado por ml-
tiples facciones dentro de las cuales ha predominado
una postura regional integracionista (de raigambre
morazanista), antimilitarista (en razn de su exclu-
sin poltica tanto por las dictaduras personalistas
como por las corporativas) y socialdemcrata (ya en
1932, bajo el liderazgo de Jos ngel Ziga Huete,
esta orgnica partidaria se declar como un partido
de izquierda democrtica).
16 Tras la muerte de Modesto Rodas en julio de
1979, Roberto Suazo Crdova se erigi en candidato
a la presidencia del PLH en las elecciones programa-
das para noviembre de 1981 (las primeras tras die-
ciocho aos de gobierno militar). Su triunfo electoral
en gran medida fue resultado de la capacidad de tras-
pasar para s las simpatas electorales que despertaba
Rodas.
17 Antes de ser electo presidente, Carlos Roberto
Reina Idiquez funga de magistrado del Tribunal In-
teramericano de Derechos Humanos al tiempo que
encabezaba la faccin Movimiento Liberal Demo-
crtico Revolucionario, de tendencia centroizquier-
dista y antimilitar, dentro del Partido liberal.
18 Con anterioridad, durante su primer mandato
como diputado nacional, Jos Manuel Zelaya Rosa-
les particip en las comisiones legislativas de Recur-
sos Naturales y Petrleo en el Congreso de su pas.
19 Citado de la Declaracin de Principios, Estatu-
tos y Plan de Accin Poltica del Partido Liberal de
Honduras, disponible en la seccin Estatutos de su
pgina web <www.partidoliberaldehonduras.hn>.
nfasis propio.
20 Como sealan Dagnino et al. (2006), un rasgo
particular del perodo actual es la pugna entre acto-
res que deenden proyectos polticos opuestos de
manera esquemtica, uno democrtico-participativo,
uno neoliberal y uno autoritario por dominar los
procesos de construccin de la democracia en la re-
gin y que utilizan los mismos trminos y conceptos.
La dicultad reside entonces en saber identicar los
distintos e incluso opuestos signicados que concep-
tos como democracia, participacin ciudadana,
transparencia o rendicin de cuentas adquieren
al ser apropiados por dichos actores.
21 El programa de gobierno seala especcamen-
te: La corrupcin campea en nuestra sociedad con
carta de ciudadana, para transformarse en elemento
arraigado y comn en las relaciones de nuestros se-
mejantes. [] La corrupcin es un agelo que enve-
nena cualquier estrategia de reduccin de la pobreza
y/o plan de desarrollo y pone en precario el derecho
de cualquier ciudadano. [] La poltica actual de
represin del individuo por el delito comn calla con
desfachatez frente a la escandalosa impunidad de los
delitos cometidos por parte de individuos de cuello
blanco, como fraudes y evasin tributaria, malver-
sacin de caudales pblicos, quiebras fraudulentas
de entidades nancieras y compras gubernamentales
adulteradas, as como contratos y concesiones ama-
adas por los ntimos del poder. Citado de Visin
del poder ciudadano para transformar a Honduras
en Sistema de Informacin de la Estrategia para la
Reduccin de la Pobreza (SIERP) (Tegucigalpa: SEDP)
<www.sierp.hn>, subseccin Otros en Biblioteca
y Documentos.
22 En paralelo a la campaa electoral de Zelaya en
2005, la candidatura a la presidencia de Michelle Ba-
chelet en Chile tuvo entre sus objetivos el promover
un gobierno ciudadano que posibilitara reencontrar
Kristina Pirker y Omar Nez 143 Debates
a los votantes de la Concertacin de Partidos por la
Democracia con la poltica y los polticos. En un es-
cenario econmico de supervit scal y de grandes
ganancias empresariales, pero con desiguales niveles
de inversin social y de redistribucin en los ingresos,
esta convocatoria no solo tuvo como efecto elevar las
expectativas ciudadanas sino tambin y de manera
no prevista por sus patrocinadores relegitimar el de-
recho a la movilizacin social (como fueron las huel-
gas de los trabajadores forestales y de los obreros sub-
contratistas de la estatal minera cuprfera CODELCO,
y las movilizaciones de los estudiantes secundarios en
todo el pas, que desembocaron en graves conictos
entre su gobierno y estos sectores organizados). En
este sentido, al alentar con su discurso la participa-
cin, movilizacin y organizacin social, la convoca-
toria para construir un gobierno ciudadano contri-
buy sin proponrselo a desnudar y cuestionar las
bases autoritarias y los marcos antidemocrticos sobre
los que est construida la estabilidad institucional y
la gobernabilidad poltica en el Chile post dictatorial,
bases y marcos que los propios partidos del ahora ex
conglomerado de gobierno consensuaron con la dere-
cha poltica y militar en 1990.
Desastre natural y accin
colectiva de los sectores
populares en Chile
Los saqueos en Concepcin
tras el 27/F
MARTN SANZANA CALVET
Magister en Desarrollo Urbano (PUC). Director
del Instituto de Estudios Estratgicos para el
Desarrollo Humano.
Resumen
A partir del registro de acciones y datos
ofciales el artculo analiza los hechos
de violencia social ocurridos tras el
terremoto del 27 de febrero pasado en
la segunda mayor ciudad chilena. El
objetivo es relacionar la accin social y
accin estatal con niveles de conficto a
escala de la formacin social chilena, en
el marco de un neoliberalismo maduro y
en el instante del traspaso del gobierno
desde la coalicin de la Concertacin
hacia un presidente de derecha.
Abstract
From press records and offcial data, the
article analyzes the social violence in
Chiles second city after the 27 February
earthquake. The aim is to link state and
social action with confict in the Chilean
social formation, in a context of mature
neoliberalism and at the moment of the
handover from the Concertacin coalition
to a right-wing president.
Palabras clave
Conficto social, violencia, saqueos, terremoto, neoliberalismo
Key words
Social confict, violence, pillage, earthquake, neoliberalism
Cmo citar este artculo
Sanzana Calvet, Martn 2010 Desastre natural y accin colectiva de los sectores
populares en Chile: los saqueos en Concepcin tras el 27/F en OSAL (Buenos Aires:
CLACSO) Ao XI, N 28, noviembre.
Desastre natural y accin colectiva de los sectores populares... 146 Debates
Introduccin
El presente artculo corresponde al avance de una investigacin en curso sobre ac-
cin social y desastres naturales en Concepcin, Chile, tras el sismo de 8.8 puntos
en la escala Richter del 27 de febrero de 2010. El estudio analiza las dinmicas so-
ciales que se desataron tras el terremoto, especcamente las acciones disruptivas
del orden social normal, como los saqueos y los grupos de autodefensa y la
recuperacin del control social por las fuerzas del orden estatal. El foco principal
de la investigacin se centra principalmente en el perodo comprendido desde
el terremoto hasta la toma de posesin del presidente Sebastin Piera el 11 de
marzo. A partir de la sistematizacin de las acciones se busca problematizar el
signicado social de los hechos de violencia, de los cuales existen varias inter-
pretaciones vigentes que versan sobre lo que pas y por qu, sin que los hechos
sociales hayan sido sucientemente levantados y analizados.
Las fuentes principales de datos son tres: a) para cifras y estadsticas, la infor-
macin institucional de organismos estatales como las policas, las fuerzas arma-
das, la scala regional y el Ministerio del Interior; b) para cifras y percepciones, la
prensa escrita regional, en especial los diarios El Sur y La Estrella (ambos del grupo
editorial El Mercurio) y c) para relatos y valoraciones, entrevistas y focus groups.
Para la presente etapa, de la cual emana esta comunicacin, se trabajan datos del
nivel institucional y de la prensa.
Especcamente, en cuanto a la informacin ocial, se analizan en este artculo
las estadsticas de la polica de Carabineros sobre denuncias de delitos y deten-
ciones entre el 27 de febrero y el 13 de marzo de 2010, comparndolas con las del
mismo periodo del ao anterior.
Explosin lumpenproletaria o rebelin popular?
Entre las interpretaciones ms difundidas existen dos que han cobrado mayor rele-
vancia. La primera y ms extendida es la imagen de una explosin social generada
por turbas de lumpenproletarios o aites (jvenes marginales), que aprovechan
la noche, es decir, la cada del Estado, para delinquir y atentar en particular
contra la propiedad y el orden. Esta imagen fue ampliamente difundida por los
medios televisivos y contribuyeron a ella las propias imgenes de los saqueos,
unidas a las declaraciones de desesperacin de la alcaldesa de Concepcin y del
alcalde de Hualpn, quienes exigieron el arribo de la fuerzas militares y el estado
de sitio, y las declaraciones de los habitantes de la zona, quienes por todas partes
denunciaban la existencia de turbas saqueadoras que amenazaban su propiedad
y su seguridad personal.
Uno de quienes han formulado esta idea es Nicols Ibez, controlador junto
a Wal Mart de los Hipermercados Lder, quien con uniforme militar y en compa-
a de fuerzas militares observ en persona el saqueo de uno de sus locales en
Talcahuano:
Est muy claro que predomin lo que llamamos el lumpen, gente tremendamente agresiva, vio-
lenta. La mayora de las dueas de casa con las que yo estuve no se han dejado llevar por la nece-
sidad y han mantenido la cordura, la calma y el orden. Vimos gente absolutamente desquiciada,
Martn Sanzana Calvet 147 Debates
que existe en todas las sociedades del mundo, para lo cual existen las leyes, la fuerza pblica y
una cierta tica que favorece el orden. En Chile, la gura de la autoridad se ha ido menoscabando
paulatinamente en la ltima dcada (Nicols Ibez, en entrevista a La Segunda, de Santiago de
Chile, del 4 de marzo de 2010).
Otra interpretacin es la de Gabriel Salazar, destacado historiador chileno y pre-
mio Nacional de Historia, quien observa en los saqueos la cada de los mitos de
opulencia de la sociedad chilena neoliberal y la continuidad de la accin histrica
de franjas de trabajadores precarios, peones nmades que alternaban trabajo espo-
rdico con bandidaje. Salazar ve en las acciones de esta masa marginal una accin
profundamente poltica:
Una rebelin popular semi-delictual, que estamos viendo al da de hoy y que va a continuar. Lo
ms notable hoy es que la rebelin de las masas marginales o mejor dicho de los de empleo pre-
cario ha sido ms virulenta, extendida y desaante que nunca y eso hay que examinarlo. (Gabriel
Salazar, en entrevista a El Ciudadano, de Santiago de Chile, el 29 de abril de 2010).
El neoliberalismo a la chilena
Es prudente partir por la genealoga del panorama social chileno al momento del
terremoto. Al 2010, en Chile han pasado casi 40 aos desde el golpe de estado
de 1973, ms de 30 aos desde la instauracin de las reformas neoliberales y 20
aos de gobierno civil ininterrumpido a manos de la alianza de centroizquierda de
la Concertacin. Est consolidado el carcter del rgimen poltico y las reformas
neoliberales han madurado como en ningn otro pas en Latinoamrica, donde ni
la crisis nanciera global ni las autocrticas de sectores de la Concertacin han al-
terado la hegemona del gran capital sobre la poltica y la sociedad. En ese contex-
to, las discontinuidades provocadas por el terremoto representan la oportunidad
de sondear la solidez de la cohesin social y los mecanismos de dominacin del
orden social hegemnico.
Ms all de los evidentes cambios polticos y econmicos, la formacin social
chilena ha sufrido profundas transformaciones sociales y culturales en el perodo
descrito. Han surgido nuevos estratos y fracciones sociales, en particular en el cam-
po del trabajo, con el aumento notable de trabajadores subcontratados en un rgi-
men de empleo precario y exible. En el mbito de las capas medias han emergido
nuevas fracciones vinculadas a los servicios empresariales. De manera general, la
capacidad de consumo de bienes y servicios de la poblacin chilena se ha acrecen-
tado notablemente, ms que por el crecimiento promedio del ingreso, por el acceso
y ampliacin del crdito y la capacidad de endeudamiento de las familias.
En el plano cultural, la dictadura militar de Pinochet, la transformacin de la
estructura social y la hegemona capitalista neoliberal han modicado sustanti-
vamente las pautas y valores culturales de los chilenos y chilenas. Luego de un
perodo largo de disciplinamiento por el terror, los valores de la solidaridad y la
cooperacin han cedido espacio al individualismo, al consumismo y de manera
general al espritu emprendedor del capitalismo, que en esta formacin social se
asemeja bastante a un todo vale para la sobrevivencia en la selva de la compe-
tencia neoliberal. De manera general, la organizacin social colectiva se ha retra-
Desastre natural y accin colectiva de los sectores populares... 148 Debates
do a espacios microsociales: la familia, el club de ftbol o la actividad criminal.
El acceso a internet ha crecido notablemente y en determinados estratos etreos y
econmicos se ha vuelto una herramienta imprescindible de comunicacin. Se ha
incrementado la penetracin de los patrones culturales de los pases centrales, en
especial de EEUU y Japn.
Si la transicin a la democracia se forj sobre la base de la derrota electoral de
Pinochet en el plebiscito de 1988, su carcter se deni por los acuerdos y nego-
ciaciones entre la cpula militar, la derecha poltica y los gobiernos civiles, cimen-
tados ante la ausencia de la izquierda y el licenciamiento del movimiento popular.
Curiosamente, el vaco social que dej ese retraimiento de las formas conocidas
de accin colectiva no parece haber sido llenado hasta recientemente por nuevas
formas, vinculadas en su mayora a la redes sociales por internet.
Desde 1990 al presente han existido innmeras movilizaciones, huelgas y
acciones de protesta colectiva localizadas y parciales, de carcter espontneo u
organizado, la mayora de las cuales no ha cobrado gran impacto nacional. En
cuanto a las grandes movilizaciones de masas, propias del periodo previo al gol-
pe y presentes en las etapas de mayor oposicin a la dictadura, desde 1990 a la
fecha solo se puede citar a 1997 y 2006 como aos de potentes movilizaciones
sociales y momentos de alza de la confrontacin social. En 1997 (ao del retiro
de Pinochet de la comandancia en jefe del Ejrcito) se generaron simultneamente
grandes huelgas de los trabajadores de la salud, los estudiantes universitarios y el
resurgimiento del conicto mapuche en la opinin pblica, y en las elecciones
parlamentarias de ese ao hubo una histrica alza de los votos nulos. El 2006, ini-
cio del mandato de Michelle Bachelet, estuvo marcado por fuertes huelgas de los
trabajadores subcontratados del cobre, por las de los trabajadores de la industria
del salmn y sobre todo por la revolucin pingina, una rebelin estudiantil que
se extendi a todas las regiones y paraliz a Chile.
La metropolizacin del gran Concepcin
El caso de estudio corresponde a una ciudad ubicada en la costa de la Regin del Bio
Bio, al centro-sur de Chile. Esta rea Metropolitana de Concepcin (AMC) com-
prende 10 comunas: Talcahuano, Tom, Penco, San Pedro de la Paz, Chiguayante,
Coronel, Lota, Hualqui, Santa Juana y Concepcin (Capital Regional), y tiene una
poblacin superior al milln de habitantes. El AMC es el principal polo industrial
y portuario del Sur de Chile, concentrando las industria del acero, petroqumica,
termoelctrica, pesquera y forestal, y servicios portuarios, producto de las polticas
de industrializacin promovidas por el Estado en el marco del perodo desarrollista,
estrategia que aceler el crecimiento urbano y demogrco de la zona.
Con el Golpe de 1973 se destruy la capacidad poltica de la zona, con la
destruccin de los movimientos sociales y populares, el acallamiento a la socie-
dad civil y la eliminacin social, exilio, prisin y asesinato de gran parte de los
mejores cuadros de las jvenes generaciones de luchadores y profesionales. A
partir de los aos ochenta, con las privatizaciones y la apertura exterior, el AMC
comenz a recibir ujos de capitales provenientes de las transacciones propias
del modelo primario exportador neoliberal que se consolid en la zona y que ha
Martn Sanzana Calvet 149 Debates
vinculado estrechamente esta regin a la dinmica econmica de los mercados
del ocano Pacco. Estos ujos posibilitaron una expansin considerable de los
servicios empresariales en el rea, al mismo tiempo que las nuevas modalidades
de explotacin capitalista precarizaban el empleo y creaban nuevas formas de
pobreza urbana.
Los indicadores sociodemogrcos de esta zona son particularmente decien-
tes: se ha mantenido durante dcadas entre las mayores tasas de pobreza y sus co-
munas suelen encabezar los indicadores nacionales de desempleo. Producto de la
creciente desigualdad socioespacial, conviven en el AMC reas de altos desarrollo
e ingreso relativo con zonas altamente deprimidas. Demogrcamente las comu-
nas de carcter residencial crecen explosivamente en patrones suburbanizadores,
mientras que las comunas industriales, mineras y portuarias decrecen y la comuna
central mantiene su poblacin.
El terremoto y la accin social
Cuadro 1. Cronograma de la emergencia
Fecha Suceso
27 de Febrero - Terremoto de 8.8 puntos y maremoto.
- Cortes de luz, agua y telfono.
- Saqueos.
28 de Febrero - Saqueos.
- Control militar y toque de queda.
- Ochocientos militares destinados.
1 de Marzo - Saqueos.
- Ampliacin del toque de queda.
- Mil trescientos militares desplegados.
7 de Marzo - Disminucin del toque de queda.
- Ocho mil militares desplegados.
11 de Marzo - Rplica de 7.2 puntos y alerta de tsunami.
- Asume la presidencia Sebastin Piera.
Fuentes: diarios El Sur y La Estrella, 2010.
El terremoto provoc el inmediato corte de luz, agua y telfono en el Gran Con-
cepcin y la destruccin de viviendas, instalaciones, edicios y vas pblicas. Par-
ticularmente grave result la destruccin del puente de mayor antigedad sobre
el ro Bio Bio, la inhabilitacin del segundo puente ms antiguo y la cada de un
tramo en el acceso al puente ms reciente, as como daos que inhabilitaron el
puente ferroviario. El maremoto que alcanz la costa en las siguientes horas se
encarg de destruir y daar la infraestructura portuaria y los astilleros, la industria
pesquera, los balnearios, las caletas de pescadores y el centro de la ciudad de
Talcahuano. Como resultado de lo anterior, la movilidad se dicult enormemente
y prcticamente toda la ciudad estuvo varios das sin luz ni telfono y, por ende,
sin televisin ni internet. Solo una estacin local de radio transmita para quienes
pudieran captarla desde la radio del auto o en equipos a pila.
Desastre natural y accin colectiva de los sectores populares... 150 Debates
Desde la radio se emitieron los llamados de las autoridades a mantener la cal-
ma, descartando la existencia de un alerta de maremoto, aun cuando en algunos
casos este ya se haba producido. Durante varios das no se comunicaron instruc-
ciones prcticas de ayuda sino relatos de los vecinos sobre prdidas materiales
y humanas, y saqueos y amenazas de turbas pilladoras. A medida que llegaba
la electricidad, los medios televisivos y la informacin de internet reforzaban las
imgenes de la tragedia y el caos por los saqueos, amplicando el temor social
y desarticulando la accin colectiva. As, la caracterizacin de los hechos expre-
sada por los medios de comunicacin analizados se refera constantemente a la
situacin como caos, anarqua, desrdenes y terremoto social, ms que a
desastre natural o catstrofe.
Dada la fuerza de ese estado de cosas nos abocamos en primer lugar a com-
parar la cuenta global de los delitos (violacin, homicidio, hurto, robo con fuerza,
robo con violencia, lesiones, violencia intrafamiliar, ley de drogas, incendio, des-
rdenes, amenazas) del ao 2010 con el mismo periodo del 2009 (27 de febrero
a 13 de marzo). El resultado es a primera vista algo desconcertante, ya que la
cuenta global de delitos desciende, precisamente cuando la exposicin meditica
y la percepcin social de los delitos en ese perodo asciende a niveles mximos
de la escala social. Y en cunto desciende el nivel de denuncias registradas? En
un 50%.
Cuadro 2. Denuncias de delitos a Carabineros en el AMC
2009 2010 Disminucin
Total 2092 1048 50%
Fuente: Carabineros de Chile, 2010.
Sin embargo, si los delitos totales disminuyeron, no as aquellos relacionados es-
peccamente con la categora de robo con fuerza, la ms cercana al carcter de
los saqueos, y efectivamente se constata un sustancial incremento de las denuncias
de saqueo en el rea Metropolitana de Concepcin en el perodo analizado.
Cuadro 3. Denuncias por robo con fuerza en el AMC
2009 2010 Incremento
Total 317 455 44%
Fuente: Carabineros de Chile, 2010.
Hasta el momento no es posible estimar con precisin el nmero de saqueos al
conjunto de establecimientos comerciales, aunque hay mayor seguridad en cuanto
a las cifras de los establecimientos grandes y centrales que con respecto a los co-
mercios pequeos y medianos. De modo referencial podemos indicar los siguien-
tes nmeros, desde la fuente de prensa.
Martn Sanzana Calvet 151 Debates
Cuadro 4. Cantidad de saqueos
Establecimiento Cantidad
Supermercados e hipermercados 16
Grandes almacenes y sus bodegas 5
Grandes industrias y sus bodegas 4
Molinos y sus bodegas 1
Bancos y cajeros automticos 4
Farmacias 15
Estaciones de servicio o bencineras 12
Tiendas Indet.
Pequeos mercados y comercios Indet.
Pequeas industrias y talleres Indet.
Viviendas particulares Indet.
Fuentes: diarios El Sur y La Estrella, 2010.
La mayora de los saqueos se realiza a fuentes de provisiones, medicamentos,
combustible y bienes de consumo, y se registran cuatro incendios intencionales
de gran magnitud, tres a supermercados y uno a una multitienda. Con respecto a la
informacin de saqueos y asaltos a tiendas y pequeos establecimientos hay cifras
contradictorias y muchos relatos sin cifras determinadas. Para el caso, consideran-
do adems la observacin directa es posible inferir sin temor a equivocarse que los
saqueados hayan sido varios cientos de locales comerciales pequeos o medianos
en el conjunto del rea Metropolitana de Concepcin. Por el contrario, en cuanto
a los saqueos a viviendas particulares, la informacin es particularmente vaga,
ya que las nicas referencias aparecen en las secciones de opinin o en relatos
de testigos, adjetivizadas como muchos, algunos, demasiados, sin que se
expongan casos concretos.
Sobre la localizacin de dichos saqueos de acuerdo a la informacin de pren-
sa, Concepcin tendra la mayor cantidad de acciones, seguida de la comuna
suburbana de San Pedro de la Paz.
Cuadro 5. Localizacin de los saqueos principales
Comuna Cantidad
Concepcin 33
San Pedro de la Paz 13
Coronel 3
Talcahuano 6
Hualpn 2
Otras indet.
Sin informacin indet.
Fuentes: diarios El Sur y La Estrella, 2010.
Desastre natural y accin colectiva de los sectores populares... 152 Debates
Los datos de la polica resultan ms precisos en cuanto a las denuncias y la tenden-
cia presentada es coherente con la prensa. Aunque Concepcin registra la mayor
cantidad de denuncias, los incrementos ms signicativos se registran en las co-
munas suburbanas, mientras que las periurbanas reducen sus denuncias. La situa-
cin de la comuna de San Pedro de la Paz requiere una observacin particular: all
no hubo maremoto y el dao estructural principal se constat en los puentes que
unen esa comuna a Concepcin, ms que en viviendas o comercios.
Cuadro 6. Denuncias de robo con fuerza
Comuna 2009 2010
Concepcin 180 181
San Pedro de la Paz 52 102
Talcahuano 31 43
Chiguayante 5 32
Hualpn 26 26
Penco 18 37
Coronel 22 68
Lota 11 55
Otras 11 13
Fuente: Carabineros de Chile, 2010.
Por otra parte, quienes ejecutan la accin estatal represiva son los efectivos de
las fuerzas armadas, la polica civil y la polica de Carabineros. Las dos primeras
jornadas las fuerzas de orden contaban con pocos cientos de efectivos, la mayora
policas, dado que gran parte de la dotacin de marinos disponibles se encontraba
reparando los daos en la base naval. Esa situacin se revirti con el transcurso de
los das, hasta el establecimiento de un control militar efectivo.
Cuadro 7. Despliegue de militares en AMC
Fecha Cantidad
27 de febrero 0
28 de febrero 1.000
1 de marzo 3.000
5 de marzo 5.000
11 de marzo 6.000
Fuentes: diarios El Sur y La Estrella, 2010.
En cuanto a las acciones represivas, aparte de la disuasin y control de la movi-
lidad, los resultados principales son las detenciones y la muerte de un civil por
una golpiza de una patrulla de la Armada durante el toque de queda en Talca-
Martn Sanzana Calvet 153 Debates
huano. En cuanto a los detenidos, la informacin policial arroja un incremento
en las detenciones.
Cuadro 8. Detenciones por robo con fuerza en el AMC
2009 2010 Incremento
Total 35 102 191,00%
Fuente: Carabineros de Chile, 2010.
En comparacin con los reportes de prensa, los datos son algo contradictorios, ya
que estos indican casi doscientas detenciones para los primeros tres das. Al paso
de una semana se habla de ciento diez detenciones totales, al paso de un mes
autoridades hacen referencia a 260 personas en prisin preventiva. Qu pas?
En primer lugar, en los primeros das la informacin de prensa era ms imprecisa
y las detenciones se realizaban in situ. Al correr una semana la informacin entre
la prensa y la polica concordaba, y al mes, producto de la creciente persecucin
judicial a los saqueadores, se vericaron nuevas detenciones en un contexto de
normalizacin. As el nmero de condenados haba pasado de cero a ciento se-
senta y siete. Tambin se haban recuperado dos mil especies y objetos robados,
muchos de ellos devueltos por quienes los sustrajeron y se haban incautado ms
de sesenta vehculos presuntamente utilizados en los saqueos. La informacin po-
licial al respecto es coherente en lo global pero deja varias interrogantes. En primer
lugar, en cuanto a la baja relacin entre saqueos y detenciones. Si los participantes
fueron efectivamente decenas de miles, cmo el nmero de detenciones es tan
bajo? La respuesta tiene al menos dos componentes: en primer lugar, las fuerzas
policiales existentes las primeras 24 horas mayoritariamente no realizaron deten-
ciones o confrontaciones en situaciones de masas; y posteriormente el control
militar se hizo efectivo cuando la mayor parte de los saqueos ya se haba realizado,
e implic una disuasin efectiva.
En cuanto a la localizacin de las detenciones, el registro de prensa indica que
hubo acciones de represin y detenciones en las comunas centrales y suburba-
nas, y la ausencia de informacin al respecto en las comunas ms perifricas. La
informacin policial en un punto no es sucientemente coherente con el registro
de prensa: comunas donde la prensa declara que hubo detenciones aqu aparecen
como si no las hubiera habido.
Si bien no se disponen an de datos completos que permitan determinar con
precisin quines fueron las saqueadores (sexo, edad, clase social, etc.), s es posi-
ble establecer cul es la representacin social dominante que recogen los medios
de comunicacin sobre la gura del saqueador: antisociales, delincuentes, aites,
desconocidos, hordas, ladrones, lumpenproletarios, muchedumbre o multitud, ex-
traos, pillos, saqueadores, supervivientes, vndalos, zombies. Por otra parte, se
puede comparar esta imagen con la representacin de la gura de quienes deen-
den su propiedad y seguridad: habitantes, pobladores, propietarios, sociedad civil,
vecinos. Las menciones hacia quienes saquean los caracterizan en primer lugar
Desastre natural y accin colectiva de los sectores populares... 154 Debates
como colectivos sociales, de corte delictual y ajenos a la comunidad. Quienes se
deenden son caracterizados bsicamente como residentes de un sector, propieta-
rios de algo y miembros integrados a la sociedad.
Cuadro 9. Detenidos por robo con fuerza
Comuna 2009 2010
Concepcin 20 24
Talcahuano 4 0
San Pedro de la Paz 2 3
Chiguayante 3 0
Hualpn 1 13
Penco 1 15
Coronel 1 42
Tom 0 2
Lota 2 3
Otras 1 0
Fuente: Carabineros de Chile, 2010.
En relacin a cuntos fueron los saqueadores, nuevamente chocamos con la au-
sencia de datos disponibles, ables y estandarizados pero, de manera indirecta,
tomando en consideracin la informacin de prensa analizada, podemos estimar
ciertas cantidades. Se seala que la cantidad de participantes en los saqueos de
supermercados, hipermercados, multitiendas, industrias y bodegas fue de miles
por cada sucursal. En el caso del molino, se estima en cinco mil personas, y en el
caso de tiendas, estaciones de servicio y pequeos comercios, de cientos por cada
establecimiento. Vinculando esa estimacin nicamente con los saqueos princi-
pales que tenemos establecidos seran no menos de treinta mil participantes y ello
sin considerar los saqueos a tiendas y comercios medianos y pequeos, de lo cual
no hay datos.
Con respecto a la identidad de los detenidos y procesados, la informacin dis-
ponible nuevamente es insuciente, pero hay un dato relevante: la casi totalidad
no tena antecedentes policiales previos. Del total de condenados, adems, la
prensa ha destacado los procesamientos y condenas por saqueo de siete bom-
beros, ocho militares, dos profesionales y una pobladora. Si asumimos que los
detenidos son una muestra relativamente representativa del total de saqueadores,
hay una discordancia entre ese perl y la representacin dominante del saqueador
como delincuente de clases populares.
En relacin al otro fenmeno social signicativo, el surgimiento de las auto-
defensas de vecinos organizados, la falta de conabilidad nos lleva a centrarnos
ms bien en la existencia de las acciones de autodefensa en s mismas, no as en
sus eventuales enfrentamientos con terceros. Los reportes indican la presencia de
grupos de autodefensa en todas las comunas del rea Metropolitana, excepto en
Martn Sanzana Calvet 155 Debates
dos de carcter periurbano. Las fuentes exponen un sinnmero de descriptores
para estas autodefensas vecinales; sin embargo los elementos comunes de todos
ellos radican en: a) la instalacin de barreras u obstculos que cercan un permetro
barrial determinado; b) la existencia de turnos o guardias de vigilancia vecinal so-
bre los puntos de entrada-salida del permetro; c) la presencia de armas de fuego y
objetos improvisados como armas (palos, cuchillos, etc.) y d) el surgimiento de una
organizacin vecinal espontnea que regula los turnos y gestiona la provisin de
vveres obtenidos desde las fuentes ociales, la solidaridad o los propios saqueos.
Finalmente, llama la atencin que se registre en la prensa lo que podemos de-
nominar la categora de cooperacin entre carabineros y saqueadores, situacio-
nes en las cuales la polica facilita el ingreso y salida de las personas que saquean
a n de evitar la destruccin del local y lograr una reparticin equitativa de los
bienes y limitada a los productos de primera necesidad, la cual se repite en cinco
menciones para el caso de saqueos a supermercados o hipermercados en Concep-
cin, Hualpn y San Pedro de la Paz.
Consideraciones nales
Del anlisis de las acciones se destacan tres hechos sociales esenciales. Primero,
los saqueos como ofensiva de los que no tienen, o de quienes quieren tener,
bienes y estatus. Segundo, la defensa de los que tienen, bajo el temor de que los
otros les quiten a ellos su propiedad privada. Tercero, la accin del Estado neolibe-
ral, que incapaz de prevenir o gestionar la catstrofe prioriza su accin histrica de
defender la sociedad colonizada (esta vez por el neoliberalismo) ante las amena-
zas reales o imaginarias de lo que Salazar denomina bajo pueblo (Salazar, 1990:
64) y controlar y castigar a quienes infringen el orden social.
La hiptesis que de aqu emerge es que no se tratara propiamente de una ex-
plosin lumpenproletaria ya que, como se ha visto, en las representaciones de
los saqueos aparece con mucha ms fuerza que en los hechos el actor popular
marginal. Aunque eventualmente ese sujeto pueda haber sido mayoritario en el
fenmeno, hay bastantes indicios de que franjas no menores de capas medias
participaron en dichas acciones. Adems, hasta el momento no hay ningn in-
dicio serio de que turbas hayan atacado viviendas particulares y pese a ello los
grupos armados de autodefensa se multiplicaron explosivamente por toda la
ciudad para defenderse de esas hordas marginales. De lo anterior se desprende
una primera armacin: el campo del conicto se encuentra en la propia so-
ciedad y al menos una porcin de esta ya tiene identicado y caracterizado a
su enemigo.
...hasta el momento no hay ningn indicio serio de
que turbas hayan atacado viviendas particulares y
pese a ello los grupos armados de autodefensa se
multiplicaron explosivamente por toda la ciudad
para defenderse de esas hordas marginales
Desastre natural y accin colectiva de los sectores populares... 156 Debates
Alain Touraine (1987: 91) arma que el conicto no es contradiccin ni re-
vuelta, sino forma social de la produccin de la historicidad, de la produccin de
la sociedad por s misma. Ello parece apropiado en este caso, en el cual el con-
icto parece ser el reejo el de la sociedad que lo produce, a la vez que la repro-
duce. Cada grupo social parece temer a su propia sombra social, siempre ms baja
en la escala social. En qu medida no prima aqu el miedo a caer en la underclass
(Bauman, 2006)? Es decir, el temor a perder los bienes y estatus que asignan deter-
minada posicin, y a causa de ello, asemejarse a la clase desposeda.
Si hacemos una analoga de estos hechos con los disturbios en Los ngeles de
1992, descritos por Davis (2001: 7), cabe esperar un incremento de los criterios
de seguridad y segregacin en el urbanismo de la reconstruccin, un urbanismo
carcelario que se vuelve a la vez un instrumento de control social y un nicho de
rentabilizacin de las inversiones inmobiliarias, donde la base de todo el edicio
social es el miedo. Sobre ello, podemos citar a Wacquant (2007: 317) cuando
indica que frente a la marginalizacin la respuesta predominante del poder es
el giro hacia el Estado penal, la criminalizacin de la pobreza por medio de la
contencin punitiva de los pobres en los barrios decadentes ms aislados y estig-
matizados donde estn recluidos. Asimismo, Foucault (2000: 28) considera que
el mecanismo del poder es esencialmente la represin; y el poder es la guerra
proseguida por otros medios.
Por otra parte, Tironi (1990: 25) ha planteado que la violencia aparece asociada
a debilidades en la capacidad de integracin al sistema poltico. En este caso,
habra que vericar en qu medida esta violencia social es indicador del discutido
agotamiento del pacto poltico de la transicin chilena y sus mecanismos de repro-
duccin de la coercin y el consenso y en qu medida se corresponde a procesos
de mayor duracin en cuanto a la constitucin de las clases populares y las capas
medias.
Adems, el examen de los resultados sugiere tal vez ms preguntas que res-
puestas. La primera pregunta que queda formulada se reere a la profundidad de
la accin militar: dado que an no se accede al registro de acciones de las fuerzas
armadas en el perodo de toque de queda, queda la duda de si existi una accin
estatal signicativa de represin y control que est velada, en particular enfrenta-
mientos y detenciones en cantidades que conguren hechos sociales relevantes.
La siguiente pregunta es en cuanto al ciclo histrico: en una reciente investiga-
cin sobre conictos ambientales en el AMC (Sanzana, 2010) concluyo que entre
2006 y 2009 se observa un ciclo de descenso y reujo en la lucha de clases en
Chile, que culmina con la eleccin de un multimillonario de la derecha chilena
como presidente. Esta combinacin de terremoto y explosin social ha alterado
sustancialmente ese ciclo?
Como se deca anteriormente, la hiptesis de investigacin que estamos elabo-
rando rechazara la idea de una simple explosin lumpenproletaria. Ahora bien,
tampoco la idea de una rebelin del bajo pueblo parece plenamente satisfactoria,
por cuanto hace descansar en ese agrupamiento social la iniciativa de la accin
social y le asigna un valor positivo, cuando no est claro en qu magnitud ese
movimiento respondi a una accin de descontento sistmico o histrico, impul-
sado por la escasez y la incertidumbre, que aprovech espacios de libertad, y en
Martn Sanzana Calvet 157 Debates
qu medida primaban franjas movidas por una voluntad de poseer y consumir
mercancas individualmente y satisfacer as plenamente las necesidades que el
propio capitalismo instala en el sentido comn de la capas subalternas. Lo que
parece cierto es que el terremoto gener vacos sociales y polticos y reactiv la
profunda fractura existente en la formacin social chilena, a travs de una lucha
urbana en la cual los actores tambin respondieron a una determinada congura-
cin histrica y espacial producto de los procesos recientes de neoliberalizacin
y metropolizacin.
Esta cuestin a lo menos refuerza la necesidad de avanzar en incorporar el
sentido de la accin para los actores y las representaciones sociales en la prxima
etapa investigativa.
ltima pregunta: constituyen estos hechos escaramuzas para reforzar el orden
y el control social? O, parafraseando a Marn (2007: 29), en qu medida estos
hechos pueden estar indicando una situacin de guerra a nivel de la formacin
de clases de las cuales no tenemos clara conciencia?
Bibliografa
Bauman, Zygmunt 2006 Conanza y temor en la ciudad: vivir con extranjeros
(Barcelona: Arcadia).
Carabineros de Chile 2010 Informe estadstico de delitos. 27 de febrero al 13 de
marzo (Concepcin: CDCH).
Davis, Mike 2001 Control urbano: la ecologa del miedo (Barcelona: Virus).
El Ciudadano 2010 (Santiago de Chile) 29 de abril.
Foucault, Michel 2000 Defender la sociedad (Buenos Aires: Fondo de Cultura
Econmica).
La Segunda 2010 (Santiago de Chile) 4 de marzo.
Marn, Juan Carlos 2007 Los hechos armados (Buenos Aires: PICASO).
Salazar, Gabriel 1990 Violencia poltica popular en las grandes alamedas. 1947-
1987 (Santiago de Chile: Ediciones SUR).
Sanzana Calvet, Martin 2010 Conictos ecolgicos en el rea metropolitana de
Concepcin, Ponencia aprobada para la Conferencia Internacional Waterlat,
San Pablo, 25 al 27 de octubre.
Tironi, Eugenio 1990 La invisible victoria. Campaas electorales y democracia en
Chile. (Santiago de Chile: Ediciones SUR).
Touraine, Alain 1987 El regreso del actor (Buenos Aires: Eudeba).
Wacquant, Loc 2007 Los condenados de la ciudad (Buenos Aires: Siglo XXI).
Atrapado entre la sociedad
civil y la sociedad poltica
El movimiento social
haitiano en 2010
SABINE MANIGAT
Sociloga y politloga; profesora e
investigadora en la Universidad Quisqueya
de Hait.
Resumen
La autora realiza un anlisis de las
perspectivas de reconfguracin e
incidencia poltica de los movimientos
sociales en Hait ante la coyuntura de las
prximas elecciones legislativas a fnales
de 2010. Enfocando el terremoto que
devast buena parte del pas el 12 de
enero de 2010 como el ltimo parteaguas
en la vida poltica haitiana, se presenta
una retrospectiva del papel histrico
de los movimientos sociales, haciendo
hincapi en su auge durante el perodo
inmediato posterior a la cada de la
dictadura duvalierista y en su cooptacin
e instrumentalizacin en la era aristidiana.
As, se llega a un panorama de la situacin
al momento del terremoto y se estudia su
importancia luego del desastre natural,
ante las carencias e incluso ausencia total
del Estado.
Abstract
The writer examines the perspectives of
reconfguration and political incidence
of social movements in Haiti in the
context of the legislative elections to
be held towards the end of 2010. By
focusing on the devastating earthquake
of January 12, 2010, the latest turning
point in Haitis political development,
a retrospective review of the historical
role of social movements is presented
through its peak during the period that
immediately followed the fall of dictator
Jean Claude Duvalier, to being co-opted
and operationalized during Aristides
rule. Thus a picture of circumstances
before the earthquake is conveyed and
then its importance after the natural
disaster, in the face of scarcity and
even absence of government control, is
estimated.
Palabras clave
Sociedad civil, sociedad poltica, movimiento campesino, clientelismo,
instrumentalizacin, reconstruccin, ayuda externa
Keywords
Civil society, political society, peasants movement, cronyism, operationalization,
reconstruction, foreign aid
Atrapado entre la sociedad civil y la sociedad poltica 160 Debates
Cmo citar este artculo
Manigat, Sabine 2010 Atrapado entre la sociedad civil y la sociedad poltica. El movimiento
social haitiano en 2010 en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Ao XI, N 28, noviembre.
Una pregunta central se plantea despus del sesmo del 12 de enero de 2010:
Qu papel puede desempear el movimiento social en la recomposicin del pai-
saje poltico una etapa impostergable hacia la recuperacin de la nacin?
Se entiende aqu, pragmticamente, que el movimiento social remite a las di-
nmicas colectivas con inspiracin y/o contenido social que expresan los intereses
y las ideologas dentro del cuerpo social en momentos determinados. Se entiende
asimismo que, ms all de las particulares expresiones que puede asumir una
fraccin o una fase de un movimiento social determinado, este entraa demandas
y/o proyectos que dicen las fuerzas sociales y, por ende, las clases sociales que le
dan vida y sentido.
En Hait, el movimiento social acarrea una herencia histrica de populismo y de
clientelismo, pero tambin una tradicin de representacin de los excluidos contra
los de arriba
1
, que hacen a su perl a menudo radical y siempre de amenaza
directa contra el orden vigente. Por lo general, no ha conllevado una propuesta de
convocacin nacional sino ms bien una perspectiva ante todo opositora.
La historia: surgimiento, auge y ocaso del movimiento social haitiano
Lejos de haber sido relegadas de la denicin de las aspiraciones democrticas,
las problemticas de las clases sociales, del Estado y su contenido permean toda la
evolucin poltica del pas hasta el da de hoy. El por qu de este perl atpico para
la regin nos remite a elementos de tipo histrico y sociolgico.
Durante los primeros 180 aos de su evolucin, las contradicciones sociales en
el seno del movimiento social se maniestan de modo privilegiado bajo la forma
de movimientos populares ms o menos politizados, espordicos y discontinuos.
La dirigencia de esos movimientos reviste a menudo un carcter carismtico y os-
tenta o explota una visin dicotmica de la sociedad y del conicto social. Esos
movimientos han sido objeto de varios estudios monogrcos pero fueron poco
estudiados de manera sistemtica
2
. En general, el componente populista llama la
atencin de los autores, lo mismo que su instrumentalizacin poltica por los gru-
pos oligrquicos que se disputan el poder.
En suma, y en comparacin al resto del continente, al iniciarse el periodo post
duvalierista Hait es un Estado atrasado en cuanto a servicios bsicos, nivel de ur-
banizacin y de industrializacin y grado de organicidad de las relaciones sociales
y polticas. Adems de la dbil tradicin organizacional conviene subrayar el muy
bajo desarrollo del sistema de educacin, un aspecto sin duda insoslayable en la
constitucin de los sujetos polticos, individuales y colectivos.
Es a partir de 1986 cuando el movimiento social haitiano experimenta un de-
sarrollo estelar. Todas las aspiraciones y los proyectos connados durante treinta
aos de dictadura son desatados y se plasman en un abanico completo de formas
Sabine Manigat 161 Debates
organizacionales: comits de barrio, grupos eclesiales de base, asociaciones de
jvenes, de mujeres, de profesionales, estudiantiles, ecolgicas, partidos polti-
cos Se distinguen tres tipos de organizaciones que, durante una primera fase
que va de 1986 a las elecciones de diciembre de 1990, que llevan a Jean Bertrand
Aristide a la presidencia, se desempean como un amplio ujo aparentemente
unnime, con reivindicaciones propias de las salidas de dictadura y predominio
de reclamos de libertades: son organizaciones por los derechos cvicos y pol-
ticos y por la libertad de expresin, que opacan el desarrollo de sectores ms
clsicos gremiales y sindicales, sin embargo presentes dentro del movimiento.
Empero, atrapado por una politizacin extrema del escenario en esa coyuntura
de escasos cuatro aos, fragilizado por la falta de tradicin organizativa que lo
torna dependiente de grupos y partidos polticos, el movimiento social cae en
una espiral de enfrentamientos con los gobiernos de turno y competencia por el
poder que lo pone a la zaga de la clase poltica, hasta llegar a la presidencia de
Aristide. All termina el gran auge del unanimismo que, si bien result contra-
producente en la conquista de derechos y posiciones especcos, s contribuy
a romper en forma denitiva con ciertas formas de la exclusin social mediante
logros como la libre expresin, el acceso a la informacin y la generalizacin del
uso del primer idioma nacional, el kreyol. Por lo dems, la llegada de Aristide al
poder seala el ocaso del movimiento social con su cooptacin y luego instru-
mentalizacin al servicio del rgimen aristidiano.
Siguen diez aos de instrumentalizacin y de desnaturalizacin, cuando no de
marginacin. En efecto, la recuperacin aristidiana del ala popular del movimien-
to social da lugar a un proceso de gangsterizacion de mltiples grupos convertidos
en verdaderas tropas de choque del rgimen
3
. El breve renacimiento de un movi-
miento social apodado GNB encabezado por jvenes profesionales y universi-
tarios logra congregar dentro de la sociedad civil una fuerza que est en el origen
directo del derrocamiento de Aristide. Este intermedio termina lamentablemente
entre confusin y absorcin, en el marco de la experiencia 184
4
. Todo ello afecta
denitivamente la legitimidad del perl social radical que ostent el movimiento
social haitiano desde sus albores. Una suerte de desconanza inmediata parece
afectar los movimientos de protesta y las manifestaciones callejeras aparentemente
sin norte y con improbable liderazgo.
Empero, en vsperas del terremoto del 12 de enero de 2010, la coyuntura,
marcada por la actualidad poltica y la proximidad de las elecciones legislativas,
propicia una vitalidad renovada de las asociaciones llamadas de la sociedad civil:
mujeres, derechos humanos, organizaciones barriales o regionales, todas entran
de nuevo a implicarse o a posicionarse respecto de la poltica. Es que cada co-
yuntura de crisis social, humanitaria o poltica despierta en el momento impulsos
polticos que polarizan y a veces modican incluso el movimiento social. Vuelve
a sobresalir entonces el problema nodal de las mediaciones. Partidos y sindicatos
parecen cobrar una existencia propia, desligada de los grupos sociales y/o secto-
riales cuyos intereses tienen la vocacin de representar. Esas formaciones no se
ven ms all de sus cuadros y la poblacin no se identica explcitamente con
ellas incluso cuando votan a su favor, si lo hacen. Asimismo, los dirigentes de aso-
ciaciones o grupos cvicos, tales como la Initiative pour la Socit Civile (ISC) son
Atrapado entre la sociedad civil y la sociedad poltica 162 Debates
tratados como otros tantos lderes polticos, y aparentemente asumen ese perl sin
mayores reticencias.
El resultado de esta distancia consolidada entre las organizaciones con vo-
cacin de representacin y los grupos sociales que en principio representan es
la persistencia de una dinmica dicotmica en las coyunturas de movilizacin y
de luchas sociales. El caso emblemtico ms reciente es sin duda el de la batalla
por el salario mnimo durante el verano de 2009. Precedido por el eslogan del 1
de mayo, Patrones y obreros juntos para el desarrollo, ese debate evidenci las
dimensiones del control ejercido por el sector privado sobre toda la vida econ-
mica del pas, en especial sobre las condiciones de trabajo y de reproduccin del
trabajador, aspectos claves que condicionan, entre otros factores fundamentales,
las dimensiones y el nivel de calicacin del mercado de trabajo. Fijado en 70
gourdes (1,8 dlares estadounidenses) desde 2003, el salario mnimo tendra que
haber sido revisado, por ley, cada ao, en funcin del costo de vida. A la hora de
modicarlo el pasado verano, las discusiones y los debates, ampliamente domi-
nados por los intereses privados y bajo la amenaza siempre latente de un lock-out
patronal
5
, nunca contaron con un protagonismo fuerte de los sindicatos. El debate
fue ante todo parlamentario y de prensa y las pocas manifestaciones obreras du-
rante el mes de julio fueron enseguida calicadas de violentas y nunca contaron
con la simpata de la opinin pblica. En suma, el movimiento social haitiano
enfrenta una disyuntiva: maniesta histricamente un mpetu reivindicativo frente
a un interlocutor estatal inexistente y asume un papel propositivo ms que reivindi-
cativo al ser limitado con dbiles mediaciones partidarias y organizacionales.
Un Estado en ruinas, un pueblo de pie
El terremoto de magnitud 7.3 en la escala de Richter que golpe a Hait el 12 de
enero pasado afecta signicativamente a regiones y ciudades particularmente po-
bladas y socialmente activas. Resulta parcialmente destruida la regin capitalina,
donde est concentrada la mayor cantidad de gente (alrededor de dos millones de
habitantes). Dentro de Puerto Prncipe, son muy afectados los barrios populares
ms densamente poblados (Site Letenel a la salida sur de Puerto Prncipe, Carre-
four al Sur) y los barrios con mayor tradicin de movilizacin social (Bel Air, que
colinda con el palacio nacional, Carrefour Feuille, al sureste de la capital). Esta
primera circunstancia, de coincidencia entre niveles de destruccin y tradicin an-
terior de movilizacin social de los barrios, condiciona al menos dos fenmenos:
la toma y ocupacin de los principales espacios pblicos ms importantes de la re-
gin capitalina, y particularmente el Champs-de-Mars frente al palacio nacional; y
la temprana y slida organizacin de los sitios de refugiados en comits de gestin
que recuerdan sin duda los comits de barrios o de vigilancia de los aos ochen-
ta y noventa. De hecho, las principales vctimas del terremoto pertenecen a dos
categoras socioeconmicas: la clase media que, en Hait, representa un estrecho
segmento de un 20 por ciento de la poblacin a lo sumo, ubicada esencialmente
en las ciudades y en especial en Puerto Prncipe; y los sectores populares, de lejos
mayoritarios en la poblacin, muchas veces de inmigracin reciente a la ciudad y
con arraigo todava fuerte en el campo. La combinacin de esos factores da lugar
Sabine Manigat 163 Debates
a una pronta ocupacin organizada de los espacios pblicos por parte de damni-
cados esencialmente de origen popular y migracin reciente. Esta poblacin, que
representa, segn estadsticas compiladas por las Naciones Unidas, alrededor de
un milln doscientas mil personas, se organiza de dos maneras distintas y com-
plementarias: por una parte, la organizacin de verdaderos campamentos espon-
tneos con sus comits responsables de la recepcin y distribucin de la ayuda,
la seguridad y la limpieza; y por otra, el xodo hacia las ciudades de origen, en
especial de las mujeres y los nios. O sea, los damnicados movilizan su capital
social y sus lazos comunitarios primarios para sobrevivir. Ambos movimientos me-
recen un examen detenido en la medida en que indican la existencia de resortes
que hacen al potencial o a las modalidades de un movimiento social hoy da
parcialmente vivo o en estado de latencia.
Regresando a los primeros das, se manifest primero la fuerza de las solidari-
dades primarias en un contexto de falta de referencias y de canales de expresin.
Un poco al estilo de Mxico en septiembre de 1985, fue evidente en las primeras
horas que haba mucho pueblo y poco Estado. Los primeros equipos de salvamen-
to, los primeros auxilios, las primeras brigadas de retiro y evacuacin de cadveres
los constituyeron los jvenes de los barrios populares de Puerto Prncipe y se puede
comprobar una correspondencia interesante entre capacidad de organizacin de
los trabajos y presencia anterior de organizaciones de base, barriales y populares,
en diversas partes de la ciudad
6
. Los equipos internacionales de rescate reclama-
ron despus haber salvado unas 131 vidas. Solo en la universidad Quisqueya, la
noche del 12 de enero fueron sacados de los escombros, con vida, ms de veinte
alumnos. Ms all de cualquier estadstica de mrito
7
, lo que se subraya aqu es
la eciencia de la movilizacin popular, y de los jvenes muy particularmente, en
los momentos ms dramticos de la catstrofe. Esa movilizacin es la misma que
lleva a la pronta organizacin de la poblacin para recibir la ayuda internacional.
Es importante, en efecto, subrayar el hecho de que la esperanza generalizada de
la poblacin desde las primeras horas fue la fe en la rpida llegada de la solidari-
dad internacional. La idea era por lo tanto preparar la llegada de dicha asistencia
para que pudiera ser rpida y ecazmente repartida. En ese primer momento la
poblacin reacciona por lo tanto de manera organizada y concentra sus esfuerzos
en la sobrevivencia. Lo que se ha celebrado desde entonces como una especial
capacidad de resiliencia de la poblacin haitiana, y que socilogos haitianos han
observado y analizado como una alta capacidad de autorregulacin social de las
comunidades, permiti evitar todos los riesgos sanitarios y sociales mayores anti-
cipados en la circunstancia.
Se puede hablar tambin de un repunte de movilizacin de la sociedad civil en
ese contexto. Al lado del papel de las organizaciones barriales conviene sealar
Los primeros equipos de salvamento, los primeros
auxilios, las primeras brigadas de retiro y evacuacin
de cadveres los constituyeron los jvenes de los
barrios populares de Puerto Prncipe...
Atrapado entre la sociedad civil y la sociedad poltica 164 Debates
el de varias organizaciones sectoriales, ciudadanas o de derechos humanos, que
se han movilizado al lado de los jvenes de los barrios para trasladar heridos,
distribuir agua, repartir alimentos. Ms all de esas acciones de primer auxilio,
desempean el papel de caja de resonancia de las necesidades populares den-
tro de ese contexto de urgencia humanitaria. Las organizaciones llamadas de la
sociedad civil, o sea, las asociaciones y organizaciones de corte cvico (derechos
humanos, ecologa) o sectorial (mujeres, jvenes) monitorean de hecho, y publi-
citan, la distribucin de la ayuda humanitaria y opinan sobre la calidad y la trans-
parencia de las operaciones de distribucin. En el mismo acto esas organizaciones
desempean un papel de observador crtico de las acciones gubernamentales, de
la ONU, o de las innumerables ONG que llegan al pas en ocasin del sesmo.
Van a constituirse de este modo en el sucedneo ms prximo a un movimiento
social desde el terremoto. Nuevas organizaciones surgen as en las huellas de esta
experiencia, entre las cuales se cuenta una plataforma de mujeres para la justicia
social, conocida como la Plateforme.
Hay que contar, por cierto, con los efectos perversos de la ayuda humanitaria:
dependencia, competencia, anomia, caracterizan tambin a gran parte del cuerpo
social, ms all de las masas de damnicados. Se sabe incluso de grupos nume-
rosos de familias, radicadas en barrios populares no afectados por el temblor, que
han abandonado sus casas para instalarse en las aceras de las ciudades, con la
esperanza de beneciarse con distribuciones de agua y vveres. El peso de las debi-
lidades estructurales, de la miseria que conna a la indigencia y de las tradiciones
clientelistas se hace sentir.
Dicho lo anterior, hechos relevantes contradicen algunos prejuicios difundidos
por la prensa internacional, entre ellos, las acusaciones de control de los sitios de
refugiados por ex miembros de las pandillas aristidianas y, por lo mismo, la estig-
matizacin de esos sitios como zonas de extrema inseguridad. Un estudio basado
en un diagnstico de terreno, realizado en marzo y abril de 2010, establece por
el contrario que los interesados consideran que los lazos con el barrio alrededor
inuencian considerablemente el factor seguridad. Cuando la comunidad dentro
del sitio es, ella misma, estable (la mayora de sus miembros siendo originarios del
mismo barrio), la seguridad es bastante buena [] parece que el temblor gener
un grado de solidaridad considerable en el seno de la sociedad haitiana. [] En
Delmas 60 [] los habitantes han descrito un sentimiento de familia
8
. Los co-
mits y las brigadas de seguridad organizados por la poblacin han sido a menudo
sealados como elementos de garanta de la seguridad y de la buena gestin de los
sitios de refugiados. Son interlocutores muy valiosos []. Y el reporte concluye
que [] la cohesin en el seno de las comunidades en los sitios de damnicados,
y entre ellos y la comunidad ms amplia, es fundamental en materia de seguri-
...el caso del movimiento campesino es tal vez el
ms signifcativo, a la vez que el ms especfco, de
un movimiento social pujante pero atrapado entre la
sociedad civil y la sociedad poltica
Sabine Manigat 165 Debates
dad. Estas consideraciones son reforzadas por el reporte del Reseau National de
Dfense des Droits Humains (RNDDH) que, para el mismo periodo, apunta acerca
de la seguridad: Varios campamentos son manejados por comits que aseguran,
en la medida de lo posible, la coexistencia cotidiana. [] Desempean una tarea
enorme. La seguridad dentro de los campamentos es proporcionada por la PNH
(polica nacional) []. Paralelamente, los comits de gestin de los campamentos
han organizado brigadas de vigilancia encargadas de proveer a la poblacin la
seguridad adentro de los sitios. La contraparte de esta situacin son, en cambio,
las quejas sistemticas de la poblacin afectada acerca de la ausencia de las au-
toridades.
No ha sido sucientemente resaltado el impacto de esta alta capacidad organi-
zativa de la poblacin haitiana. Por supuesto ha sido invocado su gran instinto de
resilience, resistencia. No cabe duda de que las debilidades histricas del Estado
haitiano como proveedor de los servicios ms bsicos y de los elementos constitu-
tivos de la gobernabilidad seguridad bsica de la poblacin, gestin demogrca
y territorial han acostumbrado a la poblacin, por as decirlo, a resolver sus pro-
blemas sin mayor gua. Esta capacidad de autorregulacin, productora de fuertes
lazos de solidaridad primaria, es ante todo responsable de la hasta ahora innegable
serenidad de los damnicados y, en general, de la tranquilidad social que prevale-
ce en el pas. No se ha resaltado lo suciente el hecho de que Hait ha vivido con
un contingente nacional de menos de diez mil policas, sin soldados, y ello antes
del despliegue de la misin de la ONU encargada desde hace seis aos de estabi-
lizarlo. El conocimiento de esas circunstancias plantea sin duda nuevas preguntas
referidas al potencial de la sociedad haitiana para encarar la reconstruccin del
pas y, de un modo ms general, un futuro autnomo y soberano.
El movimiento social haitiano en 2010: entre latencia y explosin
Hoy por hoy, algunos sectores se han manifestado, resultado de algunos de los pro-
blemas que aigen a una sociedad severamente golpeada fsicamente y poltica-
mente acosada por la masiva intervencin multiforme de la comunidad internacio-
nal en un contexto de debilidad institucional y gubernamental. El sector sindicali-
zado de los transportes urbanos se ha movilizado en dos oportunidades, en mayo
y recientemente en agosto, la primera vez para protestar contra las condiciones de
circulacin en las calles, con la lentitud de los trabajos de levantamiento de es-
combros y el atascamiento provocado por la ocupacin de las calles por los dam-
nicados. La segunda vez el movimiento tom la modalidad de una huelga, la cual
fue parcialmente observada a nivel de la regin metropolitana de Puerto Prncipe.
Dentro del panorama de debilidad estructural del movimiento sindical haitiano, el
sector de los transportistas ha dado muestra de una vitalidad persistente a lo largo
de los ltimos treinta aos. El transporte urbano e interurbano es mayoritariamente
privado y reiterados intentos de las autoridades pblicas para fortalecer un sec-
tor pblico en contrapeso con el gremio han fracasado. La manifestacin de este
gremio en el contexto actual de desencanto general hacia la movilizacin social
atestigua la terca sobrevivencia de un sector sindical que ha sido histricamente
mantenido en la ms estricta contencin, y que enfrenta la hostilidad combinada
Atrapado entre la sociedad civil y la sociedad poltica 166 Debates
del sector empresarial y del Estado. Empero, el caso del movimiento campesino es
tal vez el ms signicativo, a la vez que el ms especco, de un movimiento social
pujante pero atrapado entre la sociedad civil y la sociedad poltica.
Amn de sus manifestaciones histricas tradicionales
9
, el movimiento campe-
sino haitiano tiene una trayectoria contempornea de mucha autonoma y de in-
negable poder de convocatoria. A partir de 1987
10
ha sido un actor relevante en lo
social, en lo econmico y tambin, inevitablemente, en lo poltico, aunque nun-
ca permaneci infeudado a una corriente o una organizacin poltica especca.
Desde el terremoto de enero, el movimiento campesino se ha manifestado en dos
oportunidades importantes. La primera atae al xodo masivo de ms de medio
milln de damnicados fuera de la capital y hacia los departamentos no afectados.
En dicha oportunidad, las principales organizaciones
11
campesinas son las primeras
en llamar la atencin sobre los problemas planteados por esos desplazamientos de
poblaciones: el aumento de las personas muchas veces refugiadas en sus familias
y/o su comunidad de origen produce el agotamiento de la reservas de cosechas y
de las semillas; adems, se da una competencia de facto de la ayuda humanitaria
con la produccin nacional. Las organizaciones abogan a favor de una poltica de
apoyo a la produccin nacional. Esta posicin es inmediatamente retomada por el
Consejo Nacional para la Seguridad Alimenticia (CNSA) y luego por las agencias
internacionales, pero con resultados modestos en el mejor de los casos.
La segunda manifestacin con relevancia nacional del movimiento campesino
est relacionada con la ayuda humanitaria que entr de manera ms o menos
desordenada en el pas. Ligada al tema ms global de su impacto en la produccin
nacional, una denuncia, que degener en polmica, surgi a raz de la donacin
por la empresa multinacional Monsanto de toneladas de semillas sospechosas de
ser genticamente modicadas. La campaa anti Organismos Genticamente Mo-
dicados (OGM) es lanzada inmediatamente y desborda rpidamente el marco de
la polmica inicial entre el Ministerio de Agricultura y el Mouvman Peyizan Papay
(MPP). Organizaciones ciudadanas, de derechos humanos y asociaciones alter
mundialistas se unen a la protesta. Ello desemboca en grandes manifestaciones en
el departamento del Centro con llamados a rechazar las donaciones de semillas y
quemas de cientos de sacos de semillas ya distribuidas. El Ministerio de Agricultura
asegur en reiteradas oportunidades que las semillas donadas no eran OGM sino
de especies hbridas. A la postre, la polmica sali de la agenda poltica y el minis-
terio se mantuvo rme pero el MPP tambin, con las consecuencias que se pueden
vislumbrar sobre las modalidades de la modernizacin agrcola anunciada por el
gobierno y anhelada por ambas partes. Last but not least, hay que reconocer que la
fase humanitaria de distribucin masiva de ayuda alimenticia, as como el aumen-
to que, a pesar de las importaciones humanitarias, ha experimentado el costo de la
vida, han militado hasta ahora en contra de una convergencia consistente entre los
sectores populares urbanos principales consumidores de la ayuda internacional
y de las importaciones de cereales competidoras con la produccin nacional y
las organizaciones campesinas portadoras de un proyecto con acentos a veces
pasestas
12
pero, visto desde otra perspectiva, tambin en lnea con problemticas
muy actuales que se vislumbran en el futuro, como la seguridad alimenticia y la
preservacin de la naturaleza.
Sabine Manigat 167 Debates
El demonio poltico siempre presente
Hoy da y a pesar de los apremios de lo cotidiano para los cientos de miles de
personas sin techo, y de acuerdo a una lgica que solo tiene de absurdo lo que
contiene de contradicciones internas a la gobernabilidad del pas, Hait entra de
nuevo en una coyuntura marcada por el predominio de la poltica y, ms precisa-
mente, de las elecciones. Estas circunstancias que se presentan con regularidad,
aqu como en todos los pases, acarrean, aqu y hoy, reminiscencias y reejos es-
pontneos dentro del cuerpo social y que afectan especcamente al latente movi-
miento social y a sus perspectivas de reactivacin. Las elecciones planicadas para
nes del ao 2010 traen consigo una serie de retos y disyuntivas entre las cuales
tres merecen especial atencin para con el movimiento social: el momento con
respecto a la catstrofe de enero; las justicaciones y los apoyos a dicho objetivo y
a su calendario; y el espectro poltico de los sectores y los candidatos implicados.
El momento no ha sido escogido ya que se deriva del calendario electoral
constitucional. Su carcter oportuno es, en principio, indiscutible dado que varias
instituciones nodales del Estado estn actualmente caducas (la Cmara de Dipu-
tados ha concluido su mandato y la Legislatura ha sido cerrada) o incompletas
(el Senado est reducido a dos tercios de sus miembros). Finalmente, el mandato
presidencial no renovable se termina el 7 de febrero de 2011. Ahora bien, tam-
poco ha sido escogida la fecha del terremoto y nadie discute que ha sido una ca-
tstrofe mayor que delimita un antes y un despus en todos los rdenes de la vida
nacional. La pregunta referida al momento se relativiza ipso facto y las diferentes
propuestas formuladas por mltiples sectores de la sociedad civil ganan en legiti-
midad. Algunas organizaciones polticas pero tambin cvicas llamaron en efecto
muy temprano a una gran convergencia nacional para constituir un gobierno de
Salut public, acorde con las urgencias del momento. Se lee aqu una vez ms el
mpetu participativo y propositivo de una sociedad sedienta de organizacin y
compromiso pero falta de liderazgo y de instancias de mediacin poltica. Decidir
el momento remite por lo tanto a una opcin clara de seguir by the book con el
proceso de normalizacin poltica del pas sin tomar en cuenta ni pensar la ma-
nera de potencializar el despertar solidario y organizacional dentro del pas en
circunstancias excepcionales. Signica tambin, y de manera ms clara que en las
coyunturas anteriores, que el rgimen de turno, que es una derivacin del movi-
miento Lavalas posterior al regreso al orden constitucional de 1994, ha optado por
el aanzamiento de la instrumentalizacin de las reglas del juego poltico, para
conservar el poder con exclusin de todos los otros sectores, prximos u opuestos
a l. De all las crecientes crticas que, recientemente, se convirtieron en abiertas
manifestaciones
13
en contra del rgimen inaugurado por la primera presidencia de
Prval y rescatado por la comunidad internacional a partir de 2004.
Las justicaciones y los apoyos a dicho objetivo y a su calendario provienen
de los crculos cercanos al poder y sus instituciones, pero tambin de determi-
nados sectores de la sociedad civil. Tpicamente, grupos del sector empresarial,
pero tambin algunas formaciones polticas legalistas o tradicionales, y una parte
de la opinin pblica que solo ve la posibilidad de un cambio de gobierno va
elecciones. Por lo tanto el escenario est montado para volver a activar los resortes
del clientelismo como manera de imprimir un sello participativo y legtimo a los
Atrapado entre la sociedad civil y la sociedad poltica 168 Debates
prximos comicios. No se puede soslayar, en este contexto, el papel de la comuni-
dad internacional que no solamente apoya y nancia las operaciones, sino que ha
delimitado claramente dos terrenos de accin: uno, social y econmico que remite
directamente a las exigencias de la reconstruccin pero es asignado al gobierno (a
pesar de que gran parte de la justicacin del aumento desmesurado de la presen-
cia internacional en Hait hoy es la ayuda para la reconstruccin); y otro, el de la
estabilizacin poltica, que comanda elecciones y reformas institucionales, y que
el sector internacional prioriza y nancia desde hace ms de seis aos. Ms aun,
ni las muy discutibles leyes
14
votadas recientemente por el gobierno y que han
sido en parte la causa del creciente descontento social, ni los evidentes atropellos
a las mismas reglas constitucionales y legales
15
a la buena gobernabilidad, por
lo tanto han hecho variar las posiciones totalmente convergentes de los actores
externos en el proceso poltico haitiano. Todo parece indicar que, incluso con la
indiferencia o las crticas de los ms diversos sectores sociales, la dinmica electo-
ral va a imponerse sobre las diferentes urgencias nacionales y que el movimiento
social permanecer en latencia.
El tercer nudo problemtico tiene que ver con el espectro poltico de los secto-
res y los candidatos implicados. Es importante resaltar que a nivel de las candida-
turas presidenciales el grupo de contendientes est dividido en tres: primero estn
los que se disputan los favores de los sectores otrora aristidianos y luego allegados
a Prval, en ausencia de la clara eleccin de un sucesor designado por parte del
presidente de turno; segundo, hay un grupo de candidatos que se podran llamar
de la clase poltica tradicional, con perles dismiles pero denicin partidaria
clara; y nalmente los outsiders, desconocidos o estelares, que desorganizan, fe-
lizmente de acuerdo a algunos anlisis pero, por ende, tornan folklrica la vida
poltica y las elecciones haitianas. Porque, ms all de su carcter espectacular,
la gran incgnita que plantean es: qu traen de nuevo esas candidaturas con
respecto a los problemas estructurales del pas, que solo han empeorado desde el
12 de enero?
Dos nudos siguen deniendo el potencial para el renacimiento de un movi-
miento social dinmico, como interlocutor no solo vlido sino insoslayable. Pri-
mero, el de su organizacin como fuerza reivindicativa y autnoma, capaz de
empujar hacia los cambios deseados sin caer en las trampas de reemplazar las
estructuras de mediacin que les sirven de correa de transmisin y a la vez las
protegen. Y el de la capacidad transformadora que se insina a travs de las re-
cientes manifestaciones de solidaridad y de movilizacin colectiva consecutivas
al terremoto. Empero, el dilema de la representacin de intereses sigue siendo el
reto mayor para un movimiento social que, por falta de disponibilidad de inte-
lectuales orgnicos, es puesto ante la necesidad la tentacin de hacer, cuando
su vocacin es ms bien la de formular, demandar, exigir incluso, y controlar. La
manera en que se plasme esta disyuntiva en el debate poltico de hoy decidir el
futuro del movimiento social por muchos aos porque, de consolidarse el actual
sistema clientelista-instrumentalizador, el movimiento social seguir conscado
por la sociedad poltica sin haber podido desarrollarse en una moderna socie-
dad civil, precisamente por falta de estructuras organizativas consolidadas. Dos
ejemplos recientes ilustran a la vez la necesidad organizativa y los peligros de
Sabine Manigat 169 Debates
las demandas no canalizadas. El primero es el de las manifestaciones religiosas
dentro del movimiento social. Las iglesias protestantes han optado desde hace
un decenio ya por una representacin partidaria y existen dos partidos polticos
declaradamente confesionales. En cambio, los practicantes del rito vud han em-
prendido desde 1986 un proceso de estructuracin y de representacin unitaria de
naturaleza cvico-religiosa. Acaban de pronunciarse sobre la coyuntura poltica en
trminos elocuentes: No queremos partidos polticos, queremos un representante
nuestro, proclaman al culminar su congreso nacional este 10 de agosto. Arman
querer adscribirse a un papel reivindicativo y estarn atentos a todos los discursos
polticos para apoyar a quien mejor represente sus intereses. Estos intereses estn
claramente denidos en trminos de los derechos bsicos y ciudadanos de los
actuales damnicados que duermen en la calles.
El segundo ejemplo tiene acentos de advertencia a pesar de su formulacin
eminentemente cvica. Ya en mayo, y aun hasta principios de agosto, la poblacin
de varios de los sitios que agrupan a las familias sin techo, en especial en los ba-
rrios populares de Fort National-Bel Air y Petionville han salido a manifestarse en
contra de la inercia gubernamental para con su suerte; reclaman un techo decente
y subrayan que su movimiento es y permanecer pacco y ordenado. Pero esas
poblaciones son claramente presas potenciales para los grupos polticos de toda
clase, y la legitimidad de sus demandas las hace tanto ms vulnerables a las mani-
pulaciones politiqueras. Porque la multitud es una fuerza que puede levantar mon-
taas, como tambin puede desatar potencias destructoras a imagen del torrente
devastador que represent Lavalas en la historia del movimiento social haitiano.
Notas
...el dilema de la representacin de intereses sigue
siendo el reto mayor para un movimiento social
que, por falta de disponibilidad de intelectuales
orgnicos, es puesto ante la necesidad de hacer
1 Salvo, en cierta medida, bajo la primera ocupa-
cin norteamericana, cuando los componentes na-
cionalista y antiimperialista se juntan mas all de esta
caracterstica ms bien polarizada del movimiento
social haitiano. Incluso en la poca reciente en que
el grupo 184 quiso hablar de un pacto nacional poli-
clasista (entre 2003 y 2006), el discurso tuvo que re-
mitir a la exclusin como eje del quehacer del grupo.
Ver ms adelante.
2 El historiador Michel Hctor ha emprendido un
estudio sistemtico de los movimientos sociales y los
movimientos populares, en especial para el perodo
anterior a 1915.
3 Conocidas como chim y agrupadas en peque-
as clulas denominadas tifanmi, esos grupos han
sido responsables de innumerables exacciones entre
la cuales se pueden sealar los ataques a candidatos
electorales en el 2000, el saqueo e incendio de loca-
les y residencias de dirigentes polticos de oposicin,
en diciembre de 2001; la destruccin de todas las
antenas de radiotelecomunicacin en diciembre del
2002 y, sobre todo, tras el derrocamiento de Aristide
en febrero del 2004, el lanzamiento de la campa-
a de terror, con secuestros y asesinatos annimos,
autodenominada Operacin Bagdad por sus hecho-
res. El carcter ntidamente poltico de esos hechos
qued claro con su rpida puesta bajo control por
las tropas de la ONU una vez tomada la decisin
poltica, en el verano de 2007.
4 Este episodio se inscribe en el marco de la bs-
queda de un consenso social post-Aristide. Liderado
por un grupo de profesionales, intelectuales y miem-
bros del sector privado, cohesiona paulatinamente
su componente social y popular para convertirse en
Atrapado entre la sociedad civil y la sociedad poltica 170 Debates
una especie de caricatura del unanimismo que haba
fungido a nales de los ochenta.
5 Los empresarios del sector de reexportacin en
especial argumentaron que de jarse el nuevo salario
mnimo a 200 gourdes (5 dlares) tendran que cerrar
sus fbricas, adems de advertir que el capital extran-
jero que debe ayudar al crecimiento y la creacin de
empleos se orientara hacia pases ms baratos.
6 Es el caso, entre otros, de los barrios de Carre-
four Feuille, Fort National (que colinda con Bel Air) o
Martissant en la comuna surea de Carrefour.
7 Una semana despus del terremoto y ante los
persistentes rumores de caos, impotencia, desorden
y brotes de epidemia, la ONU tuvo que reconocer,
por la voz de la responsable de asuntos humanitarios
y tambin por la Cruz Roja internacional, que el pue-
blo haitiano haba dado muestras de un sentido de
organizacin tal que la mayora de las vidas haban
sido salvadas por la movilizacin nacional antes de
la intervencin internacional.
8 Joint Security Assessment, documento circulado
por las Naciones Unidas, mimeo, marzo de 2010.
9 Como se apunt ms arriba, el movimiento
social haitiano fue durante mucho tiempo eminen-
temente campesino. El movimiento campesino con-
temporneo surge de manera organizada despus de
1986. Inuenciado claramente, en un primer mo-
mento, por las comunidades eclesiales de base de
la iglesia catlica, ha conquistado y mantenido una
autonoma que es a la vez su fortaleza y su irreducti-
ble peculiaridad dentro del panorama nacional.
10 Ao del primer congreso nacional campesino
celebrado en la cntrica localidad de Papaye.
11 Tt Kole, una organizacin basada en el Norte;
Mouvman Peyizan Papay, en los departamentos del
Centro y del Norte.
12 La promocin, a veces la exaltacin misma, de
la produccin y de la comida (cultura culinaria) na-
cionales caracteriza en efecto al discurso del MPP y
de las organizaciones campesinas en general.
13 Esas manifestaciones conciernen a varios sec-
tores que no necesariamente convergen. Son ms
bien el indicio de la difusa pero real oposicin que
enfrenta hoy el gobierno Prval-Bellerive, oposicin
que, por falta de canales y de recursos para expresar-
se ecazmente, parece ms dbil e irrelevante de lo
que realmente es frente a la fuerza de las prcticas
clientelistas viejas y nuevas.
14 La ley de abril de 2010 que extiende la situacin
de emergencia por dieciocho meses; y el comunica-
do que modica el mandato del consejo electoral.
15 El consejo electoral acaba de eximir a los can-
didatos a la presidencia de la exigencia constitucio-
nal de presentar una descarga de responsabilidades
cuando han sido encargados del manejo de fondos
pblicos.
Entrevista
Horizontes de la movilizacin
popular en Mxico y Amrica Latina.
Entrevista con Armando Bartra
Massimo Modonesi
Horizontes de la
movilizacin popular en
Mxico y Amrica Latina
Entrevista con Armando Bartra
MASSIMO MODONESI
Resumen
La entrevista aborda los saldos del ciclo de
luchas populares durante la ltima dcada
en Amrica Latina, planteando la hiptesis
del agotamiento del paradigma desarrollista
como consenso articulador. As, se describe
a la actual crisis no solo como la del mero
neoliberalismo sino como la del progreso
mismo en tanto que horizonte. Adems,
mira hacia los acontecimientos recientes
en Mxico y realiza una lectura del
movimiento encabezado por Andrs Manuel
Lpez Obrador, observando su relacin y
articulacin o confrontacin con otras
luchas del campo popular. Las elecciones
federales de 2012 se toman como espacio
donde se juega la hegemona neoliberal en
uno de los ltimos pases an plegados al
consenso de Washington.
Abstract
In the interview the outcome of the cycle
of popular struggles over the past decade
in Latin America is examined and the
demise of a purely economic development
standard is postulated. This is how the
current crisis is described, not one that
merely hit neoliberalism but also affected
progress itself. In addition, the interview
provides a refection on recent events in
Mexico, and its own interpretation of the
movement led by Andrs Manuel Lpez
Obrador by studying its relationship and
connection or confrontation with other
community struggles. The 2002 federal
elections are seen as an element of risk for
the neoliberal hegemony in one of the few
countries still aligned with Washington.
Palabras clave
Posneoliberalismo, posdesarrollismo, crisis de paradigma, movimiento ciudadano,
fraude electoral, autoritarismo
Keywords
Post-neoliberalism, postdesarrollism, paradigm crisis, citizen movement, electoral
fraud, authoritarianism
Cmo citar este artculo
Bartra, Armando 2010 Horizontes de la movilizacin popular en Mxico y Amrica
Latina en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Ao XI, N 28, noviembre.
Horizontes de la movilizacin popular... 174 Entrevista
Armando Bartra es un punto de referencia indispensable para pensar y tratar de
descifrar, desde una perspectiva crtica, el escenario poltico mexicano marcado
por el enfrentamiento entre la ofensiva de un gobierno de derecha y la resistencia
organizada por las clases subalternas. Aunque desde hace algunos aos Bartra es
docente del Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autnoma Metro-
politana, su trayectoria y su formacin intelectual son estrictamente militantes.
Rara avis en el mundo intelectual izquierdista tendencialmente cobijado por el
academicismo y agazapado en las universidades pblicas, Bartra no tiene ttulos
ni camisetas disciplinarias denidas, es muy historiador y bastante socilogo, algo
de economista y un poco lsofo. Sigue reivindicando el marxismo, en su vertien-
te crtica y humanista que rescata en su libro ms reciente. En la tensin entre el
anlisis de la reproduccin de la estructura capitalista y la intervencin creadora
de las clases subalternas en las luchas sociales, Bartra opta por el papel de las sub-
jetividades, apuesta por el valor inestimable de la resistencia, el antagonismo y los
anhelos de emancipacin, aun cuando sean simplemente recursos defensivos para
evitar que el mundo sea peor de lo que ya es, para frenar la catstrofe.
Conocido y respetado por sus estudios y sus vnculos con los movimientos
campesinos, Bartra dirige actualmente La Jornada del Campo, un suplemento
mensual del peridico La Jornada. Campesinlogo y campesinista muy verstil,
intelectual militante, de mirada amplia como sus ensayos publicados regularmente
en la revista Memoria. Sus libros recorren diversas pero interconectadas temti-
cas: incursionan en la historia de la revolucin mexicana, destacando el aporte
del anarquismo magonista, profundizan en la historia de una de las regiones ms
conictuales del pas, se abren hacia grandes reexiones sobre la naturaleza del
capitalismo y sus lmites y, en un libro publicado este ao, se centran en la dialc-
tica y el papel del pensamiento crtico (ver Bibliografa al nal).
Despus de haber participado en distintas experiencias polticas y acompaa-
do movimientos campesinos desde los aos setenta, su compromiso ms reciente
es con el movimiento encabezado por Andrs Manuel Lpez Obrador, como parte
del grupo de intelectuales que elaboraron el borrador de proyecto de pas que el
propio Lpez Obrador present en el Zcalo de la Ciudad de Mxico el 25 de
julio. De este movimiento, de la realidad mexicana actual, pero tambin de temas
ms generales como desarrollismo y posdesarrollismo, antineoliberalismo y anti-
capitalismo, marxismo crtico y socialismo posible, trata esta entrevista.
Pantanos posdesarrollistas
El primer tema que quiero que abordemos se relaciona con el tiempo presente lati-
noamericano. Ya pasamos la primera dcada del siglo, la cual a contracorriente de
las dos anteriores ha sido marcada por un ciclo de luchas y por el renovado pro-
tagonismo de los movimientos populares. Sientes que este ciclo se agot, que se
est agotando, que entramos en una etapa de estabilizacin poltico-institucional?
O al contrario, que se mantiene, que fue el anuncio de algo ms amplio, signica-
tivo y eventualmente radical, que fue una experiencia de acumulacin de fuerzas
que no se desvanece simplemente en una reconguracin institucional? Cmo
visualizas histricamente al momento actual y sus perspectivas?
Entrevista con Armando Bartra 175 Entrevista
En el mediano plazo, en los ltimos diez aos, por poner nmeros redondos,
se fue cerrando un ciclo que tena veinticinco o treinta aos de vida, un ciclo
que tena que ver con un modelo que se daba en llamar neoliberal, una forma de
capitalismo salvaje o capitalismo rapaz, y que en el caso de Amrica Latina ha-
ba producido una serie de transformaciones especcas. Yo creo que ese modelo
se agot, que las recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial
y el llamado Consenso de Washington que de algn modo sintetizaron ideas
que venan desde antes y que estaban en todas partes no se podrn recuperar.
En este sentido, creo que los ltimos diez aos son el n de un ciclo, el n de
esta etapa de capitalismo y, en otro sentido, una etapa de apertura a experiencias
de gobiernos que se ha dado en llamar de izquierda, centro-izquierda o centro
cuando menos. Quizs la novedad ms relevante, para m, en una perspectiva
mayor, es que la bsqueda se orienta a la renovacin de paradigmas despus
de la crisis de la idea de que el mercado nos har libres, el mercado nos har
justos, el mercado nos har prsperos, el mercado generar crecimiento, el cre-
cimiento ser redistributivo en algn momento, la estabilidad social depender
del crecimiento, el crecimiento ser incluyente y no excluyente, de que espe-
remos un tiempo suciente y empezaremos a ver los resultados del modelo,
etctera. Esas promesas incumplidas y las realidades pagadas al contado por los
pueblos no solo provocaron la cada de algunos gobiernos, sino que estimularon
la bsqueda de paradigmas alternativos. Hoy tenemos un debate en torno a si
estamos volviendo o queremos volver a un desarrollismo cepalino tal cual o si
nos orientamos hacia un neodesarrollismo posneoliberal o un posdesarrollismo.
En todo caso, me parece que este debate no es solo un debate intelectual, ni es
solo un debate de las izquierdas que reexionan sobre los proyectos estratgicos,
sino que hay un cuestionamiento de fondo que va ms all del simple modelo
neoliberal y que plantea que este fue la ltima gran promesa del desarrollismo,
en su expresin ms cruda y desalmada, en su expresin menos populista, me-
nos incluyente y menos democrtica, que es la va del mercado, del repliegue
del Estado, de la privatizacin. Esa promesa del desarrollo neoliberal es la ltima
gran promesa del desarrollismo. Podramos leer lo que est sucediendo como un
retorno al desarrollismo cepalino, al desarrollismo originario. Hay una vuelta a la
beligerancia del Estado, una vuelta a la recuperacin de los recursos nacionales
y estratgicos por parte de los gobiernos, una preocupacin por ciertos com-
promisos sociales del Estado, fundamentalmente servicios y cierta formacin de
capital humano que pueden leerse en trminos estrictamente cepalinos. Pero yo
creo que no, yo creo que esto es ms bien la vieja metfora de un crculo que
apunta hacia un nivel distinto en la espiral. Yo creo que el hecho de que el tema
de la descolonizacin interna haya cobrado la fuerza que cobr en pases de la
zona andina es sintomtico de que no estamos solo dirimiendo las cuestiones
que tienen que ver con las ltimas tres dcadas del neoliberalismo, sino que es-
tamos dirimiendo un asunto que tiene que ver con quinientos aos de un modelo
que pasa de la colonialidad inicial a formas superiores de colonialidad, tanto la
interna como la externa, pero que no se ha modicado en su esencia. No creo
que se pueda revivir el desarrollismo, aunque s sus recetas, mas no la esperanza
que en otro tiempo las acompa.
Horizontes de la movilizacin popular... 176 Entrevista
Y sin embargo, fundamentalmente en el tringulo Bolivia-Ecuador-Venezuela, apa-
rece no solo un discurso que recupera al nacionalismo y a la intervencin estatal,
sino tambin una prctica que parece tener cierta ecacia concreta y despertar
ciertas esperanzas de justicia social. Una forma de desarrollismo nacional-popular
que quiere o pretende ser la contraparte del ascenso de los movimientos, de de-
mandas y reivindicaciones de lo pblico, a veces incluso de demandas ms auto-
nomistas, traducidas ahora en trminos de respuestas, no quiero decir asistencia-
listas porque no forzosamente hay que cargarle una connotacin negativa pero
sin duda de redistribucin de la riqueza ms que del poder operada desde la
racionalidad y el aparato estatal. En este retorno, se olvida toda la crtica al desa-
rrollo capitalista y al capitalismo de Estado que se dio, no casualmente, en la poca
de auge del fordismo y del Estado de Bienestar, cuando al interior del movimiento
marxista, socialista y comunista exista una mirada crtica, a contracorriente del me-
canicismo del desarrollo de las fuerzas productivas, una crtica de la explotacin,
de la alienacin, de la acumulacin de agravios que se producan en ese proceso
de expansin capitalista.
Completamente de acuerdo, pero digamos que ese es el pantano en el que nos
movemos. Vivimos el n de la gran ilusin del desarrollo, y eso no quiere decir
que estemos ya en el camino del posdesarrollo ni que yo tenga claro qu es el pos-
desarrollo. Me parece muy difcil que se vuelva a reconstruir como paradigma, no
que desaparezcan las recetas porque las recetas ah estn y la capacidad de volver
a ellas ah est, lo que no creo es que sea posible volver a reconstruir la ilusin.
No creo que pueda volverse a construir algo que fue en verdad, en trminos de los
sujetos, de la subjetividad, una bandera creble.
No ser que con la crisis del desarrollo como paradigma tambin viene una crisis
de la democracia como fenmeno de masa? No tanto de la idea de democracia
como forma institucional, como procedimiento de toma de las decisiones a partir
del principio de mayora, sino la democracia en un sentido amplio, substancial,
como participacin popular, como vector de la irrupcin en escena de las clases
subalternas, como expresin de un protagonismo epocal o coyuntural, que impulsa
o frena el progreso o el desarrollo. Porque eso podra ser preocupante, no que se
desfonde el simulacro de la democracia, sino que se desmonten la dinmica y los
mecanismos de la democracia real, fundamental, de la activacin, de la participa-
cin de las clases subalternas o, ms bien, de sus sectores movilizados, organizados
y politizados. Te parece que estamos en esta pendiente riesgosa? Porque solo en
Amrica Latina hemos tenido oleadas recientes de democratizacin substancial
que nos oxigenaron, pero si uno va viendo otras partes del mundo, encontramos
el predominio de democracias formales que promueven la despolitizacin y la
desmovilizacin, que desdemocratizan las relaciones sociales.
As es. Yo s creo que hay un riesgo. La modernidad es una universalidad, es un
universalismo y un universalismo excluyente, abstracto, de los privilegiados, de la
desigualdad. Pero es un universalismo. En principio, este reconocimiento de que
formamos parte de un gnero ms all de si somos ricos, pobres, blancos, negros,
hombres, mujeres, etctera, es una parte de este discurso de la modernidad que
creo que no deberamos permitir que se fuera con el agua sucia. Es decir, esta idea
Entrevista con Armando Bartra 177 Entrevista
simplicada de que la modernidad era una simple gran ilusin, de que el progreso
era un gran engao, es riesgosa porque me parece que las preguntas de la posmo-
dernidad o del poscapitalismo no pueden plantearse sin olvidar cierto nivel civi-
lizatorio. Lo digo de otra manera. Esta universalidad, que poda ser mediterrnea
en algn momento, y que hoy es global, claramente global, hoy es claramente
una gran nave en la que vamos todos. Es decir, la globalidad ha hecho que esta
universalidad no sea simplemente un concepto losco o poltico, sino que sea
una realidad. Nadie est a salvo si alguien se hunde, si este barco se hunde en
trminos ambientales, nos hundimos todos con l. No debemos hacer la crtica de
la modernidad y de la globalidad fomentando los particularismos, que a lo mejor
en Amrica Latina todava no se estn dando pero en otros lugares del mundo s.
Ciertos modelos de balcanizacin pueden ser feroces.
Seguramente seguiste el debate sobre el pachamamismo en Bolivia. Cmo ves esa
contradiccin entre el pachamamismo como nuevo paradigma y la persistencia del
desarrollismo en el discurso y las prcticas del gobierno boliviano? Qu est pa-
sando? Hay un cortocircuito entre un nuevo paradigma emergente que no acaba
siendo y al mismo tiempo una prctica y un modelo que no acaban de morir?
No digo que sea una falsa disyuntiva, porque es un tema que vamos a tener
que discutir, pero no podemos tener un choque de fundamentalismos, es decir,
hablando de Bolivia, litio s/litio no, el litio es la salvacin/el litio es la maldicin.
El litio es un medio, el litio est ah. Hay un mercado para el litio? Parece que s.
Evidentemente, depende del curso que sigan la historia y la humanidad. Depende
de las decisiones tecnolgicas y de una serie de cosas. Si uno hace proyecciones,
puede decir el litio va a ser un insumo fundamental en trminos de un nuevo mo-
delo energtico y, bueno, nosotros tenemos litio, qu vamos a hacer con el litio
que tenemos? Alguien podra decir cualquier cosa que t plantees hacer con el
litio que tienes es utilizar una palanca extractiva, es inadmisible. Bueno, yo no
creo que as sea. El tema no es el litio/no litio, el tema es cul es el proyecto, quin
manda aqu.
En la ltima dcada se reactiv una intencin o una voluntad anticapitalista. No
es casual, me parece, que ms que darle un contenido positivo a la bsqueda de
alternativas a la que te referas se tiende a, por lo menos all donde hay radicali-
zacin, a denirse como anti, marcando una raya, una separacin, una escisin.
Podramos decir que en distintos momentos de la historia hubo distintas denicio-
nes anticapitalistas. En el siglo XX tendieron a denirse en trminos de socialismo
y comunismo. Hoy, a reserva de que se resignique el proyecto socialista, decirse
anticapitalista parece quedarse en la negatividad de la dialctica, en la negacin
de la negacin.
...la globalidad ha hecho que esta universalidad
no sea simplemente un concepto flosfco
o poltico, sino que sea una realidad
Horizontes de la movilizacin popular... 178 Entrevista
La negacin de la negacin es un momento en una dialctica que parte de la
negacin de lo que te niega. El mundo te niega, t niegas este mundo que te niega,
y para llegar a este mundo que te niega no basta con la nihilizacin de lo que te
niega, sino que tienes que apostar a otra cosa. En la mayor parte del siglo XIX, y
casi todo el siglo XX, hasta los ltimos treinta aos del siglo XX, la gran ilusin, la
gran alternativa era la alternativa poscapitalista, era alguna modalidad de socialis-
mo y, bueno, desde principios del siglo XX, tenas el socialismo cientco, que era
el nico socialismo que en verdad lea el futuro de manera sensata en la realidad
presente. Es decir, que el marxismo fue la gran esperanza, y el socialismo realmen-
te existente, ese modelo de modernidad otra, fue la gran ilusin. Yo creo que esta
es la que se desfond. No creo que se pueda tirar todo a la basura. Creo que la
cuestin es saber por qu se top con la pared, por qu reaparece el Estado como
el aparato poltico de la alienacin y reaparece la economa como el fetiche, en
este caso en el nombre del desarrollo de unas fuerzas productivas que lo van a ha-
cer ingresar en la abundancia y por lo tanto en la equidad. Esta cuestin te plantea
de nueva cuenta que el no tiene que ser mucho ms radical. Yo dira que un buen
ejemplo de esto en trminos intelectuales, y que no ha tenido tantos seguidores,
es John Holloway. No hay que liberar al trabajo, hay que negar el trabajo. Hay
que recuperar el hacer. Y toda vivencia es alienante, y toda modalidad estatista es
alienante. Hay una demanda de radicalizacin de la dialctica en Holloway que
solo se explica porque est reaccionando a un mundo del cual tiene los elemen-
tos, del cual posee informacin suciente. Pero tambin porque siente creo que
muchos sentimos la necesidad de un no mucho ms radical para poder construir
una verdadera dialctica positiva. Yo creo que se derrumb la ilusin del progreso,
que era tambin socialista y no solo capitalista. No es lo mismo, no creo que todos
los gatos sean pardos. No creo que la heroica lucha por la equidad, la lucha con-
tra una burguesa rapaz, no creo que nada de eso, que ninguna de las luchas del
siglo XX sean ni por mucho absurdas y que fuimos engaados y conducidos por
miserables traidores. Ni tampoco que andbamos haciendo revoluciones fuera de
tiempo y que no nos dimos cuenta de que debamos esperar a que maduraran las
condiciones para hacer la revolucin. Creo que la humanidad dio durante el siglo
pasado una serie de batallas extraordinarias, desarticulando imperios, reconstru-
yendo sociedades, creando realidades nuevas. Creo que la radicalidad del no es
ms feroz ahora, porque ya vimos que con un no tibio, un no que no iba a fondo,
que no atacaba la totalidad del mal, se regener el cncer. El no tiene que ser ms
radical, y el que en este momento sea un no tajante, a secas, un no en el sentido de
anticapitalismo, me parece muy sensato. Tenemos que hacer una suerte de plano,
de diseo, de la sociedad pura, y ponernos de acuerdo y construirla. Pero construir
la sociedad futura no es como construir una casa, no es como hacer un edicio,
no es como hacer un puente, es un proceso de convivencia social, es pasar por
la construccin y reconstruccin de las subjetividades. Creo que la ruptura de la
fetichizacin de la economa, de la fetichizacin de la planeacin por lo tanto,
de la fetichizacin del aparato, de la fetichizacin de las fuerzas productivas, de
la fetichizacin de la ciencia, te coloca en una situacin muy delicada, porque
entonces empiezas a negar toda tecnologa, tiendes a negar toda ciencia, tiendes
a negar todo aparato, tiendes a negar al Estado, tiendes a negar al mercado. Pero
Entrevista con Armando Bartra 179 Entrevista
s, en efecto, s es verdad que estamos en una crisis que es sistmica pero que
adems es epocal y es civilizatoria; es lgico que estemos intentando radicalizar
el no, porque lo que nos niega era mucho ms profundo o estaba en muchos
ms mbitos y espacios de lo que nos habamos percatado, o creemos que as
es. Pero no podemos darnos el lujo de estar en el no indenidamente. Mientras
tanto seguimos viviendo, y la vida contina. Y cmo contina? Contina en un
terreno que se parece mucho al desarrollismo. Pero es que el desarrollismo era
dos cosas. Era el papel de la tcnica, de la tcnica econmica, de la tcnica en la
planeacin, de la tcnica en la asignacin de recursos, de la contabilidad social,
de la ingeniera social. Son instrumentos, herramientas a las que no podemos re-
nunciar. Y era tambin la fetichizacin de esos instrumentos. Negamos el fetiche
pero no tenemos por qu negar la tcnica. El riesgo del fundamentalismo para m
es equivocar la respuesta a si la crisis del desarrollismo es la crisis tambin de los
instrumentos del desarrollo y de los tcnicos del desarrollo. No puede ser. Hay una
novela de Fiodor Gladkov que se llama Cemento y que se escribi en la primera
dcada despus de la Revolucin Rusa en la que se cuenta la historia de un drama
amoroso y una familia de activistas revolucionarios bolcheviques, el marido y la
mujer. Se rompe la estructura tradicional de familia por el hecho de la militancia, y
nalmente se separan. Pero adems, el problema es que no pueden echar a andar
una fbrica porque ya tomaron el poder pero no tienen la capacidad tcnica, no
tienen los conocimientos, no tienen el know how. Entonces el bolchevique revo-
lucionario tiene que ir a buscar al ingeniero que era el administrador de la fbrica
y decirle oye, pues chanos una mano para que pongamos a caminar la fbrica.
Bueno, salvando las diferencias, creo que no podemos tirar al ingeniero. Eso no
quiere decir que no haya que crear nuevos ingenieros y nuevas fbricas, pero no
podemos tirar al ingeniero. Entonces no me angustia que Garca Linera diga hay
tres vas de desarrollo, de modernizacin, en Bolivia: la va de la empresa grande,
industrial, puede ser de Estado, puede ser privada; la va de la pequea y mediana
produccin, medio artesanal; y la va de la comunidad agraria y de la produccin
campesina. Y estas tres vas no conducen al capitalismo. Nuestra apuesta es que
van a fortalecerse esta y esta otra va. Pero, en este momento, estas son las tres vas
de modernizacin. Y por eso estamos en el capitalismo. Cmo entiendes esta
discusin sin acusaciones de que lo que pasa es que simplemente ya claudic?
No, lo que yo creo es que ests situado en el terreno de lo pragmtico, de lo posi-
ble, de la ingeniera social, que es una tarea que asumes en tanto eres gobierno y,
por otro lado, ests en la apuesta de la historia.
Pero no ser tambin que as como hay temporalidades de la historia, hay tambin
distintas temporalidades de la poltica? Entonces hay una poltica que se juega en la
construccin desde abajo, en las subjetividades y la construccin de movimientos
populares que se asientan lentamente y una poltica que se juega a otro ritmo, el
ritmo de las polticas pblicas y las elecciones, pero tambin de la irrupcin de la
protesta, del conicto social.
Lo que te dira Garca Linera es en el tiempo corto no confes en los movi-
mientos, en el tiempo corto confa en los aparatos. Bueno, nosotros somos aparato.
Se puede desinar el movimiento, pero nosotros vamos a seguir como aparato.
Horizontes de la movilizacin popular... 180 Entrevista
Pero si ese movimiento no vuelve a subir de nuevo y no nos empuja otra vez, ya
se acab.
Es una vieja idea que justica la necesidad del partido como cristalizacin que
sostiene la lucha en los momentos de repliegue de la movilizacin.
Fetichizamos al partido, fetichizamos a los sindicatos y a los gremios, y ahora
fetichizamos a una cosa que llamamos movimientos sociales y que no siempre
est muy claro qu son. Lo nico de lo que s estoy claramente convencido es
de que estamos en una etapa en la que de nueva cuenta la construccin de las
subjetividades no puede ser delegada a estos grandes actores cuyos cuarteles gene-
rales, cuyas vanguardias esclarecidas, cuyos comits centrales o cuyas dirigencias
podan encabezar por una razn bsica, porque terminas en el providencialismo.
T solo puedes apostarle a las vanguardias cuando crees honestamente que hay
ciertas capacidades intelectuales y ciertas capacidades adquiridas, individuales o
colectivas, que te permiten leer en las entraas de la sociedad el curso y el futuro.
Y entonces estos sealan el camino, porque son como el gua indio que huele y le
mete el dedo a la caca del bisonte y sabe cunto tiempo hace que pas la manada.
Esta visin de que la historia puede ser leda, que hay un futuro predeterminado
y que puede ser ledo e interpretado, y que para eso es cientco el socialismo, te
lleva nalmente a pensar que hay unos que deben ser conducidos y hay otros que
son conductores. Pero que esta exterioridad est dada no por aquello de mandar
obedeciendo, que sera la frmula para recuperar esto, sino que ests mandando
porque t tienes la capacidad de leer las seales del camino, que los dems no
pueden leer. Este mando no es instrumental. Es que bsicamente hay un camino y
alguien descubri ese camino. Marx y Engels descubrieron ese camino e hicieron
que el socialismo utpico, que era muy bien intencionado, fuera cientco. Marx
y Engels leyeron en las entraas del monstruo. Entonces, si en verdad aceptamos
que no estamos amarrados a otra cosa ms que a la libertad y no estoy hablando
de los individuos solamente, la gestin del proyecto, la gestin de la subjetividad
y la marcha en la que todos estamos involucrados es mucho ms un dilogo social
que el descubrimiento del curso a seguir por parte de vanguardias iluminadas.
Por lo menos en mi experiencia, mi preocupacin por ser vanguardia iluminada,
radicaba en eso. Algunos tenemos o adquirimos, nos esforzamos por adquirir, por
nuestro espritu de servicio y abnegacin, nos esforzamos por adquirir los instru-
mentos, que pueden ser el socialismo cientco, y el leninismo en su momento, o
el maosmo o el trotskismo o cuanto haya en su momento; que son los instrumen-
tos que, puestos al servicio del proletariado y de las masas populares, les van a per-
mitir encontrar su camino en este bosque confuso en que las luchas espontneas
topan contra la pared y no marchan y no acumulan. La intencin no es mala, yo
no creo que haya que exaltar la espontaneidad, la dispersin, la desarticulacin,
los particularismos, no creo en eso. Yo creo que hay que buscar las convergencias,
hay que buscar los consensos, hay que buscar la unidad en torno a un proyecto, se
requieren liderazgos. Pero s estoy claramente convencido de que haba un factor
fetichizante en el modo de entender la vanguardia iluminada, y que si ya destruis-
te este concepto de vanguardia iluminada, el modo de construir el proyecto y las
dirigencias va a ser otro.
Entrevista con Armando Bartra 181 Entrevista
Mxico: autoritarismo gubernamental y movimiento popular
Pasemos a Mxico, pero pensando en las mismas coordenadas. Cul es el mo-
mento histrico? Cules los sujetos de la posible transformacin?
En Mxico, la alternancia result ms de lo mismo, en todos los sentidos, es
una alternancia por la derecha, no hemos tenido una alternancia por el centro o
hacia la izquierda. En todo caso, el problema con Mxico es que lo que se est
desfondando es lo que poda ser un ejemplo de modernidad con participacin
social, una modernidad incluyente, porque hubo entre otras cosas una reforma
agraria, probablemente la ms extensa de Amrica Latina, en cuanto a la cantidad
de tierras entregadas y repartidas. Mxico de algn modo fue precursor en una
serie de procesos de modernizacin y fue modelo incluso en algn momento para
ciertos planteamientos cepalinos. Dej de serlo, pero su ruptura ha sido como
en cmara lenta, seguimos sintiendo que estamos en una transicin, si es que la
palabra transicin quiere decir algo. Entonces, creo que el caso de Mxico es un
caso complicado en el cual no podemos, parece claro, pensar en el futuro sin una
nueva reexin sobre el pasado. Es decir, el siglo XX es parte del debate. Lo que
est a discusin son las lecciones del siglo XX mexicano. En Bolivia estn repen-
sando la reforma agraria de 1952, estn pensando lo que fue el Estado boliviano
nacionalista revolucionario de la segunda mitad del siglo pasado. Mxico vivi el
siglo XX como un siglo de reformas, como un siglo de modernizacin socialmente
incluyente, de procesos de transformacin con participacin de las masas, todava
en la primera mitad del siglo. En Mxico podas decir con seguridad de no equi-
vocarte en casi cualquier familia yo vivo mejor que mis padres y mis hijos vivirn
mejor que yo y eso era razonablemente cierto. Esto se acab. Es decir, hoy en la
visin de futuro la gente piensa que no, que sus hijos van a tener menos posibilida-
des de conseguir empleo o que si era un campesino, si creyeron en que el caf los
iba a volver ricos, sus hijos se van a tener que ir a Estados Unidos. Es decir, hay una
crisis de expectativas, el siglo XX termin de manera particularmente catastrca,
la cada es ms brutal porque la altura alcanzada fue mayor.
Este pesimismo alimenta la rabia y la protesta, pero tambin, o sobre todo, for-
mas de conservadurismo, de egosmo social, del slvese quien pueda. Este clima
social permitira entender cules fueron las razones de la derrota de la lucha del
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Porque te acordars que estuvimos en
reuniones juntos en donde se planteaba si se atreven a dar un golpe tan fuerte,
se les viene encima el pas. Y eso no pas. La coyuntura de la crisis econmica
jug en sentido desmovilizador? Cmo te explicas que lograran llevar adelante el
desmantelamiento de Luz y Fuerza del Centro y de su sindicato?
As es. No sucedi lo que todos esperbamos. Pero hubo dos grandes movi-
lizaciones de apoyo al SME de ms de 100 mil personas. Y otras dos o tres que
tuvieron del orden de 30, 40 mil. La lucha lleva varios meses, dos de huelga de
hambre. Sigue habiendo un buen tercio, si no es que entre 30 y 40 por ciento del
total de los trabajadores que no se han quebrado. Los cercaron por todas partes,
les quitaron los fondos de asistencia al sindicato, les cerraron todas las puertas. Y
sin embargo, el movimiento sigue. Por qu podemos decir que es una derrota?
Porque un movimiento como este, de un gremio, tiene por un lado una apuesta
Horizontes de la movilizacin popular... 182 Entrevista
poltica y por otro lado una apuesta gremial. La apuesta gremial es vamos a ne-
gociar. Es decir, no podemos aceptar que nos quiten el trabajo, pero podemos
quizs aceptar que cambie la institucin que nos contrata, pero no quedarnos sin
trabajo. Estaban dispuestos, siguen estando dispuestos a negociar. No han en-
contrado interlocucin para negociar nada. Qu tanta fuerza tiene el movimiento
social en estos momentos en Mxico no lo podemos medir por los resultados, lo
tenemos que medir ms bien por el despliegue de fuerzas puesto en relacin con
un gobierno, el gobierno actual, que es el nico gobierno que yo recuerdo en la
historia posrevolucionaria de Mxico que no tiene preocupacin alguna por la
legitimidad democrtica.
En el anlisis poltico aparece con frecuencia una disyuntiva a la hora de caracte-
rizar al gobierno de Caldern: es dbil o es fuerte, es torpe o acta con calculada
dureza? A veces la confusin surge de la combinacin de los factores y, sin em-
bargo, hay que distinguir el rasgo principal para pensar y disear una estrategia
alternativa, de respuesta y contraofensiva social.
En los gobiernos de la revolucin hecha gobierno, que eran gobiernos sexena-
les, en los cuales el PRI gobernaba siempre, la gran familia revolucionaria segua
en el poder pero cambiaba, era hereditaria. Tenan el problema de la continuidad
y exista la preocupacin del gobierno saliente por mantener cierta legitimidad
democrtica. Salinas, que no era menos brutal que Caldern, tena una seria pre-
ocupacin, lleg por medio de un fraude electoral, con una ilegitimidad mayor to-
dava quizs o igual que la de Caldern, en una situacin semejante, y lo primero
que hace Salinas es un trabajo sistemtico por recuperar su legitimidad democrti-
ca. Comprando intelectuales, seduciendo, ofreciendo, entregando. Y lo consigui,
logr terminar el sexenio con una aprobacin a su persona no necesariamente
a su poltica muy alta. Caldern empieza muy bajo y se poda pensar que iba a
trabajar por ganar una legitimidad democrtica a posteriori, que era fcil porque
poda apoyarse en un sector de izquierda domesticada y moderna al interior del
PRD. La corriente de Nueva Izquierda se imaginaba bueno, ya perdimos, ahora
vamos a encontrar espacio dentro de este gobierno, que precisamente porque es
dbil e ilegtimo, va a necesitar abrirnos cancha. Pero el gobierno no busc ni
busca alianzas legitimadoras.
Por la va de la guerra contra el narco buscan otro mecanismo de legitimacin.
La va contra el narco no es una va de legitimacin democrtica, sino una va
de legitimacin autoritaria, es decir, Caldern quiere que t lo apoyes porque es
un duro que est golpeando a los narcotracantes, que son enemigos de la patria,
y est matando a muchos jvenes mexicanos que se fueron por el mal camino. O
sea, lo que trata de vender es que va a castigar, a matar a todos aquellos que se
La va contra el narco no es una va de
legitimacin democrtica, sino una va de
legitimacin autoritaria...
Entrevista con Armando Bartra 183 Entrevista
atrevan a ser narcomenudistas, porque esos narcomenudistas son mexicanos ma-
siosares, que el himno nacional dice que es el extrao enemigo. Esa idea de que
hay que perseguir a los narcos, que son enemigos de la nacin, que son traidores a
la patria, esa idea es la que legitima la mano dura del gobierno de Caldern.
Una eleccin de polica y no de poltica, para usar la distincin de Rancire.
As es, y una catstrofe poltica. Lo que busca Caldern no es que se aplaquen
los del SME, sino que caigan en una provocacin. Lo que busca no es que se olvi-
den de Lpez Obrador los del movimiento ciudadano, sino que rompan un vidrio.
Su apuesta fue legitimarse por la va de la mano dura y no por la va del consenso.
Yo no s qu clculos tena, pero en todo caso que poda legitimarse por la va de
ser un gobierno exitoso, en trminos de crecimiento econmico, en trminos de
generacin de empleo, que eran sus promesas iniciales. Si las tena, se dio cuenta
que no las iba a poder cumplir.
Y adems Fox ya haba quemado el capital poltico de ser el presidente de la tran-
sicin institucional, del post priismo histrico.
Entonces estamos en una situacin excepcional de un gobierno que ya perdi
las elecciones de hace un ao, las elecciones de medio trmino, con la victoria del
PRI. Entonces, qu le queda a Caldern? La nica apuesta de Caldern es quedar
como un presidente rme, valiente, decidido como un Daz Ordaz.
Y en 2012?
En 2012 hay que tratar de poner ante la ciudadana el hecho de que lo que
est en juego son los destinos del pas. Eso no quiere decir que vas a ganar o vas
a perder, pero cuando menos que quede claro que lo que est en debate es la
disyuntiva entre dos grandes caminos. Me explico. La fuerza del movimiento so-
cial en los aos recientes hay que medirla no solo en relacin con sus xitos o sus
fracasos, sino que hay que medirla en relacin con sus contrapartes. El problema
es que esta es una izquierda social. Una izquierda social est conformada en este
caso, en gran medida, por gremios o por ciudadanos que luchan por demandas
especcas. Movimientos que buscan algn cambio, que son de inicio negociado-
res, buscan crear correlaciones de fuerzas que les permitan negociar y conservar
su fuerza y crear una nueva subjetividad en la sociedad. Pero no tienes posibilidad
de negociar, con este gobierno no se puede negociar nada. Por ejemplo, con Fox,
en el 2003 hay un movimiento campesino, El campo no aguanta ms, y el 31 de
enero hay una movilizacin de 100 mil campesinos y el 10 de febrero no s, es-
toy poniendo fechas arbitrarias ya estn sentados los campesinos discutiendo con
el secretario de Gobernacin, avalados por el presidente y con participacin de los
diputados. Es decir, l s inici un proceso de negociacin; para bien o para mal,
te sientas con el presidente a negociar y luego se rma un acuerdo nacional en
Palacio. Caldern no se sienta a negociar. Una parte del movimiento campesino,
una parte del movimiento sindical diramos la Unin Nacional de Trabajadores,
etctera estn en esa lgica de abrir puertas para sentarse a la negociacin. Di-
ramos, si yo soy gobierno de derecha, pues yo quisiera que esa parte del gremia-
lismo opositor leal se sentara conmigo. Entonces es una situacin excepcional y
Horizontes de la movilizacin popular... 184 Entrevista
excepcionalmente mala. Yo creo que est colocando al movimiento social en una
situacin muy difcil en la que no estuvo ni con Fox. No solo porque sea represivo,
que lo es, sino porque no hay espacios de dilogo. Y lo que tienes que plantear es
que lo nico que nos queda es el cambio poltico.
Pero la polarizacin actual tambin tiene sus ventajas. Primero porque no divide,
la idea de la apertura y de la negociacin siempre tiende a fracturar el campo po-
pular pero, ante tan poco margen de maniobra, los defensores de la moderacin
y el pacto estn de bajo perl. Parece haber una sola va para hacer oposicin,
para plantear reformas sociales. Ahora bien, me parece que hay dos hiptesis solo
aparentemente opuestas para sopesar la fuerza del movimiento obradorista. La
primera es que, frente a la situacin particularmente negativa, incluso la propia
dimensin poltica del movimiento en torno a Lpez Obrador mantiene una fuerza
notable visto lo que ocurri, visto que en el 2006 no se pudo, visto que hubo una
serie de golpeteos represivos, de cierres mediticos e institucionales. Diramos in-
cluso que aparece sorprendentemente slido un ncleo duro o una telaraa bsica
que se sostiene y se refuerza en el tiempo. Entonces diramos que el balance es
positivo. La otra hiptesis es ms problemtica. Aun asumiendo lo anterior, esa base
de movimiento, de resistencia, de dignidad, no deja de ser minoritaria. Festejamos
y exaltamos las luchas pero no siempre sabemos reconocer que cuando son mino-
ritarias no logran modicar substancialmente la correlacin de fuerza, no permiten
pensar en un cambio de rumbo. Entonces, digamos, el horizonte de 2012 se nos
presenta con esa ambivalencia. Va a ser muy fuerte el movimiento, la indignacin,
la resistencia, pero no necesariamente lo suciente.
Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Cul es la opcin? Aclarar que
efectivamente hay una opcin, nada ms. No que es la opcin ganadora, no va-
mos a postular al candidato que ahora s va a ganar. Es el planteamiento actual
de Andrs Manuel Lpez Obrador, yo creo que el de su movimiento es ahora
s va a ganar. Yo creo que su planteamiento personal, y as lo dice, no lo estoy
poniendo en su boca ni es que me hable al odo, es que nuestra tarea es poner
ante el pas que hay dos caminos y que ningn ciudadano ignorante, culto, pobre
o rico, urbano o rural, pueda decir que no le dijeron cmo estaba el asunto. Que
quede claro que hay dos caminos, este es uno, este es el otro. T decides. Que
vamos a tener tiempo suciente, fuerza suciente, capacidad suciente y orga-
nizacin suciente, quin sabe, probablemente no. Lo que no podemos dejar de
hacer porque adems la coyuntura es coyuntura, es decir, en el 2012 se decide
el destino nacional es un trabajo que es ms bien de educacin poltica. Lo que
se ha logrado con el movimiento del 2006 pero tambin desde antes, desde la
campaa, desde el intento de sacar de la jugada a Lpez Obrador, que lo catapulta
en lugar de hundirlo. Vimos al que se apuntaba como el candidato natural de la
izquierda institucional, por ser el gobernante de la capital. Tratan de descalicarlo
y l histricamente, nunca nadie lo haba hecho desde la poca de Crdenas, y
por otras causas llama a movilizaciones. Creo que empieza a establecerse una
polarizacin del pas entre derecha e izquierda. La derecha es el PRI y el PAN y
la izquierda es Lpez Obrador. De pronto queda razonablemente claro, denido,
en torno a una eleccin. Lpez Obrador decide que lo nico que puede hacer si
Entrevista con Armando Bartra 185 Entrevista
quiere mantenerse vivo polticamente es mantener esta polarizacin, mantener
la idea de que hay dos caminos. Y esto haba que construirlo al margen del PRD.
Yo creo que se ha construido razonablemente porque el intento de privatizacin
del petrleo permiti polarizar, porque otras causas ms o menos importantes lo
permitieron (la postura ante el SME, la postura ante los incrementos de la gasolina,
los impuestos, etctera). Esto sirve, esto ayuda. Pero eso no est construyendo una
fuerza social desde abajo, porque una fuerza social desde abajo se construye, creo
yo, desde una convergencia de movimientos, desde un dilogo de los diferentes
actores sociales. Y esto est bastante limitado. El modelo de los Dilogos Nacio-
nales, al que algunos le apostaron mucho, pareca ser la otra cara de la moneda.
Desde la pluralidad de sindicatos, corrientes polticas, desde los ms radicales, los
menos radicales, etctera, se puede ir construyendo una plataforma, una conan-
za. Pero con el golpe al SME desarticularon este tipo de encuentros.
De repente se necesitan coyunturas que se presten para la movilizacin, o sea, es-
cenarios de crisis poltica. En los tiempos normales se va tejiendo la correlacin de
fuerzas, pero se modican substancialmente cuando cuajan grandes movimientos
en funcin de crisis, de acontecimientos ms que de procesos.
Entonces, yo crea y sigo creyendo que no se puede, si no es desde la socie-
dad, ir construyendo este polo alternativo, este bloque histrico a partir del cual
en un momento puedas distinguir, por una parte, el pueblo y la izquierda y, por
la otra, la derecha representada por la clase poltica, por el PRI, el PAN y los
modernos del PRD. Pero esa tarea es una tarea de los sindicatos, de las organi-
zaciones campesinas, de los movimientos sociales, de las ONG comprometidas,
de los intelectuales. Pero el papel de Lpez Obrador no poda ser ese. Lo que
poda hacer creo que es lo que ha venido haciendo, crear, dar estructura a lo que
l llama movimiento ciudadano. Hay una confusin muy rara, porque por un
lado est el movimiento amplio en defensa de la economa popular, el petrleo,
la soberana; y por otro lado est el Gobierno Legtimo, el obradorismo propia-
mente dicho. Ms all de las confusiones de qu es una cosa y qu es la otra,
yo dira que el movimiento popular deende tales y cuales derechos adquiridos,
tales y cuales patrimonios populares, tales y cuales espacios, contra formas de
represin, de violencia, etctera, etctera. Y esto se da de manera continua y no
va a terminar en 2012; ha ido creando una fuerza reactiva, te quitan algo y peleas
por conservarlo. Lo otro es un movimiento ciudadano que lucha por libertades
democrticas, por la democracia real, por un proyecto de pas. Que es lo que ha
estado tratando de crear con cierta ecacia Lpez Obrador y es lo que no haba;
digamos, era un espacio vaco.
Yo creo que ms que una identidad ciudadana hay una recuperacin de la nocin
de lo popular contrapuesto a lo oligrquico.
Popular ciudadano, no popular gremial. Te pueden decir yo soy pueblo y
soy campesino, yo soy pueblo y soy obrero, yo soy pueblo y soy sindicalista,
yo soy pueblo y soy colono, yo soy pueblo y soy lo que sea. Y yo soy pueblo
y soy del movimiento de Lpez Obrador, que es un movimiento ciudadano,
etctera, etctera.
Horizontes de la movilizacin popular... 186 Entrevista
En la Argentina del 2001-2002 decan soy vecino, porque era lo territorial lo que
los agrupaba, era el barrio, ms que una ciudadana negada. Era una forma de
recuperar una identidad ncada en una materialidad, no desde la abstraccin del
derecho conculcado, negado en los hechos.
En Mxico hay gente que cree que lo que hay que hacer es luchar por que no
se haga la presa de La Parota y hay gente que cree que lo que hay que hacer es
luchar por que salgan de la crcel los presos de Atenco, y hay gente que cree que
hay que pelear por que les devuelvan su materia de trabajo a los del SME y que lo
que hay que hacer es pelear porque todo esto es legtimo y lo apoyamos. Lpez
Obrador y su movimiento plantean que hay luchas justas que hay que apoyar.
Pero le decimos a la gente hasta dnde podemos llegar con esta serie de luchas,
tratando de negociar. Necesitamos un cambio, y este es un cambio general, es un
cambio poltico, es una regeneracin del pas, es una regeneracin moral. Es un
cambio poltico. Quienes estn de acuerdo con esto, que se organicen con noso-
tros. Y quienes no, bueno, los apoyamos porque estn luchando por un pedazo de
tierra o estn luchando contra la caresta o porque les quieren cobrar de ms por
la electricidad. Entonces adems de ser obreros, amas de casa, campesinos, o lo
que fuere, son ciudadanos que apuestan por un cambio trascendente, poltico, en
nuestro pas. Yo creo que por ah va. Y en ese sentido, si lo quieres denir de algn
modo, es un movimiento ciudadano. Un movimiento ciudadano es mucho ms
limitado que un movimiento campesino que se despliega en forma organizada en
el tiempo. Un movimiento ciudadano, lo estructuras como partido o qu? En un
momento dado vas a participar en elecciones o no vas a participar? Es decir, fun-
ciona mucho en torno al 2012 porque nace como un movimiento ciudadano que
era de apoyo a Lpez Obrador como jefe de gobierno y futuro candidato. Lo que-
ran sacar de la jugada, era de apoyo al Lpez Obrador candidato; despus de apo-
yo al Lpez Obrador candidato defraudado, es decir, presidente legtimo. Ahora es
un movimiento ciudadano por un cambio profundo que encabeza Lpez Obrador.
Eso lo dene. Tiene relaciones fraternas pero no se confunde con una asociacin
campesina, con asociaciones sindicales. Yo he estado en las reuniones. Llegan
organizaciones campesinas y le dicen: simpatizamos con tus planteamientos y
creemos que pues estamos de acuerdo con lo que t dices. Y Andrs Manuel
les contesta: ustedes estn luchando por eso, y yo los encomio a que luchen, a
que sigan luchando por eso, por los precios, por esto, lo otro. Pero que tomen en
cuenta que toda esta lucha, que es muy importante, no va a conducir a nada si no
se hace la revolucin. Y adems lo plantea como revolucin, como regeneracin,
no en el sentido de ganar las futuras elecciones.
Porque plantea la ruptura ms all de lo gubernamental, respecto a un rgimen de
maas del poder, una estructura de poder poltico-econmico que tiene que ser
derribada.
Exacto.
El movimiento obradorista se plantea como un nivel de articulacin poltica. Otro
proyecto de articulacin es La Otra Campaa, que gener cierta animadversin
desde 2006 por ciertas actitudes sectarias pero que no deja de ser una corriente
Entrevista con Armando Bartra 187 Entrevista
fundamental. Cul es el papel que pueden jugar La Otra Campaa y el zapatis-
mo, llammosle civil no el zapatismo de la selva lacandona, de las comunidades
indgenas, que tiene denido su papel histrico? La Otra Campaa se proyecta
como una opcin ms radical, declaradamente anticapitalista, a la izquierda del
obradorismo, criticndolo y denuncindolo. T crees que La Otra Campaa entr
en una involucin irreversible, que el zapatismo civil requerir ser revitalizado por
otro lado o encarna todava una fuerza viva del pas, que juega o podr jugar un
papel importante de crtica radical?
Lo que me queda claro y adems hay evidencias de ello es que los grupos de La
Otra Campaa, de base, regionales, que estn en batallas especcas por ejem-
plo, el problema del no pago de la luz, del no pago de las cuotas exorbitantes se
encuentran con el movimiento lopezobradorista y marchan juntos. Es decir, en el
terreno de las reivindicaciones sociales, hay convergencia. En trminos de los pre-
sos, por ejemplo, hay convergencias, hay encuentros. Lo nico que quiero decir
es que la gente, los militantes de base de estos movimientos estn en la resistencia
cotidiana, y en la resistencia cotidiana hay otras expresiones del sectarismo. A lo
mejor t no te vas a juntar para nada con el vecino de al lado porque lo conoces,
sabes que le pega a su seora y yo con l no voy ni a la esquina. Pero el hecho de
que l sea de La Otra Campaa y t seas obradorista no es la bronca. Entonces,
a nivel de los movimientos sociales ha habido encuentros. En torno al asunto de
Atenco, Lpez Obrador ha apoyado, en torno a la lucha del SME, aunque se tar-
daron, los zapatistas nalmente apoyaron. Ah hay encuentros. Lo que sucede es
que no ha habido una conuencia que llevara al triunfo electoral, y yo creo que
podramos imaginar que si le hubieran reconocido el triunfo a Lpez Obrador
en 2006 entonces sera un gobernante que poda ser legtimamente cuestionado
desde la izquierda social y desde la izquierda poltica, donde seguramente estara
el EZLN, porque no era todo lo radical que poda ser o que se poda esperar que
fuera. Ese sera un escenario que no fue. Si esto no fue, qu es lo que queda? Yo
creo que fue un error del EZLN pensar que ya la gente no crea en una opcin
electoral en el 2006 y lanzarse a La Otra Campaa para que no voten porque todos
son iguales y este que es el menos igual de todos es tambin igual. Fue una apuesta
muy equivocada, yo lo he dicho muchas veces, fue un error de apreciacin. El
descreimiento en la opcin electoral es mucho mayor hoy todava que en 2006,
y hay razones para ello. Entonces hay una situacin en la que hoy sera ms fcil
para La Otra decir y todava ustedes creen en las elecciones?, cuntos ejem-
plos necesitan?. Pero el problema es que Lpez Obrador, pienso yo, va a ofrecer
una opcin. Electoral y no solo electoral, alguna combinacin, y el EZLN no va a
poder ofrecer nada sino volver a decir y todava no aprenden, y todava siguen
generando ilusiones. Pero qu otra cosa proponen aparte de esa ilusin?
...fue un error del EZLN pensar que ya
la gente no crea en una opcin electoral
en el 2006 y lanzarse a La Otra Campaa para
que no voten porque todos son iguales...
Horizontes de la movilizacin popular... 188 Entrevista
Y, por otra parte, la radicalizacin de Lpez Obrador cubri un espacio importante
de la izquierda.
Las ideas de izquierda van dominando en Lpez Obrador. Te pongo un ejem-
plo. En la denicin del programa, que es una labor de equipos, Lpez Obrador
plantea ciertas orientaciones. Lo ltimo que ha dicho es no se anden con medias
tintas, no se anden con matices, no se anden con posiciones tibias. Hay que ser
radicales, porque si no, no nos vamos a deslindar. No le podemos decir a la gente,
bueno, s, nosotros lo haramos un poco distinto. Creo que Lpez Obrador est
endureciendo su posicin no porque se enoj, se desesper y ahora se volvi un
ultra, sino porque est claro que la coyuntura nacional es una coyuntura de des-
lindes. Perdieron credibilidad las opciones tibias, intermedias, de la izquierda ra-
cional, de la derecha democrtica, de la vuelta de la izquierda prista. Es una tarea
de todo el movimiento plantear que en efecto vivimos una encrucijada nacional,
que no se resuelve en un da votando, pero s es una encrucijada nacional que
coincide con una prxima eleccin.
El neocardenismo tena su ambigedad y tendi a buscar el mximo de consensos
posibles incluyendo sectores de dudosa procedencia. El mismo Lpez Obrador
tambin intentar, como lo hizo en 2006, ampliar lo mximo posible el frente a la
hora de las elecciones. Habr que ver dnde queda la esencia del proyecto, y eso
depende de cmo se resuelva una disputa interna al obradorismo. Al mismo tiem-
po, en 2006 podan tener un Lula en este pas, pero la oligarqua no quiso tener un
Lula y entonces Lpez Obrador radicaliz su discurso.
Cuando Lpez Obrador discute de poltica latinoamericana, l asume una posi-
cin menos equilibrada que la mayor parte de los gobiernos, digamos, progresistas;
no porque su gobierno tuviera que ser necesariamente un gobierno a lo Chvez,
en lo absoluto, sino porque en este momento no puedes andar dicindoles no se
espanten. Es el momento de decir espntense, piensen que si en el 2012 eligen a
Pea Nieto no se la van a acabar. Bueno, pinsenlo seriamente. Espntense.
Los trminos de la primera llamada, el lema de la campaa del 2006, era: Por el
bien de todos, primero los pobres y era un mensaje claro: Quieren mantener cierta
cohesin y cierta unidad que les permita hacer negocios? Pues se requiere atender el
problema de los pobres. Ahora se est formulando de manera un poco ms fuerte
Sin duda, creo que aqu no estamos acostumbrados a que haya una disputa
en trminos de proyecto de pas. Rpidamente, el proyecto de pas pasa a ser un
debate entre economistas. El espritu del proyecto que este movimiento promueve
est mucho ms cerca de la idea de la regeneracin espiritual, de la regeneracin
moral, de la recuperacin de la dignidad. Esa dimensin que le supo dar el EZLN
en un momento dado a las demandas de los pueblos indios. La conciencia de que
est desmoralizado este pueblo, que nos da vergenza ser mexicanos, que no
tenemos conanza en el futuro, que nuestros hijos ya no quieren vivir aqu. De
all que se hace necesaria una regeneracin moral. Yo creo que una de las cosas
que nos han mostrado las nuevas revoluciones en Amrica Latina es el aura, o sea,
estas revoluciones tienen aura. No son revoluciones con proyectos de pas muy
slidamente elaborados, sino son revoluciones con aura, con alma
Entrevista con Armando Bartra 189 Entrevista
Gramsci deca reforma moral e intelectual para mostrar el alcance civilizatorio
de la revolucin social.
Para Sorel era el mito. No es la descripcin cientca con pelos y seales, he-
cha por tecncratas. Yo creo que un contenido mitolgico puede mover a la gente
en torno de un proyecto que tiene que ver con el pasado y con el futuro. Por eso
me parece que jugaron bien en Bolivia el componente incaico, con todo el funda-
mentalismo que tena en sus orgenes lo transformaron en un elemento identitario
para una convocatoria descolonizadora. Yo creo que en el caso de la historia de
Mxico la convocatoria tiene que ver con la recuperacin de la historia.
Libros de Armando Bartra
Bartra, Armando 1986 Los herederos de zapata. Movimientos campesinos
posrevolucionarios en Mxico 1920-1980 (Mxico: Era) Coleccin Problemas
de Mxico, 164 pp.
Bartra, Armando (prlogo, seleccin y notas) 1991 Regeneracin 1900-1918.
La corriente ms radical de la revolucin mexicana de 1910 a travs de su
peridico de combate (Mxico: Era) Coleccin Problemas de Mxico, 5
reimpresin, pgs. 13-66.
Bartra, Armando 1999 1968: el mayo de la revolucin (Mxico: taca) 148 pp.
Bartra, Armando 2000 Guerrero Bronco. Campesinos, ciudadanos y guerrilleros
en la Costa Grande (Mxico: Era) 178 pp.
Bartra, Armando (comp.) 2000 Crnicas del Sur. Utopas campesinas en Guerrero
(Mxico: Era) 428 pp.
Bartra, Armando (coord.) 2002 Mesoamrica, los ros profundos. Alternativas
plebeyas al Plan Puebla Panam (Mxico: Ediciones Casa Juan Pablos/El Atajo/
Instituyo Maya A. C.) 396 pp.
Bartra, Armando 2002 Economa poltica del Plan Puebla Panam (Mxico: taca).
Bartra, Armando 2003 Cosechas de ira: economa poltica de la contrarreforma
agraria (Mxico: taca/Instituto Maya) 131 pp.
Bartra, Armando 2006 El capital en su laberinto. De la renta de la tierra a la renta
de la vida (Mxico: UACM/ CEDRSSA/taca) 382 pp.
Bartra, Armando 2008 El hombre de hierro. Los lmites sociales y naturales del
capital (Mxico: UACM/UAM/taca) 213 pp.
Bartra, Armando 2010 Tomarse la Libertad. La dialctica en cuestin. (Mxico:
taca) 232 pp.
Aportes del pensamiento
crtico latinoamericano
Traduccin y nacionalizacin del marxismo
en Amrica Latina. Un acercamiento al
pensamiento poltico de Ren Zavaleta
Hernn Ouvia
La burguesa incompleta
Ni piedra flosofal, ni summa feliz
Ren Zavaleta
Traduccin y
nacionalizacin
del marxismo en
Amrica Latina
Un acercamiento al pensamiento
poltico de Ren Zavaleta
HERNN OUVIA
Licenciado en Ciencia Poltica y profesor de
la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA;
investigador del CONICET y del Instituto de
Estudios de Amrica Latina y el Caribe.
Resumen
En el artculo se traza una biografa
intelectual y poltica del socilogo
boliviano Ren Zavaleta Mercado, en la
cual se hace hincapi en su insistencia
de recrear un marxismo autctono
y en focalizar en la especifcidad del
Estado latinoamericano, caracterizado
de aparente por la exclusin tnica
que hace de los pueblos originarios, lo
que ocasiona un conficto que se intenta
resolver mediante el Estado plurinacional.
Abstract
The article provides an intellectual
and political biography of Bolivian
sociologist Ren Zavaleta Mercado and
focuses on his insistence that a native
Marxism should be recreated and that
the specifcity of the Latin American
state should be targeted, described as
apparent given the ethnic exclusion
of indigenous peoples. The
multinational state is an attempt to
resolve this confict.
Palabras clave
Poder dual, sociedad abigarrada, Estado plurinacional, momento constitutivo
Keywords
Dual power, heterogeneous society, plurinational state, constitutive moment
Cmo citar este artculo
Ouvia, Hernn 2010 Traduccin y nacionalizacin del marxismo en Amrica Latina.
Un acercamiento al pensamiento poltico de Ren Zavaleta en OSAL (Buenos Aires:
CLACSO) Ao XI, N 28, noviembre.
Traduccin y nacionalizacin del marxismo en Amrica Latina 194 Aportes
No es una exageracin escribir que la difusin de las
discusiones estatales es una verdadera medida del grado
de proximidad de una clase con relacin al poder.
Ren Zavaleta
Las siguientes son solamente algunas reexiones que no pretenden ser ms que
apuntes provisorios o hiptesis de carcter no sistemtico teniendo por objeto,
en principio, ordenar ciertas ideas originales en torno a la realidad latinoamerica-
na esbozadas por el marxista boliviano Ren Zavaleta Mercado. Nos proponemos,
por lo tanto, revisar crticamente los ncleos centrales de su pensamiento terico-
poltico haciendo especial hincapi en sus anlisis centrados en la especicidad
histrica tanto de la gnesis como del devenir de las formaciones estatales en
nuestro continente, as como en la original revisin del marxismo que efecta
durante su intensa vida intelectual. En tal sentido, nuestro objetivo principal ser
analizar la vigencia y potencialidad de su corpus conceptual tanto para la elabo-
racin de una teora marxista del Estado latinoamericano como para desentraar
ciertas dimensiones de la realidad poltica contempornea en la regin.
No obstante, antes de remitirnos a los aportes que ha efectuado al marxismo lati-
noamericano, cabe sealar una serie de caractersticas que lo hacen distintivo y casi
excepcional: en primer lugar, podemos mencionar que estamos en presencia de una
vida por dems intensa, truncada por una muerte relativamente precoz; asimismo, su
antidogmatismo entendiendo al marxismo no como un sistema cerrado y escols-
tico, sino en tanto teora subversiva en constante enriquecimiento y complejizacin,
basada en una dialctica del cambio y su humanismo socialista son producto no
solo de su vertiginosa formacin intelectual sino tambin de su aguda experiencia
poltica, a lo que habra que sumarle el haber intentado contribuir a la difusin del
marxismo clido en y desde Amrica Latina, caracterizando a la revolucin en este
continente a la vez como socialista y anti-imperialista. Por ltimo, al igual que otro
intelectual olvidado como es el argentino Jos Mara Aric, Zavaleta constituye uno
de los ms originales lectores del pensador italiano Antonio Gramsci, en la medida
en que ha tenido a lo largo de su obra una acin permanente por traducirlo, ms
all de la acepcin lolgica del trmino, a la realidad latinoamericana, poniendo
en juego y recreando sus categoras ms fructferas. Comenzaremos, pues, detallan-
do de forma sinttica lo que consideramos constituyen tres grandes momentos en su
recorrido poltico-intelectual, para luego avanzar en el estudio de algunas categoras
e interpretaciones esbozadas por Zavaleta, en especial durante la ltima dcada de
su vida, que consideramos contribuyen a enriquecer el pensamiento crtico ligado a
una vocacin emancipatoria de reinvencin de la poltica.
Biografa en tres actos: breve itinerario de su
derrotero poltico-intelectual
1
Ren Zavaleta Mercado nace en 1937 en Oruro, una hermosa ciudad boliviana
caracterizada histricamente por su fuerte ligazn a los grandes centros mineros
de la regin andina. Haca solo dos aos de nalizada la cruenta guerra del Chaco,
Hernn Ouvia 195 Aportes
en la cual Bolivia haba resultado derrotada por Paraguay. Durante 1954, a la tem-
prana edad de 16 aos, publica sus primeros artculos periodsticos, entre los que
cabe mencionar El porvenir de Amrica Latina, que en su propio ttulo deja tras-
lucir un profundo inters por el destino de nuestro continente. En su serpenteante
itinerario biogrco-intelectual, este ser el momento a partir del cual comience
a abrazar poco a poco, en la clave de actos que proponemos a modo de ordena-
miento, el nacionalismo revolucionario como tendencia ideolgico-poltica, des-
de una perspectiva que algunos autores han denominado culturalismo telrico
debido al rol sustancial que le otorga a las lites culturales como fuerza motriz de
la redencin histrica de las naciones oprimidas
2
.
En los aos sucesivos se dedicar a estudiar Derecho, abocndose simultnea-
mente a la actividad periodstica en diferentes medios nacionales y extranjeros.
Ello no le impedir desempearse como Agregado Cultural de la Embajada de
Bolivia en Uruguay (1958-1960), diputado nacional (1962-1963) y nalmente mi-
nistro de Minera durante 1964, en la ltima etapa del gobierno del Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR). Tras el golpe de Estado en noviembre de ese
ao decide exiliarse en Montevideo, donde se vuelca nuevamente a la produccin
periodstica e intelectual, publicando en 1967 su primer libro importante, La for-
macin de la conciencia nacional. A partir de una radicalizacin de su pensamien-
to nacionalista, en l plantea la necesidad de distinguir entre la nacin fctica y
la nacin para s, momento en el cual acudiendo al socialismo aquella deja de
ser un simple dato de la realidad y se elige a s misma. Ya entre 1969 y 1971 re-
dactar una serie de escritos en torno a las iniciativas de Ernesto Che Guevara en
Bolivia que evidencian su simpata si bien teida de agudas crticas con aquella
cercenada experiencia guerrillera. Es en esta coyuntura de agudizacin de la lucha
de clases a escala continental que tendr un progresivo acercamiento al marxismo
como teora de anlisis de la realidad latinoamericana.
Desde comienzos de 1970 cabe por lo tanto hablar de un segundo acto en su
derrotero, ligado a un marxismo ortodoxo sumamente curioso, que no dejar de
ser molesto para el pensamiento de la izquierda dogmtica de aquel entonces, en
especial la estalinista. Quizs no sea del todo errado calicarlo como un personaje
heterodoxo que produce y habita en los mrgenes internos de la ortodoxia. Ser
este un momento sumamente prolco de produccin intelectual y contacto di-
recto con procesos revolucionarios inditos en Amrica Latina, como el del Chile
de Salvador Allende (donde vivir entre 1971 y 1973) y la Bolivia de la Asamblea
Popular, ambos truncados por cruentos golpes de Estado, que lo obligan una vez
ms a exiliarse, esta vez asumiendo sin saberlo un camino sin retorno hacia la
patria mexicana.
No obstante, de la interpretacin rigurosa de esas experiencias anmalas de
construccin socialista saldr a la luz en 1974 el libro El poder dual, en donde a
partir de la recuperacin crtica de las enseanzas de Lenin y Trotsky alrededor
de la situacin de dualidad de poderes analizar las similitudes y diferencias
entre ambos proyectos polticos. Tambin durante este ao y 1975 se preguntar
por las posibilidades de un conocimiento cientco en una sociedad atrasada,
recuperando para ello el pensamiento del joven Lukcs, para quien el proletariado
cuenta con un punto de vista que le permite, por su condicin social especca,
Traduccin y nacionalizacin del marxismo en Amrica Latina 196 Aportes
tener un horizonte de visibilidad ms amplio. Artculos como Movimiento obre-
ro y ciencia social o Clase y conocimiento esbozan de forma magistral este
planteo, que postula la crisis de toda formacin social como una escuela de (auto)
conocimiento integral.
Ya a partir de la segunda mitad de los aos setenta la matriz de inteleccin
de Zavaleta pasar lentamente del eje Marx-Lenin al par Marx-Gramsci, y aqu
comienza en forma progresiva un trnsito hacia la produccin de un marxismo
latinoamericano original, como tercer e inconcluso acto en su devenir biogrco.
Este proceso de apropiacin, traduccin y recreacin crtica de las mejores co-
rrientes del marxismo occidental Georg Lukcs, Antonio Gramsci, Ernst Bloch,
Louis Althusser, Herbert Marcuse, Nicos Poulanztas, Ralph Miliband, Edward P.
Thompson y John Holloway, por nombrar solo a los ms relevantes encontrar
a Zavaleta en una ardua polmica, si bien no exenta de dilogos enriquecedo-
res, con las tradiciones tericas gestadas desde nuestra realidad latinoamericana,
como el desarrollismo y la teora de la dependencia, lo que redundar en una ge-
nuina nacionalizacin del marxismo. Su estancia en Mxico lo encontrar aboca-
do a la difusin del pensamiento crtico, irradiando sus reexiones ms all de esa
tierra que lo acogi. All funda la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) de la cual supo ser su primer director entre 1976 y 1980, dictando en
ella y en la Universidad Nacional Autnoma de Mxico (UNAM) diversos cursos
y seminarios sobre el pensamiento de Marx, en el marco de los cuales llegar a
delinear una concepcin de la democracia en tanto que autodeterminacin de
masas que escandalizara a ms de un politlogo. En 1984, teniendo solo 47 aos,
fallece en Mxico. Dos aos despus se publicar en el pas azteca su inconcluso
ensayo Lo nacional-popular en Bolivia, en el que se encontraba trabajando cuando
lo asalt de imprevisto la muerte.
El ejercicio de traduccin y nacionalizacin del marxismo
a la realidad anmala latinoamericana
Puede resultar paradjico que a pesar de constituir una referencia ineludible para
(re)pensar desde una perspectiva crtica al marxismo latinoamericano, la gura de
Ren Zavaleta Mercado se encuentre prcticamente ausente en los libros y docu-
mentos que se reeren a l. Sin embargo, su espectro sobrevuela las experiencias
ms emblemticas de construccin poltica alternativa surgidas en nuestro conti-
nente, y el corpus terico que lleg a desarrollar en su inconclusa obra resulta de
una potencialidad casi inigualable a la hora de intentar analizar estos procesos y
su contradictorio vnculo con lo estatal.
Quizs esta ambigua presencia espectral se deba a que a lo largo de su
bsqueda intelectual Zavaleta supo tomar distancia de los dos agelos o ten-
dencias opuestas pero paradjicamente coincidentes que al decir de Michael
Lwy (1980) desde un comienzo signaron el derrotero del pensamiento poltico
y losco en nuestro continente: por un lado el exotismo, que absolutizaba
la especicidad de Amrica Latina (su cultura, su historia, su estructura social,
etc.) acabando por enjuiciar al propio marxismo como doctrina exclusivamente
europea; por el otro el europesmo, que tenda a trasladar mecnicamente a esta
Hernn Ouvia 197 Aportes
realidad y sobre la base de una concepcin unilineal de la historia los mode-
los de desarrollo econmico y social occidentales en su evolucin histrica,
intentando encontrar de cada aspecto de la realidad europea su equivalente en
Latinoamrica. Parafraseando a Jos Carlos Maritegui, podemos decir que ms
que un itinerario preconcebido o una Filosofa de la Historia, para Zavaleta el
marxismo en tanto que losofa de la praxis constitua una frgil brjula para
orientar el anlisis y la transformacin en nuestro continente desde una ptica
propia. As pues, un rasgo de honestidad intelectual era reconocer sin tapujos
el hueco terico existente en las reexiones de Marx y Engels alrededor de
Nuestra Amrica. Menosprecio o indiferencia son los adjetivos que utiliza por
ejemplo Jos Aric para dar cuenta del vnculo que establecieron los fundadores
del materialismo histrico frente a la naturaleza especca de las sociedades
latinoamericanas. Su carcter atpico era visto por ellos como transitorio; co-
yuntural desvo respecto del derrotero inevitable delineado a partir del modelo
clsico descripto en El Capital
3
; y si bien existen textos y borradores redacta-
dos por ambos en sus respectivos perodos de madurez que resultan un notable
aporte para entender ciertas sociedades de la periferia capitalista, tales como los
materiales escritos en torno al problema irlands o a la comuna rural rusa
4
, ellos
no suplen la necesidad de edicar un pensamiento anticapitalista de raigam-
bre autnoma, que pueda dar cuenta de los problemas y desafos presentes en
nuestro continente, sin acudir por ms hertico y revolucionario que se nos
presente a modelo enlatado alguno.
De ah que a contrapelo de aquellos dos vicios invariantes de la izquierda du-
rante el siglo XX, Zavaleta haya intentado generar una conuencia creativa entre
el pensamiento crtico y la realidad latinoamericana, postulando que si bien el
marxismo nunca ha producido una revolucin en estas tierras s ha cumplido un
rol descollante como acicate de ella en aquellos casos en que supo leer en cada
historia nacional la formacin o gnesis subterrnea de un cambio social radical,
aportando as a la conguracin de una praxis genuinamente latinoamericana, que
al decir de Jos Carlos Maritegui no fuera calco ni copia. Es que el anlisis de
nuestra realidad amerita despojarse de la matriz colonial que desde los tiempos de
la conquista subsume toda reexin a la ptica occidental europea, porque como
gustaba de decir Zavaleta, lo concreto y lo especco es la manera de ocurrir de los
hechos sociales, por lo que no se resguarda al marxismo generalizando su uso sino
haciendo explcitos sus mrgenes de aplicabilidad (Tapia, 2002b). En este sentido,
para l la labor del pensamiento crtico radica en realizar un constante ejercicio
de traduccin y recreacin del marxismo que permita dar cuenta de sus lmites en
tanto modelo de regularidad, sobre la base de la dimensin propiamente local
que supone una sntesis especca, imposible de universalizarse en trminos de
leyes y teoras suprahistricas.
De ah (...) que Zavaleta haya intentado generar
una confuencia creativa entre pensamiento
crtico y realidad latinoamericana...
Traduccin y nacionalizacin del marxismo en Amrica Latina 198 Aportes
Desde esta perspectiva, en su pstumo Lo nacional-popular en Bolivia expresa-
r que es la propia necesidad la que hace que cada modo de ser convoque a una
forma de conocimiento, con lo que cual ser discutible hablar de un mtodo de
conocimiento general a todas las sociedades. Antes bien, esta resulta al menos
una posibilidad tan remota como la de una teora general del Estado (Zavaleta,
1986). Ser esta misma matriz de inteleccin la que le permitir armar en un
texto previo y de forma un tanto provocativa que en ltimo trmino la teora del
Estado, si es algo, es la historia de cada Estado (Zavaleta, 1990b). A ello aluda
precisamente Antonio Gramsci (1999) al denir a la losofa de la praxis como his-
toricismo absoluto, Louis Althusser (1982) al hablar del marxismo en los trminos
de una teora nita o Jos Carlos Maritegui (1975) al expresar sin tapujos que no
es, como algunos errneamente suponen, un cuerpo de principios de consecuen-
cias rgidas, iguales para todos los climas histricos y todas las latitudes sociales.
Este ejercicio de constante traduccin, recreacin y nacionalizacin de la teora
crtica marxista requiere segn Zavaleta de la composicin desaxiomatizada de
originales frmulas conceptuales y verbales que permitan aprehender y dar cuenta
de una realidad irreductible, que se nos muestra difcil de asir y siempre escamotea
la generalizacin y mera reproduccin de esquemas preestablecidos.
Amrica Latina ante la dualidad de poderes: inventamos o erramos
Tal como comentamos en la breve resea biogrco-intelectual, Ren Zavaleta es-
cribi el ensayo El poder dual durante su segundo momento terico, ligado al mar-
xismo de raigambre clsica aunque tendiente a su recreacin bajo un prisma cr-
tico y profundamente condicionado por la agitada coyuntura poltica que se viva
entre 1969 y 1973 en Chile y Bolivia, de manera tal que como relata Horst Grebe
Lpez en el prlogo a la tercera edicin de esta obra en el pas andino representa
una fase de trnsito intelectual y poltico, donde se salda cuentas con la militancia
previa en el MNR y se preparan las bases para la posterior aliacin al Partido
Comunista de Bolivia. Su eje es, por lo tanto, el estar adherido a esta inusitada
realidad latinoamericana en curso, signada por una fase ascendente de la lucha
de clases, que encuentra a Zavaleta analizando de cerca los procesos de congu-
racin de sujetos polticos encarnados por un lado en la revolucin de 1952 y en
la prctica de la Asamblea Popular de 1971 en el pas andino y, por el otro, en el
triunfo de la Unidad Popular en 1970 en Chile. Lo interesante del ejercicio terico
que realiza es que, si bien recupera los debates clsicos en torno a la dualidad de
poderes generados en Rusia, lejos de intentar encontrar equivalencias y aplicar
mecnicamente las reexiones de Lenin y Trotsky a estas experiencias apunta a dar
cuenta de sus respectivas particularidades y diferencias, vale decir, a lo que hay de
especco e irreductible en ellas. Esto lo distancia de intrpretes del marxismo que
como el trotskista boliviano Guillermo Lora tienden a la aplicacin del materia-
lismo histrico ms que a desarrollarlo tericamente (Tapia, 2002b).
A partir del anlisis de las reexiones de Lenin y Trotsky
5
, Zavaleta retoma las
caractersticas distintivas de toda situacin de dualidad de poderes, a saber: el
hecho de ser una fase transitoria por denicin, que supone la emergencia, en el
marco de un proceso revolucionario, de dos poderes con vocacin estatal, uno
Hernn Ouvia 199 Aportes
de carcter principal, el otro embrionario y surgido desde abajo a partir de la
iniciativa de las masas, ambos alternativos e incompatibles entre s, donde lo que
deba producirse sucesivamente en trminos temporales revolucin democrtico-
burguesa primero, revolucin socialista tiempo despus acontece de una manera
paralela, generando por lo tanto una dinmica de contemporaneidad cualitativa
de lo anterior y lo posterior. Sin embargo, cabe aclarar que lejos de pensar como
idnticas a las conjeturas de los lderes de la Revolucin Rusa, Zavaleta intenta dar
cuenta de sus contrastes. De ah que, rescatando el planteo de Gramsci en sus no-
tas carcelarias donde describe a Bronstein como cosmopolita, es decir, super-
cialmente nacional, por contraste a Ilich, quien era en cambio profundamente
nacional postule que mientras para Trotsky la dualidad de poderes constituye una
inevitable ley social transtemporal, que no se vincula a ningn tipo especco de
revolucin, sino que es propio de todo episodio caracterstico de la lucha entre
dos regmenes, para Lenin resulta un hecho anmalo y excepcional, producto de
la especicidad de la realidad rusa y sin precedentes en la historia.
Segn Zavaleta (1987), el meollo de la diferencia entre ambos se sita en la
especicidad o localismo de Lenin y el alocalismo y universalidad de Trotsky en
cuando a sus visiones acerca de la dualidad de poderes, que l dene respecti-
vamente como la lgica del lugar (que remite a la peculiaridad de la historia de
cada sociedad) y la del mundo (lo comparable de la historia a escala planetaria).
Cierto es que, al decir de Zavaleta, las situaciones en la realidad concreta son ms
complejas e impuras de lo que puede caber en una frase. No obstante, frente a es-
tas dos maneras de interpretar e intentar transformar una sociedad especca, para
el autor de El poder dual la lgica del lugar suele derrotar a la lgica del mun-
do. Con esta contundente expresin pretende armar la necesidad de explicar
los rasgos distintivos de las sociedades latinoamericanas en este caso la boliviana
y la chilena sin desechar la teorizacin ms general presente en los clsicos del
marxismo, aunque s poniendo en cuestin las lecturas ortodoxas que subsumen
la historia viva y nica de cada sociedad al patrn mundial del sistema capitalista
que las condiciona, licuando de esta forma todo rasgo distintivo.
Frente a esta tentacin, Zavaleta nos propondr en sus sucesivos textos rela-
tivizar los mrgenes de validez de lo que denomina modelo de regularidad. El
conocimiento de aquello que se pretende transformar requerir por lo tanto de
un complejo proceso de apropiacin crtica o nacionalizacin del marxismo
en funcin de la lgica del lugar, es decir, del territorio especco en el cual se
lucha. No otro ejercicio propusieron a su modo tanto Gramsci como Maritegui
al plantear la necesidad de traducir y adecuar la estrategia global formulada por
la Internacional Comunista durante la primera mitad de la dcada del veinte a la
realidad especca de cada sociedad y regin, encontrando equivalentes sin omi-
tir particularidades ni desestimar elementos novedosos. El inconcluso estudio La
cuestin meridional y los Siete ensayos de interpretacin de la realidad peruana
pueden ser ledos como originales respuestas, en Italia y Per respectivamente, a
este desafo terico-poltico que Zavaleta denir como produccin de conoci-
miento local.
De manera anloga, en su libro El poder dual intentar pensar las experiencias
boliviana y chilena no en tanto que rplicas autctonas de la situacin vivida en
Traduccin y nacionalizacin del marxismo en Amrica Latina 200 Aportes
Rusia en 1917 sino bajo el prisma del desarrollo especco de los sujetos polticos
y de la ecuacin particular entre Estado y sociedad que cada pas supone, aun-
que sin aislarlo de la coyuntura continental y mundial. Lo que expresaron ambas
situaciones revolucionarias fue ms bien el germen de un poder dual, sin que
este llegara a desarrollarse en los trminos antes mencionados de una fase por
denicin transitoria de constitucin de un poder diferenciado y antagnico al
del Estado capitalista. Si en 1952 se haba logrado destruir al ejrcito verdadera
sntesis del Estado, al decir de Zavaleta pero tendi a predominar la ideologa
burguesa en el seno de la clase obrera boliviana, durante 1971 ocurri algo inver-
so: la enorme potencialidad de irradiacin de la hegemona proletaria y del pro-
grama que encarnaba la Asamblea Popular tropez con el poder del brazo armado
del Estado. En ambos casos lo que existi fue un esbozo y no la gura misma del
poder dual. En cuanto al Chile de la Unidad Popular que combina la paradoja de
un armazn estatal altamente desarrollado con una formacin econmica ende-
ble y subdesarrollada lo que acontece en buena medida tiene lugar dentro de la
estructura legal del Estado coexistencia y tensin entre dos fuerzas beligerantes
en su interior y no por fuera de ella, ms all de la importancia de los incipientes
cordones industriales y los comandos comunales.
Esta lectura crtica no le impedir aventurar, en un postfacio escrito tras el gol-
pe de Pinochet, que la cuestin del fracaso-xito del sistema poltico de Allende
se contina en una obra de magnitud ms ancha y compleja. A saber, la de si el
proyecto socialista puede desarrollarse de un modo completamente externo a la
democracia burguesa, es decir, a la sociedad burguesa desarrollada en su forma
moderna, concluyendo que sin un grado de interioridad con relacin a ella la-
se, en tanto parte integrante y a la vez negacin de esta sociedad resulta imposi-
ble siquiera pensar en la organizacin de los trabajadores como clase antagnica.
Pero simultneamente, una de las enseanzas principales de estos procesos lati-
noamericanos truncos es la necesidad de apuntar a lo que Zavaleta denir como
acumulacin en el seno de la clase
6
, en donde al calor de la construccin de una
correlacin de fuerzas cada vez ms favorable los sectores subalternos vayan con-
quistando una creciente autonoma ideolgica y poltica el espritu de escisin
del que hablaba Gramsci respecto de la burguesa y el Estado que es garante de
sus privilegios. En suma: todo movimiento revolucionario deber cabalgar sobre la
dialctica que se despliega en este proceso contradictorio condensado por un lado
en luchas por reformas cotidianas y por el otro en una estrategia de radical cambio
global que las oriente, de forma tal de ser lo sucientemente interno a la realidad
que se pretende transformar de raz y lo sucientemente externo a ella como
para dejar de pertenecerle.
...un primer elemento a tener en cuenta es el
retraso socio-econmico producto del rol
asignado a Amrica Latina por parte de los
pases industrializados en la divisin
internacional del trabajo
Hernn Ouvia 201 Aportes
El Estado como fuerza productiva y la simultaneidad
entre base y superestructura
Si bien en forma embrionaria y dispersa, el anlisis de la gnesis de los Estados en
Europa occidental ha sido planteado por Marx y Engels en diversos textos. Ahora
bien, en particular durante su ltima dcada de vida, Zavaleta formula como pro-
blema invariante el siguiente interrogante: qu ocurre con aquellas formaciones
econmico-sociales que, como la latinoamericana, no cumplieron el ciclo que
va aunque contradictoriamente del esclavismo al feudalismo y de este hacia
sociedades de tipo burguesas? En estos casos, el anlisis precedente resulta cuanto
menos insuciente, en la medida en que la emergencia de un aparato estatal de
carcter nacional va a estar ligado, en particular en nuestra regin, con guerras
independentistas contra un poder colonial ejercido por dos potencias extranjeras
Espaa y, en menor grado, Portugal, ambas en franca decadencia.
Por ello, un primer elemento a tener en cuenta es el retraso socio-econmico
producto del rol asignado a Amrica Latina por parte de los pases industriali-
zados en la divisin internacional del trabajo. De acuerdo a Ren Zavaleta, esta
debilidad estructural anclada en el fuerte condicionamiento del mercado mun-
dial constituido ha implicado que sea el Estado quien se hiciera cargo, en gran
medida, del desarrollo capitalista y de la produccin de una identidad colectiva.
En este sentido, la conformacin de clases sociales en trminos nacionales no fue
un proceso acabado como en Europa. De ah que en el caso de nuestro continente
no pueda considerarse al Estado una mera entidad superestructural, tal como la
dene cierto marxismo esquemtico, sino en tanto verdadera fuerza productiva,
es decir, como un elemento de atmsfera, de seguro y de compulsin al nivel de
la base econmica (Zavaleta, 1988a). La peor vulgarizacin dir en el breve
escrito titulado sugestivamente La burguesa incompleta es la que supone que
el Estado puede existir solo en la superestructura, como si se colgara al revs. Sin
una accin extraeconmica, es decir, estatal de algn modo, es poco concebible
la destruccin de las barreras que hay entre hombres y hombres, entre partes de
un territorio sin embargo continuo (es decir, potencialmente nacional), etctera.
Aqu tenemos un reverso de lo anterior: no la nacin como asiento material del
Estado nacional sino el Estado como constructor de la nacin. En efecto, lejos de
otorgarle un rol secundario y de simple reejo del nivel de lo econmico, Zava-
leta le adjudica al Estado un papel central en la estructuracin de nuestras socie-
dades, debido a que las burguesas latinoamericanas no solo no se encontraron
con esas condiciones resueltas ex ante sino que no existan ellas mismas o existan
como semillas. En gran medida, se puede decir que tuvieron que ser construidas
desde el hecho estatal.
Ms que grandes centros manufactureros e industriales, lo que se consolid
fueron, al menos en el transcurrir del siglo XIX, sociedades con un claro predo-
minio agrario, salvo escasas (y parciales) excepciones. Es por ello que la depen-
dencia con respecto al capital extranjero, de la cual deriva el debilitamiento de la
estructura econmica, es esencial como eje problemtico a los efectos de entender
la diferencia entre los Estados centrales y los perifricos. Tal como dirn en la
misma lnea de Zavaleta Pierre Salama y Gilberto Mathias (1986), en los pases
subdesarrollados la aparicin y la extensin del modo de produccin capitalista
Traduccin y nacionalizacin del marxismo en Amrica Latina 202 Aportes
no han sido en general resultado del desarrollo de contradicciones internas. Ese
modo de produccin no ha surgido de las entraas de la sociedad, sino que, de
alguna manera, ha sido lanzado en paracadas desde el exterior. Como conse-
cuencia de este proceso, la intervencin estatal ha suplido, al menos en sus inicios,
a la frgil iniciativa privada
7
.
Esto es algo que al decir de Jos Aric supo anticipar tericamente el propio
Gramsci desde sus notas de encierro. En efecto, en uno de sus primeros Cuadernos
de la Crcel, el terico de la hegemona civil postula a la evidente incapacidad de
autoconstitucin de la sociedad como uno de los rasgos que han caracterizado al
proceso de conguracin de los estados latinoamericanos
8
. De acuerdo a Aric
(1983) forzado por el perl fuertemente antihegeliano que adopt polmicamen-
te su consideracin del Estado moderno, Marx se sinti inclinado a negar terica-
mente todo posible rol autnomo del Estado poltico, idea esta que sin embargo
constitua el eje en torno al cual se estructur su proyecto inicial de crtica de la
poltica y del Estado. Al extender indebidamente al mundo no europeo la crtica
del modelo hegeliano de un Estado poltico como forma suprema y fundante de la
comunidad tica, Marx deba ser conducido, por la propia lgica de sus anlisis,
a desconocer en el Estado toda capacidad de fundacin o de produccin de la
sociedad civil y, por extensin y analoga, cualquier inuencia decisoria sobre los
procesos de constitucin o fundacin de una nacin.
Asimismo, constreida por su visin societalista a colocar siempre en un pla-
no casi excluyente de los dems a la estructura de clases y las relaciones que de
all arrancan, la izquierda de tradicin marxista se rehus a reconocer y admitir
la funcionalidad especca de un Estado el latinoamericano que, en ausencia
de una clase nacional, operaba como una suerte de Estado puro, arrastrando a
la sociedad al cambio y fabricando desde la cspide a la clase dirigente. Desde
la ptica de Zavaleta y Aric, las originales reexiones de Gramsci en torno a los
llamados Estados perifricos (dentro de los que se encontraban Italia, Portugal,
Espaa y Polonia) brindaran pistas para problematizar la anomala de las for-
maciones sociales en Amrica Latina. Para el autor de La cola del diablo no hay
medias tintas: en nuestro continente son el Estado y la poltica quienes modelan
a la sociedad (Aric, 1988).
Podramos entonces armar que en nuestra regin el Estado ha sido quien en
buena medida sobredetermin y estructur a la propia sociedad en su etapa fun-
dacional, aunque la determinacin en ltima instancia haya corrido, a escala glo-
bal, por parte del mercado mundialmente constituido
9
. Esto llevar a Zavaleta a
replantear, en un plano ms general, la relacin entre la dimensin poltica y la
econmica en una clave ms dinmica y dialctica, de mutuo condicionamiento
y estructuracin, despojndonos de todo esquematismo simpln y concibiendo a
la sociedad en los trminos de una totalidad orgnica. En dos de sus textos ms
lcidos Las formaciones aparentes en Marx y el borrador titulado Formas de
operar del Estado en Amrica Latina formular una interesante interpretacin
de la famosa metfora arquitectnica esbozada en el prlogo a la Contribucin
a la Crtica de la Economa Poltica, armando que la relacin entre estructura
y superestructura implica una triple simultaneidad: cronolgica, topolgica y
causal (Gil, 1994). Mientras la primera implica que la dimensin estructural no
Hernn Ouvia 203 Aportes
precede a la superestructura, sino que son co-constitutivas, lo cual rompe con la
falacia de suponer que la economa existe antes (Zavaleta, 1988b), la segunda
postula la imposibilidad de escindir a ambas esferas, salvo en un plano estricta-
mente analtico, debido a que la sociedad en el capitalismo ocurre como una
totalidad esencialmente orgnica (Zavaleta, 2006). A su vez, la tercera simulta-
neidad establece la interdeterminacin de la estructura y la superestructura, lo que
puede leerse bajo la ptica de un mutuo juego de acciones y reacciones, donde
lo estatal cumple un rol activo y particularizado, tal como el que ejemplicamos
con la gnesis de las clases sociales y la conguracin de las naciones durante el
siglo XIX en nuestro continente. Esto lo lleva a armar que cuando existe el acto
econmico o la relacin productiva, existen a la vez dentro de ellos, y no como
un mero rebote, las relaciones estatales y los episodios de representacin social.
En efecto, de acuerdo a Zavaleta no solo no hay una correspondencia inmediata
entre ambas estructura y superestructura sino que la manera misma de la corres-
pondencia, segn cul sea la forma superestructural, puede ser crtica o sucesiva.
As, tomando distancia de lo que considera es una interpretacin dogmtica y
errnea de la clsica Introduccin redactada por Marx en 1859, concluir que la
superestructura puede obedecer a varios rdenes o determinaciones que ocurren
en tiempos diferentes, que vienen de la sociedad civil y puede, adems, tener dife-
rentes capacidades de respuesta a tales determinaciones, por lo que la fuerza de
la determinacin lase: la llamada base material resulta tan importante como la
sensibilidad o la receptividad de la superestructura determinada.
Como complemento de esta relectura crtica del marxismo, Zavaleta (1990b)
construye la categora de momento constitutivo, que remite al acto originario
donde se plasman o bien se refundan las caractersticas y rasgos ms destacados
de una determinada sociedad por un tiempo relativamente prolongado (la con-
guracin de un determinado bloque histrico nacional, al decir de Gramsci), un
momento en que las cosas comienzan a ser lo que son. Adems de la acumu-
lacin originaria como ejemplo tpico y fundante, Zavaleta menciona a la Revo-
lucin Mexicana iniciada en 1910, al proceso insurreccional vivido en Bolivia
durante abril de 1952 o, en el caso argentino, a 1880 y en un plano ms reciente,
a los acontecimientos en torno al 17 de octubre de 1945, todos ellos entendidos
como episodios epocales que suponen, adems de una articulacin especca
entre el Estado y la sociedad, la creacin de un tipo particular de intersubjetividad
u horizonte de sentido
10
.
Asimismo, otros dos conceptos elaborados por l para entender la especicad
de cada sociedad, en particular en Amrica Latina, son los de forma primordial y
determinacin dependiente, como pares contrarios y combinables que en cierta
manera remiten a la dialctica entre la lgica del lugar y la unidad del mundo
descriptas anteriormente. Si la primera permite dar cuenta de la ecuacin existente
entre Estado y sociedad al interior de un territorio y en el marco de una historia
local, deniendo el grado en que la sociedad existe hacia el Estado y lo inverso,
pero tambin las formas de su separacin o extraamiento (Zavaleta, 1990b), la
segunda reere al conjunto de condicionamientos externos que ponen un lmite (o
margen de maniobra) a los procesos de conguracin endgenos. Es que de acuer-
do a Zavaleta (1986) cada sociedad, incluso la ms dbil y aislada, tiene siempre
Traduccin y nacionalizacin del marxismo en Amrica Latina 204 Aportes
un margen de autodeterminacin; pero no lo tiene en absoluto si no conoce las
condiciones o particularidades de su dependencia. En otros trminos, cada histo-
ria nacional crea un patrn especco de autonoma pero tambin engendra una
modalidad concreta de dependencia.
Abigarramiento social y Estados aparentes: de los
movimientos sociales a las sociedades en movimiento
Junto con el antroplogo mexicano Guillermo Bonl Batalla
11
, Ren Zavaleta fue
uno de los pocos intelectuales que supo dar cuenta partiendo del conjunto de ca-
tegoras antes descriptas de la especicidad de ciertas sociedades latinoamerica-
nas, como la boliviana, la ecuatoriana, la peruana, la guatemalteca y la mexicana,
caracterizadas por diferentes grados de abigarramiento. En ellas se superponen,
sin conuencia alguna, mundos, culturas, memorias, temporalidades e historias di-
versas, por lo que podramos decir que existe, no sin un dejo de irona, desarrollo
desigual aunque sin combinacin, esto es, no articulndose sino en su momento
ms formal. Este tipo de pases, de acuerdo a la lcida actualizacin que de los
planteos de Zavaleta realiza Luis Tapia (2002a), seran a diferencia de Argentina
donde el genocidio indgena, si bien no fue total, result por dems extensivo
multisocietales, en la medida en que cobijaran en su interior varias civilizaciones,
ni plenamente disueltas ni del todo integradas, sino ms bien subsumidas bajo un
nico patrn colonial basado en el mestizaje castellano hablante e individuado
propio de las lites urbanas (Garca Linera, 2003).
Como consecuencia de este apartheid poltico-cultural de hecho, los Estados
que all se han congurado deben ser considerados segn Zavaleta como apa-
rentes, debido a la conjuncin de mecanismos de exclusin tnica que desde su
gnesis han desplegado a nivel cotidiano, que van desde la imposicin del espaol
como nico idioma ocial
12
, al desconocimiento total de las maneras de organi-
zacin comunitaria, formas locales de autoridad y toma colectiva de decisiones
que ejercen los pueblos originarios en sus territorios ancestrales. Lo que emerge
entonces es un poder poltico jurdicamente soberano sobre el conjunto de un
determinado territorio que no tiene relacin orgnica con aquellas poblaciones
sobre las que pretende gobernar (Tapia, 2002b), que implica que buena parte de
los habitantes solo se sienten parte de esa sociedad por la fuerza de las circuns-
tancias, lo que redunda en que se est en presencia de esqueletos estatales sin
nacin, entendida esta en tanto que arco de solidaridades que cohesiona y contie-
ne a la totalidad de la poblacin. Producto de este mestizaje inestable y temporal,
en las sociedades abigarradas existe una yuxtaposicin no solamente de diferentes
modos de produccin, tal como dene cierto marxismo clsico a las formacio-
nes econmico-sociales, sino tambin de diversidad de tiempos histricos incom-
patibles entre s, como el agrario estacional condensado en los ayllus andinos
(en tanto comunidades pre-estatales endgenas) y el homogneo que pretende
imponer y universalizar la ley del valor. Una caracterstica central de los Estados
aparentes es, por tanto, la posesin parcialmente ilusoria de territorio, poblacin
y poder poltico, a raz de la persistencia de civilizaciones que mantienen si bien
en conicto y tensin permanente con la lgica mercantil que tiende a contami-
Hernn Ouvia 205 Aportes
narlas dinmicas comunitarias de produccin y reproduccin de la vida social,
antagnicas a las de la modernidad capitalista.
Partiendo de esta caracterizacin, diversos autores como Luis Tapia, Ral Prada y
lvaro Garca Linera han hecho notar que en este tipo de conguraciones territoria-
les, donde prima una dominacin sin hegemona
13
, ms que frente a movimientos
sociales estamos en presencia de verdaderas sociedades en movimiento, vale decir,
movimientos societales o civilizaciones que emergiendo desde lo ms profundo de
aquellos pases imaginarios y mestizos delineados por las lites urbanas se encuen-
tran oprimidas por un Estado monocultural homogeneizante, aunque sin haber
sufrido un desmembramiento total de sus formas de vida, culturas, temporalidades
rurales, lenguas, tradiciones y dinmicas de produccin comunitarias
14
. El crisol de
resistencias indgenas, campesinas y populares que hoy circunda buena parte de la
regin, y que ha llegado a desplegar prcticas insurreccionales en varios pases, re-
mite precisamente a esta subalternidad superpuesta y en constante antagonismo que
subyace a ese complejo entramado de abigarramiento social antes descripto.
Al margen de sus notables aportes, Zavaleta dej abierto un interrogante al-
rededor de estas sociedades abigarradas. Con qu sustituir a aquellos Estados
aparentes que encarnan no solo las clsicas relaciones de explotacin y dominio,
sino tambin simultneamente formas descarnadas de homogeneizacin cultural,
racismo y segregacin? La nocin de Estado plurinacional, si bien no es teoriza-
da por l, s resulta una consigna gua levantada por muchos de los movimientos
indgenas y campesinos de la regin andina, amaznica y mesoamericana. Frente
a esta propuesta, el boliviano Luis Tapia (2002a) advierte que si se congura un
Estado multinacional, este tendra que contener las formas polticas de las varias
naciones asociadas en cogobierno o ser una nueva sntesis con el material poltico
de las naciones que se unen, ms la novedad o la necesidad de creacin de los
elementos nuevos para hacer posible el cogobierno multinacional. En este sentido,
un Estado multinacional es ms factible con alguna forma federal de gobierno,
que implica descentralizacin, localizacin o races locales y una dimensin de
autogobierno. Lejos de toda respuesta facilista, las rebeliones y los procesos de
constitucin de sujetos polticos plebeyos en Nuestra Amrica debern afrontar
creativamente este desafo en los senderos que caminen, sin perder su vocacin
anticapitalista y viendo al mundo como problema y no como conjunto de verda-
des reveladas, tal como supo expresar Zavaleta en sus ltimos aos.
Bibliografa
Althusser, Louis 1982 El marxismo como teora nita en AAVV Debatir el
Estado. Posiciones frente a una tesis de Louis Althusser (Mxico: Folios).
Antezana, Luis 1991 Dos conceptos en la obra de Ren Zavaleta Mercado
(Universidad de Maryland).
Aric, Jos Mara 1983 Marx y Amrica Latina (Buenos Aires: Catlogos).
Aric, Jos Mara 1988 La cola del diablo. Itinerario de Gramsci en Amrica
Latina (Buenos Aires: Punto Sur).
Garca Linera, lvaro 2003 Autonomas regionales indgenas y Estado
pluricultural en AAVV La descentralizacin que se viene (La Paz: Plural).
Traduccin y nacionalizacin del marxismo en Amrica Latina 206 Aportes
Gil, Mauricio 1994 Zavaleta Mercado. Ensayo de una biografa intelectual
(Cochabamba: UMSS).
Gramsci, Antonio 1999 Cuadernos de la Crcel (Mxico: Era).
Lwy, Michael 1980 El marxismo en Amrica Latina (Mxico: Era).
Maritegui, Jos Carlos 1975 Ideologa y Poltica (Lima: Amauta).
Prada, Ral 2004 Largo octubre (La Paz: Plural).
Salama, Pierre y Mathias, Gilberto 1986 El Estado sobredesarrollado (Mxico:
Era).
Tapia, Luis 2002a La condicin multisocietal. Multicultural, pluralismo,
modernidad (La Paz: La Muela del Diablo).
Tapia, Luis 2002b La produccin del conocimiento local. Historia y poltica en la
obra de Ren Zavaleta Mercado (La Paz: La Muela del Diablo).
Zavaleta, Ren 1967 Bolivia: el desarrollo de la conciencia nacional (Montevideo:
Dilogo).
Zavaleta, Ren 1983 Bolivia, hoy (Mxico: Siglo XXI).
Zavaleta, Ren 1986 Lo nacional-popular en Bolivia (Mxico: Siglo XXI).
Zavaleta, Ren 1987 El poder dual. Problemas de la Teora del Estado en Amrica
Latina (La Paz: Los Amigos del Libro).
Zavaleta, Ren 1988a La burguesa incompleta en Clases sociales y
conocimiento (La Paz: Los Amigos del Libro).
Zavaleta, Ren 1988b Las formaciones aparentes en Marx en Clases sociales y
conocimiento (La Paz: Los Amigos del Libro).
Zavaleta, Ren 1990a Problemas de la determinacin dependiente y la forma
primordial en El Estado en Amrica Latina (La Paz: Los Amigos del libro).
Zavaleta, Ren 1990b El Estado en Amrica Latina (La Paz: Los Amigos del Libro).
Zavaleta, Ren 2006 Formas de operar del Estado en Amrica Latina en Aguiluz
Ibarguen, Maya y Ros Mndez, Norma (comps.) Ren Zavaleta Mercado:
ensayos, testimonios y re-visiones (Buenos Aires: Mio y Dvila).
Notas
1 Para un desarrollo de esta caracterizacin vase
Antezana (1991), Gil (1994) y Tapia (2002b).
2 Es interesante mencionar a esta como una de las
tantas anidades electivas de Ren Zavaleta con
respecto al pensamiento del joven Gramsci, quien
profundamente inuenciado por la corriente vitalista
de Giovani Gentile y Benedetto Croce otorgar un
rol similar al elemento cultural en el devenir histri-
co.
3 En el Prlogo a su segunda edicin Marx lleg a
expresar que el pas industrialmente ms desarrolla-
do no hace ms que mostrar al menos desarrollado
la imagen de su propio futuro (El Capital, Buenos
Aires: Siglo XXI). Quizs sea este uno de los prrafos
al que aludi Gramsci al caracterizar a la Revolu-
cin Rusa de 1917 como una revolucin contra El
Capital, denunciando que el libro escrito por Marx
contena algunas incrustaciones positivistas que
hicieron posible una lectura etapista y burguesa del
cambio social en aquel pas. Para un contrapunto
con este tipo de interpretaciones dogmticas de la
obra de Marx vase el intercambio epistolar que este
realiza en sus ltimos aos de vida con diversos po-
pulistas rusos, incluido en Shanin, Teodor (ed.) 1990
El Marx tardo y la va rusa (Madrid: Revolucin).
4 Al respecto pueden consultarse, entre otras, las
siguientes compilaciones de textos de Marx y Engels:
Imperio y Colonia: escritos sobre Irlanda y El porvenir
de la comuna rural rusa, ambos editados en Mxico
a instancias de Jos Aric, en el marco de los impres-
cindibles Cuadernos de Pasado y Presente.
5 Vanse los textos Las tesis de abril y La dua-
lidad de poderes redactados por Lenin en 1917 y el
captulo La dualidad de poderes de Historia de la
Revolucin Rusa, escrito por Trotsky en 1930.
6 En Las masas en noviembre, uno de sus ltimos
textos antes de su fallecimiento, Zavaleta (1983) in-
tentar despegarse con claras resonancias thompso-
Hernn Ouvia 207 Aportes
nianas de las acepciones ms deterministas del con-
cepto de clase, aseverando que la propia experiencia
vital dice que la clase es su colocacin estructural o
econmicamente estratgica ms su propia historia,
intimidad o acumulacin, es decir que debe consti-
tuirse aun para ser lo que ya es en potencia, construir
su acto. Asimismo, en su pstumo Lo nacional-popu-
lar en Bolivia complementar esta relectura crtica con
una revalorizacin del campesinado en tanto sujeto
revolucionario, llegando a armar que la idea del
campesinado como clase receptora y del proletariado
como clase donante [] no sigue sino un lineamiento
dogmtico. En realidad, todo indica que el campesi-
nado tena su propia acumulacin de clase y tambin,
si se quiere, su propia historia de clase dentro de la
historia de las clases (Zavaleta, 1986).
7 Si bien esta especicidad es crucial, igualmente
relevante es analizar la emergencia de los Estados en
la regin sin desligarla totalmente del conjunto de Es-
tados-nacin que componen al sistema inter-estatal,
social y econmico mundial.
8 Vase Gramsci, Antonio 1999 Cuadernos de la
Crcel (Mxico: Era) Tomo I.
9 Es importante aclarar que esta lectura no implica
negar la centralidad de lo estatal en la conguracin
de las sociedades capitalistas en Europa occidental,
como queda evidenciado, por ejemplo, en el captu-
lo XXIV de El Capital.
10 Respecto de la experiencia fundante del pero-
nismo, Zavaleta (1990a) dir que engendra o ex-
presa (esto es algo a precisar) una nueva sociedad
y tambin un nuevo canon estatal. Para utilizar una
bella metfora esbozada por Luis Tapia (2002b) y que
se aplica por dems al caso argentino, el momento
constitutivo es como un gran horno en el que parti-
cipa casi toda una sociedad, unos ms activamente
que otros, en la elaboracin del pan que van a comer
por un largo tiempo.
11 El aporte realizado por Bonl Batalla al pensa-
miento crtico latinoamericano, desde una perspecti-
va que intenta subvertir la mirada eurocntrica para
analizar nuestra compleja realidad continental, es
algo que an resta desandar. Entre sus obras merecen
destacarse Utopa y revolucin: el pensamiento pol-
tico contemporneo de los indios en Amrica Latina,
editada en Mxico y en 1981 por Nueva Imagen, y
Mxico profundo: una civilizacin negada, en la mis-
ma ciudad en 1987 por Grijalbo.
12 A modo de ejemplo cabe mencionar el caso
emblemtico de Bolivia, donde existen por lo menos
treinta idiomas y dialectos regionales y dos idiomas
que son la lengua materna de al menos el 37% de la
poblacin, el quechua y el aymara, a lo que se suma
el hecho de que ms del 55% se identica con algn
pueblo originario (Garca Linera, 2003).
13 En Lo nacional-popular en Bolivia, Zavaleta
(1986) llega a postular que histricamente en Bo-
livia la burguesa resulta burguesa solamente en
ciertos aspectos muy especcos, como en cuanto a
su riqueza, mas no en los trminos de un proyecto
hegemnico de alcance nacional. Este rasgo lo lle-
va a armar, con una evidente matriz gramsciana,
que en buena parte de Amrica Latina existe una
anorexia hacia la soberana por parte de las clases
dominantes. Este planteo ha resultado premonitorio
respecto de la actitud asumida en los ltimos aos
por parte del empresariado cruceo boliviano, que
ha desechado la posibilidad de dar una disputa he-
gemnica a escala nacional, optando por replegarse
y demandar la autonoma de los departamentos de
la llamada Medialuna.
14 Adems del caso emblemtico de Bolivia pue-
den mencionarse como ejemplos de este abigarra-
miento social a Ecuador, pas en el cual la existencia
de mltiples civilizaciones se evidencia en la sigla
misma de la Confederacin de Nacionalidades In-
dgenas del Ecuador (CONAIE), o incluso al sur de
Mxico, en donde la constitucin de una Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), durante
el proceso insurreccional de 2006, no hizo ms que
raticar este carcter plural propio de los territorios
multisocietales.
La burguesa incompleta
Ni piedra flosofal
ni summa feliz
REN ZAVALETA
La burguesa incompleta
1
Es Marx quien recomienda tener en cuenta como primera fuerza productiva a la
colectividad misma. Por consiguiente, es obvio que una forma determinada de co-
lectividad es superior a otra forma de colectividad en cuanto a su eciencia como
fuerza productiva. Pues bien, si nos referimos a la relacin entre el nacionalismo
(que es una suerte de forma tarda de encarar la cuestin nacional) y el desarrollo
econmico, lo que en verdad estamos planteando es el problema de una forma de
colectividad como condicin para el desarrollo de las fuerzas productivas de tipo
capitalista porque se supone que, al hablar de desarrollo econmico, aqu el pro-
blema no radica en los resultados del desarrollo del capitalismo sino, al revs, en
el escaso desarrollo del capitalismo y aun, en ciertos aspectos, en la claudicacin
de las posibilidades del capitalismo como desarrollo cualitativo.
El mejor escenario para el desarrollo del capitalismo es, se sabe, el Estado na-
cional. En su propio origen, el capitalismo es o el agente para la disolucin de la
antigua unidad productiva, que era la aldea, o es el resultado de una disolucin
endgena de la vieja unidad productiva. En esto guran actos polticos voluntarios
y circunstancias objetivas de facto, o se suman ambos. No siempre la disolucin
entre el productor y el medio de produccin se hizo por la violencia; en otros ca-
sos, como cuando la peste negra o el avance de los glaciares, simplemente se hizo
imposible la raticacin del viejo modo productivo y de su perspectiva. Pero a lo
que nos referimos es a la continuidad mercado interno-Estado nacional-democra-
cia burguesa. El Estado nacional es el resultado de la existencia del mercado inter-
no en tanto que la democracia burguesa, como superestructura ideal del modo
de produccin capitalista, es a su turno lo que calica la coherencia de esta cons-
truccin, ya la conclusin de un proceso de unicacin que tiene varias caras.
Si bien la nacin es un producto del capitalismo y se puede decir, adems, que
en el sentido que ahora damos al trmino, no han existido naciones sino cuando
ha existido a la vez el capitalismo, es obvio que ella, la nacin, es la base material
La burguesa incompleta / Ni piedra flosofal ni summa feliz 210 Aportes
que sirve de fundamento a una clase de Estado, que es lo que llamamos Estado
nacional. Ahora bien, no toda nacin genera un Estado nacional y, por el otro
lado, es natural que exista el hecho estatal aun antes de que se haya concluido la
formacin de la nacin. Sencillamente, el encuentro entre ese conjunto de hechos
objetivos que llamamos nacin y esa forma de poder poltico no es algo que se d
en todos los casos y, por el contrario, lo que comentamos, pensando en Amrica
Latina, es precisamente la manera en que esa fusin no atina a lograrse.
Es interesante analizar la ms famosa denicin de nacin, la de Stalin, que en
gran parte fue tomada de Kautsky (como, por lo dems, tantos aspectos desarrolla-
dos despus por el marxismo ruso). Si la nacin es una comunidad estable, his-
tricamente formada, de idioma, de territorio, de vida econmica y de psicologa
manifestada en la comunidad de la cultura, lo que obtenemos es una descripcin
pero no un proceso. Es decir, es una denicin que se reere al punto en que con-
cluye un proceso y no a la manera comn que ha tenido que suceder.
Un aspecto de la denicin condiciona, hace posible u obstruye al otro. Por
ejemplo, qu importancia puede tener la comunidad de territorio si est obstruida
o segmentada por el modo de la economa? Francia era una comunidad de terri-
torio pero el ro Loira estaba interrumpido por 200 peajes (en vsperas de la Gran
Revolucin). Lo mismo se puede decir en cuanto a lo del idioma. Aparte de que
se debe distinguir entre el idioma hablado y el escrito (que tienen un muy distinto
efecto en cuanto a la unicacin estatal), cmo omitir, por ejemplo, el papel de
Lutero en la unicacin dentro del mismo alemn? O sea que la unicacin no
solo se reere a la unicacin entre diferentes lenguas sino incluso a la propia uni-
cacin interna de un idioma, que es parte, como hay que repetirlo, de un proceso
de unicacin mucho ms vasto. Acaso no es sucientemente expresivo que la
Marsellesa fuera cantada primero por los alsacianos y que el verdadero unicador
del moderno territorio estatal francs fuera Napolen, que fue un separatista corso
en su juventud? Entonces, lo que importa es la tendencia generada por el modo de
produccin y no el accidente con que se nacionaliza.
Si una burguesa se encontrara con esas condiciones ya dadas, ya concluidas
(nos referimos a las que integran la nacin, segn Stalin), su tarea sera por dems
sencilla. Es metafsico suponer que ya hay una vida econmica comn antes
del capitalismo, o sea, antes del mercado o, si se quiere ser preciso, antes de que
se instale la forma dinero del valor. Por la opuesta, en rigor, la construccin de la
nacin no concluye ni siquiera cuando se ha unicado la clase dominante o las
fracciones que la componen, sino cuando se han unicado los modos de produc-
cin en uno solo. Por eso es legtimo decir que ni siquiera la mera circulacin
capitalista garantiza la verdadera existencia de la nacin.
Pero aqu se omite adems el papel del Estado como fuerza productiva; no del
Estado como repercusin superestructural, sino del Estado como fuerza producti-
...las burguesas latinoamericanas (...)
en gran medida tuvieron que ser construidas
desde el hecho estatal
Ren Zavaleta 211 Aportes
va, es decir, como un elemento de atmsfera, de seguro y de compulsin al nivel
de la base econmica. La peor vulgarizacin es la que supone que el Estado puede
existir solo en la superestructura, como si se colgara al revs. Sin una accin ex-
traeconmica, es decir, estatal de algn modo, es poco concebible la destruccin
de las barreras que hay entre hombres y hombres, entre partes de un territorio sin
embargo continuo (es decir, potencialmente nacional), etctera. Aqu tenemos
un reverso de lo anterior: no la nacin como asiento material del Estado nacional
sino el Estado como constructor de la nacin. Por qu no iba entonces a llamr-
sele nacional si ya se haca portador consciente de su objetivo nacional, aunque
este no se halle ya del todo obtenido?
Ahora bien, las burguesas latinoamericanas no solo no se encontraron con
esas condiciones resueltas ex ante sino que no existan ellas mismas o existan
como semillas. En gran medida, se puede decir que tuvieron que ser construidas
desde el hecho estatal. Con todo, este es el caso en que el mercado mundial ya
existe de una manera muy avanzada. Chocan entre s la fase superior del Estado
nacional de los pases centrales y pases que no han completado ni su proceso
nacional ni han adquirido una forma estatal burguesa. Lo primero viene a imposi-
bilitar lo segundo.
Tampoco se puede derivar inmediatamente de ello que el desarrollo de las
fuerzas productivas se haya cortado del todo y que eso seale la existencia de
una poca revolucionaria. En realidad, los hechos demuestran la paradoja de
que, al mismo tiempo que se entraba en la realizacin de aquel conjunto de ta-
reas burguesas nacionales (aunque se disfracen de las argucias ms chauvinistas,
como la del subimperialismo, el indigenismo o lo que se quiera), que engloban
desde la igualdad jurdica hasta la autonoma relativa del Estado, no por eso deja
de producirse cierta acumulacin deforme de las fuerzas productivas. Para decirlo
de un modo ms directo, el desarrollo de las fuerzas productivas no est interrum-
pido en su aspecto cuantitativo sino en el cualitativo y Marx, al identicar la era
revolucionaria con el estancamiento de las fuerzas productivas, no poda pensar
en esto segundo.
Hay desarrollo econmico pero no de aquella manera que conduce a la cons-
truccin del conjunto de caractersticas que suma la formacin econmica social
capitalista. En esto, lo de la soberana, siendo tan importante, no es, sin embargo,
ms que un rebote. El solo hecho de que estas burguesas no realicen la soberana
(que es el carcter del Estado moderno) nos demuestra que no son verdaderamente
burguesas, es decir, en su ultimidad. No basta con percibir plusvala para ser una
efectiva burguesa; corresponde tambin cumplir las tareas histricas de la clase.
Pero en esto actan como en todo. Hacen la apariencia de las cosas para huir de la
verdad de las cosas. Por eso la cuestin nacional nos muestra en una localizacin
del problema, de qu manera mientras estos pases no podrn ser nunca autn-
ticamente burgueses, por lo menos en la forma clsica, en cambio ello no afecta
sino de manera secundaria la formacin del proletariado, que s puede desarrollar
la plenitud de su ser como clase, sea que se enfrente a una burguesa de su propia
nacin o a una extranjera dentro de su nacin, incluso en una sociedad que no
llegar a completar su formacin como colectividad capitalista, es decir, como
nacin y como Estado nacional.
La burguesa incompleta / Ni piedra flosofal ni summa feliz 212 Aportes
Ni piedra losofal ni summa feliz
2
Es siempre peligroso opinar sobre Carlos Marx que fue una suerte de sntesis su-
perior de la especie humana. Su personalidad misma y no solo su pensamiento
siguen produciendo pasiones de una gran intensidad. De otro lado la densidad de
sus ideas y el tipo de exposicin de ellas permiten varias lecturas que no se prestan
a una visin unvoca de ello. Por ltimo, si de lo que se trata por el lugar y los
hombres ante los que hablamos es de una conmemoracin militante, no sacra-
lizante, hemos de ver tambin algunos de los resultados polticos de Marx como
hombre y como pensador; porque se trat, en efecto, del modo ms paradigmti-
co, de un pensamiento con consecuencias.
No intentamos, pues, hacer un resumen y ni siquiera una acotacin general
de un cuerpo de ideas que es relativamente bien conocido. Pero es a la vez un
pensamiento con el cual se cometen algunas injusticias, en general por la va de
su retorcimiento o abuso vulgar, que es casi lo mismo que su desperdicio por la
va de una gloricacin panetaria. Si tomamos, por ejemplo, la cuestin del valor,
petitio principii del marxismo, est claro cun desconocido est Marx a las mismas
horas en que grandes masas del mundo lo aclaman. Pues bien, sin el principio del
valor no se habra obtenido jams la nocin de sustancia social, o al menos no en
trminos vericables, y por consiguiente no podramos conocer las races materia-
les de la intersubjetividad que es propia de ese tiempo. Sin eso, tampoco se podra
avanzar hacia el anlisis de las grandes totalizaciones de lo actual, lo cual va desde
la clase social en su contenido presente a la nacin.
Lecturas literales, supuestos precipitados
Es tambin injusto tratar de trasladar nuestras propias imposibilidades a supuestos
vacos en la exposicin de Marx. Uno podra preguntarse, por ejemplo, siguiendo
lo anterior, si un anlisis cualquiera sobre la democracia tema palpitante si los
hay es posible sin arrancar del concepto de hombre libre u hombre en estado de
desprendimiento como unidad de medida de todos los acontecimientos sociales
de la poca. Es, pues, con Marx que se sabe que lo que tiene nuestra poca de
cognoscible es lo que tiene de democrtica y que las sociedades no vericables
son las sociedades no democrticas. Est a la vista que es insolvente la aseveracin
de que Marx habra pensado poco en la cuestin democrtica.
Lo mismo podra decirse de otros ncleos en este planteamiento. Se ha dicho,
por ejemplo, que Marx escribi muy poco acerca del Estado y de las clases socia-
les. Resulta en verdad asombroso que puedan sostenerse tales cosas, aunque es
cierto que sus puntos de vista sobre una cosa y la otra no pueden entenderse con
una lectura meramente literal de sus obras. Marx, es cierto, fue muy lejos y a veces
de un modo un tanto contradictorio a propsito de lo que se llama el trabajo pro-
ductivo. Sin embargo, la nocin misma de trabajo productivo resulta incompleta
si no se la asocia a otro supuesto terico del propio Marx que es el concepto de
fuerza de masa. Aqu radica, por cierto, el principio de constitucin de la multitud
o medio compuesto, sin lo cual no se puede comprender, prcticamente, nada de
la historia moderna. Es lgico que esto no ser entendido por aquellos que so pre-
texto de Marx niegan en cuanto se les ocurre lo que se ha llamado la centralidad
proletaria, sin esbozar la menor interpretacin marxista de los textos de Marx.
Ren Zavaleta 213 Aportes
Otro tanto se podra armar de muchos otros aspectos que circulan como por
rutina en una rbita demasiado abrumada por las ltimas noticias tericas. En
todo caso, si al anlisis del Estado Moderno no se lo remite al desdoblamiento de
la plusvala, o la formulacin del capitalista total a la totalizacin hegemnica, si
la cuestin nacional misma no gira en torno al equivalente general entendido en
trminos no meramente econmicos y si no se conecta con la uniformacin de
la tasa de ganancia y el ritmo de rotacin, entonces ser verdad que las clases y
las naciones estn ausentes. Con todo, en medio de esta interminable oferta de
ncleos de razonamiento, acaso no es verdad que la propia nocin de la auto-
noma relativa del Estado, enunciada primero por Marx antes de cualquiera, es el
fundamento del anlisis de todo el capitalismo organizado, es decir, del carcter
central del capitalismo en gran parte del mundo actual? Esto para no mencionar
sino algunos aspectos resaltantes en los que no se hace justicia a Marx, a veces
desde el propio terreno del marxismo.
Antropocentrismo y teora revolucionaria
Nosotros quisiramos aprovechar estos minutos para hacer hincapi en un aspec-
to especco de las ideas de Marx, en el concepto de apropiacin del mundo o
antropocentrismo. Una idea que est como subyacente a lo largo de toda su obra
es el concepto de la concentracin del tiempo histrico, es decir, la revelacin del
nuevo tiempo humano. La concentracin del tiempo es a la vez un resultado de
la concentracin espacial que est en la lgica de la fbrica y la abolicin de la
distancia, as como de la aplicacin de la fuerza de masa al acto productivo. En
realidad es como si se nos diera el privilegio de vivir varias vidas all donde los
hombres del pasado no podan vivir sino una sola. La ruptura del tiempo clsico
o tiempo agrcola es lo que permite la expropiacin del tiempo por el hombre, o,
si se quiere, la humanizacin del tiempo. Es la concentracin, por tanto, la que
asigna preminencia al horizonte de la clase obrera porque la lgica de la fbrica
favorece el acontecimiento de la testicacin y por consiguiente la transformacin
de la materia se convierte en un acto racional.
Tenemos entonces que la testicacin organizada es el fundamento de la cog-
noscibilidad de la poca; pero conocer el mundo es ya casi transformarlo. Es aqu
donde radica lo que podemos llamar el optimismo csmico de Marx acerca del
destino del hombre. Toda teora revolucionaria, en consecuencia, no es otra cosa
que el desarrollo de esta visin de la apropiacin del mundo por el hombre, lleva-
da a los trminos del poder y la autotransformacin de la masa.
Nos parece entonces que en el razonamiento de Marx son decisivos los con-
ceptos de colocacin u origen, por un lado, y de seleccin o nalidad, por el otro.
En otros trminos, no se conocen sin causa y se conoce hacia algo. Se conoce por
tanto desde una determinada poca (el privilegio epocal) y desde un determinado
Es tambin injusto tratar de trasladar
nuestras propias imposibilidades a supuestos
vacos en la exposicin de Marx
La burguesa incompleta / Ni piedra flosofal ni summa feliz 214 Aportes
horizonte de visibilidad o cosmovisin (aqu se privilegia el de la clase obrera). El
fordismo, en efecto, puede haber alterado la presencia demogrca o cuantitativa
de la clase obrera, lo cual es parte de un proceso ms amplio de control del mer-
cado poltico por el Estado moderno, pero no reemplaza este papel constitutivo
en la formulacin actual del conocimiento. Esto, que no debe absolutizarse, no
dice sino que la implantacin obrera es la que est ms prxima como insercin
estructural a una visin racionalista, materialista y antropocntrica del mundo, o
sea, que la clase obrera tiene el carcter que Bacon asignaba a la poca entera.
La verdad como seleccin prctica en el seno del pueblo
Nos parece que en estos trminos Marx indic del modo ms explcito que no toda
poca produce un conocimiento antropocntrico, es decir, del hombre para s mis-
mo; y tambin, de otro lado, que es una falacia o ensoacin suponer que el pueblo
considerado en su generalidad es portador por s mismo de la verdad como historia.
En otros trminos, lo que sostena es que la historia avanza a su propio costo y que
la verdad no es un hecho espontneo que surge como revelacin en el pecho del
pueblo, sino que es una seleccin prctica en el seno del pueblo y por consiguiente
la constitucin de un tipo u otro de masa en torno a una seleccin o nalidad.
Tambin Hitler constituy a una masa. El pueblo mismo, entonces, es portador
de herencias contradictorias y contiene a la vez memoria de sus incorporaciones
democrticas y de su carga servil; en el fondo, es el que transporta la memoria de
su propia servidumbre. Por consiguiente, la seleccin de la herencia popular desde
un punto de vista proletario-antropocntrico es por fuerza algo que debe realizarse
en cada circunstancia y en cada escenario. La seleccin de otro lado no existe si
la prctica social no la adquiere como un carcter de la masa. La consecuencia
es que sera una contradiccin en la sustancia suponer que el problema estuviera
resuelto a partir del marco general, si bien admirable, que nos entregaba Marx.
Nos parece, camaradas, que de aqu proviene el carcter polmico y se dira
necesariamente cruento en lo ideolgico de la herencia de Carlos Marx. Es poco
serio entonces hablar de la crisis de algo que ha elegido no existir sino crtica-
mente. Es como si supusiramos que alguna vez no estuvo en crisis. Y esto que
vale para el mundo del pensamiento ocurre de un modo mucho ms drstico en
la prctica social, por ejemplo, con las revoluciones mismas. Ellas, se sabe, son
algo que puede prepararse pero solo en cierta medida. La revolucin es quiz el
acontecimiento ms profundo que pueda ocurrir a los hombres, por cuanto supo-
ne un relevo general de lealtades y creencias, pero es a la vez algo que sucede con
hombres de carne y hueso. Por eso dijo Marx una vez que la historia avanza por
su lado malo: se podra decir mejor que el lado malo de la historia envuelve a su
lado bueno. Pero ningn acontecimiento puede signicar la llegada ltima de los
hombres a una suerte de Ciudad de Dios.
Ni piedra losofal, ni mesianismo
S, la historia avanza fracasando y de algn modo el fracaso de los hombres con
relacin a su utopa es la nica manera que han inventado de apoderarse del mun-
do. Para dar otro ejemplo, la propia opcin entre seleccin democrtica o lucha
factual de masas o aun de la violencia revolucionaria como episodio de consti-
Ren Zavaleta 215 Aportes
tucin de la masa no es sino una eleccin posible de un modo limitado, porque
por lo general la existencia de una fase dictatorial o de una fase democrtica est
determinada en gran medida por causas estructurales. Uno puede elegir una cosa
o la otra, pero en realidad lo que debera hacer es leer lo que est en la realidad.
Se podra, por ejemplo no est prohibido hacerlo, preferir una solucin gradua-
lista y democrtico-representativa para la crisis nacional general que se vive en El
Salvador de hoy, pero la guerra estaba ya escrita en la historia de esta sociedad y a
ella se llega con lo que se ha acumulado, democrtico o no.
Por eso, camaradas, estn equivocados los que creyeron que con el marxismo
se haba encontrado una suerte de piedra losofal, o que cada revolucin signica
el n de la historia, su summa feliz, y los que juzgan que con ambas cosas ha-
bamos llegado a una conclusin. Marx, hay que decirlo, no habra deseado esta
suerte de mesianismo practicado en su nombre.
Marx demostr que el mundo poda ser conocido dentro de ciertas condicio-
nes y que el hombre poda apropiarse del mundo. Pero para hacerlo, se necesita
reducir cada realidad a su signicacin material-racional y a su sentido histrico.
Marx, con el fuego de su pensamiento poderoso, ha iluminado despus de l a
todas las revoluciones. Pero el marxismo como tal no ha producido nunca una re-
volucin. Ello ha ocurrido, en cambio, cuando el marxismo ha ledo en la historia
nacional la formacin subterrnea de la revolucin.
Estos son hechos que todos conocemos. Yo he querido recordarlos porque nos
hace bien a los marxistas cuando recordamos a este espritu que es el ms alto que
ha producido nuestro tiempo.
Notas
1 Tomado de Clases sociales y conocimiento en
sus Obras Completas 1988 (Cochabamba: Los Ami-
gos del Libro).
2 Tomado de El Estado en Amrica Latina en sus
Obras Completas 1990 (Cochabamba: Los Amigos
del Libro).
Memoria
latinoamericana
La Unidad Popular y las elecciones
presidenciales de 1970 en Chile: la batalla
electoral como va revolucionaria
Rolando lvarez Vallejos
La Unidad Popular y las
elecciones presidenciales
de 1970 en Chile
La batalla electoral
como va revolucionaria
ROLANDO LVAREZ VALLEJOS
Acadmico de la Universidad de Santiago
de Chile.
Resumen
Una de las discusiones sobre el proceso
de la Unidad Popular, encabezado en
Chile por Salvador Allende, se ha centrado
en torno al carcter revolucionario o
no de la va escogida para intentar la
construccin de una sociedad distinta al
capitalismo, con perspectiva socialista.
En este artculo, por medio del anlisis
de la coyuntura creada por la eleccin
presidencial que condujo en 1970 al
triunfo de Allende, se propone una
mirada que realza la importancia del
pragmatismo de la izquierda chilena y de
los eventos electorales en la construccin
de una alternativa poltica al capitalismo.
De esta manera, la ingeniera poltica de
los partidos de izquierda, que crearon
los Comits de la Unidad Popular como
rganos de campaa, unida al discurso
nacional-popular de Allende, fueron los
artfces que permitieron el inicio del
experimento revolucionario chileno.
Abstract
One of the discussions on the process of
the Unidad Popular, headed in Chile by
Salvador Allende, has been centered on if
there was a revolutionary character in the
route selected to try the construction of
a society different from capitalism, with
socialist perspective. In this article, by
means of the analysis of the conjuncture
created by the presidential election that
lead in 1970 to the triumph of Allende,
we suggest a glance which heightens
the importance of the pragmatism
of the Chilean left and the electoral
events, in the construction of a political
alternative to capitalism. This way, the
political engineering of the left parties,
that created the Committee of the
Unidad Popular like organs of campaign,
together with the national-popular
speech of Allende, were the creators who
allowed the beginning of the Chilean
revolutionary experiment.
Palabras clave
Revolucin, reforma, elecciones, izquierda
Keywords
Revolution, reform, elections, left
La Unidad Popular y las elecciones... 220 Memoria latinoamericana
Cmo citar este artculo
lvarez Vallejos, Rolando 2010 La Unidad Popular y las elecciones presidenciales de
1970 en Chile: la batalla electoral como va revolucionaria en OSAL (Buenos Aires:
CLACSO) Ao XI, N 28, noviembre.
Desde que Luis Emilio Recabarren fuera despojado de su cargo de diputado en
1906, los partidarios del socialismo en Chile intentaron ocupar cargos de eleccin
popular para difundir sus posturas crticas al orden dominante. Recin en 1921 el
Partido Obrero Socialista logr que sus candidatos Luis Vctor Cruz y Luis Emilio
Recabarren fueran electos, raticando la importancia de la lucha electoral en el
desarrollo poltico y programtico de la izquierda chilena (Pinto y Valdivia, 2002).
Desde aquella poca, los procesos electorales se convirtieron en instancias que
ayudaron a congurar la cultura poltica de este sector poltico. Denidas como
una tribuna para denunciar los abusos del capitalismo y herramienta que permita
llevar a la prctica una pedagoga poltica hacia un pueblo sumido en la ignoran-
cia y embrutecido por los vicios del sistema, poco a poco las elecciones fueron
dando a la izquierda voluntad de poder (Pinto Vallejos, 2007; lvarez Vallejos,
2008). As, convertida la izquierda en una alternativa realmente competitiva des-
de el punto de vista electoral a partir de la dcada del treinta, las elecciones se
convirtieron en el arma caracterstica en donde se despleg la lucha poltica de la
izquierda chilena durante gran parte del siglo XX. Hitos como el triunfo de Pedro
Aguirre Cerda en 1938 o la recuperacin de la legalidad del Partido Comunista en
1958, gracias a la conformacin del amplio acuerdo electoral conformado por el
Bloque de Saneamiento Democrtico constituyen momentos estelares para el
avance de las posiciones y planteamientos de la izquierda en Chile.
En este contexto, las cuatro campaas presidenciales encabezadas por el lder
socialista Salvador Allende en los aos 1952, 1958, 1964 y 1970 se convirtieron
en el corolario de la trayectoria de la izquierda durante el siglo XX chileno. Tanto
en la decisin de asignarles un papel estratgico para el proceso de cambio que
se estimaba necesario para el pas como por la forma de organizarse, por sus
contenidos y su accionar en terreno estas campaas presidenciales contornearon
de manera decisiva las deniciones polticas de la izquierda. La de 1952, eminen-
temente testimonial, represent la importancia de abrir un camino propio ante la
irrupcin populista y el agotado centro radical; la de 1958 sorprendi a todos y
permiti pensar que era posible el triunfo; la de 1964, a pesar de la derrota y de
la crtica que esta produjo al interior de la coalicin de izquierda que la haba
levantado, ratic la conviccin del camino electoral para la conquista del poder;
nalmente, la de 1970 cristaliz un sueo largamente esperado.
Las campaas presidenciales realizadas durante el siglo XX en Chile han sido
investigadas enfatizando las coaliciones que se enfrentaron, el contenido de sus
programas, los discursos de los candidatos, las cifras arrojadas y los contextos
histricos en que se desenvolvieron (Millar, 1982; San Francisco y Soto, 2005).
Alejndonos de estas perspectivas, en este artculo, por medio del anlisis de la
campaa de la Unidad Popular (UP) durante la eleccin presidencial de 1970,
Rolando lvarez Vallejos 221 Memoria latinoamericana
intentaremos indagar sobre la cultura poltica de la izquierda en Chile y a travs de
ella comprender las tensiones no resueltas que caracterizaron a los llamados mil
das de administracin allendista (lvarez Vallejos, 2007a).
El rgimen de la Unidad Popular ha sido investigado desde diversas aristas,
destacando especialmente el conicto existente en su interior, resumido en la co-
nocida dicotoma de aquella poca: reforma o revolucin? La viabilidad de la
llamada va chilena al socialismo, es decir, el intento de sustituir al capitalismo
por un nuevo orden social sin la necesidad de mediar una guerra civil, fue el deba-
te que cruz a la izquierda chilena durante el gobierno de Salvador Allende (Pinto
Vallejos, 2005). En esta lnea de discusin se ha sealado que el gobierno de la
Unidad Popular despleg una poltica militar para contener las posibles intentonas
golpistas de las fuerzas armadas, rechazando el supuesto reformismo gentico de
la coalicin izquierdista (Garcs, 1992; Valdivia, 2005; Smirnow, 1976).
Es posible detectar las divisiones de la coalicin de izquierda en el transcurso
de la propia campaa electoral de 1970. De hecho, la propia designacin del
candidato nico de la Unidad Popular fue objeto de fuertes disputas internas en el
Partido Socialista, del cual Allende era miembro fundador. Pero en el transcurso de
la campaa, es decir de enero a septiembre de 1970, se desenvolvieron dos fen-
menos polticos en los que era posible apreciar los rastros de la futura divisin. Por
un lado, la particularidad de la campaa de 1970, simbolizada por la creacin de
los Comits de la Unidad Popular (CUP). Entroncados con la cultura poltica tradi-
cional de la izquierda chilena, en donde la actividad electoral era una instancia de
agitacin y lucha de masas, la decisin sobre qu hacer con ellos luego del 4 de
septiembre abri el debate: los CUP deban ser el embrin del poder popular,
de la revolucin desde abajo, que, desde fuera de la institucionalidad, abrira
camino a la revolucin chilena? Esto ha sido armado por analistas que consideran
el n de los CUP como el smbolo del carcter reformista e inviable de la Unidad
Popular (Rojas, 1974: 137; Marini, 1976: 86; Harnecker, 2003). Por otra parte, en
un debate que va ms all de la propia izquierda, se ha discutido el carcter del
programa y de las medidas econmicas de la Unidad Popular. En pocas palabras,
la problemtica se resume en si el programa y las medidas del gobierno de Allende
fueron continuadoras de polticas anteriores (nacional-populares) o destinadas a
sustituir el capitalismo (revolucionarias) (Salazar y Pinto, 2002: 47). En el caso
de la historiografa conservadora, ha sido relevante intentar demostrar este carcter
revolucionario, opuesto a las medidas reformistas, con lo que se intenta justicar
el golpe de estado de 1973 (San Francisco, 2005: 347).
En este marco, estimamos que el seguimiento de la campaa presidencial de
1970 permite apreciar que la contradiccin reforma/revolucin es una simplica-
cin que no logra terminar de explicar el proyecto histrico de la izquierda chilena
ni su cultura poltica. En primer lugar, los Comits de la Unidad Popular, nacidos
como rganos electorales producto de las enseanzas dejadas por las elecciones
presidenciales anteriores, no se podran haber convertido nunca en expresiones
del poder popular, porque quienes los crearon y dirigieron, los partidos polticos
de izquierda, no compartan dicha denicin. Los CUP, masivos y numerosos, no
nacieron espontneamente desde las masas, como ha sido insinuado (Guillaudat y
Mouterde, 1998: 43), sino como parte de la experiencia y la relacin de dcadas
La Unidad Popular y las elecciones... 222 Memoria latinoamericana
entre los partidos de izquierda y los sectores populares, caracterizada por asociar
lo electoral con las luchas sociales. En segundo lugar, al seguir los discursos de
Salvador Allende en los meses de campaa, es posible apreciar que esta se carac-
teriz por la combinacin de propuestas nacional-populares con otras de corte
rupturista. De acuerdo a nuestro planteamiento, esto ayuda a explicar la amplitud
y la alta votacin de una propuesta radical, radicalidad que tambin explica no
haber obtenido mayora absoluta. Es decir, la capacidad de la izquierda de hacerse
parte de las problemticas cotidianas y corrientes de la ciudadana le posibilit
penetrar en ella junto con su discurso ms radical.
En el presente artculo describiremos el sentido y papel de los CUP durante las
elecciones de 1970 y el discurso de Salvador Allende en sus recorridos por el pas.
Por medio de ellos queremos demostrar que el triunfo electoral del 4 de septiem-
bre de la Unidad Popular debe explicarse, en parte, tanto por una tctica poltica
de larga tradicin en la cultura poltica de la izquierda chilena, basada en la cen-
tralidad de las batallas polticas electorales conectadas a las luchas en el mundo
social, como por su distancia del dogmatismo terico, que le permiti generar un
discurso cercano a la realidad de amplios sectores de la sociedad chilena.
Los Comits de Unidad Popular: activismo electoral
o embrin del poder popular?
A los pocos meses del triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales
de 1970, el espaol Joan Garcs, uno de los ms cercanos asesores del entonces
presidente de Chile, reconoca que este triunfo se haba producido gracias al es-
quema tripolar en el que se desenvolvi. En este sentido, la profundizacin de
las diferencias entre la derecha y el centro se consideraba un factor clave para
la conformacin de la frmula a tres bandas en 1970 (Garcs, 1971: 67). Esta
explicacin, en lo fundamental, ha sido aceptada por diversos investigadores, par-
ticularmente producto de que las cifras obtenidas por la coalicin del Frente de
Accin Popular en 1964 (38%) fueron incluso porcentualmente mayores a las de
la Unidad Popular en 1970 (36%). Es decir, en 1970 la coalicin de izquierda
logr retener su votacin, pero el resultado vari al de seis aos antes, producto
de la divisin entre la derecha y el centro (Valenzuela, 1989; Moulian, 1993). Si
bien compartimos el fondo de esta tesis, es necesario destacar que en un contexto
tripolar como el de 1970 resultaba razonable esperar una mayor dispersin de las
votaciones, producto de la existencia de tres candidaturas competitivas. Adems,
como ha sido sealado, el programa de Radomiro Tomic, ubicado a la izquierda
del saliente presidente Eduardo Frei Montalva, signicaba una real posibilidad de
fuga de votos de centro-izquierda. Todo esto, unido a un clima poltico polarizado,
haca que las elecciones de 1970 fueran muy competitivas para la izquierda. Por
ello, el 36% obtenido por Allende posee un valor distinto al 38% de 1964, cuan-
do la coyuntura poltica del pas era menos radicalizada que seis aos ms tarde
(Jocelyn-Holt, 1998; Moulian, 2006).
La existencia de este clima poltico es fundamental para entender el carcter de
la campaa electoral de la Unidad Popular en 1970. Ubicados en la cresta de la ola
de una serie de movimientos sociales que ponan en jaque a la administracin de
Rolando lvarez Vallejos 223 Memoria latinoamericana
Eduardo Frei, como el de los pobladores y los campesinos, la izquierda chilena pro-
fundiz su tradicional estrategia para enfrentar las elecciones: la combinacin de lo
electoral con la agitacin social (lvarez Vallejos, 2007a). En efecto, aun antes de
lograr la nominacin del candidato nico, los partidos de la UP dieron a conocer el
documento Conduccin y estilo de campaa. En l se encontraban las denicio-
nes tradicionales que las elecciones tenan para la izquierda: su carcter pedaggi-
co (la campaa debe ser el medio para educar polticamente a las masas sobre la
base del Programa), su preocupacin por las demandas cotidianas de la poblacin
(Partiendo desde las necesidades concretas e inmediatas de las mayoras hay que
imprimir a sus luchas un sentido ms general, hasta llegar a articularse con los gran-
des objetivos del Programa) y como factor que permitiera alentar la movilizacin
social (Contra las mquinas publicitarias y propagandsticas de las candidaturas
reaccionarias, el Movimiento Popular dar la batalla en el terreno de la lucha social
y de los problemas concretos, El Siglo, 28 de diciembre de 1969).
Pero junto con estos aspectos de continuidad respecto a experiencias ante-
riores, la campaa de 1970 traa algunas novedades. Primero, la creacin de los
Comits de Unidad Popular (CUP), organismos de base que estaran coordinados
por un Comando Poltico a nivel nacional. Este, presidido por Rafael Tarud, de la
Accin Popular Independiente (API), qued compuesto por tres representantes de
cada uno de los seis partidos que integraban la Unidad Popular (El Siglo, 27 de
enero de 1970). Estos rganos de campaa, junto con el ya mencionado nfasis en
su insercin local y su capacidad de agitacin social, reemplazaran la anterior for-
ma de organizar la campaa presidencial. A diferencia de 1964, solo en el frente
de mujeres y jvenes se crearan comandos paralelos de campaa, descartndose
en las organizaciones de trabajadores y pobladores. Su multiplicacin, segn se
explicaba, burocratizaba la campaa: en la prctica, ello signicaba que se mon-
taban frondosos aparatos en la cumbre marginados de la base. Sin contacto con la
gente de su frente, su participacin real solo serva para justicar el no hacer nada
en la campaa [], ahora se ha resuelto que los dirigentes sindicales nacionales,
por ejemplo, sean distribuidos en las comunas para que ayuden al trabajo hacia las
industrias, servicios y centros de trabajo. [] Esto signica ir donde est la masa,
como quien dice, al hueso (El Siglo, 8 de febrero de 1970)
1
. El trato especial a
las temticas juveniles y de la mujer tena que ver con consideraciones electora-
les. Como es sabido, la votacin de la izquierda tradicionalmente era minoritaria
entre las mujeres. Por ejemplo, en la presidencial de 1964, 744.423 sufragaron por
Frei y solo 375.776 por Allende (Gazmuri y Gngora, 2005: 331). Por ello, como
una forma de revertir esta tendencia histrica del electorado femenino, la Unidad
Popular articul una campaa especca hacia la mujer. Las constantes alusiones
a ellas realizadas por Allende, seguramente se relacionaban con esta situacin.
Por su parte, el crecimiento demogrco del pas, en donde casi el 20% de la
poblacin tena menos de 25 aos y el supuesto de que los jvenes eran mayori-
tariamente proclives a las posiciones progresistas, tambin signic una preocu-
pacin especial para la izquierda chilena. Es necesario recordar que en esa poca,
a nivel mundial, tanto las mujeres como los jvenes irrumpan masivamente en
las esferas sociales y polticas, en un hecho indito en la historia. El movimiento
hippie, la reforma universitaria, la liberacin de la mujer, representaron un
La Unidad Popular y las elecciones... 224 Memoria latinoamericana
nuevo desafo epistemolgico para la izquierda chilena, tradicionalmente obreris-
ta y masculina. En todo caso, estas consideraciones especiales por los jvenes y
las mujeres no implicaron una necesaria comprensin y sintona con los cambios
sociales y culturales que Chile estaba viviendo. Esto se explica por el componente
de conservadurismo y rigidez de la cultura poltica de la izquierda chilena, en
constante tensin con la incorporacin de los cambios que estaban ocurriendo en
aquella poca (lvarez Vallejos, 2007b).
La segunda novedad que tuvo la denicin de las caractersticas de la campaa
de la izquierda en 1970 se relacion con el papel que tendran los CUP. Tal como
ha sido sealado, el Programa de la Unidad Popular, si bien en lo fundamental
recogi la tesis comunista de la revolucin por etapas es decir, no la inmediata
construccin del socialismo, idea puesta en boga a mediados de los sesenta por
los tericos de la dependencia, tuvo signicativas incorporaciones. Las alusiones
con vistas al socialismo eran seal de las concesiones tericas y polticas del Par-
tido Comunista (PC) ante sus aliados socialistas (Moulian, 1983). En este cuadro se
debe entender la amplia y confusa denicin del papel de los Comits de Unidad
Popular. Por una parte, como dijramos ms arriba, exista el consenso de que no
deban ser solo un comit captador de votos, sino que tendran que estar insertos
en las luchas sociales. Sin embargo, el punto de llegada hacia el cual deban transi-
tar no estaba claro. El documento ocial de la UP Conduccin y estilo de campa-
a planteaba que los CUP deban ir convirtindose en el curso de la campaa en
expresiones germinales del poder popular que conquistaremos en 1970, comen-
zando aun antes de la victoria a concretar aspiraciones reivindicativas de las masas
y transformndose una vez obtenida en factores dinamizadores y de direccin
local de los procesos de cambios revolucionarios (El Siglo, 28 de diciembre de
1969). Sin embargo, para el Partido Comunista sector moderado de la coalicin
exclua toda alusin al poder popular en relacin a los CUP, o desmereca que les
cupiera alguna funcin una vez nalizada la campaa, enfatizando en cambio su
papel de dinamizador de la movilizacin social durante ella (El Siglo, 7 de febrero
de 1970). En todo caso, el enunciado citado del documento ocial de la Unidad
Popular era lo sucientemente ambiguo como para dejar abierto qu se entenda
por poder popular. Signicaba que triunfando el da 4 se obtendra el poder
popular, o ms bien que este se conformara desde fuera de los rganos estatales?
En este sentido, qu papel jugaran los CUP una vez nalizadas las elecciones?
Se incorporaran a las tareas de la revolucin por dentro o por fuera del aparato
estatal? La redaccin del prrafo citado aseguraba que estas preguntas no pudieran
ser contestadas con certidumbre.
Ante este evidente matiz, seguramente por consideraciones electorales, se in-
hibi el debate pblico entre los partidos polticos sobre el papel de los CUP en
la coyuntura poltica de la poca. Superada la traumtica eleccin de Salvador
Allende como candidato nico de la Unidad Popular, y luego de una dcada de
los sesenta que conoci la radicalizacin del Partido Socialista y la aparicin de
la izquierda revolucionaria, la Unidad Popular privilegi la unidad en la accin
durante la campaa de 1970. Es por ello que una vez constituidos, los CUP, por la
inercia de las probadas maquinarias electorales de los partidos mayoritarios de la
UP el Partido Socialista (PS) y el PC, se cieron a cumplir su doble tarea: elec-
Rolando lvarez Vallejos 225 Memoria latinoamericana
toral y de agitacin social. Si se convertiran o no en rganos de poder popular,
requera de un debate poltico y terico que las urgencias de la campaa hacan
imposible realizar. El privilegio del accionar concreto de las masas tal como era
costumbre en la izquierda chilena se prioriz por sobre la preeminencia de la
teora. As, la existencia de los CUP como supuestos embriones del poder po-
pular qued solo como un enunciado general, como letra muerta, al no haberse
efectuado una discusin de fondo dentro de la UP sobre este crucial punto.
De esta manera, incluso desde antes de la nominacin de Salvador Allende
como el candidato de la UP ocurrida el 22 de enero de 1970, los CUP comen-
zaron a surgir a lo largo de todo Chile. En agosto, a pocos das de la eleccin,
la direccin de la Campaa de la UP informaba que a nivel nacional se haban
cumplido las cuotas establecidas sobre el nmero de comits de unidad popular
provinciales y locales (El Siglo, 18 de agosto de 1970)
2
. La prensa de izquierda, a lo
largo de los meses de campaa, inform peridicamente sobre la constitucin de
nuevos comits. Las noticias no siempre detalladas sobre quines conformaban
su directiva dejaban establecido el papel decisivo de los partidos de izquierda. Al
igual que en el Comando Nacional, las mesas ejecutivas de cada CUP median-
te la cuota correspondiente buscaban asegurar la representatividad de todos los
partidos de la coalicin izquierdista. As, los comits imitaban la estructura de su
ente coordinador, con base en tres representantes por partido poltico. Este era el
caso del CUP de Las Condes, cuya presidencia sera rotativa: correspondindole
la presidencia al API y la secretara general al Partido Radical, en este primer mes y
el mes de marzo le corresponde la presidencia al Partido Socialista y as sucesiva-
mente (El Siglo, 4 de febrero de 1970). En el caso del CUP juvenil de Concepcin,
la presidencia rotativa se iniciara siendo encabezada por el representante socialista
y la secretara general por el Movimiento de Accin Popular Unitaria (MAPU); en
la mesa del CUP de La Cisterna quedaron representados el PS, el PC y el MAPU;
en San Miguel, no poda ser de otra manera, el CUP comunal qued encabezado
por el alcalde socialista Tito Palestro (El Siglo, 14 de febrero de 1970). Los CUP in-
dependientes evidentemente fueron minoritarios, ya que en Santiago, liderados por
el mdico Lisandro Cruz Ponce, superaron los 140 a mediados de junio, cifra muy
inferior a los organizados por los militantes (El Siglo, 20 de junio de 1970).
Con candidato nico e iniciado el proceso de constitucin de los CUP, en el
verano de 1970 el presidente del Comando Nacional de la Unidad Popular, Rafael
Tarud, en cadena voluntaria de radioemisoras, comunicaba al pas los elementos
bsicos en torno a los que se articulara la campaa presidencial de su sector.
Estos se desglosaban en tres puntos bsicos: el nfasis en la difusin del acuerdo
poltico-estratgico de la Unidad Popular, expresado en el Programa Bsico de la
UP, el carcter unitario de la campaa y la demostracin de conanza en las fuer-
zas de las organizaciones sociales populares.
La importancia del Programa radicaba, segn Tarud, en que representaba una
alternativa real para solucionar los problemas del pas, ya que ni la derecha ni el
centro lo haban podido hacer. Por ello, deca Tarud, contra la demagogia de estos
sectores, la palabra de la izquierda deba ser la de la transformacin social y el
mejoramiento concreto de las condiciones de vida de la poblacin. En su discurso
no mencion el nombre de la nueva sociedad que la Unidad Popular construira,
La Unidad Popular y las elecciones... 226 Memoria latinoamericana
aludiendo vagamente a la realizacin de transformaciones profundas que pon-
dran a Chile en marcha hacia una integracin socialista de su sociedad (El Siglo,
10 de febrero de 1970). Esta alusin general al socialismo era tanto expresin de
la carencia de un punto de vista comn acerca de cmo sera la nueva sociedad
como de una estrategia electoral que pretenda ampliarse hacia el centro. Para ello,
era necesario distanciarse de discursos radicales y de verse ligado a la imagen tra-
dicional que se tena de los socialismos reales en Europa del Este, aspecto profusa-
mente empleado por la Campaa del Terror de la derecha. Este hecho explicaba la
insistencia de la campaa de la UP respecto a que realizara una revolucin, pero
con vino tinto y empanadas, o sea, basada en un fuerte componente nacional.
La centralidad del Programa buscaba mostrar a los electores la cohesin y
capacidad de hacer gobierno de la izquierda, uno orientado verdaderamente
en benecio de los desposedos del pas. En este sentido, durante la campaa el
Comando de la Unidad Popular enunci las llamadas Primeras 40 medidas inme-
diatas del Gobierno Popular, las que apuntaban a reforzar este objetivo, es decir,
establecer que el de la Unidad Popular sera un gobierno totalmente distinto a los
anteriores, caracterizado por privilegiar los intereses de la mayora de la poblacin
(Labarca Goddard, 1971: 368). Por otra parte, las palabras de Tarud referidas al res-
peto de la chilenidad por parte de la UP eran la forma de responder a la Campaa
del Terror de la derecha. En 1964 esta haba sorprendido al Frente de Accin Popu-
lar (FRAP), pero en 1970 la izquierda dise esta estrategia discursiva para hacerle
frente. Asimismo, por medio de sus rganos de prensa anes, atac y descalic a
Jorge Alessandri Rodrguez, el candidato de la derecha. As, en medio de un clima
poltico polarizado, la izquierda de todas maneras apareca con un discurso que
invitaba a soar en un mundo mejor que estaba all, a la vuelta de la esquina;
bastaba votar por Allende y organizarse para vencer a las centenarias fuerzas que
por siglos haban oprimido a la inmensa mayora de los chilenos. La factibilidad
de la utopa, el mesianismo colectivo, el optimismo histrico y el tono pico de
la campaa, reejado en su lema (venceremos), fueron temticas repetidas a lo
largo de los casi siete meses de batalla por los sufragios.
Si las alusiones a la unidad buscaban alejar la imagen de una coalicin sin ca-
pacidad de ponerse de acuerdo para gobernar, el discurso que apuntaba a la con-
anza en el pueblo pretenda capitalizar la presencia mayoritaria de las fuerzas
de izquierda entre las organizaciones sociales populares. Es decir, la conanza en
las fuerzas del pueblo signicaba apostar a que la existencia de un mayor nmero
de organizaciones sociales desde abajo se traducira en un mayor respaldo para
el candidato de la Unidad Popular. Esto era particularmente marcado entre las or-
ganizaciones sindicales, en donde la UP tena una amplia mayora, y entre las de
los pobladores, disputadas palmo a palmo con la Democracia Cristiana, tal como
ocurra tambin entre las organizaciones campesinas. El respaldo y agitacin de
sus demandas sera un factor diferenciador con las otras candidaturas. La unin de
lo social y lo poltico partira, siguiendo las tradiciones histricas de la izquierda
chilena, apoyando primero las demandas ms sentidas de la poblacin. Por ejem-
plo, Rafael Tarud destacaba el papel de los parlamentarios de la UP para aprobar
una ley que favoreca a los jubilados y montepiados, as como el haberse jugado
por hacer cumplir la ley que se comprometa a pagar los reajustes salariales a los
Rolando lvarez Vallejos 227 Memoria latinoamericana
funcionarios en retiro de las Fuerzas Armadas (El Siglo, 10 de febrero de 1970). En
este plan general de campaa, los CUP tenan el papel de ser el eje articulador, la
verdadera espina dorsal que dinamizara la cuarta campaa presidencial de Sal-
vador Allende. Producto de su presencia en los organismos de base, podran unir
a las fuerzas sociales y polticas en un solo movimiento reivindicativo destinado a
lograr satisfacer la demanda popular a travs del triunfo electoral de Allende; nica
manera, segn se deca, de alcanzar la transformacin denitiva de Chile en un
pas ms justo e igualitario (El Siglo,10 y 11 de febrero de 1970).
De esta manera, en los inicios de la campaa presidencial de 1970, la Unidad
Popular dena su forma de lucha de acuerdo a su tradicional intento de articu-
lar lo poltico con lo social aprovechando las coyunturas electorales. La creacin
de los CUP enfatiz el trabajo de base, en desmedro de campaas anteriores,
excesivamente burocratizadas. Este hecho, ocurrido en un momento poltico es-
pecialmente radicalizado, en donde la llamada revolucin de las expectativas
promova la participacin ciudadana, provoc que los comits tuvieran un papel
destacado en los meses de campaa, tanto difundiendo el programa del candidato
de la UP como promoviendo y solidarizando con la movilizacin social popular
durante aquellos meses. La conciencia entre sus integrantes de la posibilidad real
del triunfo de Allende como lo sealaban las encuestas de la poca alentaba la
esperanza de que la batalla electoral de 1970 culminara con la primera mayora
para el candidato de la UP. Esta fue la motivacin fundamental de los CUP, antes
que las posibles discusiones sobre su papel como instancias de poder popular.
La campaa en terreno de la Unidad Popular se caracteriz por sus actos de
masas en la base y por intentar hacerse eco de las demandas especcas de cada
sector en donde se desplegaba la campaa. En este sentido, las fuerzas de izquier-
da, dejando de lado la retrica ms revolucionaria e ideologizada, rectamente
realizaban campaa tratando de responder a demandas locales, no vinculadas ne-
cesariamente a las transformaciones profundas de las que hablaba el Programa
Bsico de la Unidad Popular. El pragmatismo de la izquierda signicaba reconocer
la dicultad de llegar con un discurso duro de cambio y transformacin social.
De ah que la campaa fuera un ejercicio de pedagoga social, en donde tena ca-
bida la lucha por la reivindicacin especca, pero en la que el activista del CUP
deba explicar que la nica manera de resolver denitivamente esta y otras de-
mandas era respaldando a Salvador Allende el 4 de septiembre. El asistencialismo
de la campaa izquierdista se multiplic durante los meses de campaa, dejando
en claro el rostro ms tradicional y cotidiano de la forma de hacer poltica de la
izquierda chilena. Este estilo, tildado de reformista por sus crticos de izquierda,
lo consideramos una de las claves que explica la alta competitividad electoral de
La factibilidad de la utopa, el mesianismo
colectivo, el optimismo histrico y el tono pico de
la campaa, refejado en su lema (venceremos),
fueron temticas repetidas a lo largo de los casi
siete meses de batalla por los sufragios
La Unidad Popular y las elecciones... 228 Memoria latinoamericana
una izquierda que no fue socialdemcrata, como el APRA peruano, ni populista,
como el justicialismo argentino.
Pero el accionar de los CUP no se quedaba en recoger las demandas desde la
base y darlas a conocer. Durante los meses de la campaa de 1970 la movilizacin
social no ces y en ella se intentaron insertar los activistas electorales de la UP.
Especialmente activos estuvieron los movimientos de pobladores y campesinos.
Sobre el primero se ha planteado que la coyuntura electoral de 1970 gener un
campo de oportunidades polticas que permiti fortalecer la demanda por la
vivienda. Es decir, los meses de la campaa coincidieron con un alza del movi-
miento reivindicativo de los pobladores (Garcs Durn, 2005: 62-63). Por su parte,
las movilizaciones campesinas tambin se activaron durante 1970. De acuerdo a
las estadsticas, ese ao 57.210 personas estuvieron involucradas en movimientos
huelgusticos, en un total de 476 huelgas, convirtindose en el ao en que ms
campesinos y campesinas participaron en este tipo de movilizaciones (Pizarro,
1986: 154). Explotando la tmida aplicacin de la ley de reforma agraria por parte
del gobierno de Eduardo Frei, la Unidad Popular dise un conjunto de propuestas
especialmente para el sector agrcola, contenidas en las 20 medidas inmediatas
para dicho sector y particip en movilizaciones campesinas y tomas de predios
(El Siglo, 30 de agosto de 1970). De esta manera, los partidarios de la UP, por
medio de sus rganos de prensa, lograban dar consistencia a la poltica de llevar
a cabo una campaa electoral con agitacin social, protagonizadas por diversos
actores sociales. En el caso del movimiento de pobladores y campesinos, era es-
pecialmente perjudicial para la candidatura de Radomiro Tomic, que a pesar de su
discurso marcadamente reformista apareca como el continuador de las polticas
del saliente presidente Frei.
Una situacin similar a la anterior se produjo en el movimiento sindical. Las
1.303 huelgas y las 387.711 personas que las protagonizaron convirtieron al ao
de 1970 en uno de aquellos con mayor actividad huelgustica de la historia de Chi-
le (Pizarro, 1986: 155). Si bien las movilizaciones fueron numerosas, el clmax lo
marc el paro general convocado por la Central nica de Trabajadores (CUT) para
el 8 de julio de 1970. Su realizacin se fundament principalmente en la deman-
da de una bonicacin compensatoria para todos los trabajadores, que buscaba
paliar los efectos de la alta inacin. Como suele ocurrir con la evaluacin de este
tipo de movilizaciones, el gobierno de Frei la calic como un fracaso, mientras
que la izquierda la consider muy exitosa (El Siglo, 10 de julio de 1970)
3
. Lo que
nos interesa recalcar son los esfuerzos de la candidatura de Allende para enmarcar
su campaa en un contexto de movilizacin social, respondiendo a las acusacio-
nes de ser solo electoralista. De esta manera, movilizando a pobladores, campe-
sinos y trabajadores, la Unidad Popular intentaba convertir en capital electoral su
presencia en el movimiento social.
Como decamos ms arriba, las mujeres y los jvenes fueron focos de especial
atencin durante la campaa allendista de 1970. En el caso de la juventud, el an-
lisis de la Unidad Popular parta constatando el hecho del aumento del nmero de
jvenes en el pas (El Siglo, 9 de agosto de 1970). Por ello, este grupo etario se con-
virti en uno de los nichos electorales ms disputados de la campaa. El discurso
de la UP se basaba en denunciar la demagogia de Jorge Alessandri, el candidato
Rolando lvarez Vallejos 229 Memoria latinoamericana
de la derecha, que bajo el cartel de independiente ocultaba su compromiso y
vnculos con las empresas capitalistas que explotaban a los jvenes. Por su parte,
se remarcaba el incumplimiento de las promesas de cambio social realizadas por
Frei durante la campaa presidencial de 1964 (El Siglo, 9 de agosto de 1970). Al
igual que en el caso de los adultos, la conformacin de los CUP fue la tarea prio-
ritaria de la juventud de la Unidad Popular. Junto con el activismo universitario y
territorial, los jvenes partidarios de Allende se destacaron por el trabajo de pro-
paganda. La aparicin de las brigadas muralistas Ramona Parra y Elmo Cataln,
pertenecientes a los partidos comunista y socialista, agregaron una nueva mstica
a la campaa de la UP, creando una grca que caracteriz a la propaganda de
masas de la izquierda chilena en ese periodo (El Siglo, 24 de agosto de 1970).
En el caso de la mujer, la batalla por disputarle votos a la derecha era ardua,
pues como decamos ms arriba, histricamente haba sido esquiva para la izquier-
da. Para explicar esta situacin la Unidad Popular se remontaba a las condiciones
de vida generadas por el sistema capitalista, que condenaba a la opresin a la mu-
jer, aletargndola y generando una mentalidad subalterna. Si bien an la izquierda
estaba lejos de comprender la temtica femenina ms all de la perspectiva de clase
que predominaba en los anlisis se entregaban algunos elementos de una visin
ms particularizada de la problemtica de gnero (El Siglo, 31 de julio de 1970).
De esta manera, la izquierda buscaba penetrar en un nicho esquivo, apelando a
despertar el repudio a prcticas conservadoras en el pas. En todo caso, la propia iz-
quierda no se zafaba de ellas, reproduciendo muchas veces en su prctica cotidiana
las lgicas patriarcales de dominacin de gnero (lvarez Vallejos, 2007b).
Repitiendo el modelo de las medidas inmediatas utilizadas tanto a nivel na-
cional como para la problemtica agraria, la Unidad Popular plante cuatro exi-
gencias inmediatas de la mujer: n de las alzas de precios, la creacin del minis-
terio de proteccin a la familia, la ley de centros de madres y el n a la violencia
que cotidianamente golpeaba a la mujer chilena (El Siglo, 29 de julio de 1970). Las
medidas tenan un acento econmico en desmedro de las demandas propiamente
de gnero, siguiendo la lnea de vincular los problemas ms cercanos de las perso-
nas con la poltica nacional. El discurso de la Unidad Popular hacia la mujer, junto
con enfatizar la supuesta demagogia de las candidaturas de Alessandri y Tomic en
el sentido de que ellos representaban a los responsables de la situacin desmejo-
rada en que se encontraban explotaba, al igual que la campaa a nivel nacional,
las necesidades bsicas de la mujer sin adentrarse en una dimensin ms global
de las relaciones de gnero. Una izquierda que no se caracteriz por un gran vue-
lo terico, que por el contrario destac ms en la prctica poltica concreta y en
intentar captar y mimetizarse con el sentido comn de la gente, no escapaba del
reduccionismo clasista del marxismo en uso en esa poca.
En todo caso, la dura confrontacin poltica de 1970 oblig a los partidos de la
UP a perlar con mayor nitidez la tctica y el proyecto poltico de la izquierda chi-
lena. En este sentido, la campaa del terror de la derecha, siempre a la expectativa
de utilizar las crticas y diferencias con los sectores de izquierda que no integraban
la Unidad Popular, fue un factor decisivo en ello. La estrategia derechista contra
Allende no escatim palabras y argumentos para descalicarla: desde la llegada
de los tanques soviticos al estilo de la invasin a Checoslovaquia en 1968 hasta
La Unidad Popular y las elecciones... 230 Memoria latinoamericana
la reforma urbana (reparticin de las viviendas), fueron los tpicos de la campa-
a del terror, que indudablemente utiliz las formulaciones clsicas de la guerra
psicolgica, en donde armaciones falsas intentaban convertirse en verdades. Por
otra parte, la derecha utiliz ampliamente el discurso del lder cubano Fidel Cas-
tro, en el que reconoca la incapacidad del Estado socialista de Cuba de cumplir
la meta impuesta para la zafra de ese ao. Se deca que demostraba el fracaso del
socialismo para construir una sociedad que resolviera los problemas de las per-
sonas (Labarca Goddard, 1971: 304). Por otra parte, las acciones de propaganda
armada del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) durante 1969 y sus
crticas a lo que denominaban el reformismo (es decir gran parte de la Unidad
Popular, especialmente los comunistas y los radicales), tambin alimentaron la
campaa del terror de la derecha. Especial difusin tuvo la toma del campamento
26 de enero, encabezada por el dirigente mirista Vctor Toro. Las noticias sobre
la creacin de milicias populares que resguardaban el orden interno del cam-
pamento obligaron a la Unidad Popular a pronunciarse crticamente, con el n
de diferenciarse de los mtodos y planteamientos de este sector de la izquierda
(Labarca Goddard, 1971: 277).
Las respuesta de la Unidad Popular a estas acusaciones de lado y lado son
interesantes al mirarlas desde la perspectiva de la cultura poltica de la izquierda
chilena. Representan la conrmacin de una tradicin poltica que naci con el
siglo XX y que termin cristalizada en la campaa presidencial de 1970 como la
Va chilena al socialismo. Es decir, la novedosa tesis de construir una sociedad
alternativa al capitalismo hunda sus races en el antiguo proceso de politizacin
y concientizacin del movimiento obrero a principios de siglo. Cul era el com-
ponente comn que conectaban ambas experiencias?: la insercin en el tejido
social, conocido en el lenguaje de la poca como trabajo de masas. Por ello,
especialmente por parte del PC, era inexible la crtica a las colectividades de
izquierda que, segn ellos, la dejaban en segundo plano. Contra los mtodos ar-
mados, la Unidad Popular contrapona la lucha de masas, es decir una estrategia
que descartaba la guerra civil para alcanzar el poder. Esta era, en lo esencial, la
estrategia que haba levantado el movimiento popular chileno desde los tiempos
de Luis Emilio Recabarren (Cruzat y Devs, 1986).
De esta manera, conrmando su tctica de basicacin de la lucha electoral
para conectarla con los movimientos sociales, concretada a travs de la multiplica-
cin de los CUP y eludiendo a su vez las acusaciones de la derecha y de la izquier-
da que no estaba en su coalicin, la Unidad Popular articul una campaa electo-
ral que tuvo la virtud de mantener su votacin presidencial anterior pero dentro de
un esquema en extremo polarizado. En este marco, la existencia de los CUP fue la
expresin de la importancia que tena para la UP la lucha electoral y social, ms
que futuros rganos de un poder popular todava difusamente enunciado.
La palabra de Allende en la campaa: reforma o revolucin?
En 1970 Salvador Allende Gossens lograba un hecho indito en la historia de
Chile al convertirse por cuarta vez consecutiva en candidato a la presidencia de
la Repblica. Con una amplia experiencia en campaas para diputado y senador,
Rolando lvarez Vallejos 231 Memoria latinoamericana
existe consenso entre los especialistas en sealar que Allende era un poltico de
gran oratoria, en tiempos en que esta constitua una herramienta fundamental para
transmitir el mensaje poltico (Puccio, 1985). Por ello es que la de 1970 que
sera la ltima como candidato fue una campaa en donde se combinaron las
experiencias anteriores de Allende con una coyuntura poltica que permiti abrir
espacio a un discurso que sintoniz con un importante segmento de votantes del
pas. Es decir, la vinculacin de base de la izquierda y su estrecha relacin con las
organizaciones sociales, unida a la desilusin provocada por Frei Montalva ex-
presada en las movilizaciones campesinas y de pobladores ms arriba reseadas,
generaron las condiciones particulares de la eleccin presidencial de 1970.
Desde nuestro punto de vista, esta particularidad consisti en que el ao de
1970 abri la oportunidad poltica de posicionar un discurso programtico radica-
lizado, que hablaba de cambios estructurales y vista al socialismo, que se matiz
con la prctica electoral tradicional de la izquierda chilena, pragmtica y preocu-
pada por obtener soluciones concretas a los problemas de las personas. Es por ello
que el mrito del 36% obtenido por Salvador Allende en 1970 radica en que logr
retener su votacin en un esquema tripolar y con un discurso ms radical que el de
1964. Ya no bastaba un simple programa reformista, porque el gobierno demcra-
ta-cristiano haba agotado en parte el capital poltico de esa opcin, obligando a
las fuerzas de la Unidad Popular a posicionarse ms a la izquierda (Fandez, 1993;
lvarez Vallejos, 2007a y 2007b).
Dentro de este marco, el papel que le cupo a Salvador Allende en tanto aban-
derado de la Unidad Popular consisti en representar dicha amalgama entre la
tradicional cultura poltica de la izquierda chilena y los nuevos aires radicalizados
que caracterizaron al pas en la coyuntura presidencial de 1970. Considerado un
poltico tradicional, acostumbrado a las sesiones parlamentarias, las negociaciones
y la transaccin, encabez el movimiento poltico y social ms amplio y numeroso
de la historia de Chile, cuyo programa implicaba transformaciones sustanciales
al rgimen de dominacin capitalista, incluido el tema de la propiedad privada
(Gmez, 2004; Jocelyn-Holt, 2008). Por ello, el discurso de campaa de Salvador
Allende en 1970 expres esta suma de experiencias y nuevas adquisiciones, lo
que explica que la frmula reforma o revolucin? se volviera excluyente e insu-
ciente para denirla. Fue la superacin de esta dicotoma lo que hizo singular la
experiencia de la Unidad Popular, ya que esta, por medio de una combinacin de
medidas reformistas y otras revolucionarias, intent construir lo que en ese tiempo
se llam el Chile nuevo.
La campaa de Salvador Allende, como era costumbre en las colectividades
de izquierda, se caracteriz por las visitas del candidato a los lugares en donde
estaban los posibles adherentes de la campaa. Junto con ello, se privilegiaron los
actos de masas, tanto en Santiago como en las provincias. El listado de lugares visi-
tados fsicamente por Allende es muy extenso, y comprende poblaciones, sindica-
tos, industrias, universidades, plazas y ciudades de todo tamao. En ellos, Allende
pona en funcionamiento la tradicional estrategia de la izquierda de utilizar las
elecciones como un espacio de pedagoga social, con el objetivo de concientizar
a la poblacin. En el caso del discurso de Angol, Allende, en referencia al respaldo
popular que reciba en sus visitas a terreno, indicaba algo que repiti constante-
La Unidad Popular y las elecciones... 232 Memoria latinoamericana
mente a lo largo de la campaa: y se han volcado familias enteras a trabajar por
el triunfo, no de un hombre, sino de una concepcin integral que har un gobierno
popular (El Siglo, 19 de junio de 1970). Es decir, Allende le explicaba a sus po-
sibles electores que su candidatura no era una aspiracin o un capricho personal,
sino que representaba una idea, un proyecto. Tal como lo haba dicho a los pocos
das de ser proclamado, el xito de la UP no ser la victoria de un hombre, ni
siquiera la victoria solo de los partidos populares. Ser la victoria de las masas,
del campesino, del maestro, de la madre proletaria, del trabajador, del pequeo
comerciante e industrial, del empleado pblico y particular (El Siglo, 23 de enero
de 1970). Es decir, el empeo de Allende fue mostrarse como representante de un
anhelo nacional, pluriclasista, encarnado en las tradiciones de lucha del pueblo,
por aos sometido a la dominacin. Por eso el discurso de Allende fue optimista,
portador de buenas nuevas para un pueblo que se describa desamparado (El
Siglo, 24 de agosto de 1970).
Junto con reiterar la convocatoria pluriclasista pues nunca se deni como
el candidato obrero pugnaba con sus rivales por convertirse en el verdadero
representante del pueblo, tpico que fue permanente de la campaa. De esta
manera, el candidato izquierdista enunciaba la tesis que su sector poltico haba
levantado por dcadas: la posibilidad del cambio social se producira mediante
la participacin en los espacios que el propio sistema poltico chileno tena. As,
el llamado allendista para las elecciones de 1970 se poda resumir en que exista
la oportunidad histrica de apoyar un proyecto de pas que, a travs de traspasar
el protagonismo poltico a las mayoras postergadas, construira una nueva socie-
dad. Por este motivo, cuando el mdico socialista improvis su discurso el 5 de
septiembre en la madrugada para celebrar la primera mayora relativa obtenida,
insisti en el optimismo histrico: les digo que se vayan a sus casas con la
alegra sana de la limpia victoria alcanzada. Esta noche, cuando acaricien a sus
hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el maana duro que tendremos por
delante, cuando tengamos que poner ms pasin, ms cario, para hacer cada vez
ms grande a Chile, y cada vez ms justa la vida en nuestra patria (Allende, 5
de septiembre de 1970).
Salvador Allende no fue un terico ni un dirigente caracterizado por dejar es-
critos sus pensamientos y principales tesis polticas. Su fortaleza era la tribuna p-
blica, en donde explicaba sus planteamientos. En el caso de la campaa de 1970,
Allende se preocup de explicar en qu consista la novedad de la va chilena
al socialismo. En un discurso en la ciudad de Arica explicaba cmo entenda al
proceso poltico chileno: queremos la revolucin, que la entendemos como un
proceso general de cambio social y econmico destinado a reemplazar una clase
social egosta y parasitaria, llevando al pueblo al poder (El Siglo, 1 de marzo
...queremos la revolucin, que la entendemos como
un proceso general de cambio social y econmico
destinado a reemplazar una clase social egosta y
parasitaria, llevando al pueblo al poder
Rolando lvarez Vallejos 233 Memoria latinoamericana
de 1970). Cmo iba a ocurrir esto? El propio candidato lo estableca, ahora en
un discurso ante trabajadores en Santiago, respondiendo a la campaa del terror
de la derecha: El Dr. Allende dijo que la Unidad Popular llegar al poder por la
va legal, y precisando la posicin de este movimiento en torno al Ejrcito dijo El
Ejrcito es el pueblo vestido de uniforme (El Siglo, 14 de agosto de 1970).
El sujeto revolucionario no sera la clase obrera a secas, sino un conjunto
de actores sociales. En sus discursos, Allende los nombraba frecuentemente: sa-
ludo fraternalmente a los obreros, campesinos, estudiantes, pensionados, peque-
os propietarios, mujeres, intelectuales y jvenes y los conminaba a cobrar
presencia nacional para ejercer los deberes y derechos irrenunciables que les
corresponden dentro de la construccin de la nueva sociedad chilena y como
principales protagonistas del Poder Popular (El Siglo, 2 de mayo de 1970).
Con todo, el propio Allende dejaba establecido que los trabajadores seran los
principales actores del movimiento, porque ellos han adquirido conciencia de
que en nuestro pas es indispensable que se opere una sustitucin del sistema
poltico, econmico y cultural que hasta hoy se mantiene vigente, sobre la base
que los trabajadores adquieran la preeminencia que les corresponde como fuerza
enormemente mayoritaria, motor de nuestro desarrollo nacional (El Siglo, 2 de
mayo de 1970).
Como la forma (o va en el lenguaje de la poca) para sustituir el capita-
lismo sera sin mediar una guerra civil, sino que copando el aparato de Estado
capitalista y desde l impulsar el proceso revolucionario, era fundamental con-
tar con un activo respaldo popular. Esto explica que Allende repitiera durante la
campaa que en su gobierno seran fundamentales el protagonismo y la partici-
pacin popular: la lucha nuestra es para que ustedes, los trabajadores, sean
gobierno. Que ustedes puedan participar en las empresas en que trabajan a travs
del Consejo de Economa (El Siglo, 14 de agosto de 1970). Siendo ms expl-
cito en su propuesta, y diferencindose del programa de promocin popular
del gobierno de Frei, Allende armaba tajantemente que no habr participacin
popular, como ofrecen las otras candidaturas, porque el pueblo ser el que go-
bernar directamente, sin intermediarios (El Siglo, 9 de junio de 1970). De esta
manera, Allende anunciaba su concepcin del poder popular, consecuente con
la va elegida para la transformacin de la sociedad, consistente en respaldar
las medidas del gobierno popular y los espacios obtenidos dentro del aparato
estatal. As, estuvo alejada del discurso de Allende una visin del poder popular
como instancia paralela al Estado, que lo confrontara y destruyera desde fuera
de la institucionalidad. Como ha sido sealado, este nfasis en la participacin
popular era el mecanismo para diferenciarse de los regmenes de capitalismo de
Estado o populismo. Es decir, para la izquierda gradualista y el propio candidato
de la UP, el poder popular signicaba que la participacin de los trabajadores
estaba llamada a agregar al poder parcial del gobierno, la fuerza de las organi-
zaciones de masas populares []; signicaba creatividad desde abajo, pero con
disciplina laboral (Samaniego, 2004).
Obviamente que Allende ocup buena parte de sus discursos de campaa para
explicar en qu consista su programa. Sobre la poltica de nacionalizaciones, ante
las denuncias de la derecha, el candidato de la UP aclaraba que estas afectaran
La Unidad Popular y las elecciones... 234 Memoria latinoamericana
solo a una minora poderosa a la cual el pueblo no va a perseguir pero a cuyos
desmanes pondr atajo. El gobierno de la UP va a herir los intereses de solo un
4 o 5 por ciento de la poblacin para defender a los restantes 96 a 95 por ciento
de los chilenos (El Siglo, 3 de junio de 1970). Es importante para entender los
planteamientos de Salvador Allende, que su perspectiva, a pesar de su discurso
clasista, era nacional, dirigida a la mayora de la poblacin. Por eso es que en el
caso de las nacionalizaciones, resaltaba que seran un bien comn, y no solo para
la clase obrera. De hecho, el propio Allende repiti el papel fundamental que
tendran que jugar los sectores medios en su gobierno: estas nacionalizaciones
permitirn inuir en los procesos econmicos y disponer de los recursos para de-
tener la inacin, desarrollar la economa, eliminar la cesanta, dar estabilidad a
los pequeos y medianos empresarios, orientar la produccin nacional hacia los
artculos que el pueblo requiere (El Siglo, 3 de junio de 1970).
Junto con la parte ms programtica del discurso de Allende durante la campa-
a, especial importancia tuvo el demostrar conocimiento de la realidad concreta
de los sectores populares y ofrecer medidas especcas para solucionar los proble-
mas de las personas. La dimensin nacional-popular del discurso allendista, con
su nfasis en la construccin de una mayora social y la apelacin pluriclasista,
tuvo su correlato en esta faceta que conectaba al candidato con la vida cotidiana
de sus posibles electores. La importancia de este aspecto del discurso de campaa
de Allende se maniesta en que lo repeta incesantemente. En el fondo, hacer
una campaa en terreno estaba estrechamente relacionado con demostrar tanto
conocimiento de la realidad como capacidad de propuesta. Unido al mensaje de
esperanza y alegra por el futuro mejor que se vena para Chile, la capacidad de
proponer soluciones sensatas y concretas a la poblacin fue la otra gran fortaleza
de la campaa presidencial de la izquierda en 1970.
En un clima donde las tomas de terrenos se producan con regularidad, Allende
se refera frecuentemente al problema de la vivienda, de las ferias libres, de la re-
forma agraria, entre decenas de otros temas (El Siglo, 20 de febrero y 15 y 19 de ju-
nio de 1970). En la ciudad de Calama, polemizando con el candidato demcrata-
cristiano Radomiro Tomic, Allende sacaba a relucir sus condiciones de hacedor:
los hospitales de Antofagasta y Calama llevan mi rma en el proyecto que los
cre, y all no est la rma de Tomic. La Universidad del Norte corresponde a una
iniciativa ma, y la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades profesionales nos
pertenecen. Yo puedo decir que no conozco ninguna Ley que proteja a la madre y
la familia que lleve la rma de Tomic (El Siglo, 17 de agosto de 1970). Como en
toda campaa, Allende no estuvo exento de ofrecer la resolucin de todo tipo de
problemas, cayendo en la tentacin del tejo pasado tpico de este tipo de elec-
ciones. Algunas eran medidas concretas, como la disolucin del Grupo Mvil,
ente perteneciente a Carabineros especializado en la represin de las movilizacio-
nes sociales; otras, evidentemente, no dependan solo del poder ejecutivo o eran
problemas a resolver a largo plazo, pero igualmente eran ofertadas al electorado:
el alcoholismo, alza de las pensiones, la casa propia, entre otras medidas ofrecidas
al calor de la campaa (El Siglo, 2 de septiembre de 1970).
Hemos querido mencionar estos ejemplos porque nos parece que para explicar
la fortaleza electoral de la izquierda chilena se debe tener en cuenta que, durante
Rolando lvarez Vallejos 235 Memoria latinoamericana
dcadas, una parte de las promesas electorales se hicieron realidad a travs de
iniciativas de leyes aprobadas en el parlamento o ejecutadas en los municipios. Es
decir, las fuerzas de la Unidad Popular podan demostrar su capacidad realiza-
dora, por lo que las promesas electorales de Allende en 1970 tenan un respaldo
histrico. En este sentido, hay que relativizar lo que se ha planteado respecto a
la izquierda chilena, en el sentido de que solo una vez que controlara parte del
aparato estatal capitalista el poder ejecutivo empezara a construir la nueva so-
ciedad (Moulian, 2000). En realidad, sin una denicin terica detrs, la izquierda
chilena, a su manera, s comenz a vivir la nueva sociedad sin haber accedido
nunca al poder ejecutivo, ya que por medio del conjunto de leyes y control de
gobiernos municipales vastos sectores de la poblacin haban experimentado o se
haban visto inuidos por las polticas de este sector. Indudablemente el contorno
social que el pas tena hacia 1970 estaba inuido se podra discutir cunto por
las polticas de la izquierda. Esto se traduca en que en los tiempos analizados en
este artculo votar por Salvador Allende no representaba un salto hacia un futuro
desconocido sino respaldar a un sector poltico con tradicin y experiencia legis-
lativa y de poder local.
En consonancia con el diseo general de la campaa, Salvador Allende se
preocup de incluir a los jvenes y a las mujeres en sus discursos de campaa. En
el caso de estas ltimas, el candidato de la UP las caracterizaba como las soste-
nedoras del hogar popular, por lo tanto aguerridas y luchadoras. Consciente de la
dicultad de la penetracin de la izquierda en este nicho electoral, el candidato
de la UP, junto con su mensaje de optimismo que caracteriz a toda la campaa
de 1970, no vacilaba en sealar que las mujeres y los nios seran los sectores ms
favorecidos durante su gobierno (El Siglo, 5 de agosto de 1970). Por su parte, los
jvenes fueron el otro sector de la sociedad interpelado por Allende. Si en el caso
de la mujer la promesa era de mejorar sus condiciones materiales de existencia
y una vaga idea de terminar con toda discriminacin, en el caso de los jvenes
la invitacin allendista era a convertirse en protagonistas en la construccin de la
nueva sociedad. Para los jvenes, el llamado era a la accin, a construir, lo que
se conectaba directamente con el mensaje optimista de la campaa, portadora de
una subjetividad social en donde la realizacin del sueo de una sociedad ms
justa apareca a la vuelta de la esquina.
En esta perspectiva, en una multitudinaria manifestacin juvenil hacia el trmi-
no de la campaa, Allende llam a la juventud a una grande y maravillosa tarea
histrica, a una tarea digna de la juventud, a construir la plena independencia
de Chile. De acuerdo a la crnica, de manera vibrante, Allende llam a la
juventud a formular una promesa de honor ante su conciencia y ante la historia,
de hacer realidad el legado de OHiggins, de luchar contra el imperialismo y sus
aliados internos, de terminar con el latifundio agrario y minero, de luchar por la
liberacin del hombre y por la construccin del socialismo []. La promesa fue
respondida por con un maysculo S! por toda la juventud presente (El Siglo,
21 de agosto de 1970). Este llamado, con marcado acento pico y mesinico, asig-
naba a los jvenes la tarea histrica que tradicionalmente un sector de la izquierda
asignaba a la clase obrera, de liberar a las grandes mayoras sociales del yugo
de la dominacin. Esta dimensin tica, de principios, aglutin a una generacin
La Unidad Popular y las elecciones... 236 Memoria latinoamericana
de jvenes que creyeron ver con el triunfo de Allende en 1970 un largo sueo
cumplido por las generaciones anteriores. Los jvenes estaban convocados a ir en
la cresta de la ola del proceso de la Unidad Popular.
La centralidad de la mujer y de los jvenes en la campaa de 1970 qued
reejada en ocasin del discurso que Allende hizo desde el balcn del edicio
perteneciente a la FECH en la madrugada del 5 de septiembre de 1970. Emocio-
nado, exalt desde sus primeras palabras la importancia del papel de la juventud
y su valor simblico en el triunfo obtenido: nunca un candidato triunfante por
la voluntad y el sacricio del pueblo us una tribuna que tuviera mayor trascen-
dencia. Porque todos lo sabemos. La juventud de la patria fue vanguardia en esta
gran batalla, que no fue la lucha de un hombre, sino la lucha de un pueblo.
Sobre la importancia que le cabra a la mujer en el proceso que comenzaba ms
all de que nuevamente en 1970 el voto para el candidato izquierdista fue minora
entre ellas se manifest en las cuatro alusiones que hizo de ellas durante este
discurso de la victoria. As, en el momento de agradecer el respaldo recibido,
Allende destac tanto a los jvenes como a las mujeres: para los que estn en la
pampa o en la estepa, para los que me escuchan en el litoral, para los que laboran
en la precordillera, para la simple duea de casa, para el catedrtico universitario,
para el joven estudiante, el pequeo comerciante o industrial, para el hombre y
la mujer de Chile, para el joven de nuestra tierra, para todos ellos, el compromiso
que yo contraigo ante mi conciencia y ante el pueblo actor fundamental de esta
victoria es ser autnticamente leal en esta gran tarea comn y colectiva (Allen-
de, 5 de septiembre de 1970).
De esta manera, en las palabras que eran la bisagra entre dos momentos pol-
ticos distintos, la campaa y la proclamacin por el Congreso Pleno en octubre,
Salvador Allende resuma el carcter heterodoxo, desde la lgica del marxismo en
uso en la poca, de la va chilena al socialismo; el carcter pluriclasista de su
apelacin de masas, como por la validacin de la tctica gradualista para llevar a
cabo un programa de transformaciones estructurales del sistema poltico, econ-
mico, social y cultural del pas. Allende, a lo largo de los meses de campaa, sin
negar el carcter radical de su programa, al sealar que el objetivo nal era el
socialismo y la lucha contra las poderosas minoras nacionales y extranjeras, supo
acompaarlo de tres aspectos que lo aproximaron a los votantes: primero, una
convocatoria amplia, que inclua a la inmensa mayora de los chilenos, haciendo
difuso el discurso clasista ms duro de la izquierda; segundo, ofreci un conjunto
de medidas concretas, sentidas por la poblacin y que le permitan sintona con
ella; tercero, busc aproximarse a sectores reacios tanto a participar en las eleccio-
nes (jvenes) como a votar por la izquierda (mujeres), lo que tonic la campaa
con un discurso poltico de carcter nacional; cuarto, todos estos elementos se
vieron empapados de un mensaje de optimismo histrico, con propuestas con-
cretas para iniciar la revolucin chilena, la que era hecha aparecer como una
inminencia histrica. As, en manos de un sujeto histrico amplio y diverso que
podramos denominar vanguardia compartida, en oposicin al clsico papel he-
gemnico de la clase obrera quedaba la misin de obtener la Segunda Inde-
pendencia de Chile.
Esta parte discursiva de la campaa estuvo acompaada de un amplio des-
Rolando lvarez Vallejos 237 Memoria latinoamericana
pliegue territorial, de la mano de los CUP, que cumplieron la misin de agitar y
difundir las propuestas de la Unidad Popular, pero que tambin funcionaron como
rganos que canalizaban la protesta social. Los CUP signicaron una sistematiza-
cin superior de una prctica tradicional de la izquierda, consistente en visualizar
como un conjunto la lucha electoral y la promocin de la movilizacin social. Es
decir, el espritu revolucionario de la militancia y de los simpatizantes de izquierda
no deba verse disminuido por participar en los torneos electorales. La va chilena
al socialismo, en su denicin ms de fondo, implicaba una concepcin de ca-
mino revolucionario original y parte sustancial de esta originalidad radicaba en la
superacin de la dicotoma reforma/revolucin como caminos excluyentes.
En el caso de la Unidad Popular, de la mano de la reforma, es decir, de las so-
luciones concretas, del discurso nacional-popular, del alejarse del obrerismo
clasista, se dara paso a los cambios revolucionarios, a lo que Allende denominaba
el cambio del sistema poltico y econmico. Con el control del poder ejecutivo, la
Unidad Popular iniciara un proceso transformador que modicara la estructura que
consagraba la explotacin y la desigualdad social como sistema de vida en Chile.
Sin embargo, debajo del entusiasmo y optimismo de una campaa presidencial
polarizada y confrontacional como lo fue la de 1970, el escepticismo de sectores
de izquierda dentro y fuera de la Unidad Popular estaba latente. La singularidad de
la va chilena al socialismo, sus guios reformistas y apelaciones a las clases
medias eran vistos como una renuncia a una verdadera vocacin revolucionaria.
Con todo, como la guerra civil dentro de la izquierda an no se declaraba, la Unidad
Popular y su candidato lograron transmitir la imagen de unidad y alegra, y ser los
portadores de las verdaderas soluciones a los problemas que desde siempre aqueja-
ban a la mayor parte del pas. Los CUP y el discurso de Allende fueron el vehculo de
esta buena nueva. Un poco ms de un tercio del pas respald este sueo. El desafo
posterior fue intentar ganar la mayora absoluta. De ello, tal como lo demostraron los
hechos posteriores, dependera la suerte de la va chilena al socialismo.
Bibliografa
Allende, Salvador 1970 Discurso en los balcones de la Federacin de
Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) en la madrugada del 5 de
septiembre en <www.archivochile.com/entrada.html>, acceso el 7 de julio
de 2010.
lvarez Vallejos, Rolando 2007a Reforma o revolucin?: lucha de masas y
la va no armada al socialismo. El Partido Comunista chileno. 1965-1973
en Concheiro, Elvira; Modonesi, Massimo y Crespo, Horacio (coords.) El
comunismo: otras miradas desde Amrica Latina (Mxico: UNAM).
La va chilena al socialismo (...) implicaba una
concepcin de camino revolucionario original y
parte sustancial de esta originalidad radicaba en la
superacin de la dicotoma reforma/revolucin...
La Unidad Popular y las elecciones... 238 Memoria latinoamericana
lvarez Vallejos, Rolando 2007b La tarea de las tareas. Luchar, unir, vencer.
Tradicin y renovacin en el Partido Comunista de Chile 1965-1990, tesis
para optar al grado de Doctor en Historia, Universidad de Chile.
lvarez Vallejos, Rolando 2008 La herencia de Recabarren en el Partido
Comunista de Chile: Visiones comparadas de un heredero y camarada del
maestro. Los casos de Orlando Millas y Salvador Barra Woll en lvarez,
Rolando; Samaniego, Augusto y Venegas, Hernn (eds.) Fragmentos de
una historia. El Partido Comunista en la historia de Chile. Democratizacin,
clandestinidad y rebelin (1912-1994) (Santiago de Chile: Ediciones ICAL).
Cruzat, Ximena y Devs, Eduardo 1986 Recabarren. Escritos de prensa (Santiago
de Chile: Editorial Nuestra Amrica) 4 tomos.
Fandez, Julio 1993 Izquierdas y democracia en Chile, 1932-1973 (Santiago de
Chile: Bat Ediciones).
Garcs, Joan 1971 1970. La pugna poltica por la presidencia en Chile (Santiago
de Chile: Editorial Universitaria).
Garcs, Joan 1992 (1976) Allende y la experiencia chilena (Santiago de Chile: Bat
Ediciones).
Garcs Durn, Mario 2005 Construyendo las poblaciones: el movimiento de
los pobladores durante la Unidad Popular en Pinto, Julio Cuando hicimos
historia (Santiago de Chile: Lom Ediciones).
Gazmuri, Cristin y Gngora, lvaro 2005 La eleccin presidencial de 1964.
El triunfo de la Revolucin en Libertad en San Francisco, Alejandro y Soto,
ngel Camino a La Moneda. Las elecciones presidenciales en la Historia de
Chile 1920-2000 (Santiago de Chile: Instituto de Historia-PUCCh/Centro de
Estudios Bicentenario).
Gmez, Juan Carlos 2004 La frontera de la democracia (Santiago de Chile: Lom
Ediciones).
Guillaudat, Patrick y Mouterde, Pierre 1998 Los movimientos sociales en Chile,
1973-1993 (Santiago de Chile: Lom Ediciones).
Harnecker, Marta 2003 Reexiones sobre el gobierno de Allende. Estudiar el
pasado para construir el futuro en Historical Materialism: Research in Critical
Marxist Theory (Londres: Brill) Vol. 11, N 3.
Jocelyn-Holt, Alfredo 1998 El Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin
parar (Santiago de Chile: Planeta).
Jocelyn-Holt, Alfredo 2008 Allende, el ltimo republicano en Fundacin
Salvador Allende (ed.) Salvador Allende. Fragmentos para una historia
(Santiago de Chile).
Labarca Goddard, Eduardo 1971 Chile al rojo. Reportaje a una revolucin que
nace (Santiago de Chile: Universidad Tcnica del Estado).
Marini, Ruy Mauro 1976 El reformismo y la contrarrevolucin. Estudios sobre
Chile (Mxico: Ediciones Era) Serie Popular.
Millar, Ren 1982 La eleccin presidencial de 1920 (Santiago de Chile: Editorial
Universitaria).
Moulian, Toms 1983 Democracia y socialismo en Chile (Santiago de Chile: FLACSO).
Moulian, Toms 1993 La forja de ilusiones. El sistema de partidos 1932-1973
(Santiago de Chile: UARCIS/FLACSO).
Rolando lvarez Vallejos 239 Memoria latinoamericana
Moulian, Toms 2000 Socialismo del siglo XXI. La quinta va (Santiago de Chile:
Lom Ediciones).
Moulian, Toms 2006 Fracturas. De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende
(1938-1973) (Santiago de Chile: Lom Ediciones).
Pinto Vallejos, Julio (coord.) 2005 Cuando hicimos historia. La experiencia de la
Unidad Popular (Santiago de Chile: Lom Ediciones).
Pinto Vallejos, Julio 2007 Desgarros y utopas en la pampa salitrera. La
consolidacin de la identidad obrera en tiempos de la cuestin social (1890-
1923) (Santiago de Chile: Lom Ediciones).
Pinto, Julio y Valdivia, Vernica 2002 Revolucin proletaria o querida chusma?
Alessandrismo y socialismo (Santiago de Chile: Lom Ediciones).
Pizarro, Crisstomo 1986 La huelga obrera en Chile, 1890-1970 (Santiago de
Chile: Ediciones Sur).
Puccio, Osvaldo 1985 Un cuarto de siglo con Allende. Recuerdos de su
secretario privado Osvaldo Puccio (Santiago de Chile: Editorial Emisin).
Rojas, Robinson 1974 Estos mataron a Allende. Reportaje a la masacre de un
pueblo (Barcelona: Ediciones Martnez Roca).
Salazar, Gabriel y Pinto, Julio 2002 Historia Contempornea de Chile III. La
economa: mercados, empresarios y trabajadores (Santiago de Chile: Lom
Ediciones).
Samaniego, Augusto 2004 El poder popular, lo social y lo poltico en el Chile
de la Unidad Popular en Revista de Historia y Ciencias Sociales (Santiago:
Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la UARCIS) N 2.
San Francisco, Alejandro 2005 La eleccin presidencial de 1970 en San
Francisco, Alejandro y Soto, ngel (eds.) Camino a La Moneda. Las elecciones
presidenciales en la Historia de Chile. 1920-2000 (Santiago de Chile: Instituto
de Historia-PUCCh/Centro de Estudios Bicentenario).
San Francisco, Alejandro y Soto, ngel 2005 Camino a La Moneda. Las elecciones
presidenciales en la Historia de Chile. 1920-2000 (Santiago de Chile: Instituto
de Historia- PUCCh/Centro de Estudios Bicentenario).
Smirnow, Gabriel 1976 La revolucin desarmada. Chile. 1970-1973 (Mxico:
Ediciones Era) Serie Popular.
Valdivia, Vernica 2005 Todos juntos seremos la historia: Venceremos.
Unidad Popular y Fuerzas Armadas en Pinto Vallejos, Julio (coord.) Cuando
hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular (Santiago de Chile: Lom
Ediciones).
Valenzuela, Arturo 1989 El quiebre de la democracia en Chile (Santiago de Chile:
FLACSO).
Notas
1 Intervencin del integrante de la Comisin Pol-
tica del Partido Comunista Jos Oyarce, en el pleno
de febrero de 1970 del comit central del PC.
2 La meta eran 5 mil comits en todo el pas, de
los cuales 2 mil estaran en Santiago.
3 Esa era la opinin de la Unidad Popular en el
editorial de El Siglo de ese da. La jornada enturbi
aun ms el clima poltico de la poca, al ser asesina-
do por disparos de carabineros el joven de 16 aos y
militante comunista Miguel ngel Aguilera.
Reseas bibliogrfcas
El Estado. Campo de Lucha
Fernando Mungua Galeana
La revolucin en el bicentenario.
Refexiones sobre la emancipacin,
clases y grupos subalternos
Armando Chaguaceda Noriega
El Estado
Campo de Lucha
LVARO GARCA LINERA, RAL PRADA,
LUIS TAPIA Y OSCAR VEGA CAMACHO
La Paz, Muela del Diablo,
Comuna y CLACSO, 2010
FERNANDO MUNGUA GALEANA
Licenciado en Sociologa; miembro del Comit
de Seguimiento y Anlisis del Conficto Social y
la Coyuntura de Mxico del OSAL.
Nuevos horizontes estatales en Bolivia: de la colonialidad
a la plurinacionalidad
Los historiadores ven a los pases desde la perspectiva
del presente y no yerran por fuerza en ello porque la cosa
se conoce en su remate; pero cada pas, en cambio,
se ve a s mismo con los ojos de su memoria.
Ren Zavaleta, Consideraciones generales sobre la historia
de Bolivia (1932-1971)
En los primeros aos del siglo XXI, el ciclo de luchas socio-polticas que prota-
gonizaron las masas populares en Bolivia, que iniciara en 2000 con la guerra
del agua y que se prolongara hasta el ao 2005 con el primer triunfo electoral
de Evo Morales, logr llevar adelante una transformacin sin precedentes en la
historia del pas que trastoc en sus cimientos ms hondos la estructura dominan-
te, alcanzando mrgenes de autodeterminacin hasta el punto de poner n a la
hegemona neoliberal, impuesta ah desde 1985, y a las estructuras de explotacin
y dominacin que se venan reproduciendo sistemticamente desde la conquista
y la colonia. La memoria entrelazada de siglos de resistencia de los subalternos se
combina ahora en el presente en una nueva fuerza instituyente que se va materia-
lizando sobre todo al ritmo de la politicidad de la multitud y de sus organizaciones
El Estado - Garca Linera, Prada, Tapia, Vega Camacho 244 Reseas
y que encuentra una forma concreta en los logros alcanzados y promovidos por el
gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
Inmersos en la praxis y en el debate poltico nacional, como lo han estado
desde sus primeros documentos conjuntos, los miembros del grupo Comuna
nos ofrecen en esta nueva obra el abordaje a uno de los problemas ms acu-
ciantes y decisivos en el proceso boliviano actual, a saber, la forma especca
que asume el Estado en estos aos de conictos permanentes y de cara a los
nuevos horizontes que ya han quedado indicados en el texto constitucional de
reciente aprobacin.
Abrevando de diversas corrientes de pensamiento social y poltico, entre las
que destaca sobre todo el marxismo y en particular la inuencia local de Ren
Zavaleta, cada uno de los cuatro ensayos que componen este volumen reexiona
y problematiza algunos de los principales pilares conceptuales que sostienen a la
idea del Estado-nacin como una construccin societal arquetpica de la moder-
nidad. La apuesta es incluso mayor: a partir de la realidad propia, de las diversas
socialidades y proyectos polticos que se han expresado durante estos diez aos
decisivos y que se extienden por todo el territorio, los autores sostienen que se est
congurando un nuevo orden estatal que se separa radicalmente de su antecesor y
que pregura la incorporacin de una multitud de sujetos que dotan de contenido
crtico a esta conformacin estatal emergente que por primera vez en su historia
responde a la pluriculturalidad que le es propia.
De alguna manera, estas reexiones parten de una matriz en comn, si bien
encuentran su propio camino en aras de aportar elementos para esta discusin
sobre el Estado-nacin y las lgicas de poder que le dan sentido. Siguiendo a Za-
valeta, parten de la categora de crisis, entendida como mtodo de conocimiento
de la diversidad, en tanto que es el momento en que se puede apreciar la escisin
o ruptura de lo viejo al tiempo que se hacen perceptibles las posibilidades inditas
contenidas en la condicin abigarrada de la historia boliviana y desde ah es que
nuestros autores, si consideramos sus aportaciones hechas a este libro en conjun-
to, abordan la realidad actual del Estado-nacin en general como producto de la
modernidad occidental y en particular la fractura del Estado aparente y del Estado
colonial que era propio de Bolivia hasta hace muy poco tiempo.
Vistos en lo singular, los ensayos reejan ciertos matices que nos hablan de la
trayectoria intelectual y poltica de los autores, lo cual no es un dato menor consi-
derando el papel desempeado por el grupo Comuna en estos aos en los que han
acompaado desde el gobierno, las instituciones y los movimientos al proceso de
transformacin mismo y que, en opinin de algunos de ellos, est todava en curso.
Si ordenamos la discusin terica que se encuentra en estos trabajos en la pers-
pectiva de un dilogo entre ellos, podramos comenzar por los argumentos verti-
dos por Ral Prada en su ensayo Umbrales y horizontes de la descolonizacin,
que en cierto sentido abren el conjunto de temas y problemas que se plantean en
el libro y que, a lo largo de su recorrido, se va complejizando con la intervencin
de cada uno de los participantes.
El punto de partida de Prada se encuentra en la crtica de la modernidad como
proyecto hegemnico impulsado desde los centros imperiales de occidente y en su
correlato perifrico, la forma en que dicho proyecto fue impuesto a travs del co-
Fernando Mungua Galeana 245 Reseas
lonialismo. Segn l, esta doble ubicacin material y epistmica determina desde
ya la manera en la cual se expresa la relacin entre el Estado y la sociedad en las
formaciones abigarradas. Dos distinciones al interior de este complejo proceso de
articulacin resultan fundamentales en su interpretacin: de un lado capitalismo
y modernidad, del otro colonialismo y colonialidad. Tal como seala el autor, si
bien es necesario apuntar que los ciclos del capitalismo no son idnticos a los
del colonialismo, no puede perderse de vista que la irrupcin del colonialismo a
escala mundial tiene inmediatamente que ver con la acumulacin originaria del
capital a escala mundial y con el nacimiento de la modernidad; de ah que sean
procesos imbricados y decisivos en la conformacin de las estructuras econmicas
y polticas en la periferia. As pues, a la prctica imperial de ocupacin de tierras,
con el consecuente sometimiento de las poblaciones originarias colonialismo,
corresponde una forma particular de conguracin de las identidades societales
colonialidad que se irradia al conjunto de la sociedad sometiendo a las razas,
clases y etnias a la verticalidad de un Estado que expropia la soberana de la na-
cin para legitimar y legalizar su poder.
Con ese argumento como sustrato, el autor encamina su reexin a la necesi-
dad de considerar la existencia de la diversidad de naciones que integran al Esta-
do, mismas que, a lo largo de la historia de luchas descolonizadoras, no lograron
romper con la arquitectura monoltica del Estado que terminara por erigirse como
la estructura suprema de ordenamiento de la vida social en un contexto colonialis-
ta que se adecuaba, siempre de forma superpuesta, a las necesidades propias del
expansionismo capitalista. Esas experiencias frustradas, principalmente indgenas
en el siglo XVIII, posteriormente criollo-mestizas en el XIX y nacionalistas en el XX,
que buscaban recomponer el diseo de la nacin y que atraviesan la historia de
los proyectos polticos de los subalternos, se encontrarn, seala el autor, en los
acontecimientos de la guerra del gas en octubre de 2003, ahora en el contexto
de la globalizacin y de una nueva soberana, la del imperio. Si la realidad nos
indica que el capitalismo y todo el andamiaje cultural e identitario en el que se
sustent, es decir, la modernidad, estn en crisis; si las formas de dominacin y
explotacin con las que el colonialismo logr sostenerse por siglos, estn tambin
en declive, cmo, entonces, trascender la lgica colonial de sometimiento y la
falsa soberana entre los Estados-nacin de una manera que permita alcanzar la
emancipacin de los subalternos? Al igual que la interrogante, la posible respuesta
es equivalentemente categrica: Esta superacin de la crisis del capitalismo solo
se puede dar ingresando en un nuevo horizonte histrico y cultural, un horizonte
que se sita en otro espacio-tiempo, que se encuentra ms all del mundo ca-
pitalista, ms all del mundo moderno; un nuevo imaginario social radical, un
nuevo sentido simblico de comunidad y un mapa institucional e, incluso, una
nueva episteme que emergen a partir de los movimientos de la multitud, de las di-
versas nacionalidades que se mantuvieron subordinadas al monoculturalismo del
Estado-nacin y que ahora se presentan como una alternativa frente al colapso del
mundo moderno. Es el Estado Plurinacional, comunitario y autonmico que nace
como producto de las luchas socio-polticas de 2000-2005 y que cobra una forma
denida con la aprobacin de la nueva constitucin boliviana; un Estado que,
en palabras de Prada, ya no es un Estado propiamente dicho, pues contempla la
El Estado - Garca Linera, Prada, Tapia, Vega Camacho 246 Reseas
diversidad, no solo de culturas, sino fundamentalmente de poderes, instituciones,
socialidades e imaginarios.
En su aportacin, Luis Tapia reexiona sobre El Estado en condiciones de abi-
garramiento, remitiendo desde el ttulo mismo a una raz de pensamiento zava-
letiana y, para lo cual, inicia un recorrido por la teora marxista clsica para pro-
blematizar la idea de Estado como monopolio de la poltica y del poder. El rastreo
terico de Tapia tiene, sin embargo, un propsito ulterior que discute las posturas
ms economicistas y lineales del proceso de conformacin histrica de los Esta-
dos; considerando la particularidad de Bolivia, el autor critica las interpretaciones
y categoras que empatan el desarrollo del modo de produccin con la formacin
de las superestructuras polticas derivando de ello una explicacin casi casustica
del tipo de formas de dominacin poltica y econmica.
La diferencia y la resistencia que presentan los territorios perifricos a ser clasi-
cados con categoras ajenas a la realidad misma exigen que se considere no solo
su condicin de pas dependiente, los mecanismos y formas concretas de explo-
tacin subsuncin real y subsuncin formal, sino sobre todo la diversidad en
que estos mecanismos se reproducen y sobreponen desarticuladamente. Bolivia
es entonces una formacin social abigarrada porque, en efecto, el colonialismo
implant mecanismos de explotacin y dominacin acordes con las necesidades
del sistema capitalista de la poca y que se fueron refuncionalizando a lo largo de
su historia republicana, pero, y esa sera una de las distinciones que ofrece esta
categora, no lograron eliminar ni las estructuras de produccin ni las formas de
autoridad de los pueblos originarios, que han existido paralelamente a las formas
de produccin y gobierno dominantes.
Estado aparente y no Estado-nacin es entonces lo que se ha producido en Bo-
livia una vez alcanzada la independencia, porque esta no fue sino una prolonga-
cin ms de la colonia; una forma de ordenamiento poltico, judicial e ideolgico
que sin embargo reclama el monopolio de la autoridad en un contexto en el que
solo responde a las necesidades de regiones especcas del territorio y que en su
benecio instaura y perpeta un orden econmico-social patrimonialista.
Producto por excelencia del colonialismo, este poder patrimonialista fundado
en el control de los medios de produccin y en la relacin intrnseca de sus pro-
pietarios con el aparato poltico con el que sostienen relaciones de liacin de
diversos tipos, evidencia que ms que tratarse del monopolio legtimo de la fuer-
za por parte el Estado, se trata de un monopolio ejercido por la clase dominante.
La Revolucin nacionalista del 52 supone un parntesis al poder patrimonialista,
un perodo de autonoma relativa del Estado sobre todo con la nacionalizacin de
las minas y la reforma agraria, que sin embargo se ve nuevamente funcionalizado
en benecio de la clase dominante y de los intereses econmicos trasnacionales
a partir de 1985, cuando, arma Tapia, el Estado se encuentra en una situacin
instrumental caracterizada por la presencia directa de los empresarios en el conti-
nuum de las estructuras de autoridad del gobierno; ser la etapa del presidencia-
lismo colonial prolongada durante veinte aos.
Una nueva fractura se da en esa lgica de poder. A partir de las victorias elec-
torales del MAS, a nivel nacional y departamental, se constata una escisin, una
falta de correspondencia entre la clase dirigente y la que todava se erige como
Fernando Mungua Galeana 247 Reseas
la clase dominante que, sin embargo, intenta sostener su poder all donde hist-
ricamente la relacin entre el Estado y el orden patrimonialista ha sido orgnica,
es decir, en los departamentos del oriente. Esta nueva organizacin institucional
implica un conicto de la mayor importancia que Tapia destaca atinadamente: la
lucha de clases y la disputa por el poder poltico se est dando en la coyuntura
actual por dos vas distintas: de un lado, la oligarqua no tiene partidos polticos
capaces de oponer resistencia al gobierno estatal y ha delegado todo su poder en
los comits cvicos que como organizaciones de la sociedad civil articulan sus
intereses; las masas populares, en cambio, a travs de sus organizaciones, como
son los sindicatos, han logrado conformar un partido poltico que ha alcanzado
el poder estatal por la va electoral desplazando las viejas lgicas de explotacin
y dominacin. Ah est la contradiccin que encierra el proceso actual y que ex-
presa la existencia de dos proyectos antagnicos en la medida en que existe un
Estado dividido con dos lgicas y mecanismos propios que no lograron resolverse,
en opinin del autor, en el nuevo texto constitucional y que se mantienen latentes,
por ejemplo, en el tema de las autonomas departamentales. De esta forma, la con-
dicin abigarrada se prolonga en los desfases existentes entre el gobierno central y
los departamentales que representan a la oligarqua.
lvaro Garca Linera, por su parte, aborda al Estado en transicin, pensndolo
en momentos en los que el conicto y la crisis hacen imposible denir su forma. Par-
tiendo de tres aristas complementarias para entender al Estado como correlacin
de fuerzas, como materialidad institucional y como sentido comn de poca, el
autor propone una serie de etapas que dan cuenta de los procesos socio-polticos
por los que Bolivia ha transitado a lo largo de los ltimos diez aos.
As, en el ao 2000 se hizo patente la crisis estatal cuando los sectores popula-
res movilizados rompieron con la hegemona neoliberal llevando sus demandas y
luchas al punto del empate catastrco en 2003 al diferenciarse radicalmente de
la clase dominante, momento en el que se expres con ms claridad su voluntad
estatal; la eleccin presidencial de Evo Morales supone una escalada ms al con-
seguirse la sustitucin de lites gobernantes que hace posible la materializacin
de los contenidos de lucha en el Estado y se inicia la construccin de un nuevo
bloque de poder econmico que redene las aspiraciones del aparato estatal en
funcin de la nueva composicin socio-poltica que lo determina. Finalmente, la
iniciativa de una nueva estatalidad o la resistencia del viejo orden ponen el proce-
so en un punto de bifurcacin, que en este caso habra empezado con el refern-
dum de 2008, del que el MAS sale victorioso, prolongndose hasta la aprobacin
del texto constitucional.
En opinin del autor, ah se cerr un ciclo histrico de transicin y se inici el
proceso de construccin del nuevo Estado que, sin embargo, abre una larga lista
de interrogantes y problemas, pues ms all de que se ha dado una diferenciacin
clara entre sujetos y proyectos polticos lo cierto es que el conicto sigue manifes-
tndose de forma violenta en tanto que, como ya apuntaba Tapia, se ha dado un
desfase fundamental entre el nuevo bloque poltico dirigente que se levanta sobre
una base social amplia y heterognea y la clase que detenta buena parte del poder
econmico, que se ha convertido en minora poltica pero que desde sus territorios
sigue oponiendo resistencia al proceso de transformacin impulsado por aquel.
El Estado - Garca Linera, Prada, Tapia, Vega Camacho 248 Reseas
Las posibilidades de estabilizacin del nuevo rgimen estatal pasan por la
constatacin de una serie de hechos que van consolidando su hegemona y que
permiten pensar en una prolongacin de sus contenidos y proyectos: por un lado
la cercana con las Fuerzas Armadas, que destaca Garca Linera como parte de una
estrategia que permite rearmar el sentido de soberana y organicidad del Estado
a lo largo del territorio y la nacionalizacin de empresas y, por otro, el control
sobre el excedente econmico, que conrma la direccin del Estado y recompone
la participacin de los sectores econmicos, nacionales y extranjeros, con lo que
una parte mayscula de la poblacin, antes secundaria, incide directamente en el
proceso productivo y distributivo de la riqueza. Sin embargo, apunta el autor, una
serie de deciencias internas al aparato estatal siguen aletargando e impidiendo
que se avance integralmente en todos los espacios de accin. El sistema judicial
que todava permanece permeado de una ideologa conservadora y las muchas
instancias burocrticas que perviven del viejo rgimen son dos de estos frenos que
no han logrado desmontarse.
De cualquier forma puede decirse que en estos tiempos de transicin se ha
alcanzado una denitoria victoria simblica de las fuerzas del cambio que ha
logrado introducir duraderamente, en el campo intelectual y poltico nacional, una
nueva agenda de temas y desafos como la plurinacionalidad, el estatismo produc-
tivo y la desconcentracin territorial del poder y, con ello, es posible armar que
ya no existen dos proyectos de alcance nacional sino que el impulso general de
transformacin se enfrenta a resistencias locales que han perdido su capacidad de
irradiacin. As, el punto de bifurcacin actual, si bien no cancela los conictos,
los subsume a una lgica general en la que los temas centrales han quedado re-
sueltos y lo que se pone en tensin es su velocidad y profundidad.
Oscar Vega Camacho nos entrega una reexin en su trabajo Al sur del Esta-
do, en que lo asume como una condicin y ubicacin geogrca y epistmica
que permite distinguir nuevas potencialidades, que ha trado consigo el retorno
plebeyo que pone en entredicho la validez del Estado mismo, en tanto que en las
periferias este surgi y se ha conservado siempre como una estructura superpuesta
a las demandas de los pueblos originarios prolongando la colonialidad. Desde esta
perspectiva, el autor resalta la necesidad de repensar al Estado-nacin a partir de la
emergencia de los actores que histricamente haban sido mantenidos al margen
y que ahora, en tiempos de crisis, se preguntan sobre su sentido y direccionalidad.
Siguiendo una lnea similar que est presente en los otros ensayos que componen
este volumen, Vega Camacho emprende la crtica de la teora del Estado que se
ha sustentado en el monopolio de la autoridad escindiendo al Estado mismo del
conjunto de la sociedad.
La hiptesis fuerte del ensayo es que Bolivia se encuentra en el trnsito de una
sociedad colonial abigarrada a una sociedad democrtica plurinacional que
obliga a emprender la reconceptualizacin del Estado, en tanto que la diversidad
de sujetos que han hecho posible este cambio tiene ahora un lugar preponderante
en la reorganizacin de la sociedad en su conjunto.
Haciendo un recorrido por el nuevo texto constitucional aprobado en febrero
de 2009 es que el autor va resaltando la amplitud que tiene el proceso de cambio
en el pas, que por primera vez antecede a la diversidad cultural, identitaria, po-
Fernando Mungua Galeana 249 Reseas
ltica y econmica que lo conforma y que, a partir de ella, piensa y construye el
andamiaje legal que le permite sostenerse.
Esto es, en trminos concretos, la descolonizacin el Estado, que implica la
construccin efectiva de la democracia, toda vez que con la consideracin de los
derechos y garantas fundamentales, con la previsin de una nueva arquitectura
institucional y de una nueva responsabilidad y orientacin de la tarea del aparato
estatal se dibuja un horizonte indito para que la ciudadana, entendida como plu-
ralidad y como consecuencia de las luchas sociales, se logre potenciar como tal,
pero tambin para que con su participacin vaya marcando el ritmo y la intensidad
de los cambios operados en y por el Estado.
As, en el contexto de una crisis sistmica a nivel mundial que supondra el
colapso del capitalismo como forma hegemnica de ordenamiento de la vida so-
cial, las posibilidades inauguradas en Bolivia, en opinin de Oscar Vega, trasladan
el antagonismo histrico entre el capitalismo y la democracia hacia una mucho
ms trascendental, suscitada entre el capitalismo y la vida misma, en el cual se
privilegia la horizontalidad en las relaciones productivas y polticas en el seno de
la pluralidad encarnada por los muchos sujetos que hacen parte de esta nueva
encrucijada.
En denitiva, no es este el texto en el que se ofrecen elementos tericos ni datos
puntuales para dar por hecho que Bolivia haya entrado en una fase de normalidad
poltica, ni siquiera en la dimensin estrictamente institucional. Las reexiones
crticas y creativas que se nos ofrecen aqu sobre el Estado invitan, antes bien, a
seguir construyendo las bases tericas y metodolgicas que nos ayuden a distin-
guir, en la crisis epocal que vivimos, las contradicciones insalvables que parecen
llevar en su seno el modo de produccin capitalista y la formacin poltica que
le acompaa. Las apuestas de los autores, si bien con matices y posicionamientos
propios, parecen inclinarse evidentemente hacia la necesidad de continuar con el
proceso iniciado hace ya una dcada, a lo largo de la cual la politizacin de las
masas ha sido el impulso denitivo para llevar adelante la transformacin social
de la que hemos sido testigos.
Recordando a Gramsci, parece advertirse en las lneas de estos ensayos lo mis-
mo que el italiano apuntaba respecto de los momentos de aparente victoria en
los que sin embargo, los subalternos se encuentran en una situacin de alarma
defensiva. De cualquier manera, el camino andado hasta ahora parece abrir nue-
vos y promisorios horizontes en Bolivia en los que efectivamente, la descoloni-
zacin y la puesta en marcha del Estado plurinacional tendrn que ser tarea de
aquellos mismos que han estado movilizados por todo este tiempo.
La revolucin
en el bicentenario
Refexiones sobre la
emancipacin, clases
y grupos subalternos
BEATRIZ RAJLAND Y
MARA CELIA COTARELO (coords.)
Buenos Aires, CLACSO, 2010
ARMANDO CHAGUACEDA NORIEGA
Miembro del Colectivo Editorial de la revista del
OSAL y coordinador del Grupo de Trabajo de CLACSO
Anticapitalismo & Sociabilidades Emergentes.
La Revolucin revisitada: balance bisecular y apuestas al futuro
En el Bicentenario del inicio del ciclo independentista hispanoamericano, nume-
rosas miradas se dirigen sobre los fenmenos constituyentes de nuestra identidad
y los procesos que marcan el pleno advenimiento de la Modernidad en el Nuevo
Continente. Modernidad americana que supuso, en su dimensin explcitamente
poltica, el triunfo ms o menos consolidado de una serie de guras abstractas
nacin, pueblo, soberana, representacin, opinin y, con ellas, la aparicin de
nuevas formas polticas en un proceso histrico continental cuya maduracin vino
emparentada con la alborada independentista y el advenimiento en los territorios
liberados de un arcoris de bisoas Repblicas. Para el estudio de estos fenme-
nos
1
un texto como La revolucin en el bicentenario. Reexiones sobre la emanci-
pacin, clases y grupos subalternos, que nos ofrece el rea Grupos de Trabajo (GT)
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) rene, entre otros
aciertos, la riqueza de la pluralidad temtica, epistmica y contextual y la explcita
preocupacin por el compromiso crtico y militante de cara a los procesos polti-
cos regionales en curso.
Para el abordaje de estos procesos una de las disciplinas ms promisorias resulta
la Historia Poltica, en tanto estudio sobre los actores, las ideas, los imaginarios,
valores y prcticas polticas y culturales que encarnan las formas polticas modernas
La revolucin en el bicentenario - Rajland, Cotarelo 252 Reseas
(Guerra y Lemprier, 1998: 6). Disciplina que, en su multiplicidad de miradas,
deber atender factores tan diversos como el quehacer de los actores polticos indi-
viduales y colectivos, la espacialidad de la poltica, su realizacin concreta en las
instituciones, la reexin poltica y su repercusin en los procesos de gnesis y de-
sarrollo institucional, las nuevas formas de sociabilidad, la innovacin constitucio-
nal y sus repercusiones prcticas y las visiones de soberana popular, representacin
y participacin polticas, entre otros. Todos estos elementos conforman una especie
de substrato comn de esta Modernidad hispanoamericana, capaz de expresarse
mediante modalidades, ritmos y tiempos sociales que trascienden los cdigos
binarios de la crnica puntual o el anlisis civilizatorio de larga duracin y que
abrigan, en su discrona, la coexistencia de estructuras de diferente nivel y poca
histricos, como consecuencia de los inujos del exterior y las dinmicas de la he-
terogeneidad interna, social y territorial de cada pas o regin (Soriano, 2004: 3).
Numerosos escollos han debido superar los historiadores polticos desde aque-
lla primera hornada de pesquisas acotadas al anlisis de las ideas expresadas for-
malmente por las lites locales en maniestos, cartas y proclamas; estudios precur-
sores donde los procesos polticos y conexiones sociales parecan ausentes (Sba-
to, 2003: 14-15). Por suerte, se ha ido abandonando el abordaje del pasado desde
una historia poltica episdica, desvinculada de las reas econmicas, sociales,
jurdicas y culturales, para convenir en la necesidad de combinar perspectivas
complementarias capaces de analizar fructferamente la praxis poltica de nuestra
regin (Soriano, 2004: 16-19).
En esta direccin se inscribe la labor del Grupo de Trabajo de CLACSO El
Bicentenario Latinoamericano: dos siglos de revoluciones a la luz del presente, el
cual intenta problematizar los ltimos siglos de historia latinoamericana, asumien-
do como ejes de un anlisis multidisciplinario las revoluciones, las clases y sujetos
subalternos. Con una periodizacin que rescata la primera independencia contra
el dominio espaol, el medio siglo (1904-1950) que abarca el primer centenario
de las gestas y las revoluciones nacionales y la etapa de lucha contra el dominio
de los Estados Unidos (nacida con la Revolucin Cubana de 1959 y prolongada
hasta el presente) este grupo asume la conmemoracin del Bicentenario como
marco para la indagacin en torno a las posibilidades de alcanzar un proyecto
latinoamericano y caribeo de integracin e independencia. Apuesta a articular y
compartir, en estudios especcos, preguntas, mtodos y problemas tiles para la
realizacin de un balance crtico de dos siglos de historia independiente y de los
procesos de cambio social del subcontinente.
Elemento central en este libro es el replanteo de la nocin de revolucin. Las
miradas a las revoluciones sociales, objetos de estudios complejos y escasos de
la historia universal, son generalmente encuadradas dentro de teoras ms amplias
del desarrollo institucional, la accin colectiva, la lucha de clases o la naturaleza
de la poltica. Como procesos histricos, demarcan una clara pauta de cambio
sociopoltico, en tanto transformaciones rpidas y fundamentales de la situacin
de una sociedad y de sus estructuras de clase; acompaadas y en parte protagoni-
zadas por las revueltas de las clases oprimidas. Combinan un cambio estructural
de la sociedad y una amalgama de transformaciones sociopolticas y culturales,
que se refuerzan mutuamente.
Armando Chaguaceda Noriega 253 Reseas
La coincidencia de diversos factores estructurales (crisis econmicas, margina-
cin y descontento social acumulado, fuerzas polticas enfrentadas) y contingentes
(una manifestacin reprimida que desencadena una revuelta, liderazgos que emer-
gen ante la decadencia de viejas lites) hace que la senda de una revolucin no
pueda ser claramente delineada a priori. De hecho, las revoluciones recuerdan
a los embotellamientos de trco, que son muy diversos en cuanto a su forma e
intensidad, que desaparecen de forma imperceptible para dejar paso a un ujo
normal de vehculos en tanto la coincidencia de esos factores es tan compleja
que parece casi fruto del azar ya que considerados por separado, cada uno de
los mecanismos causantes responde a unas pautas comprensibles (Tilly, 1993:
24-25). Sin embargo, la existencia de factores recurrentes en contextos diversos,
como la extensin de pautas de desigualdad, conicto y movilizacin sociales,
hace que aunque sea un despropsito especicar condiciones universales, inmu-
tables y sucientes del cambio revolucionario podamos identicar cmo ciertos
mecanismos causales, semejantes y replicados, intervienen en un amplia gama de
situaciones revolucionarias.
Siendo fenmenos relativamente escasos en la historia, las revoluciones socia-
les pueden estudiarse, con nes de contrastacin, mediante la seleccin de frag-
mentos relevantes de diversas trayectorias nacionales. En estos estudios el mtodo
de anlisis histrico comparativo desarrolla, somete a prueba y rena hiptesis
causales y explicativas de los acontecimientos y estructuras que son integrales a
las macrounidades, tales como las naciones-Estado (Skocpol, 1984: 71). Aunque
este libro no ofrece una propuesta en esa direccin lo cual es una carencia a
lamentar s alude indistintamente a procesos histricos como las revoluciones de
Mxico (1910) y Cuba (1959) o la llamada Revolucin Bolivariana, de inciertos
contornos, lo cual provoca algunas reexiones al respecto.
Cuba ofrece, en efecto, el ejemplo de una revolucin radical donde el viejo
rgimen, deslegitimado, fue decisivamente barrido por el pueblo rebelde, y donde
la confrontacin interclasista interna se lig al conicto histrico con EEUU, ace-
lerando y profundizando las dinmicas de cambio. La cubana pertenece a la sub-
clase tradicional de las grandes revoluciones, en que las divisiones son profundas,
los enfrentamientos masivos, las transferencias de poder radicales y las consiguien-
tes transformaciones de la vida social amplias y duraderas (Tilly, 1993: 27). Por su
parte, el rico legado simblico de la gesta mexicana perdura en el tiempo, como
lo demuestran la ideologa nacionalista y agrarista, resignicada en los repertorios
de la accin colectiva en el hermano pas. Sin embargo, procesos como el vene-
zolano, carentes de transformaciones radicales de la estructura social, generan
dudas sobre la pertinencia de considerarlos revoluciones sociales. En Venezuela
asistimos a un proceso de transformacin sociopoltica iniciado desde el rgimen
de la Cuarta Repblica, que avanza paulatinamente mediante procesos electora-
les y modicaciones legales, incluida la Constitucin, en cuyo seno los cambios
son fundamentalmente impuestos desde la presidencia, con la gua de un enorme
eclecticismo terico e ideolgico, convocando el apoyo de amplios sectores, pero
sin alterar radicalmente el diseo de la sociedad, el modelo econmico rentista
y la beligerancia de un bloque opositor en recomposicin. No merece debatirse
seriamente de qu revolucin estamos hablando?
La revolucin en el bicentenario - Rajland, Cotarelo 254 Reseas
Un acierto del libro es ponderar aunque sin explotar sucientemente la varia-
ble geopoltica para la comprensin de los casos nacionales. Las causas de las re-
voluciones son comprensibles a partir de interacciones especcas entre las estruc-
turas de clase y los estados, entre acontecimientos internos e internacionales, por
lo cual si bien los detonantes y desarrollo de procesos nacionales pueden tener
mviles fundamentalmente internos, no cabe duda de que los actores contem-
porneos puedan ser inuidos por acontecimientos de procesos anteriores. As, la
consolidacin (y los rumbos) del proceso cubano se enmarcan en las condiciones
de posibilidad (y el ambiente ideolgico) de la Guerra Fra, del mismo modo que la
llamada Revolucin Bolivariana ha recibido los soportes materiales e ideolgicos
del consolidado rgimen de la isla. Lo mismo acaece hoy dentro del esquema de
intercambio comercial, inversin econmica y apoyo diplomtico que liga a estos
gobiernos dentro del modelo de la Alternativa Bolivariana para las Amricas, por
lo que se puede considerar que estos procesos de cambio, en sus posibilidades y
naturaleza, se modican a tenor de la organizacin de los estados y mutan con las
alteraciones que puedan producirse en el sistema interestatal mundial.
En tanto las revoluciones suponen una transferencia por la fuerza del poder del
Estado, para describirlas hay que tener en cuenta, entre otras cosas, cmo cambia
el ejercicio de la dominacin poltica en el tiempo, en el espacio y en el marco
social y cmo los procesos sociales que se desarrollan en el entorno del nuevo
Estado posrevolucionario afectan profundamente a la perspectiva y naturaleza de
la revolucin. La centralidad del poder (sus estructuras institucionales y grupos
integrantes) nos lleva a reconocer que un resultado revolucionario supone una
transferencia de poder, mediada por perodos de soberana mltiple, a una nueva
coalicin gobernante de forma que como recordaba Charles Tilly cuanto ma-
yor es el cambio que determina una revolucin en la coalicin gobernante, ms
profunda es la transformacin de otros aspectos de la vida social. Este radical re-
cambio institucional es capaz de denir, en una coyuntura crtica, los parmetros
institucionales de lo polticamente posible.
La centralidad (aunque no la preeminencia absoluta) de lo estatal y sus impli-
caciones para la emancipacin de las poblaciones aparecen recurrentemente en
el texto, reforzando la vieja evidencia de que las revoluciones modernas, ms all
de las utopas romnticas que invocan culminan en la consolidacin de nue-
vas organizaciones de Estado, cuyo poder puede emplearse no solo para reforzar
las transformaciones socioeconmicas que ya haban ocurrido, sino tambin para
promover nuevos cambios (Skocpol, 1984: 53). En ese sentido, sera pertinente
explorar una diferenciacin losco-poltica entre las nociones de proyecto y
poder, donde el primero aluda a un horizonte amplio (sociocultural, simblico,
etc.) de cambio emancipador de masas generado por el proceso revolucionario
y el segundo dena al armazn burocrtico-institucional que se crea y refuerza
para acometer, estable e integralmente, el programa concreto de transformaciones.
Ello puede servirnos para desterrar los dogmas revolucionarios mencionados por
Ernesto Guevara y entender cmo en los regmenes post-revolucionarios constitui-
dos (de las independencias decimonnicas, la gesta mexicana o los socialismos
de Estado como el cubano) el poder puede generar nuevas lgicas de dominacin
particulares, parciales o ampliamente desconectadas de los ideales liberadores y
Armando Chaguaceda Noriega 255 Reseas
de la capacidad de control y participacin populares, encarnndose en nuevas
lites cada vez ms autnomas y autorreferentes.
En esa direccin, si analizamos cuidadosamente la historia de los siglos XIX y
XX, nos percatamos de que la burocratizacin y/o concentracin autoritaria del
poder en los procesos nacidos del protagonismo popular ha sido recurrente. Es
importante comprender cmo las demandas de desarrollo y redistribucin de ri-
queza y la defensa del nuevo orden ante del acoso externo se mezclan con defor-
maciones del pensamiento y praxis revolucionario para generar formas de unidad
regimentadas desde los aparatos de poder. Partiendo de la nocin de transdomi-
nacin, que se reere al paso de un sistema de dominacin a otro mediando un
triunfo revolucionario, un proyecto liberador y una praxis radical, se hace preciso
evaluar la correlacin estratgica entre la persistencia de prcticas heredadas del
sistema anterior o generadas por el nuevo rgimen como formas de exclusin y
explotacin y el protagonismo popular de los grupos subalternos.
En los trabajos de este libro se nos propone analizar los fenmenos de la re-
volucin desde la larga duracin, considerando la relevancia de problemticas
comunes despus del quiebre de la dominacin colonial decimonnica en vastos
espacios nacionales, atravesados todos por asimetras sociales, culturales y eco-
nmicas, sucesiva (y violentamente) incorporados al sistema-mundo. Los autores
contraponen las modalidades de integracin neutralizadoras de las demandas po-
pulares tpicas del populismo o de los populismos del siglo XX con las transfor-
maciones radicales desencadenadas por revoluciones, como la Mexicana de 1910
y la Cubana de 1959, y cuestionan las visiones tradicionales de la independencia,
que las presentan como movimientos de lites meramente secundadas por masas
populares, donde el protagonismo subalterno se asume como predicado de la agi-
tacin ilustrada.
En su artculo, Omar Acha nos recuerda que existe una diferencia temporal (y
estructural) entre los procesos revolucionarios y las revoluciones puntuales, y cmo
el anlisis de los primeros debe dar cuenta de factores tales como su potencial
reversibilidad, sus temporalidades dilatadas y diversas, o su afn modernizador.
Tambin apunta la vala de reconocer la inmersin de las mltiples luchas locales
dentro del esquema de dominacin colonial o imperialista y sus determinaciones.
Por su parte, Juan Carlos Gmez Leyton dene al fenmeno revolucionario
como la capacidad que poseen determinados sujetos o grupos sociales y polticos
de asumir la direccin del cambio histrico con objetivos constructivos (y apun-
taramos nosotros simblicamente redentores y cvicamente regenerativos) cuya
complejidad se expresa por encima de los estallidos violentos en los procesos
que cada revolucin logra desencadenar. Al distinguir las revoluciones meramente
polticas limitadas a la mudanza institucional, recurrentes en la historia regio-
nal, de la clsica revolucin social acompaada de ciclos de violencia masiva y
cambio total de estructuras, Leyton revela cmo el abordaje de los procesos de
cambio revolucionario nos lleva por los caminos de una historia abierta donde
se construyen realidades y voluntades sociales, y desemboca en los predios de la
teora y la poltica. El autor tambin apunta de forma provocadora el contraste en-
tre las revoluciones del siglo XIX hurfanas de una teora poltica que deniera a
priori el sujeto y las cualidades del cambio capaces de triunfar y perdurar (si bien
La revolucin en el bicentenario - Rajland, Cotarelo 256 Reseas
degradando sus promesas redentoras) y sus mulas del XX, dotadas de un guin
terico totalizador pero a la postre fracasadas.
En ese sentido, nos sugiere, habra que considerar el balance de xitos y des-
calabros de dichos procesos, en tanto el carcter nacional, liberador y antimonr-
quico de las independencias pudo ser encuadrado dentro de la lgica del sistema-
mundo y atenuado por la asignacin de funciones subordinadas a las lites de las
periferias. En ese modo tambin los variopintos regmenes post-revolucionarios
del siglo XX (como el mexicano y el cubano) fueron paulatinamente encapsulando
los procesos de participacin popular, apostando a dinmicas de acumulacin
y direccin social estadocntricas, bajo las demandas de la insercin global y el
realismo poltico. Estos fenmenos son enunciados por Leyton al abordar cmo las
lites dominantes y dirigentes han obstaculizado desde la independencia la liber-
tad y soberana populares, desencadenando lgicas de cesarismo y subordinacin
del protagonismo popular.
Varios de los autores abordan el ejemplo icnico de la Revolucin Cubana,
cuyo radicalismo en cuanto a la mudanza de las formas y estructuras de propie-
dad superara no solo a los procesos independentistas del siglo XIX sino tambin
al aliento reformista de la Revolucin Mexicana. Sin embargo, al reconocer que
el proceso cubano tiene como asignatura pendiente el alcanzar un desarrollo eco-
nmico sustentable que le permita pasar de la reproduccin simple a la ampliada
y al sostener que el principal problema del proceso revolucionario cubano tiene
que ver con la construccin de un rgimen poltico democrtico, o sea, con dos
razones de toda revolucin moderna: la libertad y la soberana popular (Leyton en
Rajland y Cotarelo, 2009: 49), se intenta problematizar sin desarrollar sus conte-
nidos empricos la mirada sobre un proceso histrico frecuentemente abordado
con tintes apologticos por la izquierda acadmica (y militante) latinoamericana.
El valor potencial de esa visin, imprescindible para la visibilizacin y articu-
lacin de proyectos y solidaridades hacia la izquierda anticapitalista y antiburo-
crtica existente al interior de nuestros procesos es enorme, y empalma de forma
armnica con el reconocimiento de que la democracia formal (representativa, de-
legativa, electoral) imperante en las naciones latinoamericanas posee una doble
condicin al dar cuenta de dominaciones de viejo y nuevo cuo (con su legado
de aspiraciones ciudadanas secuestradas e insatisfechas) y posibilitar procesos ra-
dicales de empoderamiento y redistribucin no autoritarios del poder y la riqueza.
Condiciones ambas necesarias para repensar la revolucin, en formas radicalmen-
te nuevas, en este milenio que apenas comienza.
Bibliografa
Galeana, Patricia (comp.) 2010 Historia Comparada de las Amricas: sus procesos
independentistas (Mxico DF: Siglo XXI Editores).
Guerra, Francois-Xavier 1992 Modernidad e independencias: ensayos sobre las
revoluciones hispnicas (Madrid: MAPFRE).
Guerra, Francois-Xavier y Lemprier, Annick et al. 1998 Los espacios pblicos en
Iberoamrica. Ambigedades y problemas. Siglos XVIII-XIX (Mxico DF: Fondo
de Cultura Econmica).
Armando Chaguaceda Noriega 257 Reseas
Lucena, Manuel 2010 Naciones de rebeldes. Las revoluciones de independencia
latinoamericanas (Madrid: Taurus Historia).
Prez Vejo, Toms 2010 Elega criolla. Una reinterpretacin de las guerras de inde-
pendencia hispanoamericanas (Madrid: Tusquets Editores).
Rajland, Beatriz y Cotarelo, Mara Celia (coords.) 2009 La revolucin en el bicente-
nario. Reexiones sobre la emancipacin, clases y grupos subalternos. (Buenos
Aires: CLACSO) Coleccin de Grupos de Trabajo.
Rojas, Rafael 2009 Las repblicas de aire. Utopa y desencanto en la Revolucin de
Hispanoamrica (Mxico DF: Taurus).
Sbato, Hilda (coord.) 2003 Ciudadana poltica y formacin de las naciones. Pers-
pectivas histricas de Amrica Latina (Mxico DF: Fondo de Cultura Econmi-
ca/Colegio de Mxico/Fideicomiso Historia de las Amricas).
Skocpol, Theda 1984 Los estados y las revoluciones sociales. Un anlisis compara-
tivo de Francia, Rusia y China (Mxico DF: Fondo de Cultura Econmica).
Soriano, Graciela 2004 Hispanoamrica. Historia, desarrollo discrnico e historia
poltica (Caracas: Fundacin Manuel Garca Pelayo).
Tilly, Charles 1993 Las revoluciones europeas. 1492-1992 (Barcelona: Crtica/Gri-
jalbo-Mondadori).
Nota
1 Estudios que en sus ms recientes entregas re-
nen miradas comparadas y particulares de los pro-
cesos nacionales (Galeana, 2010), abordajes desde
la historia poltica e intelectual (Rojas, 2009) y dispu-
tas en torno a las interpretaciones tradicionales de la
historia ocial (Lucena, 2010; Prez Vejo, 2010).
Lista de publicaciones
recientes y recibidas
Argentina
Nueva Sociedad 2010 (Buenos Aires: Friedrich Ebert Stiftung) N 226, marzo-
abril, Honduras, statu quo.
Tercer Sector 2010 (Buenos Aires: Fundacin Del Viso) Ao XV, N 76, mayo-
junio.
Blgica
Alternatives sud 2010 (Nueva Lovaina: CETRI/Ediciones Syllepse) Vol. 17, marzo,
Le Brsil de Lula: un bilan contrast. Points de vue du Sud.
Bolivia
AIPE, CIPCA y Fundacin Tierra 2010 Participacin popular y el movimiento
aymara (La Paz: Skorpion).
Arriola, Joaqun y Vasapollo, Luciano 2010 Crisis o big bang? La crisis sistmica
del capital: qu, cmo y para quin (La Paz: CIDES-UMSA).
Baudoin, Magela 2010 Mujeres de costado. Entrevistas (La Paz: Plural).
Bautista, Juan Jos 2010 Crtica de la Razn boliviana. Elementos para una
crtica de la subjetividad del boliviano con conciencia colonial, moderna y
latinoamericana (La Paz: Rincn).
Campero, Fernando; Molina, Fernando y Mendieta, Gonzalo 2010 La creacin
de una nueva dirigencia boliviana. Maniesto y debate (La Paz: Eureka).
Coria, Isidora; Calla, Andrs; Muruchi, Khantuta; Nuez, Bethel; Paz, Eduardo y
Torrico, Martn 2010 La Despolitizacin de la Raza: Organizaciones Juveniles
en la Ciudad de Santa Cruz (La Paz: Observatorio del Racismo/Embajada del
Reino de los Pases Bajos).
Lista de publicaciones recientes y recibidas 260
Corte Nacional Electoral 2010 Atlas electoral de Bolivia. Elecciones Generales
1979-2009 y Asamblea Constituyente 2006 (La Paz: CNE, PNUD-Bolivia/
IDEA Internacional).
Chirino Ortiz, Fabiana 2010 Huellas Migratorias (La Paz: PIEB).
Choque, Roberto y Quisbert, Cristina 2010 Lderes indgenas aymaras. Lucha por
la defensa de Tierras Comunitarias de Origen (La Paz: IBIS/ACPD/Ivos).
Chuquimia, Ren Guery; Chambi, Rubn y Claros, Fernando 2010 La
reconstitucin del Jacha Suyu y la Nacin Pakajaqi: entre el poder local y la
colonialidad del derecho indgena (La Paz: PIEB).
De la Fuente, Manuel 2010 Descentralizacin, derechos humanos y ciudadana
(La Paz: Plural/ CESU/The Graduate Institute/JACS-Sudamrica).
De Sousa Santos, Boaventura 2010 Refundacin del Estado en Amrica Latina.
Perspectivas desde la epistemologa del sur (La Paz: CESU-UMSS).
Del Granado, Hugo; Mokrani, Leila; Medinacelli, Mauricio y Gumucio, Jorge
2010 Generacin, distribucin y uso del excedente de hidrocarburos en
Bolivia (La Paz: PIEB).
Dermizaky, Pablo 2010 Justicia Constitucional (La Paz: Plural).
Di Marzo, Juseppe 2010 Buen Vivir para una democracia de la tierra (La Paz: Plural).
Fernndez, Karina e Illanes, Dante 2010 En busca de la tierra sin mal. Los
derechos indgenas en territorios guaran. (La Paz: PIEB).
Fundacin Tierra 2010 Recongurando territorios: reforma agraria, control
territorial y gobiernos indgenas en Bolivia (La Paz: Skorpion).
Fundacin Tierra e International Land Coalition 2010 Bolivia Post-Constituyente:
tierra, territorio y autonomas indgenas (La Paz: Punto de Encuentro).
Fundacin UNIR 2010 Informe sobre la conictividad en Bolivia (enero a mayo
de 2010) (La Paz).
Garca Linera, lvaro 2010 La potencia plebeya. Accin colectiva, identidades
indgenas, obreras y populares en Bolivia (La Paz: Comuna/CLACSO/
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia).
Garca Linera, lvaro; Prada, Ral; Tapia, Luis y Vega, Oscar 2010 El Estado.
Campo de lucha (La Paz: Muela del Diablo).
Guaygua, Germn 2010 La familia transnacional. Cambios en las relaciones
sociales y familiares de migrantes de El Alto y La Paz a Espaa. (La Paz: PIEB).
Guzmn, Juan Carlos; Crespo, Mara del Carmen; Genuzio, Tatiana y Santa
Gadea, Csar 2010 Uso productivo del excedente hidrocarburfero. Propuesta
de creacin del Fondo Soberano de las Regiones (La Paz: PIEB).
Herbas, Amparo y Patio, Marco 2010 Derechos indgenas y gestin territorial.
El ejercicio en las TCOs de Lomero, Mosetn y Chacobo-Pacahuara (La Paz:
PIEB).
Huanacuni, Fernando 2010 Vivir Bien/Buen Vivir. Filosofa, polticas, estrategias y
experiencias regionales (La Paz: III-CAB).
Jordn, Rolando; Sandy, Heliodoro y Arano, Paola 2010 Excedente y renta en
la minera mediante determinantes del crecimiento minero 2000-2009 (La
Paz: PIEB).
Martnez, Jos y Tejada, Alicia 2010 Los Derechos indgenas y su cumplimiento
en el territorio indgena de Guarayos (La Paz: PIEB).
Lista de publicaciones recientes y recibidas 261
Movimiento de Mujeres Libertad 2010 Libres! Testimonios de mujeres vctimas
de dictadura (La Paz: Plural).
Pauwels, Gilberto y Forno, Eduardo 2010 Tinkazos (La Paz: PIEB) N 27,
Contaminacin ambiental.
Portocarrero, Gustavo 2010 Hacia el socialismo en el siglo XXI (La Paz: Stigma).
Revista Umbrales 2010 (La Paz: CIDES-UMSA) N 20, Hidrocarburos, poltica y
sociedad.
Rodas, Hugo 2010 Marcelo Quiroga Santa Cruz. El socialismo vivido. (La Paz:
Plural).
Roosta, Manighe 2010 Poblacin y desarrollo. Bolivia y los fenmenos de la
migracin internacional (La Paz: CIDES-UMSA).
Ticona, Esteban 2010 Saberes, conocimientos y prcticas anticoloniales. El pueblo
aymara-quechua en Bolivia (La Paz: Plural/AGRUCO).
VVAA 2010 Ciudadana, poltica y poder (Santa Cruz: UAGRM-OPN y FBDM).
VVAA 2010 La construccin del Estado autonmico: elementos para el debate y la
concertacin (La Paz: Red Institucional del Norte de Potos/UAGRM/UCB/GTZ).
VVAA 2010 Miradas. Nuevo texto constitucional (La Paz: UMSS/Vicepresidencia
del Estado Plurinacional de Bolivia/IDEA Internacional).
Wanderley Fernanda (dir.) Revista Tinkazos (La Paz: PIEB) N 28, La
participacin poltica de las mujeres y la agenda de equidad de gnero en
Bolivia.
Yaksic, Fabin II 2010 Asamblea Legislativa Plurinacional: Desafos, organizacin,
atribuciones y agenda legislativa (La Paz: Muela del Diablo).
Brasil
Silva, Carla Luciana 2009 VEJA: o indispensvel partido neoliberal (1989-2002)
(Cascavel: UNIOESTE) Vol. 7, coleccin Tiempos Histricos.
Chile
Amors, Mario 2010 La derecha reconquista La Moneda con Sebastin Piera
en Rebelin <www.rebelin.org>, 18 de enero.
Becerra R., Mauricio 2010 Un gabinete de gerentes en Rebelin, 16 de febrero.
Burgos, Pepe 2010 Reforma por arriba y revolucin por abajo en Rebelin, 12
de enero.
Cademrtori, Jos 2010 Un gabinete de excelencia para los monopolios en
Rebelin, 19 de febrero; Piera y Alessandri, diferencias y semejanzas, 1 de
febrero.
Cano Herrera, Mercedes y Ortega Fraile, Julio 2010 El espritu exterminador de
Pinochet sigue vivo en Rebelin, 6 de enero.
Cepeda, Cristian 2010 En Chile que gane la derecha no es sorpresa en
Rebelin, 3 de febrero.
Contreras, Eduardo 2010 Democracia de acuerdos en Rebelin, 5 de febrero.
Coloanne, Francisco 2010 El plan de estigmatizar a la Concertacin en
Rebelin, 12 de enero.
Lista de publicaciones recientes y recibidas 262
Corts Morales, Alexis 2010 La izquierda y la segunda vuelta en Rebelin, 5 de
enero.
Corvaln Vsquez, Luis 2010 Nacionalismo y Autoritarismo durante el siglo XX en
Chile (Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad Ral Silva Henrquez).
Cuadra, lvaro 2010 Transicin en Rebelin, 2 de enero.
Estrada, Daniel 2010 Las dudas que trae la derecha chilena en Amrica Latina
en Rebelin, 20 de febrero.
Fazio, Hugo 2010 Pasado y presente de la poltica de los consensos en
Rebelin, 18 de febrero.
Figueroa Cornejo, Andrs 2010 Las precauciones del anticapitalismo en
Rebelin, 13 de febrero.
Gimeno, Javier 2010 De centros de tortura a museos del horror en Rebelin, 13
de febrero.
Herrera, Roberto 2010 Qu patria queremos? en Rebelin, 17 de enero.
Lagos, Juan Andrs 2010 Por ms democracia, por el pueblo chileno, para seguir
construyendo izquierda en Rebelin, 16 de enero.
Lavqun, Alejandro 2010 Comienza la arremetida pinochetista en Rebelin, 26
de enero.
Morales, Ral 2010 El sindicalismo no tiene nada que decir? en Rebelin, 8
de enero.
Neira, Daniel 2010 La situacin poltica nacional: propuestas ante la nueva
coyuntura en Rebelin, 16 de enero.
Ros S., Alejandro 2010 La derrota de la Concertacin y la izquierda en
Rebelin, 21 de febrero.
Roitman Rosenmann, Marcos 2010 Qu ser de Chile sin la Concertacin? en
Rebelin, 5 de enero.
Rojas, Paz 2010 La Interminable Ausencia (Santiago de Chile: LOM Ediciones).
Salazar V., Gabriel 2010 Neoliberalismo recargado en Rebelin, 12 de febrero.
Snchez Rodrguez, Jess 2010 Elecciones de consecuencias histricas? en
Rebelin, 30 de enero.
Seguel, Alfredo 2010 Los derechos de los Pueblos Originarios frente al nuevo
gobierno chileno en Rebelin, 19 de febrero.
Seplveda, Paloma 2010 Mapuches y Piera preparan sus cartas en Rebelin,
15 de febrero.
Seplveda, Pamela A despenalizar la libertad de expresin en Rebelin, 11 de
febrero.
Seplveda Ruiz, Luca 2010 Ofertn de los scales y montajes en zona
mapuche en Rebelin, 2 de febrero.
Silva Cuadra, Esteban 2010 La cohabitacin binominal y el triunfo de la
derecha en Rebelin, 1 de febrero.
Silva, Ernesto 2010 Las elecciones chilenas: ilusin de armona o la izquierda
del siglo XX en Rebelin, 31 de enero.
Soto Guzmn, scar 2010 La derrota de la Concertacin: una opinin en
Rebelin, 7 de febrero.
Vega, Hctor 2010 La Fortaleza Americana (Santiago de Chile: Editorial UARCIS
y CLACSO).
Lista de publicaciones recientes y recibidas 263
Vega, Hctor 2010 Un pueblo sin opcin en Rebelin, 11 de enero.
Vega, Hctor 2010 Un mundo poltico sin legitimidad en Rebelin, 5 de febrero.
Walder, Paul 2010 Del neoliberalismo encubierto al libre mercado desatado en
Rebelin, 24 de enero.
Colombia
Agudelo Aranzazu, Gretchel 2010 Del Estado y otros mitos y epopeyas; la
paz como una apuesta por la ciudadana, tesis de la FCSH-DA-UdeA.
lvarez Castao, Luz Stella; Bernal Medina, Jorge Arturo y Vallejo Rico,
Astrid Helena 2010 La exclusin social y la desigualdad en Medelln: sus
dimensiones objetivas y subjetivas (Medelln: ENS/Regin/Universidad de
Antioquia).
Benjamin, Walter 2010 Tesis sobre la historia y otros fragmentos (Bogot:
Desde Abajo).
Cien das vistos por CINEP/PPP 2010 (Bogot) N 69, mayo.
Controversia 2009 (Bogot: CINEP) N 193, diciembre.
Correa Restrepo, Margarita Luca 2010 Aqu estoy y sigo para adelante: el
proceso de integracin de sobrevivientes de minas antipersonal, Antioquia
2007, tesis de la FE-UdeA.
ENS 2010 (Medelln) Informe del Sistema de Informacin Sindical y Laboral
SISLAB. Estadsticas e informacin laboral sistematizada a diciembre de
2009.
ENS 2010 (Medelln) Informe nacional de coyuntura econmica, laboral y
sindical en 2009 Incluye balance de los 8 aos del gobierno Uribe.
Espinal Restrepo, Vernica 2010 Discursos polticos y luchas por el
reconocimiento: anlisis de los marcos de accin colectiva de dos
organizaciones de poblacin desplazada. Montera 1998-2008, tesis del
IEP-UdeA.
Fajardo, F. Carlos 2010 Rostros del autoritarismo: Mecanismos de control en la
sociedad global (Bogot: Le Monde Diplomatique).
Fernndez Senz, Oscar 2010 Cmo descifrar los mecanismos ocultos tras el
respaldo popular de Uribe (Bogot: Desde Abajo).
Gil Ramrez, Max Yuri 2010 Paramilitarismo y conicto urbano: relaciones
entre el conicto armado y nacional y las violencias preexistentes en la
ciudad de Medelln: 1997-2005, tesis del IEP-UdeA.
Giraldo Moreno, Javier 2010 Fusil o Toga/Toga y Fusil (Bogot: Cdice).
Iturralde, Manuel A. 2010 Castigo, liberalismo autoritario y justicia penal de
excepcin (Bogot: Siglo del Hombre/Universidad de los Andes).
Lopera Londoo, Marcela Ins 2010 La construccin de sujetos polticos de
las vctimas del conicto armado en Colombia: el caso de la poblacin
desplazada en el departamento de Antioquia, tesis de la FCH-UNAL.
Ospina Duque, Jorge; Barrera Valencia, Mauricio; Ramrez Zapata, Alexandra
y Ceballos Cardona, Patricia 2010 Manual de intervencin psicosocial para
vctimas de minas antipersonal y municiones sin explotar en Colombia:
teora y practica a partir de la evidencia (Medelln: FM-UdeA).
Lista de publicaciones recientes y recibidas 264
Revista Cultura y Trabajo 2010 (Medelln: ENS) N 80, en conmemoracin de
sus 25 aos.
Revista Foro 2010 (Bogot: Foro Nacional por Colombia) N 70, mayo.
Ricaurte Munera, Jaime Alberto 2010 Barrio, tiendas, tenderos e imaginario
urbano en la ciudad de Medelln, comuna 3, barrios La Cruz y La Honda,
tesis del DS-FCSH-UdeA.
Ruiz Botero, Luz Dary; Hernndez Martnez, Marcilis; Obando Lpez, Luis
David y Hernndez Vzquez, Neila 2010 Hasta el sol de hoy... La niez
vulnerada por el conicto armado colombiano (Medelln: IPC/FCD).
VVAA 2010 Por dentro esoga: Una mirada social al boom petrolero y al
fenmeno trasnacional en Casanare (Bogot: Cospacc/Desde Abajo) Tomos
I y II.
Zibechi, Ral 2010 Amrica Latina: contrainsurgencia y pobreza (Bogot:
Desde Abajo).
Guatemala
Bastos Amigo, Santiago y Brett, Rody (comps.) 2010 El movimiento maya en la
dcada despus de la paz (1997-2007) (Guatemala: F&G Editores).
Casas Arz, Marta Elena y Garca Girldez, Teresa 2010 Las redes
intelectuales centroamericanas: un siglo de imaginarios nacionales (1820-
1920) (Guatemala: F&G Editores).
Figueroa Ibarra, Carlos 2010 En el umbral del posneoliberalismo? Izquierda
y gobierno en Amrica Latina (Guatemala: F&G Editores/FLACSO-
Guatemala).
Lee Woodward Jr., Ralph 2005 A Short History of Guatemala (Guatemala:
Editorial Laura Lee).
Loarca Guzmn, Flix 2009 Asesinato de una esperanza. La muerte de
Manuel Colom Argueta y sus repercusiones polticas (Guatemala: CEUR/
Universidad de San Carlos de Guatemala).
Lpez Batzin, Marta Juana 2009 Enfoques tericos polticos en el
reconocimiento del sistema jurdico maya en Guatemala (Guatemala:
Asociacin Oxlajuj Ajpop).
Meja, Marco Vinicio (comp.) 2009 Colom Argueta entre nosotros (Guatemala:
FCJS-USCG).
Mujeres Mayas Kaqla 2010 Mujeres mayas. Universo y vida (Guatemala:
Mujeres Mayas Kaqla).
Porras Castejn, Gustavo 2010 Las huellas de Guatemala (Guatemala: F&G
Editores) febrero, 3 edicin.
Rodrguez, Jos Mario 2010 Los derechos humanos: Una aproximacin tica
(Guatemala: F&G Editores).
Sanford, Victoria 2010 La masacre de Panzs: Etnicidad, tierra y violencia en
Guatemala (Guatemala: F&G Editores).
Tischler Visquerra, Sergio 2010 Imagen y dialctica. Mario Payeras y los
interiores de una constelacin revolucionaria (ICSH Alfonso Vlez Pliego-
BUAP/FLACSO-Guatemala/F&G Editores).
Lista de publicaciones recientes y recibidas 265
Trentavizi, Brbara 2010 Itinerarios del movimiento indgena americano: la
Cumbre de Puno (Guatemala: F&G Editores).
Mxico
Albertani, Claudio; Rovira, Guimar y Modonesi, Massimo (coords.) 2010 La
autonoma posible. Reinvencin de la poltica y la emancipacin (Mxico:
UACM).
lvarez Garn, Ral 2010 Temas militares y de seguridad. Desde la izquierda
y los movimientos sociales (Mxico: Edicin del Comit 68 Pro Libertades
Democrticas).
Bartra, Armando 2010 Tomarse la libertad. La dialctica en cuestin. (Mxico:
taca).
Centro Prodh, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Comit
Cerezo y Serapaz 2010 12 presos por la defensa de su tierra. Es tiempo de su
libertad (Mxico).
CDHM Tlachinollan, Centro Prodh y CEJIL 2010 La impunidad militar a
juicio. Los casos de Valentina Rosendo Cant, Ins Fernndez Ortega y los
campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera Garca.
(Mxico).
Desacatos. Revista de Antropologa Social 2010 (Mxico: CIESAS) N 32, La
epidemia de la inuenza humana.
Estrada Saavedra, Marco y Viqueira, Juan Pedro (coords.) 2010 Indgenas
de Chiapas y la rebelin zapatista. Microhistorias (Mxico: El Colegio de
Mxico).
Isunza Vera, Ernesto y Gurza Lavalle, Adrin (coords.) 2010 La innovacin
democrtica en Amrica Latina. Tramas y nudos de la representacin,
la participacin y el control social (Mxico: Publicaciones Casa Chata/
Universidad Veracruzana).
Lpez Brcenas, Francisco 2009 San Juan Copala: dominacin poltica y
resistencia popular. De las rebeliones de Hilarin a la formacin del municipio
autnomo (Mxico: UAM-X).
Lpez Obrador, Andrs Manuel 2010 La maa que se adue de Mxico y el
2012 (Mxico: Random House Mondadori).
Lpez y Rivas, Gilberto 2010 Antropologa, etnomarxismo y compromiso social
de los antroplogos (Mxico: Ocean Sur).
Montemayor, Carlos 2010 La violencia de Estado en Mxico. Antes y despus de
1968 (Mxico: Random House Mondadori).
Osorio, Jaime 2009 Explotacin redoblada y actualidad de la revolucin.
Refundacin societal, rearticulacin popular y nuevo autoritarismo (Mxico:
Porra/UAM/Itaca).
Revista Mexicana de Sociologa 2010 (Mxico: UNAM) N 1, enero; N 2, abril.
Romo Cedano, Pablo y Rodrguez Yaiza, Ariana (comps.) 2010 Desaparicin
forzada en Mxico. Documentos del proceso de mediacin entre el PDPR-EPR
y Gobierno Federal (Mxico: Serapaz).
Lista de publicaciones recientes y recibidas 266
Panam
Azanza Telletxiki, Paco 2009 20 aniversario de la invasin yanqui a Panam en
ALAI. Amrica Latina en Movimiento <http://alainet.org> 12 de diciembre.
Beluche, Olmedo 2009 Resea histrica de las reformas neoliberales a la
legislacin laboral panamea (1971-2004) en Tareas (Panam: CELA) N
133, septiembre-diciembre.
Carrasquilla II, Olmedo 2009 Inicia la Movilizacin Nacional, Indgena,
Campesina y Popular en ALAI, 18 de septiembre; Perspectiva del
ecofeminismo en Panam, 30 de noviembre.
Castillo C., Janio 2009 Ruta de trnsito y la formacin social panamea, 1980-
1999 (Guatemala: FLACSO).
Castillo Fernndez, Ddimo 2009 Los nuevos trabajadores precarios (Toluca:
UAEM).
Castro Rodrguez, Manuel 2009 Los primeros cien das del gobierno de
Martinelli en ALAI, 22 de septiembre.
Clavero, Bartolom 2009 Hay genocidios pequeos? El Caso Charco La Pava
en ALAI, 10 de julio; Gobierno panameo y AES Panam en el caso Charco
La Pava, 13 de octubre.
Consejo Nacional de la Defensa de la Soberana y la Paz (CONADESOPAZ) 2009
El mundo debe saber en ALAI, 30 de noviembre.
Endara Hill, Hctor 2009 Grupo Unidos por el Canal en ALAI, 3 de septiembre;
Urge la delimitacin de la Comarca Naso, 1 de octubre; Lucha indgena
y campesina, 8 de octubre; Siguen las diabluras de los mineros y sus
cmplices, 17 de diciembre.
Gandsegui, Marco A., h. 2009 Imperialismo norteamericano y la invasin
a Panam de 1989 en Tareas (Panam: CELA) N 133, agosto-diciembre;
Nueva derecha en el poder juega poltica en ALAI, 9 de julio; Lleg el
espionaje de alta tecnologa a Panam, 17 de julio; Tiene proyecto viable
la izquierda?, 13 de agosto; FRENADESO explora futuro electoral, 20
de agosto; El futuro del PRD, 28 de agosto; Regresar Noriega, 17 de
septiembre; Cmo erradicar la criminalidad, 24 de septiembre; Bases No!
Grita el pueblo panameo, 28 de septiembre; Universidad y el proyecto de
nacin, 1 de octubre; Los primeros cien das del presidente Martinelli, 8 de
octubre; Martinelli rechaz a los pueblos indgenas, 15 de octubre; Otro
rostro para la pobreza, 23 de octubre; Panam anuncia que EEUU quiere 4
bases aeronavales, 4 de noviembre; El legado que construye Martinelli,
26 de noviembre; Las protestas de la juventud panamea, 12 de diciembre;
Panam conmemora XX aniversario de la invasin militar norteamericana,
17 de diciembre.
Gonzlez Marc, Chevige 2009 Martinelli, autodenominado el Anti-Chvez de
Amrica y la conexin imperial-golpista en ALAI, 6 de octubre.
Garza, Fernando 2009 Un modelo regional de nueva derecha; el caso de
Panam en ALAI, 7 de septiembre.
Herrera, Luis C. 2009 Polticas de control en la democracia panamea (1194-
2004) (Panam: IDEN-UP).
Lista de publicaciones recientes y recibidas 267
Luna, Clara Ins y Snchez, Salvador 2009 Panam: paraso imperfecto en
Revista de Ciencia Poltica (Santiago de Chile: ICP-PUCCH) Vol. 29, N 2.
Manduley, Julio 2009 Panam, estructura, coyuntura, conicto, clases y poltica
(Panam: CEE).
Ministerio de Desarrollo Social 2009 La arquitectura del cambio institucional del
MIDES, 2004-2009 (Panam: MIDES).
Mir G., Carmen A. 2009 Antologa. Amrica Latina, poblacin y desarrollo.
(Bogot: CLACSO).
Prez, Elicer 2009 La pena de prisin en el nuevo Cdigo Penal panameo en
Cuadernos Panameos de Criminologa (Panam: IC-FDCP-UP) N 7.
Turner, Anayansi 2009 El derecho de huelga en el Canal de Panam en Tareas
(Panam: CELA) N 133, septiembre-diciembre.
Valdes, Rodelick 2009 Polticas indgenas y el Estado panameo en ALAI, 22
de octubre.
Valds M., ngel T. 2009 La direccin poltica del gobierno de Martinelli en
ALAI, 6 de octubre.
Ventocilla, Jorge 2009 Instantneas de una marcha indgena y campesina en
ALAI, 10 de octubre.
Yao Villalaz, Julio 2009 Para entender la invasin de EEUU a Panam en Tareas
(Panam: CELA) N 133, agosto-diciembre; Discurso ante el mausoleo de
los soldados de la Independencia en ALAI, 2 de noviembre; El discurso que
irrit al gobierno panameo, 19 de noviembre.
Per
AAVV 2009 Del hortelano su perro. Sin espacio ni tiempo histrico. (Lima:
DESCO) julio, serie Per Hoy, N 15.
AAVV 2009 Luces y sombras del poder (Lima: DESCO) diciembre, serie Per
Hoy, N 16.
Adjunta del Medio Ambiente, Servicios Pblicos y Pueblos Indgenas de la
Defensora del pueblo 2009 El derecho a la consulta de los pueblos indgenas
(Lima) Informe N 011-2009-DP/AMASPPI-PPI, mayo.
Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la
Defensora del Pueblo 2009 Actuaciones Humanitarias realizadas por la
Defensora del Pueblo con ocasin de los hechos ocurridos el 5 de junio del
2009, en las provincias de Utcubamba y Bagua, regin Amazonas, en el contexto
del paro amaznico (Lima) Informe de Adjunta N 006-2009-DP/ADHPD.
Alimonda, Hctor; Hoetmer, Raphael y Saavedra Celestino, Diego (eds.) 2009
La amazona rebelde. Per 2009 (Lima: CLACSO/PDTG/CONACAMI/
CooperAccin/UNMSM) septiembre.
Burneo, Mara Luisa y Chaparro, Anah 2009 Dinmicas de transferencia y
cambios en los usos y valoraciones de la tierra en un contexto de expansin
minera: el caso de la comunidad campesina de Michiquillay (Lima: CISEPA-
PUCP/CEPES/ILC) noviembre, informe de investigacin de estudio de caso.
Castillo Castaeda, Pedro 2009 El derecho a la tierra y los acuerdos
internacionales. El caso del Per (Lima: CEPES e ILC) octubre.
Lista de publicaciones recientes y recibidas 268
Chiraf, Alberto y Cornejo Chaparro, Manuel (comps.) 2009 Imaginario e
imgenes de la poca del caucho. Los sucesos del Putomayo (Lima: CAAAP,
IWGIA y UPC).
Confederacin Nacional de Comunidades Afectadas por la Minera del Per
(CONACAMI) 2009 Per: Informe Alternativo 2009 sobre el cumplimiento del
Convenio 169 de la OIT. Versin abreviada (Lima) octubre.
Dourojeanni, Marc; Barandiarn, Alberto y Dourojeanni, Diego 2009 Amazona
Peruana en 2021. Explotacin de los recursos naturales e infraestructura: Qu
est pasando? Qu es lo que signica para el futuro? (Lima: ProNaturaleza,
DAR, SPDA e ICAA).
Durand, Anah 2009 Tierras de nadie? Empresas extractivas, territorio y
conictividad social en el ro Cenepa (Lima: CISEPA-PUCP, SER e ILC) informe
de investigacin de estudio de caso.
Garca Hierro, Pedro y Surralls, Alexandre 2009 Antropologa de un Derecho.
Libre determinacin territorial de los pueblos indgenas como derecho
humano (Lima: IWGIA y Alternativa Solidaria).
Gorriti, Gustavo 2009 Resea de muertes en Caretas (Lima) N 2086, julio.
Guerra Garca Cueva, Hernando 2009 La reforma agraria peruana (Lima: edicin
del autor) septiembre.
Lpez, Alfonso 2009 S pues, el territorio es nuestro. Una historia ilustrada y
contada por Alfonso Lpez (Lima: PDTG, CONACAMI, AIDESEP) diciembre.
Maquera, Roger 2009 Las comunidades campesinas en la regin Ayacucho (Lima:
SER); Las comunidades campesinas en la regin Puno.
Montoya Rojas, Rodrigo 2009 Con los Rostros Pintados: Tercera Rebelin
Amaznica en Per (agosto 2008 - junio 2009) en ALAI, 21 de agosto.
Noriega, Carlos 2009 Bagua, la otra verdad. Historia no ocial de la Curva del
Diablo. Hablan los Awaqun en La Primera (Miraores: Grupo Editorial Arena)
Ao IV, N 1550, 29 de junio, informe especial.
Organizacin de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa
(ODECOFROC) 2009 Per: crnica de un engao. Los intentos de
enajenacin del territorio fronterizo Awajun en la cordillera del Cndor a favor
de la minera (Lima: IWGIA y GTRU), informe N 5.
Orge Fuentes, Daniela y Wiig, Henrik 2009 Closing the gender land gap: the
effects of land-titling for women in Peru (Oslo: NIBR) noviembre, working
paper N 120.
Osorio, Serafn 2009 Las comunidades campesinas en la regin Ancash (Lima:
SER); Las comunidades campesinas en la regin Junn.
Pacheco, Ivonne 2009 Las comunidades campesinas en la regin Huancavelica
(Lima: SER).
Pajuelo Teves, Ramn 2009 El pas sin indgenas del Sr. Alan Garca en
Ideele (Lima: IDL) N 196, diciembre; Bagua y los conictos sociales:
una hiptesis de trabajo en Cabildo Abierto. Revista de anlisis poltico
(Puno: Asociacin SER) N 41, julio; El Cuzco y sus protestas indgenas y
mistis en Parlante (Cuzco: Centro Guaman Poma de Ayala) Ao 24, N
100, julio-agosto.
Lista de publicaciones recientes y recibidas 269
Postigo, Julio C. y Montoya, Mariana 2009 Conictos en la Amazona: Un
anlisis desde la ecologa poltica en Debate Agrario. Anlisis y alternativas.
(Lima: CEPES) N 44, noviembre.
Smith, Richard Chase 2009 Bagua, la verdadera amenaza en Poder 360 (Lima)
N 5, 20 de julio.
Unidad de Conictos Sociales de la Defensora del Pueblo 2008 Conictos
Sociales conocidos por la Defensora del Pueblo (Lima) N 59, enero; N
65, julio de 2009; N 66, agosto; N 67, septiembre; N 68, octubre; N 69,
noviembre; N 70, diciembre.
Vladimir, Gil 2009 Aterrizaje minero. Cultura, conicto, negociaciones y
lecciones para el desarrollo desde la minera en Ancash, Per (Lima: IEP).
Venezuela
lvarez, Vctor 2010 Venezuela: Hacia dnde va el modelo productivo?
(Caracas: CIM).
Aponte Blank, Carlos 2010 El gasto pblico social durante los perodos
presidenciales de Hugo Chvez: 1999-2009 en Revista Cuadernos del
CENDES (Caracas) N 73.
Bentez, Tello 2010 Sobre control obrero en Conictove <http://conictove.
wordpress.com> 25 de mayo.
Garca Guadilla, Mara del Pilar 2010 El movimiento estudiantil venezolano:
narrativas, polarizacin social y pblicos antagnicos en Revista Cuadernos
del CENDES (Caracas) N 73.
Las Heras, Mikel 2010 Cuando la violencia se instala en Conictove, 28 de enero.
Montes de Oca, Rodolfo 2010 Apuntes y comentarios sobre la huelga de
hambre en Debatiendo <www.debatiendo.com.ve>.
Moreno, Amado 2010 Capitalismo y revolucin (Mrida: Universidad de Los Andes).
Ojeda, Yolanda 2010 La revolucin castiga a dirigentes sindicales que
reclaman sus derechos en Conictove, 3 de julio.
Perdomo Arzola, Edgar 2010 La revolucin: en zona de alto riesgo? en
La Cl@se.info <http://laclase.info> seccin Movimiento obrero, 16 de julio.
Ponce, Marco Antonio 2010 Permiso para manifestar paccamente?
en Programa Venezolano de Educacin-Accin en Derechos Humanos
(PROVEA) <http://www.derechos.org.ve> seccin Artculos de Opinin, 6
de febrero.
Revista SIC 2010 (Caracas: Centro Gumilla) N 721, Economa sin luz; N 722,
A dnde va el pas; N 724 Comunas sin comunidad.
Simonetti, Enrico 2010 El Estado y la revolucin venezolana en La Cl@se.info,
seccin Teora, 29 de mayo.
Torres, Ana Teresa 2010 La herencia de la tribu. Del mito de la Independencia a la
Revolucin Bolivariana. (Caracas: Academia Venezolana de la Lengua).
Uzctegui, Rafael 2010 Derecho a la huelga y movimiento obrero en
La Cl@se.info, seccin Movimiento obrero, 30 de junio.
También podría gustarte
- Nuevas miradas tras medio siglo de las siete tesis equivocadas sobre América Latina.: Homenaje a Rodolfo StavenhagenDe EverandNuevas miradas tras medio siglo de las siete tesis equivocadas sobre América Latina.: Homenaje a Rodolfo StavenhagenAún no hay calificaciones
- La Esperanza Vence Al MiedoDocumento137 páginasLa Esperanza Vence Al MiedoBelém Do Pará100% (1)
- Desculturalizar la cultura: La gestión cultural como forma de acción políticaDe EverandDesculturalizar la cultura: La gestión cultural como forma de acción políticaAún no hay calificaciones
- Intelectuales indígenas en Ecuador, Bolivia y Chile: Diferencia, colonialismo y anticolonialismoDe EverandIntelectuales indígenas en Ecuador, Bolivia y Chile: Diferencia, colonialismo y anticolonialismoAún no hay calificaciones
- OSAL31Documento290 páginasOSAL31caminoscristianAún no hay calificaciones
- Cronologia Conflicto Social LatinoamericaDocumento285 páginasCronologia Conflicto Social LatinoamericaDiego CelyAún no hay calificaciones
- OSAL32Documento307 páginasOSAL32Pablo FariñaAún no hay calificaciones
- Moureaux y BeraudDocumento267 páginasMoureaux y BeraudNicole LedezmaAún no hay calificaciones
- Cy EN10Documento445 páginasCy EN10Cesar AltamiraAún no hay calificaciones
- Critica y Emancipacion Numero 10 PDFDocumento445 páginasCritica y Emancipacion Numero 10 PDFJorge AhumadaAún no hay calificaciones
- Observatorio Social de América Latina OSAL 29Documento285 páginasObservatorio Social de América Latina OSAL 29fuckingfucker0% (1)
- Revista Controversias y Concurrencias Lat ALAS No.1Documento326 páginasRevista Controversias y Concurrencias Lat ALAS No.1boletinalas100% (7)
- Sociabilidades Emergentes y Movilizaciones Sociales en América LatinaDocumento351 páginasSociabilidades Emergentes y Movilizaciones Sociales en América LatinaGustavo MoraguaAún no hay calificaciones
- Retos para La Integración Social de Los Pobres en América LatinaDocumento415 páginasRetos para La Integración Social de Los Pobres en América LatinaIgualdad de Oportunidades100% (2)
- Mundos en Movimiento y Fuerzas Instituyentes en Iberoamerica. Iberoamerica Social XVIDocumento154 páginasMundos en Movimiento y Fuerzas Instituyentes en Iberoamerica. Iberoamerica Social XVIManuh ScozAún no hay calificaciones
- Medios Alternativos y Movimientos Sociales CLACSODocumento222 páginasMedios Alternativos y Movimientos Sociales CLACSONATALIA RIVERA ITAAún no hay calificaciones
- Osal 26Documento217 páginasOsal 26Mirta ColoschiAún no hay calificaciones
- RevistaCyCL4 (Agost2011)Documento364 páginasRevistaCyCL4 (Agost2011)Danilo PiaiaAún no hay calificaciones
- Clacso CyE12Documento418 páginasClacso CyE12Ismael CuamatziAún no hay calificaciones
- El Instituto de Investigaciones Sociales: origen y contexto históricoDe EverandEl Instituto de Investigaciones Sociales: origen y contexto históricoAún no hay calificaciones
- Programa XIV Jornadas de Investigación FCSDocumento39 páginasPrograma XIV Jornadas de Investigación FCSDiego LangoneAún no hay calificaciones
- ProgramaJornadas2021 - 20.10.2021Documento69 páginasProgramaJornadas2021 - 20.10.2021vane tanaAún no hay calificaciones
- Dimensiones Sociales, Políticas y Culturales Del Desarrollo (E. Faletto)Documento394 páginasDimensiones Sociales, Políticas y Culturales Del Desarrollo (E. Faletto)Ítalo San MartínAún no hay calificaciones
- Movimientos Sociales-Paula AlmeidaDocumento690 páginasMovimientos Sociales-Paula AlmeidaPsicologo Roman RodriguezAún no hay calificaciones
- Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - Número 6 Año 6 - 2012Documento149 páginasControversia y Concurrencias Latinoamericanas - Número 6 Año 6 - 2012Asociación Latinoamericana de Sociología100% (1)
- Movimientos SocialesDocumento690 páginasMovimientos SocialesJoaoricardoatmAún no hay calificaciones
- Mato, Daniel (Comp.) - Estudios Latinoamericanos Sobre Cultura y Transformaciones Sociales en Tiempos de GlobalizaciónDocumento217 páginasMato, Daniel (Comp.) - Estudios Latinoamericanos Sobre Cultura y Transformaciones Sociales en Tiempos de GlobalizaciónCristian JimenezAún no hay calificaciones
- Critica y Enmancipacion PDFDocumento418 páginasCritica y Enmancipacion PDFjuanAún no hay calificaciones
- 4.2. Movimientos Sociales y Regímenes Progresistas en América Latina - Chase-Dun Morosin y AlvarezDocumento25 páginas4.2. Movimientos Sociales y Regímenes Progresistas en América Latina - Chase-Dun Morosin y AlvarezLaura Patricia Rodriguez NaranjoAún no hay calificaciones
- Written in Racialized Bodies.Documento354 páginasWritten in Racialized Bodies.Tarsilla Couto de BritoAún no hay calificaciones
- Alejandra Santillana, Esteban Daza, Stalin Herrera, 2017, Daza, Santillana y Herrera, 2017, Modernización Conservadora en El Campo EcuatorianoDocumento149 páginasAlejandra Santillana, Esteban Daza, Stalin Herrera, 2017, Daza, Santillana y Herrera, 2017, Modernización Conservadora en El Campo EcuatorianoHerrera Stalin GonzaloAún no hay calificaciones
- Antologia Del Pensamiento Critico ChilenDocumento394 páginasAntologia Del Pensamiento Critico ChilenIsis Jornet Lagos SalazarAún no hay calificaciones
- Historia FLACSODocumento352 páginasHistoria FLACSOLorena Lazo LeivaAún no hay calificaciones
- Critica Juridica y Politica - N2Documento91 páginasCritica Juridica y Politica - N2johana gutierrezAún no hay calificaciones
- Modernidad Colonialismo y EmancipacionDocumento338 páginasModernidad Colonialismo y EmancipacionJerjesljAún no hay calificaciones
- Temas Sociales 40 PDFDocumento270 páginasTemas Sociales 40 PDFStefan Terrazas VillegasAún no hay calificaciones
- Bolivarianismo en La Encrucijada. Un AnaDocumento714 páginasBolivarianismo en La Encrucijada. Un AnaBrian DaviesAún no hay calificaciones
- Antologia Faletto PDFDocumento400 páginasAntologia Faletto PDFPabloAguilarMartindelCampo100% (1)
- Filosofia y Teorias Politicas Entre La Critica y La UtopiaDocumento315 páginasFilosofia y Teorias Politicas Entre La Critica y La UtopiaLARA100% (12)
- OL11 DossierUruguayDocumento187 páginasOL11 DossierUruguayIgnacio PuntinAún no hay calificaciones
- Movimientos SocialesDocumento283 páginasMovimientos SocialesemilioreyesosorioAún no hay calificaciones
- Osal 27Documento175 páginasOsal 27Mirta ColoschiAún no hay calificaciones
- Memoria preaLASPanamaDocumento426 páginasMemoria preaLASPanamaEco_heterdoxaAún no hay calificaciones
- Año 11 - n°XX: ISSN: 2341-0485Documento102 páginasAño 11 - n°XX: ISSN: 2341-0485Julaus Ponc100% (1)
- Las Ciencias sociales en la trama de Chile y América Latina: Estudios sobre transformaciones socio-políticas y movimiento socialDe EverandLas Ciencias sociales en la trama de Chile y América Latina: Estudios sobre transformaciones socio-políticas y movimiento socialCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Una década en movimiento: Luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXIDe EverandUna década en movimiento: Luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXIAún no hay calificaciones
- Estallido Social 2021.: Expresiones de vida y resistenciasDe EverandEstallido Social 2021.: Expresiones de vida y resistenciasAún no hay calificaciones
- La cuestión del sujeto político decolonial en el Ecuador de la Revolución CiudadanaDe EverandLa cuestión del sujeto político decolonial en el Ecuador de la Revolución CiudadanaAún no hay calificaciones
- Las trabajadoras remuneradas del hogar: acción colectiva y sindicalismo en Latinoamérica, 2000-2016De EverandLas trabajadoras remuneradas del hogar: acción colectiva y sindicalismo en Latinoamérica, 2000-2016Aún no hay calificaciones
- Neoliberalismo en Colombia: Contextos, complejidad y política públicaDe EverandNeoliberalismo en Colombia: Contextos, complejidad y política públicaAún no hay calificaciones
- Sociedad y cultura chilena hacia finales del siglo XX: Principales contribuciones del Instituto de Sociología UC a la investigación social en ChileDe EverandSociedad y cultura chilena hacia finales del siglo XX: Principales contribuciones del Instituto de Sociología UC a la investigación social en ChileAún no hay calificaciones
- El protagonismo popular chileno: Experiencias de clase y movimientos sociales en la construcción del socialismo (1964-1973)De EverandEl protagonismo popular chileno: Experiencias de clase y movimientos sociales en la construcción del socialismo (1964-1973)Aún no hay calificaciones
- Las Ciencias Sociales: Al otro lado del discurso neoliberalDe EverandLas Ciencias Sociales: Al otro lado del discurso neoliberalAún no hay calificaciones
- Las izquierdas en México y América Latina: desafíos, peligros y posibilidadesDe EverandLas izquierdas en México y América Latina: desafíos, peligros y posibilidadesAún no hay calificaciones
- Ciudadanías conectadas. Sociedades en conflicto.: Investigaciones sobre medios de comunicación, redes sociales y opinión públicDe EverandCiudadanías conectadas. Sociedades en conflicto.: Investigaciones sobre medios de comunicación, redes sociales y opinión públicAún no hay calificaciones
- Charles Tilly: sobre violencia colectiva, política contenciosa y cambio social: Antología selectaDe EverandCharles Tilly: sobre violencia colectiva, política contenciosa y cambio social: Antología selectaAún no hay calificaciones
- La nación por-venir: El bicentenario y lo nacional-popular en el PerúDe EverandLa nación por-venir: El bicentenario y lo nacional-popular en el PerúAún no hay calificaciones
- Lula, el Partido de los Trabajadores y el dilema de gobernabilidad en BrasilDe EverandLula, el Partido de los Trabajadores y el dilema de gobernabilidad en BrasilCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)