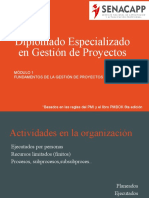Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Winch - Ciencia Social y Filosofa
Winch - Ciencia Social y Filosofa
Cargado por
alatres55Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Winch - Ciencia Social y Filosofa
Winch - Ciencia Social y Filosofa
Cargado por
alatres55Copyright:
Formatos disponibles
k
Ciencia social
y filosofa
Peter
r7inch
Amorrortu editores
Buenos Aires
Director de la biblioteca de filosofa, antropologa y reli-
gin, Pedro Geltman
Thc lda oJ a Social Science and its Relation to Philosophl, Peter
Winch
@ Routledge & Kegan Paul, 1958
Primera edicin en ingls, 1958; segunda edicin, 1963;
rptima reimpresin, 197 t
Primera edicin en castellano, 1972; primera reimpresin,
r990
Traduccin, Mara Rosa Vigan de Bonacalza
Unica edicin en castellano autorizada por Routledge td Ke-
gan Paul Ltd., Londres, y debidamente protegida en todos
los pases.
Queda
hecho el depsito que previene la ley no
11,723. O Todos los derechos de la edicin castellana re-
servados por Amorrortu editores S.A., Paraguay 1225,70
piso, Buenos Aires.
La reproduccin total o parcial de este libro en forma idn-
tica o modificada por cualquier medio mecnico o electr-
nico, incluyendo fotocopia, grabacin o cualquier sistema
de almacenamiento y recuperacin de informacin, no auto-
rizada por los editores, viola derechos reservados. Cual-
quier utilizacin debe ser previamente solicitada.
Industria argentina. Made in Argentina.
ISBN 950-518-308-9
Denn wenn es scho'n. wahr ist, ilass moralische Handlungen.
sie mgen zu noch so uerschiednen Zeiten, bey noch so
uerschiednen Vlkern uorleommen, in sich betrachtet immer
die nehmlichen bleiben: so lutben doch darum die nehrnli-
chen Handlungen nicht immer'die nehmlichen Benennun-
gen, untl es ist ungerecht, irgend einer eine andere Benen-
nung zu geben, als die, welche sie zu ihren Zeit'en, und
bey ihrem Volk zu haben pflegte.
(Tal vez sea cierto que las acciones morales son siempre
las mismas, sin que importen las diferencia.s errtre las po-
cas y las sociedades en las que aquellas acontecen; sin em-
bargo, las mismas acciones no siempre tienen los rnismos
nombres, y no es
justo
dar a cierta accin un nombre
di-
ferente dei que tena en su propio tiempo y entre su propia
gente.
)
Gotthold Ephraim l.essing, Anti-Goeze.
F
ir,
.ia
tr
.,ili
i#
ji.
]*,,
ir
$
'.il
i
i
^l
'$
1. Fundamentos filosficos
1. Propsitos y estrategia
Decir que las ciencias sociales estn en su infancia ha lle-
gado a ser una perogrullada para los autores de libros de
texto relativos al tema. Sostendrn que esto es as porque
las ciencias sociales no se apresuraron a emular a las cien-
cias naturales y a emanciparse de la tutela soiuzgante de
la filosofa; que hubo una poca en la que no se distingua
claramente entre filosofa y ciencia natural, pero que gra-
cias a la transformacin de este estado de cosas, ocurrida
alrededor'del siglo xvn, la ciencia natural progres a gran-
des saltos desde entonces. En cambio
-se
nos dice-, tal
revolucin no se produjo todava en las ciencias sociales,
o solo ahora esi en proceso de realizacin.
Qriz
la cien-
cia social an no encontr su Newton,.pero se estn crean-
do las condiciones necesarias para que surja un genio de
esa magnitud. Se recomienda, sobre todo, que sigamos los
mtodos de la ciencia natural ms que los de la filosofa
si queremos lograr algn progreso significativo.
Ea-e$aqo-qografja,-89*Jrpp9rg9-qlalpilgrcrticamete
esa idea dg la relacig
-e_4Jrglps"
estudio.s_soffiffiIa filo-
sofa-y,,las-;$e&!""iiiri Pero no se d.b sr$rcr pot
ello que lo que deb;Ae puede alinearse junto
a los mo-
vimientos anticientficos reaccionarios que intentan retra-
sar el reloj, y que aparecieron y florecieron en algunos
lugares desde los comienzos de la ciencia. Mi nico pro-
psito es asegurar que el reloj marque el tiempo justo,
cualquiera que este sea. Por razones que ms adelante se
aclararn, la filosofa no tiene derecho a ser anticientlfi-
ca: si trata de serlo, solo lbgrar ponerse en ridculo. Esos
ataques lanzados por la fitosofa iott tutt desagradables y
faltos de seriedad como intiles y contrarios a ella misma.
Pero igualmente y por las mismas razones, la filosofa
9
7
debe estar alerta frente a las pretensiones extracientficas
cle la ciencia. La ciencia es uno de los rasgos distintivos
ms importantes de la poca actual, y esto tiende a volver
impopular al filsofo, quien puede enfrentar una reaccin
siniilr a h que enfrenta el que critica a la monarqua.
Pero cuando la filosofa se convierta en un tema popular,
habr llegado el momento para que el filsofo considere
cundo eir el camino.
Dije que mi propsito era examinar crlticamente una con-
cepcin cdrriente de las relaciones entre la filosofa y los
estudios sociales. Como dicha concepcin implica dos tr-
minos, una parte de este libro
-que
a algunos podr pa-
recer desproporcionadamente grande- estar dedicada a
anaiizar
-cuestigncs.
cuy-a conexin. eon-la-naturaleza-de-l9s
studiqs
"s.gqi?!g: 99 9s
evidgnte a primer vistp. El criterio
que inteio iCtiir presupone una cierta concepcin de
fitosofa,
eu
muchos
juzgarn
tan hertica como mi
concepcin de la ciencia social misma. En consecuencia,
y por irrelevante que pueda parecer en un principio, el
anlisis de la ndole de la filosofa constituye una parte
esencial del tema del presente libro. Por lo tanto,
.
sera
riesgoso pasar por alto este captulo inicial considernd<lo
un prembulo tedioso e innecesario.
Lo dicho resultar aun ms convincente si esbozo breve-
mente la estrategia general del libro. Consistir en uria
sueq"?*gg*d.ts*egE
:
--pI!IugIq,
una cTi*"ffltffias
ideas conternporneas prevalecientes el_tgy_tg-
*_4
g-
'iuraleza
de la filosofa; segundo, una crtica de ciertas
ideas actuales dominantes a;ica
"la*riatuilza
de tos
estudiqs:o.ciaies.
"La
tctica principal ser na ;ffi6
de pinzas:'ie llegar al mismo prrto argumentando des-
de direcciones opuestas. Completando la analogla militar,
mi principa! propsito blico ser demostrar que los dos
frentes en apariencia diferentes en los cuales se sostiene
la guerra no son en absoluto distintos; que aclarar la na-
turaleza de,la" filpsp-fa .Xle .de,[es
ss-tudio!
londl{
e-gEui-
valents,
pues
tsdo-sstudiq--{e-
lg
scigdad {igqg_de
mrito
debeposeercarsterf iloq-f
ipa,-,-f
legp_fil*gfiu__qgg_ydgf
la pena, delalndqle*W
IO
2. La <<concepcion subordinada> de la
filosofa
En honor de
John
Locke, uno de los genios que la presi-
den, llamar <<concepcin subordinado a esa idea de la
filosofa que pretendo criticar. Ios partidarios de la mis-
ma citan a menudo con aprob4cin el siguiente pasaje de
Ia <<Epstola al lectoD> con que comienza el Ensayo sobre
el entendimiento humano de Locke.
<<La repblica del saber no est desprovista ahora de in-
signes arquitectos
eter
por sus grandes designios para el
adelanto de las ciencias, dejarn monumentos perdurables
que sern la admiracin de la posteridad; pero no tdos
pueden spirar a ser un Boyle o un Sydenham. Y en una
edad que produce luminarias como el gran
Huygenius, el
inomparable seor Newton y otras de esa magnitud, es
tambin ya bastante honroso trabajar como simple obrero
en la tarea de desbrozar un poco el teneno y de limpiar
algunos escombros que estorban la marcha del saber.. .>
La distincin de .A.
J.
Ayer entre <<pontlficeo y <<jomale-
rop> de la filosofla se hace eco del criterio de Locke; tam-
bin A. G. N. Flew, en su introduccin a'Logic and
f
;an-
gua.ge (Primera Serie.), lo tradujo al idioma de la ms
moderna discusin filosfica, y tiene muchos puntos de
contacto con la concepcin de la filosofla sustentada por
Gilbert Ryle, quien la considera dgica informab
[vase
G. Ryle, Dilemmas, Cambridge].
Intentar aislar algunos de los rasgos sobresalientes de este
criterio que resulten de mayor relevancia para mis pro-
contribuir
,*
,T
psitos. En primer lugar, existe la idea de que-<<la filosofla
b
de
4i$!g$!_rrc-.de.--ol-ras-.ar!"es
o c_ierrqias ms
q,--3us
ryto4_olqU_e*p9r-$g_!91!r?2: [3]
Es obvio que esto se de4va
de la concepcip subordinada, s9run-s-ta.la"filo-
.qgqpl-e
l-papel
purauqgnte
legaqye
de eliminailgg_gbst4gttlps gue se ,interponeg_al
roereso de nristlo entendimiento. La fuerza motriz de
lsF-gt.so tbClis&irlem mtilos diferentes por com-
II
T
,!f :
pleto de todo lo que se encuentra en la filosofla; es decir,
en la ciencia. Segn esta opinin, la filosofa es un parsito
de otras disciplinas; no tiene problemas propios, sino que
ct una tcnica para resolver los problemas planteados en
el curco de investigaciones no filosficas.
Lr concepcin moderna de lo que constituye el <<escombro
que estorba la marcha del saben> es muy semejante a la
de lcke: a la filosotla le correqgnde,elimina-coqfsrio-
nes lingsticis..DHdo que ef cuadro que se nos pre-
senta es semjante, en cierta medida, a lo siguiente. Los
;
como cua
se consideran
discursivo.
subordinada, que se vincula a lo anterior. Si los proble-
mas de la filosofa provienen de afuera, se hace ncesario
prestar/especial atencin al papel que juegan la metaflsica
y la epistemologa dentro de la filosofa; porque, si bien
puede resultar plausible decir que los problemas de la fi-
losofa de la ciencia, la filosofa de la religin, la filosofa
del arte y otras ramas son planteados la filosofa por la
ciencia, la religin, el arte, etc., no es del todo obvio quin
plantea los problemas a la metafsica y la epistemologa.
Si decimos que estas disciplinas son autnomas con res-
pecto a sus problemas, entonces la concepcin subordinada
fracasa como explicacin exhaustiva de la naturaleza de
la filosofa. Algunos eicritores sugirieron que la metaflsica
y la epistemologa son, respectivamente, la forma, disfra-
zada de las filosofas de la ciencia y la psicologa, pero
nunca encontr una defensa precisa de este criterio, el cual,
por cierto, no resulta plausiblb prima
facie'a
nadie que
ert algo familiarizado con la historia de esos temas. Ade-
t2
ms, otros dijeron que los anlisis metafsicos y epistemo-
lgicos constituyen una forma completamente espuria de
'actividad
y no pertenecen a ninguna disciplina respetable.
Pero abordan cuestiones que tienen un hbito de recurren-
cia, y tal actitud desdeosa pronto comienza a sonar a
hueco. De hecho, es bastante menos popular de lo que lo
fue alguna vez.
Otro criterio bastante comn es el que defiende, por ejem-
plo, P. Laslett en su introduccin a Philosophy, Politics
and Societl.
[13]
En este caso, se interpreta la preocupa-
cin por las cuestiones epistemolgicas
-que
caracteriza-
ron durante algn tiempo el anlisis filosfico en Inglate-
rra- como una fase temporaria, un perodo de examen y
mejoramiento de las heiramientas de la filosofa, ms que
como su propia sustancia. La idea consiste en que, una
vez hecho este trabajo de re-instrumentacin, es deber del
filsofo retomar su tarea ms importante: aclarar los con-
ceptos que pertenecen a otras disciplinas de carcter no
filosfico.
En primer lugar, esta interpretacin es ahistrica, dado
que las cuestiones epistemolgicas ocuparon siempre un
lugar central en el trabajo filosfico de peso' y es difcil
entender cmo podra ser de otra manera. Pero, lo que
es aun ms importante, el criterio de Laslett implica una
reversin del verdadero orden de prioridad dentro de la
contribuye a
i-iGrrcia^ el
-'te,
le peltiea; etc. Yo sostendr,-por
-el
contrario,
que esas filosofas de la ciencia, el arte, la pol-
tica, etc.
-a
las cuales denominar disciplinas filosficas
<perifricas>-,
pierden su carcter filosfico si no se las
relaciona con la epistemologa y la metafsica. Pero antes
de que p\reda abordar dicho tema con ulggl d-etalle, debo
intentar l examen de los fundamentos filosficos de la
concepcin subordinada de la filosofa.
como
Me referir ahora a otra
13
u
:1
,f
r
3. Filosofla y ciencia
Esa concepcin es en gran medida una reaccin contra el
criterio que considera al filsofo un <<maestro de las cien-
a_*rr; de acuerdo con esto, la filosofa est en competencia
directa con la ciencia y su propsito es elaborar o refutar
teorlas cientficas mediante un razonamiento puramente
a,priori. Esta idea es ridcula; puede llevar a los absurdos
que estn bien ejemplificados en las especulaciones aficio-
nadas- y seudocientficas de Hegel. Hume nos proporciona
su refutacin filosfica:
<Si quisiramos quedar satisfechos (. . .
)
en lo que con-
cierne a la naturaleza de esa evidencia que nos a segu-
ridad acerca de los hechos, deberamos investigar cmo ile-
gamos al conocimiento de la causa y el efecto.
Me permitir afirmar, como proposicin general que no
admite excepcin, que el conocimiento de sta relacin en
ningn caso se alcanza por razonamientos a prior, sino
que surge enteramente de la experiencia, cuando vemos
que cualquier clase de objetos particlares estn constan-
temente ayuntados entre s. Presntese un objeto a un hom-
bre dotado d,e raz,6n natural y habidadei tan extraor-
dinarias como se quiera: si el objeto le es enteramente
nuvo, no ser capaz de descubrir'ninguna de sus causas
o efectos, ni siqqiera mediante el examen ms prolijo>
[12,
seccin IV, parte I].
Esto es admirable como crtica de unp seudocienc ia a prio-
ri. Pero a menudo se tergivers la aplicacin del rgu-
mento a fin de atacar un tipo de filosofa a priori clm-
pletamente legtimo. El problema
es el siguiente, los_
pretendi tradicionalmente que su finalidad consista, al
menos en buena medida, en la investigacin de la na-
turaleza de la realidad; en consecuencia, o la filosofla
tradicional intentaba hacer algo que sus mtodos de in-
vestigacin
jams
le permitiran lograr, y debla, por ende,
abandonar, o bien tenla una concepcin errnea acerca de
su propia naturaleza, hacindose necesario reinterpretar
en forma distica el tenor de sus investigaciones.
este dilema es
%.
una frase
Philosophy, cuando seala (en las pginas 11-12) que e
filsofo pregunta: <<Qu es realb> en un sentido que im-
plica el problema de la relacin del hombre con la rea-
dad, lo cual nos lleva ms all de la ciencia pura. <<Tene-
mos que preguntar si el espritu del hombre puede tener
algn contacto con la readad, y, si fuera as, qu diferen-
cia entraa esto para su vido>. Ahora bien, pensar que eI
problema planteado por Burnet se podrla solucionar me-
diante mtodos experimentales implica un error tan grave
como el de creer que la filosofa, con sus mtodos de razo-
namiento a priori, tiene la posibilidad de competir con la
ciencia experimental en su
de
ldg5l'
Apelar a los resultados de un experimento sera
necesariamente una peticin de principio, dado que el fi-
lsofo se vera obligado a preguntar por qu motivo se
accptan como <<realidad>> esos nrnciados en sl mismos.
.)
*. :*
1,
;.-
s'
(
nuevos descubrimieriGi
acerca cG
mtodos
,S
no
naturaleza de la
y en gener|. Burnet aclara esto muy
de la
14
en manos
t5
\oo*
Erto, por supuesto, simplemente exaspera al cientfico ex-
perimental, y con bastante raz6n desde el punto de vista
de sus qropios propsitos e intereses. Per es imposible
aprehender la validez de la pregunta filosfica en-trmi-
no de las preconcepciones
de la ciencia experimental; no
se puede responder a la misma generalizando a partir de
ejemplos particulares, pues una respuesta particul ar a la
pregunta filosfica ya est impllcita en la-aceptacin de
esos ejemplos como <<reales>.
un qgg{o_9g_obl._tpl_elte_tnos, sino ms bien etu,cjdat,et
I
concep.ts de
-expfqellded.
Considero obvia la existencia
f
de un conexin ntreGte tema y el problema filosfico/
central acerca de la naturaleza general de la realidad. '(
Tgdo este tema fue simblicamente dramatizado cuando
el profesor G. E. Moore dio, en la Academia Britnica,
en 1939, una clebre conferencia titulada <<La prueba de
un mundo externo>>. La <<prueba>> de Moore fu'e, aproxi-
madamente, la siguiente. Levant sus manos una dspus
de otra diciendo: <cAqul hay una mano y aqu hay tra;
por lo tanto, al menos existen dos objetos externos; en
consecuencia, existe un mundo externo>>. Al abordar el
tema de esta manera, Moore pareca equiparar la pregun-
ta: <Existe un mundo externo?>> a la prigunta: <Exis-
ten animales con un nico cuerno que surja de sus hoc!
cos?>>. Por supuesto, esto quedara- probao de manera
4. El inters del
filsofo
por el lenguaje
Lo expresado hasta el momento basta, respecto de la re-
lacin entre filosofa y ciencia. Pero an dbo sealar por
qu no es preciso, ni debera serlo, que el rechazo de bsa
concepcin del filsofo como <maestro de las cienciap>
conduzca a la concepcin subordinada. Me he referido a
Moore, quien nos recuerda cmo se usan, de hecho, ciertas
expresiones, y he acentuado la importancia que tiene la
idea de elucidacin de un concepto en filosof. Estos son
modos de expresin que, prima
facie,
encajan muy bien
en la concepcin subordinada. Y, en realidad, lo desacgr-
tado de esa concepcin en general ha de buscarse no tanto
en alguna doctrina falsa por completo como en un nfasis
sistemticamente errneo.
',$
r
I
"'l
concluyente con la exhibicin de dos rinocerontes.
pero
'.t
:ir
'i
,i
,!
'11:
i
t'
l.
l
t
ht7
,). ta
,&
,fl
relacin del argumento de Moore con la pregunta filo-
ica acerca de la existencia de un mundo i*trno no es
rinocerontes con la otra pregunta, ya que, naturalmente,
la duda filosfica respecto de la existencia de un mundo
simple como la relacin de la exhibicin de los dos
Sin em-
bargo, el filsofo no se interesa en el uso correcto como
aprehender en cierta forma dicha realida. De modo que
t
{'
rl
f,'
externo abarca tanto las dos manos mostradas por Moore
cgTo cualquier otra cosa. La pregunta completa es: Los
objetos, como las dos manos de Moore,
estn
calificados
para ser moradores de un mundo externo? Esto no quiere
decir que el argumento de Moore est completament fue-
ra de cuestin; lo errneo es considerarlo una <<prueba>
experimental, porq,ue no se parece a nada de lo que se
encuentra en una disciplina experimental. Moore no esta-
ba,haciendo un experimento; eitaba recordando algo a su
pblico, recordndole de qu modo se emplea de"hecho
la. expresin-<<objeto
externo>.
y
esto indicaLa que el pro-
blema, en filosofa, no.es probarorefutar
l existnii-de
I6
I Reconozco que este es un modo de hablar algo pomposo y antiguo.
Lo empleo para sealar la diferencia entre erlnters'del filsorJ e'
la relidad y, por ejemplo, el del cientfico. Aprovecho esta opor-
tunidad..par-a expresar que el enunciado acer"i del tipo de infers
que el filsofo tiene en el lenguaje
---xpuesto en el punio siguiente-
se debe a una conferencia in&ita de R. Rhee, bre <pirilosophy
and Ar$.
tal, ni todas las confusiones lingiisticas son igualmente re-
levantes para la filosofa. Solo lo son en cuato su ansis
debemos preguntar cmo los problemas del le-nguaje
-y
qu clasei dJproblemas acerca de este- pueden guardar
relacin con estos temas.
Prcguntarsi
la
realidad es inteligihle implic_a pregunt4;
ff
rehcin eliste
.
entre-prsamiento-+*realidad'"oasi-
lT;;aturaleza
del pensrniento -nos
lleva-*ambien -a
lonsiderar
la
natrrralez4 del.lgn*un PJf&
rticulares
prender mtchos de los
as excen
del le6ie en seneral.
#
ffinto
en forma polmica, refirindome
al Vocabularlt of Politics, de T. D. Weldon. La elecciri de
este libro obedece al hecho de que en sus pginas Weldon
emplea su interpretacin del inters qrre la filosofa presta
al lenguaje par sustentar una concepcin de las- relacio-
nes entre la- filosofa y el estudio de la sociedad que se
opone fundamentalmente a la concepcin que se sostendr
en esta monografa. El criterio de Weldon se basa en una
interpretacin de los recientes desarrollos
filosficos en
Inglaterra. Segn 1, ocurri que <<los filsofos se volvieron
extremadamente conscientes del lenguaje. Llegaron a com-
rcas
polticas, ms que de algo misterioso que residira en esas
mismas instituciones. En concordancia con la concepcin
subordinada de la filosofa
-que
Weldon sigue aquf fiel-
mente-, considera que esta ltima solo desempea un
papel por completo negativo con respecto a una mejor
iomprensin de la vida social. Son los mtodos de la cien-
cia emprica, ms que los de la filosofa, los que favorecen
el-len-
inters
cin de confusiones
que sus predeceso:
res hallaron i
cap. I]. En conse@
trlosotia so-
cil y-poltica surgen de las excentricidades del lenguaje
con el que se intenta describir las instituciones sociales y
TB
\r )'
at'-
cualquier progreso positivo.de esa comprensin. No existe
indicio lguno para creer que el anlisis de los problemas
centrales de la metaflsica y la epistemologa, por s mis-
mos, pueda arrojar alguna luz ---como sostendr ms ade-
lante- sobre la naturaleza de las sociedades humanas.
De hecho, esos problemas son desdeosamente puestos a
un lado en el enunciado mismo de la posicin de Weldon.
$upoaer-dcs-dC
gl pr_iqpipiq que. es
gsibl!
realizar una claa
distincin entre <<el mundo>> y <<el lenguaje con ql. que in-
tentamos. dsribir el mundo>, hasta et punto de eir que
los problemal de la filosofa no surgen en absoluto el
primero sino tan solo del segundo, significa evadir el pro-
blema total de la filosofla. .
Sin duda, Weldon replicara que este problema ya fue
planteado en un sentido favorable a su posicin por aque-
llos filsofos que contribuyeron a los desarrollos de los que
habla. Pero, incluso si pasamos por alto el importante he-
cho de que nunca se pueden plantear los problemas filo-
sficos de esta manera, que no es posible, en la propia obra
filosfica, dar por sentada la obra de otros filsofos del
mismo modo que cuando se trata de teorlas cientlficas
establecidas por otros hombres
-incluso,
rlepito, si pas4l
mos e!ts_pq1at_tr*-
La
obra de
W_t!g9qq!9br_ggie-n_ en
forma
ms
d,estac4$a ha contribuido al deiiiilo-
filps&
figo en cuestin solo serf iiiterdieaai-'ii'riren si
se considera que apoya el modo de expresarse de Weldon.
Esto es bastante obvio con respecto al Tractatus logico-
philosophicus
de Wittgenstein, segn se desprende de dos
del nico
una teora del lenguaje que Wittgenstein rechaz despu&
y que Weldon tambin rcchazaria. Pero los mtodoi de
argumntacin de Wittgenstein.en sus posteriorcs Philoso-
phi,cal Inuestigatiozr
son igualmente incompatibles con
t9
citas representativas.
cin implica sacrificar la eseneia de toda descrinei6n nnr
do es mi mundo se
nder) impEanlos lmites de zi mundo>>
libid.,5.62].
cierto que, en el TractatuJ, gstas
ideas se conectan con
cualquier distincin fcil entre el mundo y el lenguaje.
Ecto
-resalta
con claridad cuando aborda el concepto de
ver un objeto como algo: por ejemplo, ver la imagen
de una flecha en vuelo. El siguiente pasaje es caracterfu-
tico de todo el enfoque de Wittgenstein:
cEn el tringulo, puedo ver ahora esto comovrtice, aque'
llo como base; luego esto otro como vrtice, aquello otro
como base. Es evidente que las palabras "ahora estoy vien-
do esto como vrtice" no pueden a la saz6n significar nada
para un estudiante que acaba de enfrentarse por primera
vez con los conceptos de vrtice, base, etc. Pero no quiero
que esto se entienda como una proposicin emprica.
"Ahora lo est viendo como esto", "ahora como aquello",
solo debera decirse de alguien capaz de aplicar la figura
con bastante soltura para ciertos usos.
El stistrato de esta experiencia es el dominio de una tc'
nica.
Pero
qu extrao que esa sea la condicin lgica de que
alguien tenga tal y cual experiencia! Despus de todo, no
varnos a decir que slo se puede tener dolor de muelas si
se es capaz de hacer tal y cual cosa. De esto se deduce que
aqu no podemos estar utilizando el mismo concepto de
experiencia. Es un concepto diferente, aunque afn.
Solo si alguien puede hacer, o aprendi, o domina tal y cual
cosa, tiene sentido decir que tuvo esta experiencia.
Y si esto suena algo extravagante, es menester pensar que
aqu est modificado eL concepto de ver. (A menudo es
necesaria una consideracin semejante para librarse de
cierto sentimiento de vrtigo en matemtica.)
Hablamos, proferimos palabras, y solo despus tenemol
una imagen de su vida>>
l37,II,
pg. xi].
En consecuencia, no podemos decir, como Weldon, que loq
problemas de la filosofa surgen ms del lenguaje que del
mundo,porque;[-an.aliz."ar-file-F*f
"igapq4lq-"*lenggigg
tamosanalizado,.d-e.hg_c_b9r!_o-gyS-*gsansifu u-4gr13f, 4
ciente sl,
-mand,a*" Nuesfra*.d
de lq-.gue pertenecP ll
dominio de la realidad nos *ilda e-r_I_g!-_!grgeig-gttl'
20
valga la pena recordar esa verdad trillada de que
crlando
hablamos del mundo qqt4qlgs hablando de lo que en reali-
d entenclemoJpor lipreiin <ei inuncloi>: es"iooli-
@gp1g=cig-les-culeslfr
sfiros
acerca del mundo, como Weldon trata de hacer en sus
ffi;Ai-ieliivos a la naturaleza de los problemas filo-
sficos. El ilndo. r.ara -nosotros lo, .SUg*ie-_n0anifiesta a
travg*d.e" esos- concEptgs. Esto no si.qnifica que nuestros
gonceptos no pu ed an ambir
;
pero@l1i
.
iraq e{r,_ .
riqs-
tro concpto del mundo tambin cambia.
\
usamos. Nuesltqg*cglqE:Igas."e$a_hlgeen para.
.nosotros*Ja
6t-" deJlEperienciu:q.rc t"i"-os--deimundo. Tal vrcz
-
forma d.q la expqJiq_+S,b g!*gjfemosjelnup-do. Tal vez
5. Inuestigaciones conceptuales y empricas
Este equvoco respecto del modo en que las formas filo-
sficas de tratar las confusiones lingsticas son tambin
elucidaciones de la naturaleza de la realidd, nos lleva a
las faltas de adecuacin de los mtodos empleados en la
actualidad para abordar tales problemas. Los empiristas,
como Weldon, subestiman sistemticamente el alcance de
lo que puede decirse a prioriz para ellos, todos los enun-
ciados acerca de la realidad deben ser empricos o, en caso
contrario, son infundados, y los enunciados prori lo son
<(acerca del uso lingstico>> y no <<acerca de la realidad>.
Pero si es verdad que la sobrestimacin de lo a priori pone
en peligro la integridad de la ciencia
-y
contri ello luch
legtimamente Hume-, no es menos cierto que su su-
estirnacin mutila a la filosofla; me refiero a confundir las
investigaciones conceptuales acerca de lo que tiene sentido
decir con las investigaciones empricas, las cuales han de
atender a la experiencia para su solucin.
El siguiente pasaje, escrito precisamente por Hume, es un
buen ejemplo del equlvoco. Analiza el alcance y la natu-
raleza de nuestro conocimiento acerca de lo qul ocurrir
en el futuro, y sostiene que nada, en ese futuro, nos puede
ser lgicamente garantizado por el conocimiento que tene-
mos de lo ocurrido en el pasado.
2l
(Se pretende en vano haber conocido la naturatreza de los
cuerpos en la experiencia pasada. Su naturaleza'tntima
-por
tanto, todos sus efectos e influencias- puede cam-
biar sin que cambie ningrrna de sus cualidades sensibles.
Esto ocurre algunas veces con algunos objetos;
por
qu
no podra ocurrir siempre con todos los objetos?
Qu
cla-
se de lgica, qu proceso de argumentacin aseguran con-
tra este supuesto?>>
112,
seccin IV, parte II].
Aqu, Hume supone que si un enunciado acerca de la con-
ducta uniforme de algunos objetos es una cuestin lntegra-
mente emprica y sujeta a la posibilidad de ser desbaratada
en cualquier momento por la experiencia futura, lo mismo
vale con respecto a un enunciado acerca de la conducta
uniforme de todos los objetos. Dicho supuesto es muy cons-
trictivo, y este carcter se deriva de una sana renuencia
a admitir que cualquiera pueda legislar a priori con res-
pecto al curso de la experiencia futura, sobre la base de
consideraciones puramente lgicas. Y, por supuesto, no
podemos legislar de este modo contra una ruptura en el
orden regular de la naturaleza, ruptura que imposibilite
el trabajo cientfico y destroce el lenguaje, el pensamien-.
to, e, incluso, la vida; pero podemos y debemos legislar
a prori contra la posibilidad de describir una situacin
tal en los trminos que Hume intenta usar, es decir, en
trminos de las propiedades de los objetos, sus causas y
efectos. Porque "estos trminos ya no seran aplicables si
el orden de la natrtraleza se desbaratara .de
esa manera.
Y si bien pueden producirse variaciones menores, o incluso
mayores, dentro de dicho orden, sin que se trastorne todo
nuestro aparato conceptual, de ello no se desprende que
podamos usar nuestro aparato existente (y qu otro ha-
bremos de usar?) para describir una ruptura en el orden
global de la naturaleza.
Esto no es una'simple sutileza verbal. El significado filo-
sfico total de investigaciones como la de Hume es aclarar
los conceptos que son fundamentales para nuestra con-'
ceicin de la realidad; por ejemplo, objeto, propiedad
de un ob
jet,
ca.usa. y efecto. En una empresa de este tipo
22
es de furfdarnental importancia sealar que el uso de di-
chas nociones presupone, necesariamente, la verdad inva-
riable de la mayora de nuestras generalizaciones
acerca
de la conducta del mundo en que vivimos.
Ms adelante, se har aun ms manifiesta la importancia
de este tema para la filosofa de las ciencias sociales. Por
ejemplo, sostendr que muchos de los principales temas
tericos suscitados por esos estudios pertenecen ms a la
filosofla que a la ciencia y, por lo tanto, deben solucio-
narse mediante un anlisis conceptual a pri,ori y no a tra-
aquello de <<esperar para ven> lo que la investigacin em-
pti9l
pleda mostramos; las
6. El papel
fundamental
de la epistemologa dentro
de la
filosofa
Ahora puedo ofrecer un criterio alternativo respecto de
cmo ,se relacionan los problemas epistemolgicos y filo-
sficos con aquellos que corresponden a lo que he deno-
minado disciplinas filosficas perifricas. Todo lo dicho
hasta aqu se bas en el supuesto de que lo verdaderamente
fundamental para la filosofa es el problema concerniente
a la naturaleza e inteligibilidad de la realidad. Es fcil
ver que este problema cnduce, en primer luga.r, a consi-
derar qu queremos decir con <<inteligibilida>.
Qu
im-
plica comprender algo, aprehender el sentido de algo?
Ahora bien, si atendemos a los contextos en los cuales se
emplean las nociones de comprensin, de hacer inteligible
algo, encontraremos que las mismas difieren ampliamente.
Adems, si examinamos y comparamos esos contextos,
pronto resulta evidente que, en ellos, el uso de la nocin
de inteligibilidad es sistemticamente ambiguo (segn el
sentido que el profesor Ryle da a la frase)
;
es decir, su
23
r
rignificado varla en forma sistemtica y en concordancia
eon el contexto particular en el que se est usando.
El cientffico, por ejemplo, trata de hacer ms inteligible
el mundo; pero lo mismo hacen el historiador, el profeta
religioso y el artista, e igualmente el filsofo. Y unque
podamos describir las actividades de todos estos pensado-
e8 en trminos de los conceptos de comprensin e inteli-
gibilidad, es evidente que en muchas y muy importantes
formas los objetivos de cada uno de ellos difiern de los
objetivos de cualquiera de los otros. Ya intent, en el pun-
to 3 de este captulo, explicar someramente las diferecias
que existen entre las clases de <<comprensin de la reali-
dad>> que buscan el filsofo y el cientlfico, respectiva-
mente.
Esto no significa que solo estamos haciendo un
juego
de
palabras cuando hablamos de las actividades de todos es-
tos investigadores en trminos de la nocin de hacer inte-
ligibles las cosas; al menos, no ms que una conclusin
similar con respecto a la palabra <<juego>>,
saod= ,Wi!t-
genstein nos. clemrrestra
-que
no existe nrng"lu
So*I\iunto"" d-e
propiedades comunes y peculiares a todas
-!_a.-"actividades
correctamente denciminadas db esa manefa
[vase
37, l,
pgs. 66-71]. Es tan correcto decir que l ciencia, el arte,
la religin y la filosofa abordan el problema de hacer
inteligibles las cosas como decir que
9l
ftbol, el ajedrez,
el solitario y los saltos son, todos ellos,
juegos.
Pero as
como sera disparatado decir que todas estas actividades
forman parte de un superjuego, si furamos [o suficiente-
mente inteligentes para aprender a
j,ugarlo,
tambin lo
sera suponer que los resultados de todas esas otras activi-
dades deberan sumarse a una gran teora de la realidad
(como imaginaron algunos filsofos, con el corolario de
que era su tarea descubrirla).
Por lo tanto, segn mi criterio la filosofa de la ciencia de-
ber ocuparse de la clase de comprensin buscada y comu-
nicada por el cientfico; la filosofa de la religin, del modo
cmo la religin intenta presentar un cuadro inteligible
del mundo, y as con las dems. Y, por supuesto, estas
actividades y sus propsitos dbern compararse y con-
24
trastarse mutuamente. La finadad de tales investigacio-
nes filosficas ser contribuir a nuestra comprensin"de lo
que implica el concepto de inteligibilidad, de modo que
podamos comprender mejor qu significa llamar inteligi-
ble a la realidad. Para mis objetivos, es importante sea-
lar la gran diferencia existente entre esto y la concepcin
subordinada. En particular, la filosofa de la ciencia (o de
cualquier estudio de que se trate) se presenta aqu como
algo autnomo, no como un parsito de la cienci misma,
en cuanto atae al origen de sus problemas. La fircrza
motriz de la filosofa de la ciencia proviene de las entraas
de la filosofla ms que del interior de la ciencia. Y su pro-
psito no es meramente negativo
--eliminar
los obstculos
que estorban el camino hacia la adquisicin de nuevos
conocimientos cientficos- sino que tiene el carcter po-
sitivo de una comprensin filosfica acrecentada con ies-
p,e9t9
I !o
que est contenido en el concepto de inteligi-
bilidad. La diferencia entre estas concepciones no es solo
verbal.
A primera vista, parecera que no ha quedado lugar para
la metafsica y la epistemologla. Si el concepto de inteli-
gibilidad, y tambin el de readad, son sistemticamente
ambiguos segn las diferentes disciplinas intelectuales, la
tarea filosfica, que consiste en dar una explicacin de
esas nociones,
no
se desintegra en las filosofas de las di-
versas disciplinas en cuestin?
No
ser que la idea de un
estudio especial de la epistemologa descansa en el falso
concepto de que es posible reducir todas las variedades
de la nocin de integibilidad a un conjunto nico de
criterios?
Esto implicara extraer una conclusin falsa, aunque en
realidad proporcione una sana advertencia por parte de
la epistemologa, contra la expectativa de la formulacin
de una serie de uiterios de inteligibilidad. Antes bien, zu
tarea consistir en describir las condiciones que deben sa-
tisfacerse si es que ha de eristir, al menos, tS" criterio
de comprensin.
2s
7, La epistemologla y la comprensin de la sociedad
Me gustar ia dar aqu algunas indicaciones preliminares
relpecto de cmo es posible esperar que esta emprbsa epis-
temolgica se relacione con nuestra comprensin de la
vida social. Consideremos otra vez la formulacin de Bur-
net acerca del problema central de la filosofla. Dicho
autor pregunta qu diferencia entraana para la vida del
hombre el hecho de que su mente pueda tener contacto
con la realidad. Interpretemos primero esta pregunta del
modo ms superficialmente obvio: es evidente que los
hombres deciden cmo se comportarn sobre la base de
su criterio acerca de cul es la situacin del mundo que
los rodea. Por ejemplo, alguien que tenga que tomar un
tren al da siguiente, muy temprano, pondr su desperta-
dor a la hora que l cree corresponde al momento en que
dicho tren parte. Si alguno se siente inclinado a objetar
este ejemplo por su triviadad, dejmoslo que reflexione
respecto de la diferencia gue entraa para la vida humana
la existencia de despertadores y trenes que funcionan a
horario, de mtodos para determinar la verdad de los enun-
ciados con respecto a los turnos de los trenes, y as sucesi-
serla compara con otra relativa ala importancia que tiene
para la vida humana conocer el mundo tal como es en
realidad. Pienso ahora en la pregunta moral que tanto
preocup a Ibsen en dramas como El pato saluaje y Es-
la verdad en torno de su herencia. El pato saluaje parte
de una direccin opuesta: aqu se trata de un hombre que
est viviendo una vida perfectamente placentera, la cual,
26
vamente;"Aqu, el inters de la filosofa reside en esta
pregunta:
;su implica <<tener conocimiento>> de hechos
pectros;
hasta
qu punto es importante que un hombre
iiva s.r vi"
sin embargo, se basa en un completo equlvoco de las acti-
tudes que tienen hacia l las personas que conoce;
debe-
rla desilusionarse y perturbar su felicidad en inters de
la verdad? Es necesario sealar que nuestra comprensin
de ambos problemas depende de cmo reconozcamos la
importancia prima
facie
del hecho de comprender la si-
tuacin en la c.ral se vive la propia vida. En EI pato sal-
aaje no se pregunta si eso es importante, sino si es ms
importante que ser feliz.
Ahora bien, el inters del epistemlogo en tales situaciones
ser aclarar por qu vna comprensin de ese tipo tendrla
tal importancia en la vida de un hombre, al mostrar lo
que involucra su posesin. En trminos kantianos, su inte-
rs residir en la pregunta:
cmo
es posible esa compren-
sin (o, en realidad, cualquier comprensin) ? Para res-
ponder a esta pregunta es necesario exponer el papel
central desempeado por el concepto de comprensin en
las actividades caracterfuticas de las sociedades lumanas.
actitudes del personaje hacia quienes lo rodean si no es
en trminos de sus ideas acerca de lo que ellos piensan de
1, de lo que han hecho en el pasado, de lo que pueden
hacer en el futuro, etc.; y en Espectros, sus ideas acerca
de cmo est biolgicamente relacionado con ellos. Asi--l
mismo, un monje mantiene ciertas relaciones sociales ca-
|
ractersticas con sus compaeros tambin monjes y con la
I
gente que est fuera del monasterio, pero serla imposible
I
dar algo ms que una explicacin superficial de esas rela- |
27
una
Las relaciones sociales de un
sl
ca de la@lo, en las situaciones de lbsen,
'.ts---#r
a laslEZ6'de referirme, serla imposible describir las
lciones
sin tener en cuenta las ideas religiosas en torno de
f
las cuales gira la vida del monje.
-?lqul
se hace un poco ms evidente cmo choca la llnea
de enfoque que estoy proponiendo con concepciones so-
ciolgicas bastante comunes, que tambin se encuentran,
por lo general, en los estudios sociales.
Eqlra
gln conflic-
to,
por
eiemplo, con el criterio de E. Durkh-eiI
<Considero sumamente fructfera la idea de que la'vida
social no deberla explicarse a travs de las nociones de
los que participan en ella, sino mediante causas ms pro-
fundas que la conciencia no percibe, y tambin pienso que
estas causas deben buscarse principalmente en la forma
como se agrupan los individ.uos asociados. Parecera que
solo de este modo la historia puede convertirse en una
ciencia, y la sociologla misma, existin>
fvase
el anlisis
que hace Durkheim de los Essai; sur la conception mate-
rialiste de f histoire, de A. Labriola, en Reaue Philosophi-
que, diciembre de 1897].
Tambien est en pugna con la concepcin de von Wiese
acerca de la tarea de la sociologa, que consistira en ofre-
cer una explicacin de la vida social <<haciendo caso omiso
de los propsitos culturales de los individuos en sociedad,
a fin de estudiar las influencias que ejercen entre sl como
resultado de la vida en comunidad>>
fvase
2, pg. 8].
ismos. Tratar de abordar expllcitamente es-
tas preguntas centrales en una etapa posterior de mi ar-
gumentacin. Por el momento, solo quiero sealar que
posiciones como estas entran, de hecho, en conflicto @n
la filosofa, considerada como un estudio de la naturaleta,
del conocimiento que el hombre tiene de la realidad y de
Por supuesto, en este caso la pregunta crucial es
lraslgrgu
punto se nuede 4^r alEn sentido a la idea de Durkheim
las
hablar
28 29
la diferencia que implica para la vida humana la
posibi
lidad de dicho conocimiento.
B. Reglas: el anlisis de Wittgenstein
Intentar ahora explicitar con ms detalle cmo el anli-
sis epistemolgi'^
.le
la corn"rensin qle el hombre tiene
de la realidad contribuye a aclarar la naturaleza de la
sociedad humana
y'
me propongo considerar, en parte,
la luz rrojada sobre el problema epistemolgico por el
anlisis gue, en las. Philosophical Inuestigations,. hace
Wittsenstein en torno del conceoto de sepuir una re,sla.
o.
Tomemos un caso prima
facie
obvio de dicho contacto, y
consideremos qu es lo que implica. Supongamos que de-
seo saber en qu ao se escal por primeravez el Everest;
pienso para m: <<El monte Dverest se escal en 1953>. Lo
que aqu deseo preguntar es,
qu
significa decir que estoy
<<pensando en el monte Everest>>?
Cmo
se relaciona mi
pensamiento con la cosa, o sea el monte Everest, acerca
de la cual estoy pensando? Planteemos el problema de un
modo un poco ms sutil an. Para eliminar complicacio-
nes en torno de la funcin de las imgenes mentales en
dichas situaciones, supondr que expreso mi pensamiento
explcitamente, en palabras. Entonces, la pregunta apro-
piada es:
ras
<<monte Everesb>
posibilife
decir que. con ellas. .rignifico
una determinada cumbre de los Himalava? Introduie el
t aer la conixin
entre la pregunta acerca de la naturaleza del <<contacto>>
que la mente tiene con la readad y la pregunta acerca
de la naturaleza del significado. Eleg, como ejemplo de
una palabra que se usa para significar algo, un caso en el
que la palabra en cuestin es empleada para referirse a
algo, no porque asigne una prioridad lgica o metaflsica
especial a este tipo de significado, sino nicamente porque,
en este caso, la conexin entre la pregunta acerc d'h
nrturaleza del significado y que alude a la relacin entre
Ircruamiento
y realidad es' particularmente notable.
Se puede dar una primera respuesta natural diciendo que
Kty c paz de significar lo que significo mediante las pa-
labras
(monte
Everesb>, debido a que las mismas me han
sido definidas. Hay una variedad de modos en los que esto
puede haberse hecho: me pueden haber mostrado el mon-
te Everest en un mapa, me pueden haber dicho que es Ia
montaa ms alta del mundo, o pude haber volado sobre
los Himalaya en un aeroplano desde el cual me sealaran
el Everest.
A fin de eliminar ulteriores complicaciones,
hagamos la ltima suposicin, o sea, para usar la termi-
nologa tcnica de la lgica, concentrmonos en el caso
de la definicin ostensiua.
Entonces, la posicin es esta. Me han sealado el Everest.
me han i"tt que su nombre es <<Everesb>, y en virt,rd di
esas acciones ocurridas en el pasado soy capaz ahora de ng-
nificar mediante las palabras <<monte Everesb> aquella
cumbre de los Himalan. Hasta aqu todo va bien. Pero
siguiente
{e. fa^expresin
definida?
Or implica
(<seguina
un4 definicin? Aqu, otra vez, existe uira raspuasra su-
perficialmente- obvia para esto: la definicin establece el
significado, y emplear una palabra en su significado co-
rrecto es usarla del mismo modo que el establecido en la
definicin. Por supuesto, esa respuesta es, en cierto senti-
do, perfectamente correcta e irrecusable; su nico defecto
no es una pregunta meramente ociosa, cur.lo puede
verse a partir de la siguiente consideracin. Hasta donde
concierne a las apariencias externas inmediatas, la defi-
ahora tenemos que hacer una pregunta ms:
in entre esos actos ocurridos en el
mismo o es diferente al
30
3I
nicin ostensiva consisti simplemente en un gesto y un
sonido proferido cuando estbamos volando so6re los tti-
malaya._Pero,
dy
si suronemos que con ese gesto mi maes-
tro me haba estado definiendo la palabra <montaa> en
vez de- <Everesb>, como p_odrla haber sido el caso si, por
ejemplo, yo hubiera estado aprendiendo ingls? Tambin
aqu mi-.aprehensin del significado correcto de la palabra
<<montaa>> se harla patente cuando continuara ,rindola
del mismo modo al formulado en la definicin.
pero,
sin
duda, el uso correcto de la palabra <<montao> no s el
mismo que el uso correcto de la palabra <<Everesb>. De
modo que, aparentemente, ia pahbra <<mismo>> nos pre-
senta otro ejemplo de ambigedad sistemtic,a: ,ro ,"be-
que nos pueda tentar la idea de
<<Pero no es lo mismo al menos To mismo?
Parece que tenemos un paradigm infalible de identidad
en la identidad de una cosa consigo misma. Siento deseos
de decir:
-"4qg,
sea como fuere, no puede haber ninguna
diversidad de interpretaciones. Si se st viendo ,rtru osa,
tambin se est viendo identidad".
Entonces,
d!on-
dos cosas las rirismas cuando son lo que
una cosa es?
Y
cmo he de aplicar lo que uno cosa e
muestra al caso de dos cosas?>>
lg7,l,
pg. 215].
Dije que la interpretacin particular que ha de atribuirse
a las palabras <<lo mismo>> depende del contexto en el c'al
absoluto para las palabras <<lo mismo>.
tido
que rige el uso de la palabra
<<montaa>>, alguien que la emplee para referirse a[ raonte
Everest en una ocasin y al monte Blanco en otra la est
usando del mismo modo en los dos casos; pero no podrla
decirse que el que se refiera al monte Blanio como-<Eve-
mos si dos cosas han de considerarse las mismas o no a
menos queJe nos exponga el contexlo
cn_cl cual suree
sylg-e el problema. Esto puede expresarse con mayor pre-
cisin. Splq en trmines_de una resla determinada odu-
un
r',
rcs$ est usando
esta palabra del mismo modo
que otro
que la emplea
p"o-itittirse
al monte Everest'
De modo
que la pregrnta: q'e
i*pti:"
q""-:1"
palabra tenga
un
lcnificado?,lleva
a la preg'nta:
@en
ga una regta?
Empecemos
por considerar
una vez ms la respuesta'obvia'
ffilffiJ;"il;;;;**
sigue una regla si siempre
acta
del mismo
#;;;
mislma
clase de situaciones'
Pero, aunqu.
"o"t"iJittt;
halre ayarwar
las cosas' dado
irffi:Tiff T:*'*",tr"il:x$ru:*"ili:tll'?
nido. <El uso de f" p"f"t";regl"'iy
el uso de la palabra
"mismo"
estm
."JriJ"t
("oioor
estm el uso de "pro-
d;T;"
Ilo.'il;e;:;;')
"
!r
z,
I :3i3tt"T
T*:
;;;h;del Problema
es el siguiente
H'J;"";;;iil'i
"*iJ-o"?
;
o i
d'!n
.qu9
cirlns-
tancias tiene
sentiJt"it
qt alguien
est siguiendo
una
regla en lo que hace?
Supongamo,
qt" t"*pulabra
<<Everest>>
me ha sido definida
ostensivamente
trace un momento'
Podra
pensarse
que es-
iA;;J"
a ptt""ipio
tg que ha de considerarse
como
el uso correcto
;;;;"labra
en el futuro'
elaborando
una decisin
"o*Ji.""i
.r""t"_<<usar
esta palabrl
solo
para refirirne
a;:;;"*"""'Yl Pot
supuesto'
en el con-
i*i.stirn*:"u'*tt*::ru#H'J:;*'H:
;;;;;
la-instituci
establecida
del lenguae
que
todos hablamos
y-t"*p*ndemos.'
no
1roi1-Yry1"
*"
;;; t" dilicultad
filosEfica'
obviamente'
no nos esta
per-
mitido
pr.r,rpot*
aquello-.cuya
misma
posibilidad
esta-
;;-i"t;J""o.
Es'tan difcil explicar.
19
q"t se
-q:rlere
decir
por <<actua-r
dt
"""t'do
gott
*i decisini>'
como
ofre-
;;;;;;pri"u"io"
t lo qe
fue' en primer lugl' <<atuar
de acuerdo
"o,''1"
dtfinicin
ostensiva>>'
Por ms
que en-
fatice el sealamiento
de esta montaa
que est aqul' ante
ml,
y por ms nfasis
que
-pongl
d pferir
las palabras
u.J.i ii"nt"n"u,-*i
ecisiOn
tdava
ti:tt
q*^"^!::lt'u
;;i il;", v
i qt" est aqu.en
cuestin
tt' p1:11u1::
;;
;;"hpt.u-
i"tt" apliiacin'
En consecuencla'
nln-
32
guna
frmula
nos ayudar a resolver este problema; siem-
pre debemos llegar a un punto donde tenemos que dar una
explicacin de la aplicacin de la frmula.
Cul
es la diferencia entre alguien que est aplicando
realmente una regla en lo que hace, y alguien que no la
aplica? Aq,t, una de las dificultades es la posibilidad de
introducir cualquier serie de acciones que un hombre pue-
da desempear en la esfera de una u otra frmula, si esta-
mos preparados para hacerla suficientemente complicada.
Sin embargo, el hecho de que las acciones de un hombre
puedan interpretarse como la aplicacin de una frmula
determinada no es, en s, ninguna garanta de que est en
realidad aplicando esa frmula.
Cul es la diferencia
entre esos casos?
Imaginemos que un individuo
-al
que llamaremos {-
est escribieno en un pizarrn las siguientes cifras: 1 3
5 7. Ahora, A le pregunta a su amigo, B, cmo ha de con-
tinuar la serie. En esta situacin, casi todos, excepto al-
guien que tenga razones especiales para sospechar algo,
responderlan: 9 11 13 15. Supongamos que u{ se rehsa
a aceptar esto como una continuacin de su serie, diciendo
que la misma sigue asl: l3 5 7 l3 5 7 9 11 13 15 9 11
13 15. Luego le pide a .B que contine a partir de all.
En este punto, B puede optar entre diversas alternativas.
Supongamos que elige una y que z{ se niega nuevamente
a aceptarla, reemplazndola por otra continuacin que l
ha inventado. Y supongamos que esto sigue as por cierto
tiempo. Sin duda, va a llegar un momento en que 8, con
toda
justificacin,
dir que A no est siguiendo en abso-
luto una rcgla matemtica, aun cuando todas las continua-
ciones que haya hecho hasta alll podran caer en la esfera
de alguna frmula. Por cierto, z{ estaba siguiendo una
regla, pero esta. era: dar siempre una continuacin dife-
rente a la sugerida por B en cada etapa. Y aunque esto
es una
egla
perfectamente buena en su clase, no perte-
nece a la aritmtica.
Ahora bien, la reaccin eventual de B, y el hecho de que
f_uera totalmente justificada
-n
especial si se haban uni-
do al
juego
otros individuos y si z{ siemple se haba ne-
33
ffi'",
tr
"#
rn
r'f
rdo
r eceptar como correctas las continuaciones pro-
puatrr-, todo esto sugiere un rasgo muy importante del
oncepto de seguir una regla. Sugiere
que
se h3n
9e
teger
de la conducta
reacciones de otros m-
que alguien ms puede, en principio, descubrir la regla
que estoy siguiendo, es posible decir inteligiblemente que
estoy, de algn modo, siguiendo una regla.
Consideremos esto con ms minuciosidad. Es importante
recordar que cuando .{ escribi: 1 3 5 i, B'-represen-
tando a alguien que ha aprendido aritmtica elemental-
continu la serie escribiendo: 9 11 13 15, etc., como algo
natural, El hecho mismo de que yo haya podido escribir
<<etc.> a continuacin de esas cifras, y de que pueda con-
fiar en ser considerado de un modo ms quc de otro por
casi todos mis lectores, es en sl una demostracin de lo
mismo. <Tendr la impresin de que la regla produce to-
das sus consecuencias por adelantdo solo si las deduzco
como algo natural. lsl como es algo natural para ml lla-
mar."azul" a este colon>
137,1,
pg. 238]. Debe entenderse
que estas observaciones no se limitan al caso de las frmulas
matemticas, sino que se aplican a todos los casos en los
gue se sigue una regla. Por ejemplo, se aplican al uso de
palabras como <<Everest>> y <<montaa>>: con cierto tipo
de instruccin, todos continan usando estas palabras co-
mo algo natural, como lo hara cualquier otra persona.
Esto es lo que nos permite atribuir un sentido a la expre-
sin <lo mismo>> en un contexto dado. Es sumamente im-
portante advertir aqul que el hecho de continuar de un
modo y no de otro, considerndolo algo natural, no tiene
por qu ser una peculiaridad de la persona cuya conducta
pretende constituir un caso de observancia de reglas. Su
conducta pertenece a esa categora solo si existe la posibi-
lidad de que algn otro comprenda lo que est haciendo
colocndose a sl mismo hipotticamente en la situacin
de cumplirlas.
34
<Imaginemos_ que alguien usa una llnea como regla, del
siguiente modo: toma un comps y transporta uni de zus
puntas a lo largo de la lnea que es la <reglo>, mientras Ia
otra traza la llnea qle siggg la regla.
y
a meia que avan_
za alo largo de la llneatirectr,
va modificand
r"
"i.- tura del
-co{pSr
aparentemente
con gran precisin, mi-
rando todo el tiempo a la regla como li est determnara
lo qye
!""J.
Y al- contemplrlo no oUr.*"-o, ;i;g"n"
regularidad en este
Sbrir
y cerrar del comps. No podlmos
aprender, a partir de ello, su modo de seguir la llnea. Tal
vez,-lo-que en realidadtendramos
que dcir aqul es: <El
original parece intimarle cul es el iamino
"
rgt ir.
p.to
esto no es una regla>>
137,I,
pg. 2311,
no es una
up ego+si existe la posibilida@
siguiendo una-regla, esto significa, que se puede
ir.g.rrrt",
de la nocin de cotneter
si est haciendo las cosas correctamente
o no. De ot ma-
nera, no hay nada establecido en su conducta que permita
asir la nocin de regla; no tiene entonces sentiilo 'escir
su conducta de ese modo, dado que todo lo que hace es
tan bueno como cualquier otra cosa q,re prred" hacer; y
esto porque lo central del concepto de rgla es que nos
capacita para eualuar lo que se ejt hacieno.
Consideremos ahora qu est involucrado en el cometido
de un error (lo cual implica considerar qu est involu-
cometo un efTor r una pa-
lab-ra, otras personas deben tener la posibilid e searr-
I
{
melo. Si no es as, puedo hacer lo que me guste y no existe
ningrn control externo sobre Io que h"g"; o sa, no hay
nada establecido. El hecho de establecr una nonna no
el
-una
actividad que se pueda adscribir a cualquier indi-
viduo completamente aislado de otros, ya que slo el con-
tacto con estos ltimos posibilita el control de las propias
acciones, control inseparable
de una pauta establecida.
35
ante lo que l hace. Dicho de manera ms espe-
c n h que tiene sentido suPoner
E neceario hacer aqu una salvedad para prevenir un
porible malentendido. En una sociedad humana, tal como
la conocemos, con su lenguaje e instituciones establecidos,
cxlrte, por supuesto, la posibilidad de que un individuo se
adhiera a una regla priaada de conducta. Pero aquello en
lo que insiste Wittgenstein es, primero, que debe ser posi-
ble en principio que otras personas comprendan esa regla
y juzguen
cundo se la sigue correctamente, y segundo,
que no tiene sentido suponer que haya alguien capaz de
establecer una nonna de conducta puramente personal, sd
nunca tuvo alguna experiencia de la sociedad humana con
sus reglas socialmente establecidas. En esta parte de la
filosofa, abordamos el concepto general de seguir una re-
gla; siendo esto asl, al explicar lo que impca ese concepto
no podemos dar por sentada una situacin en la que este
ya se ha presupuesto.
9. Algunos equaocos con respecto a Wittgenstein
La necesidad de que las reglas tengan un tnarco social es
particularmente importante con respecto al problema fi-
losfico relativo a la n4turalez,a de las sensaciones. Esto
implica que el lenguaje que utilizamos para hablar de
nuestras sensaciones debe estar regido por criterios que
resulten pblicamente accesibles; no es posible que esos
criterios tengan su fundamento en un individuo determi-
nado, como supusieron muchos filsofos. El anlisis que
hace Wittgenstein en las Philosophical Inuestigations se
refiere muy especialmente a este problema. Pero, como
P. F. Strawson seala, sus argumentos se aplican igual-
mente a la idea de cualquier lenguaje que no se base, hasta
cierto punto, en una vida comn donde participen muchos
individuos. Strawson considera este hecho como una obje-
cin a la posicin de Wittgenstein; sostiene que el mismo
rechaza como inconcebible algo que, en realidad, podemos
concebir perfectamente bien. Declara que podemos ima-
ginar, como una posibilidad lgica, a un morador de una
isla desierta que nunca haya sido educado en una sociedad
36
humana y
eue,
sin embargo, idee un lenguaje para su
propio uso. Agrega que tambin podemos imaginar la in-
troduccin de un observador (B) que, puesto frente a aquel,
<observe una correlacin entre el uso de sus palabras y
oraciones, por un lado, y las acciones y el ambiente del
que habla, por el otro (. . .
)
As, el observador B es capaz
de formular hiptesis acerca de los significados (el uso
regular) de las palabras que componen el lenguajq de su
sujeto. A su tiempo, podrla llegar a hablarlo, y entonces
la prctica de cada uno servira como control de la prc-
tica del otro. Pero,
dirlamos
que las palabras del lengua-
je
no tenan ningun significado, carecan de uso, antes de
que se lograra ese afortunado resultado
-antes
de que el
uso del lenguaje se convirtiera en una "forma devida" com-
partida-?>>
132,
pg. 851.
A Strawson le parece totalmente absurdo decir tal cosa.
Su posicin es persuasiva porque, aparentemente, consi-
gui describir en forma coherente una situacin que, segn
los principios de Wittgenstein, tenla que ser indescriptible
por el hecho de resultar inconcebible. Pero esto es solo
aparente; en realidad, Strawson hizo una completa peti-
cin de principio. Su descripcin est viciada desde el co-
mienzo, y no puede contribuir al problema que se analiza,
por contener trminos cuya aplicabilidad es precisamente
lo que se cuestiona: trminos como <<lenguaje>>,
((s)),
<palabras>>, <oraciones>, <significado>>
-y
todos sin el be-
neficio de las comillas-. Decir que el observador B puede
<<formular hiptesis acerca de los significados (el uso re-
gular) de las palabras que componen el lenguaje de su
sujeto>> es algo que carece de sentido, a menos que se pue-
da hablar de lo que este sujeto est haciendo en trminos
de los conceptos de significado, lenguaje, uso, etc. Del
hecho de que podamos observarlo mientras ejecuta ciertos
movimientos y profiere ciertos sonidos
-a
los cuales sera
absolutamente legtimo describir en esos trminos si fue-
ran.realizados por algn otro individuo en un contexto dis-
tinto, el de una sociedad humana-, de ese hecho, repito,
37
lt1
ji
no rc puede inferir de ninguna manera que sea posible
decribir legtimamente rr actividades de esa form. Y el
hecho de que .B correlacione las prcticas de su sujeto con
lar suyas propias no ratifica lo sostenido por Strawson, ya
que toda la sustancia del argumento de Wittgenstein resi-
de en que no sog-gsaq p_r4.qticase_r_l_ffi
tifican la apliqein de categoras como lenguaje
1,
siggi-
ficado, sino eI iitnxto socal donde se llevan a cabo tles
prcticas. Ntl-dice Strawson para refutar esoJ argum-
tos. N. Malcolm puso esto claramente de manifiesto. En el
caso de Strawson,
segn 1, <<quien usa el lenguaje> puede
articular un sonido cada vez que aparece una vaca
j
pero
lo que necesitamos averiguar es qu hace de ese sonido una
palabra y qu hace de l la palabra para una aaca. Jn
loro podra realiz,ar los mismos movimientos y, sin em-
bargo, no dirlamos que est hablando (con comprensin).
<<Es como si Strawson pensara: no hay ningn problema
en esto; es precisamente el hombre quien hace que la se-
al se refiera a una sensacin> (o, en este caso, hace que
el sonido se refiera a una vaca).
[16,
pg.554.] Pero eito
da lugar de inmediato a todas las dificultades
-analizadas
en el punto B de este captulo; lo que se cuestiona es,
jus-
tamente, la naturaleza de la conexin entre una definicin
inicial y el uso subsiguiente de un sonido.
4:
J.
Ayer objeta en forma muy semejante la posicin de
Wittgenstein. Al igual que Strawson, es propnso a des-
cribir las actividades de su hipottico Crusoe <<no sociali-
zado> en trminos cuyo sentido deriva de un contexto so-
cial. Consideremos, por ejemplo, el siguiente pasaje:
<El
fes
decir, "Crusoe"] puede pensar que un pjaro al
que ve volando es del mismo tipo que uno al que denomin
previamente de cierta manera, cuando en realidad se trata
_d.
* tipo muy diferente, tan diferente para l que, de
haberlo observado ms de cerca, le hubiera dado u nom-
bre distinto>.
[4]
Por supuesto, esto presupone que tiene sentido hablar de
<<dar un nombre> en dicho contexto; y todas las dificul-
38
tades referentes al sentido que hemos de atribuir a la no-
cin de igualdad surgen en forma particularmente aguda
gracias a-la frase <tan diferente para l que (. . .
)
le hu-
biera dado un nombre distinto>: sin duda, una <<diferin-
cia suficiente> no es algo que se nos da en forma absoluta
en el_objeto que s est observando, sino que solo adquiere
s-entido a partir de la regla particular que se est siguien-
do. Pero, para el argumento de Ayer ei esencial qu esto
tenga un sentido independiente de toda regla particular,
pues lo que l intenta es usarlo como fundamenio sobre el
cal elaborar la posibilidad de una regla independiente
de todo contexto social.
Asimismo, Ayer sostiene que <<alguien tuvo que ser el pri-
mer ser- humano que usara un slmbolo>. Con esto, lo qge
qui9ry dar a entender es que resulta evidente que las reglas
socialmente establecidas no podlan estar preiupuestal en
este
-uso,
_y,
por supuesto, si las cosas fueran ail, las reglas
establecidas no pueden ser un prerrequisito lgicamte
necesario del uso de smbolos en general. El argumento es
atractivo, pero falaz. Del hecho de que debe hberse pro-
ducido una transicin desde un estado de cosas dond no
exista lenguaje a otro donde s existla, no se desprende
d9 ninquna manera la necesidad de que haya existido al-
gn individug gu9 fuera el primero n usar el lenguaje.
Esto es tan absurdo como suponer que alguien debe iabir
sido el primer individuo que tom parte n una contienda
de tiro de cuerda; en readad, eJ aun ms absurdo. La
suposicin de que el lenguaje fue inuentad,o por algrin
individuo es totalmente disparatada, como bien lo mes-
tra R. Rhees en su, rplica a Ayer
[28,
pgs. 85-87].
po-
demos_imaginq prcticas que han emergidJen form gra-
dual de los primeros grupos de hombreg sin considerlas
como la invencin del lenguaje, y solo cuando esas prcti-
cas han alcanz,ado cierto grado de complejidad iera
un rror preguntar qu grado, precisamente- se puede
decir que ese pueblo tiene un lenguaje. Todo.rt. probLrnu
entraa una aplicacin de algo semejante al principio
hegeliano de que un cambio enla cantiad ileva u ,rrru'di-
ferencia en la calidad, lo cual analizaremos ms adelante.
g9
r-
Hay un contra-argumento a la posicin de Wittgenstein,
al cual Ayer parece atribuir importancia pecuar, pues lo
uta no solo en el artlculo al que me he referido sino tam-
bin en un libro publicado ms tarde, El problema del
conocimienfo. Uno de los argumentos ms importantes de
Wittgenstein se expresa de esta manera:
<Imaginemos una tabla (algo as como un diccionario) que
solo exista en nuestra imaginacin. Un diccionario puede
usarse para justificar
la traduccin de una palabra X a
una palabra Y. Pero si a esa tabla se la puede consultar
solo en la imaginacin,
tambin
habremos de hablar de
justificacin?
-tt$uss,
s; entonces es una
justificacin
subjetiva"-. Pero la
justificacin
consiste en recurrir a
algo independiente. "No obstante, es indudable que yo
pedo recurrir de una memoria a otra. Por ejemplo, no s
si record correctamente la hora de partida de un tren, y
para controlarla pienso cmo se presenta una pgina del
horario de trenes.
Acaso
no se trata de lo mismof"- \fe,
porque este proceso se ha realizado para producir una
memoria que es realmente exacta. Si la imagen mental del
horario de trenes no pudiera someterse a prueba respecto
de su exactitud,
cmo
podra confirmar la exactitud de
la primera memoria? (Como si alguien fuera a comprar
varias copias del peridico matutino para asegurarse de
que lo que deca era cierto.
)
Consultar una tabla en la imaginacin es solo consultar
una tabla, del mismo modo que la imagen del resultado
de un experimento imaginado es el rezultado de un expe-
rimento>
137,
l, pg. 2651.
El contra-argumento de Ayer es que cualquier uso del
lenguaje, no importa cun pblicamente establecido est,
est expuesto a la misma dificultad. Y esto es asl porque,
segn 1, aunque el uso que haga alguien de una palabra
en una ocasin particular est ratificado por otros que
tambin usen ese lenguaje, ese alguien, no obstante, tiene
que identificar lo que ellos dicen. <<Sin duda, siempre pue-
den producirse errores; pero si nunca se acept alguna
40
identificacin sin ms control, nunca se identificarTa nada
en absoluto. Y entonces no sera posible ningn uso des-
criptivo del lenguaje>>
[3,
cap. 2, seccin V]. Tambin
Strawson parece pensar que Wittgenstein est expuesto a
una objecin de este tipo,
Pues
pregunta mordazmente,
con respecto a los argumentos de este autor: <<En reali-
dad,
eltamos
recordando siempre mal el uso de palabras
muy iimpls de nuestro lenguaje comn, y corrigirrdo-nos
en
'atencin
al uso que de ellas hagan los otros?>>
[32,
pg. 851.
Peio esta objecin implica un concepto errneo; Wittgen-
stein no dici que todo acto de identificacin necesite, de
hecho, un control adicional, en el sentido de qqe nunca
podamos quedar satisfechos con nuestros
juicios. Eso lleva
e muttera tan obvia a un infinito proceso de regresin que
es difcil imaginar que alguien lo mantenga sin que desee
crear un sistema de escepticismo pirroniano total, lo cual
est realmente muy lejos de la intencin de Wittgensteirr.
De hecho, Wittgenstein
mismo insiste en que <<las
justifica-
ciones, en algn momento' tienen que llegar a un firu>; y
esto es ,rna piedra fundamental de muchas de sus doctri-
nas ms carctersticas:
por ejemplo, la forma de abordar
'
el modo <<naturab) en que, por lo comn, se siguen las re-
glas. Ayer y Strawson comprendieron mal la insistencia
e Wittgenstein acerca de que debe ser posible que el
jui-
cio de un individuo singular sea controlado mediante cri-
terios independientes (criterios que sean establecidos con
independencia de la voluntad de ese individuo); tal con-
trol ha de hacerse realmente solo en circunstancias espe-
ciales. Pero el hecho de que sea posible hacerlo, si fuera
necesario, implica una diferencia con respecto a lo que
pueda decirse acerca de aquellos casos en los que no es
necesario hacerlo. LJn uso aislado del lenguaje no est
solo; nicamente es inteligible dentro del contexto general
en el cual se emplea el lenguaje, y una parte importante
de ese contexto es el procedimiento de correccin de erro-
res, en el caso de que ocurran, y de control, ante la sos-
pecha de un error.
4I
2. La natunleza de la conducta
significativa
l. Filosofa y socologa
En el punto 7 del captulo anterior intent indicar, de un
modo general, cmo puede esperarse que la filosofa ----con-
siderada a la manera de un estudio de la nafiraGZ tle
'Iacompr.errsieri-qsijlhptrie-Lisd-ells$i.elffi-;Cln--
i la
.naturale?a. ds las- .in!9-trela"-cJqnEs. .hum,anas
e.l-
$gqie-
dad. .El anlisis de Wittgenstein, hecho en los puntos I
'y
9, confirm esa presuncin, pues demostr que la elu-
cidacin filosfica de la inteligencia humana, y las nocio-
nes que se asocian a ella, exige que las mismas sean ubi-
cadas en el contexto de las interrelaciones de los hombres
en sociedad. En la medida en que durante los ltimos aos
se ha producido una autntica revolucin en la filosofa,
esa revolucin tal vez resida en el nfasis puesto en ese
hecho y en la profunda elaboracin de sus consecuencias,
que encontramos en la obra de Wittgenstein. <<Lo gg--e*-ha
-dp-
ac-ep!?.Ilg, .19.-
que- est. dado, es --podra. "decirse* Ja
_eis-tEne"ie .
de- fp_rm_as de dal>--Lg7-,.-ll
-xl,
p4s.
Z Z0el .
Dije anteriormente que la relacin entre la epiilemologa
y las ramas perifricas de la filosofa consiste en que__la
primera se ocupa de las condiciones generales que posibi-
litan hablar de comprensin, y las segundas de las formas
peculiares que adopta la comprensin en clases particula-
res de contexto. La observacin de Wittgenstein sugiere
una posibilidad de expresar esto de otra manera: en tanto
las filosofas de la ciencia, del arte, de la historia, etc.,
tendran la tarca de elucidar las naturalezas peculiares
de esas formas de vida llamadas <<ciencia>, <<arte>>, etc., la
epistemologa intentara elucidar lo que implica la nocin
de una forma de vida como tal. El anlisis de Wittgenstein
con respecto al concepto de seguir una regla y su explica-
t
il
*
I
.d
Y
$
,t
d
$
t
r{
cin de la clase peculiar de acuerdo inteipersonal que esto
involucra, constituye una contribucin a tal elucidacin
epistemolgica.
Este resultado tiene importantes consecuencias para nues-
tra concepcin de los estudios sociales; en particular, res-
pecto de la parte terica de la sociologa general y los
fundamentos de la psicologa social. Como se sabe, siem-
pre hubo algunas disensiones acerca-del papl queliIiia
dgpper la sqc-iologjg ai,s.d-u los otros espdigs socia-
les. Algunos pensaban que la sociologa deberla ser la cieh-
'i"social
par excellencv, sintetwando los resultados de es-
tudios sociales especiales --omo las teorlas econmica y
poltica- en una teora unificada de la sociedad en ge-
neral. Otros, en cambio, simplemente deseaban considerar
que la sociologa era una ciencia social que se encontraba
en el mismo nivel que todas las otras, limitada a un tema
especfico de su prpiedad. Sin embargo, cualquiera que
sea el criterio adoptado, al fil-apenas Sia
rosibTe-vitr
l-a inclusin, en la sociologa, de un anlisis acerca de la
nafil.:aleza de los fenmenos sociales en general, y es fbr-
zoso que esto ocupe un lugar especial entre las diversas
disciplihas dedicadas al estudio de la sociedad. Porque
todas estas disciplinas abordan de un modo u otro los fe-
nmenos sociales y exigen, por lo tanto, una clara com-
prensin de lo que impca el concepto de fenmeno so-
cial. Adems,
<<todos los temas de investigacin que se atribuyen a Ia
sociologa
-urbanismo,
contactos raciales, estratificacin
social, o las relaciones entre condiciones sociales y cons-
trucciones mentales (Wissenssoziologie)- son en realidad
difciles de aislar, y tienen el carcter de fenmenos tota-
/s vinculados a la sociedad como un todo y a la natura-
leza de la sociedad>
[2,
pg. 119].
Pero se ha demostrado que el propsito de la. epistemo-
loga es, precisamente, comprender la naturaleza. de los
fenmenos sociales en general, es decir, elucidar el con-
cepto de una <<forma de vida>. Es cierto que los puntos
43
;l
;Xl
.,f
:,,i1
42
t_-_
de partida del epistemlogo son bastante diferentes de los
del rccilogo, pero si los argumentos de Wittgenstein son
buenos, tal es lo que tarde o temprano este deber{ abordar.
Ello significa que las relaciones entre sociologla y episte-
mologfa deben ser diferentes y mucho ms estrechs de
lo que suele pensarse. Creo que el criterio aceptado es,
ms o menos, el siguiente. En uno u otro momento, toda
disciplina intelectual puede tropezar con dificultades filo-
sficas que a menudo pregonan-una revolucin en las teo-
rfas fundamentales e interponen obstculos temporarios en
el camino del progreso de la investigacin cientlfica. Un
,9j9mplo
estara dado por las dificultades que enfrent
Einstein al desarrollar la concepcin de la simultaneidad,
y que presagiaron la formulacin de la revolucionaria teo-
ra especial de la relatividad. Esas dificultades mostraban
muchas de las caractersticas rq!{g
_4soca'a
IoS pro6le-
mas filosficos, y. diferan ttot"bi*ente de los.p_ro_lm_"t
tericos tcnicos que se resuelven e.-4*-el poc.so ttr*"i,e
4vance
de la investigacin cientfia. Ahbra bien, a menu-
do se supone que las disciplinas recin desarrolladas, ca-
rentes de una teora slidamente establecida sobre la
cual elaborar ulteriores investigaciones, estn particular-
mente dispuestas a abordar los arduos problemas filos-
ficos,.pero que esta es una etapa temporaria que debe
experimentarse y luego abandonarse lo
-ms
pronto posi-
ble. Sin embargo, segn mi criterio, sera eirneo ecir
1{
coa con respecto a la sociologa, ya que los problemas
filosficos que all surgen no son tediosos-cuerpo-s extraos
a los que es necesario eliminar a fin de que ia sociologa
pueda progresar siguiendo sus propias lnes cientlficas in-
dependientes. Por el contrario, el prblema central de esta
disciplina ---o sea, proporcionar tna explicacin de la na-
turaleza de los fenmenos sociales-- perienece en sl mismo
a
la-filosofa,
y de hecho, si no se aclra el punto con sumo
cuidado, esta parte de la sociologa se coirvierte en epis-
temologa bastarda; Digo <<bastaida>> porque srrs pro6le-
mas fueron considerablemente
mal interpretados y, por lo
tarto, mal manejados, como una especie de problem cien-
tlfico.
44
':l
,f
f
t
I
.i
I
\*,
1
}!
\'
''"1 'l
El tratamiento usual que los bros de texto sobre psicologla
social dan al lenguaje muestra las faltas de adecuacin a
fas que esto puede llevar.
El-Wbl,efng.de
determinar-.gu
e-s_ el lenguaje tiene, evidEntemente, importancia vitalp,ara
la
sogiologia, por cuanto a travs de l nos enfrentameq a
l pregunta global acerca del modo caracterstico que-,te-
nen los seres humanos de interactuar en sociedad. Sin em-
rgo;por lo comn se dejan intacas il piegunias impor-
tantes. Encontramos ejemplos de cmo algunos conceptos
anlogos pueden diferir segn los lenguajes de distintas so-
ciedades,
junto,
tal vez, a alguna indicacin acerca de las
formas en que estas discrepancias corresponden a diferen-
cias en .los principales intereses caracterlsticos de la vida
practicada en esas sociedades. Todo esto puede resultar in-
teresante e incluso esclarecedor si se suma, a manera de
ilustracin, al anlisis de lo que implica para la gente po-
seer un lenguaje. Pero apenas si esto se encuentra alguna
vez. En su lugar, la nocin de poseer un lenguaje y las no-
ciones que la acompaan
-significado,
inteligibilidad y
otras- se dan por supuestas. Se tiene la impresin de
que primero est el lenguaje (con palabras que tienen un
significado y enunciados capaces de ser verdaderos o fal-
sos), y que luego, dado esto, se lo introduce en las re-
laciones humanas y se lo modifica segn" las particulares
relacrones humanas de las cuales haya llegado a formar
parte. Lo que se pasa por alto es que esas mismas catego-
ras de significado, etc., dependen lgicamenta, respecto
de su sentido, de la interaccin social de los hombres. A
veces, los psiclogos sociales prestan una fingida atencin
a este problema. Se nos dice, por ejemplo, que <<los con-
ceptos son productos de la interaccin de muchas personas
que llevan adelante la importante tarea de vivir
juntas
en
grupos>>
[30,
pg. 456].
lero
los autores no trascienden-la
observacin dgl modo en que-los conceptos
parttcg.Jqros
pueden rflej1 ,vida peciir de la *"i.a do{de qe
los utiliza. Nunca se analiza cmo la existencia mism de
ios cnpioJ pen;de la vid.flCs'ipg. Y -"si"
que no comprenden la importancia de est problema cuan-
do hablan de conceptos <que concretan generalizaciones>,
45
T
I
I
rq
\ ' )
.., ,.
ui12. Este es rn caso paradigmtico de alguien que rea-
liza una accin por una raz6n, pero no implica negar que,
en algunos casos, aun cuando N llevase a cabo ese proceso
explcito de razonamiento,
-no.sea
posible discutir stJa-ra-
zn que
.ha
4ado _es
realmente I lerrlaslera .raz.6n de su
conducta- Pe-r, muy a menudo, no hay por qu dudar, y
si no fuera as la idea de una razn parauna accin corre'
ra el riesgo de perder completamente su sentido. (Este
punto adquirir mayor importancia cuando, ms adelan-
te, analice la obra de Pareto.)
El caso_que tom como p4"radigpa no es el nico.qus-se
incluy en el concepto- de Weber, pero expone con cl4ri-
dad un rasgo que creo posee importancia ms general. Srr-
pongamos que un observador, O, propofciona la anterior
expligagifu;esp"egto .del voto..de ,lf en favor del.laborisnro;
en consecuencia, es necesario advertir que la validez de la
explicacin de O reside en el hecho de que los conceptos
que aparecen en la misma deben ser comprendidos no solo
por O y sus oyentes, sino tambin por eI propio N. Este
debe tener alguna idea de lo que signica <<mantener la
paZTndustriab> y de la conexin que existe entre esto.y
la lase de gobierno que espera llegue al poder si el labo-
rismo resulta electo. (Es innecesario; para mis propsitosli
plantear la pregunta relativa al carcter verdadero o fttlso
de las creencias de N en un caso particular.)
No todos los casos de conducta significativa son tan claros
como este. Veamos algunos ejemplos intermedios. Antes de
emitir su voto, N pudo no haberse formulado ninguna,ra-
zn para votar como lo hace..Pero esto no'urcluye ne'ce-
sariamente la posibilidad de decir que tiene una raz'n
para votar por el laborismo y de especificar esa razn. Y
en este caso; as como en el paradigma, la acCptabilidad
de tal explicacin depende de la comprensin que tenga
N de los conceptos contenidos en ella. Si N no comprende
el concepto d paz industrial, no tiene sentido decir
Que
su razn para hacer algo es un deseo de ver fomentada la
paz industrial.
Un tipo de ejemplo aun ms alejado de mi paradigma es
el que Freud analiza en Psicopatologa d.e Ia aida cotidia-
47
ya. que es imposible explicar qu son los conceptos en tr_
minos de la nocin de una
feneralizacin.
Ls personas
no hacen primero generalizaciones y luego las incuyen en
conceptos: solo en virtud de que poseen conceptos pueden
hacer, de alguna manera, esas generalizacionls.
'
2. Conducta significatiua
-P*gr.-raagner.,obviau-.,r,
a n do. *\{ittgenstein
nrplrca er gu
ggntl.F-t-e
q-e$jr
"*una
eeliaJo*hace principalnente
io ta
infencin
{g.e[uci{q la naturaleza del lnguaje. Lo que
ahora quiero moslrar es cino esa explicaciir
f,"ed.
"Ai- ra,qtrasfguqas*dg_ jsleJa.qc*ra".hun-ana"dijs-el*ie"-
"gg4ie.
Es lgico que las formas de activida i""iiiOn
sean aquellas a las que resulte posible aplicar categoras
anlogas; o sea, de las que poamos dcir con stido
que poseen vn significado, vn carcter simblico., En tr-
minos de Max Weber, nos interesa la conducta humana
<<!empre que el sujeto o Ios sujetos enlacen a ella urr sen-
tldo (Sinn) subjetivo>
[33,
cap. I].
euisiera
ahora consi-
$.e_ryr
qu implica esta idea de conduita significativa.
Weber dice- que el <<sentido>> del cual habla es algo <<men-
tado subjetivamente>, y agrega que la nocin de
-conducta
significativa est lntimamente ligada a nociones del tipo
de-mot-tao-y razn. <<Llamamos "motivo,' a una configu-
cin significativa de circunstancias que para el sujto u
observador aparece como una "razn;, (Grund) significa-
tiva de la conducta en cuestiw> (ibid.j.
Consideremos algunos ejemplos de acciones que se desem-
pe.en por una razn.-P.gt qjg{trplo, se dice qe urra
dp-qer-
minada persona,
N, vot
"tiav.or
ei.taUiris*n_I,
.-ftimas elecciones generales, porque
Fensaba
qu-e un go-
"bierno
laborista serla el ms clpaitao para *ni."ila
paa irdustrial.
Qu
tipo de eiicciri es esta?'El-&
ms claro es aquel en el
-que
N,
"tgS .{e
votar, analiz los
pl9r. y los contras de decidirse poi i iborisino
r[@--e
plcitamente
a esta conclusinl <<Votar po, el-i-abriSqo
porque este es el mejor
modo de mantenir la pz*indlg
46
i
$
fr
rI
na. N olvida enviar una carta e insiste, aun despus de
reflexionar, que <<solo fue un descuido>> y que no rsponde
a ninguna razn. Un observador freudiano insistiia en
que N <<debe haber tenido una razn>> aunqug no la advir-
tiera, y ta| vez sugerira que, inconscientemente,
N asoci
el envo de la carta con algo doloroso que se relaciona con
su vida y que desea reprimir. En trminos weberianos,
Freud califica de <<orientadas significativamente> (sinnhafi
orientiert) las acciones que careceran en absoluto de senti-
do para el observador casual. Weber parece referirse a ejem-
plos de este tipo cuando, al analiiar casos lmite, habla
de acciones cuyo sentido resulta claro solo <(para el exper-
to>>. Esto significa que es necesario aproximarse cautelo-
samente a su caracterizacin de Sinn como algo <<mentado
subjetivamente>>; con ms cautela, por ejemplo, que la
empleada por M, Ginsberg, quien prece supner que lo
que Weber est diciendo es que la comprensin del ioci-
logo con respecto a la conducta de otras personas debe
apoyarse en una analoga con su propia experiencia in-
trospectiva
fvase
11, pgs. 153 y sigs.l. Este equvoco en
torno de Weber es muy comn, tant entr. s.rs crticos
como entre sus vulgarizadores, tema que ampliar un poco
ms en otro momento. Pero
l4_insiSqe{lgia d
Webe"r-e_la
_imporlanciad-e_1.unroH-vii-ta.rubJ-ta"p"i"ierpr.-
!a1se
de
rn
modp,gge.no-
st.expuqsto a las objecionei de
Ginsberg, qi c*olidqramos qu e lg- quE*gUie_.1g'd_qgr1-gg_gue
i+:lgro--Las"..explicaciorres
de tipo freudiano, n c"u"i-,_t
su posible aceptacin, deben formularse.poi
medio . ggl-
ceptos familiares pra el zujeto. y el obierv.adpr. No t&-
dra sentido decir que N olvid enviar una carta a X (por
ejemplo, en pago de una deuda) para expresar el resen-
timiento inconsciente que siente hacia Ji porque ascen-
dieron a este ltimo sin considerarlo a 1, ii N no com-
prende lo que significa <(ser ascendido pasando sobre
alguien>. Aqu tambin vale la pena meniionar que los
freudianos, cuando buscan explicaciones de este tipo en
el- curso de la psicoterapia, tratan de que el paiiete
mismo reconozca la validez de Ia explicain ptp,reita
en realidad, para ellos esta es casi uni condiciOri nCesiia
48
para que se la pueda aceptar como la explicacin <<co-
rrectD>.
La.cat-ego_1i4*de*senducta-ssise.ti"-1 jbelg4!tq!n__!as
3ccio-ger3e . lal
g,rgl.-q-gtsuigtp-o
tiang ninguna <razn>>
o <motivo>.,
94,
cu4[gujp.g
.Cg, lq! ;.g+Jidqs
analizados hasta
aqu. Bl e[
fi'imer
piti-ae'Ecionom,"y sociedad, fre-
ber opone la accin significativa a la accin <<puramente
reactiva>> (bloss reaktiu), y dice que la conducta por com-
pleto tradiconal .est en el lmite entre ambas categoras.
Pero, como seala Talcott Parsons, Weber no es coherente
al expresar esto. A veces parece considerar la conducta
tradicional simplemente como una especie de hbito, mien-
tras que en otros momentos la ve como <<un tipo de accin
social, cuyo tradicionalismo consiste en la inmutabilidad
de ciertos caracteres esenciales, su inmunidad ante la crl-
tica racional o de otro tipo>
124,
cap. XVI]. Se cita como
ejemplo la conducta econmica relacionada con un estn-
dar fijo de vida: la conducta a la que se da lugar cuando
un individuo no explota un aumento de las capacidades
productivas de su trabajo para elevar su estndar de vida,
sino que, en cambio, trabaja menos. Parsons destaca que,
en este sentido, la tradicin tiene un carcter normatiuo,
y no debe equipararse con el simpre hbito. Es decir, se
considera a la tradicin un estndar que rige las elecciones
entre acciones alternativas. Como tal, se ubica claramente
en la categora de sinnhaft.
Sgpq-tlgenglsg-e--{vata-alaor-de]-lahoJismg-s..r-r:9llgrlo-
nar,y-llll"Sqg*aapaz,-e_q"Cgrsceuqngia.dqnroporcionarnin-
stil
ryA
bb"bia-'nol
Que
simplemente est siguiendo sin cuestionar el ejemplo de su
padre y de sus amigos, quienes votaron siempre por el labo-
rismo. (Es necesario distinguir este caso de aquel otro en
el que la razn de N para votar a favor del laborismo resi-
de'en el hecho de que su padre y sus amigos lo iricieron
siempre as.
)
Ahpra,*bien*-ungug
U-._19* a_cje..aqu*mr
ningunarazn,s3.3$f g-fJane,o*obstante*Un"q_elltid.g__deji-
nid_o. Lo*que ha-c.*ng.-e;
lan
sqlo,est4gpAr_unaruarca. en
W
pedazo de pepS];*S-s*t gLnjfiSndp,un
aato.Y, entonces, quie-
ro preguntar qu es lo qge
da.a su accin est Jriiidof
r
49
I
-&p9-"r--sjemp!s,--s[
dp un movhis"no
g pn j.geso"g'elde
ffi momento en un ritual religigso.
En trminos ms'gene-
4,IaTes, gon
qu criterios distinguimos los actos que tienen
(,iXiun
seniio d los que no lo tienen?
"
En el artlculo titulado R. Stammlers <<Ueberwindung> der
m at e r alis ti s c he n G e s c hi c ht s auf
f
as sun g, Weber considera el
hipottico caso de dos seres <<no sociale$> que se encuetran
y, en rn sentido puramente ffuico, <<intercambian> objetos
fvase
34]. Sostiene que este acto se puede considerar un
intercambio econmico solo si porta un sentido. Agrega que
las acciones actuales de ambos individuos deben llevar apa-
rejada, o representar, una regulacin de su futura conducta.
La accin con un sentido es simblica: armoniza con otras
acciones, pues compromete al sujeto a comportarse en el
futuro de una determinada manera, y no de otra. Esa no-
cin de <<estar compromedo>> es total y, obviamente, ade-
cuada, cuando nos ocupamos de las acciones que poseen
una significacin social inmediata, como intercambio eco-
nmico o cumplimiento de promesas. Pero se aplica tam-
bin a la condcta significativa de naturalez'a ms <priva-
da>>. Un ejemplo utilizado por Weber apoya esto: si N
coloca una tira'de papel entre las hojas de un bro, puede
decirse que est <<usando un sealadon> solo si acta con la
idea de emplear esa tira para sealar el punto desde donde
debe continuar leyendo. Esto no implica la obligatoriedad
de que deba usarla realment del mismo modo en el futuro
(aunque tal sea el caso paradigmtico)
;
pero si no lo hace,
es necesario buscar alguna explicacin especial, como, por
ejemplo, que se olvid, cambi de parecer o se cans del
libro.
La nocin de que lo que hago ahora me compromete a ha-
cer alguna otra cosa en el futuro es idntica, en cuanto a su
forma, a la conexin entre una definicin y el uso subsi-
guiente de la palabra definida, tema que analic en el ca-
ptulo anterior.
pe
esto se infiere que lo que hago ahoa
puede comprometerme en el futuro solo si mi acto de este
fro*.rrto implica la aplicacin de unq.Teglq,,,Ahora biar,
segn lo sostenido en el ltimo capltulo, esto ggosib-lS tfoni-
camente si el acto que se cuestiona guarda relacin con un
50
contex-to
spqia!,*lp*gqalha ds_ser as incluso en lo que rgs-
pgqtaalosactosms.prjvados,si*esms.[oJr_sjgnif
icativ.os.-
Volvamos a N y al ejercicio de su voto: la posibilidad de
este se
Spoya
en dos presuposiciones. En prilner h'gar, es
necesaliq--qggJ[_vivan''a""sos.ig.dd...pt"giprtajnsfiu-
ciones.-
[nllticas...r"spectticas
"-=n "
o _ Conrtii"iAo
de una ma-4pra..d-e-terminada" y- nn, giobierno relaciondo
con el parlamente- tambin de un manera especfica.
Si viv en a socieild-cy'struct.ura polltica es patrir-
cal, resulta evidente que no tiene sentid decir que <<vota>
por_un gobierno en.especial, aunque su accin-pueda re-
cordar,. por su apariencia, a la de un votante en un pais
con gobierno electivo. En
con gobrerno electivo. pn,!-e-ggnde*lgg1fr*ql_"niglr9_
*y
debe tener
cierta familil?dadl-ir
-es;;iGt"eil"S"
acto debe constituir un participacin .o iu uida polltiga
del
-ls, lo'cal presupne la-ecesidad de qup'N sea
consciente de la relacin simblica entre lo qul est t a-
ciendo en este momento y el gobierno que ocupar el
poder despus, de,"las.elecciones La valide de est condi-
cin puede percibirse con ms claridad en los casos en
que gobernantes forneos impusieron <<instituciones demo-
crticas> en sociedades donde esas formas de conduccin
de.la.vida- poltill resultaban extraas. Tal vez se pueda
inducir a los habitantes de ese pals para que rean los
movimientos de marcar un pedzo di papl y meterlo en
una caja;
-p9rol
en el caso de que las palabras conseryen
algn significado, no puede decirse que <<votan>> a menos
que- tengan cierta idea
_de
la significacin de. lo que estn
haciendo. Y esto es vlido incluso en el caso dL que el
gobigrng ggc llegue al poder
lo haga, en realidad,'como
resultado de los <<votos> emitidos.
3. Actiuidades y preceptos
Sostuve que el anlisis de la cbnducta significativa debe
asignr ul papel fundamental a la tto.ii de regla; que
toda condcta'significativa
-y,
por lo tanto, tJda-crr-
ducta especlficamente humana-- est pso
fcto
regida
5I
q
l
I
il
I
I
I
ii
i
i
I
I
por reglas. Puede objetarse que este modo de hablar em'
paa una disttrq-i-n*Uec.,esaria :
-er,t-a.nto
que
atrgvn"#^" ses
de aitividad implican un participante que obsena las.,e-
*glas,
no ocur{e, lg
-mismo
con otras clases de activid4$.
,'Poi
ejemplo, es indudable que la vida del anarquista libre-
: pansador no est circunscripta por reglas, al menos de un
modo semejante a la del monje o el soldado;
no
es err,"
.
neo incluir estas formas tan diferentes de vida en una sola
categorla fundamental?
Ciertamente, tal objecin indica que
dg.bglngs
usar con
cuidado la nocin
de
regl4, pero no que el modo de hablar
"iiu
h'embs adoptado sea inadecuado o poco esclarecedor.
En el sentido en que yo me refiero a las reglas, resulta
importante advertir que es tan legltimo decir que el anar-
quista sigue reglas en lo que hace como manifestar lo
mismo en el caso del monje. La diferencia entre estos dos
tipos de personas no reside en que uno sigue reglas y el
otro no,;[o en las diversas clases de reglia.a la que ge
adhiere, lespectivamente, cada uno. La vida del monje{
est circunscripta por reglas de conducta expcitas y deli-\
neadas en forma estricta; no dejan casi nada librado a la
I
eleccin individual en las situaciones que demandan ac-
|
din. En cambio, el anarquista evita las normas expllcitas
I
thnto como le es posible, y se enorgullece de tomar en cuen-
ta <<por sl mismap todas las demandas para la acci&r;
es decir, para l la eleccin no est determinada de an-
temano por la regla a la cual se adhiere. Pero esto no
significa que pueda eliminar por completo la idea de una
regla, en lo que a la descripcin de su conducta se refierc.
No podemos hacerlo porque, si se me permite un significa-
tivo pleonasmo, el modo de vida anarquista es un modo
de uida. Por. ejemplo, hay que distinguirla de la conducta
sin sentido de un loco frentico.Jljgfgghg_tipg.e-*Igr
fr_S-p?f.4 Lctqar.como.lohace;
se prop.one no estar re"gtdo
pgi normas rlgidas y explcitas. Aunque conserva su liber-
tad de eleccin, todavl s"e efrOnta a altemativas sign|.
cativas entre las cuales debe optar; las mismas estn gul.
das por corisideraciones, y l puede tener btrenas rdlcl
para elegir un curso de accin antes que otro. Y ectet no.
s2
ciones, que resultan esenciales para describir el modo de
conducta del anarquista, presuponen la nocin de una
regla.
Aqu puede ayudarnos una analoga. Al aprender a escri-
bir ingls, se adquieren varias reglas gramaticales total-
mente convenidas de antemano; por ejemplo, que es in-
correcto utilizar el verbo en singular a continuacin de
un sujeto plural. Las mismas corresponden aproximada-
mente a las normas explcitas que rigen la vida monstica.
En trminos de una gramtica correcta, no hay eleccin
entre <<ellos eran>> y <<ellos erD>; si se puede escribir gra-
maticalmente, ni siquiera se plantea pregunta de ul
expresin, entre esas dos, ha de usarse. Pero esta no es la
nica clase de cosas que se aprende; tambin se aprende
a seguir ciertos cnones estilsticos que, aunque gulan el
modo de escribir, no imponen una manera determinada
de escribir. Por lo tanto,
la;*pEfsorras
puede:r ten9r..ep!!os
literarios individuales, pero, dentro de ciertos lmites, solo
pueden escribir gramtica correcta o gramtica incorrec-
ta. Y sera totalmente errneo concluir, a partir de lo di-
cho, que el estilo literario no est regido'poininguna regla;
es algo que puede aprenderse, que puede analizarse, y el
hecho de que pueda aprenderse y analizarse es esencial
para nuestra concepcin del mismo.
Quiz
la mejor manera de confirmar el punto en cues-
tin se logre a travs del anlisis de un persuasivo argu-
mento en contra del mismo, expuesto por M. Oakeshott
en una serie de artlculos publicados en el Cambridge
Journal.r
Buena parte del argumento de Oakeshott coin-
ide con el criterio relativo a la conducta humana que
aqu sostenemos, y comenzar considerando este tema an-
tes de aventurar algunas crticas con respecto al resto.
El rechazo de Oakeshott hacia lo que l llama el equlvoco
<racionalista>> respecto de la naturaleza de la inteligencia
y racionalidad humanas concuerda en gran medid con
mi opinin
[vase
21]. Segfm ese equvoco, la racionali-
dad de la conducta humana llega a esta desde afuera, a
I Reimpreso en Rationalism in Politics, Londres: Methuen, 1962.
r
parr de funciones intelectuales que oPeran de acuer$o
leyos propias y que son, en principio, totalmente inde-
pcndientes de las formas particulares de actividad a las
cuales, no obstante, pueden aplicarse.
Aunque no analizado por Oakeshott, un buen ejemplo del
tipo de criterio que objeta es la farnosa afirmacin de
Hume acerca de que <<la nz6n es y solo debe ser esclava
de las pasiones, y nr-lca puede pretender otro oficio ms
que el de servirlas y obedecerlas>i. Segn esto, la consti-
tucin natural de las emociones de los hombres establece
los fines de la conducta humana; dados dichos fines, el
oficio de la raz6n consiste principalmente en determinar
los medios adecuados para alcanzarlos. Puede presumirse,
entonces, que las actividades caractersticas llevadas a cabo
en las socidades humanas surgen de esta accin recproca
entre razn y pasin. Frente a esto, Oakeshott seala con
bastante acierto: <<I-Jn cocinero no es alguien que primero
tiene la imagen de rn pastel y luego trata de hacerlo, sino
un individue experto en el arte de la cocina,
I
t1t!o- sgs
proyectos como sus realizaciones surgen de esa habilida>
[21].Engeneral,lgjs*!+S"lb.tSSad_qS-y*le-"medios.-emglea-
dos e la*yida-hpmana, .lejos_d9
g-p,lqra.r fornat de"acti-
vidd- socfal, deprcnden paTa su r4isma existencia .dq eqas
formas. Por ejemplo, a un mstico religioso que dice que
su objetivo es la unin con Dios solo puede comprenderlo
alguien que est familiarizado con la tradicin religiosa
en cuyo contexto se busca tal fin, y a un cientfico que
dice que su finalidad es la divisin del tomo solo puede
comprenderlo quien est familiaizado con la flsica mo-
derna.
Por todo esto, Oakeshott opina, y otra vez con toda raz6n,
que una forma de actividad humana nunca puede sinte-
tizarse en un conjunto de preceptos explcitos. I,^.aeJi-vj-
dad <<va ms allfl> de. los.p,-r-e-pepj9"$. Por ejemplo, estos
erin que aplicirse en la
iriti;,
y,
",ntiu.'podamos
formular otro conjunto de preceptos de orden ms eleva-
dci, que prescriban cmo ha de aplicarse el primer con.
junto,
no podremos seguir mucho'ms por este c4mino
sin encontrarnos en esa resbaladiza pendiente apuntada
54
por L. Carroll en su artlculo Lo que la tortuga dijo a
Aquiles, que tan
justamente
ha recibido las alabanzas de
los lgicos
[5].
Aquiles y la.Tortuga analizan tres proposiciones, A, B
y Z, que se relacionan de tal modo que Z se infiere lgica-
mente a partir de A y B, La Tortuga le pide a .A,quiles
que considere que ella acepta como verdaderas A y B,
pero que pese a ello no acepta la verdad de la proposicin
hipottica (C): <<Si / y B son verdaderas, Z tambin
debe ser verdadera>>, y gue la obligue, a travs de la l-
gica, a aceptar a Z como verdadera. Aquiles comienza
solicitando a la Tortuga que acepte C, y eila lo hace; en-
tonces Aquiles escribe en su libreta:
<<A
B
C (Si A y B son verdaderas, Z tambin debe serlo)
z>>,
Luego le dice a la Tortuga: <<Si aceptas A y B y C, debes
aceptar Z>>. Y quando
ella le pregunta por qu debe ha-
cerlo, Aquiles contesta: <<Porque se infiere lgicamente de
ellas. Si A y B y C son verdaderas, Z debe ser verdadera
(D). Pienso que no me discutirs eso>>.La Tortuga con-
cuerda en aceptar D si Aquiles lo pone por escrito. Sobre-
viene entonces el siguiente dilogo. Aquiles dice:
<<"Ahora que aceptas Ay By C y D, por supuesto acep-
tas 2".
"Sl?", dijo la Tortuga inocentemente.
"Aclaremos esto.
Yo acepto A y B y C y D. Supn que todau me rehso
a aceptar 2".
66Entonces
la Lgica te agarrar por el cuello, y te obli-
gard a hacerlo !", contest triunfalmente Aquiles. "La L-
gica te dir: 'No puedes dejar de hacerlo. Ahora que has
aceptado A y B y C y D, debes aceptar Z'. De modo que
ya ves; no tienes opcin".
"Todo lo que la Lgica tenga a bien decirme merece la
pena ponerlo por escrito", dijo la Tortuga. 'oDe modo que
55
antalo en tu libreta, por favor. Lo llamaremos: (E) Si z{
y B y C y D son verdaderas, Z debe ser verdadera. Por
Eupuesto, hasta que no conceda eso, no tengo necesidad de
conceder Z. O sea que es un paso absolutamente necesa-
rio,
ves?".
"Ya
veo", dijo Aquiles; y haba un dejo de tristeza en
8U VOD>.
La historia termina algunos meses despus, cuando el na-
rrador vuelve al lugar y encuentra que la pareja sigue
sentada alli.
.La libreta est casi llena.
La moraleja de esto
-si
se me permite ser tan fastidioso
como para sealarla--resi<le-sn-qre*el-proceso. .real
$e
exaccin."de"-una" inferencian lo cual constituye despus
de todo el-coazn de la lgica, es algo.que no puede re-
presenta$e como una frmula lgica.; y que,
4d94fu,
u4a
justificacin suficiente para deducir una conclusin de
una seri de premisas consiste en ver que, de hecho, se
sigue tal conclusin. Insistir en otra
justificacin
adicional
no implica ser extracauteloso, sino interpretar errnea-
mente lo que es una deduccin. Y aprender a deducir no
implica tan solo el aprendizaje de relaciones lgicas expl-
citas entre proposiciones; significa aprender a hacer algo.
Ahora bien, lo que plantea Oakeshott es, en realidad, hacer
una generalizacin de todo esto: mientras Carroll solo
habla de inferencia lgica. Oakeshott est haciendo algo
semejante con respecto a las actividades humanas en ge-
neral.
4. Reglas y hbitos
Lo expuesto concuerda muy bien con la posicin esbozada
.,
en el captulo 1.*Lg$ principios, los preceptos, las defini-
\i cioles, las
-fg$llas"
lqdos d.=eberr s.gryidq.
al*cp+teto*tle
i\
acqividad social-humanasn."el9]Rl s9
.4p[ic4r.
Pero Oake-
shott todava quiere dar un paso ms. Piensa que de esto
se sigue la posibilidad de describir adecuadamente la ma-
yor parte de la conducta humana en trminos de la nocin
56
de hbito o costuryfu* y que ni la nocin de regla ni
la d-refieiividu'ti'6seiciales para esa tarea. Cr que
esto es un error por las razones que ahora intentar dar.
En The Tower of Babel, Oakeshott distingue dos formas
de moralidad: la que es <<un hbito de afecto y conducta>>
y la que constituye <<la aplicacin reflexiva de un criterio
morab>
[20].
Parece pensar que la moralidad <<habituab>
puede existir haciendo abstraccin de la moralidad <<re-
flexiva>>. Opina que; en el caso de la primera, las situa-
ciones se enfrentan <no mediante nuestra aplicacin cons-
ciente a una regla de conducta, ni a travs de un proceder
reconocido como expresin de un ideal moral, sino por
una actuacin concordante con determinado hbito de
conduct>>. Y estos hbitos no se aprenden por medio
de preceptos, sino por <el hecho de vivir con gente que se
comporta habitualmente de una cierta manera>>. Oake-
shott p,419qg.p-e_r-r!-il,quc_
!a !sea {ivis"_oia
entre
lacffiiilta
ffi6ita,l-f;egilla-por teglas depende de la ap&n
consciente o inconsciente de una reEla.
poia-tralE-le_daJeJii.e-r."-&.cir-n*seJaBruel3
dequerrrr"Tffi eeiFfr ii;a"ra;;;"-,,'t.gru-*iut
acciones no reside en que podamos
formul.ar
tal reg[a,
sino en averiguar si.tiqng seqqfdo distinguir
cntte
un modo
correcto y'uno errneo de her las cosas, con respecto- a
to qur|
ii.$
,hcieridri,.Xje-el-*qep- de qe
teng-a
jpnli{o,
entonces tambin
dglg
te-4erlq.dp_c_ir gue
"est
apeanda.ufi
ciitrT*"n..S-gug-'le, urrnq.r. r_ro lo-formul. r p"du,
tal vez, formularlo.
Aprender cmo hacer algo no es exactamente copiar lo
que algn otro hace; se puede empezar asl, pero la esti-
macin que u$ maestro haga de la superior capacidad de
su alumno residir en la habilidad de este ltimo para
hacer cosas que no sean una mer copia. Wittgenstein des-
cribi muy bien esta situacin. Nos pide que pensemos en
alguien a quien se le est enseando la serie de nmeros
naturales. Es posible que en un primer momento tenga
que copiar lo que su maestro ha escrito, guiando su mano.
Luego se le solicitar que haga <<lo mismo>> por sus propios
medios.
57
cY ya aqul tenemos una reaccin normal y una anormal
por parte del oyente (. . .) Por ejemplo, podemos imagi-
n-ar q]e copia independientemente las cifias, pero no n
el orden correcto: escribe una y otra al azar. y, por lo
9n
t9' l" gp.nMl*;s*deenc"
-en*raplnb.
, isils-
mo, omete "errorest' en el orden
-la
diferencia entre este
caso y el primero ser, por supuesto, de frecuencia-. O co-
mete un ercor sistemtico; por ejemplo, copia un nmero
sf y otro no, o copia ta serie Or" lr2,
g,
4, s. . . de esta
f_orma: 1r 0r 3,21 5r 4... Aqrr casi estarnos tentados de
decir que comprendi mal>>
[17,
t, t+31.
F
gu" en este caso interesa es que
liene
irnportancia que
el alumno reaccione-al.ejetplo
de.s,l maistro de una fbr-
Ta I
no dg otra. No solo debe adquirir el hbito de seguii
el ejemplo de su maestro, sino tambin l
"o-pr.rriir,
49.q"talgssot4gdo$.de,.sEguir^.esc-ejemBls-soj_B-e-rsri-
.tiblgq.r-$rsr np..Es-de-ci1, tiee que adquirit ii Cupciqua
de aplicar un criteriqi aprender no soh a haCe"i ls coias
del mismo
[Lodo que su
maestrq, sino tambin qu esio
q?e"".
au.9ni,".mCI*equiv4lente a ese modo.
Podemos destacar la importancia de esta distincin lle-
v-and9 un p-aso,adelante el ejemplo de Wittgenstein. Apren-
der la serie de nmeros
-naturales
no es exactamente
aprender a copiar una serie finita de cifras en el orden
ygy! grynbrpJrgg gr?p que*@.
Es decir,
en cierto sentido igliga
.lr-ace-r
algo diferente a li--qu?*sg
{ia:r0b,stri6
I_E+af"ente
; wo
e n l it ac'i i' i o i- t ii gf,
g!g-se-est{-si$'iendqn
esto equivale a <<seguir del miso
4.odo>
que se expuso.
En un sentido, adquirir un hbito equivale a adquirir una
propensin a continuar haciendo la misma clase de cosas;
en
,otno
sentido, esto es cierto con respecto a seguir una
r-gqla. Ambos sentidos son diferentes, y mucho cuinta esa
diferencia. Consideremos el caso de un animal que est
formando un hbito: agrittr),se--Jpresenja
!a
cueitin de
1!a
ap{cacin. reflexiva
{eu+-crirsiqD.
SmFAue
N ensea a su perro a abstenerse de comer un terrn de
en que se las haya presentado.
gE111-s9ib"i-qf$o"s{mp,*ssp*ng-
58
azcar que se balancea frente a su nariz hasta que N pro-
fiere una orden dada. El perro adquiere una propensin
a responder de determinada manera a las acciones de N;
tenemos aqu un caso cuya lndole encaja razonablemente
bien con la apreciada categorla estlmulo-respuesta de los
conductistas. No obstante, iV, que es un simple amante
de los perros y no un cientfico, piensa sin duda en fonna
diferente: dice que el perro aprendi un truco. Bste modo
de hablar es digno de tenerse en cuenta, porque abre la
puerta a la posibilidad de evaluar el desempeo del perro
en trmirios que no pertenecen en absoluto a la serie de
conceptos estmulo-respuesta. l puede ahora decir que
el perro hizo el truco <<correcta>> o <<incorrectamente>>. Pero
es importante sealar que este es un modo de hablar an-
tropomrfico; requiere una referencia a actividades'huma-
n(N y a normas que aqu se aplican a los animales por
analoga. La relacin del perro con los seres humanos es
lo nico que hace inteligible la afirmacin de que ese ani-
mal ha dominado un truco; ninguna descripcin, por ms
detallada que sea, de la conducta canina en completo ais-
lamiento de los seres humanos, puede aclarar lo que vale
este modo de hablar.
Se implica lo mismo al sealar que el hecho de que <<siem-
pre hace el mismo tipo de cosas al darse tal orden> es algo
decidido por N ms que por el perro. Realmente, ser{a
disparatado pensar que es el perro quien lo decide. El
enunciado de que el perro <siempre hace el mismo tipo
de cosas> tiene algrin sentido solo en relacin con los pro-
psitos de N, que implican la nocin de truco.
Pero mientras que la adquisicin de un hbito por parte
de un perro no lo incluye en ninguna comprensin de lo
que se quiere decir por <hacer las mismas cosas en el mis-
mo tipo de ocasionep>, esto es precisamente lo que ha de
comprender un ser humano antes de poder decir que l ha
adquirido riura regla; y esto tambin est involucrado en
la adquisicin de aquellas formas de actividad que Oake-
shott quiere describir en trminos de la nocin de hbito.
Aqu nos puede ayudar una analoga de tipo legal. La
distincin hecha por Oakeshott entre las dos formas de
59
moralidad es muy semejantg a la distincin entre derecho
escrito y derecho consuetudinario, y Roscoe Pound adop-
ta, frente a esta ltima, una actitud algo anloga a h e
Oakeshott cuando afirma que el derecho escrito es <<la
aplicacin mecnica de reglas>, distinguindolo del con-
suetudinario, que entraa <<intuicioneu (lo cual recuerda
el anlisis de la polltica que hace Oakeshott en trminos
de <<intimaciones>>
[vase
22]). Tal vez esto constituya a
veces un modo provechoso de hablar, pero no nos debe
cegar el hecho de que la interpretacin de precedentes,
tanto como- la aplicacin de leyes, implica sguir reglas
en el sentido con el que he utilizado aqu tal expresln.
As lo expresa O. Kahn-Freund: <No se puede haer caso
omiso_de un principio
que vincula una dlcisin con otra,
lo cual lleva al acto
judicial
ms all del campo de la pura
comodidadr>
127;
la referencia a Pound versi sobre s
"z-
troduction to the Philosophy of Law, cap. III. E. H. Levi
proporciona una excelente y concisa explicacin, acom-
paada d9 ejegplos, de cmo la interpretcin de los pre-
cedentes judiciales
implica la aplicain de reglas: i4].
La iI?portancia y naturaleza de la regla se ponen dt
manifiesto solo cuando es necesario apcr un precedente
anterior a un caso de ndole nueva. El .pr-
.lf .esa . f-.qra
Pr"g$glfp*gug--Qarec-edgsentidof,ue"rade""uncontexto-don-
!e
no
-
se pueda..considerar""
sersalamnnn_
a"."tet-_*"qisjn
9-oTo
la aplicacir . por rns
-inconsciente_ gu_e..sCa,
" ii..ryr"
.regtp.
Lo mismo vale para otras formas d actid;d'u-
mana diferentes del derecho, aunque es posible que en
ninguna otra parte las reglas adopten uni forma tn ex-
plcita. Podemos decir que la experiencia pasada resulta
relevante_ para nuestra conducta actual solo porque las
acciones humanas eiemplifican reglas. Si solo'fuer" ,rrru
cuestin de hbitos, entonces nuestra conducta actual po-
dra estar influida, sin duda, por el modo en que hayamos
actuado en el pasado; pero esta serla solamnte una in-
fluencia causal. El perro responde ahora a las rdenes de
N de una determinada manera a causa de lo que le ocu-
rri en el pasado; si se me dice que contine ia serie de
60
nmeros naturales despus de 100, contino de una ma-
nera determinada a causa de mi entrenamiento anterior.
Sin embargo, la frase <a causa de>> se usa en forma dife-
rente en estas dos situaciones:
.g!-EtIg*f.!#:-
po-ndioiaaado
para.Jgjpgdsrin-unsp"dodetipig{or*.Aientrasqugy..o_
s I
"f.qgag"9p-9gle"de
9_o.$tinual--ro-be
la,b,as de lo que
$e
me ha enseado.
5. Reflexiuidad
Muchos dp los enunciados expuestos por Oakeshott acerca
de los modos habituales de conducta se asemejan bastante
a lo que he sostenido con respecto a la conducta regida
por reglas.
<<La costumbre resulta siempre adaptable y susceitible al
matiz de la situacin. Esto podrla parecer una afirmacin
paradjica; se nos ha enseado que la costumbre es ciega.
Sin embargo, esto constituye el insidioso resultado de una
observacin defectuosa; la costumbre no es ciega, es solo
<<ciega como un topo>>.* Y cualquiera que haya estudiado
una tradigin de conducta debida a la costumbre
--o
una
tradicin de cualquier otro tipa- sabe que tanto la rigi-
dez como la inestabilidad son extraas a su carcter. Ade-
ms, esta forma de vida moral es susceptible tanto de cam-
bio como de variacin local. En realidad, ninguna forma
tradicional de conducta, ninguna habilidad tradicional,
permanece fija para siempre;.su historia es la de un cam-
bio continuo>
[20].
Pese a ello, el problema planteado entre nosotros no es
simplemente verbal. En tanto que Oakeshott sostiene que
el tipo de cambio y adaptabilidad del cual habla aqu se
produce con absoluta independencia de todo principio re-
flexivo, yo mantengo que
Jg^fg-rtid,r.*ggfr;ffi-
t
Es decir que, a pesar de su aparente ceguera, se orienta muy bien
con respecto a lo que lo rodea. En ingls la frase reza as blind as
a bat, <ciqo como un murcilago>. (N del E.)
6l
gsht
P-ara. nsa-cla$tuq*a.danjlahj[dad.
g-in
esa posibi-
-lldrd
no nos estarlamos-ncpandoJe conrlffi*iffiSca-
.ily
4"o
de algo que es o mera terp.t.ri" u'rtlir o
manifestacin de un hbito realment cieso. Con esto no
guigrq decir
eue..la-rondur*a .$gldicatiuir.uJ
ffi
t"
,Pu:8t3
9n
vigo ds.rineisios.reflexivos preexistentes
;
tales
principios surgen. en.el curso..de la accin y nicamer.ite
resultan_inteligibles con relacin a la conducta de h gjue
surgen. Pero, del mismo modo, la naturalen Ae eru rr-
ducta de la cul surgen solo puede aprehenderse como rna
encarnacin de aquellos principios. La nocin de un prin-
"-ipl9
(o
mxy1a) dq_cgg{ucta y lfnocito de accin sib-
nificbtiva est'i en:trl2,d,as, en forma bastante similar a
ese entreizmieiid
i niin de ,esh
t
"".id:e.
f-lo
*il,*p> a
-que
qq referi Wjttgenstein.
-
A fin de comprender-esto, consideremos uno de los aspec-
tos que seala Oakeshott respecto del contraste entre sus
dos preten{idas formas de moralidad. Dice que dilemas
del tipo <<Qu debera hacer aqu?>> es probable que solo
se le presenten a alguien que est tratand de seguif en for-
ma consciente reglas formuladas de manera expllcita, y
no a alguien que siga irreflexivamente un modo-habitual
de conducta. Pero bien puede ocrrrrir que, como sostiene
Oakeshott, la necesidad de, indagar en tales sentimientos
se presente con ms frecuencia y urgencia en alguien que
est tratando de seguir una regla expllcita sin cotar, pra
su ap-licaci-n, con un fundamento ofrecido por la expe-
riencia cotidiana. Sin embargo, los problemajde interpie-
qgin y co-nsistencia
-es
decir, los problemas de rfle-
rin- se plantearn a alguien que tenga que abordat ra
situacin extraa a su experiencia previa.-Dichas cuestio-
nes surgirn con frecuencia en un ambiente social sujeto
a cambios_ rpidos, no porque los modos acostumbrads y
tradicionales de conducta se hayan quebrado, sino a causa
de la novedad de las situaciones en ls que han de llwarse
a cabo dichos modos de conducta. Por
jupuesto,
la tensin
resultante puede conducir a una ruptura de las tradiciones.
Oakeshott opina que la dificultad de las costumbres occi-
dentales reside en que <<nuestra vida moral cay bajo el
62
dominio de la bsqueda de ideales, dominio ruinoso para
un modo establecido de conductu
[20].
Pero lo que resul-
ta ruinoso para un modo establecido de conducta, o de
cualquier tipo, es un ambiente inestable. El nico modo
de vida que puede realizar un desarrollo significativo en
respuesta a los cambios ambientales es aquel que contiene
en sl mismo los medios de evaluar la significacin de la
conducta que prescribe. Por zupuesto, los hbitos pueden
tambin cambiar en respuesta a condiciones variables.
3-eo, .Labistqria lr.umaqa .no
es precisamente un registro de
hhitos.vari,ables, sino la historia
fle
cmo los hombfes tla-
taron
-de
tra_l4d_4r to que cgg!{-epben impg$gnte en
lus
modos de conducta a ls nuevas situaciones que tenn
qe enfientar.
f,fCiituif de Oakeshott hacia la reflexividad es, de he-
cho,.incompatible con rm aspecto muy importante que l
destaca en los primeros pasos de su anlisis. Dice que la
vida moral es <<conducta ante
la
cual existe una alterna-
tiva>. Ahora bien, aunque es cierto que tal <<alternativo>
no necesita estar en forma consciente ante la mente del
sujeto, tambin es preciso que exista algo que pueda ser
puesto ante esa mente. Esta condicin solo se cumple si el
sujeto puede defender lo que hizo cuando le argumentan
que deba haber hecho algo difeente.
-O
al menos debe
poder
combrender
qu
hubiera sido actuar en forma dife-
nariz en respuesta a la orden de su amo no tiene ninguna
idea de lo que serla responder de una manera distinta
(porque no tiene ninguna idea, en absoluto, de lo que est
haciendo). Por lo tanto, carece de alternativas respecto
de lo que hace; solo responde a los estlmulos adecuades.
Un hombre honesto puede contenerse y no robar dinero,
aunque le resulte posible hacerlo sin dificultades y, ade-
ms, lo necesite con urgencia; no es necesario que rumca
se le ocurra pensar que puede actuar de otra manera. Sin
embargo, tiene la alternativa de actuar de otro modo, por-
que comprende la situacin en que est y la naturaleza de
lo que est haciendo (o contenindose de hacer).
,Com-
prender
aleo impca comprender tambin lo opuesto: \o
63
la
lo
64
65
3. Los estudios sociales como cie ncia
l. La <lgica de las ciencia morales> de
J.
S. Mill
En el capltulo anterior intent demostrar cdmo el criterio
de ta filosofla expuesto en el captulo I lleva al anlisis de
la naturaleza d hs actividades humanas en sociedad.
Ahora deseo coqgidqratr algunas de
-lellifiqul-tadcf
.qge
sursen ;and;Jtataiaem;uitra a9{Prcnsl-
de
;"i.d;Afen-l mtoci; di i'clrrcia natural. Mi
ptrni;-Atp*U S
J.-S.
MilI, po' d3 ririnli:'primero,
porque Mlll enuncia ingenuamente una posicin
9ye
s-ub-
yac a las declaraciones de una gran prpporcin de- cien-
ificos sociales contemporneos, aunque no siempre la ha'
gan explcita; segundo, porque ciertas interpretacioles qn
poco ms sofisticadas de los estudios sociales como ciencia
-a
las cuales examinar ms adelante- pueden compren-
derse mejor si se las considera intentos de remediar
{8u-
nos de los defectos ms obvios de la posicin de Mill (atrn-
que no quiero sugerir que esto represente.la verdadeta g'
nesis histrica de tales ideas).
Mill, como muchos de.nuestros contemporneos,
juzg que
el estado de las <<ciencias morales> era una <<mancha en el
rostro de la ciencio>. El modo de eliminarla consista en
generalizar los mtodos utilizados por aquellas
-ma-terias
<en las cuales los resultados obtenidos recibieron finalmen-
te el asentimiento unnime de todos los qqe asistieron a
la pruebo>
[18,
libro VI, cap. I]. Por esta razn consider
q.t h filosofla de los estudios sociales no era ms
-que
una
ma de la filosofla.de la ciencia. <<Los mtodos de inves-
tigacin aplicables a la ciercia moral y social deben que-
dir descriptos si logro enumerar y caractetizar los de la
ciencia en general>
Libid.l.
Esto implica que' pese al tltrlo
del libro VI del Sistema de lgica, Mill no cree fealmente
que exista una <<lgica de las ciencias morales>>. La lgica
I
er igual a la de cualquier otra ciencia, y todo lo que resta
por hacer es aclarar.ciertas dificultades que surgen con
1eipegto
a zu aplicacin al tema particular estudiado por
las ciencias morales.
Esta es la tarea a la que se dedica la,parte principal del
anlisis de Mill. Aqu quisiera examinar un poco la vali-
dez de la tesis que da por sentada en su anlisis. Para com-
prenderla, necesitamos aludir a la concepcin sustentada
por Mill acetc de la investigacin cientlfica en general;
dicha conpepcin se basa en las ideas de Hume en torno
de la naturalez,a de la causalidad
[vase
12, secciones IV
a VII;. y 18, libro IIl. Decir q,r.7 es la ausa de B no
es afirmar la existencia de algn ne:ro inteligible (o mis-
tgrioso) entre .{ y B, sino decir que la sucesin temporal
de A y B es un ejemplo de generalizacin, en el sentido
de qqe siempre encontramos en nuestra experiencia que a
los acontecimientos del tipo z{ siguen acontecimientos del
tipo B.
Si la investigacin cientlfica consiste en establecer secuen-
cias causales, entonces parece deducirse que podemos hacer
una investigacin cientfica de todo tema susceptible de
generazaciones. En realidad, Mill va ms all: <<A cual-
eyer.hecho
corresponde, por s mismo, ser un tema de Ia
ciencia, porque un hecho sigue a otro de acuerdo con leyes
constantes; y esto es asl aunque tales leyes no hayan sido
todava descubiertas, o incluso no puedan ser descubiertas
a travs de los recursos de que disfonemos>
[18,
libro VI,
cap. III]. Es decir, puede haber ciencia dondequiera que
existan uniformidades, y pueden existir uniformidades aun-
que todava no las hayamos descubierto y no seamos
capaces de descubrirlas y formularlas mediante generali-
zaciones. Mill cita, a ttulo de ejemplo, el estado contem-
porneo de la meteorologa: todo el mundo sabe que los
cambios atmosfricos estn sujetos a regularidades, y por
lo tanto constituyen un tema adecuado para el estudio
cientlfico. Este no ha avanzado demasiado por <<la dificul-
tad para observar los hechos de los cuales dependen los
fenmenos>. La teora de las mareas (<<mareologlu) est
un poco mejor conformada, pues los cientficor .scbtie-
66
ron los fenmenos de los que dependen en general los mo-
vimientos de las mareas, pero no pueden predecir exacta-
mente qu ocurrir en circunstancias particulares a causa
de la complejidad de las condiciones locales en cuyo con-
texto actan los efectos gravitacionales de la Luna
libid.l.
Mill supone que'la <ciencia de la naturaleza humano> po-
dra desarrollarse, por lo menos, en el nivel de la mareo-
loga. Es posible que, por la complejidad de las variables,
no podamos hacer ms que generalizaciones estadfuticas
acerca del probable resultado de las situaciones sociales.
<<Las fuerzas que determinan el carcter humano son tan
numerosas y estn tan diversificadas (. . .
)
que en conjun-
to nunca se presentan exactamente iguales en dos casos
distintos>. Sin embargo,
(<para
la mayorla de los propsitos prcticos, en las inves-
tigaciones sociales una geqeralizacin aproximada equiva-
le a una generalizacin exacta; aquello que slo es probable
cuando se afirma de seres humanos individuales indiscri-
minadamente seleccionados, se vuelve seguro cuando se
afirma del carcter y conducta colectiva de las masas>
libid.l.
El hecho de que las mareas sean irregulares en diferentes
lugares del globo no significa que no existan leyes regu-
lares que las gobiernen, y lo mismo ocurre en el caso de
la conducta humana. Las divergencias individuales deben
explicarse mediante el funcionamiento de leyes en situa-
ciones individuales sumamente diversificadas. En ltima
instancia, no basta formular generalizaciones estadlsticas
tan amplias: deben <<conectarse deductivamente con las
leyes de la naturaler.a de las cuales proced.en>>. Estas leyes
ltimas de la naturaleza son las <<leyes de la merte>, ana-
lizadas en el captulo IV de la Lgica; difieren de las
<leyes empricao>, no por su clase, sino por su grado mu-
cho ms elevado de generalidad y exactitud. Al igual que
todas las leyes cientficas, tambin son enunciados de uni-
formidades, o sea <<uniformidades de sucesin.entre esta-
dos de la mente>>. Mill plantea el problema de si deberlan
ia7
I
deccomponerse en uniformidades de sucesin entre estados
fisiolgicos y estados de la mente, y llega a la conclusin
de qge, aunque esto pueda ser posible algn da y en grado
significativo, ello no invalida la posibilidad de establecer
leyes psicolgicas autnomas que no dependan de la fi-
siologla.
<La etologa, o ciencia del desarrollo del carcten>, puede
basarse en nuestro conocimiento de las leyes de la mente
[18,
libro VI, cap. IV]. La misma comprende el estudio
del desarrollo mental humano, al que Mill concibe como
el resultado del funcionamiento de las leyes generales de
la mente en las circunstancias propias de seies humanos
particulares. Por lo tanto, piensa que la etologa es <<total-
mente deductiva>, en orosicin a la psicologa, que es ob-
servacional y experimental.
<<Las leyes de la formacin del carcter son (. . .
)
leyes
derivadas,,que resultan de las leyes generales de la mente,
y se deducen de esas leyes generales partiendo corlo s:
pue{o de un conjunto dado de circunstancias y conside-
rando lu.ego cul ser, de acuerdo con las leyes de la men-
te, la influencia de tales circunstancias sobre la formacin
del carcter>>
libid.).
La etologa se relaciona con la psicologla de la misma for-
ma que la mecnica con la fsica terica; sus principios
son <<axiomata media>>, que por un lado se derivan de las
leyes generales de la mente y por el otro llevan a las <<leyes
emplricas que resultan de la simple observacim>.
El descubrimiento de estas leyes de nivel inferior consti-
tuye la tarea del historiador. El objetivo del cientfico so-
cial es explicar las leyes empricas de la historia demos-
trando cmo se deducen, primero, de las axiomata media
de la etolo^ y, en ltima instancia, de las leyes genera-
l9s de la psicologa. Esto conduce a Mill a su concepcin
del <<mtodo deductivo inverso>>. Las circunstancial his-
tricas son tan complejas, por el efecto acumulativo de
<<la influencia ejercida en cada generacin por las gene-
raciones que la precedieron)>
[lB,
libro VI, cap. X], que
68
nadie puede tener la esperanza de lograr un conocimiento
suficientemente detallado de cualquier situacin histrica
particular como para predecir su resultado. De modo que
al abordar desarrollos histricos de largo alcance, en la
mayora de los casos el cientfico social debe aguardar y
ver qu ocurre, formular los resultados de sus observacio-
nes mediante <<leyes empricas de la sociedad>> y, final-
mente, <<conectarlas con las leyes de la naturaleza huma-
na, a travs de deducciones que muestren que tales son
las leyes derivadas a las que ha de esperarse, por natura-
leza, como las consecuencias de aquellas otras fundamen-
tales>>
libid.l.
Karl Popper seal algunos de los equvocos que encierra
esta explicacin de las ciencias sociales. En particular, cri-
tic lo que llama el <<psicologismo>> de Mill, la doctrina de
que el desarrollo de una situacin social a partir de otra
pueda finalmente explicarse en trminos de psicologa in-
dividual. Tambin puso de manifiesto las confusiones que
implica describir los hallazgos de la historia como <eyes
empricas de la sociedad>, y no como enunciados de ten-
dencias
'fvase
25, cap. 14; y 26, seccin 27].
Quiero
con-
centrarme aqul en alguno de los otros elementos que con-
forman el criterio de Mill; espero, as, poder mostrar que
la concepcin de dicho autor respecto de los estudios socia-
les est expuesta a objeciones incluso mucho ms radicales
que las adelantadas por Popper.
2. Diferencias de grado y diferencias de clase
Mill considera que todas las explicaciones tienen funda-
mentalmente la misma estructura lgica, y en este criterio
se basa su creencia de que no existe ninguna diferencia
lgica de importancia entre los principios que utilizamos
para explicar los cambios naturales y aquellos otros segn
los cuales explicamos los cambios sociales. De esto se des-
prende, como consecuencia necesaria, que los problemas
metodolgicos concernientes a las ciencias morales debe-
rfan considerarse de tipo emprico: una actitud que implica
,69
Fr
la poricin de esperar-y-ver ante la pregrmta de lo que
puede lograrse a travs de las ciencias sociales y que, entre
parntesis, excluye al filsofo del panorama.
.Pero
el problema no es en absoluto emplrico, sino cqTcep-
.
tl. No se trata de lo que la investigacin emplrica prr_ela
mostrar como problema, sino de lo que el anlisis f!lg!-
fico pone de manifiesto respecto de qu es lo que tiene
sentido decir.
Quiero
de-m-os-14y
.guc la np-e_in de- so_cigdad
'humana
entraiTi-tsquenla de conceplos que es lgica-
mente_ incompatible con los tipos de explicacin propgr-
cionados por las eiercias naturalqs.
Tanto la fuerza retrica como la debilidad lgica de Mill
giran en torno de la frase <<tan solo mucho ms comp-
cado>>. Bs dierto que, como reza la llnea de pensamieto,
los'seres humanos reaccionan ante su ambiente en forma
diferente a otras criaturas, pero la diferetrcia reside solo
en la complejidad. De modo que es imposible dudar que
existen las uniformidades, aunque resulte mucho ms di-
fcil descubrirlas cuando se trata de seres humanos; y las
generalizaciones que las expresan tienen precisamente el
mismo fundamento lgico que cualquier otra generalizacin.
Ahora bien, aunque las reacciones humanas sean ms com-
plejas que las de otros seres, no son tan olo mucho ms
complejas, porque lo que desde un punto de vista consti-
tuye un cambio en el grado de complejidad, desde otro
punto de vista es una diferencia de ilase: los conceptos
que aplicams a la conducta ms compleja son lgicamen-
te diferentes de lgs que aplicamos a lo menos complejo.
Este es un ejemplo de algo similar a la formulacin hege-
liana de la <<ley de la transformacin de cantidad en ci-
dad>>,
-que
mencion con relacin a Ayer en el primer
capltulo. Por desgracia, tanto la explicacin que da-Hegel
con respecto a esto como el comentario de Engels acerca
_dg
Hegel coinciden en un error bastante semejnte al de
Mill, por cuanto no pueden distinguir entre ls cambios
fsicos y los cambios conceptuales. Como ejemplos de un
principio idntico, incluyen el sbito cambio cuatativo
del agua en hielo, ocurrido despus de una serie de cam-
bios cuantitativos uniformes d temperatura y, por otro
70
lado, el cambio cuatativo de la vellosidad a la calvicie
despus de una serie de cambios cuantitativos uniformes
en la cantidad de cabellos.
[Vase
1, cap. II, seccin 7.
Para una apcacin detallada del principio a un problema
sociolgico particular, vase 27, passim.l
En cuntos grados es necesario reducir la temperatura
de un balde de agua para que esta se congele? La respues-
ta a esta pregunta deber establecerse experimentalmente.
Cuntos
granos de trigo tenenios que rzunir para formar
un montn? Esto no puede establecerse a travs de un
orperimento, porque los criterios que empleamos para dis-
tinguir un montn de un no-montn son vagos en compa-
racin con aquellos por los cuales distinguimos el agua del
hielo: no existe ninguna lnea divisoria muy neta. Ni tam-
poco existe ninguna lnea divisoria muy marcada, como
bien seala Acton, entre lo que est vivo y lo que no lo
est; pero esto no detern.rina que la diferencia entre vida
y no-vida sea <<simplemente de grado>. Acton dice que
<<el punto en el que trazamos la llnea es un punto que de-
bemos elegir, y no uno en el cual los hechos nos presionan
en forma inequlvoca>. Pero, si bien puede darse rna elec-
cin en los casos lmite, no ocurre lo mismo en otros: no
me toca a m o a algfin otro decidir si yo, que escribo
estas palabras, estoy vivo o no.
La reaccin de un gato gravemente herido es <mucho ms
complejo que la de un rbol tronchado.
Pero
es real-
mente inteligible decir que esto solo implica una diferencia
de grado? Decimos que el gato <se retuerce)> de dolor. Su-
pongamos que describo sus muy complejos movimientos en
trminos puramente mecnicos, utilizando una serie de
coordenadas temporoespaciales. En cierto sentido, esto es
una descripcin de lo que ocurre, asl como lo es el enun-
ciado de que el gato se est retorciendo de dolor. Pero el
primer enunciado. no puede sustituir al segundo. La pro-
posicin que incluye el concepto de retorcerse dice algo
a lo cual ninguna proposicin del otro tipo, por ms deta-
llada que sea, puede aproximarse. El concepto de. retor-
cerse pertenece a un marco totalmente diferente al del
concepto de movimiento en trminos de coordinadas tem-
7t
fl-
f
potoclpaciales, y el primero resulta ms adecuado que el
regundo para la concepcin del gato como criatura ani-
mada. Todo aquel que piense que rn estudio de la mec-
nica del movimiento de las criaturas animadas puede
aclarar el concepto de vida animada, ser vctima de un
equfvoco conceptual.
Consideraciones semejantes se aplican a mi anterior com-
paracin entre las reacciones de un perro al que se le en-
sea un truco y las de un hombre al que se le ensea una
regla de lenguaje. Sin duda, las ltimas son mucho ms
complejas, pero lo ms importante es la diferencia lgica
entre los conceptos aplicables.
${_ieqkal-qtre--
el- ho,qrbre
aprende a comprender,la regl4 el perro solo aptende-a
.reaccionar
de un modo determinado. La diferencia.ntxe
gstos conceptos re desprende de la diferencia relativa a""la
gomplejidad de las reacciones, pero
no puede expl;lquse
_en
trminos de la misma. Ya se seal, en el anlisis pre-
cedene,
.-que el
. concepio ?e-pgensfO
--!_t
enraiiilo
en rn contexto social donde.el perro no participa como
lo hace el hombre.
Algunos cientficos sociales reconocieron la diferencia con-
ceptual entre nuestras descripciones aceptadas en general
y las explicaciones de procesos naturales y sociales, respecti-
vamente, pero sostuvieron que no necesitan adherirse a
este marco conceptual no cientlfico, y que son libres de
enmarcar dichos conceptos de la manera que resulte ms
ritil para los fines del tipo de investigacin que estn reali-
zando. En el prximo captulo considerar algunas de las
falacias de esta llnea de pensamiento; pero Mill no la
adopta. Da por sentado que es cientlficamente legltimo
describir la conducta humana segn los trminos corrien-
tes del lenguaje cotidiano. Las leyes de la mente son gene-
ralizaciones causales de alto nivel que establecen secuen-
cias invariables entre <<pensamientos, emociones, vociones
y sensacioneu
{18,
librb VI, cap. IV]. Y su alegato contra
e-l libertarismo, en el captulo II, se expresa en. trmino
de categorlas convencionales del tipo de <<carcier y dis-
posicin>, <<motivos>, <<propsitos>, <<esfuerzos>>, y otras
semejantes. En consecuencia, mi prxima tarea co-nsistir
72
l-*
en analizar el intento de interpretacin de las explicacio-
nes de la conducta que utiliza trminos basados en gene-
ralizaciones de tipo causal.
3. Motiuos
!
ca.usas
No ser tan simple descartar a Mill como antediluviano,
dado que su enfoque prospera todavla en nuestros dlas;
y esto puede apreciarse si se examina el anlisis de los
motivos que T. M. Newcomb lleva a cabo en su dbstacado
manual de psicologa social
[19,
cap. II]. Newcomb coin-
cide con Mill al considerar que las explicaciones de las ac-
ciones en trminos de los motivos del sujeto son una especie
de explicacin causal, pero difiere de aquel eh fanto piensa
que los motivos no son estados psicolgicos, sino fisiol-
gicos. Un motivo es <un estado del organismo en el que
la energla corporal se moviliza y se dirige selectivamente
hacia una parte del ambiente>. Nervcomb habla tambin
de <impulsos>: <estados corporales sentidos como desaso-
siego, los cuales originan tendencias a la actividad>. Evi-
dentemente, aqu est funcionando un modelo mecnico:
es como si las acciones de un hombre fueran semejantes a
la conducta de un reloj, donde Ia energa contenida en el
resorte tenso se transmite aia.el mecanismo, de modo tal
que se produzca la rotacin regular de las agujas.
Por
qu abandona Newcomb la cautela de Mill frente
a las pretensiones de Comte, en el sentido de que la ex-
plicacin en trminos de motivos debera reducirse a expli-
caciones fisiolgicas?
Es.que
se han llegado a identificar
los estados fisiolgicos, antao problemticos? De ninguna
manera, porque, como dice Newcomb, <<ningn psiclogo
vio nunca algo semejante a un rnotivo>>. No; identificar
los motivos con <<los estados del organismo>> es la accin
de un hombre que se ahoga y trata de aferrarse a la ltima
esperanza. Newcomb se considera forzado a llegar a esta
conclusin debido a la inaceptabilidad de las nicas alter-
nativas que es capaz de imaginar, o sea, que los <<motivos
ron, simplemente, inventos nacidos de Ia imaginacin del
73
-
priclogo>, o bien que el motivo adscripto a una secuencia
de cclnducta es tan solo un sinnimo de esa misma con-
ducta.
Piensa tambin que existe una evidencia positiva apre-
miante, aunque necesariamente circunstancial. <<Primero,
una secuencia de conducta puede.mostrar grados variables
de fuerza, o intensidad, en tanto Su direccin pennanece
ms o menos constante (. . .
)
El nico modo de explicar
tales hechos consiste en suponer que hay un motivo que
corresponde a un estado real del organismo>. Newcomb
vuelca la balarna a su favor al atenerse en gran medida
a ejemplos que involucran impulsos obviamente fisiolgi-
cos, como el hambre, la sed y el sexo, y garantiza que solo
debern tomarse en cuenta los aspectos fisiolgicos de esos
impulsos, al recurrir, en especial, a experimentos con ani-
males (para cuya conducta el concepto de motivo no es,
evidentemente, adecuado).
Pero
sera integente tratar
de explicar cmo el amor de Romeo por
Julieta
forma
parte de su conducta con los mismos trminos que que-
rramos aplicar a la rata, cuya excitacin sexual la hace
atravesar una reja electrificada para alcanzar a su compa-
ero?
No
lo hace Shakespeare mucho mejor?
Por otra parte, a menos que el <<estado real del organismo>>
sea efectivamente identificado y correlacionado con el mo-
do adecuado de conducta
-y
hasta que ello se logre-,
este tipo de explicacin es tan vaco como los rechazados
por Newcomb. Y los hechos que aduce no son, por cierto,
wa euidencia para la conclusin deseada; lo ms que se
puede decir es que si hubiera buenas razones independien-
tes para considerai que los motivos son estados corporales,
esos hechos no serlan incompatibles con tal criterio. Esto
resulta particularmente obvio con respecto a la <<evidencia
experimentab> a la que apela Newcomb, y que proporcio-
n6 Zeigarnik en 1927. En estos experimentos, se daba a
cada miembro de un grupo de personas una serie de veinte
tareas, y se les deca que haba un estricto
-aunque
no
especificado- lmite de tiempo para cda una. Pero, de
hecho, se permita que cada sujeto completara slo la mi-
tad de las tareas asignadas, sin tener bn cuenta el tiempo
74
empleado, dfurdosele a entender que habla expirado el
plazo concedido. Posteriormente se descubri que los suje-
tos tendan a recordar con ms facilidad la naturaleza de
las tareas no.completadas que la de las otras, y a manifes-
tar el deseo de poder terminarlas. Newcomb comenta:
<Tal evidencia sugiere que la motivacin implica una mo-
vilizacin de energa asignada, por asl decirlo, al logro de
una meta especfica. Los datos experimentales no ofre-
cen una "prueba" definitiva para esa teora, pero son com-
patibles con la misma y resulta diflcil orplicarlos de algn
otro modo>>
[19,
pg. 117].
Ahora bien, esta evidencia <<sugiere> tal conclusin solo
a alguien que ya est predispuesto a creer en ella; y, real-
.mente, no es obvia la necesidad de alguna explicacin es-
pecial. La conducta sealada por Zeigarnik resulta por
completo inteligible en trminos como estos: que se habla
despertado el inters de los sujetos, quienes se irritaion al
nci permitlrseles terminar algo que hablan comenzado. Si
hay alguien a quien esto no le suene suficientemente cien-
tfico, debera tan solo preguntarse en qu grado aumenta
nuestra comprensin la forma de hablar de Newcomb. De
hecho, existe un argumento muy simple, pero no por ello
menos convincente, contra la interpretacin fisiolgica de
los motivos. Descubrir los motivos de una accin confusa
er aumentar
@-esa.lcin;
es es lo
Que
significa <comp{"e-nsin". cuandose-la-ap-liga
4,
la gon-
dubt"umana. Pero esto es algo que, en realidad, descu-
lriios sin tener ningn conocimiento significativo acerca
de los estados fisiolgicos de la gente; por lo tanto, es po-
sible que mrestras apreciaciones de sus motivos no tengan
nada que ver con sus estados fisiolgicos. Y de aqul no
-se
desprende, como teme Newcomb, que las explicaciones
dadas a travs de los motivos sean, o meras tautologlas,
o un recurso a los inventos de la imaginacin. Pero an
es necesario eliminar otros equvocos antes de que intente
ofrecer una consideracin positiva de lo que ellas invo-
lucran.
7s
Como hemos visto,
Vill
rechaza la explicacin fisiolgica
lr
de los motivos, pero, sin emlarge"
@ere-liil'de
lls-ex-
plicaciones a travs d9
_igs-
molivos-'i.espcia ?" epti-
Cacin
causal. La concepcin por ia cual abog, a,rniue
no sea muy explcito al respecto, es ms o menos la siguien-
te. Un motivo es un suceso mental especfico (en el sen-
tido cartesiano de <<mentab>, que implica una pertenencia
total al campo de la conciencia). Un dolor de muelas, por
ejemplo, es mental en este sentido, mientras que el aguje-
ro en la muela, que da lugar al dolor, es fsico. Es razona-
ble decir que alguien tiene un agujero en la muela, del
cual no se percata; pero no lo es decir que alguien tiene
un dolor de muelas del cual no se percata: un <<dolor no
sentido>> es una expresin contradictoria. El problema entre
Mill y Newcomb puede, entonces, expresarse de esta ma-
nera: en tanto Newcomb quiere asimilar los motivos (do-
lor de muelas) a los estados del organismo (agujeros en
las muelas), Mill insiste en que,estos son diferentes, y sos-
tiene- que an queda por demostrar si a cada motivo (do-
lor de muelas) corresponde un tipo especfico de estado
orgnico (caries dentales). Pero, segn Mill, lo que pode-
mos hacer es estudiar la relacin causal entre loJ motivos,
considerados como hechos purrmente conscientes, y las ac-
ciones a las que dan lugar. Esto implica observar con
cuidado a qu acciones se asocian sucsos mentales espe-
clficos
*-del
mismo modo que podramos descubrir que e-
terminadas interrupciones de un motor de explosin se
asocian a un carburador obstruido, y algunas otras a una
buja defegfues-.
La explicacin de Mill se adecua ms o menos bien a algu-
nas clases de hechos que podemos descubrir acerca de nos-
otros mismos. Por ejemplo, yo podra llegar a asociar un
cierto tipo de dolor de cabeza con un incipiente ataque
de migraa; cada vez que experimento ese tipo de dolor
de cabeza puedo predecir que, en el trmino de una hora,
yacer en cama con un gran malestar. Pero nadie dira
que mi dolor de cabeza es el motiuo de la migraa.'Ni
tampoco" por supuesto, estaramos justificados,
de hecho,
para decir que el dolor de cabeza es la causa de la mi-
76
grafra, con io cual se plantean dificultades generales en
torno de la validez de la explicacin que da Mill respecto
del mtodo cientfico, que no cabe analizar aqu.
4. Motiuos, disposiciones
!*raz.ones
En contraste con el tipo de explicacin propugnado por
Mill, G. Ryl sostiene que hablar de los motivos de una
persona ,no es hablar de ningn hecho en absoluto, sea
mental o fsico, sino referirse a sus disposiciones generales
para actuar en laS formas en cuestin. <<Explicar
Que
un
acto se ejecuta a partir de un motivo determinado no es
lo mismo que decir que el cristal se rompi porque lo gol-
pe una piedra, sino que es igual a ese tipo totalmente di-
ferente de enunciado que dice que el cristal se rompi
cuando lo golpe la piedra, porque el cristal era quebra-
dizo>>
[29,
pg. B7]. Hay varias objeciones a esto. Por un
lado, parece que se corre el peligro de reducir las expli-
caciones, por medio de los motivos, a esa clase de vacudad
temida por Newcomb. (Lo mismo seala P. Geach
fvase
10, pg. 5].) Asimismo, la explicacin de Ryle enfrenta di-
ficultades cuando asignamos un motivo a un acto qe est
en desacuerdo con la conducta previamente experimenta-
da por el sujeto. No es contradictorio decir que alguien
que nunca haba manifestado signos de disposicin celosa
acte, en una ocasin determinada, en forma celosa; sin
duda, la necesidad de una explicacin a tavs de los mo-
tivos se hace particularmente edente cuando alguien ac-
ta de manera inesperada.
Pero en fuhcin de los propsitos que persigo, resulta ms
importante sealar que, aunque la explicacin de Ryle di-
fiere de la de Mill en muchos aspectos, no es lo bastante
diferente. IJn enunciado disposicional, del mismo modo
que uno causal, se basa en generalizaciones fundadas en
lo observado.
@gg*e5r1npiadorespeel_o
de los motiyps del sujeto, (Lug se
,co_mprende-
mejor si
9
lo equipara a una exposicin.de
tas
rqzonqt de dicho su-
jeto para actuar".de esa qlane::a.
77
nl
Supongamos que /V, catedrtico universitario, dice que va
a suspender sus clases de la prxima semana porque piensa
viajar a Londres: he aqu un enunciado de intencin para
el cual se da una raz6n. Pero N no infiere su intencin de
suspender las clases de su deseo de ir a Londres, como po-
drla deducirse el inminente destrozo del cristal del hecho
de que alguien tir una piedra o de la fragilidad del mis-
mo. N no da tal raz6n como una euidencia de la validez
de esa prediccin con respecto a su conducta futura
fvas
Wittgenstein: 37,I, pg. 629 y sigs.]. Por el contrario,
est
justificando
su intehcin. Su enunciado no presenta
esta forma: <<Dado que tales y cuales factores causales es-
tn presentes, este ser, per consiguiente, el resultado>>, ni
tampoco esta otra: <<Dado que tengo tal y cual disposicin,
el resultado ser que yo haga esto>>; su forma es: <<En vista
de tales y cuales consideraciones, 1o que har es algo ra-
.zonable>>.
Esto me lleva otra vez.al argumento del captulo 2, pun-
to 2, que nos proporciona un modo de corregir
,la
expli-
cacin de los motivos dada por Ryle. Este autor dice que
el enunciado acerca de los motivos de alguna persona ha
de entenderse como una <<proposicin tipo lep>, la cual
describe la propensin del sujeto a actuar de determinadas
formas en determinadas circunstancias
[29,
pg. 89]. Sin
embargo, la <<proposicin tipo ley>>, en trminos de la cual
deben entenderse las razones de N, no se refiere a las dis-
posiciones de N, sino a los patrones aceptados de conducta
raznnable, comunes en su sociedad.
Los trminos <<razn>> y <<motivo>> no son sinnimos. Por
ejemplo, sera absurdo describir como <<justificaciones>> la
mayor parte de las imputaciones de motivos: es ms fre-
cuente que se impute un motivo para condenar que para
justificar. Decir que N asesin a su mujer porque estaba
celoso no es, por cierto, decir que actu razonablemente.
Pero l_o
es decir qg"q
-gg_Agg
*fue-
inteligible en
1r9[49q \-*F-,---
Y _'
de los modos de condcta comunes en nuestra
contexto. Estos dos aspectos de la cuestin
zados: se puede actuar <<debido a consideraciones> solo
78
$e
loq modos de condctA*-99tltunes en nuera sociedad,-
y que estaba regido par consideraciones adecuadq;_. a su
oniexto. Estos dos aspectos de la cuestin est-irelir-
cuando existen patrones aceptados con respecto a qu es
adecuado apelar. La conducta del Troilo de Chaucer ha-
cia Criseida es inteligible nicamente en el contexto de
las convenciones del amor cortesano. Entender a Troilo
presupone entender esas convenciones, porque es de ellas
de donde sus actos extraen su significad.
Seal ya cmo difiere la relacin entre la intencin de
N y la raz,6n que da para la misma, de la relacin entre
una prediccin y la evidencia ofrecida en su apoyo. Pero
alguien que conozca bien tanto a N como a las circuns-
tancias que lo rodean, y que est familiazado con eI
tipo de consideraciones al que N demuestre otorgar im-
portancia, podr predecir, sobre la base de este conoci-
miento, la conducta probable de N. <<N tiene un tempera-
mento celoso; si se excitan sus emociones en esa direccin,
es probable que se ponga violento. Debo tener cuidado y
no provocarlo ms>>. Aqu aduzco los motivos de N como
parte de la evidencia para mi prediccin de su conducta.
Pero aunque esto sea posible, dado que ya poseo el con-
cepto de un motivo, ese concepto no se aprende, en pri-
mer lugar, como parte de una tcnica para hacer predic-
ciones (a diferencia del concepto de causa). Aprender lo
que es un motivo corresponde a aprender los patrones que
rigen la vida en la sociedad en la que se vive; y esto co-
rresponde, asirnismo, al proceso de aprender a vivir como
un ser social.
5. La inuestigacin de regularidades
Un discpulo de Mill aceptara que las explicaciones de la
conducta humana iro deben recurrir a generalizaciones
causales en torno de la reaccin del individuo a su am-
biente, sino a nuestro conocimiento de las instituciones y
modos de vida que otorgan significado a sus actos. Pero
argira que esto no lesiona los aspectos fundamentales de
Ia tesis de Mill, dado que la comprensin de las institu-
ciones sociales es todavla una cuestin de aprehender ge-
neralizaciones empricas que estn, lgicamente, en un pie
79
#
\,\'''
\
'-1
:,!,-,|.'ta.t'>\'"
de igualdad con las de la ciencia natural. Porque una ins-
titucin es, despus de todo, una cierta,cla.se de uniformi-
dad, y una uniformidad solo puede aprehenderse en una
generalizacin. Examinar ahora este argumento.
Una regularidad o uniformidad es la recurrencia constan-
te de la misma clase de acontecimiento o de la misma
clase de oportunidad; por lo tanto, los enunciados de uni-
formidades presuponen
juicios
de identidad. Pero esto nos
retrotrae al argumento del captulo 1, punto 8, segn el
cual los criterios de identidad son necesariamente relati-
vos a alguna regla: con el corolario de que dos aconteci-
mientos que aparecen cualitativamente similares desde el
punto de vista de una regla, apareceran diferentes desde
el punto de vista de otra. De modo que investigar el tipo
de regularidad analizado en una clase dada de estudio es
examinar la naturaleza de la regla segn la cual se for-
mulan, en ese estudio, los
juicicis
de identidad. Tales
juicios
solo son inteligibles si se los refiere a un modo determinado
de conducta humana, regido por sus propias reglas.t En
una ciencia flsica, las reglas relevantes son las que rigen
los procedimientos de los investigadores en la ciencia en
cuestin. Por ejemplo, alguien que no comprenda en abso-
luto los problemas y
frocedimientos
de la flsica nuclear
no obtendrla ningn beneficio si es puesto frente a un ex-
perimento semejante al de Cockcroft-Walton, o sea, el
bombardeo de hidrgeno sobre litio; en realidad, incluso
la descripcin de lo que vio en esos trminos le resultara
ininteligible, dado que el trmino <<bombardeo> no posee,
en el contexto de las actividades de los fsicos nucleares,
el sentido que entraa en cualquier otra parte. Para com-
prender lo que est pasando en ese experimento, tendra
1 Vase Hume, Tratado sobrc la natura)eza hutnana,Introduccin.
<Es evidente que todas las ciencias guardan una relacin, mayor o
menor, con la natutaleza humana; que por mucho que cualquiera
de ellas patezca alejarse de la misma, siempre vuelve atrs por.. una
va u otra>. La observacin de Hume nos recuerda una \ez ms la
estrecha relacin entre el tema de esta monografa y uno de loc
motifs ms persistentes y dominantes en la historia de la filosofla
moderna.
80
que aprender la naturaleza de lo que hacen los fsicos nu-
cleares, y esto requerirla aprender los criterios segfin los
cuales ellos'formulan juicios
de identidad.
Esas reglas, como todas las otras, se apoyan en un contexto
social de actividad comn. De modo que, para compren-
der las
agtividades
{e
un inv?stigaao" cietrilii"o individull,
ffi*Ctient
dos*conjuntos de relaciones:
piimero, s-idin con los fenmenos que investiga; se-
gur.rdo, su relacin con sus colegas. Ainbas son esenciales
cuando se habla de que est <<detectando regularidades>
o <<descubriendo uniformidades>, pero quienes escriben
acerca de <<metodologa>> cientlfica a menudo se concen-
tran en la primera y soslayan la importancia de la segun-
da.
Que
necesariamente pertenecen a tipos diferentes re-
sulta evidente a partir de las siguientes consideraciones. Los
fenmenos investigados se presentan al cientfico como un
objeto de estudio; l los observa y seala determinados
hechos acerca de ellos. Pero decir que alguien hace esto
presupone que ya tiene un modo de comunicacin cuyo
uso implica la observacin de reglas. Porque sealar algo
-e-eniificar
caractersticas relevntes, lo qi sigiiilic qe
el que-
seala debe tener algtin coicepto de tales caracie-
rsticas; esto solo.es posible si puede usar algn sm!91o,
conforme a una regla que lo refiera a esas caractersticas.
De modo que volvemos a su relacin con sus colegas, en
cuyo contexto, nicamente, puede decirse que ha seguido
tal regla. Por lo tanto, la relacin entre N y sus colegas,
en virtud de la cual decimos que N est siguiendo la mis-
ma regla que ellos, no puede ser simplemente una relacin
de observacin: no puede consistir en el hecho de que N
haya advertido cmo se comportan sus colegas y decidido,
entonces, adoptar ese proceder como una norna para su
propia conducta. Porque esto presupondrla poder dar al-
guna explicacin de la nocin de <<advertir cmo se com-
portan sus colegas>, aparte de la relacin entre N y sus
colegas que estamos tratando de especificar; y eso, como
se demostr, es falso. Segrin R. Rhees: <<Vemos que nos
comprendemos mutuamente, sin advertir si nuestras reac-
ciones concuerdan o no. A causa de que concordamos en
8T
nuestras reacciones, me resulta posible decirle algo, y a
usted le resulta posible ensearme algo>
[28].
En el curso de su investigacin, el cimfifreq_aplica_y des-
irrolla los conptp_l*-pqttbg-"tg$
e_."!g*.93mpo
parti-l;
'.de
estudio. Esta piicuci" y-esta moifti*"i,ti stan <<i-
fluidao> tanto pa,r.los. fenmenos a lgs cu,qJ,eq se*
4pl!qr,
como por los colaboradores en participacin con los cuales
se aplican.
P_ig-I_'doi,clases
de <influencio> son dife-
rentes. Considiand qu es- sobre"la bs"d 3u dbseiva-
iin de los fenmenos-(en el curso de sus experimentos)
que el cientfico desarrolla sus conc'eptos como lo hace,
solo puede hacer esto en virtud de su participacin en una
forma establecida de actividad con sus colegas de profe-
sin. Cuando hablo de <<participaciu no implico necesa-
riamente una conjuncin fsica directa, ni siquiera una
comunicacin directa entre los participantes. Lo que im-
porta es que todos ellos toman parte en el mismo tipo ge-
neral de actividad, el cual fue aprendido por todos de
manera semejante; que son, por lo tanto, capaces de co-
municarse entre s con respecto a lo que estn haciendo;
que lo que cada uno de ellos hace es, en principio, inteli-
gible para los otros.
6. La comprensin de las instituciones sociales
'De
acuerdo con el criterio de Mill, para comprender una
institucin social es preciso observar regularidades en la
conducta de sus participantes, y expresar dichas regulari-
dades en forma de generalizaciones. Ahora bien, si se pue-
de considerar que la posicin del investigador sociolgico
(en sentido amplio) es comparable, en sus principales de-
lineamientos lgicos, con la del cientfico natural, enton-
1
ces debe cumplirse lo siguiente. Los cglrceptos y criterios
f I
s_egn los cua_les el rocilogo- iur-ga_.q!e,_
n dS'ift ifrres,
I I
hu ocurrido lo mismo o se ha desempeaoTa
@*4-c-
I
i cin, deben comprenderse en relaciin con'Ias reg[as que
|t
figen
la inuestigacin sociolgica. P.eo aqu nos Iga-
mos con una dificultad; mientras que en el caso del cien-
82
tffico natural solo dqbglqgq_qgup4-rn9.de un conjunto de
reglas -< ;las q
Gn-t
in'itlgii rni3ma
{9.1
cientlfico--, Io que eI socilogo
.est!
estudiando, asl-como
el estudio que hace de ello, es una actividad humana y sg
lleva a cabo, por lo tanto, de- acerdo con reglas. Y estas
son
-ms
que las reglas que rigen la investigain del
socilogo- las que especifican qu ha de considerarse <<ha-
cer la misma clase de cosas>> con relacin a esa clase de
actividad.
Un ejemplo puede aclarar esto. Tomemos la parbola del
fariseo y el publicano
lLucas,
18, 9]. El fariseo,
eu
deca: <<Dios, te agradezco no ser como otros hombres son>>,
estaba
haciendo la misma clase de cosas que el publica-
no, quien oraba: <<Dios, s misericordioso conmigo, un
pecadon>? Para responder a esto tendramos que conside-
rar, en principio, lo que implica la idea de oracin, y este es
un problema religioso. En otras palabras, los criterios ade-
cuados para decidir si las acciones de estos dos hombres
eran del mismo tipo o no, pertenecen al campo de la reli-
gin. As, el socilogo de la religin se ver confrontado
con una respuesta a la pregunta:
Pertenecen
estos dos
actos a la misma clase de actividad?; y esta respuesta se
formula segn criterios que no son tomados de la sociolo-
ga, sino de la regin misma.
Pero si los
juicios
de identidad
-y,
por lo tanto, las gene-
ralizaciones- del socilogo de la religin se apoyan en
criterios extrados de esta, entonces su relacin con los
ejecutores de la actividad religiosa no puede ser tan solo
la de observador a observados; por el contrario, debe ser
anloga a la participacin del cientfico natural con sus
colaboradores.en las actividades de investigacin cientfi-
ca. Si lo expresamos en forma ms general, aun cuando
sea legltimo decir que la comprensin de un modo de acti-
vidad social consiste en un conocimiento de regularidades,
la naturaleza de este conocimiento debe ser muy diferente
de la naturaleza del conocimiento de regularidades flsicas.
De modo que, en principio, es totalmente errneo compa-
rar la actividad de un estudioso de una forma de conducta
social con la de, por ejemplo, un ingeniero que estudie el
83
funcionamiento de una mquina; y no mejora las cosas
decir, como Mill, que la mquina en cuestin es, por su-
puesto, inmensamente ms complicada que cualquier m-
quina fsica. Si vamos a comparar al estudioso social con
un ingeniero, mejor serla compararlo con un aprendiz de
ingeniero que est estudiando a qu se refiere la ingenie-
rla
-es
decir, la actividad de ingeniera-. Su compren-
sin de los fenmenos sociales se parece ms a la com-
prensin que el ingeniero tiene de las actividades de sus
colegas que a la comprensin de ese ingeniero con respecto
a los sistemas mecnicos que estudia.
Este punto se refleja en consideraciones de sentido comn
parecidas a la siguiente: un historiador o socilogo de la
religin debe tener algn sentimiento religioso para cap-
tar el movimiento religioso que est estudiando y compren-
der las consideraciones que rigen las vidas de sus partici-
pantes. Un historiador del arte debe poseer algn sentido
esttico si ha de comprender los problemas que enfrentan
los artistas de su poca, y sin esto habr dejado fuera de
su relato precisamente aquello que hara de l una histo-
ria del arte, y no tn relato externo bastante nebuloso de
ciertos movimientos por los cuales se vio pasar a determi-
nadas personas.
No es mi deseo sostener que debemos detenernos en la
clase irreflexiva de comprensin de la cual di, como ejem-
plo, la comprensin que el ingeniero posee con respecto a
las actividades de sus colegas. Pero lo que quiero decir es
que cualquier tipo de comprensin ms reflexiva debe pre-
suponer necesariamente, si ha de valer como una autntica
comprensin, la comprensin irreflexiva del participante.
Y esto, por s mismo, torna engaoso el hecho de compa-
rarla con la comprensin que el cientfico natural posee
con respecto a sus datos cientlficos. De manera semejante,
aunque el estudioso reflexivo de la sociedad < de un
modo particular de vida social- pueda considerar nece-
sario el uso de conceptos que no se hayan extrado de.las
formas de actividad que est investigando, sino ms bien
del contexto de su propia investigacin, todava estos con-
ceptos tcnicos de su voluntad implican una comprensin
84
prcvia de esos otros conceptos que pertenecen a las acti-
vidades sometidas a estudio.
Por ejemplo, la preferencia de liquidez es un concepto tc-
nico de la economa: generalmente no es usado por los
hombres de negocios en la conduccin de sus asuntos, sino
por el economista que desea explicar la naturaleza y las
ionsecuencias de ciertos tipos de conducta empresarial.
Pero est, lgicamente, vinculado a conceptos que forman
parte de la actividad en cuestin, porque el uso
9y. 9l
conomista hace del mismo presupone su comprensin de
lo que significa dirigir una empresa, lo cual, a su vez, im-
plica una comprensin de conceptos comerciales del tipo
e dinero, beneficio, costo, riesgo, etc. La relacin entre
su explicacin y estos conceptos hacen de la primera una
explicacin he la actividad econmica que no es, digamos,
una obra de teologa.
Asimismo, un psicoanalista puede explicar la conducta
neurtica de un paciente en trminos de factores descono-
cidos para este y de conceptos que le resultaran ininteli-
gibles. Supongamos que la explicacin del psicoanalista
se refiera a acontecimientos ocurridos durante la primera
infancia del paciente. En tal caso, la descripcin de aque-
llos acontecimientos presuporrdr una comprensin de los
conceptos en trminos de los cuales, por ejemplo, se lleva
a cabo la vida familiar en nuestra sociedad, y esto por-
que ellos forman parte, aunque sea muy rudimentaria-
mente, de las relaciones entre el nio y su familia. A un
psicoanalista que desee dar una explicacin de la etiologla
de lav neurosis entre los isleos trobriandeses le resulta-
ra prcticamente imposible aplicar, sin mayor reflexir
los conceptos desarrollados por Freud para situaciones que
surgen en nuestra propia sociedad. Primero, se vera obli-
gado a investigar cosas tales como la idea de paternidad
entre los isleos, y a tomar en cuenta todo aspecto rele-
vante en el que tal idea difiera de la que es corriente en
su propia sociedad. Y es casi inevitable que una investi-
gacin de ese tipo determine alguna modificacin de la
teora psicolgica, adecuada para explicar la conducta
neurtica en esta nueva situacin.
85
Dichas consideraciones tambin
justifican,
en parte, esa
suerte de escepticismo histrico que R. G. Collingwood,
un filsofo algo subestimado, expresa en ldea de la histo-
ria
16,
passim.l. Aunque no es necesario ponerlas en pri-
mer plano cuando se trabaja con situaciones propias de la
sociedad en que se vive, o de sociedades con cuya vida se
est razonablemente familiarizado, las implicaciones prc-
ticas se vuelven apremiantes cuando el objeto de estudio
es una sociedad alejada culturalmente de la del investi-
gador. Esto explica el peso atribuido por los idealistas a
conceptos como <empato> e <<imaginacin histrica>> (con
lo que no se quiere negar que tales conceptos den lugar a
sus propias dificultades). Tambin se vincula con ctra de
sus doctrinas caractersticas: que la comprensin de una
sociedad humana est ntimamente relacionada con las
actividades del filsofo. En los dos primeros captulos pre-
par el camino hacia esa doctrina, y volver a ella en los
dos ltimos.
7. La prediccin en los estudios sociales
Cuando analic a Oakeshott en el captulo anterior, seal
que era importante el hecho de que la conducta volun-
taria fuera una conducta en la cual existe una alternati-
va. Dado que comprender atgo implica la comprensin
de su opuesto, alguien que desempea X, comprendin-
dolo, debe ser capaz de representarse la posibilidad de no
hacer X. Esto no es un enunciado emprico, sino una ob-
servacin respecto de lo que entraa el concepto de hacer
algo con comprensin. Consideremos ahora a un observa-
dor, O, de la conducta de N. Si O quiere predccir cmo
va a actuar N, debe familiarizarse con los conceptos que
utiliza N para ver la situacin; habiendo hecho esto, pue-
de, a partir de su conocimiento del carcter de N, ser ca-
paz de predecir con bastante certeza qu decisin va a
adoptar N. Pero las nociones que usa O para hacer su
prediccin son, asimismo, compatibles con la adopcin,
por parte de N, de una decisin diferente a la predicha
86
por O. Si en realidad ocurre esto, no hay por qu deducir
que O cometi un error en sus clculos, ya que lo esen-
cial acerca de una decisin reside en que un conjunto dado
de <<clculos>> puede llevar a un resultado incluido entre
muchos otros. Esto diverge totalmente de las predicciones
que se hacen en las ciencias naturales, donde una predic-
cin fallida implica siempre alguna clase de error por par-
te del que predice: datos falsos o inadecuados, clculos
imperfectos, o teora defectuosa.
Lo que sigue puede aclararnos esto un poco ms. Para
comprender la naturaleza de la decisin que confro4ta N,
O debe tener conciencia de las reglas que proporcionan
los criterios que, a su vez, especifican para N los rasgos
relevantes de su situacin. Si se conoce la regla seguida
por alguien, se puede, en muchos casos, predecir lo que
ese alguien har en determinadas circunstancias. Por ejem-
plo, si O sabe que N est siguiendo la regla: <<Comience
desde 0 y agregue 2 hasta llegar a 1.00$>, puede predecir
que, si ya escribi 104, N escribir a continuacin 106.
Pero, a veces, a O le resulta imposible predecir con cer-
teza qu har N, aunque sepa con toda seguridad cul es
la regla seguida por este; por ejemplo, cuando surge el
problema de qu implica seguir esa regla, si se da el caso
de circunstancias notablemente diferentes a cualquier otra
en que se la haya aplicado. Aqul, la regla no especifica
ningn resultado determinado para la situacin, aunque
limita la gama de alternativas posibles; queda determina-
do para el futuro mediante la eleccin de una de estas
alternativas y el rechazo de otras
-hasta
que, nuevamen-
te, llegue otro momento en el que sea necesario interpre-
tar la regla a la luz de nuevas condiciones-.
Esto puede aclarar en parte gu involucra la idea de una
tradicin histrica en desarrollo. Como seal antes, Mill
consideraba las tendencias histricas anlogas a las leyes
cientficas, y Popper quera modificar esa concepcin ad-
virtiendo que el enunciado de una tendencia, a diferencia
de una verdadera ley, implica una referencia a un con-
junto
de condiciones iniciales especficas. Lo que yo qui-
siera ahora es hacer otra modificacin ms: aun cuando
87
til-
se d un conjunto especlfico de condiciones iniciales, no
se puede predecir ningn resultado determinado para una
tendencia histrica, porque la continuacin o ruptura de
esa tendencia entraa decisiones humanas que no estn
determinadas por sus condiciones antecedentes, en cuyo
contexto reside el sentido de llamarlas <<decisiones>.
Respecto de esto ltimo, resultan necesarias dos palabras
de advertencia. No niego que a veces sea posible predecir
decisiones; lo que intento recalcar es que su relacin con
la evidencia en la que se basan es diferente ala que carac-
teza las predicciones cientficas. Y no estoy cayendo en
la trampa de decir que las tendencias histricas estn cons-
cientemente determinadas y pensadas por sus.participan-
tes; el punto clave es que esas tendencias son, en parte, el
resultado de las intenciones y decisiones de sus partici-
pantes.
El desarrollo de una tradicin histrica puede incluir de-
liberaciones, argumentaciones, examen de interpretaciones
opuestas, todo esto seguido, tal vez, por la adopcin de
algn acuerdo de transaccin o el surgimiento de escuelas
rivales. Consideremos, por ejemplo, la relacin entre la
msica de Haydn, Mozart y Beethoven; o las.escuelas con-
trapuestas de pensamiento poltico que pretenden
-y
to-
das con algunos visos de razn- estar basadas en la tra-
dicin man<ista. Pensemos en la accin reclproca cumpli-
nentada
por la ortodoxia y la herejla en el desarrollo de
la religin, o cmo se revolucion el ftbol cuando un
ju-
gador de rugby recogi la pelota y corri. Sin duda, no
hubiera sido posible predecir esa revolucin a partir del
conocimiento del estado anterior del
juego;
al menos, no
ms de lo que hubiera sido posible predecir la filosofla
de Hume a partir de las filosoflas de sus predecesores. Tal
vez nos ayude recordar la rplica de Humphrey Lyttleton
a alguien que le preguntaba adnde estaba yendo el
jant
<<Si yo supiera adnde est yendo el jazz, ya estarla allfl.
Maurice Cranston seala esencialmente lo mismo cuando
advierte que predecir la aparicin de una obra potica 0
un nuevo invento implicarla escribir el poema o fabricar
el invento uno mismo. Y si uno ya lo ha hecho, entoncc
88
es imposible predecir que algn otro compondr ese poema
o descubrir ese invento. <No podrla predecirlo, porque
no podra decir que va a ocurrir lo que ya ha ocurrido>>
[8,
pg. 166].
Sera un error, aunque tentador, considerar esto una tri-
vial discusin sofstica. Pareciera que intentamos la tarea
imposible de legislar a priori frente a una posibilidad pu-
ramente emplrica. Pero, sin embargo, lo que en realidad
estamos mostrando es que los conceptos centrales perte-
necientes a nuestra concepcin de la vida social son incom-
patibles con los conceptos centrales de la actividad de
prediccin cientfica. Cuando hablamos de la posibilidad
de predecir cientficamente los desarrollos sociales de este
tipo, no comprendemos literalmente lo que estamos dicien'
do. Y no podemos comprenderlo porque no tiene sentido.
89
*f
4. El espfuitu y la sociedad
1. Pareto: conducta lgi,ca
I
conducta no-lgica
En el captulo 3 intent demostrar
+l-e*,las.co-ncepeienes
mediante las cuales solemos considerar los acontecimien-
tooCiili;s
qo
"
lgicamente
incompatiblgq.cg4
lg.s-
cottgeptgs
borrespodientes a la explicacin cientfica. IJn aspecto
-importante
tlel argumento era que el primer tipo de cog-
epqi. n-qs--
-{qlgleu- -"p.arlq,*dS--la-,uda-sosial--misma-,
f -np
-ian
solo-de ia-descripcin que el observador hace de ella.
'P
existe una poderosa corriente de pensamiet que
sostiene la necesidad dg descartar las ideas de los parti-
cipantes, pues lo ms probable es que nos extraven y con-
fundan. Po ejemplo, a esta corriente pertenece el prrafo
de Durkheim citado en la parte final del capltulo 1. Me
propongo ahora examinar el intento hecho por V. Pareto
enThe Mind and Society
1231,
como reza su ttulo ingls,
en el que el traductor capt, en forma admirable, su prin-
cipal preocupacin;
*
o sea, mostrar empricamente que
las ideas de la gente, en su comportamiento habitual, in'
fluyen en la naturaleza y el resultado de su conducta de
modo mucho menos fundamental que 1o que por lo comrln
se piensa. En consecuencia, el socilogo debe desarrollar
sus propios conceptos de nouo y prestar tan poca atencit
como sea posible a las ideas de los participantes. M an.
ljqi
_gqt
destinado a destacar dos puntos: primere,-quc
Pareto confunde lo que es en esencia un tema--filoglfio
-con
uno cientfico, de carcter emprico.;.segundon"-qc lr
nclusin de su argumento es, de hecbo'falsa.
Pareto comienza considerando qu implica un enfoquc
cientfico para la sociologa. En forma aproximadtr tll
respuesta dice que consiste en el uso exclusivo de conccp
tos con una referencia estrictamentc emplrica, en somct(f
*
El ttulo original era Trattato di sociologia generale. (N. dct El
90
las propias teoras
-y
de modo siempre riguroso- el con-
trol de la observacin y el experimento' y en asegurarse
que las inferencias hechas sigan siempre la lgica estricta.
Esto es lo que denomina el enfoque <<lgico-experimental>.
Los datos del socilogo son las acciones de los seres hu-
manos que viven
juntos, y entre ellas Pareto singulariza,
por considerar que exige una atencin especial, la con'
ducta que expresa un contenido intelectual.
<En cualquier grupo de personas se presenta cierto nme-
ro de proposiciones descriptivas, preceptivas' o de otro
tipo (. . .
)
Tales prposiciones, combinadas mediante ne-
xos lgicos o seudolgicos, y ampliadas con narraciones
fcticas de diversas clases, constituyen teoras, teologlas,
cosmogonas, sistemas de metafsica, etc. Vistas desde afue-
ra, sin considerar los mritos intrnsecos que puedan asig'
nrseles en virtud de la fe, todas esas proposiciones y teo-
ras son hechos experimentales, y como tales debemos to-
marlas en cuenta y examinarlas>>
[23,
seccin 7].
En este caso, nos interesa determinar en los criterios de
Pareto cmo se relacionan las proposiciones y teoras acep-
tadas por los individuos con su otra conducta. Por ejemplo,
cmo
se relacionan las proposiciones de la teologla cris-
tiana con la prctica de los ritos cristianos? Pareto seala
correctamente que esta pregunta es ambigua. Puede que-
rer decir: Bn readad,
constituyen
estas teorlas buenas
razones para las acciones que intentan
jtrstificar? O puede
querer decir: La conducta de las personas,
est
realmen-
te regida por las ideas que, segn ellas, abrazan, o con-
tinuarlan comportndose igual aun cuando dejaran de
compartirlas? Pareto piensa que la respuesta a ambas pre-
guntas es funcin de una sociologla <<lgico-experimental>
cientlfica; para esto introduce dos importantes distincio-
nds: a) entre accin lgica y no-lgica,y b) entre resduoi
y deriuaciones.
) este estinada a aclarar el problema del grado en que
lr teorlas adoptadas por las personas constituyen real-
mente buenas razones para las acciones que ejecutan.
0t
;T-- l'r
\'rr
I
\ I
<Hay acciones que utilizan medios adecu-ados a-los fines
y que vinculan lgicamente medios con fines. Hay otras
acciones en las que no se encuentran esos rasgos. Las dos
clases de conducla son muy diferentes, segn se las consi-
dere en su aspecto subjetivo o en su aspecto objetivo.
Pes-
de el punto e vista subjetivo, casi todas las acciones hu'
manas pertenecEn a la clase lgica. A los ojos del marinero
griego, los sacrificios a Poseidn y el uso de remos eran'
tanto uno como otro, medios lgicos de navegacin (. . .
)
Supongamos que apliczrmos el trmino accione,s l-gicas a
acions que lgicamente asocian los medios a los fines no
solo desde el punto de vista del sujeto que las ejecuta, sino
desde el punlo de vista de otras personas poseedoras de
un conocimiento ms extenso
-en
otras palabras, a accio-
nes que sean lgicas tanto subjetiva como objetivamente,
en e[ sentido que acabamos de explicar-. A otras accio-
nes las llamaremos no-lgicas (que de ningn modo es
igual a "ilgicas")>
123,
seccin 150].
Por lo tanto, una a'ccin lgica es aquella que cumple las
siguientes condiciones: a) el actor considera que tiene un
resultado y la ejecuta con el propsito de lograrlo; ) tien-
de realmente a producir el resultado que el actor se repre-
senta; c) el actor tiene lo que Pareto considerarla como
fundamentos slidos (es decir, dgico-experimentaleo)
para su creencia, y d) el fin buscado debe ser tal
-que
re-
iulte empricamente identificable. La diversidad de estos
criterios significa que una accin puede tambin ser no-
lgica de modos muy diferentes, de los cuales los siguiert-
tes se encuentran entre los ms importantes. Puede ser
noJgica porque el actor no piensa lograr, a travs de
ella, ningn fin en absolutb; esto parece corresponder a
lo que Max Weber entendla como acciones wertrational,
opuestas a las zueckratonal. Pero Pareto piensa que estat
sn contadas y distantes, porque, segrin. dice, <los serel
humanos tienen una tendencia muy notable a pasar rn
barniz de lgica'sobre su conducto>
fseccin
154]. (Es in'
teresante, y tiene importancia, el hecho de que sea ingaprl
de concibir alguna-forma en la que una accin puedt
92
,
presentarse como aparentemente lgica si no es en trmi'
nos de la categora de medios y fines.) Asimismo, una
accin puede ser no-lgica a causa de que, aunque el actor
la ejecute en busca de un fin, alcance algn fin comple-
tamente diferente o ningn fin en absoluto. Segn expresa
Pareto, esto puede darse porque el fin representado no es,
de hecho, real, sino <<imaginario>, pues <<est ubicado fue-
ra del campo de la observacin y la experiencia>
[sec-
cin 151]; varias veces menciona la salvacin del alma
como ejemplo de un fin <<imaginario>. O, tambin' aun-
que el fin representado sea perfectamente real, puede ser
que no se lo obtenga de! modo que piensa el actor: Pareto
asigna a esta clase tanto las operaciones mgicas
[seccin
160] como tambin <<ciertas medidas (por ejemplo, la re-
duccin de salarios) tomadas por los hombres de negocios
(empresarios) trabajando en condiciones de libre compe-
tencio>
fseccin
159].
Ahora bien, la inclusin de todos estos tipos diferentes de
accin
-adems
de muchos otroF- en una categora ni-
ca va a dar lugar, obviamente, a graves dificultades. De-
seara aqu concentrarme en una de ellas: hacer alguna
distincin clara entre conducta <<no-lgica>> e <<ilgicu.
En la cita anterior, correspondiente a la seccin 150 de
The Mind and Socief2, vimos que Pareto sostena que
ambas no eran de ninguna manera lo mismo; y vuelve a
sealar esto, mucho despus, cuando escribe que <un error
en ingeniera no es una accin no-lgico>
[seccin
327].
Sin embargo, Pareto considera que el error de un empre-
sario en condiciones de libre competencia, que piensa que
mediante la reduccin de los sueldos de sus empleados
aumentar sus propios beneficios, es una accin no-lgica.
'De
qu manera relevante difiere un error en ingenierla
del de un empresario (cuya idea, dice Pareto, ya no sera
un error en condiciones de monopolio) ?
Y
es realmente
comparable, al menos en alguna medida, el error del em-
presario con la ejecucin de un rito mgico? Sin duda,
ms bien deberla comparrselo con un error en un rito
mgico. El error del empresario es un acto particular (del
cual puede haber, no obstante, una gran cantidad de ejem-
03
Fi
plos semejantes) dentro de la categora de conducta em-
presarial; pero las operaciones mgicas constituyen, por sl
mismas, una categora de conducta. En una sociedad don-
de se practica magia, esta desempea un papel peculiar
y propio que se lleva a cabo segn consideraciones tam-
bin propias. Lo mismo vale para la actividad empresaria,
pero no para el tipo de actividad empresarial descarriada
a la que se refiere Pareto, ya que esta solo puede compren-
derse por referencia a los propsitos y naturalez.a de la
actividad empresarial en genefal. Por otra parte, tratar de
comprender la magia haciendo referencia a los propsitos
y naturaleza de la actividad cientfica, como hace Pareto,
ser necesariamente considerarla en sentido errneo.
Ladistincinentreunacategorageneraldeaccin
forma de vida social- y una clase particular de acto in-
cluido dentro de tal categorla tiene importancia funda-
mental para la distincin entre conducta no-lgica e ilgi-
ca. Un acto ilgico implica, presumiblemente, vn error
en lgica, pero cuando se dice que algo es no-lgico se est
negando la aplicacin de criterios lgicos. O sea, que no
tiene sentido decir que la conducta no-lgica es lgica o
ilgica, como tampoco lo tiene afirmar que algo no-espa-
cial (como la virtud) es o grande o pequeo. Pero Pareto
no analiza las implicaciones que surgen de esto. Por ejem-
plo, trata de usar el tnirino <<no-lgico>> en un sentido
lgicamente peyorativo, lo cual resulta similar a llegar a
la conclusin de que la virtud debe ser pequea por el
hecho de que no es grande. En este caso, una gran parte
del problema surge del hecho de que no tuvo en cuenta el
punto en torno del cual gira el argumento principal de
esta monografia: que los criterios de lgica no son un don
directo de Dios, sino que surgen y solo son inteligibles en
el contexto de las formas de convivencia o de los modos
de vida social. Por lo tanto, no se pueden aplicar crite-
rios de lgica a los modos de vida social como tales.
lor
9j9mplo,
l ciencia es uno de- eqo,s.,odos. y ta
eljg3-
gtio; y cd una tiene criterios prepios
de inte}gffiffi.
D.
_dg.
gge-,
-dS.LrC*de-Ja -ciencia-o-deJa-r.l
i
gi.l", ht
Tdiones_pwde ser. lfuicas""aitfuicas:-en
l eienciq.
fror
94
ejemplo, sera ilgico rechazar el compromiso c9 l.os re-
rlt"ot'de un experimento adecuadamente realizado; en
la religin, sera ilgico suponer que las propias fuerzas
puede competir con las de Dios; y as en los otros casos'
Pero ,ro es snsato decir
que la prctica d,.- l-a-Si9t-tglggit-
t}';t""Qe no tiene en cuenta el carcter superpuesto
de los ifeientes modos de vida social. Por ejemplo, al-
guien podra tener razones religiosas para dedicar su vida
i ta ciencia; pero no creo que esto afecte la sustancia de
mi argument, aunque, en detalle, su expresin precisa
sera ms complicad.) Ahora bien, lo que Pareto trata
de decir .t qn h ciencia, en sl misma' es una form de
conducta lgica (en realidad, la'forma
par excellence
de tal conduta), mientras que la religin es no-lgica (en
un sentido lgiiamente peyrativo). Y esto, como intent
demostrar, no es permisible.
Todava hay otra-fuente ms profunda de la que se deriva
el fracaso de Pareto para distinguir adecuadamente
entre
<<no-lgico> e <<ilgic>>; se relaciona con su creencia de
que el-modo apropiado para formular una teorla comple-
tmente impariiai y no omprometida dbl funcionamiento
de las sociedades humanas ha de regirse tan solo por cri-
terios <<lgico-experimentales>>, concebidos
por analogla con
lo que cnsider que es la prctica de las ciencias natu-
rales.
Es evidente que, desde este punto de vista, evaluar teorlas
opuestas ottito de la existencia social (es decir, teoras o-
ciolgicas alternativas), refirindolas a esos criterios, es
algo iotalmente
justifiado. Pero Pareto siempre trata de
ha"cer algo ms que esto: intenta evaluar, por referencia
a los misinos critrios, las ideas y teoras pertenecientes-al
tema que est estudiando. Esto lo envuelve en una confu-
sin fundamental: tomar partido
justamente del modo que
se supona eliminado con li aplicacin de la tcnica lgico-
.*p.iitt.tttal. Las dificultadei en las que se ve asl
rymido
ejmplifican lo que quise destacar al sostener que- el tipo
de pioblema al iual se refiere aqul se incluye ms en el
95
I
L
campo de la filosofa que en el de la ciencia. Esto tiene
que ver con el sentido pecuar en que la filosofla es rn
estudio no comprometido'
g-elaf if osof a.s9--e*c"gpa_delaelusidap.ir-r*y."sp,rnp_ar_agn
de
[os
modos en_qus-las diferentes dissiplhasintclqetules
tornan intligible_ p-l
m"udp,
y* cmp,*Eflto.lleva a elucidar
ji
comparar diferentes formas de vida. El carcter no com-
prometido de la filosofla se pone aqu de manifiesto en
el hecho de que tambin le interesa elucidar su propia
explicacin de las cosas; ese inters en su propio ser no
es, por lo tanto, una malsana aberracin narcisista, sino
una parte esencial de lo que est tratando de hacer. Al
ejecutar sus tareas, el filsofo cuidar en particular de
desinflar las pretensiones de toda forma de investigacin
que intente abrigar la esencia misma de la inteligibilidad,
poseer la clave de la realidad.
.Cb*p1g5|qr*qtsla-iufcli-
gibilidad adopta muchas y muy-variSdas formas escrm-
]fenacr
que la realidd no tiene clave--_a-lguna. Pero Pa-
ito comte preisamente este iror: su md de analizar
la distincin entre conductas lgica y no-lgica implica
corisagrar la inteligibilidad cientlfica (o, ms bien, la falsa
concepcin que tiene de ella) como la norma para la inte-
ligibilidad en general; pretende que la ciencia posee la
clave de la realidad.
La ciencia, a diferencia de la filosofa, est tan embebida
en su propia forma de hacer inteligibles las cosas que
excluye todas las otras formas. O, en caso contrario, apli-
ca sus criterios de manera inconsciente, ya que ser &uto-
consciente de tales cuestiones r ser filosfico. Esta falta
no-filosfica de su propia conciencia es,. en su mayor parte,
correcta y adecuada para la investigacin de la naturaleza
(excepto en momentos crlticos, como el atravesado por
Einstein antes de la formulacin de la teora especial de
la relatividad)
;
pero resulta desastroS _e-n la
jnuestigacin
de una sociedad*frrana, cuy natgvlpza misma;eride
"en
el hecho de estaq
"o*pu.ita-
pa_r
nqd.os ds:ida*dlfc-
r#tes y competitivos, cada uno e
_bs _gglgs
explicacin distinta de Ia i!.Iigibfdad-delas-cosas. Ls
tarea peculiar de la filosofla consiste en adoptar un criterio
96
no comprometido de tales concepciones competitivas; su
misin no es otorgar premios a la ciencia, la religin, o
cualquier otra cosa. Tampoco lo es defender ninguna Wel-
tanschauung (del modo en que Pareto proporciona, incon-
secuentemente, una W elt ans c hauun g pseudocientfica
)
. En
trminos de Wittgnstein, da filosofla. deja todo como es-
taba>.
A este respecto, vale la pena destacar el argumento de
Collingwood acerca de que algunas explicaciones ofrecidas
por antroplogos <<cientficos>> .sobre
prcticas mgicas en
sociedades primitivas enmascaran a menudo <<una cons-
piracin, consciente a medias, para poner en ridlculo y
menospreciar civilizaciones diferentes de la nuestro>
[7,
libro I, cap. IV]. Un ejemplo clsico de este uso corrom-
pido de la <<objetividad cientfica>> se encuentra en el tra-
bajo de R. S. Lynd, Knowledge
for
What?
U5,
pg. l2l,
nota 7.]. Las confusiones filosficas de la posicin de Lynd
deben resultar evidentes a cualquiera que haya seguido el
argumento de esta monografla.
2. Pareto: residuos y deriuaciones
A fin de desarrollar este tema un poco ms, examinar
ahora la segunda distincin de Pareto z residuos y deriua-
ciones. Se supone que esta distincin desempea dos fun-
ciones. La primera serla proporcionar rasgos recurrentes
en nuestra observacin de las sociedades humanas, los cua-
les constituirlan un tema adecuado para la generalizacin
cientfica. Pareto sostiene que si se examina una amplia
variedad
'de
sociedades diferentes en distintos perodos
histricos, llega a sorprender el hecho de que mientras
ciertos tipos de conducta ocurren una y otra vez con muy
escasa variacin, otros tipos son bastante inestables, cam-
bian constantemente con el tiempo y difieren en forma
considerable de una sociedad a otra. Denomina <<residuos>>
a los elementos constantes y recurrentes, que son los que
quedan cuando se dejan fuera de la explicacin los rasgos
variables. Estos elementos variables son <<derivaciones>>,
97
fil-
trmino que se refiere a un hecho acerca de determinados
tipos de tonducta que Pareto sostiene' haber descubierto
emplricamente:
por ejemplo, que los principales ocupan-
tes de esta categora son las teorlas en trminos de las cua'
les las personas tratan de explicar por qu s9 comportan
como l hacen. La derivacin <<representa el trabajo de
la mente para explicar
[el
residuo]. He aqu por qu es
mucho ms varia6le, pus refleja el
juego de la imagina-
cin>
[23,
seccin 850]. Puesto que las derivaciones son
tan ineitables y variabls comparadas con los residuos, Pa-
reto nos insta a aceptar que las ideas y teoras adoptadas
por los individuos influyen en realidad poco en el. podo
Ltr qu., por el contrario, se comportan; la adopcin de
teoras n puede explicar en forma vlida por qui la gente
acta de un modo determinado, ya que esa conducta con'
tina aun despus de haberse abandonado aquellas. Es
obvio que el concepto de derivacin presenta muchos pun-
tos de omparacin, por ejemplo, con el concepto marxista
de <<ideoloi", y el concepto freudiano de <<racionaliza-
ciru>. Sin mbargo, lo que aqu deseo destacar es que solo
a travs de esta distincin conceptual Pareto consigue en'
contrar, en sociedades diferentes, rasgos comunes de un
tipo en apariencia adecuado para la generalizacin cien'
tiica. Es-decir, pretender que existen uniformidades so'
ciolgicas va de la mano con el hecho de pretender quc
se ha exagerado el valor de la inteligencia humana, r!l'
pecto de su influencia real en los acontecimientos sociales.
Citar ahora un ejemplo de la forma detallada en quc
Pareto aplica esa distincin.
,
<<Bautizarse es una costumbre de los cristianos. Si solo
conoce el procedimiento cristiano, no se sabra si es posi'
ble analizarlo, y cmo hacerlo. Tambin contamos con utll
explicacin sobre l: nos dicen que el rito del bautismo
se celebra para eliminar el pecadlo original. Esto todavti
no basta. Si no existen otros hechos de la misma clase'l
los que atenerse, encontraramos difcil aislar los elemcF
tos el complejo fenmeno del bautismo. Pero, en re&
dad, tenemos otros hechos de ese tipo. Tambin los
PaSl'
9B
nos tenan agua bendita, y la usaban con propsitos de
purificacin. Si nos detuviramos en ello, podramos aso-
ciar la idea de agua con el hecho de la purificacin. Pero
otros casos de bautismo demuestran que el uso del agua
no es un elemento constante. Es posible usar sangre para
la purificacin, as como otras sustancias. Y esto no es
todo: existen numerosos ritos que producen el mismo re-
sultado (. . .
)
Pgr lo tanto, el caso visto se compone de
ese elemento constante, a, y un elemento variable, , que
comprende los medios empleados para restaurar la inte-
gridad del individuo y los razonamientos a travs de los
cuales se explica, presumiblemente, la eficacia de los me-
dios. El ser humano tiene el vago sentimiento de que el
agua limpia, de alguna manera, tanto las manchas mora-
les como las materiales. Pero, sin embargo, no tiene como
regla
justificar
su conducta de ese modo. La explicacin
est lejos de ser tan simple. fu, busca algo ms compli-
cado, ms pretencioso, y fcilmente encuentra lo que est
buscando>
[23,
seccin 863].
Pero existen dificultades filosficas bien conocidas que
surgen del intento de rechazar, por ineficaces, clases ente-
ras de razonamiento, en tanto se oponen a apelaciones par-
ticulares a ese tipo de razonamiento dentro de una clase
aceptada. Consideremos, por ejemplo, las dificultades a
menudo analizadas que implica el hecho de arrojar una
duda generl sobre la confiabilidad de los sentidos o de
la memoria. Pero Pareto sostendra, sin vacilar, que su
tesis est a salvo de esa lase de vacuidad gracias a l can-
tidad de evidencia emprica en la que se apoya. No obs-
tante, su tesis con respecto a la variabilidad relativa de
Ias derivaciones y la constancia de los residuos no es, como
l piensa, algo comunicado directamente por los resulta-
dos de la observacin, sino que entraa una mala inter-
pretacin conceptual de esos resultados. No es a travs de
la observacin que se distingue el elemento constante, o,
y el elemento variable, , sino que esto es resultado de una
rbstraccin (ilegtima). En el ejemplo citado acerca de
los residuos de purificacin, el elemento invariable no es
09
m
precisamente un coniunto completo de movimientos flsi-
ios,.ya que puede adoptar una enonne cantidad de formas
flsicas dierntes (como el mismo Pareto se toma el tra-
bajo de sealar). El simple acto de lavarse las manos no
constituirla un ejemplo; sl lo serla en el caso de ejecutarlo
con intencifin simblica, como un signo de purificacin
moral o religiosa. Este punto es tan importante que lo
ejemplificar con otro caso ms, los <<residuos sCIruale*>.
iuteio no quiere referirse, como era de esperar' al factor
comn del simple intercambio sexual biolgico que se en-
cuentra en todas las multifacticas costumbres sociales e
ideas morales vinculadas a las relaciones sexuales, en dife-
rentes pocas y en distintas sociedades. Desecha esto en
forma eiplcita. Para que una forma de conducta sea ca-
ficada d residuo, es necesario que tenga un contenido
cuasi-intelectual o simblico. <<Aq,rl no nos interesa el mero
apetito sexual, aun iuando sea un factor poderosamente
ativo en la raza humana ( . . .
)
Nos ocupamos de l solo
en la medida en que influye en las teoras, en los modos
de pensamiento>>
[23,
seccin 1.3241. Por ejemplo, un re-
sido dominante analizado por Pareto es la actitud ascti-
ca frente a las relaciones sexuales, la idea de que deben
evitarse por ser algo malo o, al menos, moralmente debili'
tante. Pero, como en el ejemplo anterior, Pareto no obsera
este factor constante en forma separada de los muy diver-
sos sistemas morales y teolgicos de ideas n trminos de
los cuales se
justifica o explica el ascetismo sexual en la
diferentes sociedades. Es algo que analiz fuera de esos
sistemas de ideas y a travs de un anlisis conceptual.
Pero no es posible arrancar de ese modo a las ideas de n
contexto; la relacin entre ideas y contexto es de tipo in'
terno. La idea adquiere su sentido del papel que le toca
desempear en el sistema. Es absurdo tomar varios sise.
mas d ideas, encontrar en cada uno de ellos un elemento
que pueda expresarse en la misma formd verbal, y luego
pretender que se ha descubierto una idea comn a todn
los sistemas. Esto serla igual a observar que tanto el lF
tema de mecnica aristotlico como el.de Galeo ur$
una nocin de fuerza, y llegar a la conclusin de que
r00
dos, en consecuencia, utilizan la misma nocin. Podemos
imaginar el airado grito de Pareto ante el filistesmo de
tal proceder, pero l es culpable del mismo tipo de filis-
tesmo cuando, por ejemplo, compara la relacin social
entre <<un millonario norteamericano y un norteamericano
de origen humilde>> con la que existe entre un hind de
una casta elevada y otro de una casta inferior
fvase
sec-
ci6n 1.0441. Y esta clase de comparacin resulta esencial
para todo su mtodo de procedimiento.
Podemos expresar lo mismo de esta otra manera. Es po-
sible decir que dos cosas son <<iguales> o <<diferenteb h.-
clendo tan solo refrencia a un conjunto de criterios que
subyacen a lo
que se considera una difereneia reletante.
Cuando las <<coias>> en cuestin son puramente fsicas, los
criterios a los que se recurr sern, por supuesto, los del
observador.
Pelq
esto no es as cuando se est trabajando
con <<cosas>> intelectuals
-bn
realidad, con cualquier tipo
de <<cosas>> sociales-; el hecho de que sean intlectuales
o sociales en carcter, y no flsicas, depende completame-
te de-que pertenezcan en cierto modo un sistem de idqas
o a uR modo de vida.
TiEngl
ertgncia como hechos socia-
les o intelectuales solo por referencia a los criterios que
rigen ese sistema de ideas o modo de vida.
De
esto se des-
prende que si el investigador sociolgico quiere conside-
rarlas cotno hechos sociales (como debe hacerlo, ex hryo-
thesi), tiene que tomar seriamente en cuenta los criterios
aplicados para distinguir <<diferente$> clases de acciones e
identificar <<iguales>> clases de acciones dentro del modo
de vida que st estudiando. No puede imponer arbitra-
riamente, desde afuera, sus propias normas; y si lo ha-ge,
los hechos que est estudiando pierden por completo su
carcter de hechos sociales. Un cristiano negara enrgica-
mente que los ritos bautismales de su fe sean iguales, en
esencia, a los actos de un pagano que roca agua bendita
o hace uso de Ia sangre de un sacrificio. Al sostener 1o con-
trario, Pareto elimina de su tema, sin querer, precisamente
lo que le da inters sociolgico, o sea, su conexin interna
con un modo de vida.
En un artculo no publicado, la seorita G. E. M. Anscom-
l0t
rTr
l
be observ que existen ciertas actividades
-y
menciona
la aritmtica, a manera de ejemplo- que, a diferencia
de otras actividades, como la acrobacia, no pueden ser
comprendidas por un observador, a menos que l mismo
posea la capacidad de desempear las actividades en cues-
tin. Seala que cualquier descripcin de actividades se-
mejantes a la aritmtica que no se base en condiciones
aritmticas
-o
de lo que sea- est destinada a parecer
intil y arbitraria, y asimismo compulsiva, en el sentido
de que los medios ya no se presentan como elecciones sig-
nificativas..Esta es precisamente la impresin que se ob-
tiene cuando Pareto explica las actividades sociales a la
nanera de residuos, pero no es una impresin bien fun-
dada, sino una ilusin ptica basada en un error con-
ceptual.
Segn creo, esto demuestra que la presuposicin total del
procedimiento de Pareto es absurda; es decir, la idea de
que es posible tratar a las proposiciones y a las tcoras
como <<hechos experimentales>, de la misma forma que
se tratara a cualquier otra clase de hecho
fvase
23, sec-
cin 7]. Por cierto que no solo Pareto sostiene tal presu-
puesto; si se quiere un ejemplo, tambin se la encuentra
en la primera regla del mtodo sociolgico de Emile Durk-
heim: <<Considerar a los hechos sociales como cosas>>. Tan-
to el enunciado de Pareto como otros semejantes son ab-
surdos porque entraan una contradiccin;
eg-lg_meglda
,a-r*-coqiunto de- "fenmenos-.<desde
afuera>>,
_<fcomq
he,chps. qxp,erimentale$>,
no ss-.,19 pugde
dtseb'al mismo tiempo diciendo
que co,rutituye
-wra
<iIOri o serie de <<prgposiciones>2*-Bn cierto sentido, Pa-
i't o lln empirismo lo suficientemente lejos, ya que
lo que se presenta a los sentidos del observador sociolgico
no son, de ninguna manera, individuos que sustentan de-
terminadas teoras y creen en determinadas proposiciones,
sino individuos que ejecutan determinados movimientos y
sonidos. En realidad, ya es ir demasiado lejos describirloo,
como <<individuos>>, hecho que puede explicar la popula.
ridad de la palabra <<organismo>>, tpica de la
jerga
socio.
lgica y psicolgica-social: pero los organismos, en opoti.
r02
cin a los individuos, no creen en proposiciones ni adoptan
teoras. Describir lo que el socilogo observa en trminos
de nociones como <<proposicin> y <<teoro> implica haber
tomado previamente la decisin de aplicar una serie de
conceptos incompatibles con el punto de vista <<externo>,
<<experimentab>. Por otra parte, no describir lo que se ob-
serva en esos trminos implica negarse a considerarlos
como poseedores de significacin social. De aqu se des-
prende que es imposible comprender a la sociedad a travs
de la observacin y el experimento, al menos segn cierto
criterio ampliamente aceptado.
Esto necesita que se hagan algunas salvedades. Por supues-
to, no quiero decir que sea imposible considerar como dato
el hecho de que alguna persona, o grupo de personas, sus-
tente una determinada creencia
-que
la tierra es plana,
por ejemplo-, sin aceptarla uno mismo. Y esto es todo
lo que Pareto cree hacer; pero, en realidad, est haciendo
algo ms. No se refiere tan solo a creencias particulares
dentro de un modo dado de raciocinio, sino a modos tota-
les de raciocinio. Lo que no ve es la necesidad de com-
prender un modo de raciocinio antes de que alguien pueda
hablar de teorlas y proposiciones dentro del mismo
-teo-
ras y proposiciones que para l constituiran datos-. No
considera verdaderamente el problema fundamental de
qu significa corirprender un modo de raciocinio. En la
medida en que piensa algo acerca de esto, solo
juzga que
es cuestin de establecer generalizaciones sobre la base de
la observacin, criterio que hemos desechado en el cap-
tulo 3.
Desafortunadamente, no disponemos de lugar para anali-
zar otros ejemplos de intentos similares a los de Pareto
que impliquen eliminar la inteligencia y las ideas humanas
de la explicacin dada por el socilogo con respecto a la
vida social. Pero los lectores pueden encontrar instructivo
releer El suicidio, de Durkheim, teniendo en cuenta 1o que
hemos dicho. Resulta en especial importante advertir la
conexin entre las conclusiones de Durkheim.---o sea, la
posibilidad de considerar a las deliberaciones conscientes
como <<puramente formales, con el nico objeto de confir-
t03
fl
1
;l
-r
'1
---)
i-u
'il
C)
mar una resolucin adoptada de antemano por razones
desconocidas para la concienciD- y su decisin inicial
@n respecto a definir la palabra <<suicidio>>, a propsito de
su estudio, en un sentido diferente al que tenla en las socie-
dades que estaba estudiando
[9].
3. Max Webr.' Verstehen .l
explicacin causal
Weber fue quien ms habl del sentido peculiar que guar-
da la palabra <comprensin> cuando se la aplica a las
formas de vida social. Ya me he referido a su explicacin
de la conducta significativa,
y, en lo que sigue, me pro-
pongo decir algo acerca de su concepcin de la compren-
sin sociolgica (Verstehen).
fVase
33, cap. 1.] El primer
punto en el que deseo concentrarme es la manera como
i Weber explica la relacin entre el hecho de adquirir una
<(comprensin interpretativo> (deutend uerstehen) del sig-
nificado (Sinn) de una parte de_la. conducta,
-y
el de pro-
;porcionar
una explicacin causal (kausal erleldren) de lo
;que
dio origen a la conducta en cuestin, y de cules son
,sus consecuencias.
Ahora bien, Weber nunca ofrece una clara explicacin del
carcter lgico de la comprensin interpretativa. En-gelre-
ral, habla- del mismo como si se tratara simplemente de
u"lt*i*
iibEa;-tan
lo se'ria oiiti" ae
iro+ep.
en la posicirr del.qtro.. Esto ha hecho que numerosos au-
tores sostengan que Weber confunde lo que es apenas una
tcnica para formular hiptesis con el carcter lgico de
la evidencia para tales hiptesis. Asl, Popper arguye que,
aunque podemos usar el conocimiento que tenemos de
nuestros propios procesos mentales a fin de formular hip-
tesis acerca de procesos similares de otras personas, <estas
hiptesis deben probarse, someterse al mtodo de seleccin
por eliminacin. (Gracias a su intuicin, algunas personar
ni siquiera pueden pensar en la posibilidad de que ocista
alguien a quien no le guste el chocolate.
)
>
[26,
seccin 29].
Sin embargo, por muy aplicables que resulten tales crltica
a los vulgarizadores de Weber, no pueden usarse debida.
104
mente frente a los criterios de dicho autor, ya que este
insiste con fuerza en el hecho de que la simple <<intuicin>
no basta y debe probarse mediante la observacin cuida-
dosa. En cambio, pienso que lo errneo de Weber es su
explicacin acerca del proceso de comprobacin de la va-
lidez de las interpretaciones sociolgicas propuestas. Pero
corregir esto implica, ms que acercarse, alejarse de la
explicacin que Popper, Ginsberg y muchos otros que pien-
san como ellos desearlan ofrecer en su reemplazo.
Dice Weber:
<<Cada interpretacin apunta a la autoevidencia o a la
plausibilidad inmediata (Euidenz). Pero una interpreta-
cin que transforme el significado de una parte de la con-
ducta en algo tan evidentemente obvio como se desee no
puede pretender, solo sobre esa base, constituir asimismo
la interpretacin causalmente a.lida. En sl misma, no es
ms que una hiptesis particularmente plausiblo>
133,
cap. Il.
Contina diciendo que el modo adecuado de verificar tal
hiptesis consiste en establecer leyes estadsticas basadas
en la observacin de lo que ocurre. De esta manera, llega
a la concepcin de ley sociolgica, la cual serla <<una regu-
laridad estadlstica que corresponde a un significado impu-
tado inteligible>.
Weber est completamente en lo cierto cuando seala que
la interpretacin obvia no necesita ser la correcta. LJn
ejemplo serla la interpretacin hecha por R. S. Lynd con
respecto a la magia vud de las Indias Occidentales, al
considerarla
(crn
sistema de secuencias causales, a las que
se atribuye verdad y confiabilida>
[15,
pg. 121]; tam-
bin hay numerosos ejemplos semejantes en La rama do-
rada de Frazen Pero deseara cuestionar la suserencia im-
prqita
de-It&bsi Ss'q'l....* e&& e 6ffi&sL
camente inco-.1pleto, que necesita el refuerzo de un mtodo
por e"iero liiiat,'o 3." Ilecoledtr-A;-Abdi5ii&s.
irrente d" st"ifrt""qe,*iiliilel-d&*d qu una inir-
pretacin propuesta sea errnea, la estadlstica, aun cuan-
/,05
tl
no algo diferente en cuanto a su naturaleza.
_I.a
compati-
[ilig-adder.aelnt-eJgrg_B-cj.g
gSsla*estadjsgisroTuta
su,1r.4!ide.7.
Quien
interprete los ritos mgicos de una tribu
como na forma de actividad cientfica desubicada, no
encontrar rectificacin de ello en la estadstica acerca de
qu es probable que hagan los miembros de esa tribu en
diversas oportunidades (aunqu.e e-19_ podra fon4ar partg
del argumento)
;
lo que en definitiva s ie{uiere eiun
aTgurnet77tsfico al estilo del que ofrece Collingwood
en Zo\, principios del arte
16,
libro 1, cap. IV]. Y esto es
as porque una interpretacin errnea de una forma de
actividad social es algo que est ntiriramente emparentado
con el tipo de error del cual se ocupa la filosofa.
Wittgenstein dice en alguna parte que, cuando nos vemos
ante dificultades filosficas con respecto al uso de algunos
conceptos de nuestro lenguaje, somos como salvajes en-
frentados a algo proveniente de una cultura extraa. Yo
solo estoy indicando un corolario de lo mismo: que los
socilogos que interpretan equivocadarnente una cultura
extraa son como filsofos que se enfrentan a dificultades
referidas al uso de sus propios conceptos. Habr diferen-
cias, por supuesto. En general, la dificultad del filsofo se
producir en torno de algo con lo cual est perfectamente
familiarizado, pero que, por el momento, no puede ver
desde su perspectiva adecuada. La dificultad del socilogo
se presentar a menudo con respecto a algo que no le es
familiar en absoluto; puede no disponer de ninguna pers-
pectiva apropiada para aplicar. Es posible que esto, a ve-
ces, torne su tarea ms difcil que la del filsofo, y tam-
bin es posible que en ocasiones la haga ms fcil. Pero se
tratara de una simple analoga entre sus problemas.
Algunos de los procedimientos de Wittgenstein en sus elu-
cidaciones filosficas refuerzan este punto. Se inclina a
atraer nuestra atencin hacia ciertas caractersticas de
nuestros propios conceptos, comparndolos con los de una
106
sociedad imaginaria, en la cual estn sutilmente distorsio-
nados nuestros modos familiares de pensamiento. Por ejem-
plo, nos pide que supongamos que dicha sociedad vnde
madera de la siguiente forma: <<Apilan la madera en mon-
tones de peso arbitrario y variable, y luego la venden a un
precio proporcionado al rea cubierta por las pilas.
Y
qu
suceder si llegan a
justificarlo
con estas palabras: "Natu-
ralmente, si compra ms madera tiene que pagar ms"?>>
[38,
cap. I, pgs. 142-51). Aqu, la pregunta importante
es:
En
qu circunstancias se puede decir que se compren-
di esta clase de conducta? Ya se que
JMeber
'rLg(-
pr-esa-
4- tng4!dq,
cqmo.. si
la-pneha*ltirna era nueS_tJa
hlbjl!{adp.ar.af ormularlqygs*$'g{ft
$Lc"aq*!ap_-csdgs.ngs
permitiran predecir con baq!4tg^9tuc-tguS gu haran lds
personas en determinadas circulst4ncias. Concuerda ion
esto s intento de definir un <<rol sociab> en trminos de
la probabilidad (chance) de que se desempeetr acciones
de una cierta clase en circunstancias dadas. Pero, en el
ejemplo de Wittgenstein, bien podramos hacer de este
modo predicciones de gran exactitud, sin estar por ello
capacitados para pretender ninguna comprensin real de
lo que aquellas personas estaban haciendo. La diferencia
es en un todo anloga ala que existe entre poder formular
leyes estadlsticas acerca de la ocurrencia probable de pa-
labras en un idioma y poder comprender qu estaba d:-
ciendo alguien que hablaba ese idioma. Nunca es posible
reducir esto ltimo a lo primero; una persona gue com-
prenda el chino no es una persona que tenga una firme
comprensin de las probabilidades estadsticas de ocurren-
cia de las diversas palabras en el idioma chino. Por cierto
que podra tenerla sin saber en absoluto que est habin-
doselas con un idioma; y, de cualquier modo, saber que
est habindoselas con un idioma no es en s mismo algo
que pueda formularse estadsticamente. En situaciones co-
mo esta, gcompqndgrl> im.glige'epJ-e-hedqr- la
frp
c-uliari-
dad o sisnificado de lo oue se est haciendo o diciendo.
gg-gata
.il
";ci'difii
alejada
_{e-l
m-ndodeltds-
;;-*.
--#.-')---
dstica y@ *l
Flpll
se aproxima pl
gampo det racioiio
a-Ias;9Jgies_[1gras"919_
yin-
r07
ry
4. Max Weber: accin significatiua y acci'n soci,al
Una mejor forma de extraer las implicaciones de lo dicho
sera considerar otro aspecto de la perspectiva weberiana:
su di.stincin entre la conducta que es simplemente signi-
ficativa y aquella que es tanto significativa como social.
Ahora bien, resulta evidente que una distincin tal es in-
compatible con [o argumentado en el captulo 2 de este
soto putil$fTiiffifi
saiiva-si e,rr,residLper sEdas,J*qgt+s
presuponen q$.mg*djg gggia.[* Weber reconoce claramente
ia importancia que esto tiene para la sociologla, aun cuan-
do se desliza
Wt
lo que es preciso considerar el lado equi-
vocado. Lo que interesa es que, al hacerlo, simultneamen-
te comienza a escribir respecto de situaciones sociales de
un modo que resulta incompatible con lo que manifiesta
acerca de la Verstehen; esto es
justo
lo que se esperara
en la medida en que Verstehen implica Sinn,y Sinn, segrln
sostuve, implica reglas socialmente' establecidas. Recuer-
do aqu ese importante artlculo, R. Sqammlers <Ueber'
w indun g> d e r m at e rialist is c he n G e s c hi c ht s auf
f
as sun g
134i,
donde Weber vincula las siguientes parejas de afirmacio-
nes: primero, que no hay ninguna dificultad lgica para
suponer que una persona sea capaz de seguir reglas de
conducta en completa abstraccin de cualquier tipo de con-
texto social; segundo, que no hay ninguna diferencia lgica
entre la tcnica para manipular objetos naturales (por
ejemplo, maquinarias) a fin de alcatwar los propios fines,
y aquella para <(manipulan> seres humanos como lo hace,
segn seala, el dueo de una fbrica con sus empleados.
Dice: <.Q,re en un caso los "acontecimientos de la concien-
cia" formen parte de la cadena causal y en otro caso no
108
ocurra esto no implica, "lgicamente", la menor diferen-
cia>; comete asl el error de suponer que los <acontecimien-
tos de la conciencio> difieren empricamente de otras cla-
ses de acontecimientos. No comprende que la nocin global
de <<acontecimiento>> es aqul portadora de un sentido dife-
rente, al implicar, como lo hace, un contexto de reglas
seguidas por seres humanos y que no pueden combinarse
de este modo con un contexto de leyes causales sin crear
dificultades lgicas. Weber fracasa, as, en su intento de
deducir que la clase de dey>> que el socilogo puede for-
mular para explicar la conducta'de los seres humanos no
ofrece ninguna diferencia lgica con respecto a una <<le)ry>
en la ciencia natural.
Al tratar de describir la situacin que est usando como
ejemplo en una forra que justifique
su punto de vista,
Weber deja de emplear las nociones que resultaran apro-
piadas para una comprensin interpretativa de la situa-
cin. En lugar de decir que los trabajadores de su fbrica
reciben una paga y gastan dinero, dice que se les entregan
piezas de metal, que ellos a su vez entregan esas piezas de
metal a otros individuos y reciben de stos otros objetos;
no habla de los policlas que protegen la propiedad de los
trabajadores, sino de los <individuos con casco$> que vie-
nen y devuelven a los trabajadores las piezas de metal que
otras personas tomaron de ellos; y as sucesivamente. En
surna, adopta el punto de vista externo y olvida tomar en
cuenta el <<sentido subjetivamente mentado>> de la con-
ducta que considera, y lo que yo quiero decir es que esto
es un resultado natural de su intento de separar las rela-
ciones sociales que vinculan a esos trabajadores de las es
que encarnan sus acciones
-ideas
tales como <<dinero>,
<propiedad>>, <<polica>>, <@mpra y ventD>, y otras seme-
jantes-.
Sus relaciones mutuas solo existen mediante esas
ideas y, de manera similar, esas ideas solo existen en sus
rclaciones mutuas.
No niego que a veces pueda resultar til adoptar recursos
al estilo de la <(extemalizacim>
que Weber emplea en su
descripcin de esta situacin. Puede servir para atraer la
atencin del lector hacia aspectos de la situacin tan ob-
t09
;l'
vios y familiares que de otr forma los pasarla por alto, en
cuyo caso esto es comparable al uso que hace Wittgenstein
de imaginarios ejemplos forneos, a los cuales ya me he
referido. Asimismo, puede comparrselo con la Verfrem-
dungseffekt a la que apunta B. Brecht en sus producciones
dramticas, o aI uso que Caradog Evans da a traduccio-
nes remotamente literales del gals en sus historias sinies-
tramente satricas sobre Gales occidental.l Bl efecto de to-
dos estos recursos es sacudir al lector o al espectador y
sacarlo de la complaciente miopa a la que puede inducir
un exceso de familiaridad. Lo peligroso es que quien em-
plea estos recursos puede llegar a considerar su modo de
ver las cosas como algo ms real que el modo usual. Uno
sospecha la posibilidad de que Brecht haya adoptado a
veces esta actitud <a lo Dios>> (como sera compatible con
su marxismo)
;
est, sin duda, impllcita en el tratamiento
que da Pareto a los <<residuos>>, y aunque sea una actitud
que, globalmente, no sea en absoluto caracterlstica de We-
ber, se desprende no obstante, y en forma muy natural, de
su explicacin metodolgica acerca del modo en que estn
vinculadas las relaciones sociales con las ideas humanas,
y de cada intento de comparar teoras sociolgicas con teo-
ras de la ciencia natural. El nico uso legtimo de talVer-
fremdungseffekt
es atraer la atencin hacia lo familiar y
lo obvio, no demostrar que ello est desuinculado de nues-
tra comprensin.
Adems, si se corrige este error en la explicacin de We-
ber, se vuelve mucho ms fcil defender su concepcin de
la Verstehen f.tente a una crltica persistentemente reite-
rada. Por ejemplo, M. Ginsberg manifiesta:
<<Parece ser un supuesto bsico de la uerstehende Sozi.olo-
gie y de la uerstehende Psychologie que lo que conocemos
dentro de nuestras mentes es de alguna manera ms'inte-
ligible que lo que se observa externamente. Pero esto im-
plica confundir lo familiar con lo inteligible. No existe nin-
I Este ltimo ejemplo me fue sugerido a trav& de conversacione
con ni colega, el seor D. L. Sims.
Irc
nt
gn sentido interno que establezca conexiones entre hechos
internos mediante la intuicin directa. Tales conexiones
son, de hecho, generalizaciones empricas, sin mayor vali-
dez que las generalizaciones semejantes relacionadas con
hechos externos>>
[11,
pg. 155].
Aqu debe destacarse que el argumento para decir que la
comprensin de la sociedad es lgicamente diferente de
la comprensin de la naturaleza no se apoya en la hip-
tesis de un <<sentido interno>> (nocin vigorosamente criti-
cada por P. Geach
[0,
seccin 24]). Et realidad, de lo
que he sostenido en el captulo 2 se desprende la necesidad
{e
que los conceptos en trminos de loq cuales, comprende-
mos*nuestros pt'lpfi pr-qlesos tls
t
nuestia CriiIuta
Sen apriiclidos y estn, por lo tanto, socialment ltabl-
cils, if igal que los conceptos en trminos de los cuales
llegaro-s comprender la cnducta de otrai perpgnas. Es-
ai cmo I observacin de Ginsberg acerca de que el dis-
gusto inducido hacia ciertas comidas en alguien sujeto a
un tab <<no es directamente inteligible para nadie que se
haya formado en una tradicin diferente>, lejos de cons-
tituir una crtica vlida a esa clase de criterio respecto de
la Verstehen que intent presentar, se desprende inmedia-
tamente de ese mismo criterio. Ya me he ocupado, en el
captulo 3, de la idea relativa al hecho de que las conexio-
nes encarnadas en nuestros conceptos de conducta hu-
mana son precisamente el resultado de generalizaciones
empricas.
t.
Conceptos
Y
acclones
. .
,-'o
|
-
^
r\)
\
1. La internalidad.
de las relaciones
sociales
Paraeiemplificarqusedaaentenderaldecirquelas
ffi;i#;i;i;.iitr.
tos.hombies
y is idat q9" encar-
'tttt
i". sciones de estos constituyen
realmente
Ia mrsma
cra. coniiaerada
desde distintos
Pulltos
de v-rst3' qUrgro
;;";;;;
;"
-quenta
la naturaleza-general
de lo que
Aiffiffi;;*bi";
las idsas corrientes*e*-u
socie-
u, C"u"o-se-introducen
en el lengu?je-.nrevs_ideaS Y
r. ;.j; . ii.ut vieja. Har
"ni
distincin- al hablar
de <<nuevas ieas>>. Imaginmonos
a un bioqumico
q9e
efecta .i.ttut ot.*u"iott'
y experimento-tl
a talz de los
cuales descubre un nuevo getmttt responsable de una de'
terminada
""f.-*rr"d.
En"cierto sentido, podrlamos decir
que el nombre que da al germen descubierto
xpresa una
trr.uu idea, pero, en este contelfto'-
prefiero decir que
\a
t.cho
""
""rimiento
dentro del marco existente de
ideas. Estoy suponiendo
que la teora de los grmenes pa-
tgenos
yu
"rl
bi.n .rtublecida en el lenguaje cientlfico
d.
i nUU. Ahora comparemos este descubrimiento
con
el impacto producido
noi
ta. primera formulacin
de esa
i.o.u, la p'rimera introduccin
del concePto- de germen
en el iengaje de la medicina. Esto constituy
una nueva
apertura .o'"" t*ido mucho ms radical'
que no solo
entraaba*tttttodescubrimientofcticodentrodeun
modo existente de ver las cosas, sino una,forma.
completa-
mente nueva de considerar todo el problema de la causa
. h, ."r.r*.ues,
la adopcin de ntrerras tcnicas de
diagnstico;i;i;tlacin
d't
"t"t'o'
tipos de preguntas
"r,
io*o de las dolencias,
y as sucesivamente'
En suma'
implic la adopcin de nuevas.formas
de trabajar
por par-
te be las p.rrott"t comprometidas,
de un.Todg u otro' en
iu pra"ti;;- medicina. La explicacin
de cmo las
112
\i'
relaciones sociales, dentro de la profesin mdica, se vie-
ron influidas por este nuevo concepto, incluira una expli-
cacin de lo que era ese concepto. A la inversa, el concep-
to es, por s mismo, ininteligible si se lo separa de su
relacin con la prctica mdica. Un mdico que a) preten-
diera aceptar la teora virsica de las enfermedades,
)
se
propusiera reducir la incidencia de esas enfermedades, y
c) ignorase completamente la necesidad de aislar a los
pacientes infecciosos, estara comportndose de una ma-
nera contradictoria e ininteligible.
Asimismo, imaginmonos una sociedad que carezca de
todo concepto relativo a los nombres propios, tal como los
conocemos. Por ejemplo, se conoce a las personas por me-
dio de frases descriptivas generales, o mediante nmeros.
Esto tambin acarreara una gran cantidad de otras dife-
rencia$ con respecto a nuestra propia vida social. Se vera
afectada la estructura total de las relaciones personales.
Consideremos la inrportancia de los nmeros en la crcel
o en la vida militar. Imaginemos qu diferente sera ena-
morarse de una muchacha a quien solo se conozca por un
nmero y no por un nombre, y cul sera el efecto que ello
podra tener, por ejemplo, en la potica amorosa. El desa-
rrollo del uso de nombres propios en una sociedad tal equi-
valdra, sin duda, a la introduccin de una nueva idea,
mierrtras que lo mismo no ocurrira con la simple intro-
duccin de un nuevo nombre propio particular dentro del
marco existente.
Lo que intent demostrar a travs de estos ejemplos'es que
un nuevo modo de hablar, importante hasta el punto de
merecer que se lo clasifique entre las nuevas ideas, implica
un nuevo conjunto de relaciones sociales. Algo semejante
ocurrira con la desaparicin de un modo de hablar. To-
memos la nocin de amistad: en el libro de P. }J.all, The
Social Seruice of Modern England (Routledge), leemos
que es deber de una asistente social entablar amistad con
sus clientes, pero que nunca debe olvidar que su primer
deber es para con la poltica de la oficina donde est em-
pleada. Ahora L.ien, tal cosa constituye una degradacin
de la nocin de amistad, segn la entendemos, la cual ex-
113
f
cluye esa suerte de lealtad dividida, para no decir de do-
blei. En la medida en que la vieja idea deja lugar a esta
otra, nueva, las relaciones sociales se empobrecen (o, si
alguien objeta la interpolacin de actitudes morales perso-
nales, por lo menos cambian). Tampoco sirve argumentar
que el-simple cambio en el significado de una palabra no
impide que las personas se relacionen entre s como de-
seen, pues esto sera pasar por alto el hecho de que nuestro
lenguje y nuestras relaciones sociales no son ms que dos
cars de la misma moneda. Explicar el signlfig1{o-
C"
,ttu
palaba
es-.describir
cmo ge
!a
usfu')a esta-descripcin
ifn-
p,lica, 14 del
,i4tgqgambio
social del cry["-fg-gaa p3ge.
3i u* tCiucio"es sociIes entre Ioi iiiii solo existen en
sirside-a,y_{ffi
S
ji-e-lt-axss-l0gic-"entncesque-riiitpo
l'.
"i"ci,fres-ffiTas-is
de tloo inierno, tambin'las
las relacions ntre las tipo interno, tambin
las
relaciones"jociIG"ileban
ser una especie de relacin iq-
tenn. Esto me
frne
en conllicto con n principio de Hume
fr[amente aceptado: <<No hay objeto alguno que im-
plique la existencia de algrln otro si consideramos a estos
Uitos en sl mismos, y si nunca miramos ms all de las
idas que nos formamos de ellop>. Es indudable que Hume
se propuso aplicar esto tanto a las acciones humanas y a
ta vi social como a los fenmenos de la naturaleza. lho'
ra bien, para empezar, el principio de Hume no es una
verdad absoluta, incluso con respecto a nuestro conocimien-
to de los fenmenos naturales. Si oigo un sonido y lo reco-
nozco como un trueno, ya me comprometo a creer en la
ocurrencia de varios otros hechos
-por
ejemplo, descargas
elctricas en la atmsfera- al llamar <trueno> a lo que
he odo. Es decir, a partir <de la idea que me he formado>>
con respecto a lo que o puedo deducir legltimamente <<la
existenia de otros objetos>>. Si a continuacin compruebo
que no se produjo ninguna tormenta elctrica en las cer-
clnlas, en el momento en que escuch ese sonido, tendr
que retractarme de haber pretendido que lo que o era un
trueno. Segn una expresin de G. Ryle, la palabra <<true-
no>> est impregnada de teora; los enunciados que afirman
la ocurrencia de rn trueno tienen conexiones lgicas con
los enunciados que afirman la ocurrencia de otros sucesos.
It4
Por supuesto, esto no implica reintroducir ningtin nexo
causal misterioso in rebus, cuya ndole Hume podrla ob-
jetar
legtimamente.
&b:g1rg!a.
de
99!3lar 999
Hume
pas por alto el hecho_.$e
que <<la idea que nos
fo_q34os
de
.un
objeto> e'.consiste rinliemente
-en-elmentos
octral-
clos a partir de nuestra observacin de ese objeto aisladg,
sino que. incluye la idea de conexiones entre este y otros
objctos (y apenas si podernos concebir un lenguaje en el
que esto no fuera-as).
Cnsideremos ahora un caso paradigmtico rnuy simple
que se refiere a una interrelacin de acciones en una so-
ciedad humana: aquella que se produce entre un acto de
mando y un acto de obediencia al mismo. IJn sargento gri-
ta <<Vista a la derecha!>> y todos Sus hombres miran
hacia la derecha. Ahora bien, al describir el acto de los
hombres en trminos de la nocin de obediencia a una
orden, nos estamos comprometiendo, por supuesto, a decir
que se emiti una orden. Hasta aqu la situacin se pre-
senta de una manera exactamente paralela a la relacin
entre el trueno y las tormentas eltricas. Pero ahora es
necesario hacer una distincin. La lndole de un zuceso co-
mo el descripto
-un
acto de obediencia- es intrnseca al
mismo de una manera que no lo es la ndole de un suceso
como el ruido de un trueno; y esto es cierto en general con
respecto a los actos humanos, a diferencia de los aconteci-
mientos naturales. En el caso de estos ltimos, los seres
humanos pueden considerarlos solo en trminos de los con-
ceptos que de hecho tienen de los mismos; pero ellos po-
seen una existencia independiente de esos conceptos. Ha-
ba tormentas elctricas y trueRos mucho antes de que
aparecieran seres humanos que formularan conceptos en
torno de ellos o establecieran la existencia de alguna co-
nexin entre los mismos. Pero no tiene sentido sutx)ner oue
los seres humanos hayanlffiiifti^emitii rdnes"y be-
ci-il nti de que l.guian a formulai*t
"ottpfo.
.
ordn y de obediencia. Esto se debe a que el desempbo
de tales actos es en s mismo la principal manifestacin de
que Doseen esos conceptos. Un acto de obediencia contie-
ne, como elemento esencial, el reconocimiento de que antes
I I5
t
hubo una orden. Pero, por supuesto, sera disparatado su-
poner que el ruido de un trueno contenla algn reconoci-
miento de que lo ocurrido antes fue una tormenta elc-
rica; ms que el sonido en s mismo, es el hecho de que
lo reconozcamos lo que contiene ese reconocimiento de lo
que ocurri antes.
Es probable que parte del rechazo que provoca la idea de
que los hombres puedan relacionarse entre s mediante sus
acciones, exactamente del mismo modo que las proposicio-
nes, se deba a una concepcin inadecuada de lo que son, en
s mismas, las relaciones lgicas entre proposiciones. Nos
inclinamos a pensar que las leyes de la lgica forman una
estructura rgida dada, a la cual con mayor o
menor
xito
-pero
nunca totalmente-, los hombres tratan de
adecuar lo que dicen en su intercambio lingstico y social
corriente. Se piensa que las proposiciones son de natura-
leza etrea, no fsica, y que debido a ello pueden encajar
entre s en forma ms ajustada que lo que es posible con-
cebir con respecto a una materia tan en bruto como son
los hombres de carne y hueso y sus acciones. En cierto sen-
tido, esto es correcto, ya que tratar a las relaciones lgicas
de un modo sistemtico y formal implica pensar en un
nivel muy elevado de abstraccin, del cual se han elimi-
nado todas las anomalas, imperfecciones y crudezas que
caracterizan el real intercambio de los hombres en socie-
dad. Pero, al igual que toda abstraccin no reconocida
como tal, ello puede resultar engaoso. Puede hacer olvi-
dar que esos sistemas formales cobran vida solo a partir
de su enraizamiento en este intercambio real de carne y
hueso, pues la idea entera de una relacin lgica nica-
mente es posible en virtud de esa suerte de acuerdo entre
los hombres y sus acciones, el cual es analizado por Witt-
genstein en las Philosophical Inuestigations. Resulta opor-
tuna la observacin de Collingwood con respecto a la
gramtica formal: <<Yo compar al gramtico con un car-
nicero; pero, en ese caso, se trata de una curiosa clase de
carnicero. Los viajeros dicen que en algunos pueblos afri-
canos se extrae una lonja de came de un animal vivo y
se la cocina para la cena, considerando que el animal no
r16
resulta muy perjudicado por ello. Esto puede
servir nara
rectificar la,comparacin originllr,
.[7,
pS.
25g]. i",i"ta
menor extrateza decir que-las- relacionei
sociales
dui,.,
similares a las,relaciones lgicas entre proposicionl.-*u
vez que se observe que las elaciones lgicai.rrtr.
lui'
fro-
posiciones dependen, en s mismas, de las relacioi.r',o-
ciales entre los hombres.
Por supuestor
-cqaqlo-he
dicho implic
un
conflicto
con
el
<<postulado del individualismo metodolgico>>
de
K. lop-
per,
y parece_incurrirSn ese pecaclo
eue l llama <er'*cia-
limo metodolgico>>.,Popper sostiene que las t.oriud
e Us
ciencias sociales emplean las constrrrcciones
o modeios te-
ricos formulados por el investigador a fin de expliciicier-
tas experiencias, mtod9 que cgmpara
explcitaln.n,.-"o,
la construccin de modelos tericos en s
ciencias-iatu-
rales.
<<Este uso de los modelos explica,- y al misrno
tiemp.
des-
!*y.,
las- pretensiones del esencialismo
metodolgi"o'i.-.
.
)
Las explica porque el modelo tiene rrn
carcter
urito
o terico, y estamos expuestos a creer que lo,rrmos.l"
,"u
dentro o detrs de los cambiantes heshs5
oUr.rv"tJJ
lo-
mo una especie
de fantasma o esenciu
oUr.*all..?
i^,
destruye a causa de que nuestra tarea
consiste
.r, unili-,
cuidadosamente nuestros modelos sociolgicos
en ti-lnos
descriptivos o nominalistas, o sea en
rminos
de iiir-
duos, de sus actitudes, expectativas, relaciones.
etc. __"rros-
tgla-dg al que
_podemos
denominar "rndividuaiismo
-ito-
dolgico"->>
[26,
seccin 29].
El enunciado de Poppe-r-acerca-de que
ls institsienes
sociales son tan solo modelos explicatorios
introducioJr-por
el cientlfico social para sus-propios
\..,
resulta
p"ip"6fe.
mente falso. Las formas-de pensamiento
encarnali-*
las institucion-es rigen la forma de corp,ertamientoJ!
los
miembros de las sociedades estudiadas
por
el cientfiJJ so-
cial. si consideramos la idea de guerra
--que
",
r,rr a"
los ejemplos de Popper-, vemos que
la
misma
ilolf".
simplemente inventada por personas cuyo
deseo eri'ixpti,-
t17
il
car qtJ ocurre cuando las sociedades se enfrentan en un
conflicto armado. Es una idea que proporciona los crite-
rios para saber qu es adecuado en la conducta de los
miembros de las sociedades en conflicto. A causa de que
mi pals est en guerra, hay ciertas cosas que debo hacer
y cirtas otras que no debo hacer. Se podra decir que mi
conducta est regida por el concepto que yo tengo de
m mismo como miembro de un pals beligerante. El'con-
cepto de guerra pertenece esencialmente a mi conducta,
pero no ocurre lo mismo con el concepto de gravedad, que
no pertenece en esencia a la conducta de una manzana
que est cayendo: ms bien pertenece ala explicacin que
el fsico da con respecto a la conducta de la manzana. Re-
conocer esto, pace Popper, no tiene nada que ver con una
creencia en fantasmas que existen por detrs de los fen-
menos. Adems, es imposible avanzar en la especificacin
de actitudes, expectativas y relaciones de los individuos sin
referirse a los conceptos que forman parte de esas actitu-
des, etc., cuyo significado, por cierto, no puede explicarse
en trminos de las acciones de ninguna persona individual
fvase
M. Mandelbaum, 17].
2. <<Ideaa> discursiuas y no discursiuas
En el curso de esta argumen-tacin,
-vil-cul
lq3fiqmac_in
e que las relaciones sociales son internas con !a afirma-
cin-de que la iteraccin mutua de los hombres <<encarna
ideas>>,
sugiriendo que es ms provechoso comparar la m:
teraccin social co:r el intercambio de id-eas en una co!-
versacin que con la interaccin de fuerzas en un sistema
fr!-.g Aparentemente, esto me puso en peligro de intelec-
tualizar en exceso la vida social, y en particular porque
los ejemplos que analic hasta ahora se centraban en una
conducta que expresa
ydeas discursiury, es d-gcir, ide4lque
tienen tambin ur11
_9_TgLejLqq*llAS\iiqSS1
iIgg!... Como
f-usAIengje t-Itfi manera tan ntima e
inseparable con las otras actividades
-no
lingsticas--
desempeadas por los hombres, resulta posible decir que
r18
su conducta no lingiiistica expresa tambin ideas discursi-
vas. Adems de los ejemplos que ya he dado con respecto
a esto para otros casos, solo es necesario recordar que el
grado en el cual el aprendizaje de toda actividad caracte-
isticamente humana implica tambin por 1o comn al len-
guaje es enorme: por ejemplo, en el caso de discusiones
ielativas al modo alternativo de hacer las cosas, a la en-
seanza de ciertas normas de ffabajo, al ofrecimiento de
razones, etc. Pero no existe una clara separacin entre la
conducta que expresa ideas discursivas y aquella que no
lo hace, y esta ltima es tan semejante a la primera co-
mo para considerar, necesariamente, anlogas a ambas.
As, incluso en el caso en que resultara foruado decir que
un tipo dado de relacin social expresa ideas de una natu-
raleza discursiva, todava se aproximara ms a esa cate-
gora general que a la de interaccin de fuerzas fsicas.
Collingwood ofrece un sorprendente ejemplo de lo que ve-
nimos iciendo en su anlisis de la analoga entre lenguaje
y vestimenta
17,
pag. 24a1. Consideremos tambin la si'
guiente escena de la pelcula Shane. Un
jinete solitario
llega al hogar de un pequeo granjero que vive aislado en
las praderas norteamericanas y sufre por las depredacio-
nes de que lo hace vctima la clase ascendiente de los gran-
des ganaderos. Surge un vnculo de simpatla entre el
forastero y el granjero, pese a que apenas si llegan a inter-
cambiar una palabra. En silencio, el primero ayuda al otro
a descuajar, con gran esfuerzo, los restos de un tronco que
estaba en el corral; hacen una pausa para tomar aliento,
y en ese momento ambos se miran a los ojos y se sonren
tmidamente. Ahora bien, cualquier explicacin expllcita
que se trate de dar con respecto a la clase de comprensin
surgida entre esos dos hombres, y que se expres en aque-
lla mirada, sera sin duda muy complicada e insuficiente.
Sin embargo, la comprendemos de la misma manera que
podemos comprender el significado de rna pausa signifi-
cativa (consideremos quf es lo que hace sgnificatiua una
pausa), o de un gesto que completa un enunciado. <<Se
cuenta que Buda, una vez, en el momento culminante de
una discusin filosfica (. . .
)
tom una flor en sus manos
I19
t
I
y la mir; uno de sus discpulos sonri, y eI maestro le
dijo: "Me has comprendido">>
17,
pg. 243]. Deseo insistir
en el hecho de que, al igual que en una conversacin, el
momento de un comentario (o de una pausa) depende de
su relacin interna con lo que se ha dicho antes; en la es-
cena de la pelcula, el intercambio de miradas adquiere
su significado completo a partir de su relacin interna con
la situacin en la que se produce: la soledad, la amenaza
de peligro, el compartir una vida comn en circunstancias
difciles, la satisfaccin obtenida en el esfuerzo fsico, y
otros aspectos similares.
Puede pensarse que existen ciertos tipos de relacin social,
particularmente importantes para la sociologa y la his-
toria, a las cuales no se aplican las consideraciones prece-
dentes; sera el caso, por ejemplo, de aquellas guerras en
las que el problema por el que luchan los combatientes no
posee en absoluto una naturaleza intelectual (como se po-
dra decir que lo posean las cruzadas), sino que solo im-
plica una lucha por la supervivencia fsica, como ocurri-
ra en una guerra entre inmigrantes hambrientos y los
poseedores de la tierra que aquellos usurparon.t Pero, in-
cluso aqu, y aunque el tema en cuestin sea, en cierto
modo, puramente material, la forma que adopta la lucha
implicar relaciones internas en un sentido que no se apli-
cara, por ejemplo, a una escaramuza entre dos animales
salvajes con respecto a un pedazo de comida. Y esto por-
que los beligerantes son socddades en las que hay mucho
ms aparte de comer, buscar abrigo y reproducirse, y en
las que la vida funciona en trminos de ideas simblicas
que expresan determinadas actitudes, por ejemplo, entre
persona y persona. Entre parntesis, estas relaciones sim-
blicas afectarn incluso el carcter de aquellas activida-
des <<biolgicas>> bsicas: no se aclatar demasiado res-
pecto de la forma particular que pueden adoptar estas
ltimas en una sociedad dada si se habla de ellas siguien-
do la terminologa neomarxista de Malinowski, en el sen-
1 Este ejemplo me fue sugerido por mi colega, el profesor
J.
C.
Rees, quien en realidad me hizo ver tambin la necesidad de in.
cluir en la obra esta seccin.
r20
tido de que las mismas desempean la <<funcin>> de satis-
facer las- necesidades biolgicas bsicas. Por supuesto, las
cactitudes exogrupales>> entre los miembros de mis hipo-
tticas sociedades en guerra no sern iguales a las <<acti-
tudes endogrupaleu> (si se me perdona este momentneo
lapso de
jerga psicolgico-social). No obstante, el hecho
de que loi enemigos sean hombres, con sus propias ideas
e initituciones, y con quienes serla posible comunicarse,
influir en las actitudes que los miembros de la otra so-
ciedad tengan hacia ellos
-aun
cuando su nico efecto
sea volverlos todava ms feroces-. La gu-elra entre los
hombres, como toda otra actividad humana, est regida
por convencrones; y donde encontremos convenciones, ha-
br relacibnes internas.
3. Las ciencias sociales y
.la
hstoria
Esta perspectiva de la cuestin puede posibilitar una nu-
va apreciacin de esta idea de Collingwood: toda la his-
toria humana es la historia del pensamiento. Por cierto
que esto constituye una exageracin, y el criterio de que
la tarca del historiador consiste en re-pensar los pensa-
mientos de los participantes histricos es, hasta cierto pun-
to, una distorsin intelectualista. Pero Collingwood est
en lo cierto, si se considera que lo que quiere decir es
que el modo de comprender los acontecimientos de la
historia humana, incluso de aquellos que no puedan re-
presentarse por naturaleza como conflictos entre ideas dis-
cursivas o desarrollos de las mismas, se aproxima mucho
ms al modo en que comprendemos las expresiones de
ideas que a aquel en que comprendemos los procesos
fsicos.
En realidad, en cierto aspecto Collingwood presta escasa
atencin a la manera en la que un modo de pensamiento
y la situacin histrica a la que pertenece forman una
totalidad indivisible. Dice que el propsito del historiador
es pensar los mismos pensamientos tal como una vez fue-
ron pensados, exactamente como lo fueron en el momento
l2I
tf'
I
1
I
I
1
I
1
histrico en cuestin
[6,
parte V]. Pero, aunque el histo-
riador pueda recapturr, en cierto sentido, modgs extintos
de pensamiento,limanera en-que dicho historiador lo haga
se ver teida por el hecho de que tuvo que emplear m-
todos historiogrficos para recapturarlos. El caballero me-
dieval no se vio obligado a utilizar esos mtodos para con-
templar a su dama en trminos de las nociones del amor
cortesano: simplemente, pensaba en ella en esos trminos.
La investigacin histrica puede capacitarme para com-
prender hsta cierto punto lo que estaba involucrado en
lse modo de pensaminto, pero ello no me abrir 11
Rosi-
bilidad de considerar a mi dama en esos trminos. Siempre
estar consciente de que eso constituye un anacronismo, lo
cual significa, por supuesto, que no la estara considerando
exactamente en los mismos trminos en que 1o haca el
caballero'de su dama. Y, naturalmente, todava me resul-
tara ms difcil pensar en su dama en la forma como 1 lo
hacia.
No obstante, el criterio de Collingwood se aproxima ms
a la verdad que aquel otro tan preferido por las metodo-
logas empiristas de las ciencias sociales, y que es ms o
mnos el siguiente: por un lado, tenemos la historia hu-
mana, que consiste en una especie de depsito de datos.
El historiador desentierra dichos datos y los expone ante
sus colegas de inclinaciones ms tericas, quienes entonces
formulan generalizaciones y teoras cientficas que esta-
blecen conexiones entre un tipo y otro de situacin social.
Luego, estas teoras pueden aplicarse a la historia misma
a fin de elevr nuestro grado de comprensin con respec'
to a los modos de conexin recproca de sus episodios.
Trat de mostrar, con especial nfasis en el caso de Pa-
reto, cmo esto implica minimizar la importancia de las
ideas en la historia humana, pues las ideas y las teoras
estn desarrollndose y cambiando de continuo, y es ne-
cesario comprender en s mismo y para s mismo cada
sistema de ideas, si sus elementos constitutivos se interre-
lacionan en forma interna; el resultado cornbinado de am'
bas cosas es hacer de los sistemas de ideas una materia
muy inadecuada para las generalizaciones amplias. Trat
122
ten, en realidad, en las ide4q a traves oe las roeas co-
se desprende que
constituir una materia igualmen-
te inadecuada para las generalizaciones y teoras cientfi-
cas de ese tip a formularse en torno de ellas. La explica-
cin histrica no es la aplicacin de generalizaciones y
teoras a casos particulares: es la bsqqecla de relaciones
internas. Se paiece ms a l@nto
{EFiiene
de una lengua para comprender una conver-
sacin, que a la aplicacin del conocimiento de las leyes
de la mecnica para comprender el funcionamiento de
un reloj. La conducta no lingstica, por ejemplo, tiene
su propici <<idiomo> en el mismo sentido en que lo tiene
un lenguaje. As como al traducir un dilogo platnico al
ingls moderno puede resultar difcil captar el idioma del
pensamiento griego, tambin puede ser engaoso conside-
rar la conducta de los miembros de sociedades remotas
de acuerdo con los modos de proceder a los que estamos
acostumbrados en nuestra propia sociedad. Pinsese en ese
incmodo sentimiento que se experimenta a menudo con
respecto a la autenticidad de las <<libreo> evocaciones his-
tricas, al estilo de las que aparecen en algunas de las
novelas de R. Graves: esto no tiene nada que ver con las
dudas acerca de la exactitud de un escritor en lo que se
refiere a los detalles externos.
La relacin entre las teoras sociolgicas y la narrativa
histrica se asemeja menos a la relacin entre las leyes
cientficas y los informes de experimentos u observacio-
nes, que a ia que existe entre las teoras de la lgica y las
argumentaciones en lenguajes particulares. Por ejemplo,
colsideremos la explicacin de una reaccin qumica en
trminos de una teorla acerca de la estructura y la va-
lencia moleculares: aqul, la teorla establece una conexin
entre lo que ocurri en un momento, cuando se- reunie-
ron los ds elementos qumicos, y lo que ocurri en un
rnomento subsiguiente. Se puede decir que los aconteci-
r23
fr-
mientos estn as <<conectados>> solo en trmnos de la teorla
(en contraste con una simple conexin espaciotemporal);
el nico modo de aprehender la conexin consiste en apren-
der la teora. Pero no es lo mismo aplicar una teorla I-
gica a una pieza particular de razonamiento. No es preciso
conocer la teorla a fin de apreciar la conexin entre los
pasos del argumento; por el contrario, solo en la medida
en que se puedan aprehender de antemano las conexiones
lgicas entre enunciados particulares en lenguajes particu-
lares se est precisamente en condiciones de comprender
a qu se refiere la teora lgica. (Esto est implcito en
el argumento de Lewis Carroll, al que he hecho referen-
cia antes.
)
Mientras que en la ciencia natural es nuestro
conocimiento terico lo que nos capacita para explicar
acontecimientos a los que no nos hemos enfrentado ante-
riormente, el conociminto de la teora lgica, en cambio,
no nos capacitar para comprender un fragmento de ra-
zonamiento en un lenguaje desconocido; ser necesario
que aprendamos ese lenguaje, y eso, en s mismo, puede
bastarnos para aprehender las conexiones entre las diver-
sas partes de los argumentos presentados en ese lenguaje.
Veamos ahora un ejemplo extrado de la sociologa. G.
Simmel escribe
<<El hecho de que una discrepancia en las convicciones
degenere en odio y lucha solo ocurre cuando existieron
semejanzas originales esenciales entre las partes. Por lo
comn, el "respeto por el enemigo" (muy significativo
desde el punto de vista sociolgico) brilla por su ausencia
cuando la hostilidad surgi sobre la base de una solidari-
dad previa. Y cuando un nmero suficiente de semejan-
zas continan posibilitando las confusiones y empaando
los contornos, los puntos de discrepancia necesitan un n-
fasis que no est justificado por el problema que se trata,
sino, nicamente, por el peligro de confusin. Esto se vio,
por ejemplo, en el caso del catolicismo en Berna (...) El
catolicismo romano no tiene por qu temer ninguna am-
naza a su identidad que provenga del contacto externo
con una iglesia tan diferente a l como lo es la iglesia
124
reformada, pero s de algo sumamente afn, como el vie-
jo catolicismo>>*
[31,
caP. 1].
Con esto quiero demostrar que no es a traus de la ge-
neralizacin de simmel que comprendemos las relaciones
que seala entre el viejo catolicismo y el catolicismo ro-
mano: esa comprensin se logra solo en tanto comprex-
demos ambos siitemas religiosos en s mismos y sus rela-
ciones histricas. La <<ley sociolgica>> puede contribuir a
que dirijamos nuestra atencin a caractersticas de las si-
taciones histricas que de otra forma podramos pasar
por alto, y a la sugerencia de tiles analogas. En o-tro
Laso, esto puede llevarnos a comparar el ejemplo de Sim-
mel con ls relaciones entre el Partido Comunista ruso
con el Partido Laborista britnico, por un lado, y con los
conservadores britnicos,
por el otro. Pero no es posible
comprender ninguna situacin histrica <<aplicando>>-sim-
plemente tales leyes, del mismo modo que aplicamos- leyes
u
"uros
particulares
en la ciencia natural. En verdad, solo
miejntras se tenga una comprensin histrica independien-
de situaciones como la mencionada se puede compren-
der de alguna manera el valor de la ley. No es lo mismo
que la necesidad de conocer la clase de experimento en
el q,re se basa una teora cientfica antes de que se
Pq.du
comprender la teora, ya que no tendra sentido hablar
de una comprensin de las conexiones entre las.partes del
experimento si no es en trminos de la teora cientfica.
Pero se puede comprender muy bien la naturaleza de las
relaciones entre el catolicismo romano y el catolicismo an-
tiguo sin haber odo hablar nunca de la teora de Simmel,
o de cualquier otra similar.
4. Nota
final
En este libro no fue, en modo alguno, mi intencin con-
siderar las indudables diferencias que existen entre deter-
*
Viejo catolicisnio: se refiere a la iglesia creada en Alemania, en
1874, por Ddllinger y sus seguidores, gue rechazaron los decretos
125
f'
minados tipos de estudio social, tales como la sociologa,
la teorla poltica, la economa, etc. Antes bien, quise po-
ner de manifiesto algunos rasgos de la nocin de estudio
social'como tal. No creo que las diferencias metodolgi-
cas individuales, por importantes que sean en su propio
contexto, afecten los amplios delineamientos de lo que in'
tent decir, ya que esto pertenece a la filosofa ms que
a lo que suele entenderse por <<metodologo>.
del Concilio Vaticano I y en particular la infabilidad del papa.
(N. det E.)
126
Bibliograffa
I Acton, H. B., The lllusion of the Epoch, Londres:
Cohen & West
,1955.
(La ilusin de Ia poca, Buenos
Aires: La Reja, s. f.)
2 Aron, R., German Sociology,Nueva York: Heinemann,
1957. (La sociol'oga alemana contempornea, Buenos
Aires: Paids, 1965.)
3 Ayer, A.
J.,
The P'roblem of Knowledge,
-Londres:.
Macmillari y Penguin Books, 1956. (E problema del
conocimieno, Buenos Aires: Eudeba, 1960.)
4 Ayer, A.
J.,
<<Can There be a Private Languageb>,
Pioceedin[s of the Ari'stotelian Society,vol. xxvm, supl'
5 Carroll, L-., <<What the Tortoise Said to Achilleu, en
Complete Works, Londres: Nonesuchs Press.
6 Collingwood, R. G.,The Idea of History,Nueva York:
Oxfor University Press, 1946. (Idea de Ia historia,
Mxico: Fondo de Cultura Econmica' 1968.)
7 Collingwood, R. G., The Principles of -r4r, Nueva.York:
Oxfor University Press, 1.938. (Los principios del
arte, Mxico; Fondo de Cultura Econmica, 1960')
B Cranston, M., Freedomz A New Analysis, Londres:
Longmans, 1953.
9 Dur[heih, 8., Suicide, Londres: Routledge & Kc-g-an
Paul, 195d . (El suiciddo, Buenos Aires: Schapjre,
lgq')
10 Geah, P.,
'Mental
Acts, Londres: Routledge & Ke-
gan Paul, 1957.
11 insberg;M., On the Diuersity of Motals,Nueva York:
Heinemann, 1956.
12 Hume, D.,'Enquiry into Human Understanding'
(In-
uestigacin sobre'eI entendimiento humano, Buenos
Aires: Losada, 1946.)
13 Laslett, P., ed., Philosophy, Politics and Societl, Ox-
ford: Blackwell, 1956.
127
f'
14 Levi, E. H., An Introduction to Legal Reasoning,
Chicago: University of Chicago, Phoenix Books, 1961.
15 Lynd, R. S., Knowledge
for
Wha?, Princeton: Prince-
ton lJniversity Press, 1945.
16 Malcolffi, N., Artculo en la Philosophical Reaiew, vol.
r-xrn, 1954, pgs. 530-59.
17 Mandelbaum, M., <<Societal Facts>, B.
J.
Sociol., vol.
VI, nn 4, 1955.
18 Mill,
J.
S., / System of Logic, Toronto: Universidad
de Toonto, en preparacin.
19 Newcomb, T. M., Social Psychology, Londres: Tavis-
tock Publications, 1952. (Manual de psicologa social,
Buenos Aires: Eudeba, 1967.)
20 Oakeshott, M., <<The Tower of Babeb>, Cambridge
Journal,
vol. 2.
21 Oakeshott, M., <<Rational Conducb>, Cambridge
Jour-
nal, vol. 4.
22 Oakeshott, M., Political Education, Londres: Bowes
and Bowes, 1951.
23 Pareto, Y.,The Mind and Societl, Nueva York: Har-
court Brace, 1935.
24 Parsons, T., The Structure of Social Action, Londres:
Allen & Unwin, 1949. (Estructura de la accin social,
Madrid: Guadarrama, 2 vols., 1959.)
25 Popper,K., The Open Society and lts Enemies,-on-
dres: Routledge & Kegan Paul, 1945. (Lo sociedad
abierta
!
sus enemigos, Bucnos Aires: Paids, 1957.)
26 Popper, K., The Pouerty ol Historicism, Londres:
Routledge & Kegan Paul, 1957. (Lo misera del hil.
toricismo, Madrid: Taurus, s. f.)
27 Renner, K., (con una Introduccin de O. Kahn-
Freund)
,
The Institutions of Pricate Law and their
Social Function, Londres: Routledge & Kegan Paul,
1949.
28 Rhees, R., <<Can there be a Private Language?D, Pro-
ceedings of the Aristotelian Society, vol. xxvm, supl.
29 Ryle, G., The Concept of Mind, Londres: Hutchin-
so.:1 l9+9. (El concepto de Io mental, Buenos Aires:
Paids, 1967.)
I28
30 Sherif, M., y Sherif, C., An Outlne of Social Psycho-
/og7, Nueva York: Harper, 1956.
3l Simmel, G., Conflict, Glencoe: Free Press, 1955.
32 Strawson, P. F., <<Critical Notice>>, Mind, vol. r,nru,
na 249, pg. 84 y sigs.
33 Weber, M., Wirtschaft und Gesellschaft, Tubinga:
Mohr, 1956. (Economa y sociedad, Mxico: Fondo
de Cultura Econmica, 1964.)
34 Weber, M., Gesammelte Aufsiitze zur Wissenschaft-
slehre, Tubinga: Mohr, 1922. (<<La ciencia como vo-
cacio>, en M. Weber, El poltico y el cientfico, Ma-
drid: Alianza, 1967
;
corresponde a las pgs. 529-55
de la edicin alemana.)
35 Weldon, T. D., The Vocabulary of Politics, Londres:
Penguin Books, 1953.
36 Wittgenstein, L., T r act atus Lo gico-P hilo s o phicus, Lon-
dres: Kegan Paul, 1923. (Tractatus logico-philosophi-
cas, Madrid: Revista de Occidente, 1957.)
3 7 Wittgenstein, L., P hilo so p hic aI I nu e sti gations, Oxford :
Blackwell, 1953.
38 Wittgenstein, L., Remarks on the Foundations of Ma-
thematics, Oxford: Blackwell, 1956.
f'n
lndice tnaltico
accin simblica, 50, 100
Acton, H. 8., 71, 127
advertencia, 81
Anscombe, G. E. M., 101
aprendizaje, 57-59, 82
a priori, vase
Preguntas
conceptuales
Aron, R.r 43r l27
Ayer, A.
J.,
ll, 38'41,70,
r27
bautismo, 98-99, 101
Beethoven, L. van, 88
Brecht, 8., 110
Buda, 119
Burnet,
J.,
15-16, 26
calidad y cantidad,39, 70'
72
Carroll, L., 55-56, 124,127
catolicismo romano
Y
anti-
guo, 124-25
causalidad, 14-15, 22'23,
66,72-76, 104-08, 155
ciencia, 9-1 7, 65-90, 94'97,
106
Cockcroft-Walton, exPeri-
rnento de, B0
Collingwood, R. G.,
96,
97, 106, 116-17, 119,
l2l, L2l
130
comprensin, 23 -29, 42, 63'
64, 82-86, 103-1 1, l2l-22
conceptos, 15-17, 20-23,
27 -28, 45-48, 63-64, 70-
72,'81, B4-86, 90, 103,
109, 1t2-26
conducta
alternativa, 63-64
animal, 58-61, 72,7+
del anarquista y del
monje, 52-53
lgica y no-lgica, 90-97
significativa, 46-52, l0B-
1l
Cranston, M., B8-89, 127
criterios, 25-26, 36, 57-58,
71, 82-83,101, llB
Chaucer, G.r 79
decisin, 86-88
definicin, 29-32,50
derecho escrito, 60
derivacin, 97-104
Descartes, R., 76
disposicin, 77 -78
Durkheim, E., 28,90, 102.
03,127
economla, 85
Einstein, A.,44,96
empata, 86
Engels, F., 70
epistemologla, l2-I3, 23-
29,42-44
error, 35, 58, 93
esencialismo e individualis-
mo metodolgico, 117
estadstica, 67, 105-07
estados fisiolgicos, 68, 73-
76
estmulo y respuesta, 59, 63
etologa, 68
Evans, C., 110
filosofa, 9-28, +4,80n, 90,
96-97, 106
concepcin <<subordina-
do> de la, 10-13, 17
y sigs., 25
fines y medios, 54r 92-93
Flew, A. G. N., 11
formas de vida, 37,42-43,
52,94
Frazer, Sir
J.,
105
Freud, 5., 47-48,85, 98
funcin, 108, 121
Geach. P.,77, lll, 127
generalizacin, 46, 66-69,
72-73, B0-84,
g7-g8,
100,
103, llt,122-23
Ginsberg, M., 48, 105, 110-
ll, 127
gramtica y estilo, 53
Craves, R., 123
guerra, 117-lB, 120-Zl
hbito, 56-63
Hall, P., 113
l3t
Haydn, F.
J.,
BB
Hegel, G.,14,70
historia, 63, 68-69, 84,l2l-
25
hombres de negocios, 85,
93
Hume, D., 14^15, 2l-22,
54, 66, B0n, BB, l14-15,
r27
Ibsen, H.,26-27
idealismo, 86
ideas, vase conceptos
impulso, 73-74
inferencia, 55-56, 78
inteligibilidad, 18, 23-25,
78-79,96
intencin, 78-79
intuicin, 60, 1Ol-05, I l1
justificacin,
78, 107
Kahn-Freund, O., 60, 128
Kant, 8.,27
Labriola, A.,28
Laslett, P., 13, 127
lenguaje, 12, 17 -21, 29, 41,
45 y sigs., 107, lI2, Il4,
l18, 120, 123 ysigs.
privado, 36-41
Levi, E. H.,60, 128
leyes de la mente, 67 y sigs.,
72
libertarismo, 72
Littleton, H., BB
Locke,
J.,
1l-12
lgica, 55-56, 65-66, 69, 91,
94, 116 y sigs., 123 y sigs.
Lyttd, R. A., 97, 105, 128
l'
magia. 93-94,105-06
Malcolm, N., 38, 128
Malinowski,8., 120
Mandelbaum, M., 118, 128
mando y obediencia, actos
de, 115-16
mareologa, 66-67
manrismo, 70-71, 88, 98,
110,120
metafsica, 12-13
meteorologia, 66
mtodo deductivo inverso,
68-69
metodologa, Bl, 126
mtodos experimentales,
14-16, 7 r, 74-75,91, 102-
03
Mill,
J.
S., 65-73, 76-77,
79,82,84,87, l2B
mismo; 30-34, 38, 57-59,
80-83, 101
Moore, G. E., 16
moralidad, 57,61-64
motivo, 46,73-79
Mozart, W. A., 88
Newcomb, T. M., 73-17,
128
Newton, Sir I.,9
nocin, vase conceptos
nombres propios, 113
Oakeshott, M., 53-63, 86,
r2B
organismo, 73-74, 102
Pareto. V., +7
,90-103.
I 10,
t22, l2B
Parsons, T., 49, 128
132
participacin, 51, 86
patrn establecido, 35-36,
78, 111
pensamiento, 18, 29
Popper, K., 69, 87, 104-05,
117-18, l28
Poseidn, 92
Pound, R., 60
precedente legal, 59-60
prediccin, 78-79, 86-89
preguntas
conceptuales, 15-16, 2l-
23,70
empricas, 15-16, 2l-23,
69-70
psicoanlisis, 47-48, 85
psicologa, 68-69
social, 43, 45, 73-77, l2l
raz6n, 46, 49, 54, 78-79,
9r -95
realidad, 14-28,42,96
Rees,
J.
C., l20n
reflexividad, 61-63, 84
reglas, 29-41, 50, 56-63, 7 2,
g0-Bl,87,
108
regularidad, 66-69, 80-82
relaciones entrelazadas, 32,
62
relacin interna, 100, 112-
23
rtligin, 83-84,94-95
Renner, K.r 7l, l2B
residuo, 97, 103
Rhees. R., 172, 39, 81, 128
Ryle, G., 11, 23,77-78,lW
t28
Shakespea rcrW.r'74
Sherif, C,45,129
Sherif, M,45, 129
significado, 29-41, 107-08
Simmel, G., 124-25,129
Sims, D. L., ll0n
Sinn, vase conducta sigrri-
ficativa
sociologa, 28, 42-44, 82-86,
95,101, 106
Strar,r'son. P. F., 36-38, 41,
r29
tendencia, 69, 87
tradicin, 49, 61, B7-BB
uniformidad, vase re3ula-
ridad
uso, 17
V erfremdungseff e kt, ll0
Verstehen, 104-11
voto, 51
Weber, M., 46-50, 92, 104-
ll, l2g
Weldon, T. D., lB-21, 129
wertrationalr 92
Wiese, L. von, 28
Wittgensteh, L., 19-20, 24,
29-41,57-58, 62, 97, 106-
07, ll0, 116, 129
Zeigarraiik, T4-75
zweckrational, 92
Indice
9
9
11
t4
17
2l
23
26
29
36
42
42
46
5l
56
61
65
65
69
73
77
79
82
B6
l. Fundamentos
filosficos
1. Propsitos y estrategia
2. La <<concepcin subordinada>> de la filosofla
3. Filosofa y ciencia
4. El inters del filsofo por el lenguaje
5. .Investigaciones conceptuales y empricas
6. El papel fundamental de la epistemologla den
tro de la filosofa
7. La epistemologa y la comprensin de la sociedad
B. Reglas: el anlisis de Wittgenstein
9. Algunos equvocos con respecto a Wittgenstein
2. La naturaleza de la conducta significatiua
1. Filosofla y sociologa
2. Conducta significativa
3. Actividades y preceptos
4. Reglas y hbitos
5. Reflexividad
3. Los estudios sociales como ciencia
1. La <<lgica de las ciencias morales>> de
J.
S. Mill
2. Diferencias de grado y diferencias de clase
3. Motivos y causas
4. Motivos, disposiciones y razones
5. La investigacin de regularidades
6. La comprensin de las instituciones sociales
7. La prediccin en los estudios sociales
90 4. EI espritu y la sociedad
90 1. Pareto: conducta lgica y conducta no-lgica
97 2. Pareto: residuos y derivaciones
104 3, Max Weber: Verstehen y explicacin causal
l0B 4. Max Weber: accin significativa y accin so-
cial
lI2 5. Conceptos y acciones
lI2 I. La internalidad de las relaciones sociales
118 2. <<Ideas>> discursivas y no discursivas
t2l 3. Las ciencias sociales y la historia
125 4. Nota final
127 Bibliografa
130 Indice analtico
134
t35
Biblioteca de filosofa
Theodor W. Adonw, Consignas
Henri Annn, [,a esttica marxista
Kostas Aaelns, lntroduccin a un pensar futuro
Gaston Bachlard, I'a filosoffa del no
Gregory Bateson, Espritu y naturaleza
Lud,utig Binwanger,Tresformas de la existencia frustrada. Exaltacin, excen-
tricidad, manesmo
Ot o F. Bollnnar, Introduccin a la filosoffa del conocimiento
Bernnrd, fuurgeois, El pensamiento poltico de Hegel
Bnrce Brown, Marx, Freud y la crftica de la vida cotidiana. Hacia una revolu-
cin cultural permanente
RaU Det*er, Elucidaciones sobre la agresin
Jatqtcs D'Hont, De Hegel a Marx
Jatqucs D'Hont, Hegel, filsofo de la historia viviente
Qlbert Durand,, ta ima$nacin simblica
Th,eodar Geiger, Ideologfa y verdad
Lunien Gold:mann, Introduccin a la filosoffa de Kant
Lurien Goldmann, Lukcs y Heidegger. Hacia una filosofa nueva
Lu,cien Goldmann, Marxismo y ciencias humanas
Ma.s Horkhim.er, Teorfa crftica
Marc Jimauz, Theodor Adorno. Arte, ideolofa y teora del arte
Izo Kofler, Historia y dialctica
Lesrek Kol,akotaski, La presencia del mito
Ls*k Kolakor,r.rsfti, Vigencia y caducidad de las tradiciones cristianas
Kurt Lenk, El concepto de ideologfa. Comentario crtico y seleccin sistemtica
de textos
Alasdair C. Modntyre, El concepto de inconciente
Mihai.ln Markouic, Dialctica de la praxis
Piene Ma,set, El pensamiento de Marcuse
Roland, Moustizr, Las jerarqufas sociales
Bertal Olmnn, Alienacin. Marx y su concepcin del hombre en la sociedad
capitalista
Ma,rimilien Rubel, Pginas escogidas de Marx para una tica socialista, 2 vols.
Incien Sdtrc, Marxismo y teorla de la personalidad
Wilh.elm Szilnsi, Fantasla y conocimiento
Wilhelm Szla, i, Introduccin a la fenomenologa de Husserl
Paul Tillich, Teologfa de la cultura y otros ensayos
Peter Winch, Ciencia social y filosofla
Biblioteea de antropologa y religin
Raser fu.sti'de, Antropolod aplicada
-fu
m"st., n prdjimd-V ei extrao. El encuentro de las civilizaciones
nagqr nasnac, El sueo, el trance y la locura
i'"; l. B"rW, El oset'sagrado. Elmentos para una sociologfa de la reli$n
Remo Cannni, El pensamiento de los primitivos
Jean cwttounn, sociologf del rito
Mouri,ce Connz, Lo$ estructuralistas
Georges mqetn, Etnopeicoantisis comple-mentarista
iiin i d" Wa,l Uaiefq Imgenes dl hombre. Histoa del pensemiento
antropol$co
Mirca Efiade, Introduccin a las religiones de Australi
Jean-fu'pt;iste Fages, Para complender a lvi-Str-auss
-n
i
io"tat'pel mto a ta ieU6O en la psicologfa analltica de C. G. Jung
Rafutt H. Loti, la sociedad primitiva
Iarcy Mair, El Sobierno Primitivo
itor* Pointn--viotr,'ntsis estructurles e ideologfas estructuralistas
También podría gustarte
- INGSA21G5BDocumento152 páginasINGSA21G5BMaría José Zamora PérezAún no hay calificaciones
- Diapositivas Del Manual de Apoyo A La Educación InclusivaDocumento75 páginasDiapositivas Del Manual de Apoyo A La Educación InclusivapomuchitoAún no hay calificaciones
- PPT-MA-Monitoreo de Higiene Ocupacional 3Documento72 páginasPPT-MA-Monitoreo de Higiene Ocupacional 3JEAN PIERRE WENCESLAO QUISPE MORALESAún no hay calificaciones
- JUEGOSHUMILLANTESYGOLPESPLACENTEROSQUEPRODUCENELGOSEREVISIONYANALISISDELBDSMSEXUALDocumento106 páginasJUEGOSHUMILLANTESYGOLPESPLACENTEROSQUEPRODUCENELGOSEREVISIONYANALISISDELBDSMSEXUALLuisa de la LuzAún no hay calificaciones
- JUEGOSHUMILLANTESYGOLPESPLACENTEROSQUEPRODUCENELGOSEREVISIONYANALISISDELBDSMSEXUALDocumento106 páginasJUEGOSHUMILLANTESYGOLPESPLACENTEROSQUEPRODUCENELGOSEREVISIONYANALISISDELBDSMSEXUALLuisa de la LuzAún no hay calificaciones
- Comunicacion Oral y EscritaDocumento93 páginasComunicacion Oral y EscritaMelBet Ojeda0% (1)
- DiceoxDocumento23 páginasDiceoxMario JpAún no hay calificaciones
- Tecnicas y Estrategias de EvaluacionDocumento46 páginasTecnicas y Estrategias de EvaluacionMario PerezAún no hay calificaciones
- La Alianza Por La Calidad de La Educación - Más de Lo MismoDocumento11 páginasLa Alianza Por La Calidad de La Educación - Más de Lo MismoLuisa de la LuzAún no hay calificaciones
- Marco Teórico - Organizacion Juvenil PDFDocumento2 páginasMarco Teórico - Organizacion Juvenil PDFLuisa de la LuzAún no hay calificaciones
- Marx - Miseria de La Filosofia PDFDocumento116 páginasMarx - Miseria de La Filosofia PDFnefta8Aún no hay calificaciones
- Poemas de Octavio Paz PDFDocumento19 páginasPoemas de Octavio Paz PDFWinnerlove100% (1)
- Antropologia y ColonialidadDocumento13 páginasAntropologia y ColonialidadMartin SotoAún no hay calificaciones
- Análisis y Juegos PredeportivosDocumento2 páginasAnálisis y Juegos PredeportivosCarlos Fernando100% (1)
- Necesidades Educativas EspecialesDocumento14 páginasNecesidades Educativas EspecialesDaniela Alejandra Roncancio GarcíaAún no hay calificaciones
- Planificacion Microcurricular - 3parcial - NOVENOS A - B - CDocumento1 páginaPlanificacion Microcurricular - 3parcial - NOVENOS A - B - CADRIANA ESPINOSAAún no hay calificaciones
- Psicologia Del DesarrolloDocumento5 páginasPsicologia Del DesarrolloMaria de las Mercedes López BrouchyAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Psicometria IiDocumento40 páginasTrabajo Final Psicometria IiMelanie HoyosAún no hay calificaciones
- Tarea 3 Evalu D La PersonalidadDocumento3 páginasTarea 3 Evalu D La PersonalidadYerdi OmarAún no hay calificaciones
- 1 Gestion de ProyectosDocumento33 páginas1 Gestion de ProyectosFernandezYonyAún no hay calificaciones
- Seguimiento de La Productividad en ObraDocumento16 páginasSeguimiento de La Productividad en ObraIngCivil UpnAún no hay calificaciones
- Inteligencia EmocionalDocumento12 páginasInteligencia EmocionalJavier ZorrillaAún no hay calificaciones
- Tarea - 3 - Escuchar y Escribir.Documento12 páginasTarea - 3 - Escuchar y Escribir.Nasser VergaraAún no hay calificaciones
- Matriz de RiesgoDocumento20 páginasMatriz de RiesgoCristian Gil GordilloAún no hay calificaciones
- Evaluacion de Los Resultados Del ReclutamientoDocumento6 páginasEvaluacion de Los Resultados Del ReclutamientoJennifer Paola Sastoque VergaraAún no hay calificaciones
- Factores Psicolgicos Determinantes en El BoxeoDocumento28 páginasFactores Psicolgicos Determinantes en El BoxeoAbril GonzálezAún no hay calificaciones
- Paradigma EducativoDocumento4 páginasParadigma EducativoRilmar GonzalesAún no hay calificaciones
- TEORÍA DE LA GESTAL1 ResumenDocumento2 páginasTEORÍA DE LA GESTAL1 ResumenRafael Pesantes RoncalAún no hay calificaciones
- Separata 01 V3Documento72 páginasSeparata 01 V3Victor RamirezAún no hay calificaciones
- Resolución de Conflictos en Instituciones EducativasDocumento11 páginasResolución de Conflictos en Instituciones EducativasMaría Del Carmen ColmánAún no hay calificaciones
- Planificación Anual Lenguaje 4° A (Carta Gantt)Documento4 páginasPlanificación Anual Lenguaje 4° A (Carta Gantt)Francisca Paredes CanalesAún no hay calificaciones
- Agresión 3Documento16 páginasAgresión 3Michael LòpezAún no hay calificaciones
- Ficha 2 8vo Lengua y Lit P. 2 Cient.Documento3 páginasFicha 2 8vo Lengua y Lit P. 2 Cient.Cinthya Carolina Cedeño Mejia100% (1)
- EL MAPA CONCEPTUAL (Concepto y Ejm.)Documento6 páginasEL MAPA CONCEPTUAL (Concepto y Ejm.)Alex VasquezAún no hay calificaciones
- Secuencia Didáctica Matematica 1°-3°Documento6 páginasSecuencia Didáctica Matematica 1°-3°zamara pardo diazAún no hay calificaciones
- Conclusiones AuditoriaDocumento1 páginaConclusiones AuditoriaCristian ReyAún no hay calificaciones
- GPFI-F-018 - Planeacion - Pedagógica - Proyecto - Formativo Nuevo 1964151Documento34 páginasGPFI-F-018 - Planeacion - Pedagógica - Proyecto - Formativo Nuevo 1964151katherineAún no hay calificaciones