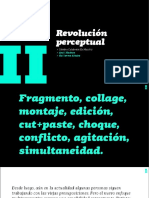Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Hijos de La Alhambra - Reseña
Hijos de La Alhambra - Reseña
Cargado por
ElNegroLiterarioDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Hijos de La Alhambra - Reseña
Hijos de La Alhambra - Reseña
Cargado por
ElNegroLiterarioCopyright:
Formatos disponibles
Resea: Hijos de la Alhambra, de Paco Roca
Publicada por primera vez en francs por la editorial Erko en el 2003 y reeditada en espaol por Planeta
DeAgostini en el 2007, Hijos de la Alhambra se inscribe en aquel conjunto de narraciones grficas que
emprenden un dilogo con la Historia desde las deformaciones y transformaciones a que est sujeta en
su trfico continuo con la literatura, el relumbre de lo popular y la tecnologa narrativa hollywoodense.
Con apenas 56 pginas y muy poco espacio para la digresin, concentrada en el despliegue de un relato
que inicia en un Pars sobrecogedoramente dominado por la mitologa del Romanticismo y que culmina
en la Alhambra, en la otrora Granada musulmn, la novela grfica de Paco Roca se propone tres cosas.
Primero, la demostracin de que una narracin basada en la confianza en el poder sensual de la ancdo-
ta tiene cabida, hoy ms que nunca, en el contexto discursivo de la novela grfica, cada vez ms propen-
so hacia la fascinacin por la pgina (el cuadro, el globo de dilogo) en blanco, por la epokh diegtica,
por la explotacin de todos los medios que ofrece un dispositivo hoy en da saturado por las conquistas
filmogrficas de la Nouvelle Vague o la sabidura del contar del Modernismo anglosajn. En ese senti-
do, Hijos de la Alhambra recusa un arsenal significativo de recursos narrativos para asumir la posicin
del que retorna a lo clsico, sin caer nunca en lo burdo o lo fcil, como punto de exploracin de lo nue-
vo, o como lugar de constatacin de que el universo de metforas, como dira Borges, es siempre uno y
el mismo. Una segunda propuesta, an en la esfera del goce textual, contemplando oblicuamente la
eventual intromisin de la ideologa: aquella que homologa el saber-sabor romntico de Hugo o Lamar-
tine con la virilidad exotista de las pelculas de Indiana Jones (sobre todo de The temple of doom) en la
celebracin del amor a la farsa, asociada por siempre a la figura de Ossian. La novela grfica de Paco
Roca desconfa de las jerarquas de los relatos sin llegar a plantearse soluciones de continuidad en su
habitar ontolgico: lejos de Mallarm o de Augusto de Campos, la esttica de Paco Roca es omnvora
mas no autofgica, llegando a incluir, en el recinto de sus representaciones, la figura del que dibuja y
aprende, as como una vez Gide se propuso, en Les faux monnayeurs, la representacin del que escribe y
deja de aprender por saturacin o hasto. Una tercera propuesta, gustosamente irresponsable en cuanto a
sus consecuencias cvicas o editoriales: el sacrificio de lo polticamente correcto a favor de la eficacia de
la trama, toda vez que la novela grfica de Paco Roca explota ante un pblico extranjero un conflicto
cristiano-musulmn de mediados del siglo XIX (con visos de mesianismo milenarista cuya versin pe-
ruana contempornea ha quedado maximizada en Abril rojo de S. Roncagliolo), desplazando el tiempo
de lo que persiste en el nimo de cierto sector de la pennsula como un lastre xenofbico, con ms di-
mensiones de las que podramos consignar en esta resea.
Siervos de la linealidad, buscamos el inicio. Un prlogo que ocupa una pgina no coloreada dando
cuenta del contexto histrico de la ancdota, solazndose en la exposicin de lo que todo manual de
historia occidental consigna entre sus pginas: el triunfo de la Ilustracin en el siglo XVIII, la emergen-
cia de la Edad de la Razn, su agotamiento hacia el final de la era napolenica con la hegemona cultural
del Romanticismo, el gusto por lo extico y las ruinas. Esta reaccin medra en el espritu del protagonis-
ta, un dibujante parisino llamado Alexandre caro (permutacin de Stephen Dedalus en el universo
bidimensional de la ilustracin), amigo de Vctor Hugo, hijo de un lustrabotas, que decide enrumbar
hacia la mtica Alhambra espaola tras abdicar como empleado de un comerciante del espectculo cir-
cense, alentado por lo referido en un libro de historia medieval respecto al suntuoso y legendario palacio
de Ibrahim Ayub, desaforada construccin que guardara el tesoro musulmn que moriscos y mudjares
no pudieron llevarse consigo tras su expulsin de la pennsula a cargo de Felipe III en 1609, y por las
imaginaciones cuentsticas de Washington Irving (la Alhambra sera, en la recepcin alucinada de caro,
a Irving lo que la India es a Kipling). Los avatares del viaje persiguen, primero, la presentacin de los
dos acompaantes de caro: la bella y performativamente empoderada Isabel Mendoza, hija del posade-
ro que da cobijo al dibujante francs despus de que fuera asaltado en su ruta hacia Granada, e igo
Bada, oficial al mando de la Real Fortaleza de la Alhambra, sujeto unidimensional pero valiente, aque-
jado por una serie de extraos acontecimientos que fatigan a los habitantes (marginados, vagabundos,
bohemios) de la Alhambra.
El relato se desliza hacia la escenificacin de una anttesis que habr de ser liquidada por la develacin
del misterio hacia el final de la novela: aquella que confronta la racionalidad cientfica francesa, encar-
nada en el espritu romntico (la paradoja destaca en tanto que ha sido suprimida del texto visible) de
Alexandre caro, con la religiosidad y la creencia en el poder efectivo de los milagros por parte del Padre
Francisco, sacerdote que oficia en la iglesia de Santa Mara, que tiene en su centro al supuesto sepulcro
milagroso de Tesiphon. Isabel se instala del lado de la cristiandad y propende a la conversin de su ami-
go dibujante, ocupado progresivamente en la develacin del misterio del cual es responsable igo Ba-
da, ante la proximidad de la llegada del arzobispo de la jurisdiccin: muchos habitantes de la Alhambra
enloquecen sbitamente y ejecutan matanzas sanguinarias (rayano con el gore explcito, existe una esce-
na en la que se muestran cadveres estrangulados con intestinos pulcramente rosados), tras lo cual se
suicidan. Los hbitos del policial cubren la consecucin de la trama, a la vez que se despliega el nico
recurso no convencional a la narrativa del Romanticismo en la cual se instala el procedimiento general
del relato: flashbacks intercalados que registran escenas de la Guerra de las Alpujarras, en la que, durante
el reinado de Felipe II, los musulmanes espaoles se organizaron en guerrillas bajo el mando del Rey
Aben Humeya y del caudillo, alguacil mayor de aquel, Farax Aben Farax. A medida que Bada e caro se
internan en el enigma, se aclaran las circunstancias de la muerte de Farax Aben Farax, al tiempo que se
seala la pertenencia de Isabel Mendoza al grupo de desdichados posedos por la demencia. An en la
atmsfera del clasicismo, la solucin del enigma se da por el reconocimiento de un nombre entre las
ofrendas dejadas sobre el supuesto sepulcro de Tesiphon, asociado con una de las vctimas de la insania.
As, se revela que el sepulcro de Tesiphon es en realidad el de Farax Aben Farax, que el Padre Francisco
dirige una secta que pretende resucitar la sedicin musulmana en Espaa por medio de la consecucin
de la jihad, que bajo la iglesia de Santa Mara se esconde el palacio de Ibrahim Ayub, depsito de un
tesoro ridculamente obsceno en la abundancia de oro y de libros deudores de la ciencia secreta rabe,
escenario de rituales transmundanos en los que se resucita a los muertos cados en la actualizacin de la
venganza milenarista, versin spielbergiana de la Guerra Santa. Los planes del mesianismo rabe son
desbaratados (un punto a favor de la historia es la complicacin de la faccin sediciosa mediante el dise-
o de un caudillo, el falso Padre Francisco, contrario a los intereses de buena parte de la secta que diri-
ge, cada vez ms cercana de un ecumenismo liberado del trauma: va de escape para la oposicin simpli-
ficadora entre un Romanticismo que aboga por la rebelda pero que es, a fin de cuentas, socialmente
inocuo, y un residuo libidinal histrico que persiste, homogneo y sin rostro, en los mrgenes), mas no
dejamos de asistir al asesinato del arzobispo espaol, muerte espectacular pero carente de la carga trgica
que habra tenido la muerte de Isabel Mendoza si no hubiese sido liberada de la influencia rabe, con lo
que retornamos a un esquema en el que prevalece el destino de los personajes sobre la lgica de la trama,
justificando el ttulo de la serie a la que pertenece Hijos de la Alhambra: Los viajes de Alexandre caro.
Vulvese, hacia el final de la historia, a la figuracin del dibujante, congraciado romnticamente con las
representaciones de los escritores viajeros, paradigma de una escritura que no rinde an sus instrumen-
tos al prosasmo de las megalpolis o los avatares de la industria y el colonialismo.
Qu perdura de la lectura de Hijos de la Alhambra? La puesta en escena del pastiche hollywoodense
remite a narrativas contemporneas gestadas en su rea de influencia, bajo el signo de la irona y la in-
versin de los discursos. La planificacin de un episodio fantstico que recurre irresponsablemente a la
historia espaola en una situacin de riesgo, y que magnifica la barbarie morisca o mudjar y la incuria
hispnica frente a la sagacidad del actor romntico, configura, como explicamos al inicio de esta resea,
un escenario interesante, y deriva en la siguiente pregunta: qu sigue siendo lcito y qu no para una
narrativa que, sin abandonarse a un probable silencio castrador de la posmodernidad, en la que la diso-
lucin de los imperativos puede anular el goce de la reaccin y el disparate, asume los riesgos de la fago-
citosis cultural, la apropiacin de discursos de mltiples tiempos histricos y su combinacin en una
historia ensamblada segn las convenciones de un gnero grato al mercado editorial como lo es el poli-
cial? Dnde palpita la vanguardia?
También podría gustarte
- Backline PDFDocumento11 páginasBackline PDFDiegoAún no hay calificaciones
- CAIN ABEL Garcia MarquezDocumento1 páginaCAIN ABEL Garcia MarquezElNegroLiterarioAún no hay calificaciones
- Polimetría y Estructuras Dramáticas en El Burlador de SevillaDocumento19 páginasPolimetría y Estructuras Dramáticas en El Burlador de SevillaElNegroLiterarioAún no hay calificaciones
- Mariangela Ugarelli - Los Perros de BulgákovDocumento6 páginasMariangela Ugarelli - Los Perros de BulgákovElNegroLiterarioAún no hay calificaciones
- La Enunciacion Una Postura Epistemologica PDFDocumento13 páginasLa Enunciacion Una Postura Epistemologica PDFMelissa OlivaresAún no hay calificaciones
- Zúñiga Tinizaray, Vanessa Alexandra - Aproximación A Un Vocabulario Visual AndinoDocumento198 páginasZúñiga Tinizaray, Vanessa Alexandra - Aproximación A Un Vocabulario Visual AndinoElNegroLiterarioAún no hay calificaciones
- Carta de Lope de Aguirre Al Rey Felipe IIDocumento5 páginasCarta de Lope de Aguirre Al Rey Felipe IIElNegroLiterario100% (1)
- Mondoñedo, Marcos - La Presencia Del Sí Mismo en Escrito A Ciegas de Martín AdánDocumento9 páginasMondoñedo, Marcos - La Presencia Del Sí Mismo en Escrito A Ciegas de Martín AdánElNegroLiterarioAún no hay calificaciones
- García Landa, José Ángel - El Autor Implícito y El Narrador No Fiable - Según Nuestro Punto de VistaDocumento22 páginasGarcía Landa, José Ángel - El Autor Implícito y El Narrador No Fiable - Según Nuestro Punto de VistaElNegroLiterarioAún no hay calificaciones
- Pizarro Pacheco, Lilia Beatriz - Lógica Como Semiótica, Una Aproximación PeirceanaDocumento70 páginasPizarro Pacheco, Lilia Beatriz - Lógica Como Semiótica, Una Aproximación PeirceanaElNegroLiterarioAún no hay calificaciones
- Borges Jorge - OliverDocumento5 páginasBorges Jorge - OliverElNegroLiterarioAún no hay calificaciones
- Borges Jorge - Mi Entrañable Señor CervantesDocumento7 páginasBorges Jorge - Mi Entrañable Señor Cervantesputero14Aún no hay calificaciones
- Guía - Pasapalos Dulces y Salados - Variedades NiceDocumento34 páginasGuía - Pasapalos Dulces y Salados - Variedades NiceTito Alarcon100% (1)
- Casa de VampirosDocumento20 páginasCasa de VampirosCristian Arturo PQAún no hay calificaciones
- Biografía Breve Del Señor Pablo Villanueva GutiérrezDocumento2 páginasBiografía Breve Del Señor Pablo Villanueva GutiérrezronnycatacoraAún no hay calificaciones
- Introduccion DevOpsDocumento4 páginasIntroduccion DevOpsSandra de la FuenteAún no hay calificaciones
- Revista Island CakeDocumento11 páginasRevista Island CakeALEJANDRAAún no hay calificaciones
- ProsodiaDocumento4 páginasProsodiaMarta Orostegui ToledoAún no hay calificaciones
- La Técnica Del Puntillismo Por Georges SeuratDocumento14 páginasLa Técnica Del Puntillismo Por Georges SeuratLuz Elena RojasAún no hay calificaciones
- Cómo Leer DiagramasDocumento2 páginasCómo Leer DiagramasSolGrapperAún no hay calificaciones
- Y Al Final Yo PerdíDocumento2 páginasY Al Final Yo Perdílady hernandezAún no hay calificaciones
- Comunicación Martes 22 de MarzoDocumento3 páginasComunicación Martes 22 de MarzoEri PinsheshaAún no hay calificaciones
- Ag 01Documento1 páginaAg 01RONALD WILLIAN DIAZ ALBERCAAún no hay calificaciones
- EL MINERO, Savia Andina - AcordesDocumento2 páginasEL MINERO, Savia Andina - AcordesDaniel Tancara QuispeAún no hay calificaciones
- Informe Final Del Proyecto de Las DanzasDocumento32 páginasInforme Final Del Proyecto de Las DanzasCrhistian1612Aún no hay calificaciones
- Ruta de ProduccionDocumento5 páginasRuta de ProduccionALEJANDRA PAOLA HERNANDEZ OLIVARESAún no hay calificaciones
- Adivinanzas Parte 1Documento3 páginasAdivinanzas Parte 1Rafael GutierrezAún no hay calificaciones
- Fisiología Del Sistema Digestivo PDFDocumento16 páginasFisiología Del Sistema Digestivo PDFpierinna margot gutierrez rejasAún no hay calificaciones
- Actividades de Operaciones Con Segmentos para Quinto de PrimariaDocumento5 páginasActividades de Operaciones Con Segmentos para Quinto de PrimariaGina Marilyn Mamani RamosAún no hay calificaciones
- CLK 960 V0.4 InstrDocumento84 páginasCLK 960 V0.4 InstrCarlos SaintsAún no hay calificaciones
- Balanza de Triple BrazoDocumento3 páginasBalanza de Triple BrazoOmar Reynoso100% (1)
- BMW Original Motorcycle Árbol de Levas Gear Cadena de Distribución Tensor de Cadena A15 K1200S K1300S K1200R K1200R Sport K1300R K1200GT K1300gtDocumento1 páginaBMW Original Motorcycle Árbol de Levas Gear Cadena de Distribución Tensor de Cadena A15 K1200S K1300S K1200R K1200R Sport K1300R K1200GT K1300gtDavid AlbertAún no hay calificaciones
- Unidad 4-Acentuacion de MonosilabosDocumento2 páginasUnidad 4-Acentuacion de Monosilabosangelsolis15Aún no hay calificaciones
- Normativa de Retenciones Fija - in (16.01)Documento12 páginasNormativa de Retenciones Fija - in (16.01)Gladys Sofía Peralta sandovalAún no hay calificaciones
- Portafolio 2022 Samantha HereraDocumento32 páginasPortafolio 2022 Samantha Hererajunieth corredorAún no hay calificaciones
- Turf Diario 200822 CDocumento93 páginasTurf Diario 200822 CAndres SamprasAún no hay calificaciones
- 2022-Programa Guitarra Superior 1Documento4 páginas2022-Programa Guitarra Superior 1Lucas Di BenedettoAún no hay calificaciones
- Node Js - TutorialDocumento20 páginasNode Js - TutorialLuis MezaAún no hay calificaciones
- Sistemas de AvionicaDocumento21 páginasSistemas de AvionicaeucliarteAún no hay calificaciones
- Revolución PerceptualDocumento34 páginasRevolución PerceptualDaniel RoblesAún no hay calificaciones