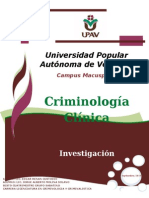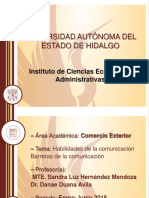Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Biología Forense Moli
Biología Forense Moli
Cargado por
Jorge Alberto Molina SolanoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Biología Forense Moli
Biología Forense Moli
Cargado por
Jorge Alberto Molina SolanoCopyright:
Formatos disponibles
BIOLOGA FORENSE
La biologa es una ciencia antigua (50 mil aos) desde que el hombre observa su entorno y lo
representa en el arte rupestre, era una manera primitiva como hacan biologa a travs de su
conocimiento emprico para garantizar su supervivencia
Aristteles: hizo una clasificacin en la cual separa a los seres vivos: en animales, vegetales
y minerales
Con el descubrimiento del microscopio el 1674 por Antony Van Leewen hoock se genera un
gran avance para la biologa, porque as se podra observar aquellos organismos pequeos
En s que estudia la Biologa:
La Biologa Forense estudia y evala sistemticamente y continuamente a la vida tanto vegetal,
animal como tambin a los seres humanos y lo que estos en conjunto generan.
Y la biologa forense:
Anlisis e interpretacin de las evidencias ejemplo sangre, semen u otros fluidos corporales
en la escena de un delito para resolver problemas judiciales y forenses as como las
pruebas de paternidad que determinen en ltima instancia la participacin de los implicados
o el parentesco familiar.
CONCEPTOS:
La biologa nos ayuda en el esclarecimiento de delitos relacionados consustancias
orgnicas, violaciones sexuales, contaminacin de alimentos, homicidios y otros; son
muchos los exmenes que la criminalstica usa los conocimientos de esta ciencia, como
exmenes biolgicos de mancha de sangre, en cadveres, en deferentes armas, en
vehculos, etc.
Entendiendo a la Biologa como la ciencia de la vida. Esto incluye todos los aspectos de
forma, funcin, evolucin, conducta, origen y distribucin de plantas y animales
(incluida obviamente la especie humana). Diremos que la Biologa Forense es la
aplicacin de este conocimiento cientfico a cualquier contexto legal.
Aplicacin de conocimientos de las Ciencias Biolgicas en la Criminalstica, mediante el
estudio sistemtico de las huellas o indicios biolgicos dejados por el autor o vctima en la
escena del crimen, con la finalidad de determinar la relacin de stos con el hecho
delictuoso y apoyar tcnica y cientficamente en el esclarecimiento de problemas policiales y
judiciales.
La biologa forense como parte de la prctica de anlisis bioqumicos consistentes en
sangre, semen, orina, saliva, etc. As como examinar restos de tegidos humanos
especmenes animales, vegetales y otros indicios.Estos anlisis se realizan en sustancias
liquidas (manchas frescas o secas), y en sustancias solidas las otras de cualquier otro tipo.
SINNIMOS DE BIOLOGA FORENSE:
Biocriminalistica
Biologa legal.
Biologa judicial
*Hook (1685) descubre la clula de una forma rudimentaria y la llamo celullae
* La Teora De Charles Darwin:
Todos los organismos se perfeccionan en el tiempo.
Por tanto: Los rganos que se usan constantemente se perfeccionan.
Aquellos que no se usan se atrofian y pierden su funcin
ENTOMOLOGA FORENSE
La entomologa forense es el estudio de los insectos y caros hallados sobre un cadver a fin
de fechar el deceso, y, cuando es posible, deducir circunstancias que lo rodearon o que lo
siguieron.
El tiempo transcurrido entre la muerte y la toma de las muestras entomolgicas se denomina
intervalo postmortem. Se acostumbra usar las iniciales PMI (postmortem interval), ya que la
sigla IPM se emplea en todo el mundo en el tema de control de plagas, con un sentido muy
diferente (ndice de mortalidad promedio).
La sucesin, base de la datacin
Sobre el sustrato en rpido cambio que representa un cuerpo en descomposicin, se van
sucediendo diversas especies de insectos. Muchas de ellas prefieren una etapa bien definida
de la descomposicin, y aun es posible que la actividad de una especie prepare el sustrato
para la que le sigue. Esa sucesin de especies es la principal herramienta en la datacin.
Adems, los insectos ms importantes en esta disciplina tienen desarrollo complejo, lo cual
permite estimar, con bastante exactitud, su edad, y por lo tanto el tiempo que llevan en el
cuerpo.
Este procedimiento exige:
1) Identificacin de las especies.
2) Conocimiento de los tiempos de desarrollo para el lugar donde se hall el cadver.
La identificacin de especies requiere la intervencin de un profesional universitario (bilogo o
ingeniero agrnomo) con experiencia en el estudio de los insectos: la entomologa.
El tiempo de desarrollo vara segn la temperatura. En trminos generales y con pocas
excepciones, los insectos despliegan una actividad normal entre los 5C y los 28-32C (segn
las especies). Con temperaturas de 1-4C suelen caer en un letargo del cual salen con facilidad
en cuanto sube la temperatura. Las temperaturas por debajo del punto de congelacin
producen la muerte, aunque sta puede tardar varios das. Por el contrario, cuando las
temperaturas exceden el lmite superior del intervalo ptimo, los insectos suelen desplegar una
actividad desordenada, y cuando alcanza un valor lmite (que tambin depender de la
especie) mueren. Dentro, pues, del intervalo de temperaturas que permite la actividad normal
de los insectos, habr un intervalo ms restringido para cada especie. Dentro del intervalo
apropiado para la especie, el desarrollo se acelera con temperaturas elevadas y se hace ms
lento con temperaturas bajas. En climas templados y ridos, en donde la fluctuacin circadiana
es grande, el desarrollo parece retardarse siguiendo las temperaturas mnimas bajas; pero hay
pocos registros de regiones ridas, y seran deseables muchos ms, de diferentes latitudes.
ESTADO ACTUAL DE LA ENTOMOLOGA FORENSE
El inters por la entomologa forense creci en la dcada de 1970 por los enfoques ecolgicos;
en la siguiente, cuando la polica de varios pases comenz a solicitar la ayuda de los
entomlogos en forma metdica; en los noventas desemboc en la entomotoxicologa, precioso
auxiliar de la lucha contra las drogas. Los Insectos como grupo tienen la estrategia evolutiva de
guardar las sustancias txicas de su entorno en la cutcula que es descartada por los estados
inmaduros. Los puparios son particularmente tiles, ya que pueden ser encontrados luego de
muchos aos (MILLER et al., 1994).
La entomologa (del griego ntomos, insecto, y logos, ciencia)
es el estudio cientfico de los insectos. De cerca de las 1,3 millones de especies descritas, los
insectos constituyen ms de los dos tercios de todos los seres vivos conocidos y, adems,
tienen una larga historia fsil, ya que su aparicin se remonta al Devnico, hace unos 400
millones de aos. Tienen muchas formas de interaccin con los humanos y con otras formas de
vida en la Tierra; es as que la entomologa se constituye una especialidad importante dentro
de la zoologa. La entomologa incluye, con frecuencia, el estudio de otros artrpodos, como
arcnidos, crustceos y miripodos, aunque esta extensin sea tcnicamente incorrecta.
Historia de la entomologa
La entomologa tiene sus races en casi todas las culturas desde tiempos prehistricos,
principalmente desde la aparicin de la agricultura (plagas, cra de abejas, entre otros.), pero el
estudio cientfico empez ms recientemente, en el siglo XVI. La lista de entomlogos que
registra la historia es enorme e incluye nombres como Charles Darwin, Vladimir Nabokov, Karl
von Frisch (ganador del premio nobel en 1973), y muchos otros ms.
Entomologa aplicada o econmica
La entomologa aplicada es el estudio de los insectos de inters para el ser humano, ya sea por
los productos que proporcionan, como por el impacto que ocasionen en los bienes del hombre.
Son de especial inters los insectos:
Productores de miel, cera, propleos, polen y otros recursos (apicultura).
Transmisores de enfermedades en los animales y el hombre.
Plagas en cultivos, materiales almacenados y estructuras.
Controladores de otras plagas.
La entomologa forense se basa en la sucesin ecolgica de los artrpodos que se instalan en
un cadver para determinar la fecha de la muerte. Es especialmente til en cadveres con
varios das, semanas o meses de antigedad.
La Entomologa forense en la medicina legal
El primer documento escrito de un caso resuelto por la entomologa forense se remonta al siglo
XIII en un manual de Medicina Legal chino referente a un caso de homicidio en el que apareci
un labrador degollado por una hoz. Para resolver el caso hicieron que todos los labradores de
la zona que podan encontrarse relacionados con el muerto, depositasen sus hoces en el suelo,
al aire libre, observando que tan solo a una de ellas acudan las moscas y se posaban sobre su
hoja, lo que llev a la conclusin de que el dueo de dicha hoz deba ser el asesino, pues las
moscas eran atradas por los restos de sangre que haban quedado adheridos al arma' del
crimen.
Cra de insectos cadavricos
Durante muchos aos en determinados ambientes, se pensaba que al morir una persona las
larvas que aparecan en el cadver para devorarle bien aparecan por generacin espontnea,
o bien salan del propio cadver. Estas creencias perduraron hasta que Francisco Redi , un
naturalista del Renacimiento se propuso demostrar de una forma cientfica que estas larvas
procedan de insectos, los cuales depositaban sus huevos para que se desarrollasen sobre el
cadver. Para ello, realiz el siguiente experimento: expuso al aire libre un gran nmero de
cajas descubiertas y en cada una de ellas deposit un trozo de carne, unas veces cruda y otras
cocida, para que las moscas atradas por el olor vinieran a desovar sobre ellas.
A las diversas carnes acudieron las moscas y desovaron ante la presencia de Redi que
observ cmo estos huevos depositados por los insectos se transformaban primero en larvas,
despus en pupas y por ltimo cmo salan los individuos adultos.
Pero como es lgico todo experimento tiene su contraprueba. Para ello, las mismas carnes se
colocaron en cajas, pero esta vez cubiertas con una gasa, a fin de que tambin se produjese
en ellas la putrefaccin, pero las moscas no tuviesen acceso a ellas. Redi vio que
evidentemente las carnes se corrompan, pero que no apareca sobre ellas ninguna larva.
Tambin observ que las hembras de las moscas intentaban introducir la extremidad del
abdomen por las mallas tratando de hacer pasar a travs de sta sus huevos y que algunas
moscas no depositaban huevos, sino larvas vivas, dos de las cuales pudieron introducirse a
travs del tejido.
Distintas fases del crecimiento de las Larvas
Sobre heridas aparecen con mayor rapidez.
Distintos tipos de dpteros.
En un cadaver se observan las larvas.
Los huevos son aproximadamente de 2mm de longitud.
Si las larvas son abundantes puede ser deseable guardar una parte para criarlas y obtener los
adultos. En ese caso, las larvas deben colocarse en frascos tapados con tela tipo voile, de
fibra sinttica: la gasa quirrgica es atravesada aunque se coloque en varias capas. Si no se
han terminado de desarrollar, se las puede alimentar con carne magra o hgado. Las larvas que
ya han alcanzado unos 10 mm pueden aceptar alimento para gatos, humedecido. Este ltimo
procedimiento evita el olor desagradable, pero hay que fijarse que se trate de un alimento a
base de carne. Las larvas que han terminado de alimentarse (y que por lo comn se muestran
inquietas y tratan de salir del frasco) requieren un medio apropiado para enterrarse: arena,
aserrn, turba de jardinera, vermiculita, etc. Un protocolo bsico para cra de moscas
necrfagas en laboratorio se puede tomar de CARVALHO QUEIROZ (1996).
Despus de la muerte, hay dos grupos de fuerzas postmortem que cambian la morfologa del
cuerpo. El primer grupo incluye aquellos factores que vienen desde fuentes externas como
crecimiento bacteriano, invasin del cuerpo por los insectos y mordeduras de animales. El
segundo grupo est compuesto por factores que proceden del interior del cuerpo, como el
crecimiento de bacterias intestinales que aceleran la putrefaccin y la destruccin enzimtica
de los tejidos.
Debido a la gran dificultad para calcular la tasa de descomposicin por el crecimiento
bacteriano, existe un gran nmero de estudios sobre el efecto de los insectos necrfagos en
restos humanos encontrados al descubierto. En los cadveres se produce una progresin
sucesiva de artrpodos que utilizan los restos en descomposicin como alimento y como
extensin de su hbitat. Esta sucesin de artrpodos es predecible ya que cada estadio de la
putrefaccin de un cadver atrae selectivamente a una especie determinada. Aunque el papel
de las diferentes especies de artrpodos es variable y no todas participan activamente en la
reduccin de los restos.
Los diferentes tipos de artrpodos que llegan a un cadver pueden clasificarse de la
siguiente forma:
A. Especies necrfagas: son las que se alimentan del cuerpo. Incluye dpteros y colepteros.
B. Especies predadoras y parsitas de necrfagos: este es el segundo grupo ms significativo
del cadver. Incluye colepteros , dpteros e himenpteros parsitos de las larvas y pupas de
dpteros.
C. Especies omnvoras: se incluyen aqu grupos como las avispas, hormigas y otros
colepteros que se alimentan tanto del cuerpo como de los artrpodos asociados.
D. Especies accidentales: aqu se incluyen las especies que utilizan el cuerpo como una
extensin de su hbitat normal, como por ejemplo araas, ciempis. Algunas familias de caros
que pueden alimentarse de hongos y moho que crece en el cuerpo.
Los diferentes grupos de artrpodos fueron definidos por Megnin como "escuadrillas de la
muerte". Segn el autor, estas escuadras son atradas de una forma selectiva y con un orden
preciso: tan preciso que una determinada poblacin de insectos sobre el cadver indica el
tiempo transcurrido desde el fallecimiento. Estudios posteriores han demostrado que esto no es
ni mucho menos tan exacto como pensaba Megnin y los primeros estudiosos del tema.
Existen dos mtodos para determinar el tiempo transcurrido desde la muerte usando la
evidencia de los insectos. El primero utiliza la edad de las larvas y la tasa de desarrollo, y el
segundo mtodo utiliza la sucesin de insectos en la descomposicin del cuerpo. Ambos
mtodos se pueden utilizar por separado o conjuntamente siempre dependiendo del tipo de
restos que se estn estudiando. Por lo general, en las primeras fases de la descomposicin las
estimaciones se basan en el estudio del crecimiento de una o dos especies de insectos,
particularmente dpteros, mientras que en las fases ms avanzadas se utiliza la composicin y
grado de crecimiento de la comunidad de artrpodos encontrada en el cuerpo y se compara
con patrones conocidos de sucesin de fauna para el hbitat y condiciones ms prximas.
Los parmetros mdicos son utilizados para determinar el tiempo transcurrido desde la muerte
cuando ste es corto, pero despus de las 72 horas la entomologa forense puede llegar a ser
ms exacta y con frecuencia es el nico mtodo para determinar el intervalo postmortem.
Existen casos de homicidios en que la vctima es trasladada o asesinada en lugares remotos,
lo que retrasa su hallazgo. Hay homicidios en los cuales las vctimas tardan meses en ser
descubiertas, y en estos casos es muy importante determinar el tiempo transcurrido desde la
muerte.
Los insectos son con frecuencia los primeros en llegar a la escena del crimen, y adems llegan
con una predecible frecuencia.
As es posible en determinados casos que la data dada por el entomlogo no coincida con la
data proporcionada por el mdico forense que ha practicado la autopsia; esto puede ocurrir,
bien porque los insectos no hayan colonizado el cadver en los primeros das despus de
producirse la muerte (lugares de difcil acceso para los insectos, casas perfectamente cerradas,
etc.), o por ejemplo en los casos de abandono y malos tratos en nios y ancianos pueden
existir heridas y lesiones que por su falta de higiene sean colonizadas por los insectos antes de
producirse la muerte de la persona.
En estos momentos, en los que nada es visible para el ojo humano, es cuando las primeras
oleadas de moscas comienzan a llegar al cuerpo. Las hembras grvidas llegan al cadver,
lamen la sangre u otras secreciones que rezuman de heridas o los orificios naturales y realizan
la puesta en los primeros momentos despus de la muerte. Cmo y cundo llegan estos
insectos al cadver y como se desarrollan en l, son las preguntas que debe hacerse toda
persona que se interese por la entomologa forense.
Las primeras oleadas de insectos llegan al cadver atradas por el olor de los gases
desprendidos en el proceso de la degradacin de los principios inmediatos (glcidos, lpidos y
prtidos), gases como el amoniaco (NH 3 ), cido sulfrico (SH 2 ), nitrgeno libre (N 2 ) y
anhdrido carbnico (CO 2 ). Estos gases son detectados por los insectos mucho antes de que
el olfato humano sea capaz de percibirlos, hasta tal punto, que en algunas ocasiones se han
encontrado puestas en personas que an se encontraban agonizando.
Tradicionalmente se menciona a los dpteros como los primeros colonizadores del cadver,
donde estos insectos cumplen una parte importante de su ciclo vital. Constituyen la primera
oleada de necrfagos, que aparece inmediatamente despus de la muerte.
Estos dpteros braquceros tienen un ciclo vital cuyas distintas etapas deben conocerse en su
duracin y caractersticas, con fines de datacin. Las hembras de estas familias suelen
depositar sus huevos en los orificios naturales del cadver tales como ojos, nariz y boca, as
como en las posibles heridas que pudiese tener el cuerpo. La familia Sarcophagidae no pone
huevos, sino que deposita larvas vivas.
Los huevos son aproximadamente de 2mm de longitud y poseen un corto periodo embrionario.
El estadio de huevo suele durar entre 24 y 72 horas, siempre dependiendo de la especie. Estas
primeras puestas ya pueden proveer informacin al investigador, pues la diseccin de los
huevos y el anlisis de su estado de desarrollo embrionario puede delimitar el tiempo desde la
ovoposicin, y con ello el tiempo de la muerte.
Existen datos que indican que si dos cuerpos son expuestos a la vez, uno con heridas o
traumas y otro sin ellos, el que presenta las lesiones se descompone mucho ms rpidamente
que el que no presenta traumatismos debido a que la mayora de las moscas son atradas por
las heridas, donde tienen lugar muchas de las ovoposiciones ms tempranas.
Los huevos puestos en un cadver normalmente eclosionan todos a la vez, lo que da como
resultado una masa de larvas que se mueven como un todo por el cuerpo.
Las larvas son blancas, cnicas, podas y formadas por 12 segmentos; nacen y se introducen
inmediatamente en el tejido subcutneo. Lo licuan gracias a unas bacterias y enzimas y se
alimentan por succin continuamente. Cuando las larvas han finalizado su crecimiento, cesan
de alimentarse y bien en los pliegues del cuerpo, de la ropa o alejndose del cuerpo, se
transforman en pupa. El crecimiento y la transformacin en pupa varan adems de con cada
especie, con las condiciones exteriores y dependen de la causa de la muerte y tipo de
alimentacin.
Existen innumerables referencias de la temprana llegada de los dpteros al cuerpo una vez
acaecida la muerte; tambin existen referencias sobre la presencia de puestas en cuerpos an
con vida, bien por la existencia de heridas abiertas o por procesos inflamatorios purulentos.
Las larvas que eclosionan en cuerpos con vida, en primer lugar se alimentan de los tejidos
necrticos para seguir alimentndose de los vivos. Por lo tanto, la presencia de los callifridos
en un cadver reciente, es inevitable. Toda ausencia de huella de este paso, pupas vacas,
adultos muertos, debe obligar a los investigadores a formular ciertas hiptesis: la primera es
que el cadver haya sido trasladado de lugar, y an en este caso se encontrara algn resto de
estos dpteros; la segunda, que el lugar del fallecimiento sea lo suficientemente oscuro e
inaccesible a estos grandes dpteros cosa poco probable pues los callifridos se encuentran
dentro de las casas durante todo el ao. La tercera, que los restos de los dpteros hayan
desaparecido por la accin de los necrfilos (depredadores o parsitos de los necrfagos), o
animales (aves insectvoras, hormigas, avispas). Ello no ocurre prcticamente nunca de modo
completo, a no ser que el intervalo postmortem sea muy largo. Y an en este caso, hay que
tener en cuenta que la cutcula de los artrpodos es prcticamente indestructible, pudiendo
permanecer miles de aos; se han encontrado pupas fsiles de dpteros en el crneo de un
bisonte perteneciente al Cuaternario.
La cuarta hiptesis, es que el cadver haya sido impregnado con productos repugnatorios, que
hayan impedido el acceso de las primeras oleadas de insectos. En este caso apareceran en el
cadver restos de productos como arsnico, plomo o formol, que se ha comprobado evitan la
presencia de los primeros necrfagos en el cadver.
Es importante sealar que mientras los sarcofgidos pupan entre la ropa o en los pliegues del
cuerpo y aprovechan los orificios naturales para sus puestas, los callifridos se entierran para
realizar la pupacin y prefieren hacer sus propios orificios.
Formando parte de esta escuadra encontramos a los colepteros necrfagos por excelencia.
Especies como Necrophorus humator, N. vespilloides y N. vestigator , Necrodes littoralis y
Silpha obscura, son comunes en los cadveres en avanzado estado de descomposicin.
Es curioso sealar que Omalium rivulare aparece en invierno, dato que puede resultar muy
significativo en una investigacin.
Tras la desaparicin de los caros el cadver ya est completamente seco.
Hacen entonces su aparicin una serie de colepteros que van a alimentarse de los restos de
pelo, piel, uas, etc. A partir de 1-1,5 aos de la muerte, en el cadver no quedan ms que
escasos restos orgnicos, huesos y en su entorno restos de los artrpodos que lo han visitado.
En este momento hacen su aparicin colepteros muy caractersticos que se alimentan a base
de estos residuos.
Pero no todos los cadveres aparecen en tierra, pues frecuentemente aparecen cadveres
sumergidos en agua, tanto dulce como salada. La fauna cadavrica hdrica a la que hace
mencin por primera vez Raimondi y Rossi en 1888, no es conocida como la fauna terrestre,
debido a la dificultad que entraa su estudio.
El tiempo transcurrido desde la muerte es un asunto de crucial importancia desde el punto de
vista legal, para establecer culpabilidad o para identificar a la persona desaparecida. Uno de
los mtodos para determinarlo es la observacin externa del cadver, que incluye factores
como temperatura corporal, livideces cadavricas, rigidez, signos de deshidratacin, lesiones
externas, accin por animales e invasin de insectos. En cuerpos humanos es estimado por
varios mtodos: histolgico, qumico y zoolgico. Sin embargo, transcurridas 72 horas, la
entomologa forense es usualmente el mejor mtodo y en muchos casos el nico para
establecer el intervalo postmortem.
Existen dos mtodos para determinar el tiempo transcurrido desde la muerte usando la
evidencia de los artrpodos, el primero utiliza la edad y tasa de desarrollo de larvas; el segundo
mtodo utiliza la sucesin de artrpodos en la descomposicin del cuerpo. Ambos mtodos se
pueden utilizar por separado o conjuntamente siempre dependiendo del tipo de restos que se
estn estudiando. Por lo general, en las primeras fases de la descomposicin las estimaciones
se basan en el estudio del crecimiento de una o dos especies de insectos, particularmente
dpteros, mientras que en las fases ms avanzadas se utiliza la composicin y grado de
crecimiento de la comunidad de artrpodos encontrada en el cuerpo y se compara con
patrones conocidos de sucesin de fauna para el hbitat y condiciones ms prximas.
ANTECEDENTES HISTORICOS
En la China feudal del siglo XIII, se halla el primer antecedente del uso de insectos en la
solucin de un caso de homicidio.
El uso de insectos en la rama forense empez a trabajarse como ciencia a mediados del
siglo XIX.
En el ao 1850,BERGERET hizo la primera determinacin del tiempo de muerte en un
cadver, basndose en el desarrollo de las larvas y pupas que contena. Este fue uno de los
primeros casos en que la evidencia entomolgica fue admitida en un tribunal de justicia.
Posteriormente, el francs P. MEGNIN en 1887, expandi los mtodos de sus
predecesores, proponiendo que un cuerpo expuesto al aire sufre una serie de cambios, y
caracteriz la sucesin regular de artrpodos que aparecen en cada estado de
descomposicin
Actualmente el Bilogo alemn Benecke y el francs Claude Wyss, son considerados los
entomlogos forenses ms importantes del orbe, el primero por haber introducido la
tecnologa del ADN en la identificacin de insectos y el segundo como fiel sucesor de la
escuela francesa de Megnin.
INSECTOS
Los insectos (Insecta, en latn, literalmente "cortado en medio") son una clase de animales
invertebrados, del filo de los artrpodos, caracterizados por presentar un par de antenas, tres
pares de patas y dos pares de alas (que, no obstante, pueden reducirse o faltar), La ciencia
que estudia los insectos se denomina entomologa. Los insectos son la clase de organismos
con mayor riqueza de especies en el planeta.
Alimentacin de los Insectos
Fitfagos. Se alimentan de todo tipo de productos vegetales y muchas veces producen
plagas.
Zofagos.Los carnvoros pueden alimentarse de presas vivas que ellos mismos capturan o
bien de sus fluidos, como la sangre.
Omnvoros. Tienen un rgimen alimentario variado, tomando todo tipo de productos
vegetales y animales.
Saprfagos o descomponedores. Se alimentan de materia orgnica, animal o vegetal, en
descomposicin. Entre ellos destacan los necrfagos, que descomponen cadveres. El
rgimen alimenticio de los insectos es sumamente variado.
INSECTOS DE IMPORTANCIA FORENSE:
Dpteros
Colepticos
CLAVE SENCILLA DE IDENTIFICACIN DE FAMILIAS DE COLEPTEROS CARROEROS
ESTIMACIN DEL TIEMPO DEL TIEMPO DE MUERTE (IPM) POR ENTOMOLOGIA
FORENSE
En realidad es la determinacin de la actividad de los artrpodos ms que la determinacin del
tiempo en si. Cuando utilizamos insectos como indicadores del IPM son posibles dos
procedimientos:
3.Grado de desarrollo de los insectos.
5.Sucesin de los insectos.
SUCESIN DE INSECTOS NEGRFAGOS Y EL PROCESO DE DESCOMPOSICIN
CADAVRICA EN HUMANOS
PROCESO DE DESCOMPOSICIN EN ANIMALES:
1. Reciente
2. Cromtico
3. Enfisematoso
4. Butirico
5. Reduccin
PROCESO DE DESCOMPOSICIN EN PERSONAS:
1). PERODO RECIENTE ( 1 A 3 DAS)
2).PERODO CROMATICO ( 3 A 5 DAS)
3).PERODO ENSISEMATOSO ( 4 A 20 DAS)
4). PERODO COLICUATIVO( 20 A 3 MESES)
5). PERODO FERMENTATIVO Y BURITICO ( 3 A 6 MESES)
6).PERODO DE REDUCCION ESQUELETICA Y DESAPARICION DE RESTOS (1 a 3 aos)
OTRAS IMGENES DE LA BIOLOGA FORENSE
PSICOLOGA FORENSE
La psicologa forense es una rama de la Psicologa Jurdica que se ocupa de auxiliar al proceso
de administracin de Justicia en el mbito tribunalicio. Es una divisin de la psicologa aplicada
relativa a la recoleccin, anlisis y presentacin de evidencia psicolgica para propsitos
judiciales.[1] Por tanto, incluye una comprensin de la lgica sustantiva y procesal del Derecho
en la jurisdiccin pertinente para poder realizar evaluaciones y anlisis psicolgico-legales e
interactuar apropiadamente con jueces, fiscales, defensores y otros profesionales del proceso
judicial.
Un aspecto importante de la Psicologa Forense es la capacidad de testificar ante un juzgado
en condicin de perito experto, reformulando hallazgos psicolgicos en el lenguaje legal de los
juzgados para proveer informacin al personal legal de una forma que pueda ser entendida y
aprovechada.[2] En cada pas, los Psiclogos Forenses deben entender la psicologa, reglas y
estndares del sistema jurdico estadounidense para que sean considerados como testigos
crebles. Es fundamental el entendimiento del modelo acusatorio bajo el cual funciona el
sistemaC. Tambin existen reglas sobre la presentacin oral de la pericia, e incluso, la falta de
una comprensin firme de los procedimientos judiciales resultar en la prdida de credibilidad
del psiclogo forense en el juzgado y su eventual recusacin para excluirlo del proceso.[3] Un
psiclogo forense puede ser entrenado en psicologa clnica, social, organizacional o cualquier
otra rama de la psicologa, sin embargo la adecuada comprensin terica y experiencia
prctica en evaluacin psicolgica a travs de instrumentos psicomtricos y proyectivos as
como de la psicopatologa son fundamentales para la prctica pericial.
Generalmente, las preguntas que se proponen en corte a los Psiclogos Forenses no son
relativas a cuestiones psicolgicas, sino ms bien legales; y la respuesta debe ser en un
lenguaje que la corte comprenda. Algunos aspectos que comnmente son objeto de
interrogacin del sistema judicial a los Psiclogos Forenses son la competencia del acusado
para someterse a juicio y ejercer su legtimo derecho a la defensa, o que se dictamine el estado
mental del procesado al momento de cometer el crimen por el que es acusado, de forma de
conocer la comprensin de la criminalidad del acto punible y la capacidad del imputado para
dirigir sus acciones al momento de la comisin del delito, lo que tiene una incidencia directa
sobre la responsabilidad penal que se le pueda imputar.
Tambin es funcin de los Psiclogos Forenses proveer recomendaciones con respecto al las
condiciones de ejecucin de la sentencia y al tratamiento que debe seguir el acusado, as como
cualquier otra informacin que el juez requiera, como la referida a factores atenuantes,
agravantes o eximientes, la valoracin de la probabilidad de reincidencia y la evaluacin de la
credibilidad de los testigos. La Psicologa Forense implica tambin capacitar y asesorar a
policas, criminalistas u otro personal oficial de las fuerzas pblicas de seguridad para proveer
informacin psicolgica relevante para el perfilamiento criminal de presuntos actores de hechos
punibles.
Forense proviene de la palabra foro: Lugar donde se reunan los ciudadanos para discutir sus
problemas comunes, sus derechos. Muchas veces se contrataban oradores, para defender sus
derechos. En la actualidad, el trmino forense designa, por reduccin, a las disciplinas de las
que se nutre la Justicia para su funcionamiento, includas autopsias, morgue, entreo tros.
La psicologa forense es entonces la interseccin entre dos ciencias: la psicologa y el derecho.
Que si bien tratan el mismo objeto de estudio (la persona); sus enfoques y sus mtodos son
diferentes; ergo sus conclusiones tambin. Al describir a continuacin estas diferencias, no slo
se alude al concepto de opuesto, sino tambin al concepto de complementario. La dialctica
entre lo opuesto y lo complementario dar conclusin necesaria para una praxis.
La psicologa no puede juzgar, demandar o defender y el derecho no puede dar explicaciones a
las motivaciones de la conducta. La psicologa estudia la conducta iluminada por sus vivencias;
el derecho tipifica una conducta estimada socialmente como delito. En psicologa cuanto ms
inconsciente es la conducta, ms patolgica ser, en derecho cuanto ms inconsciente es la
conducta, ms inimputable ser.
Respecto al concepto de enfermedad previa: en psicologa se explica la patologa como series
complementarias, la combinacin de factores previos con un factor desencadenante; en
derecho lo necesario es saber cunto de esa patologa (Ej.: stress postraumtico), fue previo
al hecho ventilado en autos y/o cuanto posterior. Para la psicologa dao moral y dao
psicolgico son conceptos similares; para el derecho no. Para el derecho es importante debatir
si la funcin de una multa es compensar en alguna manera a la vctima o castigar el delito,
mientras que en psicologa ste es un tema menor.
Psicologa forense: sobre las causas de la conducta criminal
Existen muchas causas para la conducta humana en toda su diversidad, y lo mismo aplica
especficamente a la conducta criminal. El incremento de la violencia a nivel global, as como
de los delitos y actos criminales, recibe ya atencin prioritaria. Es as como la Convencin
Anual de Psiquiatra, APA (American Psiquiatric Association), realizada en Pennsilvania en el
2002 estudi la relacin de los trastornos mentales con la violencia y la conducta agresiva.
Otras profesiones, gobiernos, pases y organizaciones, como la Organizacin Mundial de la
Salud se han visto obligados a atender urgentemente el fenmeno dado su amenazante y
constante incremento. En Puerto Rico, ya desde el 1983 se haba celebrado el Primer
Congreso sobre la Criminalidad en el Colegio de Abogados auspiciado por el Partido Socialista
Puertorriqueo (PSP). En este ensayo quiero resumir estudios e identificar variables de causa-
etiologa- desde las perspectivas biolgicas, sociolgicas y psicolgicas. NO pretendo ser
exhaustiva proveyendo profundidad de anlisis sino limitarme a identificar en un solo ensayo
algunas de las principales variables asociadas con la conducta criminal.
En cuanto a trastornos bioqumicos: Serotonina (serotonina)
Richard Wurtman (1) ha encontrado que dietas de alto carbohidratos y bajas protenas afectan
los niveles normales de la serotonina, neurotransmisor natural que cuando est en niveles
alterados o anormales tiene efectos cerebrales asociados con tendencias suicidas, agresin y
violencia, alcoholismo y conducta impulsiva. Las funciones normales de la serotonina son la
regulacin de la excitacin, los estados de nimo, la actividad sexual, la agresin y el control de
los impulsos. Algunos estudios asocian niveles bajos de serotonina con la conducta violenta-
aberrante. Jeffrey Halperin (2) compar varones agresivos con no agresivos, ambos con
diagnsticos de ADD (dficit de atencin) combinado con diagnsticos de hiperactividad. Se les
administr la droga fenfluramina, que provoca respuestas en el sistema serotonergnico. Los
resultados mostraron cambios positivos en los nios agresivos al bajarle los niveles de
serotonina. Matti Virkkunen (3) cree haber identificado variaciones genticas especficas que
predisponen algunos individuos hacia la conducta suicida. Tomando casos de jvenes
ofensores violentos, descubri que una variante del gene THP (tryptophan hydroxylase) cuyos
cdigos producen una enzima necesaria para la biosntesis de la serotonina, estaba asociada
fuertemente con los intentos suicidas irrespectivo a si los jvenes eran, o no, impulsivos. Un
segundo estudio demostr que bajos niveles del metabolito 5-HIAA (localizado en el lquido
cerebro espinal) estn asociados con pobre control de la conducta impulsiva (sobre todo en
alcohlicos). Por ltimo, estudios en monos consistentemente demuestran altos niveles de
agresividad cuando los niveles de serotonina son bajos (4).
Condiciones congnitas: Sndrome fetal alcohlico
Estudios realizados por Ann Streissguth (5) encuentran que el 6.2% de los adolescentes y
adultos que muestran niveles significativos de conducta mal adaptativa nacieron bajo
condiciones de Sndrome Fetal Alcohlico. Esta conducta evidenciada incluye impulsividad,
falta de consideracin con los dems, mentir, engaar, robar, y adiccin al alcohol o drogas.
Tambin mostraron dificultad de vivir independientes a los padres, pobre juicio social y
dificultades en conducta sexual, soledad y depresin. No obstante, aunque siempre se ha
pensado que el alcoholismo de la madre es lo que ms afecta, tambin se han comenzado
estudios sobre el papel del alcoholismo en el padre. Estudios realizados por Theodore Cicero
(6) encuentran que los hijos de hombres alcohlicos tienden a mostrar problemas de conducta
y problemas en las destrezas intelectuales. Cicero sugiere que esto est directamente
relacionado con el efecto del alcohol sobre los espermatozoides o las gnadas. Cicero dice que
los hijos varones de padres alcohlicos tienden a dar pobres ejecuciones en los "tests" de
aprendizaje y destrezas espaciales. Tambin demuestran tener niveles ms bajos de
testosterona y beta-endorfinas. Las hijas (hembras) muestran niveles hormonales alterados en
hormonas relacionadas a tensin reaccionando de forma distinta a situaciones de estrs a las
fminas que no tienen el factor de padres alcohlicos.
El efecto de golpes-traumas y alteraciones del lbulo frontal
Alan Rosembaum (7) realiz un estudio en los que descubre que los traumas cerebrales
anteceden cambios de conducta predisponiendo hacia un incremento en violencia. Muchas de
estas lesiones fueron adquiridas en la infancia tanto bajo juegos como en accidentes o
producto de maltrato infantil. Su estudio fue realizado con 53 hombres que golpeaban a sus
esposas, 45 hombres no-violentos y felizmente casados, y 32 hombres no-violentos pero
infelizmente casados. 50% de los agresores haban sufrido alguna lesin en la cabeza previa a
sus patrones de violencia domstica.
De otra parte, Antonio Damasio (8) sugiere que daos al lbulo frontal a nivel de la corteza
cerebral puede evitar que la persona pueda formarse evaluaciones de valor positivo o negativo
al crear imgenes y representaciones sobre los resultados, repercusiones y consecuencias
futuras de acciones al presente creando las bases de ciertas conductas sociopticas. Estudios
de Antoine Bechara (9) confirman la correlacin entre lesiones de la corteza en el lbulo frontal
y conductas peligrosas tales como "hacer dao solo por divertirse".
Estudios con PET (tomografa de emisiones positrnicas; mide el insumo de glucosa al
cerebro) realizados por Adrian Raine (10) demuestran que niveles bajo de glucosa a la corteza
pre-frontal son frecuentes en los asesinos (sus estudios son preliminares; la muestra fue de 22
asesinos confesos con 22 no-asesinos de control) Bajos niveles de glucosa estn asociados
con perdida de auto-control, impulsividad, falta de tacto, incapacidad de modificar o inhibir
conducta, pobre juicio social. Los autores de este estudio plantean que esta condicin orgnica
debe interactuar con condiciones negativas del ambiente para que la persona entonces cree un
estilo de vida y personalidad delincuente y violenta de forma ms o menos permanente.
Efectos de medicamentos-drogas
Medicamentos legalmente recetados por mdicos como parte de tratamiento a condiciones
como epilepsia pueden tener efectos negativos aumentando la irritabilidad, la actividad y el
desajuste emocional. Tal es el caso de medicinas como Mysoline que es recetada como
anticonvulsivo (11).
Efectos Nutricionales
Katherine y Kenneth Rowe (12) estudiaron grupos de nios diagnosticados con hiperactividad.
Los padres les daban alimentos con colorantes como parte de sus dietas regulares. El estudio
consisti en una dieta con el colorante Amarillo #5 y placebos para el grupo control. El reporte
de los padres y observadores fue que se manifest un incremento en conductas de llanto
frecuente, rabietas, irritabilidad, inquietud, dificultad de conciliar el sueo, prdida de control, y
expresiones de infelicidad. Muchas de estas conductas son precisamente las que les crean
problemas de ajuste escolar limitando su aprendizaje e integracin a las reglas del saln de
clases.
Trastornos hormonales
Ante el hecho obvio de que el hombre tiende a mostrarse ms agresivo que las mujeres, las
hormonas masculinas - la testosterona- ha sido objeto de estudio en la conducta violenta.
James Dabbs (13) estudi 4,4462 sujetos masculinos encontrando una alta incidencia y
correlacin entre delincuencia, abuso de drogas tendencias hacia los excesos y riesgos en
aquellos que tenan niveles ms altos de lo normal y aceptable en la testosterona. En las
crceles encontr que aquellos convictos de crmenes ms violentos fueron los que ms altos
niveles de testosterona reportaron. Tambin encontr en los estudios de saliva de 692
convictos por crmenes sexuales que estos tenan el nivel ms alto entre todos.
Alteraciones en conducta por hiperactividad orgnica
Rachel Gittelman (14) sostiene que varones hiperactivos muestran una tendencia alta de riesgo
a entrar en conducta antisocial en la adolescencia. Esta tendencia es cuatro veces mayor a la
de jvenes que no son hiperactivos, y parecen tener historiales de ms incidentes de arrestos,
robos en la escuela, expulsin, felonas, etc. 25% de los participantes en el estudio haban sido
institucionalizados por conducta antisocial.
Dao cerebral
Estudios demuestran que daos cerebrales son la regla entre asesinos y no la excepcin.
Pamela Blake (15) estudi 31 asesinos con ayuda de la tecnologa mdica de los EEG's, MIR's
y CT SCANS y con pruebas psiconeurolgicas. Estos haban sido acusados de ser miembros
de gangas, o violadores, ladrones, asesinos seriales, asesinos en masa, y dos haban
asesinado hijos. En 20 de estos casos se pudo establecer diagnsticos neurolgicos claros.
Cinco casos demostraron efectos de sndrome fetal alcohlico, nueve mostraron retardo
mental, un caso tena perlesa cerebral, uno ms caso tena hipotiroidismo; un caso tena
psicosis leve, otro ms tena nicroadenoma en la pituitaria con acromegalia y retardo mental
fronterizo y otro tena hidrocefalia; tres mostraron epilepsia; tres, lesiones cerebrales y dos,
demencia inducida por alcohol. Algunos mostraron combinaciones. 64.5% mostraron
anormalidades en el lbulo frontal y 29% parecan tener defectos en lbulo temporal. 19 sujetos
mostraron atrofia o cambios en la material blanca del cerebro. El 83.8% de los sujetos mostr
abuso en sus infancias, y 32.3% haba sido abusado sexualmente.
Intoxicaciones y contaminacin ambiental
Es de reciente inters el estudio del efecto de diversas fuentes de toxicidad sobre la
humanidad. Un estudio formal sobre el efecto del plomo indica que produce alteraciones en la
conducta hacia la violencia y la conducta antisocial. En este estudio, Herbert Needleman (16)
212 varones de escuela pblica en Pittsburgh, entre las edades de 7-11, fueron evaluados en
cuanto a la concentracin de plomo en sus huesos mediante pruebas de rayos X's
fluorescentes. El plomo es acumulado a travs de los aos por diversas fuentes que incluyen la
exposicin a pinturas, y se observ que con el pasar de los aos, segn aumentaba la cantidad
acumulada de plomo aumentaban los reportes de agresividad, delincuencia, quejas somticas,
depresin, ansiedad, problemas sociales, deficit de atencin entre otras. Aunque los autores
creen que hay factores del ambiente social que contribuyen a estas conductas, enfatizan en la
importancia de prevenir la toxicidad cerebral por plomo.
Condiciones y trastornos mentales
Diversos estudios (17) confirman que la presencia de trastornos de salud mental incrementa la
conducta violenta y antisocial. Estudios en Dinamarca identificaron en 324,401 personas que
aquellos que tenan historial de hospitalizaciones psiquitricas tenan ms probabilidad de ser
convictos por ofensas criminales (tanto en hombres como en mujeres) en una proporcin de 3-
11 veces ms que aquellos que no tenan historial psiquitrico. La esquizofrenia,
especficamente, aumenta la probabilidad en 8% en hombres y en 6.5 en mujeres. El desorden
de personalidad antisocial aumenta la probabilidad en 10% en hombres y 50 en mujeres de
conducta homicida. Estudios en EU demuestran que el 80% de los convictos cumpliendo carcel
tienen historial psiquitrico, con historial de abuso de sustancias y conducta antisocial
dependiente.
Doctrina: lo que necesita el abogado litigante
El otro da Gargarella hizo un post crtico a una nota que public Nstor P. Sags en La
Nacin sobre el inminente fallo de la Corte sobre despenalizacin de tenencia de drogas. En
el frondoso cuerpo de comments, el lector P har luego algunas observaciones que queran
matizar el punto, y una de ellas es la que ms nos interes para este post derivado.
Reconstruyndola, la idea a la que aludimos es aquella segn cual los juristas "tradicionales"
que hacen una exposicin (solamente) "descriptiva" de la jurisprudencia de la Corte
prestan, diramos, un gran servicio al "abogado litigante", que -contrariamente- no
encontrar gran provecho en discurrir por senderos "crticos", acaso ms interesantes,
ms profundos, pero ms trabajosos, mas distantes de la respuesta que le tiene que dar al
cliente, ms trepados a la torre de marfil de la teora.
Esta idea est bastante extendida. Se la trabaja tanto en derecho constitucional en Corte
Suprema de la Nacin (la madre de todas las batallas) como en cada pequeo distrito
temtico y jurisdiccional.
Y derrama hacia las aulas, donde se prefieren manuales escritos bajo ese criterio, donde la
evaluacin es ms memorstica que conceptual, donde la gracia -y el premio en forma de
nota- suele ser ver con qu nitidez y rapidez el educando conecta el punto de "estmulo"
(cierto caso, cierta cuestin) con la "respuesta" judicial (qu pasa), que en entender la
fisiologa, el razonamiento que justifica (o explica) esa secuencia de accin y reaccin.
[En todo examen, a la pregunta "Qu dice la Corte sobre equis tema", una vez que el
estudiante responda, deberamos continuarla con la repregunta de "qu piensa usted sobre lo
que la Corte dice"]
Similarmente, cuando leemos textos genricos que trabajan con la jurisprudencia
constitucional se suele decir, por caso: "en Doe, la Corte Suprema dijo que x.x.x". Es probable
que eso lo hayan dicho seis de ocho jueces, y que esos seis hayan tenido alguna importante
diferencia de fundamento entre ellos. Hay matices dentro de la respuesta y hay tambin -al
menos- una respuesta alternativa, que fue derrotada al sumar las firmas. Rara vez se explica
en qu consista esa alternativa y cmo se razonaba, a lo sumo se deja constancia de que "en
disidencia, vot el ministro Fulano". Lo que quiero decir es que incluso las crticas que se
hacen dentro del sistema -en el seno del tribunal decisor- son extirpadas en el anlisis y rara
vez se mencionan, salvo en obras muy especficas y "crticas".
[Por cierto, hablamos de crticas "fundadas", no de expresiones de descontento o de repudio
basadas en la intuicin o la ocurrencia, o en la proposicin de un criterio distinto que el autor
encuentra mejorcito]
Por qu importa la teora
Ese es el problema y esa es la idea de la que hablamos, que es falsa. Vamos de atrs para
adelante.
Es falsa para el estudiante, porque lo que importa quiz no sea tanto "qu" dijo la Corte
Suprema, sino "por qu" lo dijo. La educacin legal debe tener su ncleo en el desarrollo de
un aparato analtico - crtico - argumentativo que te va a servir toda la vida, no en la
incorporacin acrtica de un kit de respuestas amputadas y frecuentemente endosadas a
escenarios y hechos muy concretos cuya peculiar especificidad no fue debidamente aclarada
por el tan solcito y "didctico" doctrinario. Y que ser altamente inestable, como dicen que
deca el bueno de Von Kirchmann: dos palabras rectificadoras del legislador (o del juez), y
bibliotecas enteras de ese conocimiento se convierten en basura. De donde conviene, por
razones de economa pedaggica, incluir en el proceso el anlisis ms profundo y ms crtico
desde el vamos.
Y tambin es falsa para el abogado litigante. Ms vale que importa saber "lo que la
jurisprudencia dice". Si yo voy a defender a un imputado de tenencia de drogas para consumo
personal, tengo que saber que hoy por hoy, con la actual jurisprudencia ("Montalvo", 1990) el
mximo tribunal del pas dice que la incriminacin es constitucional. Y es obvio que esto lo
tengo que saber y tener bien claro con independencia de lo que yo pienso sobre lo que dice la
Corte.
Pero por otro lado es muy importante, desde la ms pura convenciencia prctica, que veamos
cun slida es esa conexin entre estmulo y respuesta que hoy tenemos operando. Para eso
es imprescindible conocer todas las perspectivas crticas, y saber si sus chances de xito son
marginales o reales. Y esto ser as an cuando nosotros estemos de acuerdo con la decisin.
Un anlisis robusto, en cambio, es priceless. Puede servirme para deducir o inferir respuestas
de variaciones del caso todava no tratadas, asumiendo condiciones ideales de coherencia y
continuidad.
El "por qu" importa, porque puede contener implcitos o explcitos reductores o
amplificadores de la respuesta en cuestin. Si nos centramos en el puro "qu dijo", no
estamos haciendo otra cosa que reemplazar el fetichismo de la norma por el fetichismo del
fallo.
Saber fallos no es saber derecho
Los juristas ms "prcticos" suelen citar con aprobacin aquello de Holmes, Oliver Wendell, en
"The Path of The Law" (1897): Entiendo por Derecho, simple y llanamente, el pronstico de
las decisiones efectivas que van a tomar los tribunales.
Los que se limitan a constatar e informar sobre la jurisprudencia existente son como
meteorlogos que confunden el estado del tiempo con el pronstico. Nos interesa lo primero,
pero tambin nos va a interesar lo segundo. El cliente, el bad man de Holmes, seguro que nos
va a preguntar por eso, y de ah depende la calidad de respuesta.
Y para arriesgar -o saber- el pronstico resulta muy provechoso, eficaz, lucrativo, tomar nota
de todas las visiones crticas, de las explicaciones largas, de las disidencias que pueden
tornarse mayoras, de los obiter dicta de otras decisiones aparentemente ajenas al tema que
son como el canario en la mina, predictores de cambios que estn por venir.
Por todo eso, el hombre prctico sabr apreciar y consumir con gusto toda la buena teora.
Moraleja: esto no significa que haya que "comparar", por ejemplo, el viejo libro de
"Fundamentos" de Nino, con los dos tomos de la versin 2008 de la Constitucin Comentada de
Gelli, el botiquin de primeros auxilios de todo el abogado litigante. Los dos corren por
distintos andariveles. Pero nunca hay que olvidar lo que dijimos: no confundir el pronstico
con el estado del tiempo.
Normativa
Legislacin
Ley No. 91 de 1983, que instituye el Colegio de Abogados de la Repblica
[1]
Decreto
Decreto No. 6050 de 1949 sobre Reglamento para la Polica de las Profesiones
jurdicas
[2]
Decreto No. 1289 de 1983 que ratifica el Estatuto Orgnico del Colegio de
Abogados
[3]
Decreto No.1063-03
[4]
Decreto No. 1290 de 1983 que ratifica el Cdigo de Etica del Colegio de
Abogados
[5]
Decreto No. 60-86, que declara el 3 de febrero como Da del Profesional del
Derecho
[6]
Ley No.111, de fecha 3 de noviembre de 1942, sobre Exequtur de
Profesionales
[7]
Jurisprudencia
El abogado puede, si es empleado, ser objeto de un despido injustificado.
[8]
Si bien la Ley No. 111 de 1942 exige el exequtur, el incumplimiento se castiga con
multa para el profesional, no con la nulidad de la sentencia.
[9]
[10]
La accin en denegacin de poder del abogado no puede ser intentada por la parte
contraria, sino slo por el cliente.
[11]
Cuando un abogado, que hasta ese momento no haba figurado en la causa, le notifica a
la otra parte un acto recordatorio, esto implica la sustitucin del abogado anterior, sin
necesidad de notificar un acto de revocacin. (Artculo 75 Cdigo Procedimiento
Civil).
[12]
[13]
En un contrato de iguala de tipo habitual el cliente puede prescindir de los servicios del
abogado, del mismo modo que ste puede renunciar a la iguala, como ocurre
frecuentemente, sin que se susciten litigios de reclamacin de daos y perjuicios. (El
abogado no alegaba haber prestado servicios en el litigio que justificaran una
remuneracin.)
[14]
Con un recibo de Seguros Sociales y uno del Banco de los Trabajadores, puede el
abogado probar que es empleado y solicitar sus prestaciones.
[15]
La Suprema Corte de Justicia no puede dar autorizacin para intentar una demanda en
denegacin contra un abogado carente de poder ad litem si la actuacin impugnada se
realiz ante el Tribunal Superior de Tierra y no ante la Suprema Corte de Justicia.
[16]
El mandato del abogado se desprende de su sealamiento como abogado constituido y
apoderado especial en un acto que se anexa a la querella.
[17]
Si es cierto que los abogados no estn obligados a exhibir la procuracin de las partes
para elevar recursos, deben hacer esa gestin a nombre de sas. El recurso en nombre
personal del abogado es inadmisible.
[18]
El hecho de que el trabajador fijara su posicin sin estar asistido de un abogado no
constituye una violacin al derecho de defensa, pues en materia laboral, la ley no exige
el ministerio de abogado.
[19]
El abogado no tiene que haber sido el mismo que tuvo la defensa en primer grado para
declarar el recurso de apelacin, ni necesita un poder especial.
[20]
En los asuntos ventilados ante el Juzgado de Paz no se exige al abogado que pruebe su
mandato.
[21]
Un abogado en libertad bajo fianza puede ejercer su profesin salvo que est impedido
por sentencia. (Resolucin del Pleno, Discurso del Da del Poder Judicial del
7.1.1998),
[22]
No se lesiona el derecho de defensa del acusado cuando, no teniendo abogado propio, es
asistido en audiencia por un abogado de oficio.
[23]
Cuando se sustituye a un abogado en un proceso laboral, no se interrumpe la instancia y
los Artculos 342, 343 y 344 del Cdigo Procedimiento Civil no son aplicables, porque
en materia laboral no es imprescindible el ministerio de abogado y no es necesaria la
constitucin de abogados.
[24]
El mandato otorgado a un abogado puede ser expreso o tcito, estando admitido que el
mismo se deduzca de las circunstancias de la causa, como sera de las enunciaciones de
un acta de audiencia.
[25]
Es innecesario que los abogados exhiban el poder de representacin que les otorgue un
cliente, ya fuere ante la Jurisdiccin de Tierras como ante cualquier otro tribunal, salvo
denegacin ejercida por la parte representada, no por la parte contraria.
[26]
Por tal razn, los abogados no tienen que presentar en juicio ningn documento que
acredite su mandato, salvo cuando la ley exige una procuracin especial.
[27]
A pesar de que el abogado recurrente en casacin, no figuraba como abogado ante los
jueces del fondo, nada se opone a que este, en el libre ejercicio de su profesin, realice
vlidamente, en nombre y representacin de un condenado, la declaracin de su recurso,
sin que sea necesario para ello el otorgamiento en su favor de un poder. No. 26, Seg.,
Mar. 2000, B.J. 1072.
Cesin de cliente
Si el abogado apoderado cede sus derechos de representacin a otros abogados, el
representado debe pagar honorarios al primero por aplicacin del Art. 7 de la Ley No.
302, siempre y cuando haya dado su asentimiento a la cesin de la representacin y sin
necesidad de que el contrato de cesin le haya sido notificado. Constituye un
asentimiento a esta cesin el hecho de que el cliente no objete la solicitud de
autorizacin para el desalojo de ciertos inmuebles, hecha en su nombre por los nuevos
abogados. No. 18, Ter., Ago. 2010, B.J. 1197.
Cesin de crdito al abogado
Es nula cesin del crdito litigioso realizada por el trabajador a su abogado, cuando ste
sigue actuando como representante de aqul. No. 10, Ter., Nov. 2009, B.J. 1188.
Conducta impropia
Ver tambin: Abogado, Uso de expresiones inapropiadas
Para la caracterizacin de la mala conducta notoria sancionada por el Art. 8 de la Ley
no. 111 sobre Exequtur de Profesionales, es necesaria la realizacin de actos reiterados
contrarios a la tica profesional y a las buenas costumbres. La circunstancia de que un
abogado se desapodere de un expediente y devuelva los honorarios recibidos constituye
un acto aislado de comportamiento que no caracteriza la ocurrencia de una inconducta
reiterada y tampoco contraviene disposicin legal alguna.No. 8, Pl., Abr. 2010, B.J.
1193.
Constitucin de abogado
La constitucin de abogado, si bien debe hacerse por acto de abogado a abogado, puede
resultar de las circunstancias de la causa, de la actuacin de la parte intimada, cuando no
slo procede a perseguir la audiencia, sino que comparece a la misma, representada por
su abogado. No. 8, Pr., Feb. 2001, B. J. 1083.
Dos abogados
Al acudir dos abogados a audiencia en representacin de la misma parte, cada uno
amparado por un contrato cuota-litis, no es necesariamente el ltimo de los abogados
apoderados quien ostenta la representacin. La Corte debe ordenar una prrroga de la
comunicacin de documentos para conceder a las partes el tiempo necesario para
dilucidar su asunto y volver a presentarse al tribunal.No. 23, Pr., Feb. 2010, B.J. 1191
Impedimento del abogado
No es causa de nulidad de la sentencia ni un vicio atribuible a los jueces, el
impedimento que tiene un abogado para actuar en justicia, mxime cuando en materia
laboral el ministerio de abogado no es obligatorio ante los jueces del fondo, pudiendo
las partes asumir su defensa o delegarla en cualquier persona. No. 43, Ter., Jul. 2009,
B.J. 1184.
Nmero mximo de abogados
La disposicin del art. 114 del C. Pr. Pen., que limita a tres la cantidad mxima de
abogados que pueden defender al imputado, es aplicable al Ministerio Pblico, al actor
civil y al tercero civilmente demandado, sin perjuicio de aquellos abogados que puedan
auxiliarlos en audiencia o sean signatarios de las instancias. En el caso de la especie,
existan varios escritos a nombre del imputado, por lo que la SCJ decidi no estatuir
sobre los mismos hasta tanto se determinara cules se haran valer. No. 64, Seg., Ene.
2006, B.J. 1142.
Poder ad litem
Solamente los poderes ad litem redactados en el exterior estn sujetos a formalidades
legales. No. 02, Seg., Feb. 1999, B.J. 1059.
Los abogados no tienen necesidad de exhibir ante el Tribunal de Tierras, como tampoco
ante los tribunales ordinarios, el poder que les hayan otorgado sus representados, salvo
denegacin expresa y formal de la parte a quienes dicen representar. No. 1, Ter., Jun.
1999, B.J. 1063.
El Art. 33 de la L. Pr. Cas., que admite como vlida la declaracin de un recurso hecha
por el abogado de la parte interesada, exime al abogado de exhibir una procuracin, aun
cuando no haya figurado como abogado ante los jueces del fondo, pero no le permite
interponer el recurso a nombre propio. No. 05, Seg., Dic. 1999, B.J. 1069; No. 26, Seg.,
Mar. 2000, B.J. 1072; No. 3, Pr., Feb. 2002, B. J. 1095.
Cuando la persona a nombre de quien acta el abogado ha fallecido muchos aos antes
de sus actuaciones, no se puede presumir el poder ad-litem. No. 03, Ter., Sept. 2001,
B.J. 1090.
No es causa de nulidad del recurso de casacin el hecho de que el abogado no
demuestre tener un poder para representar a la parte. Su poder se presume con la
posesin de los documentos que pertenecen a la parte, y ella es la nica con facultad
para denegar las actuaciones que en su nombre son realizadas por el abogado. No. 16,
Ter., Ene. 2009, B.J. 1178.
Al haber efectuado el recurrido la constitucin de abogado en apelacin, no puede la
Corte inferir de oficio la falta de calidad del abogado para representarlo. Los abogados
no necesitan presentar documento alguno que acredite el mandato que han recibido de
sus clientes, excepto los casos en que la ley exige la presentacin de una procuracin
especial. Adems, la representacin que exige el Art. 39 de la Ley No. 834 de 1978 no
se refiere a los abogados.No. 9, Pr., Jun.2010, B.J. 1195
Presencia en el tribunal sin su cliente
Es innecesario que el tribunal haga consignar la presencia de una de las partes si se hace
constar que ella estuvo representada por su abogado o apoderado especial, salvo que se
trate de una comparecencia personal. No. 12, Ter., Jun. 2005, B.J. 1135.
Sustitucin de abogado
Para que un abogado intervenga como mandatario ad-litem de un litigante que ya tiene a
otros colegas representndolo en la litis, es preciso que se asegure de que los honorarios
de los abogados sustituidos les han sido pagados o garantizados, salvo los casos de
renuncia expresa al mandato, o por muerte o por cualquier otra causa que imposibilite el
ejercicio profesional. No. 01, Ter., May. 2006, B.J. 1146.
Cuando no han sido satisfechos los honorarios del abogado sustituido, la sustitucin no
puede ser aceptada y tampoco puede tomarse en cuenta el escrito del abogados
sustituyente. No. 20, Ter., Jul. 2006, B.J. 1148.
Uso de expresiones inapropiadas
<span style="text-decoration: underline;" />Ver tambin: Abogado, conducta
impropia Difamacin e Injurias
El hecho de usar trminos injuriosos en el memorial de casacin, conlleva la supresin
de la parte injuriosa y no la eliminacin del escrito en su totalidad. No. 65, Ter., Jun.
1999, B.J. 1063.
El abogado debe dirigirse a los tribunales y referirse a sus adversarios con la
moderacin y el decoro requeridos por la ley, quedando a la apreciacin de los jueces si
las expresiones usadas en sus exposiciones o escritos, muchas veces en forma drstica e
inmoderada, constituyen o no una violacin a los Art. 1036 del C.Pr.Civ. y 374 del
C.Pen., en cuyo caso estn facultados no slo a ordenar la supresin de las expresiones
utilizadas, sino adems a aplicar las sanciones legales correspondientes. No. 13, Ter.,
Jun. 2004, B.J. 1123; No. 41, Seg., Ene. 2006, B.J. 1142; No. 15, Ter., Abr. 2010, B.J.
1193.
Cuando frases injuriosas o difamatorias se encuentran en los escritos de los abogados,
no puede responsabilizarse a sus clientes, a menos que ellos las hayan autorizado
expresamente. No. 41, Seg., Ene. 2006, B.J. 1142.
Usurpacin de la funcin de abogado
La abogaca no es una funcin pblica al tenor del Art. 258 del C.Pen., que slo castiga
la usurpacin de funciones pblicas, civiles o militares.No. 19, Seg., Ago. 2010,
B.J.1197.
Doctrina
VICIOSO, Horacio V. Cuadro cronolgico de los Abogados y Defensores de
la Repblica desde el ao 1840 hasta la fecha. Santo Domingo: Imp.
Montalvo, 1927. 13p.
SNCHEZ, Juan J. Casos Jurdicos. En: Revista Jurdica, 1(3): 9-12. Santo
Domingo: abril 1935.
PACHECO, Juan R. Por el resurgimiento de nuestro Colegio de Abogados.
En: Revista Jurdica Dominicana, 3(1): 245-246. Santo Domingo: enero 1941.
PACHECO, Juan R. Los grandes maestros del Derecho. En: Revista
Jurdica Dominicana, 4(2): 539. Santo Domingo: junio 1942.
EL cristal del tiempo: La moral de abogado. En: Revista Jurdica
Dominicana, 4(2): 534. Santo Domingo: junio 1942.
HELENA G., Holegario. Evolucionan las asociaciones de abogados. En
Revista Jurdica Dominicana, 15(48-49): 10-13. Santo Domingo: enero a junio
1954.
GMEZ R., Wilson. Apuntes histricos sobre el Colegio de Abogados de la
Repblica Dominicana. Legislacin sobre el Colegio de Abogados de la
Repblica Dominicana. Sentencias dictadas por la Suprema Corte de
Justicia en materia disciplinaria (1992). Santo Domingo: Almanzor
Gonzlez Canahuate, 1993. 119p.
COUTURE, Eduardo J. Los Mandamientos del Abogado. En: Revista
Jurdica Dominicana, 11(34): 7. Santo Domingo: julio a septiembre de 1950
ALZAMORA V., Mario. La Profesin del Abogado. En: Revista Jurdica
Dominicana. 14(42-43): 143-152. Santo Domingo. julio-diciembre 1952.
TORRES B., Jaime. Servidumbre y Grandeza del Abogado. En: Revista
Jurdica Dominicana, 15(46-47): 77-88. Santo Domingo: julio a diciembre
1953.
PELLERANO G., Juan ML. Nacionalismo Jurdico. En: Ley y Justicia, 1(4):
6-9. Santo Domingo: 25 de septiembre de 1963.
PELLERANO G., Juan ML. Gua del Abogado. Santo Domingo: Capel
Dominicana, 1968. 2 v. (Coleccin Derecho).
PELLERANO G., Juan ML. El abogado, aprendiz de brujo. En: Cuadernos
Jurdicos, 1(11): 23-28. Santo Domingo: diciembre 1977.
PELLERANO G., Juan ML. El abogado, aprendiz de brujo (II). En:
Cuadernos Jurdicos, 2(16): 20-24. Santo Domingo: mayo 1978.
OSSORIO G., Angel. El Alma de la Toga. Santo Domingo: Futuro, 1986.
296p.
COUTURE, Eduardo J. Los Mandamientos del Abogado. En: Revista de
Ciencias Jurdicas, 3(31): 221-222. Santo Domingo: marzo de 1987
NEZ, Pura L. La mujer abogada Dominicana como representante del
Ministerio Pblico. En: Jurisciencia, 2(7): 29-34. Santo Domingo: junio a
septiembre 1987
COUTURE, Eduardo J. Los Mandamientos del Abogado. En:
Institucionalidad y Justicia, 6-7. Santo Domingo: Editora Taller, marzo de
1993
GERMN M., Mariano. El crdito nacido de las costas distradas en favor de
los abogados: Constitucin y Ejecucin. En: Jurisciencia, 1(6): 13-20. Santo
Domingo: enero a mayo de 1987.
Fundacin Institucionalidad y Justicia, Inc. Cdigo de tica: El abogado y su
cliente. En: Institucionalidad y Justicia. Santo Domingo: Editora Taller, 20-
21 y 25-28, 1993. Extrado del Cdigo de tica Profesional del Derecho.
YPEZ S., Luis. Lineamientos para la observacin de la tica en la profesin
de abogado. En: Institucionalidad y Justicia. Santo Domingo: Editora Taller,
37-40, 1993.
DEL ORBE, Alejandro S. Deontologa jurdica: tica para abogados y
magistrados. Santo Domingo: Ediciones Fundacin Hombre y Universo, 1997.
440p.
CABRAL O., Hctor A. El sistema de justicia Penal y la funcin del
abogado. En: Gaceta Judicial. 1(11): 11-15. Santo Domingo: Editora Judicial,
S.A. 10 al 24 de julio de 1997.
BIRCANN R., Luis A. Qu harn ahora esos abogados?. En: Gaceta
Judicial. 1(16): 48. Santo Domingo: Editora Judicial, S.A. 18 de septiembre al 2
de octubre de 1997.
GARCA F., Franklin. Las escuelas de derecho en la Repblica Dominicana.
En: Gaceta Judicial, 2(28): 13-16. Santo Domingo: Editora Judicial, S. A. 12 al
26 de marzo del 1998
TEJADA M.,Adriano . SUAREZ G.,Carlos Constitucin y Garantas
ProcesalesSanto Domingo:Amigo del Hogar,Agosto 2003.407P.
CONCEPCIN, Altagracia. CASTRO,Carmen.FERRERA C.,Catalina. et.alli
Derecho Inmobiliario - Material III Santo Domingo.Escuela Nacional de la
Judicatura. 2007 78P.
ARZENO ARAS,Samuel;CASTILLO PLATA,Julio
M.;FERNNDEZ,Federico; et alii.1 Edicin Resolucin Alternativa de
Disputas.Santo Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura. 2002. 408 P.
READ O.,Alexis . ARIAS A.,Samuel La Jurisdiccin de los
Referimientos.Santo Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura. 2004. 515
P.
Referencia
1. Repblica Dominicana [Leyes] Ley No. 91 de 1983, que instituye el Colegio
de Abogados de la Repblica. Publicada en la Gaceta Oficial 9606.7
2. Repblica Dominicana [Decretos] Decreto No. 6050 de 1949 sobre
Reglamento para la Polica de las Profesiones jurdicas. Publicada en la
Gaceta Oficial 7004.13
3. Repblica Dominicana [Decretos] Decreto No. 1289 de 1983 que ratifica el
Estatuto Orgnico del Colegio de Abogados. Publicada en la Gaceta Oficial
9619.16, modificado por:
4. Repblica Dominicana [Decretos] Decreto No.1063-03. Publicada en la
Gaceta Oficial 10241.54
5. Repblica Dominicana [Decretos] Decreto No. 1290 de 1983 que ratifica el
Cdigo de Etica del Colegio de Abogados. Publicada en la Gaceta Oficial
9619.52
6. Repblica Dominicana [Decretos] Decreto No. 60-86, que declara el 3 de
febrero como Da del Profesional del Derecho. Publicada en la Gaceta Oficial
9678.84
7. Repblica Dominicana [Leyes] Ley No.111, de fecha 3 de noviembre de
1942, sobre Exequtur de Profesionales. Publicada en la Gaceta Oficial
8. Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 712. Ao 493
9. Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 770. Ao 55
10. Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 770. Ao 79
11. Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 775. Ao 1195
12. Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 712. Ao 404
13. Reproducido en: Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 722. Ao
XIV
14. Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 807. Ao 171
15. Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 872. Ao 2061
16. Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 878. Ao 229
17. Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 892. Ao 548
18. Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 924. Ao 2081
19. Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 924. Ao 2087
20. Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 942. Ao 643
21. Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 993. Ao 787
22. Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 1046. Ao 16
23. Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 1052. Ao 280
24. Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 1056. Ao 636
25. Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 1058. Ao 537
26. Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 1063. Ao 732
27. Suprema Corte de Justicia. Boletn Judicial No. 1063. Ao 733
Bibliogrfica
HEADRICK, William C. Compendio Jurdico Dominicano: Jurisprudencia
de la Suprema Corte de Justicia durante el perodo 1970-1998 e ndice de la
legislacin vigente en la Repblica Dominicana. 2 ed. Santo Domingo:
Editora Taller, 2000. 503p.
MOYA P., Frank; FLORN R., Marisol. Bibliografa del Derecho
Dominicano 1844-1998. Santo Domingo: Amigo del Hogar, 1999. 327p.
Trabajo final de tica
Introduccin
El profesional del derecho se debe a s mismo y a su misin de auxiliar de la justicia
otorgada por la ley, una conducta ntegra y ceida a los parmetros de lo moral, de la
equidad, desprendimiento de sus propios intereses con tal de favorecer plenamente
aquellos del cliente que son siempre el motivo de su labor.
Mientras tanto, aclarando el gran nmero de abogados excepcionales e intachables con
que contamos, es bien conocido que el abogado mexicano se caracteriza por ser
engaador, falso, experto en artimaas dilatorias del proceso y sobre todo en cobrar
sumas a veces inadecuadas con el trabajo ofrecido o realizado.
Mi tema se desarrolla si es tico el defender a una persona a sabiendas que el es culpable
de los delitos que se la imputan. Y la tica del abogado en si
Que tan importante es lo que es moralmente bien visto pero ticamente no hasta donde
puede llegar tu profesionalismo o tu tica para abandonar lo que crees por la obligacin de
cumplir con tu deber profesional o moralmente seria mejor visto el hecho de no tratar de
defender y demostrar la inocencia de tu cliente usando la leyes o hechos que te
favorezcan para ello sino abogar por una condena menor o justa para los delitos que el
cometi que es lo bien visto hacer tu trabajo a costa del que sea o al saber de la
culpabilidad de tu cliente entregarlo a la justicia.
Partimos de que la tica es, segn Aristteles, el ethos, costumbre, carcter,
temperamento, hbito, modo de ser. tica sera, pues, un tratado de los hbitos y
costumbres. La tica elabora hiptesis, propone conceptos y explica categoras sobre la
experiencia moral.
La tica general, o universal, es la rama de la filosofa que versa sobre las diferentes
morales. Ahora bien, la tica profesional es la parte de la tica que se preocupa de la
reflexin sobre el comportamiento del profesional respecto de su profesin.
1-Qu es lo moral?
Es un hecho que nos seala nuestra propia experiencia que, en determinadas
circunstancias, expresamos valorizaciones morales. Estos contenidos se refieren a
categoras opuestas: de bien o mal.
Actos morales positivos:
- Son aquellos actos nobles, heroicos, desinteresados.
Actos morales negativos:
- Son aquellos actos infames y egostas.
En ambos casos, al valorar dichos actos, tenemos conciencia que la valorizacin que
hacemos no depende de nuestro antojo. Mas bien, es el acto mismo que nos exige
determinada valorizacin.
De lo dicho hasta ahora se desprende que la valorizacin moral propiamente dicha la
aplicamos solo a las acciones humanas.
Cuando efectuamos una valorizacin moral, siempre tenemos en vista seres humano, es
decir personas.
2- Concepto de moral
El termino moral, etimolgicamente, proviene de la palabra latina mores que significa
costumbres.
2.1.Objeto material y formal de la moral:
El objeto material de la moral son las costumbres y conductas humanas.
El objeto formal de la moral es el conjunto de leyes que deben informar y orientar a la
actividad humana.
2.2.Definicin de la moral:
Hay que tener presente los elementos constitutivos de la moral. Ellos son: su carcter
psicolgico y su carcter prctico.
Tomando en cuenta ambos elementos podemos definir la moral como la ciencia de las
leyes ideales y de la actividad libre del hombre. Segn Jolivet.
Pal Faulqui define la moral: la moral es la teora razonada del bien y del mal.
Al detenernos sobre esta definicin concluiremos:
Que la moral es normativa, porque establece las normas que determinan lo que esta bien
y lo que esta mal. En otras palabras establece lo que se debe y lo que no se debe hacer.
Lo que se permite y los que prohbe.
Esta formula los principios generales. Segn estos principios clasifica y juzga todos los
hechos particulares que son propios de su campo.
El fundamento de la moral es la razn.
3- Conciencia moral
es un hecho que nadie de nosotros juzga las acciones de un vegetal o de un animal
irracional como acciones morales o inmorales.
Solo un ser humano es sujeto de actos morales o inmorales.
La conciencia moral es una funcin de la persona humana.
La conciencia moral no es algo aadido a la persona sino que es la misma persona, el
sujeto de la conducta moral. Adems es una realidad dinmica que capacita al hombre
para captar y vivir los valores morales. Su desarrollo y perfeccin dependen del desarrollo
de la perfeccin de la personalidad de cada hombre.
3.1.Elementos constitutivos de la conciencia moral:
Elementos racionales: son aquellos que concurren a la formacin de los juicios. Estos
son formulados antes y despus del acto moral. Los juicios previos al acto moral
establecen los principios. Por ejemplo hay que hacer el bien y evitar el mal.
Sentimientos morales: son aquellos que pensamos antes del acto y despus del acto.
Elementos activos: son actos de la voluntad.
A continuacin todas las corrientes morales que han existido y tratan de darnos las
razones de las mismas
4- Diferencia entre conciencia moral y sicolgica
La diferencia entre ambas proviene de los distintos objetos a los que se dirige cada una de
ellas.
La conciencia sicolgica atestigua la existencia de los diferentes elementos que entran en
la estructura del yo, mientras que la conciencia moral tiene la funcin de valorar los actos
del yo, y con ello la de trazar un proyecto de vida del yo.
5- Tipos de conciencia moral
Conciencia verdadera: son aquellas cuando la valorizacin de la conciencia esta de
acuerdo con normas objetivas.
Conciencia falsa: son cuando las valorizaciones no estn de acuerdo con las normas
ticas de la conducta.
Conciencia segura: es cuando el hombre no tiene duda alguna acerca de la legitimidad o
legitimidad de una accin dada.
Conciencia dudosa: es cuando las valorizaciones son inseguras y cambiantes por
motivos pasajeros.
6- Corrientes morales
A- Hedonismo: En la filosofa occidental, se aplica este trmino para referirse a la doctrina
segn la cual el placer es el nico o el principal bien de la vida, y su bsqueda el fin ideal
de la conducta. Se formularon dos importantes teoras hedonistas en la antigua Grecia.
Los cirenaicos, o hedonismo egosta, abrazaban una doctrina en que la satisfaccin de los
deseos personales inmediatos, sin tener en cuenta a otras personas, se consideraba el
supremo fin de la existencia. El conocimiento, de acuerdo con los cirenaicos, pertenece a
las efmeras sensaciones del momento, y por lo tanto es intil formular un sistema de
valores morales donde la conveniencia de los placeres presentes es sopesada frente al
dolor que pueden causar en el futuro. De forma diferente al hedonismo egosta, los
epicreos, o hedonistas racionales, sostenan que el placer verdadero es alcanzable tan
slo por la razn. Hacan hincapi en las virtudes del dominio de s mismo y de la
prudencia.
Estas dos corrientes sobrevivieron sin cambios trascendentales hasta los tiempos
modernos. En los siglos XVIII y XIX los filsofos britnicos Jeremy Bentham, James Mill y
John Stuart Mill propusieron la doctrina del hedonismo universal, ms conocido como
utilitarismo. De acuerdo con esta teora, el criterio final del comportamiento humano es el
bien social, y el principio que gua la conducta moral individual es la lealtad a aquello que
proporciona y favorece el bienestar del mayor nmero de personas.
B-Utilitarismo: En el mbito de la tica, la doctrina segn la cual lo que es til es bueno, y
por lo tanto, el valor tico de la conducta est determinado por el carcter prctico de sus
resultados. El trmino utilitarismo se aplica con mayor propiedad al planteamiento que
sostiene que el objetivo supremo de la accin moral es el logro de la mayor felicidad para
el ms amplio nmero de personas. Este objetivo fue tambin considerado como fin de
toda legislacin y como criterio ltimo de toda institucin social. En general, la teora
utilitarista de la tica se opone a otras doctrinas ticas en las que algn sentido interno o
facultad, a menudo denominada conciencia, acta como rbitro absoluto de lo correcto y lo
incorrecto. El utilitarismo est asimismo en desacuerdo con la opinin que afirma que las
distinciones morales dependen de la voluntad de Dios y que el placer que proporciona un
acto al individuo que lo lleva a cabo es la prueba decisiva del bien y del mal.
Trabajo de Paley y Bentham
El utilitarismo fue enunciado en su expresin ms caracterstica por el telogo britnico
William Paley en sus Principios de Moral y Filosofa poltica (1785) y por el jurista y filsofo
britnico Jeremy Bentham en su Introduccin a los Principios de moral y legislacin (1789).
En la obra de Paley, el utilitarismo se combina tanto con el hedonismo individualista como
con el autoritarismo teolgico, y as queda expuesto en su definicin de virtud como el
"hacer (el) bien a la humanidad, por obediencia a la voluntad de Dios, y por la felicidad
eterna". Bentham emple la teora utilitarista como base, no slo de un sistema tico, sino
tambin de reformas polticas y legales. Mantena la necesidad de sacrificar pequeos
intereses a causas ms altas o, en todo caso, de no sacrificar intereses mayores a otros
menores, y por ello propuso como el objetivo tico esencial de la sociedad humana la
mayor felicidad del mayor nmero de personas.
Bentham trat de aclarar la doctrina del utilitarismo comparndola con la doctrina del
ascetismo por un lado, y con la teora de la simpata y la antipata, por otro. Defini el
ascetismo como el principio de que se deba renunciar al placer y padecer el dolor, sin
esperanza de recompensa alguna. Mantena que la teora de la simpata y la antipata
estaba basada en el "principio que aprueba o desaprueba ciertas acciones, no por su
tendencia a aumentar la felicidad, ni por su tendencia a disminuir la felicidad del grupo
cuyos intereses estn en cuestin, sino por un motivo ms simple, porque una persona se
halla a s misma dispuesta a aprobarlos o desaprobarlos: manteniendo que la aprobacin o
desaprobacin son razones suficientes en s mismas, y rechazando la necesidad de
buscar alguna razn extrnseca". En su exposicin de la teora del utilitarismo, no obstante,
Bentham tom como postulado "cuatro leyes u orgenes de dolor y placer", a saber, el
fsico, el moral, el religioso y el poltico. El origen fsico, segn Bentham, fundamenta todos
los dems principios. Ms tarde trat de concebir una escala de placeres y dolor,
clasificndolos en trminos de intensidad, pureza, duracin, proximidad o lejana, certeza,
productividad y considerando el grado en que placer y pena estn compartidos por el
mayor nmero de personas.
Despus de Bentham
Otros exponentes notables del utilitarismo fueron el jurista britnico John Austin y los
filsofos britnicos James Mill y su hijo John Stuart Mill. Austin desarroll una vehemente
defensa de la teora del utilitarismo en su Competencia de la jurisprudencia determinada
(1832). James Mill interpret y populariz la teora en numerosos artculos, la mayora
escritos para la Westminster Review, publicacin creada por Bentham y otros autores para
promover la difusin de la filosofa utilitarista. John Stuart Mill, quien hizo del utilitarismo el
objeto de uno de sus tratados filosficos, (Utilitarismo, 1863), es el defensor ms
destacado de la doctrina despus de Bentham. Su contribucin a la teora consiste en su
reconocimiento de distinciones de categoras, adems de la intensidad, entre placeres.
As, mientras Bentham mantena que "siendo igual la categora del placer, el push-pin (un
juego de nios) es tan bueno como la poesa", Mill afirm que "es mejor ser un individuo
insatisfecho que un cerdo satisfecho", es decir, el descontento humano es preferible a la
satisfaccin animal. Con esta declaracin Mill parece haber rechazado la identificacin del
concepto felicidad con placer y ausencia de dolor y el concepto infelicidad con dolor y
ausencia de placer, como se vea en los trabajos de Bentham y en sus propias
formulaciones anteriores.
El filsofo britnico Henry Sidgwick, discpulo contemporneo de Mill, hizo una
presentacin extensa del utilitarismo de Mill en su Mtodos de tica (1874). Algo ms
tarde, los filsofos britnicos Herbert Spencer y sir Leslie Stephen, el primero en su Datos
de tica (1879), y el segundo en su Ciencia de la tica (1882), procuraron sintetizar la
teora utilitarista con los principios de la evolucin biolgica tal y como se expona en el
trabajo de Charles Darwin. Tanto el filsofo y psiclogo estadounidense William James
como el filsofo, psiclogo y pedagogo John Dewey estuvieron influenciados por el
utilitarismo. Dewey sustituy la inteligencia por el placer, o la felicidad, como el valor
supremo y como el mtodo ms seguro para alcanzar otros valores deseables para los
seres humanos.
C-Existencialismo: Movimiento filosfico que resalta el papel crucial de la existencia, de la
libertad y la eleccin individual, que goz de gran influencia en distintos escritores de los
siglos XIX y XX.
Temas principales
Debido a la diversidad de posiciones que se asocian al existencialismo, el trmino no
puede ser definido con precisin. Se pueden identificar, sin embargo, algunos temas
comunes a todos los escritores existencialistas. El trmino en s mismo sugiere un tema
principal: el nfasis puesto en la existencia individual concreta y, en consecuencia, en la
subjetividad, la libertad individual y los conflictos de la eleccin.
Individualismo moral
La mayora de los filsofos desde Platn han mantenido que el bien tico ms elevado es
el mismo para todos: en la medida en que uno se acerca de la perfeccin moral, se parece
a los dems individuos perfectos en el plano moral. El filsofo dans del siglo XIX Sren
Kierkegaard, el primer escritor que se calific de existencialista, reaccion contra esta
tradicin al insistir en que el bien ms elevado para el individuo es encontrar su propia y
nica vocacin. Como escribi en su diario: "Tengo que encontrar una verdad que sea
verdadera para m la idea por la que pueda vivir o morir". Otros escritores
existencialistas se han hecho eco de la creencia de Kierkegaard de que uno ha de elegir el
camino propio sin la ayuda de modelos universales, objetivos. En contra de la idea
tradicional de que la eleccin moral implica un juicio objetivo sobre el bien y el mal, los
existencialistas han afirmado que no se puede encontrar ninguna base objetiva, racional,
para defender las decisiones morales. El filsofo alemn del siglo XIX Friedrich Nietzsche
sostuvo que el individuo tiene que decidir qu situaciones deben ser consideradas como
situaciones morales.
Subjetividad
Todos los existencialistas han seguido a Kierkegaard al resaltar la importancia de la accin
individual apasionada al decidir sobre la moral y la verdad. Han insistido, por tanto, en que
la experiencia personal y actuar segn las convicciones propias son factores esenciales
para llegar a la verdad. As, la comprensin de una situacin por parte de alguien que est
comprometido en esa situacin es ms alta que la del observador indiferente, objetivo.
Este nfasis puesto en la perspectiva del agente individual ha hecho que los
existencialistas sean suspicaces respecto al razonamiento sistemtico. Kierkegaard,
Nietzsche y otros escritores existencialistas fueron, de un modo intencionado, no
sistemticos en la exposicin de sus filosofas y prefirieron expresarse mediante aforismos,
dilogos, parbolas y otras formas literarias. A pesar de su posicin antirracionalista de
partida, no se puede decir que la mayora de los existencialistas fueran irracionales en el
sentido de negar toda validez al pensamiento racional. Han mantenido que la claridad
racional es deseable all donde sea posible, pero que las materias ms importantes de la
vida no son accesibles a la razn o a la ciencia. Adems, han sostenido que incluso la
ciencia no es tan racional como se supone. Nietzsche, por ejemplo, afirm que la visin
cientfica de un universo ordenado es para la mayora una ficcin prctica, una entelequia.
Eleccin y compromiso
Tal vez el tema ms destacado en la filosofa existencialista es el de la eleccin. La
primera caracterstica del ser humano, segn la mayora de los existencialistas, es la
libertad para elegir. Los existencialistas mantienen que los seres humanos no tienen una
naturaleza inmutable, o esencia, como tienen otros animales o plantas; cada ser humano
hace elecciones que conforman su propia naturaleza. Segn la formulacin del filsofo
francs del siglo XX Jean-Paul Sartre, la existencia precede a la esencia. La eleccin es,
por lo tanto, fundamental en la existencia humana y es ineludible; incluso la negativa a
elegir implica ya una eleccin. La libertad de eleccin conlleva compromiso y
responsabilidad. Los existencialistas han mantenido que, como los individuos son libres de
escoger su propio camino, tienen que aceptar el riesgo y la responsabilidad de seguir su
compromiso dondequiera que les lleve.
Temor y angustia
Kierkegaard mantena que es crucial para el espritu reconocer que uno tiene miedo no
slo de objetos especficos sino tambin un sentimiento de aprehensin general, que llam
temor. Lo interpret como la forma que tena Dios de pedir a cada individuo un
compromiso para adoptar un tipo de vida personal vlido. La palabra angustia posee un
papel decisivo similar en el trabajo del filsofo alemn del siglo XX Martin Heidegger; la
angustia lleva a la confrontacin del individuo con la nada y con la imposibilidad de
encontrar una justificacin ltima para la eleccin que la persona tiene que hacer. En la
filosofa de Sartre, la palabra nusea se utiliza para el reconocimiento que realiza el
individuo de la contingencia del universo, y la palabra angustia para el reconocimiento de
la libertad total de eleccin a la que hace frente el hombre en cada momento.
Historia
El existencialismo, como movimiento filosfico y literario, pertenece a los siglos XIX y XX,
pero se pueden encontrar elementos de existencialismo en el pensamiento (y vida) de
Scrates, en la Biblia y en la obra de muchos filsofos y escritores premodernos.
Pascal
El primero que anticip las principales inquietudes del existencialismo moderno fue el
filsofo francs del siglo XVII Blaise Pascal. Pascal rechaz el vigoroso racionalismo de su
contemporneo Ren Descartes, afirmando en sus Penses (Pensamientos, 1670) que
una filosofa sistemtica que se considera capaz de explicar a Dios y la humanidad
representa una forma de orgullo. Al igual que los escritores existencialistas posteriores,
contempl la vida humana en trminos de paradojas: la personalidad humana, que
combina mente y cuerpo, es en s misma paradoja y contradiccin.
Kierkegaard
Kierkegaard, considerado como el fundador del existencialismo moderno, reaccion contra
el idealismo absoluto sistemtico del filsofo alemn del siglo XIX Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, que afirm haber encontrado un entendimiento racional total de la humanidad y de
la historia. Kierkegaard, por el contrario, resalt la ambigedad y lo absurdo de la situacin
humana. La respuesta individual a esta situacin tiene que ser vivir una existencia
comprometida por completo, y este compromiso slo puede ser entendido por el individuo
que lo asume. El individuo, por lo tanto, tiene que estar siempre dispuesto para desafiar las
normas de la sociedad en nombre de la mayor autoridad de un tipo de vida autntica en el
orden personal. Kierkegaard abog por un "cambio de fe" en el modo de vida cristiano que,
aunque incomprensible y lleno de riesgos, era el nico compromiso que, segn crea,
poda salvar al individuo de la desesperacin.
Nietzsche
Nietzsche, que no conoca el trabajo de Kierkegaard, transform el pensamiento
existencialista posterior a travs de su crtica de las tradicionales suposiciones metafsicas
y morales, y su adopcin del pesimismo trgico y de la voluntad individual afirmadora de la
vida que la opone a la conformidad moral de la mayora. En oposicin a Kierkegaard, cuyo
ataque a la moral convencional le llev a defender un cristianismo radical e independiente,
Nietzsche proclam la "muerte de Dios" y rechaz toda la tradicin moral judeocristiana en
favor de los heroicos ideales paganos.
Heidegger
Heidegger, al igual que Pascal y Kierkegaard, reaccion en contra del intento de
fundamentar la filosofa sobre una base conclusiva racionalista, en este caso la
fenomenologa del filsofo alemn del siglo XX Edmund Husserl. Heidegger afirm que la
humanidad se encuentra en un mundo incomprensible e indiferente. Los seres humanos
no pueden esperar comprender por qu estn aqu; en su lugar, cada individuo ha de
elegir una meta y seguirla con apasionada conviccin, consciente de la certidumbre de la
muerte y del sin sentido ltimo de la vida propia. Heidegger contribuy al pensamiento
existencialista al poner el nfasis en el ser y la ontologa tanto como en el lenguaje.
Sartre
Sartre fue el primero en dar al trmino existencialismo un uso masivo al utilizarlo para
identificar su propia filosofa y ser el principal representante de un movimiento distinto en
Francia que fue influyente a escala internacional despus de la II Guerra Mundial. La
filosofa de Sartre es atea y pesimista de una forma explcita; declar que los seres
humanos necesitan una base racional para sus vidas pero son incapaces de conseguirla y,
por ello, la existencia de los hombres es "pasin intil". No obstante, Sartre insisti en que
el existencialismo es una forma de humanismo y resalt la libertad, eleccin y
responsabilidad humana. Con gran refinamiento literario, intent reconciliar esos
conceptos existencialistas con un anlisis marxista de la sociedad y de la historia.
Existencialismo y teologa
A pesar de que el pensamiento existencialista engloba el atesmo absoluto de Nietzsche y
Sartre y el agnosticismo de Heidegger, su origen en las meditaciones religiosas de Pascal
y Kierkegaard hizo presagiar su gran influencia en la teologa del siglo XX. El filsofo
alemn del siglo XX Karl Jaspers, aunque rechaz las doctrinas religiosas ortodoxas,
influy en la teologa moderna con su preocupacin por la trascendencia y los lmites de la
experiencia humana. Los telogos protestantes alemanes Paul Tillich y Rudolf Bultmann,
el telogo catlico francs Gabriel Marcel, el filsofo ortodoxo ruso Nicolai Berdiiev y el
filsofo germano-judo Martin Buber heredaron muchas de las inquietudes de Kierkegaard,
en particular respecto a la creencia de que un sentido personal de la autenticidad y el
compromiso resulta esencial para la fe religiosa.
Existencialismo y literatura
Algunos filsofos existencialistas hallaron en la literatura el camino idneo para transmitir
su pensamiento, y el existencialismo ha sido un movimiento tan vital y amplio en literatura
como en filosofa. El novelista ruso del siglo XIX Fidor Dostoievski es quiz el mayor
representante de la literatura existencialista. En Memorias del subsuelo (1864), el
enajenado antihroe est enfadado frente a las pretensiones optimistas del humanismo
racionalista. La idea de la naturaleza humana que surge en esta y otras novelas de
Dostoievski consiste en que es imprevisible, perversa y autodestructiva; slo el amor
cristiano puede salvar a la humanidad de s misma, pero ese amor no puede ser entendido
desde la sensibilidad filosfica. Como dice el personaje de Aliosha en Los hermanos
Karamazov (1879-1880): "tenemos que amar la vida ms que el significado de la misma".
En el siglo XX las novelas del escritor judo checo Franz Kafka, como El proceso (1925), El
castillo (1926) y Amrica (1927), presentan hombres aislados enfrentados a burocracias
inmensas, labernticas y genocidas; los temas de Kafka de la angustia, la culpa y la
soledad reflejan la influencia de Kierkegaard, Dostoievski y Nietzsche. Tambin se puede
apreciar la influencia de Nietzsche en las novelas del escritor francs Andr Malraux y en
las obras de teatro de Sartre. La obra del escritor Albert Camus est asociada a este
movimiento debido a la importancia en ella de temas como el absurdo y futilidad de la
existencia, la indiferencia del universo y la necesidad del compromiso en una causa justa.
Tambin se reflejan conflictos existencialistas en el teatro del absurdo, sobre todo en las
obras de Samuel Beckett y Eugne Ionesco. En Estados Unidos, la influencia del
existencialismo en la literatura ha sido ms indirecta y difusa, pero se pueden encontrar
trazas del pensamiento de Kierkegaard en las novelas de Walker Percy y John Updike, y
varios temas existencialistas son evidentes en la obra de escritores como Norman Mailer,
John Barth y Arthur Miller.
D- Humanismo: en filosofa, actitud que hace hincapi en la dignidad y el valor de la
persona. Uno de sus principios bsicos es que las personas son seres racionales que
poseen en s mismas capacidad para hallar la verdad y practicar el bien. El trmino
humanismo se usa con gran frecuencia para describir el movimiento literario y cultural que
se extendi por Europa durante los siglos XIV y XV. Este renacimiento de los estudios
griegos y romanos subrayaba el valor que tiene lo clsico por s mismo, ms que por su
importancia en el marco del cristianismo.
El movimiento humanista comenz en Italia, donde los escritores de finales de la edad
media Dante, Giovanni Boccaccio y Francesco de Petrarca contribuyeron en gran medida
al descubrimiento y a la conservacin de las obras clsicas. Los ideales humanistas fueron
expresados con fuerza por otro estudioso italiano, Pico della Mirandola, en su Oracin,
obra que trata sobre la dignidad del ser humano. El movimiento avanz an ms por la
influencia de los estudiosos bizantinos llegados a Roma despus de la cada de
Constantinopla a manos de los turcos en 1453, y por la creacin de la Academia platnica
en Florencia. La Academia, cuyo principal pensador fue Marsilio Ficino, fue fundada por el
hombre de Estado y mecenas florentino Cosimo de' Medici. Deseaba revivir el platonismo
y tuvo gran influencia en la literatura, la pintura y la arquitectura de la poca.
La recopilacin y traduccin de manuscritos clsicos se generaliz, de modo muy
significativo entre el alto clero y la nobleza. La invencin de la imprenta de tipos mviles, a
mediados del siglo XV, otorg un nuevo impulso al humanismo mediante la difusin de
ediciones de los clsicos. Aunque en Italia el humanismo se desarroll sobre todo en
campos como la literatura y el arte, en Europa central, donde fue introducido por los
estudiosos alemanes Johann Reuchlin y Melanchthon, el movimiento penetr en mbitos
como la teologa y la educacin, con lo que se convirti en una de las principales causas
subyacentes de la Reforma.
Uno de los estudiosos ms importantes en la introduccin del humanismo en Francia fue el
clrigo holands Erasmo de Rotterdam, que tambin desempe un papel principal en su
difusin por Inglaterra. All, el humanismo fue divulgado en la Universidad de Oxford por
los estudiosos William Grocyn y Thomas Linacre, y en la Universidad de Cambridge por
Erasmo y el prelado ingls John Fisher. Desde las universidades se extendi por toda la
sociedad inglesa y allan el camino para la edad de oro de la literatura y la cultura que
llegara con el periodo isabelino.
E- Pragmatismo: doctrina filosfica desarrollada por los filsofos estadounidenses del siglo
XIX Charles Sanders Peirce, William James y otros, segn la cual la prueba de la verdad
de una proposicin es su utilidad prctica; el propsito del pensamiento es guiar la accin,
y el efecto de una idea es ms importante que su origen. El pragmatismo fue la primera
filosofa de Estados Unidos desarrollada de forma independiente. Se opone a la
especulacin sobre cuestiones que no tienen una aplicacin prctica. Afirma que la verdad
est relacionada con el tiempo, lugar y objeto de la investigacin y que el valor es
inherente tanto por sus medios como por sus fines. Fue la manera dominante de abordar
la filosofa en los Estados Unidos durante el primer cuarto del siglo XX.
El filsofo y pedagogo estadounidense John Dewey desarroll el pragmatismo dentro de
una nueva perspectiva terica, el instrumentalismo. El pensador britnico Ferdinand
Canning Scott Schiller y el matemtico francs Henri Bergson contribuyeron a la evolucin
del pragmatismo. Como el antiguo utilitarismo, el pragmatismo plantea una metodologa
para la evolucin de las ciencias naturales.
E- Positivismo: sistema de filosofa basado en la experiencia y el conocimiento emprico de
los fenmenos naturales, en el que la metafsica y la teologa se consideran sistemas de
conocimiento imperfectos e inadecuados.
Evolucin
El trmino positivismo fue utilizado por primera vez por el filsofo y matemtico francs del
siglo XIX Auguste Comte, pero algunos de los conceptos positivistas se remontan al
filsofo britnico David Hume, al filsofo francs Saint-Simon, y al filsofo alemn
Immanuel Kant.
Comte eligi la palabra positivismo sobre la base de que sealaba la realidad y tendencia
constructiva que l reclam para el aspecto terico de la doctrina. En general, se interes
por la reorganizacin de la vida social para el bien de la humanidad a travs del
conocimiento cientfico, y por esta va, del control de las fuerzas naturales. Los dos
componentes principales del positivismo, la filosofa y el Gobierno (o programa de
conducta individual y social), fueron ms tarde unificados por Comte en un todo bajo la
concepcin de una religin, en la cual la humanidad era el objeto de culto. Numerosos
discpulos de Comte rechazaron, no obstante, aceptar este desarrollo religioso de su
pensamiento, porque pareca contradecir la filosofa positivista original. Muchas de las
doctrinas de Comte fueron ms tarde adaptadas y desarrolladas por los filsofos sociales
britnicos John Stuart Mill y Herbert Spencer as como por el filsofo y fsico austriaco
Ernst Mach.
Positivistas lgicos
A principios del siglo XX un grupo de filsofos interesados en la evolucin de la ciencia
moderna, rechazaron las ideas positivistas tradicionales que crean en la experiencia
personal como base del verdadero conocimiento y resaltaron la importancia de la
comprobacin cientfica. Este grupo fue conocido como los positivistas lgicos entre los
que se encontraban el austriaco Ludwig Wittgenstein y los filsofos britnicos Bertrand
Russell y George Edward Moore. El Tractatus logico-philosoficus (1921) result tener una
influencia decisiva en el rechazo de las doctrinas metafsicas por su carencia de sentido y
la aceptacin del empirismo como una materia de exigencia lgica.
Los positivistas hoy en da, que han rechazado la llamada escuela de Viena, prefieren
denominarse a s mismos empiristas lgicos para disociarse de la importancia que dieron
los primeros pensadores a la comprobacin cientfica. Mantienen que el principio de
verificacin en s mismo es inverificable en el campo filosfico.
F- Racionalismo: en filosofa, sistema de pensamiento que acenta el papel de la razn en
la adquisicin del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la
experiencia, sobre todo el sentido de la percepcin.
El racionalismo ha aparecido de distintas formas desde las primeras etapas de la filosofa
occidental, pero se identifica ante todo con la tradicin que proviene del filsofo y cientfico
francs del siglo XVII Ren Descartes, el cual crea que la geometra representaba el ideal
de todas las ciencias y tambin de la filosofa. Mantena que slo por medio de la razn se
podan descubrir ciertos universales, verdades evidentes en s, de las que es posible
deducir el resto de contenidos de la filosofa y de las ciencias. Manifestaba que estas
verdades evidentes en s eran innatas, no derivadas de la experiencia. Este tipo de
racionalismo fue desarrollado por otros filsofos europeos, como el francs Baruch
Spinoza y el pensador y matemtico alemn Gottfried Wilhelm Leibniz. Se opusieron a ella
los empiristas britnicos, como John Locke y David Hume, que crean que todas las ideas
procedan de los sentidos.
El racionalismo epistemolgico ha sido aplicado a otros campos de la investigacin
filosfica. El racionalismo en tica es la afirmacin de que ciertas ideas morales primarias
son innatas en la especie humana y que tales principios morales son evidentes en s a la
facultad racional. El racionalismo en la filosofa de la religin afirma que los principios
fundamentales de la religin son innatos o evidentes en s y que la revelacin no es
necesaria, como en el desmo. Desde finales del ao 1800, el racionalismo ha jugado
sobre todo un papel antirreligioso en la teologa.
G- Materialismo; en la filosofa occidental, doctrina segn la cual toda existencia se puede
reducir a materia o a un atributo o efecto de la materialidad. Segn esta doctrina, la
materia es la ltima realidad y el fenmeno de la conciencia se explica por cambios
fisicoqumicos en el sistema nervioso. El materialismo es, por lo tanto, lo opuesto al
idealismo, que afirma la supremaca de la mente y para el que la materia se caracteriza
como un aspecto u objetivacin de la mente. El materialismo extremo o absoluto se
conoce como monismo materialista. De acuerdo con la teora mente-materia del monismo,
segn la expuso el metafsico britnico William Kingdon Clifford en su obra Elementos de
dinmica (1879-1887), la materia y la mente son consustanciales, siendo la una un mero
aspecto de la otra. El materialismo filosfico data de la antigedad clsica y ha tenido
numerosas formulaciones. Los primeros pensadores griegos estuvieron de acuerdo con
una variante del materialismo conocida como hilozosmo, segn la cual la materia y la vida
son idnticas. Relacionada con el hilozosmo est la doctrina del hilotesmo, que afirma
que la materia es divina y niega la existencia de Dios al margen de s misma. El atomismo
de Demcrito (460-370 a.C.) retomado por Epicreo, entra dentro de esta corriente
filosfica. Materialismo cosmolgico es un trmino que se usa para denominar una
interpretacin materialista del universo.
El materialismo antirreligioso nace del espritu de hostilidad hacia los dogmas teolgicos
de la religin organizada, en concreto los del cristianismo. Entre los ms notables
exponentes del materialismo antirreligioso se encuentran los filsofos franceses del siglo
XVIII Denis Diderot, Paul Henri d'Holbach y Julien Offroy de la Mettrie. De acuerdo con el
materialismo histrico, formulado en los escritos de Karl Marx, Friedrich Engels y Vladmir
Ilich Lenin, en cada poca histrica el sistema econmico imperante determina las
necesidades de la existencia, la forma de organizacin social y poltica, as como los
aspectos religiosos, ticos, intelectuales y artsticos de cada poca.
En los tiempos modernos el materialismo filosfico estuvo muy influido por la doctrina de la
evolucin e incluso puede decirse que ha sido asimilado con la ms amplia teora de la
evolucin. Los evolucionistas trascienden el simple antitesmo o atesmo materialista y
pretenden mostrar cmo las diversidades y las diferencias en el universo son el resultado
de procesos naturales en oposicin a los fenmenos sobrenaturales.
La pregunta que me hago en manos de Quienes queda la justicia del pueblo o del estado o
quizs de dios al abogado realmente le interesa no solo debe de hacer lo debido ya que el
cliente deposito en el su confianza eso no genera mas responsabilidad para el abogado
hablando moral y ticamente ante el su cliente y la sociedad no se nos contrata para
mentir si es necesario acaso en nuestras manos queda la justicia por que defender a un
inocente la ley lo hace o no debera de ser as a sabiendas nos referimos hacia nuestros
cliente como personas culpables en donde queda la falta de tica al defenderlos a
continuacin muestro algunas reflexione ticas que se le hacen al abogado
LUCHA. Tu deber es luchar por el Derecho, pero el da que encuentres es conflicto el
derecho con la justicia, lucha por la justicia. (Declogo del abogado)
En esta reflexin se nos dice que luchemos por la justicia en caso de intereses con el
derecho pero que acaso nosotros no estudiamos derecho yo no la justicia que acaso
nosotros no somos abogados y nuestro deber es como lo dice nuestra denominacin es
abogar por nuestro cliente no somos justicieros o vengadores la justicia no esta en
nuestras manos solo tratamos de favorecer a nuestro cliente lo ajusticiarlo
S LEAL. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que
es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando l sea desleal contigo. Leal para
con el juez, que ignora los hechos y debes confiar en lo que t le dices; y que, en cuanto al
derecho, alguna que otra vez, debe confiar en el que t le invocas." (Declogo del
abogado)
En este prrafo nos comente se leal para tu cliente, para ti, tu adversario y el juez.
Yo dijo leal a ti en que sentido tu cliente puede ir en contra de lo que crees en ese caso no
lo defiendas no tomes el caso y punto para ti puede llegar el caso en que te traiciones por
defender a tu cliente entonces hay un conflicto de ideales pero que es mas importante el
amor a tu profesin o a tus ideales.
Leal a tu adversario a un adversario desde mi punto de vista no debe de haber lealtad pero
a que adversario se refieren a al otro cliente al otro abogado que no solo cada quien busca
lo suyo yo creo que respeto solamente a la contra parte pero eso es todo que acaso perro
no come perro por que tratar de destrozar al otro que no seria mejor hacer tu trabajo y
hacerlo bien.
Leal al juez por en que sentido el solo juzga lo que cree mejor no se supone que es
imparcial el no tiene lealtad con ninguna de las partes solo respeto y eso debe ser
reciproco.
Kant nos dice que el deber por el deber: debemos intentar realizar la conducta que manda
el imperativo moral, pero no porque con ella podamos conseguir algn bien relacionado
con nuestra felicidad, sino exclusivamente por respeto a la ley (por deber). El cumplimiento
del deber es tan importante que incluso lo he de elegir aunque su realizacin vaya en
contra de mi felicidad y de la felicidad de las personas a las que quiero
Que acaso ese no debera de ser la forma de pensar sobre todo o ante todo de un
abogado al aceptar un caso no nos comprometemos ante el cliente y nosotros mismos que
vamos a defenderlo cuales quieran que hayan sido sus delitos o intenciones, que no
decidimos tomar esta carrera a sabiendas de que defenderamos a criminales y
abogaramos por ellos donde queda el espacio a la duda de que si es tico o moral
defenderlos me parece mayormente antimoral o antietico el hecho de sacrificarlos ante un
juicio por no creer lo que yo creo o no ir con la moral establecida mi tica solo me es
suficiente para entender que un cliente pe pone en mis manos su libertad y eso es muy
valioso.
Concluyo diciendo lo necesario para el abogado
Dentro de lo que es la tica general encontramos como deberes fundamentales del
profesional una serie de pautas que abarcaremos, no sin antes definir lo que se conoce
como deberes. Los deberes son exigencias, imposiciones indeclinables, recados sobre la
responsabilidad del individuo que mientras mejor los cumple, ms derecho tiene a la feliz
convivencia social. Como medio ms apropiado para organizar una verdadera actuacin
profesional, cada profesional tiene la obligacin de convertirse en medio ejecutor del
imperativo categrico de su investidura, por lo cual es esencial disciplinar sus actuaciones
tcnicas y cientficas, perfeccionar su carcter y fortalecer su conducta dentro de las
normas ticas. Entre los deberes fundamentales del profesional encontramos:
La honradez: es una cualidad reflexiva al servicio de toda persona respetuosa de su
dignidad. Tiene como fin no engaar ni engaarse a s mismo.
La honestidad: radica en la confianza y el respeto que la persona o profesional ser
capaz de recibir, por comportarse como un elemento insobornable.
El estudio: este levanta los niveles intelectuales y prepara al hombre a pasar por la vida
conociendo lo til y provechoso de ella para el fortalecimiento de las ideas progresistas y el
auge de los sistemas modernos.
Independencia: es la autonoma conquistada por la superacin cientfica y tcnica, y el
espritu de libertad que embarga al individuo. Es el actuar por cuenta propia en el ejercicio
de sus actividades. Ser dueo de su propio destino.
Carcter: es el conjunto de hbitos que forman en el individuo la conducta superior, la
cual lo hace apto para afrontar las contingencias de la vida y con altura moral decidir lo
que debe hacerse rectamente. Adems, podra decirse que es el control de los impulsos y
moderador de la voluntad. El profesional de carcter representa una garanta para los
intereses que maneja en su vida social.
Cortesa: las formas afables en el trato social son etiqueta que siempre debe llevar el
profesional para distinguirse de la gente vulgar o tosca. La palabra amable, los ademanes
moderados y las maneras gentiles son sus elementos peculiares.
Investigacin: es la sistematizacin de los conocimientos mediante la investigacin
cientfica, constituyendo esto una tarea relevante del profesional. Se ubica al mimo nivel de
los grandes progresos exigidos por la dinmica social.
Puntualidad: el tiempo tiene un gran valor, tanto para nosotros como para quienes
requieren de nuestra atencin y servicios profesionales. En este aspecto se traduce
nuestro valor y respeto por los dems, hacindonos distinguir entre aquellos quienes
desprecian todo lo que les sea ajeno, como es en este caso: el tiempo de los dems.
Discrecin: significa saber guardar silencio de los casos que se ven y se hacen, cuando
estos ameritan secreto y es un rasgo de altura moral del individuo. Es la garanta moral
accesoria de la personalidad que inspira al individuo a querer confiar el secreto, seguro de
que sabr solo responder con el silencio.
Prestigio de la profesin: a nuestro parecer, la profesin en si no es la que da el prestigio
al profesional, sino viceversa, es el profesional que la reviste de tal cualidad, en cuanto
acta con el cumplimiento del deber impuesto por las obligaciones propias de la carrera
con el empeo de superacin, la potencialidad de la cultura, el revestimiento interior y
exterior de dignidad que debe poseer cada profesional.
Equidad en el cobro de honorarios: las tarifas de los profesionales son una gua para el
cobro de los honorarios, hechas por entes externos a la profesin ms no ajenos a la labor
en que incurre el profesional.
Datos concretos sobre como debe ser el profesional del derecho
Los deberes, como imponencias indeclinables que forman parte de la responsabilidad del
individuo.
El abogado debe cultivar sus virtudes profesionales y formacin integral mediante el
estudio y el seguimiento de las normas morales. Nos referimos en este aspecto al estudio
y actualizacin del abogado como ente impulsador del cambio en la sociedad. Esto lo
llevar a proponer soluciones que estn orientadas al bien en todos los aspectos que sea
posible. Esto va de la mano de su capacidad, talento y experiencia al servicio de la justicia.
Debe ser disciplinado, firme y sensible en su vida profesional y privada.
Debe ser un fiel intrprete de la ley, un guardin y defensor de los principios jurdicos, de
la justicia y la verdad.
Debe ser responsable, puntual.
Debe actuar con serenidad y fe en la causa de su cliente.
Debe ser honesto, veraz, prudente.
Debe ser digno de fiar y de respeto, incapaz de cometer fraude.
En cuanto al cliente, el abogado tiene un compromiso especial con el cliente, debe actuar
con responsabilidad y diligencia. Debe estar atento de los plazos legales respecto de los
actos del procedimiento. Debe comprometerse a poner todo su esmero, su saber y
habilidad para realizar una defensa til.
Debe adoptar una actitud de servicio. Si por su negligencia pierde una causa es evidente
que con ello comete una injusticia.
La Bondad De Su Papel Consiste, Sobre Todo, En La Absoluta Separacin Entre Su
Inters Personal Y El Del Cliente, En La Independencia Desapasionada Del Juicio Que
Debe Conservar Frente A Su Cliente.
Los honorarios en el ejercicio de la profesin
Los abogados no podrn pactar convenios cuya cuanta sea inferior al monto mnimo al de
los honorarios establecidos por la ley. No podrn ser tampoco mayor del 30% del valor de
los bienes o derechos envueltos en el litigio, segn la ley No. 302 del 18 de junio de 1964
sobre Honorarios de los abogados.
Deber de discrecin o secreto profesional
La manifestacin del secreto profesional esta penalizado en nuestro pas, por tener la
intencin de daar. Es el artculo 377 del Cdigo Penal que castiga con prisin
correccional de 1 a 6 meses y multa de 10 a 100 pesos.
Conducta del abogado en los tribunales
El abogado debe observar frente al juez una postura adecuada ya que le debe respeto a
las autoridades pblicas y a la ley desde que ingresa a la profesin. Debe tratar al juez con
solemnidad, incluso fuera de la audiencia debe de abstenerse de hablar con el juez e
incluso evitar el tono familiar para con el juez durante la audiencia. Los escritos deben ser
ledos con respeto y moderacin. La puntualidad forma parte de su conducta correcta.
La solidaridad entre abogados o confraternidad
La confraternidad como sinnimo de solidaridad es el factor determinante ya que es la
materializacin del esfuerzo comn hacia objetivos elevados. Mediante ella se establece la
probidad del abogado para facilitar la discusin de los abogados. Se caracteriza por la
interdependencia y sentido de unidad. Deben de hacerse concesiones razonables con tal
de no perjudicar al cliente, como obtener reenvos o concesiones de plazos.
MXIMAS
SON LOS PRINCIPIOS PRCTICOS SUBJETIVOS QUE DESCRIBEN EL MODO DE
CONDUCIRNOS DADAS TALES Y CUALES CIRCUNSTANCIAS. LAS MXIMAS DE
CONDUCTA PUEDEN SER BUENAS O MALAS.
Segn Kant, son mximas malas aquellas que no pueden universalizarse, por ejemplo, la
mxima de conducta "cuando en un examen necesito copiar porque no recuerdo las
respuestas verdaderas, copio" no puede universalizarse pues en tal caso el examen
carecera de sentido, luego la mxima es mala.
PRINCIPIOS PRCTICOS
A diferencia de los principios tericos, que son juicios descriptivos de la realidad, los
principios prcticos son juicios o leyes o reglas que describen la conducta a la que se debe
someter un ser racional, describen "O PRESCRIBEN" EL DEBER SER.
Si los principios indican el comportamiento que seguimos habitualmente dadas tales o
cuales circunstancias entonces reciben el nombre de mximas; son propiamente leyes
prcticas o principios prcticos objetivos si no indican cmo nos comportamos
comnmente sino cmo nos tenemos que comportar. Dado que dichos principios tienen su
origen en la razn, si la conducta de un ser estuviese determinada exclusivamente por la
razn dichas leyes describiran su conducta y no tendran para l la forma de mandatos
DEBER
KANT DEFINE EL DEBER COMO LA NECESIDAD DE UNA ACCIN POR RESPETO A
LA LEY.
Las acciones pueden ser hechas por inclinacin (mediata o inmediata), o por deber. Son
hechas por inclinacin cuando las hacemos porque nos parece que con ellas podemos
obtener un bien relacionado con nuestra felicidad: en el caso de las que se buscan por
inclinacin inmediata porque la accin misma produce inmediatamente satisfaccin (ver
una pelcula, por ejemplo); en el caso de las que hacemos por inclinacin mediata porque
con dichas acciones conseguimos una situacin, hecho o circunstancia que produce
satisfaccin o ausencia de dolor (ir al dentista, por ejemplo). Sin embargo, las acciones
hechas por deber se hacen con independencia de su relacin con nuestra felicidad o
desdicha, y con independencia de la felicidad o desdicha de las personas queridas por
nosotros, se hacen porque la conciencia moral nos dicta que deben ser hechas.
Conclusin.-
Yo defendera a una persona aunque supiera que es culpable si fui contratado para eso y
no para juzgarlo si va contra mis principios ticos su caso no lo acepto.
Universidad autnoma de Aguascalientes
Materia :tica
Nombre del trabajo: tica del abogado
Semestre:2
Carrera derecho
NUEVO ESTADIO EN LA DOCTRINA DEL ERROR DE ABOGADO: LA TEORA DEL
PNDULO. DIARIO LA LEY. 6 de Marzo de 2012. Por JOAQUIM MARTI MARTI. Tal y como
nos hemos preocupado de exponer en nuestros artculos anteriores (1) , al abogado se le
impone el deber y la obligacin de la diligencia profesional. Segn tiene establecido el Alto
Tribunal en la sentencia de 4 de febrero de 1992, las normas del Estatuto General de la
Abogaca imponen al abogado actuar con diligencia, cuya exigencia debe ser mayor que la
propia de un padre de familia dados los cnones profesionales recogidos en su Estatuto.
Cuando una persona sin formacin jurdica ha de relacionarse con los Tribunales de Justicia,
se enfrenta con una compleja realidad, por lo que la eleccin de un abogado constituye el inicio
de una relacin contractual basada en la confianza, y de aqu, que se le exija, con
independencia de sus conocimientos o del acierto en los planteamientos, diligencia, mayor an
que la del padre de familia. Es decir, el prlogo de la responsabilidad del abogado es el
mismo que el de cualquier otra responsabilidad contractual, al imponerse la obligacin del
cumplimiento perfecto de las obligaciones contractuales, utilizando, con pericia, aquellos
conocimientos que, por razn del contrato, debe exteriorizar. As, el cumplimiento perfecto del
contrato es el que libera de responsabilidad al que lo cumple.Para el TS, en el encargo de
servicios al abogado por su cliente, es obvio que se est en presencia de un arrendamiento de
servicios o locatio operarum, por el que una persona con el ttulo de abogado se obliga a
prestar unos determinados servicios. Esto es, el desempeo de la actividad profesional a quien
acude al mismo acuciado por la necesidad o problema, solicitando la asistencia consistente en
la correspondiente defensa judicial o extrajudicial de los intereses confiados.Para el caso del
abogado, el cumplimiento del contrato supone que ste haya utilizado con pericia todos sus
conocimientos en los procesos, vas, instancias y trmites que se hayan sustanciado hasta la
completa resolucin del encargo. Otra cosa ser la resolucin final de ese encargo. Si la
resolucin ltima viene de otro rgano, difcilmente se le podr exigir responsabilidad al
abogado en relacin al sentido final de esa resolucin. Eso s, habr de haberse llegado a esa
resolucin con el procedimiento ms adecuado posible, el que sea ms acorde con el
cumplimiento perfecto del contrato, y tras la aplicacin por parte del abogado de los correctos
argumentos de hecho y de derecho. Esta vendra a ser una definicin del deber del abogado en
el contrato de prestacin de servicios. El Tribunal Supremo, en sentencia de 8 de abril de 2003,
define claramente la atribucin de la funcin del abogado como la propia de eleccin del mejor
medio procesal en defensa de la situacin de su cliente, sin que deba responder de la decisin
final del rgano judicial si sta no se ve condicionada por una mala eleccin del procedimiento
por parte del abogado. Para el Alto Tribunal, la obligacin que asume el abogado que se
compromete a la defensa judicial de su cliente no es de resultados, sino de medios (como al
mdico), por lo que solo puede exigrsele (que no es poco) el patrn de comportamiento que en
el mbito de la abogaca se considera revelador de la pericia y el cuidado exigibles para un
correcto ejercicio de la misma. No se trata, pues, de que el abogado haya de garantizar un
resultado favorable a las pretensiones de la persona cuya defensa ha asumido, pero s que la
jurisprudencia le va a exigir que ponga a contribucin todos los medios, conocimientos,
diligencia y prudencia que en condiciones normales permitiran obtenerlo. Pero esta exigencia
no se queda en un cuidado en no perjudicar el proceso y en que su conducta no sea la
causante directa de un desastre procesal. Y ello es as por cuanto, como hemos dicho, la
jurisprudencia le exige al abogado la correcta fundamentacin fctica y jurdica de los escritos
de alegaciones, la diligente proposicin de las pruebas y la cuidadosa atencin a la prctica de
las mismas, la estricta observancia de los plazos y trminos legales, y dems actuaciones que
debera utilizar el abogado para que, en principio, pueda vencer en el proceso. El trmino que
define, segn la jurisprudencia del Alto Tribunal, la exigencia del comportamiento del abogado
en el proceso es el de lex artis. Es decir, debe utilizar la prueba circunstancial, el cauce legal, la
argumentacin fctica y jurisprudencial y todo ello dentro del plazo legal. La sentencia del TS
de 3 de octubre de 1998 manifiesta que un abogado, en virtud del contrato de arrendamiento
de servicios, a lo que se obliga es a prestar sus servicios profesionales con la competencia y
prontitud requerida por las circunstancias del caso, y, en esta competencia se incluye el
conocimiento de la legislacin y jurisprudencia aplicables al caso y su aplicacin con criterios
de razonabilidad si hubiese interpretaciones no unvocas. En el caso de la sentencia del
Tribunal Supremo, de 8 de abril de 2003, al abogado se le condena por error profesional por la
omisin de la proposicin de una prueba pericial contradictoria en un recurso contencioso-
administrativo que impugnaba los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiacin. En la STS
de 30 de noviembre de 2005, se considera errnea la conducta del abogado por cuanto el
letrado omiti alegar que la aseguradora a la que defenda tena un lmite de responsabilidad,
por lo que fue condenada a una cantidad muy superior a la mxima asegurada.En la STS 30 de
diciembre de 2002, el letrado no solicit el recargo del 20% de intereses a cargo de la
aseguradora, causa exclusiva de su no concesin. Ello, sin ms, para el TS es una conducta
negligente. En la STS 7 de febrero de 2000, es imputable negligencia en jurisdiccin laboral al
letrado de la empresa que se limit a reconocer la antigedad, categora y salario reclamados
por el trabajador en el juicio laboral. Asimismo, cuando dej decaer el derecho de su defendida
a optar entre la readmisin o el pago de la indemnizacin de despido improcedente. Aparece,
pues, perfectamente definida la exigencia del letrado, que tiene un deber de fidelidad con el
cliente y que le impone una ejecucin ptima del servicio contratado, en este caso del encargo
de defensa del cliente con la adecuada preparacin tanto en el fondo como en la forma para un
cumplimiento correcto y adecuado del servicio o encargo. As, pues, al ejercicio de la profesin
de abogado le es aplicable la mxima jurisprudencial de que cuando una persona utiliza los
servicios de un abogado rene la condicin de usuario y tiene el derecho a ser indemnizado
por los daos y perjuicios que les irroguen la utilizacin de los servicios, a excepcin sabida de
los que estn causados por culpa exclusiva de la vctima. Nada que diferenciar, pues, con el
criterio general de responsabilidad objetiva por daos. Este criterio jurisprudencial, no obstante,
inicia un movimiento pendular, ciertamente preocupante, cuando se trata de resolver la
controversia de la cuantificacin del error de abogado. II. LA CUANTIFICACIN DEL ERROR:
LOS DOS EXTREMOS DEL PNDULO Afianzada la responsabilidad por lesin patrimonial, en
la responsabilidad civil de abogado existe una particularidad, y es la concerniente a si el dao
causado, es el discutido en el pleito o no. En definitiva, la lesin del cliente, es
equivalente a la estimacin ntegra de su pretensin? o no. Debe entrarse, para la
cuantificacin del dao, en el proceso en el que se produjo el error? (en el pleito del pleito).
El dao causado, es el material?, es decir, la cuanta de la responsabilidad proviene de la
pretensin no conseguida, o es el dao moral, por no haber tenido la oportunidad de
conseguirlo. Esta respuesta es la consecuente a la interrogacin que se hace el TS en la
sentencia de 4 de junio de 2003: cuando el rgano judicial enjuicia la posible responsabilidad
del abogado y procurador por no entablar una demanda a tiempo la accin prescribe o
caduca o por no interponer un recurso dentro del plazo establecido, puede o no o tiene o
no que realizar ese rgano judicial una operacin intelectual consistente en determinar
con criterios de pura verosimilitud o probabilidad cul habra sido el desenlace del asunto si
la demanda se hubiese interpuesto o el recurso se hubiese formulado a tiempo. Si se contesta
afirmativamente a esta pregunta, el juzgador podr condenar al abogado a satisfacer a su
cliente una indemnizacin equivalente al inters que se hallaba en juego, o bien reducirla
prudencialmente en funcin de la mayor o menor dosis de probabilidad de xito que el propio
juzgador estime que habra tenido la demanda o el recurso intempestivos. Si la respuesta es
negativa, el juez deber establecer una indemnizacin en favor del cliente basada en una muy
subjetiva apreciacin de lo que para ste ha supuesto verse privado de la posibilidad de xito
en un juicio no entablado o en un recurso no promovido. Una expresin del primer
razonamiento conducente a la condena, en ese caso, podra ser el consistente en la llamada
prdida de oportunidad. Otra posibilidad, en el segundo caso, es la de que el juez seale en
favor del cliente una indemnizacin tambin de discrecional estimacin por el dao moral
que al cliente le ha supuesto verse privado del acceso a la justicia. En realidad, el dilema de si
la indemnizacin ha de ser o no igual a la suma que podra haberse reclamado con cierto xito
y que no pudo serlo por la negligencia del profesional jurdico, enfrenta dos posturas, cada una
de las cuales tiene aspectos positivos y negativos. De un lado, puede decirse que, frente a la
falta de pautas valorativas, el criterio de la equivalencia entre la suma cuya obtencin se vio
frustrada (o la valoracin del derecho de que se trate) es, para un sector jurisprudencial, el
criterio ms adecuado de ponderacin del dao, al establecer una relacin entre el valor del
objetivo que no pudo alcanzarse por la culpa del profesional y el de la frustracin de no haberlo
obtenido. Para este mismo sector jurisprudencial, puede enfocarse el tema desde la
perspectiva de que aquel objetivo, el petitum del pleito perdido o que ni siquiera pudo iniciarse,
constituye en trminos jurdicos el lucro cesante, la ganancia dejada de obtener que es digna
de indemnizacin segn el art. 1106 CC. En contra de esta postura, est la lnea jurisprudencial
que proclama que no debe establecerse tal paralelismo, o efecto mimtico, por cuanto el triunfo
en el pleito de que se trate no pasaba de ser una posibilidad que ya nunca podr verificarse.
Adems, lo que en principio es una contrariedad para el cliente perjudicado, podra convertirse
en un semillero de ventajas, pues siempre le resultara ms fcil demandar al profesional del
Derecho achacndole negligencia en la llevanza de su asunto, de suerte que por esta va
obtendra la plena satisfaccin de su pretensin de manera relativamente fcil y en un pleito
sobre responsabilidad civil en el que no cabra la oposicin de aqul contra quien debera
haber esgrimido su pretensin en el proceso llevado descuidadamente por el abogado y en el
que, en realidad, no se estudiara a fondo la virtualidad de aquel derecho.Para los que
defienden esta ltima postura, la respuesta negativa a si debe entrarse en el pleito del pleito
tiene a su favor el estar libre de la servidumbre que supone el citado mimetismo y de los
aspectos negativos que encierra, pero ofrece el punto dbil de la falta de pautas o criterios
rectores del perjuicio, ni siquiera a ttulo orientativo. La respuesta era mayoritariamente
negativa a tal correspondencia, en la jurisprudencia dictada hasta finales de los aos 90, pero
cada vez va siendo ms positiva a partir de esa fecha. III. LA PRIMERA FASE
JURISPRUDENCIAL: EL DAO MORAL En una primera fase jurisprudencial el TS se negaba a
ni siquiera plantearse esa pregunta, contestando siempre que se entraba en el terreno de las
conjeturas, y en base a ello, las indemnizaciones consistan en importes alzados, derivados
de la condena al dao moral.As, en la STS 20 de mayo de 1996, se indica que los daos y
perjuicios, en estos supuestos, no pueden pretender sustituir lo que pudiera haber sido el
resultado definitivo del pleito anterior, por ser ello tarea imposible. En la STS 16 de diciembre
de 1996, se resalta la dificultad de esta cuestin y se insiste en que la indemnizacin no puede
consistir en lo que los actores hubieran podido percibir en el juicio determinante de la
responsabilidad enjuiciada, trasponiendo a este pleito aquella indemnizacin, aunque s
pueden ser examinadas las posibilidades de xito, de que la accin, caso de haber sido
temporneamente ejercitada, hubiese prosperado. La STS 28 de enero de 1998 dice que
nadie puede prever con absoluta seguridad que aquella reclamacin va a ser obtenida, pero el
profesional, con el incumplimiento culpable de su obligacin, ha impedido la posibilidad de
conseguirla, con lo que, adems, ha vulnerado el derecho del perjudicado a obtener la tutela
judicial efectiva que consagra el art. 24.1 CE, al quedarle coartada por la prescripcin o
caducidad. Como indemnizacin del dao es correcta la condena a aquella prestacin que, con
su conducta culpable, ha impedido incluso la posibilidad de obtener. Para esa lnea
jurisprudencial, citando las SSTS de 23 de diciembre de 1992, la de 25 de junio de 1998 y la de
14 de mayo de 1999, se ha de exponer que el quebranto se ha de centrar en ese haz vaporoso
que es el dao moral, pues lo que no se puede pretender es situarnos en el lugar propio de los
juicios, pero en esferas jurdicas aqu no adecuadas (apropiadas), con el fin de colegir
(entramos en el campo de las conjeturas), cual hubiese podido ser el resultado de la sentencia
(en caso de haber mediado recurso de apelacin) si estimatorio o desestimatorio de las
pretensiones del hoy demandante. Esto es, se trata de figurar si al cliente le hubiera sido ms
favorable la de la segunda instancia que la primera. Conclusiones, que en el juicio sobre la
responsabilidad no se pueden alcanzar, y menos an ante las peculiares relaciones negociales
que presentan todas las litis. Entonces, y recogiendo la interpretacin dada, la negligencia, la
omisin de esa condicin, producida por el abogado, conduce, ante la imposibilidad de
determinar el dao a la manera pretendida por la parte que lo ha sufrido, lo que impide que la
reparacin se extienda a lo interesado por el afectado, y a la fijacin por el Tribunal de una
indemnizacin a favor del cliente, por la privacin del derecho al acceso al recurso. Dicha
indemnizacin se establece por los rganos jurisdiccionales, de manera equilibrada, en un
importe alzado. Esta lnea jurisprudencial se transcribe en la STSJ Navarra sentencia 9 de
diciembre de 1997 y SAP de Castelln, Secc. 1., 9 de septiembre de 1998, para las que
resulta muy problemtico identificar los perjuicios de la responsabilidad contractual con el
resultado que se habra obtenido en el juicio no iniciado porque, como se ha dicho desde algn
sector doctrinal, este resultado beneficioso debe estimarse como un acontecimiento de
produccin incierta. Adems, como se apunta por estas Salas de Apelacin, en ese pleito
sobre la responsabilidad civil, no son parte quienes habran sido demandados en aquel juicio,
que podran oponer una serie de defensas o excepciones que ciertamente no estn al alcance
de quienes son ahora demandados. La casustica que resuelve en este sentido, condena al
pago de una suma alzada por dao moral y entre stas se encuentran la STS de 20 de mayo
de 1996 por privacin del derecho al recurso que tena a su favor la parte demandante; 11
de noviembre de 1997 por verse privado del derecho a que las demandas fueran estudiadas
por el Tribunal de Apelacin y, en su caso, por el Tribunal Supremo; 25 de junio de 1998
derivado del derecho a acceder a los recursos, o a la tutela judicial efectiva; 14 de mayo de
1999; y la SAP de Castelln de 9 de septiembre de 1998, que condena al pago de la suma de
5.000.000 de las antiguas pesetas, por dejar prescribir la demanda de reclamacin civil en auto
de cuanta mxima por fallecimiento.A partir del ao 2000 las sentencias que condenan al dao
moral son, en nmero, inferiores a las que entran en el dao directo. No obstante ello, todava
se encuentra casustica.En la STS de 8 de abril de 2003, por no proponer prueba pericial en
recurso contencioso de justiprecio, se condena, por dao moral, y a la vista de las diversas
instancias a la que ha debido recurrirse por el cliente, a la suma de 18.000 euros. En la STS 14
de diciembre de 2005, por no recurrir una sentencia desestimatoria, al competer esta decisin
al cliente, y no al abogado, se condena a la suma de 9.000 euros. La STS de 4 de junio de
2003, la que se pregunta si se entra o no en el pleito del pleito, se condena a la abogada
al pago de 12.000 euros por no interponer en plazo el recurso de casacin por despido al
entender que el plazo no finalizaba en el mes de agosto.En la SAP de Valencia de 22 de
octubre de 2002, por no proponer prueba en proceso de divorcio, al abogado se le condena al
pago de 600 euros, cantidad que resulta muy elevada a resultas de la comprobacin del
supuesto real: teniendo en cuenta que ahora la seora disfruta de la designacin de
profesionales por turno de oficio y que incluso el importe ahora que percibe es superior al
peticionado en el proceso en que se produjo la negligencia del demandado.En la SAP de
Granada, 16 de marzo de 2002, al abogado de la acusacin particular que no recurre el
sobreseimiento, la responsabilidad se fija en la nada despreciable cifra para el cliente de 6.000
euros. IV. LA POSICIN CONTRAPUESTA: EL DAO MATERIAL A nuestro entender, a partir
del ao 2000, si bien existan ejemplos anteriores de dao material (sentencias TS, entre otras,
17 de noviembre de 1995, 20 de mayo y 16 de diciembre de 1996, 28 de enero, 24 de
septiembre y 3 de octubre de 1998), la cuantificacin del dao en la prdida material, se va
imponiendo al ir permitiendo los Tribunales tener en cuenta para su fijacin la doctrina de la
posibilidad de xito del recurso frustrado. En una atrevida sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona, Seccin 11., de 6 de septiembre de 2001, la Sala cuantifica el dao
como moral, dando por sentado que la indemnizacin no puede consistir en lo que los actores
hubieran podido percibir en el juicio determinante, pero resuelve que el profesional con el
incumplimiento culpable de su obligacin ha impedido la posibilidad de conseguirla, con lo que
adems ha vulnerado el derecho del perjudicado a la tutela judicial efectiva, siendo correcta la
condena a aquella prestacin que, con su conducta culpable, ha impedido incluso la posibilidad
de obtener, y en base a esta doctrina jurisprudencial la Juzgadora de instancia fija la
indemnizacin en la cuanta de 10.000.000 ptas., valoracin que esa Sala comparte, pues si
bien dicha indemnizacin no poda conseguirla en el juicio ejecutivo, al ser nulo el ttulo, s que
la hubiera podido obtener en el declarativo, no sujeto a baremo alguno, al no ser una cantidad
desorbitada y s razonable y ajustada a la que se conceda en la fecha en que ocurrieron los
hechos, teniendo en cuenta la edad de la vctima (30 aos) y que dejaba una hija hurfana
(...). Para esta lnea jurisprudencial, el argumento, a la respuesta positiva a si debe o no
entrarse en el pleito causante de responsabilidad es el de que, a pesar de entrar en situaciones
hipotticas, en contrapartida, todas estas circunstancias no deben jugar en favor del profesional
negligente, pues de otro modo nos encontraramos ante la imposibilidad o extremada dificultad
de probar la magnitud del dao, siendo as que ha sido la actuacin profesional negligente la
que ha impedido la exacta cuantificacin en sede jurisdiccional de la pretensin de aqullos. En
la STS de 30 de diciembre de 2002, el letrado que no solicit el recargo del 20% de intereses a
cargo de la aseguradora fue condenado por el Alto Tribunal, al igual que el Juzgado de Primera
Instancia (aunque no el de Apelacin) a abonar al cliente la cantidad que se determina en
ejecucin de sentencia y que proviene de la aplicacin de ese 20% de intereses.En la STS de
24 de febrero de 2005, el abogado que no ejercit ningn tipo de accin penal durante 8 aos,
fue condenado por el TS al valor de las acciones de la sociedad cuya pasividad del abogado se
considera como trascendente para el control de la sociedad y/o venta de sus participaciones,
siendo en la actualidad el valor de la sociedad nulo; as pues se considera como dao
material o directo el valor de las acciones, que es el de 13.350.000 ptas.En la STS de 28 de
abril de 2005 el TS condena al abogado que no contest a la demanda de desahucio sobre
finca rstica, a la devolucin de la provisin de fondos por importe de 90.000 ptas. y eleva la
condena de 3.000 a 12.020 euros, considerando, no obstante, el rgano judicial, que el cliente
no tiene decada su accin contra el propietario de las fincas rsticas para la reclamacin de
las mejoras efectuadas. La SAP de Barcelona, Secc. 4., 19 de abril de 2005, por dejar caducar
la accin por despido ante la jurisdiccin laboral, la condena es de 13.786,95 euros, (derivados
de la indemnizacin por despido y salarios de tramitacin) una vez examinados los autos (del
pleito inicial) y estudiada la cuestin que se controvirti ante la Sala de lo social del TSJ
creyendo ms probable el xito que el fracaso, por ms que ciertamente no pueda asegurarlo
al 100%. En el mismo sentido y anlogo supuesto, la Secc. 16., en sentencia 19 de noviembre
de 2001, condena al mismo pago de la indemnizacin por despido por caducidad de accin
judicial por inactividad de abogado (5.692.557 ptas.). En la sentencia de la Secc. 16., de esta
misma Audiencia, en sentencia 14 de enero de 2005, por no reclamacin a FOGASA, la
condena es de 143.062 euros, importe exacto del dao directo, porque para la Sala, el
resultado de las reclamaciones frente al Fondo de Garanta Salarial difcilmente puede ser
calificado de incierto en la medida que dicho organismo, por imperativo legal, se haba de hacer
cargo de las cantidades adeudadas por la empresa a los trabajadores hasta el lmite
correspondiente. V. LA CONSOLIDACIN DEL DAO DIRECTO: STS 18 FEB 2005. EL
EXTREMO DEL PNDULO El supuesto de hecho enjuiciado en esta sentencia, es la falta de
comunicacin del abogado y procurador demandados porque, pese a que conocan con
certeza el inicio del plazo establecido judicialmente para que su cliente pagase la parte
aplazada del precio, no se lo comunicaron a ste, de modo que transcurrido dicho plazo sin
efectuar el pago se declar resuelto el contrato con prdida de las cantidades anticipadas.
Pues bien, la cuantificacin del dao, acorde con la rotundidad de las imputaciones, para el TS
nada tiene de arbitraria, ilgica ni irracional la condena a indemnizar al demandante por el valor
del piso al acordarse la reparacin del dao (61.198.771 ptas.) pero seguir considerando como
precio todava pendiente de pagar el aplazado segn el contrato de compraventa (4.250.000
ptas.), cuando como precio total del piso, plaza de estacionamiento y trastero se fijaba en el
mismo contrato el de 8.500.000 ptas. En consecuencia, para el TS, la cuanta de la
indemnizacin, segn los trminos del debate, ha de calcularse partiendo de 61.198.771 ptas.,
como actualizacin de 8.500.000 ptas., para restar la actualizacin en la misma proporcin de
4.250.000 ptas., es decir, salvo error u omisin, 30.599.385 ptas. (183.906,00 euros), mitad de
la valoracin pericial del piso que se corresponde con la mitad del precio total que el
demandante dej de pagar. Fallo al que son condenados SOLIDARIAMENTE el abogado y el
procurador.El estudio del pleito del pleito es absoluto en la referida sentencia, que cuantifica
el dao en el valor del piso, actualizado a precios de mercado, restando la actualizacin
proporcional del precio aplazado. Nada que ver con el dao moral por no poder entrar en
conjeturas de la jurisprudencia en la lnea anterior a la expuesta. Ya no se pregunta si se puede
o no, o si se debe o no, se entra en el fondo del litigio y adems se actualiza el dao a
precios actuales y de mercado. VI. LA BSQUEDA DEL PUNTO INTERMEDIO: LA
DOCTRINA DE LA RAZONABLE CERTIDUMBRE EN LA PROBABILIDAD DEL RESULTADO
Ante esta situacin creada por la doctrina jurisprudencial, los propios Tribunales de Justicia se
dan cuenta de los efectos no deseados y derivados de la extrema proteccin al cliente: a ste
le era ms beneficioso el error del abogado en el proceso que la continuacin del mismo y el
incierto resultado de ste. Como haba dicho la Seccin 18. de la AP de Madrid en sentencia
de 7 de abril de 2003, rollo 778/2001: (...) la tesis (...del actor...) por reduccin al absurdo,
dara lugar a una situacin manifiestamente injusta y contraria a Derecho, pues a la parte que
ha perdido un pleito le resultara ms rentable verse privado del acceso al recurso por errores o
negligencias de los profesionales que le asisten que acceder a la segunda instancia, pues en el
primer caso recibira por va de responsabilidad civil contractual una cantidad de dinero cuyo
pedimento inicialmente se ha rechazado y en el que el xito o fracaso del recurso no pasara
de ser una mera posibilidad (...). Por ello era necesario iniciar el retorno al punto intermedio
del pndulo. Adems, el abandono de la posicin extremista era urgente y haba que conseguir
una evolucin en la doctrina jurisprudencial del error judicial. A esta tendencia inicia su firme
andadura la doctrina del TS, en sentencias de 15 de febrero, 18 y 23 de julio, 22 y 23 de
octubre de 2008. La consigna es: el dao por prdida de oportunidad es hipottico y no puede
dar lugar a indemnizacin cuando no hay una razonable certidumbre de la probabilidad del
resultado. La responsabilidad por prdida de oportunidades, cuando los criterios de imputacin
autorizan a estimarla, exige demostrar que el perjudicado se encontraba en situacin fctica o
jurdica idnea para realizarlas (tambin STS 27 de julio de 2006). Para el TS el criterio de la
prosperabilidad de la accin impone examinar si, como consecuencia del incumplimiento de las
reglas del oficio, que debe resultar probada, se ha producido siempre que no concurran
elementos ajenos suficientes para desvirtuar su influencia en el resultado daoso, como la
dejadez de la parte, la dificultad objetiva de la posicin defendida, la intervencin de terceros o
la falta de acierto no susceptible de ser corregida por medios procesales de la actuacin
judicial una disminucin notable y cierta de las posibilidades de defensa de la parte
suficientes para ser configuradas como una vulneracin objetiva del derecho a la tutela judicial
efectiva y por ello un dao resarcible en el marco de la responsabilidad contractual que
consagra el art. 1101 CC. Cuando el dao por el que se exige responsabilidad civil consiste en
la frustracin de una accin judicial, el carcter instrumental que tiene el derecho a la tutela
judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el dao deba calificarse como
patrimonial si el objeto de la accin frustrada tiene como finalidad la obtencin de una ventaja
de contenido econmico, cosa que implica, para valorar la procedencia de la accin de
responsabilidad, el deber de urdir un clculo prospectivo de oportunidades de buen xito de la
accin frustrada (pues puede concurrir un dao patrimonial incierto por prdida de
oportunidades: SSTS de 26 de enero de 1999, 8 de febrero de 2000, 8 de abril de 2003 y 30 de
mayo de 2006). La propia naturaleza del debate jurdico que constituye la esencia del proceso
excluye que pueda apreciarse la existencia de una relacin causal, en su vertiente jurdica de
imputabilidad objetiva, entre la conducta del abogado y el resultado daoso, en aquellos
supuestos en los cuales la produccin del resultado desfavorable para las pretensiones del
presunto daado por la negligencia de su abogado debe entenderse como razonablemente
aceptable en el marco del debate jurdico procesal y no atribuible directamente, aun cuando no
pueda afirmarse con absoluta seguridad, a una omisin objetiva y cierta imputable a quien
ejerce profesionalmente la defensa o representacin de la parte que no ha tenido buen xito en
sus pretensiones (STS de 30 de noviembre de 2005). Estas cinco sentencias del TS, dictadas
todas ellas en el ao 2008 (sentencias de 15 de febrero, 18 y 23 de julio, 22 y 23 de octubre de
2008,) desestiman la reclamacin de indemnizacin por error por cuanto el reclamante no
haba acreditado en el proceso que se encontraba en una posicin ptima para la estimacin
de su pretensin y que fue el error del abogado el que impidi que su pretensin fuera
estimada; estimacin que se hubiera producido de no mediar el error del abogado. Cuando
este autor prepar un artculo sobre esta fase jurisprudencial (2) , entendi que el pndulo se
haba colocado en el punto medio, en el punto vertical, y que ya no haba de sufrir los extremos
anteriores. Pero ello no era as. El Tribunal Supremo haba desestimado esas cinco demandas
y esa desestimacin no poda ser el reflejo del punto intermedio. El punto intermedio debe ser
el que resuelva cada caso en relacin al supuesto de hecho.La desestimacin de las cinco
pretensiones en otras tantas sentencias del TS haba servido para mover el pndulo del
extremo enquistado en el que estaba. VII. EL NUEVO ESTADIO DE LA DOCTRINA
JURISPRUDENCIAL: EL PUNTO INTERMEDIO DEL PNDULO La doctrina del TS dictada
con posterioridad a la que proclama la razonable certidumbre en la probabilidad del resultado,
es la que resuelve que la probabilidad del resultado sirve para la cuantificacin del error del
abogado. De tal forma que la mayor o menor probabilidad del xito en la estimacin de la
pretensin del cliente, modula la indemnizacin a abonar por el abogado a consecuencia de su
error. As se concluye, tras el estudio de dos SSTS dictadas en el ao 2011, las de 9 de marzo
y 27 de octubre de 2011. En la STS de 27 de octubre de 2011 se enjuicia la responsabilidad de
abogado por prdida de oportunidad al dejar prescribir la responsabilidad patrimonial por
accidente en va pblica.El supuesto de hecho es el siguiente, el 20 de enero de 1999 D. Pedro
Antonio sufri un accidente de circulacin al colisionar la moto que el mismo conduca contra
un bordillo de cemento que obstaculizaba la calzada. El siniestro le produjo importantes daos
personales. En las actuaciones penales seguidas por estos hechos ante el Juzgado de
Instruccin nm. 5 de Cceres (Diligencias Previas 14/1999, transformado en Juicio de Faltas
10/2000) concluidas con sentencia absolutoria de 3 de abril de 2001 la defensa del Sr.
Pedro Antonio corri a cargo del letrado D. Marcial, quien se encarg de deducir demanda de
responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Cceres. A tal efecto, el citado
profesional formul reclamacin previa en va administrativa, presentando su escrito en el
Registro General del Ayuntamiento, con fecha 29 de julio de 2002.Interpuesto recurso
contencioso-administrativo contra la resolucin desestimatoria de la referida reclamacin, la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura dict sentencia de 31 de
octubre de 2005 por la que acord su desestimacin al entender que la accin ejercitada se
encontraba prescrita por el transcurso de un ao establecido en el art. 142.5 de la Ley 30/1992
(contado desde el 6 de abril de 2001, fecha de notificacin de la sentencia absolutoria penal
que determin el alcance de las lesiones). Al considerar imputable la prescripcin a la
negligencia del letrado, D. Pedro Antonio formul demanda de responsabilidad civil contra l,
en reclamacin de una indemnizacin por importe de 259.641,60 euros, mismo valor
econmico de la indemnizacin reclamada a la Administracin, que no pudo ser atendida. La
demanda fue parcialmente estimada en primera instancia, donde se conden al letrado
demandado y a su aseguradora nicamente al pago de 1.700 euros por el dao moral ligado a
la prdida de oportunidad procesal imposibilidad de obtener una resolucin de fondo tras
declararse prescrita la accin. En sntesis, el Juzgado consider que no haba lugar a identificar
el dao resarcible con el menoscabo, de naturaleza patrimonial, que derivaba para el actor de
la imposibilidad de ver satisfecha su reclamacin, equivalente al valor econmico de sta, pues
la estimacin de la indemnizacin solicitada era algo meramente hipottico y adems, bastante
improbable dadas las circunstancias concurrentes en especial, el exceso de velocidad con
el que circulaba el conductor de la moto, constatado en el atestado policial, y el hecho de que
el obstculo haba sido puesto en la calzada a resultas de un acto vandlico de terceros (...)
. La Audiencia Provincial confirma el fallo en su integridad.Pues bien, para el TS no hubo
desproporcin entre el dao patrimonial sufrido y la indemnizacin fijada teniendo en cuenta las
probabilidades de xito de la accin de responsabilidad no ejercitada. Es decir, es correcta la
aplicacin del dao moral en base a la certidumbre en la probabilidad del resultado. Para el TS,
en aplicacin de esta doctrina, la controversia aqu suscitada debe resolverse en los trminos
en que lo hizo en un caso semejante la STS de 9 de marzo de 2011. En efecto, para el TS
ahora, como entonces (STS 9 de marzo de 2011), resultara atendible en abstracto la
afirmacin del recurrente en el sentido de que la sentencia de apelacin limita
indebidamente la indemnizacin por la negligencia profesional del abogado al dao moral
cuando la jurisprudencia reconoce la indemnizacin del dao moral solo cuando este resulta
acreditado de modo especfico, y no por la simple frustracin de una accin judicial y del
dao material con base en la doctrina de la posibilidad de xito de la accin frustrada. Sin
embargo, para el Alto Tribunal, esta circunstancia no es bastante para estimar el recurso, ni
para atender la peticin de que la indemnizacin resulte incrementada pues, como aconteca
en el supuesto analizado por la mencionada sentencia, aunque la de apelacin califica como
dao moral el perjuicio padecido por D. Pedro Antonio, no puede aceptarse que la AP no haya
tenido en cuenta la prdida de oportunidades de obtener un beneficio patrimonial. Antes bien,
la sentencia de apelacin sigue los criterios de la sentencia de primera instancia y valora, entre
otros extremos, la incidencia causal del propio comportamiento negligente de la vctima, que
segn el atestado policial circulaba a una velocidad excesiva y adems se dispona a realizar
un giro en direccin contraria, as como la circunstancia de que el obstculo en la calzada
haba sido colocado por un tercero. Estos hechos integran el conjunto de los declarados
probados por la sentencia recurrida y vinculan al tribunal de casacin en tanto que no han
podido ser desvirtuados por el cauce legalmente establecido a tal fin, constituyendo la base
fctica en que se sustent el juicio de probabilidad realizado por la AP, que permiti alcanzar
razonablemente la conviccin de la escasa probabilidad de xito de la accin ejercitada. En
consecuencia, aunque sean discutibles los argumentos utilizados por la sentencia sobre la
calificacin del dao, no se advierte que se haya incurrido en una notoria desproporcin entre
el dao patrimonial sufrido por el recurrente y la indemnizacin fijada con arreglo a las
circunstancias del caso que se han tenido por acreditadas, valorando esencialmente, bajo la
vestidura de unos y otros conceptos, las posibilidades de xito de las actuaciones frustradas
por la negligencia del abogado, por lo que el TS confirma la condena al dao moral y a la
cuantificacin de los Tribunales inferiores. El TS fija como doctrina jurisprudencial que la
indemnizacin debe ser equivalente al dao sufrido o proporcional a la prdida de
oportunidades. No es necesario que se demuestre la existencia de una relacin de certeza
absoluta sobre la influencia causal en el resultado del proceso del incumplimiento de sus
obligaciones por parte del abogado. No puede, sin embargo, reconocerse la existencia de
responsabilidad cuando no logre probarse que la defectuosa actuacin por parte del abogado
al menos disminuy en un grado apreciable las oportunidades de xito de la accin. En caso de
concurrir esta disminucin podr graduarse su responsabilidad segn la proporcin en que
pueda fijarse la probabilidad de contribucin causal de la conducta del abogado al fracaso de la
accin. VIII. CONCLUSIN Este es, ahora s, y a nuestro entender, el punto medio del
pndulo, el que lo sita en el nivel ms prximo a la objetividad y al justo equilibrio entre la
pretensin indemnizatoria de todo aquel que ha sufrido un dao, y la posicin del profesional
que est sujeto a una lex artis en su profesin y no a una obligacin de resarcimiento ante toda
pretensin frustrada.Al mdico no se le hace responder ante todo resultado inesperado o ante
todo fatal resultado, solo responde si ante ese resultado no deseado ha participado el mdico
con la ausencia de una conducta profesional que responde a lo objetivamente exigible. Lo
mismo ocurre con el arquitecto y aparejador, como intervinientes en el proceso
constructivo.Ahora es el abogado el que puede conocer el alcance y contenido de su
responsabilidad, situada en una posicin muy distante de los extremos del pndulo a la que la
haban colocado.Con esta situacin, la carga de la prueba corresponde al cliente, que debe
probar la situacin en la que se encontraba en el proceso en que se produjo el error, y a
resultas de esa acreditacin, se fijar por los Tribunales la cuanta de la indemnizacin. (1) La
responsabilidad objetiva del abogado en el ejercicio de su profesin, Diario LA LEY, ao
XXIV, nm. 5846, mircoles 10 de septiembre de 2003.La distribucin de competencias y
responsabilidades en el proceso entre abogado y procurador, Diario LA LEY, ao XXVI, nm.
6386, lunes 26 de diciembre de 2005. (2) La certidumbre razonable de la probabilidad del
resultado en la responsabilidad civil del abogado, Diario LA LEY, 13 de febrero de 2009. - See
more at: http://www.bufetejmarti.com/responsabilidad-abogados/item/nuevo-estadio-en-la-
doctrina-del-error-de-abogado-la-teoria-del-pendulo#sthash.5JRMJnil.dpuf
También podría gustarte
- Acta Comite de Carnaval 2016Documento4 páginasActa Comite de Carnaval 2016Jorge Alberto Molina SolanoAún no hay calificaciones
- Exposicion Unidad 3 - Relación de La Toxicología Con Otras CienciasDocumento24 páginasExposicion Unidad 3 - Relación de La Toxicología Con Otras CienciasJorge Alberto Molina Solano60% (5)
- Encuesta Fraude en Mexico 2010Documento22 páginasEncuesta Fraude en Mexico 2010tedescofedericoAún no hay calificaciones
- Andrea Guijuelos Tarea 5Documento13 páginasAndrea Guijuelos Tarea 5Marti Valdivia100% (3)
- Me Quedo Con Lo Mejor - Lola HerreraDocumento121 páginasMe Quedo Con Lo Mejor - Lola HerreraCris Cano Fajardo100% (1)
- La Argentina EmbrujadaDocumento170 páginasLa Argentina Embrujadazticho75% (4)
- Código de Ética y DEOntología Del Enfermero PERUDocumento13 páginasCódigo de Ética y DEOntología Del Enfermero PERUCynthiaHuamanFlores79% (14)
- Devolucion Oficio ConrradoDocumento1 páginaDevolucion Oficio ConrradoJorge Alberto Molina SolanoAún no hay calificaciones
- Analisis SecuestroDocumento8 páginasAnalisis SecuestroJorge Alberto Molina SolanoAún no hay calificaciones
- Folio de Boleto ComexDocumento2 páginasFolio de Boleto ComexJorge Alberto Molina SolanoAún no hay calificaciones
- Macuspana Formato Hoja Membretada 2016Documento1 páginaMacuspana Formato Hoja Membretada 2016Jorge Alberto Molina SolanoAún no hay calificaciones
- Formato de Inscripción IcipDocumento1 páginaFormato de Inscripción IcipJorge Alberto Molina SolanoAún no hay calificaciones
- Unidad 3 Ciencia Sociedad y CulturaDocumento3 páginasUnidad 3 Ciencia Sociedad y CulturaJorge Alberto Molina Solano67% (3)
- Contrato de UsufructoDocumento5 páginasContrato de UsufructoJorge Alberto Molina SolanoAún no hay calificaciones
- Embajadoras de Cardenas 1953-2014Documento65 páginasEmbajadoras de Cardenas 1953-2014Jorge Alberto Molina SolanoAún no hay calificaciones
- La Investigación Científica Se Encarga de Producir ConocimientoDocumento6 páginasLa Investigación Científica Se Encarga de Producir ConocimientoJorge Alberto Molina SolanoAún no hay calificaciones
- Concepto y Precursores de La Antroplogia CriminalDocumento70 páginasConcepto y Precursores de La Antroplogia CriminalJorge Alberto Molina SolanoAún no hay calificaciones
- Biografias Cesar LombrosoDocumento4 páginasBiografias Cesar LombrosoJorge Alberto Molina SolanoAún no hay calificaciones
- Tema Amiga PatyDocumento9 páginasTema Amiga PatyJorge Alberto Molina SolanoAún no hay calificaciones
- 1.acta de Aseguramiento de ObjetosDocumento2 páginas1.acta de Aseguramiento de ObjetosJorge Alberto Molina Solano100% (2)
- Cuestionario para Examen de Derecho Bancario y BursatilDocumento6 páginasCuestionario para Examen de Derecho Bancario y BursatilJorge Alberto Molina Solano75% (8)
- Unidad 5 Y 6Documento11 páginasUnidad 5 Y 6Jorge Alberto Molina Solano100% (1)
- Derecho Administrativo I Examen ParcialDocumento5 páginasDerecho Administrativo I Examen ParcialJorge Alberto Molina Solano100% (1)
- Proteccion de Los SentidosDocumento20 páginasProteccion de Los SentidosRicardo de la ParraAún no hay calificaciones
- Pa2 Historia y Sistemas Asuc00449Documento7 páginasPa2 Historia y Sistemas Asuc00449segundousoventasAún no hay calificaciones
- Investigacion Científica y SociedadDocumento331 páginasInvestigacion Científica y SociedadvisaidAún no hay calificaciones
- Brujula SubliminalDocumento7 páginasBrujula SubliminalRA MONAún no hay calificaciones
- Clinica Santa AnaDocumento5 páginasClinica Santa AnaSilvia Lorena Rojas GarciaAún no hay calificaciones
- Danae Sandy Admon ComercioDocumento15 páginasDanae Sandy Admon ComercioNatasha AguilarAún no hay calificaciones
- Formato para La Gestión de Rendimiento 2024 (Ejemplo)Documento1 páginaFormato para La Gestión de Rendimiento 2024 (Ejemplo)Juan chipana FelipeAún no hay calificaciones
- Planificacion Lenguaje y Literatura Unidad2 El Amor OctavoDocumento58 páginasPlanificacion Lenguaje y Literatura Unidad2 El Amor OctavoAnonymous OM7qJG3VF100% (1)
- Transition Checklist - ISO 9001 - 2015 EspañolDocumento15 páginasTransition Checklist - ISO 9001 - 2015 EspañolJulissa BanderasAún no hay calificaciones
- Bases y Desarrollo Del Liderazgo Cristiano PDFDocumento8 páginasBases y Desarrollo Del Liderazgo Cristiano PDFAnonymous B73EZfnstAún no hay calificaciones
- María Susana Ciruzzi - Proceso en La Toma de Decisiones en PediatriaDocumento20 páginasMaría Susana Ciruzzi - Proceso en La Toma de Decisiones en PediatriaRomina MicaelaAún no hay calificaciones
- Lectura ComprensivaDocumento13 páginasLectura ComprensivaIngridleBrustAún no hay calificaciones
- 3 Tópicos de Investigación de Mercados PDFDocumento34 páginas3 Tópicos de Investigación de Mercados PDFmauricio100% (1)
- Perspectivas 1994-3733: Issn: Oswaguan@ucbcba - Edu.boDocumento20 páginasPerspectivas 1994-3733: Issn: Oswaguan@ucbcba - Edu.bomaximo santanaAún no hay calificaciones
- TALLER de Construcción de MAQUETASDocumento61 páginasTALLER de Construcción de MAQUETASMarceAún no hay calificaciones
- Sobre La Reason Why, Los Topoi y La Argumentación. Una Relectura (Comparada) de Los Clásicos de La Publicidad y La RetóricaDocumento20 páginasSobre La Reason Why, Los Topoi y La Argumentación. Una Relectura (Comparada) de Los Clásicos de La Publicidad y La RetóricaelgallegogallegoAún no hay calificaciones
- Aristóteles - Ética A NicómacoDocumento187 páginasAristóteles - Ética A NicómacoMark Bird40% (5)
- 4to Guc3adas Docente Ciencias Sociales Editorial KingdomDocumento58 páginas4to Guc3adas Docente Ciencias Sociales Editorial KingdomJavierFloresAún no hay calificaciones
- Resumen Cap 1 DomjanDocumento4 páginasResumen Cap 1 DomjanJatzuani ChacónAún no hay calificaciones
- Hoja NutricionDocumento1 páginaHoja NutricionDiana Maribel GAún no hay calificaciones
- Mando - Dirección - Liderazgo 1Documento82 páginasMando - Dirección - Liderazgo 1RAMIRO TRIANA SANCHEZAún no hay calificaciones
- Lecturas Sobre Violencia en W-AnfussoDocumento8 páginasLecturas Sobre Violencia en W-AnfussoAnaís OlguinAún no hay calificaciones
- Cuestionario 8Documento5 páginasCuestionario 8XimenaAún no hay calificaciones
- Propuesta Educativa MulanDocumento4 páginasPropuesta Educativa MulanRubén OvejeroAún no hay calificaciones
- Desarrollo Personal EnsayoDocumento4 páginasDesarrollo Personal EnsayoJkRivasOfficialGAME RivasAún no hay calificaciones