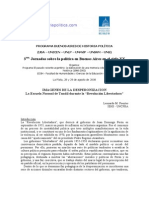Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
ALTAMIRANO Peronismo y Cultura de Izquierda (Cap. 1)
ALTAMIRANO Peronismo y Cultura de Izquierda (Cap. 1)
Cargado por
Neftalí Reyes0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas31 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas31 páginasALTAMIRANO Peronismo y Cultura de Izquierda (Cap. 1)
ALTAMIRANO Peronismo y Cultura de Izquierda (Cap. 1)
Cargado por
Neftalí ReyesCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 31
sociologa y poltica
A Mara Ins Silberberg
Carlos Altamirano
Peronismo y cultura de izquierda - 1 ed. - Buenos Aires: Siglo
Veintiuno Editores, 2011.
272 p.; 21x14 cm. - (Sociologa y poltica)
ISBN 978-987-629-189-7
1. Historia Poltica Argentina. I. Ttulo.
CDD 320.982
Primera edicin: Temas Grupo Editorial, 2001
Segunda edicin, corregida y ampliada: 2011
2011, Siglo Veintiuno Editores S.A.
Diseo de cubierta: Peter Tjebbes
ISBN 978-987-629-189-7
Impreso en Artes Grficas Delsur // Almirante Solier 2450, Avellaneda
en el mes de septiembre de 2011
Hecho el depsito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina // Made in Argentina
ndice
Prlogo a esta edicin 9
Introduccin 13
1. Una, dos, tres izquierdas ante el hecho peronista
(1946-1955) 19
2. Las dos Argentinas 35
3. Duelos intelectuales 49
4. Peronismo y cultura de izquierda en la Argentina
(1955-1965) 61
5. La pequea burguesa, una clase en el purgatorio 99
6. El peronismo verdadero 129
7. Memoria del 69 139
8. Montoneros 147
9. Trayecto de un gramsciano argentino 171
10. Qu hacer con las masas? 217
Referencias bibliogrficas 253
Prlogo a esta edicin
Peronismo y cultura de izquierda se public por primera vez
en 2001 y hace tiempo que se encuentra agotado. Carlos Daz me
propuso volver a editarlo, con el sello de Siglo XXI, y esta segunda
aparicin incorpora algunos cambios. Escrib para ella un ensayo
sobre el itinerario poltico-intelectual de Juan Carlos Portantiero,
ms bien sobre una parte de ese itinerario, que guarda afinidad
con la temtica del libro, Trayecto de un gramsciano argentino.
Tambin sum al libro el artculo Qu hacer con las masas?,
que anteriormente integraba el volumen de Beatriz Sarlo La
batalla de las ideas. El resto de los artculos aparecen como en
la primera edicin, con algunas correcciones que agradezco a
las editoras de Siglo XXI. En los diez aos transcurridos desde
entonces, se han publicado muchos trabajos que tocan los temas
de este libro, y pude haberlo revisado, por supuesto, a la luz de
esa nueva literatura. Pero me pareci que deba dejar los textos
tal como se hallaban ya incorporados a la conversacin de quienes
se interesan por la historia de las relaciones entre la izquierda
argentina y el peronismo.
En esta edicin he eliminado, en cambio, el breve eplogo
con que conclua la anterior. Ahora veo que en esas dos pginas
finales me apresuraba a dar por concluido un ciclo ideolgico,
el que se fundaba en la identificacin del peronismo con la
esperanza de la revolucin social en la Argentina. Qu distingua
a la izquierda peronista, desde que se empez a hablar de ella a
principios de los aos sesenta? Qu la diferenciaba de esa otra
izquierda igualmente radical, que tambin crea que socialismo
y nacionalismo deban unir sus fuerzas y que Cuba enseaba el
camino para la conquista del poder, si no esa fe depositada en
10 peronismo y cultura de izquierda
la potencia subversiva, antiburguesa, de las masas peronistas y su
jefe? La historia dara duras rplicas a esa creencia, y Pern, tras su
retorno a la Argentina en 1973, fue el primero en suministrarlas.
Despus de la ruptura con Pern, del fracaso del partido armado
y de la represin ejercida por la dictadura implantada en 1976, lo
que subsista de expectativa en aquel peronismo imaginado volvi
a frustrarse bajo la democracia con el gobierno peronista de Carlos
Menem. Por cierto, el peronismo segua siendo el partido de los
desposedos y el caudillo riojano tena all su base popular, pero
ya no era el partido de los sindicatos obreros (Levitsky: 2005).
En 1994, al anunciar, poco antes de su muerte, que se afiliaba
al peronismo, Jorge Abelardo Ramos dijo: Lo hacemos para
apoyar a la negrada. Estamos convencidos de que la hostilidad
generalizada que existe contra Menem no es personal sino que
es un movimiento que busca impedir que se queden los negros
en el poder (Clarn, 4/9/1994). Al abandonar la tesis que haba
mantenido durante la mayor parte de su vida poltica que la
izquierda nacional deba formar un partido independiente para
proporcionarle a la clase obrera la ideologa que el peronismo no
poda ofrecerle, Ramos ya no hablaba del proletariado industrial
y su misin histrica.
No era ajeno a este clima el eplogo que escrib en 2001 para
la primera edicin de este libro. All deca: Actualmente ya no se
piensa el peronismo en los trminos de hace treinta o cuarenta
aos. Ya no representa el Mal, como lo fue a los ojos de la izquierda
liberal, pero tampoco la Revolucin. Como no sea nostlgica o
pardicamente, quin podra insertar todava en las lneas de un
discurso militante que el peronismo es el hecho maldito del pas
burgus?.
Hoy no podra suscribir, sin ms, estas palabras, que reflejaban
la conviccin de que se asista al fin de una poca en la ideologa
argentina, para emplear la expresin de Oscar Tern. Despus
de la tempestad de 2002, cuando la Argentina oscil al borde del
despeadero, el pas cambi. Aunque socialmente muy daado
por la gran crisis, escap, sin embargo, al descarrilamiento, y,
contra la mayora de los pronsticos, la dinmica del crecimiento
volvi a animar la economa nacional. Con los gobiernos de
prlogo a esta edicin 11
Nstor y, sobre todo, de Cristina Kirchner, se modific tambin
el clima ideolgico. Desde que llegara a la presidencia cuando
pocos lo esperaban, Nstor Kirchner fue el primero en transmitir
con actos de gobierno, declaraciones y gestos pblicos que el eje
poltico se haba desplazado hacia la izquierda. Formo parte de
una generacin diezmada, castigada con dolorosas ausencias; me
sum a las luchas polticas creyendo en valores y convicciones a las
que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada,
dijo ante la Asamblea Legislativa al asumir la presidencia, en
alusin a su pasado en la Juventud Universitaria Peronista
de la primera mitad de los setenta. En varias oportunidades
Cristina Fernndez de Kirchner tambin hara referencia a la
misma filiacin de su sensibilidad y de sus valores. Es cierto que
las alusiones a las races en la cultura poltica de la militancia
setentista han sido siempre parcas: algunas pocas palabras,
sobreentendidos y tambin silencios; se mencionan los ideales
de aquella generacin juvenil, por lo general identificados
nebulosamente con la justicia, pero no se evocan ni la idea de
revolucin ni el socialismo nacional. El nombre de Pern casi no
tiene lugar en esa imagen estilizada del pasado. Para una parte
de quienes sobrevivieron a la experiencia de la JP, luego del
enfrentamiento con Pern de 1974 el peronismo verdadero, es
decir, lo que este significaba como promesa de liberacin, no se
hallaba encarnado ya por el viejo lder, sino por la juventud cuya
movilizacin haba hecho posible su retorno. No es este uno de
los mensajes de El presidente que no fue, de Miguel Bonasso, por
ejemplo? Tal vez Nstor y Cristina Kirchner tambin tengan en
su bagaje esta conviccin asociada con la memoria del peronismo
que no fue, el de la efmera primavera camporista.*
No pretendo derivar de esta filiacin declarada ninguna
interpretacin del kirchnerismo, conjuncin poltica que sera
irreductible a un movimiento de ideas. La destaco porque una veta
ideolgica que me haba parecido no agotada, pero s destinada
a sobrellevar una existencia residual, ha sido reactivada en estos
* Sobre el vnculo entre la presidencia de Kirchner y el filn setentista,
vase el perspicaz artculo de Juan Carlos Torre (2005).
12 peronismo y cultura de izquierda
ocho aos, sobre todo, pero no nicamente, a travs de la poltica
oficial en el terreno de los derechos humanos. El setentismo es
uno de los hilos con que se halla tejido el relato nacional-popular
de estos das y en cuya composicin han colaborado muchas
plumas, no todas tributarias de la izquierda peronista. El relato
no electriza los nimos, como ocurra con la nueva generacin de
clase media entre 1972 y 1974, pero es parte del reencantamiento
ideolgico con la poltica que se observa en ese mismo sector
del mundo social y cultural. El fervor no aparece ligado a la
expectativa del cambio inminente y radical, como en el pasado;
la hiperestesia emotiva, sin embargo, se percibe tanto en jvenes
como en adultos. El curso de los hechos, en suma, ha contrariado
el eplogo escrito para la edicin anterior de este libro: para qu
dejarlo en pie?
carlos altamirano, junio de 2011
Introduccin
Los ensayos que contiene este volumen aparecieron con
ligeras diferencias en revistas y publicaciones, excepto los tres pri-
meros, que son inditos. Cada uno responde a ocasiones e incita-
ciones particulares incluso el tono cambia de uno a otro y las po-
cas correcciones que introduje en ellos para esta edicin no borran
esas marcas de origen. Sin embargo, aunque no fueron concebidos
como partes de un libro, no es difcil percibir lo que tienen en
comn: la convergencia, la insistencia obsesiva en algunos temas
(como si no fueran ms que variaciones en torno a un solo asunto)
y el entrelazamiento de historia poltica e historia intelectual.
Paralelamente al peronismo, aunque tambin como parte de l,
se desarroll desde un comienzo otra historia, a manera de con-
trapunto, la historia de las ideas sobre el peronismo. A ella perte-
nece una frase del dirigente peronista John William Cooke que se
hizo clebre: el peronismo es el hecho maldito del pas burgus.
En verdad, el peronismo no fue ms venturoso para la izquierda
como habra de comprobarlo el propio Cooke, que empe el
ltimo tramo de su vida poltica en unir el movimiento peronis-
ta con el socialismo, que para l se identifcaba desde 1960 con
la Revolucin Cubana. De la constancia y el apasionamiento que
Cooke puso en ese empeo no hay documento ms elocuente que
su correspondencia con Pern, a quien se desesperara por con-
vencer de que castrismo y peronismo eran variantes locales de una
misma revolucin.
1
Pero Cooke no fue el nico en concebir e im-
1 Defina al movimiento como lo que es le solicitaba a Pern en
1962, como lo nico que puede ser; un movimiento de liberacin
14 peronismo y cultura de izquierda
pulsar la idea de ligar las dos fuerzas escindidas, ni el primero en
sostener que cada una encerraba una parte de la verdad que daba
sentido a la historia. Algunos antes que l, ya bajo el gobierno de
Pern, y muchos otros despus, en los tiempos de la proscripcin,
se plantearon el asunto: si la verdad ltima del peronismo se halla-
ba en la revolucin socialista, cmo ayudarlo a cobrar conciencia
de s mismo?
Durante aos este asunto fue motivo de controversia y form
parte de ese proceso intelectual ms vasto que Federico Neiburg
ha llamado la invencin del peronismo: Por mucho tiempo,
interpretar el peronismo fue un tema central en los combates
intelectuales argentinos, de tal forma que, para ser escuchado,
cualquier individuo interesado en hablar sobre la realidad social y
cultural del pas debi participar en el debate sobre sus orgenes y
su naturaleza (Neiburg, 1998: 15).
2
Pues bien, este combate por
el signifcado del hecho peronista, directa o alusivamente, est
en el fondo de estos ensayos que agrup bajo el ttulo comn de
Peronismo y cultura de izquierda.
Al hablar de cultura de izquierda me refero a ese subconjunto
de signifcaciones que le confrieron identidad como sector de
la vida poltica e ideolgica argentina. O sea, una terminologa
y frmulas ms o menos codifcadas (un lenguaje ideolgico),
cierta fundamentacin doctrinaria, valores y rituales particulares,
smbolos distintivos y una memoria histrica una narrativa ms
o menos especfca. En resumen, son las signifcaciones que se
renen habitualmente bajo el concepto de cultura poltica (Si-
rinelli, 1997: 438). Franja diferenciada de la sensibilidad poltica,
la cultura de la izquierda no fue, sin embargo, un mbito sin co-
municacin ni intercambios con el conjunto de la cultura poltica
nacional, de extrema izquierda en cuanto se propone sustituir el r-
gimen capitalista por formas sociales, de acuerdo a las caractersticas
propias de nuestro pas (Pern y Cooke, 1973: 222).
2 La palabra invencin, aclara Neiburg, est destinada a indicar no el
carcter ficticio o fabuloso de los rasgos que los intrpretes que estu-
dia atribuyeron al peronismo, sino el inters que su anlisis le presta
al proceso de construccin de las interpretaciones.
introduccin 15
nacional y sus clivajes. Por el contrario, import y adapt signif-
cados procedentes de otras zonas. Los sincretismos, que son una
prctica habitual en el cuadro de toda cultura, lo son tambin en
el espacio de la izquierda, aunque la procedencia de los elemen-
tos que en cada caso se pondran en simbiosis con los de la propia
tradicin vari histricamente. Irrigada por partidos polticos ri-
vales, por publicaciones a menudo hostiles y por personalidades
intelectuales irreductibles a los grupos organizados, la cultura de
la izquierda no ha tenido una sola fuente de propagacin ni de
inculcacin. Su confguracin, que se compone de elementos di-
versos, no responde pues al modelo de una estructura coherente,
sin contradicciones, incongruencias ni cabos sueltos.
Las ideologas en la sociedad moderna (aun la de los grupos
que se reducen a la comunidad de los militantes, como las sectas),
3
estn expuestas al exterior, a los trastornos polticos y sociales
del presente, a los desafos de los discursos rivales. Obligadas a
responder, o bien invalidan los datos que parecen perturbarlas
o bien se reinterpretan a s mismas para dar cabida a los aconte-
cimientos, coordinndolos con los principios de la doctrina. La
cultura de la izquierda ha estado sometida, como cualquier otra,
a esta dinmica en la tramitacin de su relacin con la historia
en curso. Es decir, fuctuando entre la resistencia al exterior y la
revisin. En la Argentina, el hecho peronista fue a lo largo de la
segunda mitad del siglo XX uno de los grandes ejes de variacin
de esa cultura.
Todas las sociedades complejas escribe Jeffrey C. Alexander
han tenido sus mitos acerca de la Edad de Oro. Slo en Occiden-
te, sin embargo, se comenz a pensar seriamente en que esa nue-
va edad poda realizarse en este mundo, no en uno extraterreno o
fantstico. Estas concepciones mundanizantes fueron formuladas
en el judasmo tres o cuatro mil aos atrs. Si los judos mante-
nan su alianza con Dios, prometa la Biblia, Dios establecera su
3 El partido es inclusivo, la secta es exclusiva. Las iglesias y los partidos
procuran atraer a todos los hombres de buena voluntad; la secta pro-
cura reclutar una minora selecta de agentes religiosa o polticamen-
te calificados (Coser, 1978: 101).
16 peronismo y cultura de izquierda
reino de perfeccin en la Tierra lo que habr de denominarse el
Milenio. Como los judos eran el pueblo elegido, Dios prometi
que al fnal seran redimidos. Los cristianos creyeron que Cristo
haba sido enviado para renovar esta promesa de redencin. Des-
de entonces hemos vivido en lo que podra llamarse una civiliza-
cin milenarista [] La fe en la perfeccin ha animado todos los
experimentos de importancia en el mundo moderno, grandes y
pequeos, buenos y malos, el reformismo incesante tanto como
las revoluciones impulsadas desde la izquierda y desde la derecha
(Alexander, 1995: 65-66).
Creo que esta tesis respecto de las relaciones entre esperanza
escatolgica y esperanza revolucionaria, que resume una amplia
literatura,
4
ofrece una clave para enfocar ciertos hechos de la ex-
periencia argentina reciente. Por ejemplo, el encuentro de radica-
lismo catlico e izquierda marxista que se produjo en la segunda
mitad de los sesenta y reuni, en las flas del llamado peronismo
revolucionario, a dos campos de creencias militantes. Es el tema
de uno de los artculos reunidos en este volumen, Montoneros,
y la hiptesis es que la inesperada interseccin de las dos cultu-
ras mostr lo que ambas tenan en comn: los mismos impulsos
milenaristas y el mismo sentimiento de una deuda con el pueblo.
No formulaba el marxismo en lenguaje secular las mismas certi-
dumbres del populismo catlico, integrista o progresista? No era
la Revolucin inminente el acontecimiento redentor que abra el
camino para una sociedad librada del sufrimiento y la injusticia?
Producido en torno de la promesa escatolgica del Mundo Nuevo
y la proeza heroica de la Revolucin armada, aquel encuentro in-
sospechado se hace menos extrao. El tema de la deuda y la culpa
con el pueblo es tambin el pivote del ensayo La pequea bur-
guesa, una clase en el purgatorio, aunque aqu el pueblo es el
proletariado. El supuesto, aludido pero no explcito, del artculo
4 Entre las obras que han contribuido a esta temtica se pueden citar:
Ideologa y utopa, de Karl Mannheim; El sentido de la historia, de Karl
Lwith; En pos del milenio, de Norman Cohn; Exodus and Revolution, de
Michael Walzer; Potere e secolarizzazione. Le categorie del tempo, de Giaco-
mo Marramao.
introduccin 17
es que el proletariado ocupa en el pensamiento marxista el lugar
del pueblo elegido, transmutado en la fgura de la ltima clase,
mesas colectivo cuya misin es poner trmino a la explotacin y a
las sociedades de clase (Papaioannou, 1991: 222-225). La verdad
que una parte de la izquierda ideolgica buscar y solicitar del
peronismo en los sesenta y los primeros setenta no ser otra que
la verdad de esa clase salvadora.
1. Una, dos, tres izquierdas ante
el hecho peronista (1946-1955)
El hecho social que est a la vista y miden las columnas
numricas de los escrutinios puede resumirse as: ha
cuajado un movimiento tumultuario que irrumpiendo en
los procesos ordenados, deja de lado las medidas, los cua-
dros y las consideraciones tradicionales, rompe con todo,
con esto y aquello, salta por los principios, los partidos, la
universidad, los diarios, la opinin independiente califi-
cada, y se derrama con fuerza sobre el vasto campo de la
poltica, que ahora cubre y no sabemos si sabr dominar.
La Vanguardia, 19/3/46
5
del lado de los socialistas
Radicales, socialistas y comunistas percibieron slo despus del
combate electoral del 24 de febrero de 1946 que el ascenso de Pe-
rn haba revuelto las cartas y que el nuevo movimiento les haba
arrebatado algo a todos: la mayora electoral y el lugar del partido
popular, bases y dirigentes en las provincias, o cuadros sindicales
y el apoyo obrero en el permetro de la Argentina industrial. No
obstante, con la excepcin del Partido Comunista (PC), ninguna
de las fuerzas involucradas en la Unin Democrtica, la coalicin
5 Pude consultar los documentos en que se basa este artculo en el
CeDInCI, cuyo funcionamiento ejemplar, pese a los pocos recursos
materiales con que cuenta, merece destacarse porque es infrecuente
en la Argentina. Aprovecho esta nota para agradecer a su director y a
todos los jvenes que durante varias tardes hicieron ms fcil mi tarea.
20 peronismo y cultura de izquierda
derrotada, estim que el cuadro que haba surgido de las eleccio-
nes poda llevarlas a revisar posiciones respecto de la defnicin
del antagonismo: para ellas los comicios haban cambiado la apa-
riencia, pero no la sustancia del conficto poltico, y el carcter
confuso del nuevo movimiento no deba enturbiar esa verdad.
Segn esta representacin, qu haba ocurrido en las urnas?
Que, contra lo previsto, los votos le haban dado el triunfo al can-
didato continuista, es decir, le haban conferido fachada legal
a lo que era y segua siendo la revolucin nacional, empresa
totalitaria que remedaba tardamente al fascismo y tena su acta
de nacimiento en el golpe de Estado del 4 de junio de 1943. El
presidente electo no era sino el jefe de esa empresa poltica. La
dictadura deca el primer editorial en que el peridico socialista
La Vanguardia tomaba nota de las cifras del escrutinio gan su
primera batalla electoral para fnes suyos, de ndole militarista
y continuismo fascista, aunque movilizando con acierto motivos
populares que distan de ser iguales a aquellos fnes ocultos de los
usufructuarios de la revolucin (La Vanguardia, 12/3/46). La
lucha, pues, continuaba, y en los trminos ya defnidos en 1945.
(Para no ignorar enteramente el cuadro del debate y de las posi-
ciones, hay que consignar que desde el gobierno, comenzando
por Pern, se reivindicaban los ttulos de la Revolucin de Junio
de 1943 junto al veredicto de las urnas: estas haban convalidado
los postulados de aquella.)
Desde el punto de vista poltico, el partido de la oposicin entre
1946 y 1955 fue el radicalismo, cuyo Comit Nacional resolvi a
pocos das de la derrota electoral recomendar a los legisladores,
dirigentes y afliados de la Unin Cvica Radical (UCR), la adop-
cin de una conducta de severa resistencia moral y activa oposi-
cin (Argentina Libre, 20/4/46).
6
Ideolgicamente, sin embargo,
6 Para la Intransigencia, que asumira el papel de ala izquierda del
partido y tomara su direccin en 1948, el triunfo de Pern reflejaba
la crisis en que se debata el pas y esta era inseparable de la crisis del
radicalismo, que haba perdido su orientacin revolucionaria bajo la
gua del sector liberal del partido los antipersonalistas o unio-
nistas. Concibiendo a la UCR como un partido ms, es decir, una
una, dos, tres izquierdas ante el hecho peronista 21
el gran antagonista del peronismo fue el alineamiento socialista-
liberal, y una parte de la izquierda se expres y se reconoci en el
interior de ese alineamiento.
El credo del progreso nacional y su narrativa el relato del
avance econmico y civil del pas, a cuya marcha colaboraban
los logros de la educacin comn haba comunicado desde co-
mienzos de siglo a socialistas y liberales esclarecidos, positivistas
o espiritualistas (por lo general, un poco de las dos cosas). La
confanza en el progreso no era incompatible con la indignacin
por la suerte de los trabajadores, excluidos de los benefcios de
esa marcha. Ms an: el reconocimiento de que la justicia social
deba incorporarse a la agenda de la civilizacin era la marca dis-
tintiva de los liberales progresistas. Hasta comienzos de los aos
treinta, el obstculo para la evolucin civil era la poltica criolla,
conservadora o radical; ahora, el mal tena la apariencia de un
movimiento tumultuario, segn la expresin de La Vanguardia.
La palabra tumultuario y lo que evoca multitud, confusin, al-
boroto parecan colocar el hecho social que estaba a la vista
bajo el signo de lo inclasifcable, pues all se haba alojado lo he-
terclito: La corriente arrastr resquemores, dolores, injusticias,
ambiciones, traiciones, desclasados, resentimientos, egosmos,
impaciencias, ilusiones sbitas e impostergables, desesperan-
zas de esto y esperanzas de lo otro, descreimiento de lo de ac,
creimientos ingenuos del ms all (La Vanguardia, 12/3/46). El
nuevo movimiento re y burla con la satisfaccin de la energa
elemental desatada (La Vanguardia, 19/3/46).
Pero ni un partido, ni el peridico de un partido, estn hechos
para divagar sobre lo impensado. Deben defnir, nominar los he-
pieza del rgimen, los unionistas haban comprometido la identidad
radical al involucrarla en la Unin Democrtica, lo cual permiti que
Pern atrajera una parte de los votos populares del radicalismo. Pero
el pueblo radical era ms que un partido, segn lo enseaba la tra-
dicin yrigoyenista, y la mayora electoral se recuperara devolviendo
la UCR a su verdadera identidad, encarnada en la Intransigencia. Ms
all del pleito interno, tambin para los intransigentes las elecciones
slo haban dado forma legal a un proyecto que segua siendo el de
una dictadura.
22 peronismo y cultura de izquierda
chos en consonancia con la doctrina y dar razones para la accin
cvica, ms an si en las flas propias o cercanas a las propias se
ha instalado el malestar y la desorientacin. Ante el cuadro mu-
chos ciudadanos se preguntan: pero es que los principios tienen
algn papel en la poltica? Ser verdad que debemos promover
la educacin de las masas y confar en el mtodo de la evolucin
creadora? (La Vanguardia, 19/3/46). El Partido Socialista (PS)
era el partido de los principios y llamara a aferrarse a ellos, no
obstante la inclemencia momentnea.
Argentina Libre fue hasta 1948 el rgano comn del progresis-
mo liberal-socialista. Haba reaparecido con su nombre original,
abandonando el sustituto de Antinazi, despus de la derrota de
la Unin Democrtica y llevaba un epgrafe de combate: 8 veces
clausurada por el gobierno de Castillo y 2 veces por la dictadu-
ra. Los rganos de expresin intelectual de esta izquierda fueron
revistas como Cursos y Conferencias, Liberalis, Ascua, Sagitario. Las
minoras que hoy podran orientar a la masa padecen la congoja
de no sentirse respaldadas por ella, escriba en 1949 Jos Luis
Romero, resumiendo con la mayor elocuencia el sentimiento de
tribulacin e impotencia con que atravesaron la dcada peronista
las sociedades de pensamiento de la izquierda socialista-liberal (Ro-
mero, 1956a: 27).
7
Aunque la crtica sin tregua que esta formulaba
al peronismo inclua tambin el cuestionamiento de la poltica
econmica del gobierno, el eje de la reprobacin era de ndo-
le poltica, cultural y moral dictadura, clericalismo, demagogia,
aventurerismo, corrupcin.
Ahora bien, a medida que el gobierno de Pern y su ascendien-
te electoral fueron revelndose ms duraderos de lo que se haba
vaticinado al principio, la expectativa de una recomposicin de
las relaciones entre la minora de izquierda y la masa se traslad al
futuro posperonista. Que la hora de la democracia social llegara
despus del rgimen poltico presente es el mensaje del libro ms
7 Sobre una de esas sociedades de pensamiento (la etiqueta es del
nacionalista Mario Amadeo), el Colegio Libre de Estudios Superiores,
vase Neiburg, 1998: 137-182.
una, dos, tres izquierdas ante el hecho peronista 23
importante que produjo la literatura antiperonista entre 1946 y
1955, Historia crtica de la revolucin del 43, de Amrico Ghioldi,
cuyo subttulo anunciaba: Programa constructivo para el maana.
Al emprender el trabajo en un clima de rosismo activo escribe
Ghioldi he tenido en cuenta [] una curiosa modalidad de al-
gunos escritores contemporneos consistente en rehabilitar prc-
ticas, condiciones negativas y personajes de ningn valor creador
(Ghioldi, 1950a: 10). Como si no quisiera ofrecer nada que se
prestara al trabajo de rehabilitacin de algn revisionista del ma-
ana, el autor har una crtica sin respiros del rgimen peronista,
entendido como cumplimiento del movimiento nacionalista del 4
de junio de 1943. Ningn sector de la Argentina revolucionada,
ni la poltica interna ni la exterior, ni la reforma constitucional
del 49, ni la gestin econmica, nada, en suma, escapara a la
reprobacin, el peronismo era el mal totalitario y haba hecho
estragos aun en la oposicin: El miedo y la pusilanimidad de no
poca gente antidictatorial constituye una columna de sostn de la
propia dictadura. Esto es lo que prueba la experiencia de la his-
toria y ensean los regmenes totalitarios (Ghioldi, 1950a: 603).
No todos los socialistas aceptaban la nominacin pura o predo-
minantemente poltica de la experiencia en curso. En un artculo
de esos mismos aos, Jos Luis Romero sealaba qu era a sus
ojos lo esencial de la nueva realidad: El proceso poltico es, entre
todos, el menos importante y lo fundamental es todo lo que se
oculta detrs de l en el plano econmico y social, especialmente
en relacin con la situacin de las masas, porque esa situacin
puede crear condiciones forzosas en el futuro (Romero, 1956b:
29). En otras palabras, aunque funesto, el peronismo era slo un
fenmeno poltico circunstancial; su visibilidad inmediata no de-
ba ofuscar la lectura de lo que se agitaba bajo su superfcie, el
proceso social de las masas. Esta realidad ms profunda tornaba
ilusoria toda poltica que pretendiera retrotraer la situacin de los
trabajadores a diez o veinte aos atrs. Prcticamente lo han re-
conocido as los partidos progresistas que parten ya de esta nueva
realidad para tratar de atraer o reconquistar partidarios (Rome-
ro, 1956b: 37). La nueva realidad no remita casi al peronismo; iba
ms all de este y su eco se registraba ya en la nueva conciencia de
24 peronismo y cultura de izquierda
los partidos progresistas. Remita, en suma, al posperonismo. (Lo
que resultaba descartado era la posibilidad, e incluso la pregunta
por la posibilidad, de que la identifcacin con Pern, Evita y el
Estado de la Justicia Social estuviera engendrando en esas masas
activadas una nueva identidad poltica popular.)
El socialismo no atraves la dcada peronista sin impugnacio-
nes internas, fundadas por lo general en la opinin de que el par-
tido corra el riesgo de sacrifcar, o simplemente sacrifcaba, la
identidad socialista, confundiendo su papel en la oposicin con
el de una fuerza liberal. Algunas disidencias no haran sino dar
nueva expresin a la disputa entre dirigentes polticos y activistas
sindicales en las flas del socialismo, que vena de los aos treinta
y se haba intensifcado entre 1943 y 1945, con la aparicin de
Pern en la escena (Torre, 1990: 95-102). Algo de esto se ventil
en la fractura que dio base a la creacin del Partido Socialista
de la Revolucin Nacional en 1953, aunque en el episodio hubo
mucho de operacin gubernamental (Luna, 1992: 63-72). Otras
impugnaciones se colocarn a la izquierda de la lnea ofcial y
no pondrn en entredicho la defnicin del carcter dictatorial
del rgimen, sino la estrategia para recuperar el lazo con el movi-
miento obrero.
8
Ninguna, sin embargo, hara variar el compacto
antiperonismo del centro dirigente que desde 1949 slo confa-
ba ya en que nicamente un golpe de Estado poda poner fn al
rgimen justicialista.
8 Una declaracin difundida en forma de volante puede ilustrar este
tipo de disidencia: La accin poltica en defensa de las libertades b-
sicas del rgimen democrtico no debe ser abandonada en ninguna
circunstancia, pero ello no debe implicar la reduccin de la lucha
hablamos como socialistas por las reivindicaciones fundamentales de
la clase trabajadora. [] La nica posicin constructiva en el terreno
sindical es trabajar con la clase obrera sin discriminaciones. El contac-
to y la solidaridad con ella debe producirse cualquiera sea el sindicato
en que se agrupe: libre o dirigido; es la nica va para la capacitacin
poltica del proletariado, aspecto fundamental del problema (Decla-
racin del Ala Izquierda del Partido Socialista, enero de 1949).
una, dos, tres izquierdas ante el hecho peronista 25
del lado de los comunistas
En el PC, la derivacin de la derrota de la Unin Democrtica
fue diferente. Despus de aguardar largos das que el cmputo
fnal de los votos produjera un milagro no se terminaba de creer
en el triunfo del improvisado frente que encabezaba Pern, el
PC dio seales de que se aprestaba a dar un giro en la defnicin
del antagonismo. Late en el pas el fermento de una cosa nueva;
grandes masas asoman por primera vez a la vida poltica; se estn
removiendo las bases sociales de los partidos polticos, se lea ya
el 6 de marzo en el semanario Orientacin, el principal rgano del
partido. Y la nota aada ms adelante: Para una realidad nueva
son necesarios organismos partidarios que la comprendan ajus-
tndose ellos mismos a esa realidad (Orientacin, n 329, 6/3/46).
Enseguida desapareci del lenguaje de la prensa comunista la fr-
mula nazi-peronismo y dej de propagandizarse el folleto Batir
al nazi-peronismo, del lder partidario Victorio Codovilla, que hasta
la vspera de los comicios era anunciado como un documento cla-
rividente. No habra en la palabra ofcial de los comunistas ma-
nifestaciones de desazn equivalentes a las que por esos mismos
das podan encontrarse en la prensa socialista, pero en las reunio-
nes reservadas a los militantes la preocupacin fue registrada. Lo
grave, dir en una de ellas Codovilla, no resida en que la Unin
Democrtica no hubiera triunfado, sino en que grandes sectores
de la clase obrera fueron ganados momentneamente por el pero-
nismo y no por su partido de clase (en Arnedo lvarez, 1946: 50).
Los elementos de la nueva defnicin poltica y de la tctica co-
rrespondiente fueron desgranndose de a poco, en los meses que
precedieron a la asuncin de la presidencia por Pern. Por qu
haba sido derrotada la Unin Democrtica? Por desaciertos de la
propia coalicin, que no haba tomado en cuenta las advertencias
y recomendaciones de los comunistas. Estos, a su vez, haban teni-
do errores y debilidades en el terreno sindical, donde por temor
de perder aliados en el campo de los sectores burgueses progre-
sistas no haban tenido participacin en la lucha reivindicativa
de los trabajadores, lo que aisl al partido de las masas (Arnedo
lvarez, 1946: 43-49).
26 peronismo y cultura de izquierda
Lo importante, sin embargo, era el sentido que haban tenido los
votos del pueblo: tanto los que fueron a los candidatos de la Unin
Democrtica como los que recibi Pern, dieron respaldo a las mis-
mas promesas electorales reforma agraria, desarrollo econmico
del pas, independencia nacional. En conclusin: Tenemos que
abatir la infuencia de los imperialismos en el pas. Tenemos que
terminar con la poltica oligrquica. Esto es lo que quiere la mayora
del pueblo argentino y esta es la necesidad ms apremiante (Orien-
tacin, n 332, 27/3/46). La mayora electoral resultaba as diluida
en la mayora construida mediante la interpretacin del sentido
del voto que recibieron las dos coaliciones. A travs de una aritm-
tica voluntarista, hecha de sumas y sustracciones en el papel, los co-
munistas vean prefgurarse un nuevo reagrupamiento de fuerzas,
coherente con el objetivo, que reapareca nuevamente en la superf-
cie, de la revolucin democrtico-burguesa. La mayora en potencia,
es decir, el conjunto producido por este anlisis mgico, tendra su
instrumento en el Frente de Liberacin Social y Nacional. Qu ha-
ran los comunistas frente al nuevo gobierno? Daran apoyo a todo
acto gubernamental que est de acuerdo con aquellas promesas (so-
berana y desarrollo econmico) y con las necesidades progresistas
del pas (Orientacin, n 343, 12/6/46). Consecuente con esta po-
sicin, que confaba en presionar a Pern con sus propios compro-
misos, el PC respaldar y se movilizar a favor de la Campaa de los
sesenta das contra el encarecimiento de los artculos de primera
necesidad, lanzada por el gobierno a poco de asumir.
La eliminacin de la referencia al nazi-peronismo no acalla-
r, sin embargo, las alusiones a la presencia de elementos fascis-
tas en el gobierno; y la opinin de que el proyecto de reforma
fascista del Estado segua en pie, aunque haba cambiado de
forma, coexistir con la redefnicin de lo que en el lenguaje
marxista-leninista los comunistas llamaban la contradiccin
principal.
9
As, el gobierno de Pern no ser nunca objeto de
9 El 4 de junio fue el intento de consolidar un Estado fascista en el
pas. Por la lucha interna del pueblo, los comunistas en primera fila,
y por la derrota del Eje en lo internacional, los planes fascistas no
pudieron lograrse en la forma deseada: hubieron de ceder en parte, y
una, dos, tres izquierdas ante el hecho peronista 27
una caracterizacin general concluyente, tal como era de rigor
en un partido comunista. El congreso partidario, que coron en
agosto de 1946 el proceso de reajuste a la nueva realidad, eludi-
r ese pronunciamiento destacando la composicin heterognea
del gobierno peronista, en el que convivan sectores democrticos
y progresistas con grupos profascistas (como la entonces llama-
da Alianza Libertadora Nacionalista) y sectores reaccionarios del
ejrcito, la polica y el clero. Sobre ese conglomerado gobernante,
sostena Codovilla en su informe al congreso, se ejerca una doble
presin: la de las masas populares, por un lado, y la de los crculos
imperialistas y oligrquicos, por el otro; el curso que tomaran las
cosas dependera de cul de esas presiones fuera ms efcaz. La
tctica de los comunistas sera la de apoyar las medidas del gobier-
no que evaluaran positivas, pero criticar las negativas y preservar
siempre la independencia poltica del partido, que segua consi-
derndose el representante de la clase obrera (Codovilla, 1946).
La nueva posicin de los comunistas, que se oponan a que
el combate se defniera entre peronismo y antiperonismo, los
separara de sus antiguos aliados, pero no los acercara a las ma-
sas que seguan a Pern. Cmo llevar adelante el objetivo de
ligarse a esas masas sin ceder la iniciativa a quien era su lder?
Cmo enfrentar al gobierno de Pern combatir lo negativo
sin enfrentar a las masas que vean ese gobierno como propio?
10
en parte tambin cambiaron de forma pero no de objetivos (Orienta-
cin, n 340, 22/5/46).
10 Pern, por su parte, consideraba al PC poco ms que una agencia
de la Unin Sovitica y el anticomunismo seguira siendo un tema
recurrente de sus alocuciones y escritos. Puede pensarse que Pern,
hostigado por el conjunto de los partidos polticos tradicionales,
difcilmente hubiera rechazado por razones de principios el apoyo de
una fuerza poltica, aun la del PC. Pero qu inters poda encontrar
en el respaldo ocasional de un partido que proclamaba su indepen-
dencia poltica, declaraba su propsito de oponerse a lo que juzgara
negativo y buscaba movilizar a las masas para que el nuevo gobierno
cumpliera con sus promesas electorales? El hecho es que el lder del
nuevo movimiento no slo denunciar una y otra vez la accin o los
mviles arteros de los agitadores comunistas, como ya lo haba hecho
entre 1943 y 1946, en su carrera hacia el poder, sino que sealar al
mundo la leccin de la Nueva Argentina, el pas donde merced a la
28 peronismo y cultura de izquierda
En defnitiva, cmo juntar el agua y el aceite, es decir, cmo
dar realidad prctica a la idea de unir los sectores progresistas
del campo peronista con los sectores progresistas del campo an-
tiperonista?
La reorientacin del PC quedara, pues, a mitad de camino.
Oponindose alternativamente al gobierno y a lo que llamaba la
oposicin sistemtica, rechazando una dicotoma que no esta-
ban en condiciones de alterar, oscilando entre la preservacin
de la identidad resumida en la bandera de la independencia
del partido y la tctica que los sacara del aislamiento, pero que
los expona a los riesgos del exterior peronista o antiperonis-
ta, los comunistas no lograran encontrar un lugar en el nuevo
juego poltico. Y a lo largo de los casi diez aos de gobierno
peronista los virajes se sucederan. Despus de la reforma cons-
titucional de 1949, algo del viejo vocabulario volvi a la superf-
cie: el rgimen justicialista era un experimento corporativo de
tipo fascista. (Segn Juan Jos Real, esta frmula era apenas un
juego de palabras destinado a responder a quienes objetaran
la defnicin: Es un gobierno corporativo-fascista? No, es un
gobierno de tipo corporativo-fascista [Ibarra, 1964a].)
Pero en 1952 hubo un nuevo giro: el partido fue lanzado a la
bsqueda sin retaceos de la unidad con el peronismo y a la dis-
cusin sobre la postura adoptada hasta entonces frente al gobier-
no de Pern y la defnicin que deba hacerse de l. Impulsada
justamente por Real, por entonces la segunda fgura en la jerar-
qua partidaria, la operacin slo dur los meses en que estuvo
ausente del pas Victorio Codovilla, quien a su vuelta reinstal al
partido en su posicin anterior y acus a Real de desviacin na-
cionalista burguesa (Codovilla, 1953).
11
El episodio, aun a travs
concepcin justicialista se haba vencido al comunismo. Nuestro jus-
ticialismo ha demostrado ser una solucin, superando al capitalismo
y al comunismo, y sin embargo, ha sido y es combatido por ambos en
un contubernio inexplicable (Pern, 1973: 22).
11 Ms de diez aos despus de su expulsin, Real (Ibarra, 1964b) dio su
propia versin del episodio, aunque con la discrecin de quien saba
respetar los entresijos de su antiguo partido.
una, dos, tres izquierdas ante el hecho peronista 29
del lenguaje estereotipado de los documentos ofciales, con sus
frmulas rituales y las citas de autoridad, expuso la situacin en
que se debatan los comunistas: cmo hacer poltica aqu y ahora
sin incurrir en alguna desviacin la del sectarismo, que llevaba
al campo de la oposicin sistemtica, o la del oportunismo, que
llevaba a la asimilacin peronista?
12
Nuestro Partido est rodeado
del medio ambiente en que acta y este medio ambiente presiona
constantemente sobre l, observar Codovilla, transmitiendo la
desconfanza que inspiraba en los comunistas el mundo exterior.
En ese medio ambiente, la tarea de conquistar a las masas in-
fuenciadas por el peronismo y por la oposicin sistemtica era
una tarea difcil y llena de acechanzas (Codovilla, 1953: 89).
Desde el punto de vista prctico el resultado fue marchar sobre
el mismo sitio, mientras se oteaban los signos de desperonizacin
de las masas.
13
marxismo y nacionalismo
La peripecia del caso Real no fue el nico hecho que sac a
la luz pblica la perturbacin que haba acarreado al monolitis-
mo comunista el ascenso del peronismo. En realidad, la primera
manifestacin de disconformidad con el trmite que el grupo
dirigente daba a la sorpresa del 24 de febrero de 1946 se pro-
12 No olvidar que es preciso luchar en dos direcciones: contra las ten-
dencias oportunistas que tienden a prosternarnos ante el peronismo,
y contra las tendencias sectarias que tienden a alejarnos de las masas
peronistas y a prosternarnos ante la oposicin sistemtica (Codovilla,
1953: 11).
13 Refirindose al debate sobre el peronismo posterior a 1955, Federico
Neiburg (1998: 52) ha sealado que las interpretaciones relativas
al hecho peronista se ordenaron de acuerdo con varias dicotomas,
entre ellas la divisoria entre las versiones que implicaban la peroniza-
cin del intrprete y las que suponan la desperonizacin del pueblo.
Ahora bien, esta disyuntiva, que era propia de quienes buscaban no
slo interpretar sino tambin actuar, es decir, propia de un discurso
militante, se esboz ya despus del triunfo de Pern en 1946.
30 peronismo y cultura de izquierda
dujo casi inmediatamente despus de las elecciones y la anim,
hasta ser expulsada, una seccin partidaria conocida como la
clula ferroviaria.
14
A este ncleo disidente estaban asociados
varios intelectuales, entre ellos Rodolfo Puiggrs. Reconocido
hasta entonces por sus ensayos de historia argentina y por haber
dirigido en la segunda mitad de los aos treinta la revista Argu-
mentos, Puiggrs habr de convertirse en el principal terico del
pequeo grupo que desde 1947 se expresar a travs del peri-
dico Clase Obrera.
Tomando literalmente el llamado a la discusin formulado por
la direccin partidaria poco despus del triunfo del peronismo,
la clula ferroviaria haba actuado como si su papel hubiera sido
efectivamente el de dilucidar qu haba ocurrido el 24 de febre-
ro o, mejor dicho, qu motivos haban llevado al alineamiento
social que revel el veredicto electoral de ese da. Para el ncleo
dirigente del PC se trataba de asimilar el revs sin debilitar su
autoridad ante los propios dirigidos y la admisin de errores no
poda lesionar ese presupuesto. En otras palabras: la discusin
deba aliviar al partido de la derrota, neutralizar las herejas que
esta pudiera alimentar, tramitar el pasaje de una tctica a otra y
unifcar la organizacin en torno a sus jefes. La identifcacin
de errores dentro de las propias flas se inscriba en la misma
economa.
Ahora bien, al proponerse responder por su cuenta sobre las
causas de que la mayora de los trabajadores votara a Pern y
de que el partido de la clase obrera hubiera perdido contacto
con su clase, los disidentes llevaran su celo ms all de esos
lmites. Tras las frases de rutina respecto de la crtica y la auto-
crtica, los integrantes de la clula ferroviaria se permitieron
indicar, como fuente de aquello que la direccin expona ahora
como errores, los documentos y declaraciones de ese mismo
grupo dirigente, incluido Codovilla, la cabeza reconocida del
14 La verdadera posicin de los ferroviarios comunistas de Buenos Aires, FC Sud,
Conclusiones de los ferroviarios de Buenos Aires, FCS del Partido
Comunista, 1947.
una, dos, tres izquierdas ante el hecho peronista 31
partido. Haba un desafo a la cpula en el reclamo a que toda
ella, incluido su lder, admitiera abiertamente su responsabi-
lidad; y, al comienzo, ese desafo fue ms hertico que el con-
tenido mismo de las divergencias, pues la infalibilidad era un
atributo indisociable de la autoridad. Pero poco a poco, sobre
todo tras su expulsin, el grupo disidente fue dando conteni-
dos a una plataforma contrapuesta a la del PC, ligada a otra
defnicin del peronismo y de la tctica a seguir frente a l y
proclamada en nombre de la verdadera aplicacin de la ciencia
marxista-leninista.
El lenguaje ideolgico del peridico Clase Obrera no se distin-
guira del lenguaje comunista sino por el uso que hara del mismo
conjunto nocional. En efecto, los mismos trminos y los mismos
enunciados de base respecto del proletariado, el imperialismo, la
independencia econmica, la burguesa nacional, el valor de la
industria pesada, etctera; las mismas autoridades tericas (Lenin
y Stalin dominaban sobre cualquier otra referencia) y las mismas
experiencias internacionales invocadas como prueba se articula-
ran para formular una defnicin diferente del peronismo y de
los dos campos antagnicos la contradiccin principal. Despus
de todo, los disidentes no slo se colocaban bajo la invocacin del
marxismo-leninismo, sino que disputaban el ttulo de verdaderos
comunistas. De acuerdo con las tesis de Clase Obrera, el gobierno
peronista representaba a la burguesa nacional y la tctica justa
era aliarse e incluso colaborar con l en la lucha contra el impe-
rialismo.
15
No se trataba de fjar una alternativa a la dicotoma
entre peronismo y antiperonismo, como se propona el PC, sino
de fundir esa dicotoma en el molde de los dos campos en que se
distribuan las fuerzas en un pas dependiente, el campo antiim-
perialista y el proimperialista. Al primero perteneca el gobierno
15 La burguesa industrial coincidi con el sector industrialista del
ejrcito, y la clase obrera, sin vanguardia que la orientara, acept la
hegemona de la burguesa nacional, a cambio de una poltica social
que se tradujo en aumento de salarios, aguinaldos, jubilaciones, casas
de descanso, etc. (Movimiento ProCongreso Extraordinario del
Partido Comunista, 1948: 15).
32 peronismo y cultura de izquierda
del general Pern, gobierno de la burguesa nacional que quiere
el desarrollo capitalista de la Argentina, pero que no puede lograr
sus objetivos sin resistir las presiones crecientes del imperialismo
yanqui y nacionalizar las pertenencias del imperialismo ingls,
particularmente los transportes, el sistema bancario y el comercio
exterior.
El crculo inicial atraves fracturas y deserciones, y hacia 1953
Clase Obrera prcticamente se haba reducido al ncleo ideolgi-
co que rodeaba a Rodolfo Puiggrs. Para entonces, no slo daba
apoyo al gobierno de Pern sino que haba contrado con l un
vnculo orgnico. Una de las expresiones de ese lazo fue Argenti-
na Hoy, revista del Instituto de Estudios Econmicos y Sociales,
centro donde los comunistas y socialistas atrados por el nuevo
movimiento haban juntado sus pocos efectivos. En las pginas de
Argentina Hoy, Eduardo Astesano adelant las tesis que despus
retomara en su Ensayo sobre el Justicialismo a la luz del materialismo
histrico, donde consigna que Pern haba llamado a los miembros
del Instituto a lanzarse a la labor de completar el rbol de la
doctrina justicialista (Astesano, 1953: 26). Cercano a Puiggrs y
salido tambin de las flas del PC, Astesano alegar esa invitacin
del lder justicialista al exponer una interpretacin del peronismo
que muestra al crculo de Clase Obrera ya en la ruta del nacionalis-
mo marxista.
La revolucin y la doctrina justicialistas, dir Astesano, deban
enfocarse como un momento del proceso por etapas que condu-
cira el pas al socialismo. Por ello, segua el razonamiento, como
marxistas de un pas que lucha por su liberacin, prescindiendo
de detalles, debemos aceptar los tres postulados de la Doctrina
Justicialista y luchar por su aplicacin, dentro de los cauces que
fja el propio gobierno revolucionario en su poltica econmica.
Ms an: Aceptamos tambin el concepto repetidamente ex-
puesto por el creador del justicialismo, que estamos frente a una
doctrina de toda la Nacin, y que en la presente etapa no pueden
existir grupos polticos opuestos a la misma (Astesano, 1953: 25).
Ubicada en el cuadro internacional, la revolucin justicialista era
una revolucin de nueva democracia, afrmaba Astesano, quien
entresacaba ese trmino de los escritos de Mao Tse-Tung. El auto-
una, dos, tres izquierdas ante el hecho peronista 33
ritarismo del rgimen peronista, que era un tema constante de la
crtica socialista y comunista, deba juzgarse de acuerdo con ese
enfoque, pues la cuestin de las libertades no poda analizarse
sin tomar en cuenta los intereses en juego: no haba democracia
pura. En el pasado, la democracia liberal haba sido el comple-
mento de la economa librecambista y su prescindencia formal
ampar el dominio econmico y cultural del imperialismo. La re-
volucin justicialista, a su vez, haba inaugurado un sistema de
dictadura democrtica antiimperialista. Al mismo tiempo que
abra las puertas de la democracia poltica a las grandes masas,
ese sistema aplicaba la violencia revolucionaria contra algunos
sectores de la burguesa imperialista extranjera y sus agentes (As-
tesano, 1953: 35-36).
El ensayo de Astesano, que ilustra la orientacin que sigui el
grupo de Clase Obrera ya bajo la gua de Puiggrs, es un escrito
de su tiempo. Ahora bien, devolver ese escrito a su tiempo es,
antes que nada, devolverlo a la lucha por la nominacin legti-
ma del peronismo que se librara en el mbito de la izquierda
desde los primeros aos del gobierno de Pern. Lucha simbli-
ca, cada representacin del peronismo iba asociada a prescrip-
ciones polticas que podan reducirse, en el lmite, a los trmi-
nos de una disyuntiva: o se apostaba a la desperonizacin ms o
menos prxima de las masas o haba que unirse al peronismo,
donde estaban las masas. Como si voluntad y representacin
fueran indisociables, para socialistas y comunistas (que, con
variantes, se identifcaron con la primera alternativa), el pero-
nismo deba verse como un hecho circunstancial; para quienes
haran la segunda apuesta, el hecho peronista era (o deba ser
interpretado como) una etapa de la revolucin nacional que
llevaba al socialismo.
Esta opcin tuvo tambin ms de una variante, y la formulada
por Clase Obrera fue slo una de ellas. A los dos trminos de la l-
gica cognitiva de quienes invocaban el marxismo-leninismo para
identifcar el hecho peronista (rgimen de tipo fascista/rgimen
de la burguesa nacional), los trotskistas haban opuesto una al-
ternativa, la de rgimen bonapartista. Pero no habra tampoco un
solo uso de esa alternativa, y uno de ellos aliment tambin una
34 peronismo y cultura de izquierda
versin del nacionalismo marxista.
16
Qu cambiara despus de
1955? El peso relativo de cada una de esas posiciones en el medio
de la juventud universitaria que iniciara, despus de la cada de
Pern, el captulo de la conciencia desdichada de la izquierda
argentina.
16 Para las versiones de origen trotskista del nacionalismo marxista,
vase Galasso (1983), y desde una perspectiva crtica, los pasajes que
le dedica Tarcus (1996).
También podría gustarte
- Resumen Ingreso Al MPF ArgentinaDocumento26 páginasResumen Ingreso Al MPF ArgentinaAndrea V. Avila67% (6)
- Cuadernillo - Curso Eva FuturockDocumento18 páginasCuadernillo - Curso Eva FuturockFlorencia DiazAún no hay calificaciones
- PlotkinDocumento274 páginasPlotkinJuana1975100% (1)
- HORACIO CLEMENTE. Historias Con Perros y GatosDocumento12 páginasHORACIO CLEMENTE. Historias Con Perros y Gatoslucas2423533% (6)
- Planificación Anual Historia 5Documento4 páginasPlanificación Anual Historia 5Juan Dubois100% (3)
- Sur o El Antiperonismo Colonialista (Masotta)Documento9 páginasSur o El Antiperonismo Colonialista (Masotta)Pablo Valle100% (1)
- Campione Daniel - Dirigencia Sindical Y Clase ObreraDocumento23 páginasCampione Daniel - Dirigencia Sindical Y Clase ObreraCesar AvalosAún no hay calificaciones
- GD - Biciencias 7 CABAsin RespuestasDocumento67 páginasGD - Biciencias 7 CABAsin RespuestasTHIAGO EZEQUIEL RAMOS URURI0% (1)
- Historia y ProspectivaDocumento7 páginasHistoria y ProspectivaMara ZainAún no hay calificaciones
- El Estudio de La Geografia y Sus HerramientasDocumento9 páginasEl Estudio de La Geografia y Sus Herramientaslucas24235Aún no hay calificaciones
- Bloque 1 - Tema 1 - La Convivencia y El DiálogoDocumento18 páginasBloque 1 - Tema 1 - La Convivencia y El Diálogolucas24235Aún no hay calificaciones
- El Estudio de La HistoriaDocumento6 páginasEl Estudio de La Historialucas24235Aún no hay calificaciones
- Transformaciones en Europa y América 1770-1810Documento9 páginasTransformaciones en Europa y América 1770-1810lucas24235Aún no hay calificaciones
- Dialnet DiagnosticoYTratamientoMedicoDeLaEpilepsia 5168848 PDFDocumento22 páginasDialnet DiagnosticoYTratamientoMedicoDeLaEpilepsia 5168848 PDFlucas24235Aún no hay calificaciones
- Norman StoneDocumento1 páginaNorman Stonelucas242350% (1)
- Sociologia Estratificacion y ClaseDocumento28 páginasSociologia Estratificacion y Claselucas24235Aún no hay calificaciones
- Capitulo 2. - Economía y Sociedad en Los Años 20 (1914-1930)Documento19 páginasCapitulo 2. - Economía y Sociedad en Los Años 20 (1914-1930)JavierAún no hay calificaciones
- NovaroDocumento3 páginasNovarosfafafAún no hay calificaciones
- América Latina ContemporáneaDocumento2 páginasAmérica Latina ContemporáneaFernando de los ÁngelesAún no hay calificaciones
- Cap 6 RomeroDocumento5 páginasCap 6 RomeroAutocosmo AutocosmoAún no hay calificaciones
- Presidentes Argentinos PDFDocumento3 páginasPresidentes Argentinos PDFpablovillar76Aún no hay calificaciones
- Hacia Un Siglo de Periodismo - 35-1952Documento8 páginasHacia Un Siglo de Periodismo - 35-1952El LitoralAún no hay calificaciones
- Una Experiencia Fallida de Empresa Pública IndustrialDocumento42 páginasUna Experiencia Fallida de Empresa Pública IndustrialDaniel G.Aún no hay calificaciones
- Biblioteca Del Congreso de La Nación ArgentinaDocumento7 páginasBiblioteca Del Congreso de La Nación ArgentinaJp De la FuenteAún no hay calificaciones
- Bonavena, PabloDocumento5 páginasBonavena, PabloBonavena Pablo AugsutoAún no hay calificaciones
- Procesos Argentinos 20 ParcialDocumento17 páginasProcesos Argentinos 20 ParcialRocio FranchettoAún no hay calificaciones
- Unidad 3 Golpes, Fraudes y La Aparicion Del Peronismo 1930-1955Documento5 páginasUnidad 3 Golpes, Fraudes y La Aparicion Del Peronismo 1930-1955Gian GiuglianiAún no hay calificaciones
- 16 - BEN PLOTKIN, Mariano. El Día Que Se Inventó en PeronismoDocumento3 páginas16 - BEN PLOTKIN, Mariano. El Día Que Se Inventó en PeronismoGastonBennett100% (1)
- Biografía de Eva PerónDocumento21 páginasBiografía de Eva PerónmirtaAún no hay calificaciones
- Deporte y PeronismoDocumento7 páginasDeporte y PeronismoHugo Ferreira OlasoAún no hay calificaciones
- Carena PeronDocumento10 páginasCarena PeronMónicaAún no hay calificaciones
- 11NM2 Hit2 PDFDocumento21 páginas11NM2 Hit2 PDFGiovy LanzariniAún no hay calificaciones
- Estudios Sobre Comunismo en ArgentinaDocumento98 páginasEstudios Sobre Comunismo en ArgentinaPablo Javier CoronelAún no hay calificaciones
- Agencia de Noticias Clandestinas (Rodolfo Walsh)Documento75 páginasAgencia de Noticias Clandestinas (Rodolfo Walsh)Francisco Molina RíosAún no hay calificaciones
- DesperonizacionDocumento27 páginasDesperonizacionLingua IgnotaAún no hay calificaciones
- Economista CallejeroDocumento21 páginasEconomista CallejeroValentina carisimoAún no hay calificaciones
- HDC 2 ArgentinaDocumento9 páginasHDC 2 ArgentinaVivanco gAún no hay calificaciones
- El Impulso Desarrollista 1958-1963Documento9 páginasEl Impulso Desarrollista 1958-1963Tatiana Magalí Vazzoler100% (3)
- Perón y El Mito de La Nación Católica: Loris ZanattaDocumento264 páginasPerón y El Mito de La Nación Católica: Loris ZanattaMauro Jesús Zárate GarcíaAún no hay calificaciones