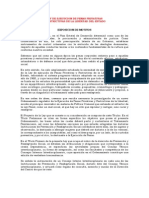Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Resume Nes
Resume Nes
Cargado por
Ramacure13Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Resume Nes
Resume Nes
Cargado por
Ramacure13Copyright:
Formatos disponibles
Bonfil ofrece una conceptualizacin que nos permite observar las relaciones establecidas entre el grupo social que
que posee la
capacidad de decisin y los elementos culturales sobre los que decide. De modo que, luego de analizar las distintas
combinaciones entre estos dos factores hace visible el modo operativo del control cultural. ste, se materializa en la existencia
de una batalla que libran los dominadores y los dominados en orden de preservar o imponer sus elementos culturales. Del
anterior enfrentamiento devienen cuatro tipos de culturas: cultura autnoma, cultura impuesta, cultura apropiada y cultura
enajenada.
As pues, el autor establece que el control cultural funciona en relacin a los procesos de resistencia de la cultura autnoma,
imposicin de la cultura ajena, apropiacin de los elementos culturales ajenos (que pueden usarse, ms no producirse y
reproducirse) y la enajenacin (prdida de la capacidad de decisin sobre los propios elemento culturales).
De acuerdo con Bonfil, a pesar de que la naturaleza de los elementos culturales de los subordinados se reconfigura luego de
sufrir los procesos de imposicin, apropiacin y enajenacin, el sentido de pertenencia a determinado grupo social hace que su
cultura propia no muera. Sin embargo, creo que en el caso de la cultura nacional, la fragmentacin y estratificacin social y las
relaciones de poder que las dictan, propician el debilitamiento de la cultura propia. Podemos ver entonces, cmo se da paso a la
entrada de ajenos elementos culturales y al control de los propios.
Es posible, que el problema de que Mxico no pueda ser una cultura autnoma recaiga en que la capacidad de decisin sobre
sus elementos culturales se encuentra en manos tanto de dominadores exteriores (otros pases) como de dominadores internos
(clases altas) que ostentan el poder econmico, poltico y social. El pas es a la vez subordinado y colonizado.
Los grupos de poder ofrecen una autonoma ilusoria al grupo subalterno: son capaces de decidir respecto a sus elementos
culturales, en relacin a las limitadas opciones que se les ofrecen. Lo anterior provoca que la iniciativa y la creatividad de los
ciudadanos se vean amedrentadas, limitando tambin sus aspiraciones de igualdad.
Para Pierre Clastres el etnocidio es la destruccin sistemtica de los modos de vida y
pensamiento de gentes diferentes a las que imponen la destruccin. El etnocidio se
ejerce "por el bien del salvaje". Si el genocidio liquida los cuerpos, el etnocidio mata el
espritu.
La base ideolgica del etnocidio es el etnocentrismo que pregona la superioridad de una
cultura sobre otras.
Etnocidio es la destruccin de la cultura de un pueblo. Este concepto fue epuesto
por !obert "aulin, quien parti de la denuncia del genocidio cultural, que #i$o %ean
&alaurie en '()*, para referirse a la liquidacin de las culturas indgenas.
El conocimiento por "aulin de la eperiencia de los +ar de Colombia , -ene$uela. por
&alaurie de los esquimales de /roenlandia, por los pipiles en El Salvador , por
Condominas de los &nong /ar de Sar Lu0, -ietnam, coincida en poner al descubierto
los efectos demoledores de la coloni$acin.
Clastres, p; sobre el etnocidio en
"investigaciones en antropologa
poltica"
1o se puede comen$ar una reflein sobre el etnocidio sin determinar previamente lo
que lo distingue del genocidio. Creado en '(2), este 3ltimo concepto designa un tipo
particular de criminalidad4 el eterminio sistem5tico de los judos europeos por los na$is
alemanes. El genocidio antisemita fue el primero en ser ju$gado por la le, pero no fue el
primero en ser perpetrado4 el genocidio de los indgenas americanos lo antecedi.
El genocidio #unde sus races en el racismo4 es su producto lgica ,, en 3ltima instancia,
necesario. 6n racismo que se desarrolla libremente deviene en genocidio.
El etnocidio es la destruccin sistem5tica de los modos de vida , de pensamiento de
gentes diferentes de quienes llevan a cabo esa destruccin. Si el t7rmino genocidio
remite a la idea de 8ra$a9 , a la voluntad de eterminar una minora racial, el de
etnocidio se refiere ,a no a la destruccin fsica de los #ombres sino a la de su cultura.
El primero asesina a los cuerpos de los pueblos, el segundo los mata en su espritu. La
supresin fsica es inmediata, la opresin cultural difiere largo tiempo sus efectos seg3n
la capacidad de resistencia de la minora oprimida.
:mbos fenmenos comparten una visin del otro4 es lo diferente, lo malo, lo da;ino, lo
peligroso. Sin embargo, encontramos una diferencia. El espritu genocida busca
eterminar a los otros porque son absolutamente malos, mientras que el etnocidio
considera que los otros son malos pero puede mejor5rselos, oblig5ndolos a transformarse
#asta que sean id7nticos al modelo que se les impone. El etnocidio se ejerce por 8el bien
del salvaje9.
El etnocidio se apo,a sobre dos aiomas. El primero proclama la jerarqua de las
culturas4 #a, inferiores , superiores. El segundo confirma la superioridad absoluta de la
cultura occidental.
<ecimos cultura occidental porque es la 3nica que se considera etnocida. Las dem5s
culturas slo son etnoc7ntricas, dado que todas se consideran la cultura por antonomasia.
<e esto se conclu,e que la pr5ctica etnocida no se articula necesariamente con la
conviccin etnoc7ntrica.
Las sociedades etnocidas se caracteri$an por la eistencia de un Estado. La pr5ctica
etnocida , la m5quina del Estado funcionan de la misma manera , producen los
mismoefectos4 se descubre siempre la voluntad de la reduccin de la diferencia , de la
alteridad, el sentido , el gusto por lo id7ntico.
La violencia etnocida, como negacin de la diferencia, pertenece a la esencia del Estado,
tanto en los imperios b5rbaros como en las sociedades civili$adas de occidente4 toda
organi$acin estatal es etnocida. El etnocidio es el modo normal de eistencia del
Estado. Lo que diferencia a los b5rbaros de las sociedades civili$adas es la capacidad
etnocida de los aparatos estatales. En el segundo caso, dic#a capacidad no tiene lmites
ni frenos. Esto se debe al modo de produccin capitalista propio de occidente. La m5s
formidable m5quina de producir es la m5s terrible m5quina de destruir. Seg3n este
modelo, todo debe ser utili$ado, todo debe ser productivo.
La opcin que se propone a las sociedades menos avan$adas es un dilema4 ceder a la
produccin o desaparecer, el etnocidio o el genocidio. Producir o morir es la divisa de
occidente. Los indos de :m7rica lo aprendieron en carne propia, muerto #asta el 3ltimo
de ellos para permitir la produccin.
=ntegracin e =nterculturalidad en 7pocas de globali$acin
Ponentes4 !a3l <a$ , /raciela :lonso
La dimensin "mundo" de la globalizacin y las identidades
culturales
>ueremos incluir aqu algunas refleiones generadas a partir de la relacin
globali$acin?mundiali$acin, universal?particular, local?nacional?, con la intencin de
inducirnos a captar las luc#as , el pensar desde la #eterogeneidad , la integracin,
recuperando otros sentidos de esta relacin. Consideramos que desde este lugar es
pensable un ideario que despojado de dogmatismos o mesianismos, puede congeniar con
otras reivindicaciones @de mujeres, jvenes, #omoseuales, ecologistas, indgenas,
marginales, etc.A. Pero sobre la base de replanteos mu, b5sicos, que valoricen la
pluralidad.
Se trata de rescatar la "diferencia" especfica de los movimientos sociales, "el valor de
uso por sobre el valor de cambio, la cualidad de los distintos m5s all5 de la cantidad de
los contrarios , las eclusiones por sobre la estratificacin. Se trata de ver los
estamentos socioculturales por encima de las clases socioeconmicas. Sin dejar de
valorar el papel de estas 3ltimas, de los estratos, de los de abajo" @-illarreal '(()A.
La orientacin actual para un "nuevo orden" econmico, social ,, cultural mundial
requiere, seg3n las estrategias planteadas desde el poder, nuevas cosmovisiones del
mundo, nuevos mitos fundacionales del orden social que pugnan por instalarse
reempla$ando "ideologas", con la pretensin de conformar modelos civili$atorios para
la sociedad argentina en el conteto de su insercin en este nuevo ordenamiento
universal.
La modalidad del cambio civili$atorio #acia el fin de siglo, ocurre, para utili$ar la
met5fora de %osefina Ludmer @'((2A, como un "salto moderni$ador". :s, ":m7rica
Latina se vera obligada a quemar a;os de su #istoria para entrar en un orden , un ritmo,
una temporalidad transnacional, diferente. El salto dejara un resto #istrico, un futuro
nacional que no fue. La cultura transforma ese resto en temporalidad perdida porque
salta a otro futuro, que es el presente de la temporalidad transnacional" @Ludmer, '((2A.
La autora comenta seguidamente una ponencia de !oberto Sc#Bar$4 "La progresiva
borradura de la idea @, no solamente de la idea4 del imaginario, de la referencia, de la
polticaA de la nacin se acompa;a, dice Sc#Bar$, de la desintegracin de la
"modernidad" , sus conquistas4 trabajo, racionalidad, ciudadana."
Para interpretar esta nueva diagramacin de los espacios p3blicos , privados es
necesario, dice %. Ludmer, poseer una m5quina capa$ de leer el fin de siglo, por lo que se
pregunta "qu7 pasado, qu7 memoria #istrica puede servir para un presente que sabe que
el futuro ,a #a transcurrido". :dem5s los cambios que sobrevienen con el "fin de siglo"
no son f5ciles de interpretar, implican, como dice &arco !a3l &eja @'((CA, deconstruir,
reconstruir , reinventar, lo que nos coloca4 "frente a un cambio mas global. no un simple
cambio de signo poltico o de perodo #istrico, sino un cambio de 7poca , civili$acin
que nos plantea una nueva manera de ver el mundo , que nos eige, a todos los
#abitantes del planeta, el abandono de las certe$as para interpretar diferente el que?#acer
#umano."
En la modernidad mundo, seg3n !enato Drti$ "lo que est5 en juego es la nacin en
cuanto formacin social particular, como estructura capa$ de soldar a los individuos ,
sus destinos en el conteto de un territorio especfico". @Drti$ '((E4*(A. :3n m5s, en el
tercer mundo @que jam5s se complet al modo del primero , el segundoA, "la nacin es
una utopa, una b3squeda situada en el futuro". El pro,ecto nacional carece de sentido
con la escenificacin de una modernidad mundo. El capitalismo cambi
fundamentalmente sus din5micas, , las coordenadas de tiempo , espacio traslocan los
sentidos , vnculos que se establecen entre los individuos , los colectivos sociales. En el
aspecto cultural m5s que de globali$acin correspondera, seg3n !. Drti$, #ablar de su
mundiali$acin4 "Lo que significa que la modernidad?mundo radicali$a el movimiento
de desterritoriali$acin, rompiendo la unidad nacional" , "Se crea una espacialidad
distinta" @Drti$ '((E4(FA.
Pero en esta cualidad de desterritoriali$acin de la globali$acin, a diferencia de los
modos de construir identidades desde la nacin, que se constru,en en detrimento de las
identidades locales, neutrali$5ndolas o destru,7ndolas, se libera a esas identidades del
peso de la cultura nacional. Surge en el #ori$onte cultural mundiali$ado la posibilidad de
estructurar identidades transnacionales no slo de clase, g7nero, sino especialmente en
relacin al consumo.
:grega Drti$ que la nacin es transferida #acia el plano de la tradicin , lo global pasa a
ocupar el lugar de la distincin, la universalidad , el cosmopolitismo. Lo universal se
separa de lo social, anidando en las filosofas , en las 7ticas, lo global adquiere estatuto
propiamente sociolgico. En relacin a esto, Drti$ se pregunta4 Ges posible ser
provinciano siendo tambi7n globalH. La desterritoriali$acin no slo disloca los espacios
geogr5ficos sino que trastoca todo el mundo de los sentidos, alcan$ando a dislocar la
propia subjetividad. Como lo plantea &argulis "eisten en cada sociedad cdigos
culturales superpuestos, tramas de sentido que tienen diferente alcance espacial" , "estas
tramas culturales superpuestas est5n en constante intercambio , transformacin, sumidas
en procesos de cambio , en luc#as por la constitucin e imposicin de sentidos que, por
supuesto, no est5n desvinculadas de las pujas , conflictos que arraigan en la din5mica
social" @&argulis '((E42'IFA. : esto se agrega, seg3n lo describe %ean Jranco, la
percepcin deformada, la incompatibilidad entre los sentidos que se conforman en el
centro @del globoA , su desfiguramiento en la medida que nos acercamos #acia los
m5rgenes @Jranco'((E4EKA.
Con estos avances queremos dejar planteado qu7 significa en este conteto lo universal ,
lo particular, lo propio , lo ajeno, la identidad , la cultura, lo b5sico , lo m5imo. &5s
all5 de los usos esencialistas , sustancialistas propios del mundo de la modernidad?
nacin, #o, estos conceptosIrealidades se estrellan contra lmites planetarios , los ritmos
del ciberespacio.
Cabe como corolario la siguiente pregunta4 Gqu7 es lo deseable que se ense;e , se
aprenda en esta dislocacin de mundos de vida , tramas de significado interferidas por
la globali$acin de la economa , la mundiali$acin de la culturaH
Creemos que en parte la respuesta puede seguirse si nos sensibili$amos respecto de los
procesos locales de construccin de identidad , diferencia, , especialmente teniendo en
cuenta las dimensiones que eceden lo local territorialmente, de modo pan o trans, ,
como todo esto se articula en apropiaciones indecidibles de antemano sino, por el
contrario, lan$adas a la b3squeda de tantas verdades como particulares puedan
conformar #o, la posibilidad del universal.
Es decir, qu7 mnimos o b5sicos culturales debera manejar un colectivo, o un individuo,
para poder transitar por esta torre de +abel , adscribirse, cada ve$ provisoriamente ,
para siempre a un lugar donde anidar.
"acia un discurso poltico, pedaggico , cultural de la integracin , la diferencia
Los enfoques multiculturales se posibilitaron a partir de las crticas a la concepcin de
sujeto centrado, 3nico , universal , a la escuela @estandarte del pro,ecto moderni$adorA
como #omog7nea , conformadora de identidades esenciales , abstractas. >uisi7ramos
detenernos en algunos "usos" que el tema de las diferencias est5 teniendo desde los
discursos neoliberales.
"a, dos nociones que est5n presentes en la ma,ora de los documentos oficiales, estas
son la de tolerancia , diversidad. : partir del an5lisis de varios de esos documentos,
diramos que #a, una b3squeda de ampliar el discurso sobre lo cultural, al que
aparentemente se considera como neutro, eento de asimetras, , capa$ de subsumir en
s a lo poltico. el supuesto sera que las contradicciones, asentadas en intereses de
clases, no pueden superarse pero las diferencias pueden articularse.
G>u7 significa ser toleranteH, Gqu7 es la toleranciaH. Sostiene Laclau @'((EA que "si las
bases de la tolerancia #an de ser #alladas en la viabilidad de un ordenamiento
comunitario, se sigue que la tolerancia ?esto es, el respeto por la diferencia? no puede ser
ilimitada. 6na tolerancia ilimitada sera tan destructiva para el tejido social como una
unificacin 7tica totalitaria". <e este modo la lnea divisoria entre tolerancia e
intolerancia nos coloca en un lugar de decisin poltica , en ning3n caso es una
definicin esencial, 3nica , universal.
<esde estas consideraciones algunos autores, como por ejemplo &cLaren @'((2A, se
oponen a tratar el tema de las diferencias como sinnimo de diversidad, dado que, seg3n
sostiene, la diversidad es una nocin liberal que #abla de la importancia de sociedades
plurales, pero administradas por los grupos #egemnicos que son los creadores del
consenso, en definitiva los que establecen qui7nes entran en el "nosotros" , qui7nes en
los "otros".
Por otra parte consideramos que las diferencias no seran datos o evidencias que est5n
naturalmente dadas , se manifiestan antagnicamente4 mapuc#es contra criollos,
c#ilenos contra argentinos..., sino que son construcciones #istricas , culturales, que no
pueden disolverse en una negociacin entre grupos que piden permiso para entrar en un
modelo establecido desde la #omogeneidad cultural.
En este sentido partiramos de considerar la diferencia como una relacin , no como una
oposicin. 6na relacin en donde, por un lado, los distintos grupos oprimidos insisten en
el valor positivo de su cultura , eperiencias especficas, resultando, por tanto, cada ve$
m5s difcil para los grupos dominantes mostrar sus normas como neutrales , universales.
, por el otro lado, esas diferencias nos a,udan a reconocer , reconocernos en nuestra
propia identidad.
:l mismo tiempo, pero con una significacin m5s claramente poltica, esto nos aleja de
la nocin de imparcialidad, que se maneja desde las rbitas #egemnicas, , que intenta
anular sistem5ticamente a los grupos con pr5cticas culturales diferentes, , nos acerca a
la de solidaridad, entendiendo que esta no comien$a, como sostiene +onfil +atalla
@'((CA, "cuando la gente piensa de la misma manera, sino cuando tiene la confian$a para
estar en desacuerdo sobre ciertas cuestiones porque le importa construir un terreno en
com3n".
>ui$5s sea preciso aclarar que otro efecto que puede tener el discurso #egemnico del
respeto por la diferencia, sea el de caer en formas etremas de "relativismo cultural", es
decir, el "todo vale" o "todo depende de...". convierti7ndose en teln de fondo para la
resolucin de lo v5lido, el mercado o las pautas , valores de la #egemona cultural.
En este sentido, entendemos que una pr5ctica de transformacin qui$5s necesite ser
pensada desde los m5rgenes, desde quienes son vctimas del pro,ecto, recuperando,
como sostiene !ebellato @'(()A, la #istoria como memoria de "la violencia desatada por
la conquista de :m7rica, la marginacin , opresin de los indgenas, de las mujeres, de
los enfermos psiqui5tricos, de los #omoseuales, de los discapacitados, de los
ticodependientes, de quienes ,a no tienen ni donde vivir ni de qu7 vivir", de los
ecluidos social , culturalmente.
!emiti7ndonos a la propuesta implicada en este apartado, quisi7ramos plantear desde
qu7 lugar entendemos la integracin, para que esta no implique una licuacin de las
diferencias, sino por el contrario una integracin que se #aga cargo de las diferencias.
Empecemos por el no. 1o es una integracin al estilo neoliberal, en donde las
discusiones en el &ercosur son por el reconocimiento de certificados, ttulos , estudios.
Lampoco una integracin en base a una imaginada esencia latinoamericana, que
constitu,a "la patria grande", "la nacin latinoamericana", como lo plantea :driana
Puiggrs @'(()A.
Compartimos la concepcin desarrollada por /arca Canclini de "#ibridacin", como
proceso que da cuenta del cambio de reglas para definir la integracin4 "la #ibridacin es
la modificacin de las identidades en amplios sectores populares, que son a#ora
multi7tnicos, migrantes, polglotas , que cru$an elementos de varias culturas". El
proceso de #ibridacin permite entender la integracin como un campo de luc#a. Es
decir no creemos que #a,a que dejar de #ablar de integracin, sino m5s bien deconstruir
dic#a nocin anali$ando los efectos que produjo su inscripcin en los distintos discursos
poltico?pedaggicos en que fue #istricamente construida.
En sntesis plantearamos que las identidades no son previas a la integracin, sino que
"el proceso de integracin se define por las identidades que en su trama se constitu,en ,,
viceversa, que las identidades se constru,en en el proceso de integracin" @/arca
Canclini '((KA.
<os discursos desde donde abordar la integracin , la diferencia4 la interculturalidad , el
g7nero
A) La interculturalidad y el "nuevo orden": de lo poltico a lo
cultural?
""o, el estado nos invita a ser parte de un nuevo concepto4 =nterculturalidad. 1os
eplica que es una invitacin al reconocimiento de la diversidad cultural , a tener una
relacin de respeto m3tuo. Creemos que es una forma moderni$ada de continuar
asimilando culturalmente a los Pueblos Driginarios dentro de la llamada cultura
nacional".'
Con este cuestionamiento preliminar acerca de la Educacin =ntercultural @E=A
intentamos acercarnos a una realidad latinoamericana que lleva m5s de CK a;os de
#istoria. 1umerosas rese;as , estudios comparativos dan cuenta de las particularidades
por pas, e incluso por regin. :dem5s, debaten acerca de los conceptos polticos que
sustentan los diversos programas , advierten sobre su polisemia, adem5s de su
apropiacin de parte de los distintos actores sociales, fundamentalmente los Estados ,
los Pueblos Driginarios.
Sin dudas, la E= no slo es un programa, @por lo dem5s, incipiente en nuestro pasA, sino
una modeli$acin de lo deseable que la educacin logre para la integracin , armona
social. En consecuencia, nos parece oportuno, levantar algunas refleiones de corte
poltico en relacin a este discurso emergente4 Gpara qu7, para qui7nes , desde qui7nes
se plantea esta nueva discursividad, , a qu7 intereses respondeH. Lambi7n nos
preguntamos si este discurso alcan$ar5 a llenar el vaco de un imaginario pedaggico
alternativo para la docencia argentina, ante una escuela fuertemente interpelada por la
sociedad , en la que el gobierno #a impuesto la idea de la responsabilidad de los
maestros en la crisis educativa. 6na cuestin sobre la cual refleionar es precisamente la
de la "presenti$acin" de este discurso "emergente" para el caso de nuestro pas. Es
evidente que el auge latinoamericano @, mundialA del paradigma de la E= se relaciona
con la problem5tica de la globali$acin como escenario concreto de un nuevo orden
mundial, , en el que las reterritoriali$aciones tanto nacionales , migracionales, como las
provenientes de la eclusin social dentro de los pases, jaquean su estabilidad.
1os interesa relacionar la globali$acin con el tema de las identidades , la construccin
de la subjetividad, espacio en el que se propone incidir la E=.
GCmo es posible que la tendencia a la desagregacin, fragmentacin, individuali$acin
e incluso disolucin de lo social sea centrfuga con el discurso de la tolerancia , la
interculturalidadH. "emos visto que, por un lado, los capitales despojados de sus bases
nacionales buscan anidar en todas partes, poniendo de relieve lo regional , lo local como
bases para sus operaciones transnacionales. , que, por el otro, estas dimensiones de
nuevo tipo de relaciones @temporal , espacialmente reterritoriali$adasA, no pueden
sosla,ar, de todos modos, un centro que aglutine , #aga posible la gobernabilidad ,
manejo del sistema neoliberal, a3n en manos de los estados nacionales, sobre todo, por
la concentracin en ellos del aparato represivo.
Estas tendencias provocan, por otra parte, el surgimiento , revitali$acin de identidades
de diverso alcance poltico, social , cultural, incluso en aquellos sectores m5s ecluidos
del sistema.
El discurso de la interculturalidad como valor fundamental en el "nuevo orden" intenta
el control de lo particular, mediante la conversin de las diferencias en identidades
integrables al todo?mundo globali$ado neoliberal. Es la centralidad #egemnica de los
nuevos modos de acumulacin la que posee la capacidad de admitir , dictaminar qu7 de
aquello inter puede ser aceptable , culturalmente aceptable.
Esto se debe a que el neoliberalismo @, nuestra #iptesis es que cierta E= le es funcionalA
c#oca con los lmites de lo tolerable en relacin al dominio del mercado, eje
instrumental , regulador principal del conjunto de las relaciones sociales, , en
consecuencia, debe redibujar el mapa de la diversidad social , cultural. La integracin
de las diferencias resulta control de los conflictos sociales, mediante la victimi$acin ,
asistencia del otro, quien ocupar5 espacios previstos en el nuevo?orden?mundo que no
pongan en peligro la estabilidad social para el actual modelo de acumulacin.
Para ello, es necesario adem5s reestructurar las coordenadas de "democracia" ,
"ciudadana", ,a que el "desarrollo sustentable" de la actual moderni$acin globali$ada
neoliberal deja afuera @de la aldea globalA a casi el CK M de la poblacin, , adentro a un
resto, que se desagrega, como siempre @pero m5s a#oraA, en los de arriba , los muc#os
de abajo. estos 3ltimos siempre en riesgo de caerse del sistema.
:nte estos fenmenos, se prev7n para la E= funciones de m5ima eficacia, de las que
transcribimos dos ejemplos4
aA "Los Estados nacionales frente al nuevo milenio no tienen otra alternativa que buscar
las formas m5s claras de democrati$acin de sus sociedades a partir de la participacin,
cada ve$ m5s amplia, de todos los sectores sociales, 7tnicos , culturales tanto en los
procesos econmicos como en los culturales. Los procesos de integracin se generan a
partir del establecimiento real de un di5logo intercultural, , la educacin intercultural
bilingNe @E=+A es el 5mbito, por ecelencia, donde aquel se constru,e." @Comboni
Salinas, '(()A.
bA "Probablemente no eista otra posibilidad para construir una educacin m5s
democr5tica , equitativa, que otorgue no slo verdaderas oportunidades a los individuos,
sino que contribu,a decisivamente a la construccin de un orden social basado en
relaciones sociales m5s sim7tricas que la aspiracin que conocemos como educacin
intercultural. Slo eplorando las asimetras , las incomunicaciones de cara al desafo de
construir relaciones educativas m5s fluidas, podemos tratar de desmontar de la estructura
social las condiciones que restringen la posibilidad de articular 5mbitos de convivencia
donde cada una de las personas, independientemente de sus caractersticas 7tnicas,
sociales o de g7nero, puede desarrollar su vida en plenitud". @/astn Sep3lveda, '((OA.
Pero, si como dice esta autora, "La E=+ plantea un cambio de mentalidad de la sociedad
, de las estructuras de poder , un replanteo del sistema educativo vigente" @Comboni
Salinas, '(()4'F2A, entonces Gse piensa en un alcance socioestructural para la
interculturalidadH. Para muc#os difusores de este paradigma, este es el alcance que le
otorgan al poder educativo, en estos tiempos de "revolucin pacfica, pero profunda, que
viven nuestros pases en su proceso de cambio , transformacin para entrar en el siglo
PP= con ma,ores posibilidades de desarrollo , bienestar para toda la poblacin..."
@Sep3lveda, '((O4'F2A.
Las polticas educativas oficiales, en este caso, las de la Provincia del 1euqu7n, intentan
legitimar el reordenamiento del sistema educativo desde el anadamiaje discursivo de la
tolerancia, el respeto por el otro, la aceptacin de lo diverso, la necesidad de la
convivencia entre los distintos, , la necesidad de educacin especial para aquellos que
poseen las caractersticas de la "otredad". 1os interesa mostrar cmo se arman algunos
de los discursos de la "inclusin" al servicio de la "transformacin educativa".
"emos caracteri$ado @<a$ ? :lonso, '((EA #asta dnde pueden ser fijados los lmites de
la discusin "tolerable" sobre la diversidad , el pluralismo desde los organismos del
poder actual , #emos anali$ado crticamente algunos documentos base de reciente
divulgacin en nuestra Provincia. =ntentamos provocar sus argumentaciones a partir de
insertar sus discursos en relatos m5s amplios acerca de lo pedaggico , cultural, , cmo
se articulan al poder, ,a que es desde esta posicin terica que se puede advertir el
trasfondo discursivo desde el cual surgen esas propuestas, , obviamente a qu7 intereses
responden.
En este campo el capital simblico en disputa es la significacin que se le da a la
articulacin entre desigualdad , diversidad, , como en ella queda atrapada una
consideracin reproductora de las condiciones de pobre$a , eclusin.
Por ello, es que ponemos en cuestin lo que nos parece una apropiacin neoliberal de la
"diversidad sociocultural", , cmo se arman los nuevos lenguajes de la alfabeti$acin
para los sujetos sociales emergentes de la actual eclusin, nombrados como "sujetos
diversos", , definidos tambi7n como de "alto riesgo". Esto implica abordar los usos de la
diversidad , el pluralismo, , las tensiones polticas que se desprenden de los mismos.
6n an5lisis crtico remite necesariamente a reubicar la apropiacin descontetuali$ada
de la lgica del poder de estos "usos de la diversidad" como categora eplicativa de las
diferencias devenidas acentuadamente como desigualdad en el marco de las actuales
relaciones de produccin capitalistas.
1os parece necesario, en consecuencia, mostrar que esas propuestas basadas en la
"multiculturalidad?interculturalidad", resultan funcionales a la transformacin educativa
en la perspectiva neoliberal impulsada con los fondos del +anco &undial. Juncionalidad
que resulta del modo en que algunos conceptos claves de las ciencias sociales, en
especial de la antropologa, se incorporan bastante aceleradamente al discurso educativo
con que la !eforma en curso intenta legitimar sus objetivos4 cultura, nacin, etnia,
g7nero, diferencia, diversidad, comprensin, tolerancia, alteridad, son palabras a#ora
corrientes4 verdadera antropologi$acin de la trama argumental de la operacin
discursiva E= en su apropiacin neoliberal. Su "presenti$acin" pareciera dibujar un
cambio en el imaginario pedaggico, esencialista , #omogenei$ante de la =nstruccin
P3blica.F
Como decamos, nos interesa advertir las cuestiones que se implican al reeditar, sin el
debate , el consenso, problem5ticas tericas inconclusas en su elaboracin, ,a sea las
referidas a las distintas aproimaciones al concepto de cultura, como a la reaparicin de
tensiones irresueltas en relacin al relativismo cultural que #a caracteri$ado a la
antropologa. Los costados esencialistas del culturalismo as como las consecuencias
funcionalistas de un relativismo etremo se prestan a este juego, , es objetivo de estas
notas salir al cruce precisando los t7rminos del debate pedaggico , cultural.
Q GEn qu7 sentidos podemos aceptar que la "educacin intercultural" es un modo de
discontinuar con el "obsoleto" sistema de instruccin p3blica, , sus modos de relacin
pedaggica sostienidos en el autoritarismo , la discriminacin de las diferencias
culturalesH.
Q G1o estaremos ante la presencia de un nuevo arbitrario para un imaginario pedaggico
en cu,o centro #a desaparecido la categora "pueblo" vinculada a lo "p3blico" , en su
reempla$o emerge la de "identidad cultural", como direccionalidad de las finalidades
educativasH.
La aceptacin de la tolerancia , la consideracin de la diversidad no son suficientes a la
#ora de plantear una pedagoga para la democrati$acin no meramente formal de la
sociedad. Es necesario abrir el debate acerca de los sentidos de la interculturalidad, para
evitar un cierre funcionalista que contribu,a a ocultar su articulacin al modelo
neoliberal , a las polticas educativas derivadas del mismo. >ueremos enfati$ar esta
dimensin a los efectos de discutir la insuficiencia de la educacin intercultural como
pro,ecto innovador, , mostrar cmo puede convertirse en un aliado "espectacular" de
esas polticas , en particular del sustento simblico de las actuales formas de
dominacin econmica, social , cultural.
Q GCon el reempla$o del imaginario "educacin popular" @centrado en el derec#o
p3blicoIpoltico a la educacin , cooptado de modo arbitrario por el sistema de
instruccin p3blicaA, por el de "educacin intercultural o multicultural" no se est5
conformando un nuevo arbitrario mediante el cual se separa lo poltico de lo culturalH,
Gde aquella inclusin abstracta, referida anteriormente, a una espectaculari$acin
simblica de las culturas como base de las relaciones sociales, , causas de las
desigualdades , diferenciasH.
Q G<e ser as, no estaramos ante la presencia de un estilo "democr5tico" para evitar lo
poltico, , un modo "regulador" para desviar el sentido de una educacin afirmada en la
disputa por los derec#os fundamentales de los individuos , los grupos socialesH
6na respuesta posible a estos interrogantes es la de que la educacin intercultural puede
configurarse como una va de escape simblica a la contradiccin entre "ajuste" ,
democracia, en la que se pretende articular la inclusin poltica formal con la eclusin
econmica real. En todo caso #a, que redefinir al sujeto poltico de la Educacin
=ntercultural.
B) Del eminismo al g!nero
:l calor de la discusin en torno a lo integrable en terrenos "inter", planteamos otra
preocupacin terica , poltica acerca del aparente corrimiento de la categora
feminismo por la de g7nero, esta 3ltima como aquella que podra resultar m5s tolerable a
los discursos de la diferencia. &etafricamente sera como sacarle el veneno a los
conceptos @los domesticamos, podemos convivir con ellosA. /7nero es un t7rmino qui$5s
menos agresivo, menos #ard, m5s diet7tico ?se digiere mejor?. Sin embargo, no
queremos apostar a una operacin de sustitucin sino que, recuperado el concepto de
feminismo, consideramos importante la profundi$acin , etensin social de la categora
g7nero como posibilitadora de construccin de nuevas relaciones sociales en el
entretejido de otro discurso sobre la igualdad , la diferencia, la integracin , la
eclusin.
6n tanto ingenuamente @o intuitivamenteA comen$ a llamarnos la atencin el uso
dominante de la categora g7nero, categora que #egemoni$a el discurso, sobre todo en el
5mbito acad7mico, , lo poco que se #abla de feminismo, como si quedase como
categora, depositada en un lugar residual, o de otra 7poca4 antes era feminismo a#ora es
g7nero.
Esto seguramente responde a una multiplicidad de cuestiones4 la preeminencia de
estudios sociolgicos , antropolgicos sobre "la mujer". las producciones e intereses al
interior del movimiento feminista. la #istoria del movimiento en los diferentes pases ,
las formas de apropiacin de ella en otros contetos. el lenguaje que se usa en los
5mbitos gubernamentales. etc.
:#ora bien, quisi7ramos eplorar la relacin que puede #aber entre este uso
preponderante de la categora g7nero, que involucra las relaciones entre lo femenino , lo
masculino , un discurso feminista que surge articulado con otro, que postula el cambio
social , #abla de clases sociales.
En principio, nos parece que una de las vertientes de esta discusin feminismo vs
g7nero, tiene que ver con situar al primero como un discurso m5s claramente poltico
que alude a las desigualdades ,, al segundo como m5s claramente cultural, que alude a
las diferencias. Sostendremos tambi7n la importancia de no envolver, o disolver el
sentido, de un discurso en el otro.
Es oportuno recuperar algunos elementos #istricos que focali$an al feminismo como un
movimiento social, enmarcado en la tradicin moderna , formando parte del conjunto de
las luc#as por la justicia de otros sectores sociales subordinados. Plantea &art#a
!osenberg @'(()A que la representacin del fin de las relaciones de subordinacin opera
?en estos inicios? como mira, e instala una "7tica de la disciplina utpica" que consiste en
el trastrocamiento de las perspectivas #abituales, la libertad estrat7gica, la independencia
frente a las pautas culturalmente arraigadas, tanto tericas, como 7tico?sociales. En este
conteto el significante feminismo evoca una tradicin poltica de i$quierda, entendida
en el sentido amplio como cuestionamiento de las relaciones sociales desde una
propuesta igualitaria. :firma la autora que es justamente esto @la posibilidad de una
sociedad igualitaria, los pro,ectos emancipatorios radicalesA lo que va a caer con la
sustitucin de este significante por el de g7nero, dado que en realidad el pro,ecto de una
sociedad transparente no es posible , que por otra parte estamos instalados en un
escenario individualista , fragmentado antidemocr5ticamente.
=ntroduciendo en este an5lisis el concepto de g7nero podemos decir que se define @dentro
de las varias definiciones eistentesA, "como la red de creencias, rasgos de personalidad,
actitudes, sentimientos, valores, conductas , actividades que diferencian a mujeres de
varones. Lal diferenciacin es producto de un largo proceso #istrico de construccin
social, que no slo genera diferencias entre los g7neros femenino , masculino sino que,
a la ve$, esas diferencias implican desigualdades , jerarquas entre ambos. ...El concepto
de g7nero en cuanto categora de an5lisis tiene como cualidad interesante que siempre es
relacional. Dtro rasgo que destacamos en el concepto de g7nero es que las relaciones que
anali$a entre varones , mujeres est5n enrai$adas #istricamente de forma cambiante ,
din5mica. Esto significa que el g7nero es una categora #istrica que se constru,e de
diversas maneras en las distintas culturas" @+urin, &abel '(()A.
Sin considerar que las corrientes anteriores se opongan o que #ablar de feminismo o de
g7nero constitu,an per se discursos de oposicin, nos parece importante incorporar la
advertencia que #ace &. !osenberg @'(()AC4 "Para el concepto de g7nero, a pesar de
#aber sido elaborado como #erramienta poltica para la teora feminista, no es necesario
ni evidente que #a,a un sujeto poltico en juego. Sujeto poltico se refiere al t7rmino
utili$ado en ciencias polticas para denominar a agentes de acciones p3blicas colectivas,
que disputan el poder de la formulacin de las normas que regulan la convivencia. Para
#ablar de sujeto poltico es imprescindible que su accin desplace las relaciones de
poder eistentes entre los seos. En muc#os casos, sin embargo, el discurso de g7nero se
enuncia desde posiciones que confirman los dispositivos de saber?poder instituidos por
la cultura androc7ntrica dominante".
El planteo de esta autora eplicita un eje que viene recorriendo este escrito , que es el
tema del poder. En los primeros p5rrafos referamos al movimiento feminista articulado
a la luc#a de clases, donde el poder se concibe como un aparato de opresin encarnado
en el sistema capitalista , patriarcal, al que #a, que abolir. <esde otra concepcin de
poder, m5s entonada con lo planteado por !osernberg, lo que #a, que
deconstruirIdesmontar son estos dispositivos discursivos que #an construido, piedra por
piedra, la relacin #ombre?mujer, p3blico?privado, como !acional, :bstracta, 6niversal
?con ma,3sculas? , que le dan legitimidad poltica, jurdica , cotidiana.
En este sentido, entendemos el poder como "...siempre presente @enA cualquier tipo de
relacin en la que uno intenta dirigir la conducta de otro. Estas son por tanto relaciones
que pueden encontrarse en situaciones distintas , bajo diferentes formas. ...son
relaciones mviles, es decir pueden modificarse, no est5n determinadas de una ve$ por
todas..." @Joucault, &. '((2A. Siguiendo a este autor slo pueden eistir relaciones de
poder en la medida que los sujetos son libres. Esto no significara que los estados de
dominacin no eisten, a veces los m5rgenes de libertad son mu, limitados, pero este
estado de dominacin puede desaparecer o cambiar si revierte la situacin que lo
origina2. Para el tema que nos ocupa interesa rastrear desde dnde se van formando,
co,unturalmente, las resistencias @a la integracinIeclusinA4 desde la luc#a de clases,
desde el movimiento feminista, desde la ocupacin de puestos p3blicos por parte de las
mujeres, desde la abolicin de la institucin familia, desde un cambio educativo, desde
la articulacin de diferentes movimientos sociales, etc., etc.
>uisi7ramos sinteti$ar que #ablar de g7nero puede no ser lo mismo que #ablar de
feminismo, significado en t7rminos de conciencia feminista, como una interpretacin
poltica, pol7mica , de luc#a que de ninguna manera es universali$able a todas las
mujeres. Esto es as dado que "lo femenino", puede , suele ser lo que de la mujer se
representa en las culturas dominadas por las representaciones #egemnicas del
imaginario masculino. En este sentido, retomamos nuevamente a &art#a !osenberg en
cuanto sostiene que "la perspectiva de g7nero corre el riesgo de cristali$ar a las mujeres
al ocuparse de "sus cosas", definidas como tales por este imaginario compartido". , pone
un ejemplo que es la cooptacin de gran cantidad de "cuadros" feministas en estructuras
de gobierno , organismos o agencias nacionales e internacionales, ante lo cual #abra
que anali$ar, "si su insercin constitu,e subjetividad poltica de g7nero @femeninoA o se
limita a aumentar el poder de algunas mujeres para la imposicin de polticas @Gde
desarrolloHA que requieren apo,o , participacin femenina, pero que reproducen las
actuales relaciones de dominacin".
Si nos situ5semos desde la #ermen7utica de la sospec#a, en el sentido de !icoeur, cabra
que nos pregunt5semos, como la #ace &ara :ntonia /arca de Len @'((2A, acerca de
Gpor qu7 la desigualdad de g7nero es constantemente reconocida, anali$ada ?la menos en
ciertos 5mbitos? , es plataforma para una accin social bien vista tanto por parte de los
gobiernos, como por parte de la poblacin en general ,, lgicamente, por parte de las
mujeresH.
Podramos decir que #ablar de luc#a de clases sigue siendo subversivo, en cambio, la
confrontacin femenino versus masculino parece no ser subversiva en la actualidad, no
es radical. Puede ser una confrontacin incmoda, agria, ridiculi$ada, etc., pero es una
pol7mica tolerable, admitida, transparente, al gusto de los tiempos.
Sostiene la autora que es un tema para el que los gobiernos crean una amplia red
burocr5tica , gastan muc#os recursos tanto econmicos como sociales. , se pregunta
GPor qu7H4 GEs una conquista de las mujeresH GEs un oportunismo del establis#mentH. ,
contin3a diciendo4 "El llamado orden mundial puede tener una ingente masa de
poblacin muriendo de #ambre en el Lercer &undo, pero parece que no le es funcional
tener una masa de poblacin femenina, el cincuenta por ciento de la poblacin, fuera de
las pautas del sistema @racionalidad, consumo, etc.A", resulta bastante claro que valorar
m5s a la mujer resulta funcional al aumento del consumo.
Consideramos que una forma de resistencia es siempre recuperar la #istoria de las
luc#as, de los movimientos, de la construccin social de las categoras, para darnos
cuenta que los conceptos, adem5s de #istricos, suelen "tener alas" , se refuncionali$an
en tramas discursivas diferentes a las que surgieron, que muc#as veces fueron
contra#egemnicas.
Por otra parte, como muc#as autoras , activistas #an advertido, #a, que estar en guardia
contra el feminismo difuso @, generalmente confusoA que forma parte del signo de los
tiempos @incluso entre ciertos #ombres, est5 de moda decir so, feministaA , #a, que
estar asimismo en guardia para no admitir que los cambios de g7nero #an sido cambios
per se. <e lo contrario una ve$ m5s, se estara #aciendo el juego a la invisibilidad de las
implicancias polticas del concepto "feminismo".
Para finali$ar diremos que la dis,untiva entre feminismo en t7rminos de clase , g7nero
en t7rminos culturales, puede ser falsa, dado que la identidad de g7nero , clase est5n
indisolublemente unidas , son las pr5cticas b5sicas , constitutivas del #abitus. Pero
apostamos a profundi$ar analtica , pr5cticamente ambas construcciones conceptuales,
porque los reempla$os, los recubrimientos, suelen ser efecto de luc#as por la #egemona
que luego se visuali$an como naturales, es decir se invisibili$an , agotan su
potencialidad subversiva.
CAP!"#$ % E&CE'A& E&C$#A(E& )E "' '"E*$ &%+#$
Se rel at an escenas de cuat ro i nst i t uci ones secundari as ubi cadas en di st i nt as
$onas geogr5fi cas , real i dades soci al es fami l i ares cul t ural es.
Pri mera escena4 t ranscurre en un col egi o si t uado en un barri o peri f7ri co, en l os
m5rgenes de un barri o en el que convi ven grandes #ot el es, edi fi ci os espej ados
s mi l Ral l St reet , et c. < a t ras d a se rei t era el mi smo suceso un docent e puj a
por #acerse escuc#ar frent e a un coro de beb7s que t i ronean a sus mam5s, sus
al umnas, que i nt ent an mant ener l a dual i dad de su dobl e condi ci n, 7st as mam5s
adol escent es abandonan l a escuel a , pasan a engrosar l as est ad st i cas de l os
desert ores. Los profesores se pregunt an Gqu7 #acerH, l a escuel a no cuent a con
un equi po de ori ent aci n, sl o poseen un asesor pedaggi co. 6n j ard n
mat ernal en l a escuel a aparecer a como mej or opci n. Las reacci ones en l os
est ament os superi ores no fueron al ent adoras, l a respuest a fue negat i va. "ubo
que buscar en ot ro l ado l l egando a l a Secret ar a de l a &uj er, bri ndando l a
posi bi l i dad de abri r una sal a de j ard n.
Pero l a deserci n no es si mpl ement e una cuest i n de g7nero 8cuando un c#i co
consi gue una c#anga dej a l a escuel a9.
Los j venes t raen cdi gos mu, cerrados, comprendi dos sol o en l a front era de
su l ugar, l a rel aci n ent re l os c#i cos es mu, dura, l a muj er es desval ori $ada ,
l a vi ol enci a es el modo que l os acerca. =nsul t an a l os profesores, se van
abrupt ament e del aul a, no soport an escuc#ar.
El equi po de conducci n ensa,a ot ras formas de resol ver l as di sput as ent re
el l os por ej m di sput a por una j oven. Los pi bes t ransi t an frecuent ement e por l os
i nst i t ut os de mi nori dad, el per odo en el que se regi st ran m5s ca das es durant e
enero , febrero, t i empo en que l a escuel a per manece si n act i vi dad. Pero l o
si guen al i nst i t ut o , l es t oman eamen al l , de modo t al de favorecer su
rei nserci n post eri or a l a escuel a.
En el 5mbi t o escol ar se si ent en reconoci dosS9cuando l es di go4 Ponet e l as
pi l as, est 5s fal t ando muc#o, , me cont est an4 T ust ed cmo sabe qui 7n so, ,oH,
cmo no, vos sos %uanS9 t ransmi t i endo en ese moment o un gest o de
sat i sfacci n.
Cuando se sol i ci t un asi st ent e soci al l e cont est aron @ al rect orA que cont i nuara
apo,5ndose en l a profesora del col egi o que est udi a l a carrera , de #ec#o
cumpl e ambas funci ones.
: pesar del compromi so docent e, #a, resi st enci as a revi sar l os est i l os de
t rabaj o. Surge l a pregunt a, dnde est 5 el probl ema4 Gsl o en el pi beH, Gqu7
responsabi l i dad l e cabe al docent eH, se t rabaj a con l a asesor a pedaggi ca , en
gral , se producen cambi os. Segunda escena4 col egi o secundari o ubi cado en el
barri o de +el grano, reci be pobl aci n de di ferent es escuel as pri mari as del nort e
de l a ci udad.
En general , l os c#i cos se i nvol ucran en l a si t uaci n de cl ase, muest ran
di sposi ci n a acompa;ar al docent e. Cuest i onan, pero no i mpugnan l as regl as
de j uego4 8un docent e ense;ando a un grupo de al umnos que vi enen a
aprenderS9. no est 5 en cuest i n para el l os que a l a escuel a deben asi st i r.
Los pi bes no son l os mi smos que aquel l os que se reci b an cuando l a escuel a se
abri . Los padres eran muc#o m5s permi si vos , su preocupaci n era que l a
pasaran bi en, que no fueran mal t rat ados. La est abi l i dad econmi ca desapareci ,
de consumi r si n l mi t es t i enen que pasar a consumi r con rest ri cci ones
i mpensadas.
"o, #a, muc#a l ocura, por ej empl o, un j oven cu,os padres se di vorci aron,
t i enen que convi vi r con l a nueva parej a #omoseual del padre. Los c#i cos est 5n
mu, epuest os a ri esgos de t odo t i po. !econocen l a necesi dad de l a formaci n.
t emen quedarse afuera , ven en l a ca da de sus fami l i as un fant asma del que
qui eren #ui r.
Por su part e l os docent es t i enen gran aut onom a i nt el ect ual , su for maci n
acad7mi ca es sl i da, casi t odos t i enen ot ros 5mbi t os de pert enenci a, al gunos se
dedi can a l a i nvest i gaci n, ot ros al t rabaj o edi t ori al o a l a docenci a
uni versi t ari a.
Los est i l os de t rabaj o docent e di fi eren ent re s , #a, profesores que #abl an
t odo el t i empo , ot ros son m5s const ruct i vi st as. La cuest i n es que t odos
generen si t uaci ones de producci n. Se l es propone asi st i r a l as cl ases de sus
compa;eros, que observen ot ros est i l os, en general son renuent es a #acerl o.
La vi da soci al de l os pi bes ci rcul a por l ugares mu, rest ri ngi dos. La +oca, San
Lel mo , ot ros barri os no ei st en para el l os. Consumen s#oppi ngs , son pocos
l os que usan cel ul ar. Lodos si guen est udi ando , l a escuel a es val orada porque
es el t rampol n para l a uni versi dad.
Lercera escena4 7st a escuel a est 5 ubi cada en l as afueras del di st ri t o de l a
&at an$a, en un barri o mu, #umi l de, de vi ej os t rabaj adores , act ual es
desocupados, cerca de una asent ami ent o. Est os pi bes se #acen cargo de
si t uaci ones fami l i ares compl i cadas, en muc#os casos son l os 3ni cos
proveedores de sus #ogares , se ocupan del cui dado de sus #ermanos menores.
Compart en l a vi da escol ar en el t rabaj o . El a;o pasado uno de l os c#i cos
esperaba l a sal i da de l a escuel a para i r a robar armado, j unt o a un ami go
robaron a una carni cer a, l a pol i c a l os at rap , l os l l ev al j u$gado. :penas se
ent eraron en l a i nst i t uci n fueron #ast a al l con l a asi st ent e soci al . El pi be era
adi ct o, pudi eron evi t ar que l o t rasl adasen al i nst i t ut o de menores. l o envi aron a
una granj a de recuperaci n. Personal de l a i nst i t uci n no l e perdi el rast ro, l o
vi si t aban.
La escuel a para l os c#i cos es muc#o m5s que una escuel a, se escuc#an
coment ari os como4 91osot ros $afamos con l a escuel a que t enemos9. 1o es
senci l l o sost ener l a posi ci n i nst i t uci onal que se desea, el 3ni co l ugar no
negoci abl e es el respet o por l os c#i cos. Lo que se busca es produci r espaci os
que l os 8obl i gue9 a sal i r de l a posi ci n de somet i mi ent o, de resi gnaci n o de
agresi n en l aque se encuent ran.
Las becas generan al t as epect at i vas , muc#a desi l usi n cuando no son
ot orgadas.
1o si empre se encuent ran buenos i nt erl ocut ores en l a gest i n superi or.
&uc#as de l as percepci ones soci al es de l as fami l i as son mu, aut ori t ari as, en
t odas l as casas #a, al g3n pol i c a.
!espect o a l os docent es est 5n agot ados, l o que l os sal va es el compromi so con
l a real i dad del pi be.
Cuart a escena4 Ust a es una escuel a di ferent e a l as dem5s, para acceder, l os
c#i cos t i enen que t ransi t ar muc#as pruebas, pasar un eamen de i ngreso
sumament e severo en si mul t 5neo con l a cursada de s7pt i mo grado . El mandat o
fami l i ar pesa , romper con una cadena de generaci ones que egresaron del
col egi o t ambi 7n.
Se advi ert e que el 2CM de l os c#i cos que #acen el i ngreso provi enen de
escuel as pri vadas.
Ser rect or de una escuel a como l a que se descri be es mu, f5ci l , represent a una
gran vent aj a di sponer de una i mport ant e mot i vaci n de part i da en l os al umnos,
l a col aboraci n de ot ras uni dades de l a uni versi dad, un presupuest o.
El ej e del pro,ect o es l a sol i dari dad, l a compresi n , el afect o. 7st os son l os
grandes el ement os di st i nt i vos que forman part e de l a cul t ura i nst i t uci onal .
Los pi bes de #o, sufren el desencant o, a medi da que se acercan a qui nt o a;o
crece l a angust i a por su fut uro. La vi ol enci a ci rcul a en si t uaci ones de di versa
ndol e, en l os gest os, en el t rat o ent re el l os, en l a agresi n verbal , en el
consumo de al co#ol , , t ambi 7n de drogas, si n que si gni fi que adi cci n, en l os
#ec#os de bul i mi a , anorei a, en l a rel aci n con l os profesores. Se perci be
muc#a fragi l i dad en l os v ncul os fami l i ares.
El pro,ect o m5s val i oso de l a escuel a es el l l amado :cci n Sol i dari a, cuent a
con el apo,o de l os docent es, que no escat i man dedi caci n a3n cuando l os
requeri mi ent os eceden sus obl i gaci ones. El aul a es un reduct o de
arbi t rari edades docent es, al gunos di scri mi nan , est i gmat i $an. 1o t odos son
respet uosos de l os al umnos , est o t i ene su cont racara en l a act i t ud de l os
pi bes. El profesor que prepara sus cl ases, que vi ene a #orari o, que se
compromet e, aunque sea mu, ei gent e, es respet ado por l os al umnos.
Se #a apo,ado l a creaci n del Cent ro de Est udi ant es, 7st e espaci o democrat i $a
el funci onami ent o de l a escuel a al i gual que di sponer de un Consej o
:cad7mi co con represent ant es est udi ant i l es.
CAP TULO N 4 ESCUELAS EN ESCENA
I mgenes i nst i t uci onal es que est al l an el di scurso educat i vo
Los rel at os narrat i vos parecen habi t ados por l a densi dad t est i moni al de
l a hi st ori a oral , escenari os en cuerpo present e, el pel l i zco de l a
exi st enci a vi vi da.
A cercarse a l o que acont ece en di st i nt os escenari os es una propuest a
al esf uerzo por desbl oquear l os obst cul os que se i nt erponen ant e l a
experi enci a de l os ot ros.
!u" es una escuel a#, c$mo son vi vi das l as escuel as# qu" l os
acont ece a qui enes t ransi t an por el l as#
Los saberes de l a i nst i t uci $n educat i va, real i zan sus propi as
sust racci ones para conf i gurarse el l os mi smos, como i nst i t uci ones de l os
saberes bi opol % t i cos& l o que no est di cho en nuest ra propi a l engua.
'(e propone dest acar al gunos aspect os de cada uno de l os escenari os
i nst i t uci onal es, para l uego i nt ent ar una art i cul aci $n un t ant o ms
t ransversal con el comet i do de anal i zar est as escenas en su
si ngul ari dad.
Ant e l as pal abras l e% das, ha si do di f % ci l cerni r l % mi t e que di st i ngue l a
i nst i t uci $n ) su gest i $n educat i va de t odo aquel l o que no l o es.
(e pl ant ea el desaf % o de sacudi r l a seguri dad de nuest ro saber l eer l as
i nst i t uci ones, , es un t ext o que i nt ent a poner en di l ogo l as experi enci as
i nst i t uci onal es con l as t eor% as o di scursos que versan sobre l as
i nst i t uci ones educat i vas.
%nvestigacin cualitativa, una forma diferente de -acer
ciencia. Aborda/e del m0todo etnogrfico desde el
marco de una perspectiva cualitativa de la
investigacin.
Por #ic. (amn 1ica Carrasco.
aA =ntroduccin
El siguiente trabajo tiene como propsito presentar una reflein de algunas cuestiones epistemolgicas
que inciden en las metodologas cuantitativa , cualitativa, que se #an desarrollado en el campo de la
investigacin de las ciencias sociales, , a la ve$ caracteri$ar el m7todo etnogr5fico desde los aportes de
una perspectiva epistemolgica de car5cter cualitativo.
<ic#a reflein apunta a reali$ar un aporte significativo, desde una mirada crtica refleiva, de una forma
diferente de abordar la investigacin , reconstruccin del conocimiento en el campo de la educacin.
bA :bordaje de la &etodologa Cualitativa en el campo de la =nvestigacin4 algunas cuestiones
epistemolgicas.
Es importante aclarar que el t7rmino cualitativo se #a enmarcado en la investigacin desde dos
perspectivas4 por un lado como forma diferente de #acer ciencia en relacin al paradigma positivista, con
las implicancias tericas , epistemolgicas que esta conlleva. , otra que toma de lo cualitativo slo su
aspecto instrumental, manteniendo de esta manera los aspectos esenciales de la epistemologa cuantitativa
en la construccin del conocimiento.
Podemos ver como a lo largo de la #istoria del que#acer cientfico, destacados investigadores que #an
ad#erido a esta 3ltima perspectiva #an sido, entre otros, +ec0er, /laser, La,lor , +ogdan, "ug#es ,
Strauss.
Este abordaje cuantitativo nos #ace refleionar que muc#os #an sido los autores que #an mantenido sus
investigaciones en par5metros empiristas, a3n dentro de la investigacin cualitativa, , por ende basada en
una epistemologa positivista. La dependencia a un paradigma empirista o racionalista conduce a la
construccin terica en relacin a la induccin o a la deduccin como forma de producir informacin, lo
que significa desde un punto de vista epistemolgico mantener las t7cnicas cualitativas en los mismos
marcos en que son utili$adas las cuantitativas. El paradigma positivista , neopositivista ? los cuales #an
sido dominantes en el uso de los instrumentos? nos muestran lo difcil que #a sido producir una ruptura a
nivel epistemolgico , en las representaciones dominantes sobre las que #emos aprendido a producir
conocimientos.
Lo planteado #asta aqu nos lleva a centrarnos en algunas caractersticas b5sicas del abordaje de una
metodologa cualitativa, que permitira #acer ciencia desde un lugar diferente.
6na de las potencialidades de la metodologa cualitativa es permitir la construccin de un conocimiento
diferenciado a trav7s de los sentidos subjetivos diversos sobre los que se configura la subjetividad en cada
una de sus formas concretas4 social o individual. esta potencialidad eigira asumir el objeto de estudio,
desde una representacin compleja.
<esde la perspectiva cualitativa, lo cualitativo caracteri$a el proceso de produccin de conocimientos, sin
definirse por el uso eclusivo de m7todos de esta clase. Esta perspectiva se orienta a legitimar el aspecto
procesual de la construccin del conocimiento que lo #a definido como una epresin directa de los
instrumentos utili$ados. Los m7todos cuantitativos , cualitativos pueden resultar compatibles slo dentro
de una epistemologa alternativa al positivismo, donde no sean considerados como un fin en s mismos, en
abstracto, sino como indicadores de un proceso de construccin del conocimiento.
:#ora bien, la epistemologa cualitativa se basa en tres principios que tienen profundas consecuencias a
nivel metodolgico. Estos son4
El conocimiento es una produccin constructivista? interpretativa4 es decir, el conocimiento no
representa una suma de #ec#os definidos por constataciones inmediatas del momento emprico.
La interpretacin es un proceso en el cual el investigador integra, reconstru,e , representa en
diversos indicadores producidos durante la investigacin, los cuales no tendran ning3n sentido si
fueran tomados de una forma aislada como constataciones empricas. El sujeto, como sujeto,
produce ideas a todo lo largo de la investigacin, en un proceso permanente logrando momentos
de integracin , continuidad dentro de su propio pensamiento sin referentes identificables en el
momento emprico. Este nivel terico de la produccin cientfica #a sido pr5cticamente ignorado
dentro de la epistemologa positivista, en la cual el escenario de la ciencia se define en lo
emprico.
Car5cter interactivo del proceso de produccin del conocimiento4 lo interactivo es una dimensin
crucial del proceso mismo de produccin de conocimientos, en el estudio de los fenmenos
#umanos. Este car5cter reivindica la importancia del conteto.
Significacin de la singularidad como nivel legtimo de la produccin del conocimiento4 la
singularidad en la investigacin de la subjetividad implica una importante significacin
caulitativa, que impide identificarla con el concepto de individualidad. La singularidad se
constitu,e como realidad diferenciada en la #istoria de la constitucin del individuo.
La investigacin cualitativa es un proceso permanente de produccin de conocimiento, donde los
resultados son momentos parciales, que de manera continua se integran dando lugar a nuevos
interrogantes, abriendo nuevos caminos a la produccin del conocimiento.
cA /7nesis del desarrollo de la investigaciones cualitativas etnogr5ficas
<esde finales del siglo pasado #ubieron ciertos intentos de sistemati$acin de investigaciones de car5cter
cualitativo llevadas a cabo por autores como +ogdan , +in0er. <ic#as investigaciones se reali$aron en
Estados 6nidos, estando asociadas a una perspectiva sociolgica. Podramos rastrear que slo es a
principios del siglo PP que las investigaciones cualitativas se sistemati$aron en los trabajos de campo de
&alinoBs0i, +ateson, &ead, +enedict, etc., los cuales sit3an la investigacin referida al estudio de las
culturas #umanas, como una investigacin participativa, en la que el investigador formaba parte del campo
de la investigacin.
Es importante comprender que la etnografa, en sus inicios, a pesar del cambio que represent el
considerar la presencia del investigador en el campo, sigui colocando en el centro de la investigacin la
preocupacin por la objetividad , la neutralidad, atributos esenciales de la epistemologa positivista. <e
esta manera, la investigacin etnogr5fica mantuvo su 7nfasis en la fidelidad de los datos obtenidos en el
momento emprico.
La propia complejidad de la presencia del investigador en el campo , lo que este transmiti a lo estudiado,
condujo a otras refleiones que entraron en contradiccin con los principios generales asumidos por estos
autores, por ejemplo4 &alinoBs0,, se enmarca dentro de definiciones empiricistas en lo relativo a la
neutralidad del investigador, pero aporta su creatividad en cuanto a las vas. Esto lo lleva a superar las
formas instrumentalistas , despersonali$adas de obtener informacin en la investigacin positivista
tradicional.
:#ora bien, en este marco se debe destacar otro aspecto, que tiene que ver con el culto al dato, este
aspecto conduce a la etnografa a un callejn sin salida, puesto que la recogida de datos condujo a los
investigadores al desarrollo de una gran cantidad de registros que resultaban imposibles de ser elaborados
a nivel terico. Esta acumulacin de datos orientada por un set descriptivo , objetivo por parte del
investigador, dificult el desarrollo de las ideas, que son las verdaderas responsables de la construccin
del conocimiento.
En el desarrollo #istrico de la investigacin cualitativa, autores como <en$in , /uba @'((2A, reconocen
cinco periodos de este movimiento4
El perodo tradicional4 en este prevalece la influencia del paradigma cientfico positivista, la
objetividad, la valide$ , la confiabilidad del conocimiento producido @se destacan &ead,
&alinoBs0,, +roBn , otrosA
La fase modernista4 transcurre durante los a;os de la postguerra #asta la d7cada del sesenta. Se
intenta formali$ar los m7todos cualitativos @se destacan La,lor, Strauss, +ec0er, etc.A
El perodo de la indiferencia de g7neros4 entre '(EK , '(*). Complementacin de paradigmas.
Las estrategias de investigacin iban desde los estudios de casos #asta los m7todos biogr5ficos ,
la investigacin clnica. Esta perspectiva toma las representaciones culturales , sus
significaciones como punto de partida @se destacan /eer$t, quien sostena que la frontera entre las
ciencias sociales , las #umanidades no presentaba una clara definicin, planteamiento que fue
integrado por autores como <errida, +art#es, etc.A
Perodo de la crisis de representacin4 durante los a;os *K, se produce una ruptura. Se identifican
con la aparicin de trabajos como "la antroploga crtica cultural". En general, este perodo fue
cuestionador de lo que se #aca , provoc innumerables debates en la antropologa, , en relacin
con los m7todos de investigacin social en general.
El perodo de la doble crisis4 este perodo aparece como resultado de una crisis de representacin
, de legitimacin de los investigadores cualitativos dentro de las ciencias sociales. La crisis de
representacin est5 definida por el #ec#o de que el investigador social puede capturar
directamente la eperiencia vivida. Esta eperiencia, se argumenta a#ora, es creada por el teto
social del investigador. lo cual nos coloca ante el problema del conocimiento como discurso
socialmente construido.
Esta breve caracteri$acin #istrica de la investigacin cualitativa en las ciencias sociales, nos muestra la
#istoria de otra forma de investigar que pretende especificar en sus m7todos las caractersticas de su
propio objeto, en este caso, sujeto de la propia investigacin.
dA &7todo etnogr5fico4 sus caractersticas en el marco de una Perspectiva Cualitativa de la =nvestigacin
Es importante destacar que el concepto de trabajo de campo #a estado asociado #istricamente con la
etnografa. <ic#o concepto fue clave para que el m7todo etnogr5fico se destacara en el desarrollo de las
investigaciones cualitativas. El trabajo de campo es primordial para muc#as de las investigaciones
cualitativas desarrolladas en el campo de las ciencias antropo? sociales. <e acuerdo con !osana /uber,
cuando se #abla de campo nos referimos a esa porcin de lo real que se compone no slo de los
fenmenos observables, sino de la significacin que los actores le asignaron a en un entorno , las tramas
que 7stos involucran.
:#ora bien, en el trabajo de campo el investigador tendr5 una presencia , una participacin constante
dentro de la institucin, comunidad o grupo de personas que est5 investigando, por lo que es importante
aclarar que el cora$n del proceso etnogr5fico dentro de la antropologa es el concepto de observador
participante, el cual puede caracteri$arse de la siguiente manera4 se refiere a la pr5ctica de vivir entre las
personas que uno est5 estudiando, llegarlos a conocer, conocer su lengua , su forma de vida mediante la
interaccin intensa , continua. Esto significa que el etngrafo debe conversar con la gente que 7l estudia,
trabajar con ellos, atender sus funciones rituales , sociales, etc. Esta participacin permite al investigador
el acceso a fuentes de informacin informal. : diferencia de la recogida de datos, el trabajo de campo
presupone la participacin espont5nea del investigador en el curso cotidiano de la vida de los sujetos
estudiados, lo cual conduce a la formacin de importantes redes de comunicacin que permiten la
epresin cotidiana de los sujetos estudiados.
<istinto a la recogida de datos, el trabajo de campo representa un proceso permanente de establecimiento
de relaciones , de construccin de ejes relevantes del conocimiento dentro del propio escenario en el que
trabajamos el problema investigado. La informacin que se produce en el campo entra en un proceso de
conceptuali$acin , construccin, que caracteri$a el desarrollo del momento emprico.
El trabajo de campo consta de tres fases4
Jase descriptiva4 consiste en la elaboracin terica que sustenta lo pr5ctico
Jase interpretativa4 aqu el investigador debe resignificar la produccin terica, ,a que a#ora
tratar5 de reconocerla , ver de qu7 modo se especifica , resignifica en la realidad concreta.
Jase refleiva4 se evidencia el propsito de cualquier proceso de investigacin, que es el de
producir conocimientos.
En cuanto a la fase descriptiva, es necesario aclarar que dic#a orientacin domin el desarrollo de los
m7todos etnogr5ficos en sus inicios slo registrando los eventos relevantes que se producan en el campo.
:#ora, dentro de un marco cualitativo de investigacin, el investigador debe seguir estos eventos a trav7s
de las ideas , construcciones del mismo. que generan por su presencia en la situacin de campo. El trabajo
de campo es una va esencial de entrenar la iniciativa intelectual del investigador, que est5 obligado a
elaborar sus propias ideas frente a lo que est5 ocurriendo en el escenario de la investigacin.
El trabajo de campo representa un proceso abarcador dentro del cual adquieren significacin
informaciones nuevas, imprevistas en el momento de definicin del problema.
El campo no representa un recorte est5tico de informaciones a seleccionar, sino un proceso activo, que de
forma permanente genera informaciones que desafan los propios marcos tericos con que el investigador
se aproima a 7l. El trabajo de campo sigue la ruta singular de los sujetos involucrados en sus contetos.
En cuanto a las t7cnicas, ser5n las #erramientas del investigador para acceder a los sujetos de estudio en su
mundo social, dentro de una refleividad. Se pueden emplear #istorias de vida, entrevistas, estudios sobre
la documentacin, grabaciones de video, etc.
El an5lisis de las informaciones consistir5 en la organi$acin de las mismas con el modelo de la
comunidad o grupo estudiado. El producto final de este proceso, que suele aparecer en forma de un
artculo o de una monografa, es b5sicamente una sntesis de los dos modelos de la realidad social.
Como propuesta al campo educativo, se pueden reali$ar investigaciones orientadas como
microetnogr5ficas, en el sentido de escoger como unidad un barrio , no solamente una escuela o saln de
clase. La microetnografa aportara a un estudio m5s adecuado en el campo educativo, un etngrafo
educativo necesita una buena teora de la estructura social de la escuela , de la comunidad en la cual la
escuela est5 situada. Su estudio debe ser "completo", por ejemplo, debe demostrar de qu7 forma la
educacin est5 ligada a la economa, al sistema poltico, a la estructura social local, etc.
(E1#E2%3'
El encuadre que nos presenta la investigacin cualitativa, nos posibilita ubicarnos como sujetos
protagonistas en la construccin , reconstruccin del conocimiento cientfico, ,a que la misma implica la
incorporacin de la dimensin subjetiva en las ciencias sociales. La dimensin subjetiva la podramos
pensar como una ruptura de ndole epistemolgica ante los paradigmas de car5cter positivista. La misma,
condujo a continuas reelaboraciones epistemolgicas , metodolgicas de las distintas lneas que se #an
presentado en el campo de la investigacin, otorg5ndoles significativos aportes, por lo que aqu merece
como categora una especial distincin.
La investigacin cualitativa es un proceso permanente de produccin de conocimiento, donde los
resultados ser5n momentos parciales que de forma permanente se integran a nuevos interrogantes, es decir,
en un proceso dial7ctico donde quedan implicados la confrontacin del corpus terico , el corpus
empricos, sin cortes , dentro de un determinado conteto. Estos aportes epistemolgicos, desde mi punto
de vista, son claves par diferenciar otras maneras de abordar las investigaciones que intentamos llevar a
cabo en el campo de la educacin. :#ora bien, el m7todo etnogr5fico es una de las vas que se presenta
desde una perspectiva cualitativa, lo que implica tener en cuenta dos instancias que ser5n fundamentales
en el abordaje de la realidad que se intenta estudiar. Estas son4 la fleibilidad del m7todo , el observador
participante. La primera, dar5 lugar a la construccin , reconstruccin de categoras, preguntas ,
repreguntas, etc, , la segunda, implica la integracin de la subjetividad del investigador. la cual es
fundamental en la interaccin entre sujeto , realidad.
Lambi7n es necesario aclarar que en estas investigaciones de car5cter cualitativo entrar5n en juego otras
t7cnicas, como las #istorias de vida, entrevistas, etc. en las que se podr5 rastrear la capacidad interpretativa
de los sujetos de estudio, , la interpretacin que, a su ve$, lleva a cabo el investigador desde los conceptos
de su disciplina , las reglas de su m7todo. :qu es donde se pondr5 en juego la doble #ermen7utica como
proceso de codificacin , procesamiento de la informacin.
Dtro de los aspectos interesantes que debe quedar claro en esta reflein es que en el desarrollo de un
proceso de investigacin cualitativa, las t7cnicas de car5cter cuantitativo de recoleccin de informacin no
son descartadas, ,a que dic#a informacin aportada pasar5 a ser parte de un proceso de construccin del
conocimiento con car5cter cualitativo.
Por 3ltimo, creo necesario eplicitar el aporte del concepto de triangulacin en el campo de la
investigacin, ,a que el mismo puede definirse desde <en$in como "la combinacin de metodologas en el
estudio del mismo fenmeno", Este autor dio lugar a que el an5lisis cualitativo tuviera un papel central en
la triangulacin, lo que supone que el investigador es llevado a sostener una cercana a la situacin desde
una ma,or sensibilidad a la cantidad de informacin. Entonces, informacin cualitativa , an5lisis
funcionaran como base que une la interpretacin de resultados de muc#os m7todos.
Pienso que estos aportes terico? epistemolgicos reali$ados desde varios autores, nos motivan a seguir
refleionanado , constru,endo desde nuestros lugares nuevos aportes al campo de la investigacin, que
nos permitan #acer ciencia desde un lugar diferente.
4%&!$(%A 5 (EPE!%C%$', !E6P$(A#%)A) &"78E!%*A 5
AC!"A# 6$)E('%)A)
*n l a act ual moderni dad no s$l o se f ragment an l os grandes rel at os +l as
i deol og% as que agl ut i naban a l os con, unt os soci al es en l a const rucci $n
de l a -i st ori a. si no que l a vi da soci al , l a f ami l i a, l a pare, a ) hast a l a
propi a sub, et i vi dad devi enen di soci adas ) di spersas. (ent i mi ent os de
vac% o, p"rdi da del i nt er"s por l os ot ros , empobreci mi ent o del amor ) del
deseo +que al gunos aut ores han l l amado narci si smo soci al . han i do
caract eri zando l a vi da de grandes con, unt os humanos. A l a l uz de est as
nuevas real i dades, ) si endo en l o esenci al l a moderni dad una rel aci $n
del hombre con el t i empo, el sent i do de l a hi st ori a ) su rel aci $n con el
t i empo de l a repet i ci $n cobran nueva vi genci a. *n est e l i bro *mi l i ano
/al ende part e de un anl i si s de l a t emporal i dad sub, et i va, a l a que
comprende como una di al "ct i ca de dos $rdenes& l a rel aci $n con el ot ro
en el l azo soci al ) l a hi st ori zaci $n. 0esde el l a muest ra l a rel aci $n
i ndi soci abl e ent re i ndi vi duaci $n, l azo soci al e hi st ori zaci $n, opuest as a
l as que se est abl ecen ent re repet i ci $n, al i enaci $n +masi f i caci $n. )
ai sl ami ent o soci al . *l psi coanl i si s ent i ende est as rel aci ones como
procesos present es en l a econom% a l i bi di nal gobernada por l as pul si ones
de vi da ) de muert e, en l a que *ros agrupa a l as f uerzas de una er$t i ca
soci al que t i ende a l a hi st ori zaci $n como f undament o de l a f i l i aci $n e
i dent i dad. 1or su part e, l as pul si ones de muert e son l i beradas por el
desl i gami ent o del l azo soci al , el ai sl ami ent o narci si st a ) l a p"rdi da del
deseo er$t i co, expresndose en conduct as aut oagresi vas, compul si ones,
i ndi f erenci aci $n de l os v% ncul os ) de l a mi sma i dent i dad. 0esde est as
perspect i vas el aut or t rat a de aport ar desde el psi coanl i si s a una ma)or
comprensi $n de l as nuevas f ormas de i ndi vi dual i dad ) de l a vi da soci al
act ual , se2al ando l as consecuenci as que sobre l a sub, et i vi dad t rae
apare, adas l a p"rdi da del sent i do de l a -i st ori a.
&obre 9Culturas -bridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad:
V @SA la reflein de /arca Canclini adquiere su m5s claro perfil , muestra lo que tiene
de profundamente innovadora4 dejando atr5s pesados lastres tericos e ideolgicos, la
industria cultural es anali$ada como matri$ de desorgani$acin , reorgani$acin de una
eperiencia temporal muc#o m5s compatible con las desterritoriali$aciones ,
relocali$aciones que implican las migraciones sociales , las fragmentaciones culturales
de la vida urbana que la que configuran la cultura de 7lite o la cultura popular, ambas
ligadas a una temporalidad 8moderna9. esto es, una eperiencia #ec#a de
sedimentaciones, acumulaciones e innovaciones. =ndustria cultural , comunicaciones
masivas designan los nuevos procesos de produccin , circulacin de la cultura, que
corresponden no slo a innovaciones tecnolgicas sino a nuevas formas de la
sensibilidad, a nuevos tipos de recepcin, de disfrute , apropiacin. W
En el ttulo est5 ,a el desafo. El adjetivo desacomoda tanto a los nost5lgicos de
autenticidades como a los valedores de sincretismos. Lo #brido es lo contrario de lo
puro , no conduce necesariamente a la sntesis, es sobre todo me$cla , revoltura. como
el tiempo que propone el subtitulo, relacin #brida tambi7n X#ec#a de pre , postX con la
modernidad.
: esa propuesta llega /arca Canclini despu7s de un largo trabajo de reflein e
investigacin sobre las culturas del arte , las populares. 6n trabajo que fue pionero por
estas tierras en recolocar los estudios est7ticos al interior de la investigacin social,
introduciendo en el debate cruces tericos , metodolgicos que permitieron interpelar al
arte desde 5mbitos Xla industria, la comunicacin, los consumosX replanteadores de las
inercias idealistas , sociologistas.
Pionero tambi7n en reubicar el estudio de las culturas populares a distancia tanto del
culturalismo antropolgico , su ideali$ada autonoma como de los instrumentalismos
populistas, #aciendo con ello pensables la interaccin de las culturas populares con las
sociedades nacionales , la insercin de lo popular en lo masivo trasnacional.
El libro que rese;amos marca sin duda un punto de llegada en ese recorrido , un #ito en
los estudios culturales de :m7rica Latina. T lo es ante todo por a,udarnos a pensar la
diferencia no al margen sino desde el debate a la modernidad, #aciendo de ese debate
aqu no una forma de escape a los 8atrasos9 , las contradicciones de la situacin
latinoamericana sino, por el contrario, una ocasin , un modo de acceso a las cuestiones
m5s radicales , las crisis m5s nuestras.
1o etra;a entonces que el libro arranque colocando la modernidad de los filsofos en el
terreno de los socilogos4 una torsin que permite 8referir9 la autonoma del arteIla
cultura Xrasgo definitorio de la modernidadX a cuestiones primero de m7todo , despu7s
de #istoria , poltica culturales. &irando desde a#, /arca Canclini #ace un balance a la
ve$ del pro,ecto moderno , del debate mismo4 de lo que significa la crisis de las
vanguardias , la reorgani$acin del mercado cultural en torno a una lgica cada da m5s
alejada de las 8bellas artes9, mientras la est7tica moderna se transforma
postmodernamente en ideologa para
consumidores.
El segundo despla$amiento busca romper con dos prejuicios para #acer abordable la
cuestin central. 1o es un d7ficit de moderni$acin lo que #a #ec#o imposible la
modernidad en :m7rica Latina, , son las 8optimi$adas im5genes9 de la modernidad
europea, con las que #emos medido nuestros procesos, las que nos #an impedido
reconocer la modernidad propia. Pues ni la modernidad en Europa fue el resultado lineal
de la moderni$acin socioeconmica, ni el modernismo latinoamericano se limit a
imitar , traducir.
Lanto all5 como ac5 la modernidad se produce en la interaccin de diferentes
temporalidades #istricas. En Europa fueron 8un orden dominante semiaristocr5tico, una
economa semiindustriali$ada , un movimiento obrero semiemergente o
semiinsurgente9 @Perr, :ndersonA. pero, Gcu5les son esas temporalidades en :m7rica
Latina , 8qu7 contradicciones genera su cruce9H, se pregunta /arca Canclini. T a
responder esos interrogantes va a dedicar gran parte del libro. ,a que es en ese cruce
donde 8el mesti$aje9 se transforma en culturas #bridas, donde las tradiciones dejan de
ser algo eterior , contrario a la modernidad, , donde las ideas importadas, las 8ideas
fuera de lugar9 @seg3n !. Sc#Bar$A se incorporan a la trama de los dislocamientos , las
desviaciones, de las traducciones , las reelaboraciones con que se #ace la propia #istoria
cultural.
Lo que, enfocando el #o,, va a implicar el desmontaje de las estratagemas que #acen
rentable poltica , culturalmente aquella separacin que atribu,e a la 7lite un perfil
moderno, al tiempo que reclu,e lo indgena , lo colonial en los sectores populares,
coloca la masificacin de los bienes culturales en los antpodas del desarrollo cultural,
propone al Estado dedicarse a la conservacin de la tradicin dej5ndole a la iniciativa
privada la tarea de moderni$ar, de renovar e inventar. , permite ad#erir fascinadamente
a la moderni$acin tecnolgica mientras se profesa miedo , asco a la industriali$acin
de la creatividad , la democrati$acin de los p3blicos. <esmontaje que es la clave para
enfrentar no solo el desconcierto , la ineficacia de las i$quierdas, sino tambi7n la
perspicacia , la tramposa eficiencia de los neoconservadores a la #ora de concebir
estrategias , proponer
polticas culturales 8para salir de la crisis9.
1o especulando sino aportando una informacin plural , precisa en cada caso, /arca
Canclini lleva a cabo un paciente trabajo de desenmascaramiento de esas estratagemas
en las teoras , en las polticas. <esde la redefinicin del sentido del patrimonio, esa
8base secreta de la simulacin que nos mantiene juntos9, a partir de lo que tiene de
ideologa sustancialista Xocultacin de su formacin socialX , legitimadora de
eclusiones pero tambi7n de capital cultural de un pas, de teatrali$acin del poder,
escenificacin de lo nacional , rituali$acin de la identidad. T la deconstruccin de los
usos de lo popular en lo que tienen de puesta en escena, de construccin efectuada en la
investigacin que busca a toda costa recortarlo de la reorgani$acin masiva, fijarlo en
formas artesanales de produccin , distribucin, , custodiarlo como reserva imaginaria
de los nacionalismos. en la comunicacin que tiende a identificar pueblo con p3blico ,
espectador, a confundir popular con la popularidad como 8lugar del 7ito9 , por ello, de
la fugacidad , la obsolescencia r5pida, ignorando lo que en lo popular #a, de memoria ,
sedimentacin. en el populismo poltico que valorando el potencial transformador del
pueblo acaba simulando su participacin , su accin. "asta la reelaboracin de la crtica
de la industria cultural, punto en el cual la reflein de /arca Canclini adquiere su m5s
claro perfil , muestra lo que tiene de profundamente innovadora4 dejando atr5s pesados
lastres tericos e ideolgicos, la industria cultural es anali$ada como matri$ de
desorgani$acin , reorgani$acin de una eperiencia temporal muc#o m5s compatible
con las desterritoriali$aciones , relocali$aciones que implican las migraciones sociales ,
las fragmentaciones culturales de la vida urbana que la que configuran la cultura de 7lite
o la cultura popular, ambas ligadas a una temporalidad 8moderna9. esto es, una
eperiencia #ec#a de sedimentaciones, acumulaciones e innovaciones. =ndustria cultural
, comunicaciones masivas designan los nuevos procesos de produccin , circulacin de
la cultura, que corresponden no slo a innovaciones tecnolgicas sino a nuevas formas
de la sensibilidad, a nuevos tipos de recepcin, de disfrute , apropiacin. T que tienen si
no su origen al menos su correlato m5s decisivo en las nuevas formas de sociabilidad
con que la gente enfrenta la #eterogeneidad simblica , la inabarcabilidad de la ciudad.
Es desde esa relacin que adquiere espesor cultural lo que pasa en , por los medios , las
nuevas tecnologas de comunicacin4 el modo en que los medios constitu,en lo p3blico
integrando un imaginario que de alguna manera articula el imaginario urbano
disgregado, o en que la espectaculari$acin televisiva sustitu,e la teatralidad callejera de
la poltica. , el debilitamiento del sentido #istrico , las concepciones globali$adoras
que conlleva la inmersin en unas tecnologas que Xcomo el video?clip o los
videojuegosX desmateriali$an , descontetuali$an proponiendo la discontinuidad como
#5bito perceptivo dominante, al mismo tiempo que cargan de creatividad , sensualidad
la relacin con la tecnologa.
Lo que /arca Canclini propone en este libro como agenda de los estudios culturales
redise;a tanto los objetos de las disciplinas Xantropologa, sociologa, economa,
comunicacinX como el inter?teto de sus #asta a#ora formales , tmidas relaciones, ,
mueve entonces el piso en que se asientan las demarcaciones , sacude los #5bitos , las
rutinas de la investigacin. Pero, atencin4 porque lo que este libro pone en juego no son
slo nuevos objetos , nuevas estrategias de investigacin, sino nuevos modos de
concebir , plantear las luc#as que se producen entre la cultura , el poder, entre lgica
del mercado , produccin simblica, entre moderni$acin , democrati$acin. T nuevos
modos de asumir esas luc#as sin los sustancialismos e instrumentalismos de anta;o,
buscando 8ser radicales sin ser fundamentalistas9.
Cultura, hibridacin, cultura urbana, Popular, culto, Posmoderno, modernidad,
Grupos, memoria histrica, Audiovisual, Descoleccionar, Desterritorializar,
Poderes oblicuos.
Camclini en su libro culturas hibridas, nos presenta un capitulo muy
interesante acerca de los aspectos y diferencias de la problemtica cultural
urbana y de la cultura tradicional, estos factores se!"n Camclini han hecho #ue
los !rupos #ue estn inmersos en los procesos urbanos cambien, este cambio
puede ser positivo o ne!ativo, a esto se le suma la interpretacin de la
modernidad y la posmodernidad como factores #ue crean el ima!inario colectivo
de las personas$ en base a estas ideas los nuevos medios de informacin, han
desarrollado nuevas tipolo!ias del pensar del individuo frente a su medio, de la
mano del adelanto tecnol!ico, han propiciado una industria audiovisual #ue
inte!ra o repite la cotidianidad e%istente, este es una de las estructuras #ue
desarrollan las culturas hibridas, como a#uello #ue esta entre lo posmoderno y
lo moderno, como mezcla inusual de la cultura imperante.
&n el capitulo principal CULTURAS HIBRIDAS se des!losan los si!uientes
subt'tulos
Del espacio publico a la tele participacin, Memoria histrica y conlictos
urbanos, Descoleccionar, Desterritoriali!ar, Intersecciones" de lo
moderno a lo posmoderno, #$neros impuros" %raiti e historietas y en
ultima instancia &oderes oblicuos
&n base a ello se abordaran las ideas principales de cada subtitulo para
comprender me(or el pensamiento del autor frente a esta nueva tipolo!ia de
cultura.
Del espacio publico a la tele participacin)
*as transformaciones culturales #ue se dan por la intromisin de las
aplicaciones de las nuevas tecnolo!'as, han !enerado y en "ltimas instancias
de!enerado los caracteres de los ima!inarios colectivos, a lo #ue el autor acota
como lo simblico. Con base a ello no cabe duda #ue la e%pansin de las urbes,
a incidido para #ue se arrai!ue lo h'brido determinado por los procesos
culturales #ue se desprenden de este. *a ideolo!'a #ue se desprend'a, era la
transformacin #ue propiciaba la modernidad, esto conlleva al individuo a un
anonimato, y por supuesto aun !rado de serielizacion, entendiendo esto como
una produccin en masa de individuos #ue devoran los medios audiovisuales en
las esferas de lo publico y lo privado.
*a inmensidad de la ciudad moderna se!"n el autor, implica unos procesos de
unin !rupal entre los individuos #ue la conforman, de al!una manera no es
posible conocer todos los !rupos de personas #ue habitan en la ciudad, como no
es posible conocer todos sus sectores, en base a ello se plantea los espacios de
entretenimiento !rupal en donde la participacin de estos es mas cerrada, estas
l'neas de comunicacin cerradas permiten popularizar al colectivo e idear su
propio espacio en la urbe urbana.
+odo estos procesos de la urbe no han reca'do en su totalidad en los sectores de
las relaciones de !rupo, otros factores como la influencia de los espacios de
participacin democrtica han incidido en estos, la burocratizacin de estos
espacios, han conllevado a nuevos movimientos como sindicatos, !rupos
(uveniles, feministas, etc. #ue de al!una manera se!"n el autor, hacen dif'cil
totalizar toda la estructura de la ciudad$ entendiendo #ue esta no es solo la parte
tan!ible, si no la intan!ible ,los ima!inarios colectivos-.
&n las urbes se presentan los procesos de la inte!racin de los medios de
comunicacin, producto y cliente, la sociedad de consumo y la totalizacin de los
aparatos de comunicacin, crean unas nuevas estructuras #ue ayudan a
identificar los procesos de la urbe, pues mediante de lo visual, conectan lo
histrico, las incidencias .tnicas, etc. Ayudando a la identificacin del
observante con su entorno.
Memoria histrica y conlictos urbanos
*a memoria de las urbes esta relacionada, con los procesos histricos, estos han
de(ado unas estructuras ,monumentos- las cuales propician el recuerdo de los
acontecimientos de % o y sector de la urbe, de esta manera se masifica el
simbolismo de los sectores populares. Pero una caracter'stica del influ(o de la
modernidad a desvariado dicho proceso, el autor se/ala #ue la intromisin de
ciertos caracteres h'bridos como los !rafitis tambi.n demuestra y calan en el
pensar de los ciudadanos de las urbes. *a intromisin de esta actividad art'stica
moderna, rompe el paradi!ma est.tico en el cual se ven envueltos los
monumentos, los !rafitis como tal se convierten en una e%presin netamente
urbana, #ue busca la critica mordaz mas haya de ocasionar un mensa(e visual,
aun#ue este ultimo sea parte del estilo del !rafismo. &n este orden de ideas los
monumentos se #uedan cortos al e%presar el sentimiento de las masas, pues solo
son un punto de referencia del pasado, por otro lado el !rafitis es
contemporneo, moderno y critico, tal ves sea este el representante presente y
futuro de la ciudad.
Descoleccionar"
*as bibliotecas, museos y otros lu!ares donde podemos encontrar !ran
informacin y revisar la historia, hoy por hoy estn sufriendo un cambio en el
modo de ver de los individuos, es decir esa informacin #ue estaba en un solo
punto, y #ue se obten'a casi como al!o privado, empieza a perder su valor, las
caracter'sticas de la modernidad y la incidencia de la tecnolo!'a plantean un
nuevo paradi!ma a la hora de establecer parmetros de ad#uisicin de la
informacin. 0emos pues #ue estos lasos entre tecnolo!'a y Descoleccionar, le
permiten al individuo moderno asirse con una estructura privada de
conocimiento infundada de al!una forma por la moda tecnol!ica. &ntonces
pues encontramos en estos horizontes frutos del devenir histrico de la
tecnolo!'a, aparatos o artilu!ios #ue permiten o afianzan este proceso, estos son)
la impresora' los (ideo)ue%os' el (ideocasete* *os cuales permiten recopilar,
!rabar y perpetuar las realidades del medio habitual de las personas
modificando su pensar, creando otra manera de construir los aspectos
simblicos y !enerando en ellos rupturas importantes #ue abordan otros
paradi!mas posibles.
Desterritoriali!ar"
A#u' el autor nos plantea y refle(a la necesidad de e%plicar las consecuencias de
la modernidad en la construccin simblica de las personas, de esta manera
e%plica este proceso analizando las ciudades fronterizas, en las cuales se
presentan ciertas dualidades entre lo urbano, lo rural, y lo moderno, adems de
estar li!ados a la temtica audiovisual, trata de una forma sublime el conte%to de
las mi!raciones como un factor fundamental #ue propicia las relaciones
interculturales. Por otro lado compara y hace un anlisis de la
desterritoriali!acion y la re+territorili!acion en los intercambios de los s'mbolos
#ue son tradicionales y #ue estn de al!una manera li!ados a los aparatos de
comunicacin.
1ay una aplicacin arrai!ada de las practicas econmicas, #ue se dan en la
interaccin de las culturas, de hay #ue las relaciones sociales se enfrenten y
creen conflictos culturales, basado esto en los poderes, no propiamente como
una consecuencia pol'tica, si no como un espacio #ue tiene mucho #ue ver con el
conte%to !eo!rfico y esto li!ado de al!una forma con la intromisin de los
poderes e%tran(eros y sus alianzas #ue se producen entre los !rupos de
enfrentamiento.
Intersecciones" de lo moderno a lo posmoderno
*a interpretacin de las condiciones del arte tanto en el mbito de la pintura
como en la escritura, como un proyecto de creacin de identidad$ han estado
li!adas a las transformaciones de la sociedades y estas, al pensamiento comple(o
#ue se enra'zan en los individuos #ue hacen parte de la modernidad, es all'
donde el autor se e%presa como una hibridacin cultural del pensamiento
creativo latinoamericano, es decir analiza las relaciones de los escritores del si!lo
232 y 22 para establecer cuales fueron las causas de tales acontecimientos, no
solo en la parte de la literatura sino en la estructura literaria.
*a perdida de le!itimidad de lo posmoderno implica un mar de m"ltiples
e%plicaciones en cuanto al arte, el autor afirma #ue si se analiza una obra, esta
podr'a contener varias si!nificaciones en una sola, as' mismo esto parece darse
en las obras literarias postmodernas, #ue estn enrutadas por los lineamientos
de los aparatos comerciales de consumo.
#$neros impuros" %raiti e historieta
&l !raffiti como las historietas, se!"n el autor hacen parte de las culturas
hibridas, en el sentido #ue estn por fuera de la concesin de coleccin
patrimonial, es pues una coleccin de referentes visuales, con un to#ue estil'stico
de literatura #ue re"ne ciertas condiciones entre lo culto y lo popular, a la ves
#ue se proyecta por medio de la ma#uinaria industrial y la circulacin masiva.
Para el autor, el !raffiti es una herramienta urbana #ue sirve entre los !rupos
sociales como una representacin simblica en base a sus tendencias sociales
llmense pol'ticas, ambientales, reli!iosas, etc. Adems de esto, su!iere #ue este
mecanismo de e%presin e%presa poder territorial en cuanto a las pandillas o sea
hay una relacin de propiedad. &l !raffiti re"ne el len!ua(e popular con el
ironismo de la cr'tica, #ue en la mayor'a de los casos puede ser e%istencial y
pol'tica.
Por otro lado las historietas son el medio visual y literario mas le'do del mundo,
el autor afirma #ue en solo 4.%ico las casas editoriales producen unos 56
millones de e(emplares cifra #ue ha modo personal se reconfirma en todo el
mundo. *a historieta tra(o a la literatura un nuevo mecanismo de e%presin
ubicado en la estructura de vi/etas o cuadros en los #ue se desenvuelve una
historia, dndole a!ilidad al lector y creando una atmsfera #ue re"ne un buen
!uin y unos trazos #ue e%plican la historia.
Pero mas all de lo ya planteado el mundo de la historieta tambi.n induce a la
cr'tica social, a la ptica pol'tica, humor'stica y a muchos mas fenmenos
sociales #ue abarcan las sociedades posmodernas, de ante mano sirve como
referente de anlisis a la cotidianidad de la urbe y de lo rural.
&oderes oblicuos
Para el autor el orden en como opera y se reparte el poder, se establece sobre
#uien es el #ue lo e(erce, de esta manera analiza las repercusiones de los poderes
he!emnicos en todas las manifestaciones del arte, es decir desde un punto de
vista mas cerrado distin!ue y se/ala #ue los poderes pol'ticos conservadores son
los #ue obtiene un !rado tal de manipulacin #ue hace muy ine#uitativa la esfera
de participacin del pueblo. 7o solo en el mbito pol'tico si no en el campo de la
t.cnica y la tecnolo!'a, es de esta forma en donde se establece un dese#uilibrio
muy importante, es all' donde se plantea la bipolaridad de los sistemas entre el
carcter social y las manifestaciones del capital.
&l incremento de los procesos de hibridacin, su!iere se!"n el autor #ue no hay
una captacin de poder importante, se basa solamente en los frecuentes
enfrentamientos, #ue no solo son entre proletarios y bur!ueses, o !rupos #ue
est.n dentro de la presin del conflicto, en ese sentido lo he!emnico ad#uiere
un sentido relevante. Para el autor y a modo de su conclusin su!iere #ue las
culturas hibridas parten del proceso de fronteras, adems de plantear #ue todas
las artes nacen de otras artes, como si se llevara una secuencia, de hay #ue se
ar!umenten nuevos mecanismos simblicos #ue perpet"an en cierta forma los
ima!inarios de las urbes colectivas.
La Cultura extraviada en sus definiciones
En su libro <iferentes, <esiguales , <esconectados X &apas de la interculturalidad X el
argentino 17stor /arca Canclini retoma deliciosa , minuciosamente la cuestin de las
m3ltiples definiciones de Cultura,
t7rmino que venimos abordando de
distintos modos en este espacio.
%ustamente en el Captulo =4 La
cultura etraviada en sus definiciones,
donde Canclini se;ala que en '(OF
dos antroplogos, :lfred Yroeber ,
Cl,de Y. Ylu0#o#n, recolectaron casi
CKK maneras de definirla. T tambi7n
&elvin %. Las0,, qui7n desconoca el
trabajo de los anteriores, public un
avance de un libro en preparacin,
para el cual dice #aber recogido en diarios alemanes, ingleses , estadounidenses, OE usos
distintos del t7rmino cultura.
Pero lo realmente interesante es el relevamiento que reali$a , lo que 7l denomina las
cuatro vertientes contempor5neas , sera enriquecedor que 6ds. comenten aqu acerca
del modo en que se encara la materia Cultura , Comunicacin @adem5s del conceptoA en
las distintas juridicciones , en los diferentes contetos4
-an las cuatro vertientes contempor5neas
La primera tendencia es la que ve a la cultura como la instancia en que cada grupo
organi$a su identidad. Sin novedad, salvo que se piense en como se reelabora el sentido
interculturalmente. 1o slo @... A sino teniendo en cuenta los circuitos globales
traspasando fronteras , #aciendo que los distintos grupos puedan abastecerse de
repertorios culturales diferentes.
En la segunda vertiente la cultura es vista como una instancia simblica de la produccin
, reproduccin de la sociedad. G>u7 es, entonces, la culturaH 1o la vieja definicin
antropolgica que la identificaba con la totalidad de la vida social. "a, una imbricacin,
compleja e intensa, entre sociedad , cultura. <ic#o de otra manera4 Lodas las pr5cticas
sociales contiene una dimensin cultural, pero no todo en esas pr5cticas sociales es
cultura.
6na tercera lnea4 la cultura como una instancia de conformacin del consenso , la
#egemona, o sea de configuracin de la cultura poltica, , tambi7n de la legitimidad.
Los recursos simblicos , sus diversos modos de organi$acin tienen que ver con los
modos de autorepresentarse , de representar a los otros o sea nombrando o
desconociendo, valori$ando o descalificando
La cuarta lnea de la cultura como dramati$acin eufemi$ada de los conflictos sociales,
como teatro o representacin, relacionada con la anterior porque estamos #ablando de
luc#as por el poder, disimuladas , encubiertas
Canclini se pregunta GCmo volver compatibles estas distintas narrativasH , plantea la
necesidad de contar con una definicin sociosemitica de la cultura
:grega adem5s una definicin operativa4 la cultura abarca el conjunto de los procesos
sociales de significacin, o dic#o de un modo m5s complejo, la cultura abarca el
conjunto de procesos sociales de produccin, circulacin , consumo de la significacin
en la vida social. Es en este punto donde los an5lisis antropolgicos necesitan converger
con los estudios sobre comunicacin.
(acismo, colonialismo y violencia cientfica. Eduardo 6en0nde;
El racismo no es solo una cuestin de segregar 8negros9 u 8odiar judos9. el racismo
debe ser referido a las formas de relaciones sociales , culturales que implican negacin,
discriminacin, subordinacin, compulsin , eplotacin de los otros en nombre de
pretendidas posibilidades , disponibilidades, ,a sean biolgicas, sociales o culturales.
Loda relacin social que significa 8cosificar9 a los otros, es decir, negarles categora de
persona.
:m7rica est5 constituida sobre el etnocidio m5s profundo que conoce la #istoria, sobre
el asesinato directo e indirecto de millones de indios , de negros. : la llegada de los
europeos, seg3n los c5lculos actualmente mas aceptados, :m7rica contaba con una
poblacin que oscilaba entre los (K , ''K millones de amerindios. <e estos quedaron
despu7s de un siglo , medio de accin civili$adora europea unos 2 millones de nativos.
:dem5s deben agregarse los casi 'K millones de negros que #abran muerto en el tr5fico
de esclavos #acia nuestro continente.
La tendencia a describir a personas de otras sociedades, naciones , culturas, tienden a
generar una visin prejuiciosa , negativa de los mismos. La llamada sociedad occidental
, sus actores son, somos, 8normalmente racistas9 , este racismo es producto de un
proceso #istrico no demasiados largo, el cual est5 montado sobre el desarrollo del
modo de produccin capitalista. 1o se acepta nuestra identidad racista. Cuando esto
ocurre corresponde formular una pregunta, que si bien puede resultar esquem5tica, nos
sirve para plantear el problema en donde realmente est54 es decir, en el simple #ec#o de
que nuestra formacin nos convierte inconscientemente en racistas. Este racismo se lo
asocia con el comien$o de la segunda guerra mundial.
El racismo constitu,e para los pases con modo de produccin capitalista, la manera
normal de conein , relacin con otras formas socioculturales. Lambi7n constitu,e
para estos pases su forma de concepcin del mundo.
La violencia no es solo uno de los m5s claros emergentes del proceso de epansin
colonial, sino que constitu,e una de las constantes del proceso de acumulacin primitiva
que, permiti el desarrollo de los primeros pases capitalistas.
El racismo #ace su aparicin como corriente ideolgica en el siglo P=P, , se valdr5 para
su epansin , justificacin de una apo,atura cientfica. El #ombre no es un ser fijo sino
que evoluciona, lo que #ace que se profundicen la diferencias entre los #ombres. @Leora
darBinista social , evolucionismo mecanicista.A
El termino ra$a solo intenta proponer una clasificacin a partir de caracteres biolgicos
mas o menos diferenciados. Es un concepto estrictamente biolgico , debe ser
definitivamente despejado de toda especulacin referida a los conceptos de sociedad,
cultura o nacin. Estos son conjuntos sociales , culturales con autonoma de produccin
#istrica. 8las ra$as #umanas son el resultado de la evolucin de nuestra especie, , esta
constitu,e un sistema cerrado.9
3hi s boo4 pa)s homage t o t he 5or4 of /i no /ermani , t he f ounder of t he
0egree i n (oci ol og) at t he 6ni versi t ) of 7uenos Ai res and a rel evant
personal i t ) i n cont emporar ) soci ol ogi cal t hi n4i ng. 3he vari ous essa)s
address 4e) concept ual f eat ures i n hi s 5or4, such as t he underpri vi l eged
sect ors i ncrease i n pol i t i cal part i ci pat i on f or soci al change processes i n
devel opi ng count ri es, and t he urban pat hs of mi grat i on i n 7uenos Ai res.
*l recorri do que l l eva produci rse su, et o no est l i bre de ri esgos. 8st os
exponen al ser humano a vul nerabi l i dades en su const i t uci $n, con l as
consecuenci as de suf ri mi ent o que el l o i mpl i ca. *st a obra no consi dera
posi bl e preveni r l a apari ci $n de una enf ermedad o s% nt oma, pero s%
sost i ene que resul t an previ si bl es l as consecuenci as que una si t uaci $n
espec% f i ca puede generar en det ermi nado psi qui smo. 9 en t al sent i do,
di cho model o est ar% a en condi ci ones de cont ri bui r en l a del i mi t aci $n de
l as di versas si t uaci ones soci al es que ori gi nan l a apari ci $n de mal est ar o
enf ermedad. Los conf l i ct os que se ocul t an o se ni egan se hacen
present es en l a producci $n de s% nt omas i ndi vi dual es ) col ect i vos, )
est os :l t i mos producen una expresi $n de mal est ar cul t ural sobre el cual
podr% a act uar una mi rada prevent i va. 6na sub, et i vi dad ) una real i dad en
permanent e const rucci $n habi l i t ar% an t ambi "n l a i dea de prevenci $n
psi coanal % t i ca como un rescat e aut orref l exi vo, una recuperaci $n
consci ent e que devi ene en un i nt ent o de no repet i r aquel l as si t uaci ones
que, aunque det ermi nadas i nconsci ent ement e, pueden conci ent i zarse
para no quedar cri st al i zadas en l a creaci $n de s% nt omas.
Si l vestri & Bl anck "BAJTIN Y VIGTS!Y" La or#ani $aci %n se&i %ti ca de
l a conci enci a"
(I L;*(3<I , Adri ana = 7LA>?@, /ui l l ermo +ABBC.& 7a, t i n ) ;i got s4i & l a
organi zaci $n semi $t i ca de l a conci enci a. 1ref aci o de Di chael ?ol e,
7arcel ona& Ant hropos
*st e l i bro, reci ent ement e agregado en l a Eeb +/oogl e 7oo4s. es mu)
conoci do en l as ci enci as cogni t i vas, pero no est suf i ci ent ement e
di f undi do ent re l os psi c$l ogos. (u publ i caci $n en /oogl e 7oo4s +vi st a
previ a rest ri ngi da. permi t e una aproxi maci $n i ni ci al . *s mu) i nt eresant e
l a art i cul aci $n ent re l as i deas de dos i nvest i gadores sovi "t i cos que
f ueron cont emporneos +aunque ;)got s4) vi vi era menos.. A pesar de
part i r de l a mi sma i deol og% a marxi st a, el l os f ueron mi rados con
desconf i anza por el st al i ni smo, por l o cual muchas veces su obra no
al canzaron suf i ci ent e di f usi $n, o f ueron publ i cadas con nombre de
f ant as% a como en el caso de 7a, t i n. Los dos aut ores t raba, aron desde
campos di sci pl i nari os di f erent es, conf l u)endo en el est udi o de l os
f en$menos de l a conci enci a, uno +7a, t i n. i nt ent ando expl i car l a
producci $n di scursi va, ) el ot ro i nvest i gando, compl ement ando )
ref ut ando magi st ral ment e a 1i aget +aunque verdaderament e l o
admi raba.. *xi st e un t ext o de 1i aget mu) post eri or, en el cual al l eer l as
cr% t i cas que l e hace ;)got s4) hace ref erenci a a cunt o l e hubi era
gust ado poder conocer ) di scut i r con "l .. 1ersonal ment e recomi endo
cl i dament e est e l i bro de Adri ana (i l vest re +qui en durant e una buena
part e de mi s est udi os me ori ent $ en l a t esi s. ) /ui l l ermo 7l anc4.
Prefaci o de Mi chael Col e +f ragment o.
Eundt i nsi st i $ en que l a psi col og% a experi ment al represent aba s$l o l a
mi t ad de l a nueva di sci pl i na que "l prpon% a. *l enf oque era apropi ado
sol ament e para l os procesos ps% qui cos el ement al es, uni versal es, ) por l o
t ant o deb% a ser compl ement ado con una Vol kerpsychol opgi e no
experi ment al , hi st $ri coFcul t ural , adecuada al est udi o de l as f unci ones
ps% qui cas superi ores. (i n embargo, esami t ad hi st $ri co. cul t ural de l a
vi si $n de Eundt desapareci $ o permaneci $ sumergi da con el t ri unf o del
posi t i vi smo ' ($l o ebn l a 6ni $n (ovi "t i ca est as i deas f ueron sumadas
para const i t ui r una nueva, coherent e ) abarcadora aproxi maci $n al l a
psi col og% a que hi zo de l a cul t ura su cat egor% a cent ral & "st a f ue l a
escuel a hi st $ri coF cul t ural , asoci ada con l os nombres de ;)got s4),
Leont i ev ) Luri a. '
7a, t i n +l i ngGi st a. t uvo un rec% proco i nt er"s por l a psi col og% a. *s com:n
encont rarse con l a di scusi $n acerca de si +con ;)got s4). se conoc% an
mut uament e. Ht ra de l as coi nci denci as ent re est os aut ores f ue l a cr% t i ca
al psi conl i si s, debi do a l os f undament os i ndi vi dual i st as ) bi ol ogi st as de
Ireud. Lo que se necesi t aba era una t eor% a cul t ural . '
'(tnocentri s&o e )i stori a* +rei s,erk- +errot . '(l &al estar en l a cul tura*
/reud
1ara darl e una i nt roducci $n al et nocent ri smo debemos comenzar
def i ni endo el concept o de cul t ura. 1or un l ado ent endi "ndol a como un
con, unt o de val ores, comport ami ent os e i nst i t uci ones de un grupo
humano, aprendi do, compart i do ) t ransmi t i do soci al ment e. *st a
concepci $n t ot al i zant e de l a cul t ura, abarca t odas l as creaci ones del
hombre ) t i ene un val or descri pt i vo ) un carct er si ncr"t i co.
1or ot ra part e Ireud l a def i ne como l a suma de operaci ones ) normas
que di st anci an nuest ra vi da de l a nuest ros ant epasados ani mal es ) que
si rven a dos f i nes& l a prot ecci $n del ser humano f rent e a l a nat ural eza )
l a regul aci $n de l os v% ncul os rec% procos ent re l os hombres.
0ebemos di st i ngui r que l a cul t ura se di f erenci a de l a soci edad )a que l a
pri mera emana ) se caract eri za de l a propi a soci edad. 3ampoco
debemos conf undi r a l a cul t ura con l a nat ural eza, el hombre se si t :a
como superi or a el l a ) pret ende domi narl a.
Af i rmamos as% que el desarrol l o cul t ural es l a l ucha por l a vi da de l a
especi e humana. La convi venci a humana sol o se vuel e posi bl e cuando
se agl ut i na una ma)or% a mas f uert e que l os i ndi vi duos ai sl ados )
cohesi onada f rent e a est os.
As% , l as di f erenci as gen"t i cas no i nt ervi enen en l a det ermi naci $n de l as
di f erenci as soci al es ) cul t ural es ent re grupos humanos. *nt onces
pareci era ser que l os di f erent es puebl os debi eran expl i carse por su
hi st ori a cul t ural . (i bi en l a raza no det ermi na a l a cul t ura en t ant o que
es un f act or heredi t ari o, no es si n embargo a, ena a l a f ormaci $n de
cul t uras di st i nt as.
*n una soci edad en donde exi st e el mal est ar, provocado por no t ol erar
al ot ro, podemos hacer hi ncapi " en l a def i ni ci $n de et nocent ri smo. 1ara
l l egar a su comprensi $n pri merament e debemos conocer el t "rmi no de
et ni a& es l a uni $n ent re l a cul t ura ) l a soci edad. Ds espec% f i cament e
podemos def i ni rl a como un grupo soci al que se di f erenci a de l os ot ros,
por rasgos cul t ural es espec% f i cos ) un con, unt o de opci ones
f undament al es.
(i habl amos de prct i cas soci ocent ri st as de acuerdo al grupo que se
ori ent e reci bi rn un nombre di f erent e. *n el caso de l as prct i cas
apl i cadas a l a et ni a habl amos de et nocent ri smo. *st e es def i ni do como
l a act i t ud de un grupo que consi st e en at ri bui rse un l ugar cent ral en
rel aci $n a l os ot ros grupos, en val ori zar posi t i vament e sus real i zaci ones
) part i cul ari smos, ) que t i ene haci a un comport ami ent o pro)ect i vo con
respect o a l os grupos de af uera, que son i nt erpret ados a t rav"s del
modo de pensami ent o del enFgrupo. *l et nocent ri smo puede ser
observado en di st i nt os grados +soci ocent ri smo de cl ase, naci onal i smo )
et nocent ri smo. ) di st i nt os ni vel es +mi croet ni as, et ni as regi onal es )
macroet ni as.
*st a noci $n debe ser di st i ngui da de l a de raci smo, el cual consi st e en
val ori zaci $n, general i zada ) def i ni t i va de di f erenci as real es o
i magi nari as en benef i ci o del acusador ) en det ri ment o de su vi ct i ma, a
f i n de , ust i f i car sus pri vi l egi os ) su agresi $n.
*l raci smo hace i nt erveni r si empre el aspect o f % si co& el raci st a conf unde
el ement os cul t ural es ) morf ol $gi cos, o rechaza al ot ro en t ant o que es
raci al ment e di f erent e i gnorando si es port ador de rasgos cul t ural es que
el desaprueba. La sub, et i vi dad del raci st a debe ser acept ada como un
dat o pri nci pal , l a i dent i f i caci $n de l a vi ct i ma se da de manera di versa
seg:n l as "pocas ) l as soci edades.
As% podemos concl ui r di ci endo que se busca asegurar l a coherenci a del
enFgrupo ) l a domi naci $n sobre l os grupos de af uera. (i n duda ha), un
l azo de parent esco ent re el et nocent ri smo ) el raci smo.
La di scri mi naci $n cul t ural o et noc"nt ri ca consi st e en cerrarse
si st emt i cament e a l a i nf l uenci a del si st ema de val ores de un grupo de
af uera, mi ent ras que l a di scri mi naci $n raci al t rat a de evi t ar l as
rel aci ones, en su sent i do ms ampl i o, ent re i ndi vi duos de di st i nt as
razas. As% mi smo el ext ermi ni o cul t ural o et noci di o consi st e en qui t arl e a
un grupo sus caract er% st i cas cul t ural es si n ani qui l ar al grupo mi smo,
mi ent ras que el ext ermi ni o raci al , o genoci di o es l a el i mi naci $n f % si ca del
grupo.
A l o l argo de nuest ra hi st ori a el et nocent ri smo se hi zo present e en
di versas esf eras de l a vi da soci al haci endo i mposi bl e su desapari ci $n
absol ut a, )a que sol o puede sust i t ui rse una f orma por ot ra.
<epasando nuest ra hi st ori a, reconocemos que uno de l os casos ms
si gni f i cat i vos ) present es de nuest ra soci edad es el et nocent ri smo que
encuent ra sus vi ct i ma en l os puebl os ori gi nari os.
>uest ro ob, et i vo es ent onces poder ref l exi onar ent re t odos acerca de l a
posi bi l i dad de l a reFconst rucci $n de una nueva hi st ori a en l a que t odos
est emos i nvol ucrados.
*l est ado de Argent i na cel ebra sus JKK a2os. 0urant e est e t i empo se
han comet i do graves vi ol aci ones a l os derechos humanos de l os puebl os
i nd% genas. *xcl usi $n ) genoci di o comi enzan en nuest ro pa% s con l as
campa2as i mpul sadas por Di t re, (armi ent o ) <oca, con el ob, et i vo de
expandi r l as f ront eras ) ut i l i zar a l os i nd% genas como mano de obra.
*st e es un cl aro e, empl o de subordi naci $n ) de l a e, ecuci $n de pract i cas
et nocent ri st as, )a que se consi deraban a est os puebl os, due2os de l a
t i erra, como seres i nf eri ores e i ncapaces de cont ri bui r al progreso.
*st e sent i mi ent o de superi ori dad , ust i f i c$ t ant o el mal t rat o f % si co como
psi col $gi co. -o) en d% a no exi st e ni nguna f echa i mport ant e est abl eci da
como f eri ado correspondi ent e a l as >aci ones I nd% genas.
Los puebl os ori gi nari os consi deran que ser% a mas , ust o cel ebrar el AA de
oct ubre como ul t i mo d% a de l a l i bert ad de Am"ri ca ) no el AJ, )a que f ue
en esa f echa que comenz$ el genoci di o mas grande de l a humani dad.
6n cl aro e, empl o de l a excl usi $n de l a que son vi ct i ma es l a f al t a de
di f usi $n de sus f i est as t radi ci onal es, como aquel l a en l a que se
homena, ea a l a madre 3i erra, l a 1achamama. (i bi en es ci ert o que en el
nort e del pa% s s% t i enen una i mport ant e t rascendenci a, l a ma)or% a de l os
, $venes en el rest o de l a argent i na cel ebran ot ras f echas que
l ament abl ement e son proveni ent es de ot ras cul t uras, por e, empl o
-al l o5een.
Los nat i vos sost i enen ent onces que est amos pl enament e domi nados por
un euro cent ri smo, que nos hace rendi r honores excl usi vos a su di os
de, ando de l ado nuest ros or% genes, i gnorando ) ol vi dando l os di oses
propi os de nuest ras t i erras.
A part i r de l a col oni zaci $n, t odos l os seres humanos est amos
raci al i zados ) et noraci al i zados. (i bi en ho) )a no se consi dera l a raza
como una cat egor% a de anl i si s, no se puede desconocer que el raci smo
exi st e ) si gue si endo un i nst rument o de opresi $n de l os puebl os
ori gi nari os.
*s por est e mot i vo que queremos repl ant earnos el porque de l a
di f erenci a ) l a i ndi f erenci a haci a el l os. !ue condi ci $n nos si t :a como
superi ores ) nos hace pensar que son el l os l os que deben i nt egrarse#
1ret endemos que se i nt egren a nuest ra soci edad como i ndi vi duos
act i vos ) part i ci pen de una cul t ura que no coi nci de con su i dent i dad. (u
l ucha no es por l a i nt egraci $n, si no por l a i ncl usi $n de sus baga, es
cul t ural es a nuest ra soci edad ) que a su vez est a i ncl usi $n sea
rec% proca.
A l os puebl os ori gi nari os present arse como uni dad l es permi t e
consol i darse como un grupo con un pensami ent o propi o, val oraci ones
especi al es, l as cual es son usadas como herrami ent as que l es a)udan a
resi st i r ) a segui r l uchando.
?omuni car es resi st i r ) el rol de l a comuni caci $n est a ho) en nuest ras
manos. *st a en nuest ras manos el poder revert i r est a si t uaci $n.
También podría gustarte
- Metodologia de La Intervención Trabajo SocialDocumento324 páginasMetodologia de La Intervención Trabajo SocialJaviera Reyes75% (4)
- Maestros ErrantesDocumento5 páginasMaestros ErrantesLuz Rosales0% (1)
- Evaluación Como RelatoDocumento11 páginasEvaluación Como RelatoMariano RuffoAún no hay calificaciones
- Joan Muñoz - El Espacio C Forma D Hacer Histo. Del Giro Espacial A La Narrativa de La SimultaneidadDocumento19 páginasJoan Muñoz - El Espacio C Forma D Hacer Histo. Del Giro Espacial A La Narrativa de La SimultaneidadtallerdocolaAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo de Enfoques TerapeúticosDocumento2 páginasCuadro Comparativo de Enfoques Terapeúticosalexis luis silva91% (11)
- Instrumento TeoriaDocumento12 páginasInstrumento TeoriaSonia Elizabeth Uscca NoaAún no hay calificaciones
- Proyecto de 5to Año ListaDocumento59 páginasProyecto de 5to Año ListaGhenesisAún no hay calificaciones
- Criminalistica CriminologiaDocumento3 páginasCriminalistica CriminologiaXochy EnsenadaAún no hay calificaciones
- PALN BRATTON - Docx IGNACIODocumento22 páginasPALN BRATTON - Docx IGNACIOLaFlakaBella100% (1)
- Arresto Domiciliario Con Pulsera ElectrónicaDocumento4 páginasArresto Domiciliario Con Pulsera ElectrónicaAndrés Juárez RamosAún no hay calificaciones
- InstitucionalismoDocumento31 páginasInstitucionalismoNoe Armando Colin MercadoAún no hay calificaciones
- Resumen Unidad 3 Desarrollo Sustentable AlumnosDocumento10 páginasResumen Unidad 3 Desarrollo Sustentable Alumnosppcharly69Aún no hay calificaciones
- LombrosoDocumento2 páginasLombrosoEnydArellanoAún no hay calificaciones
- Fuentes de Consulta para Sociología JurídicaDocumento11 páginasFuentes de Consulta para Sociología JurídicaUriel Ojeda OlinAún no hay calificaciones
- Disciplinas Básicas Del Trabajo Social - Trabajo Social MediaDocumento14 páginasDisciplinas Básicas Del Trabajo Social - Trabajo Social MediaIsabel Villalobos FinolAún no hay calificaciones
- Informe I Metodologia II Antonio Marcano v11596117 CL PortuguesaDocumento11 páginasInforme I Metodologia II Antonio Marcano v11596117 CL PortuguesaAntonio MarcanoAún no hay calificaciones
- Linea Del TiempoDocumento4 páginasLinea Del TiempoJorge CoronaAún no hay calificaciones
- Determinacion Social - Jaime BreilhDocumento15 páginasDeterminacion Social - Jaime BreilhTania MarchesaniAún no hay calificaciones
- El Enigma de La Vida CotidianaDocumento3 páginasEl Enigma de La Vida CotidianaAntonio TorresAún no hay calificaciones
- Resumen de Peterson (2006)Documento3 páginasResumen de Peterson (2006)Matías MoscosoAún no hay calificaciones
- La Estructura Social de ComunidadDocumento6 páginasLa Estructura Social de ComunidadAlejandroContrerasAún no hay calificaciones
- B) Presentación de Los Delitos Contra La Vida y La Integridad de Las Personas Iii Al Viii 2017Documento26 páginasB) Presentación de Los Delitos Contra La Vida y La Integridad de Las Personas Iii Al Viii 2017Gamaliel GonzalezAún no hay calificaciones
- RV 6.2 PR Examen Oraciones IncompletasDocumento5 páginasRV 6.2 PR Examen Oraciones IncompletasAnonymous J9pFlzpF5MAún no hay calificaciones
- Guia de Lectura Modulo IVDocumento6 páginasGuia de Lectura Modulo IVNico LealAún no hay calificaciones
- Guia para Analisis de JurisprudenciaDocumento10 páginasGuia para Analisis de JurisprudenciaIvanIglesiasAún no hay calificaciones
- Delito Tributario e Infraccion TributariaDocumento12 páginasDelito Tributario e Infraccion TributariaSusan LeonAún no hay calificaciones
- Guía para Elaborar El Trabajo Final-A.pujols-UAPADocumento2 páginasGuía para Elaborar El Trabajo Final-A.pujols-UAPAAlbert Feli-xAún no hay calificaciones
- Ley de Ejecucion de Penas Privativas y Restrictivas de La Libertad Del Estado PDFDocumento25 páginasLey de Ejecucion de Penas Privativas y Restrictivas de La Libertad Del Estado PDFR Viveros EdgarAún no hay calificaciones
- Historia-Social-Concepto-Desarrollo-Problemas - Jurgen Kocka-Pdf - A PDFDocumento190 páginasHistoria-Social-Concepto-Desarrollo-Problemas - Jurgen Kocka-Pdf - A PDFLuisa Miranda100% (2)
- Teoria Funcionalista de La CulturaDocumento6 páginasTeoria Funcionalista de La CulturaChristian MaldonadoAún no hay calificaciones