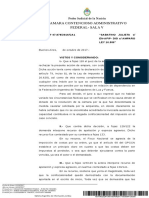Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
646 2460 1 PB
646 2460 1 PB
Cargado por
René AlfredoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
646 2460 1 PB
646 2460 1 PB
Cargado por
René AlfredoCopyright:
Formatos disponibles
MECANISmOS DE DEmOCRACIA DIRECTA EN CHILE
237
Revista de Derecho de la Ponticia Universidad Catlica de Valparaso XXVIII (Valparaso, Chile, 1er Semestre de 2007) [pp. 237 - 265]
MEcANisMOs dE dEMOcrAciA dirEcTA EN cHiLE: LOs pLEBisciTOs Y cONsuLTAs cOMuNALEs
[Mechanisms of Direct Democracy in Chile: Referenda and Community Consultation]
ALAN BRONFmAN VARGAS* Ponticia Universidad Catlica de Valparaso
RESUmEN El artculo examina los mecanismos de democracia directa presentes en nuestra historia constitucional. En su anlisis revisa la introduccin y perfeccionamiento del mecanismo plebiscitario en el nivel comunal a partir de 1990 y la desidia legislativa en la regulacin de las consultas no vinculantes. Concluye el estudio con una reexin acerca del potencial uso del mecanismo y su insercin en un sistema poltico y administrativo de carcter representativo. PALAbRAS CLAvE: Plebiscitos Consultas no vinculantes.
AbSTRACT In this article I will analyse the mechanisms of direct democracy present in our constitutional history. I hereby review the introduction and improvement of the referendum mechanism at a community level as of 1990 and the legislative apathy in the regulation of non-binding consultation. This study concludes with a reection regarding the potential use of the mechanism and its inception in a representative type political and administrative system. KEY WORDS: Referenda non-binding consultations.
* Profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Ponticia Universidad Catlica de Valparaso. Direccin postal: Avda. Brasil 2950, Valparaso, Chile. Correo electrnico: alan. bronfman@ucv.cl Este trabajo ha sido elaborado con la valiosa colaboracin del ayudante de Derecho Constitucional Sr. Cristbal Montiel. El autor agradece los comentarios de Camilo Mirosevic, tambin ayudante de Derecho Constitucional. Su contenido forma parte del proyecto de investigacin FONDECYT N 1060817, Prospectivas de la participacin electrnica en el mbito municipal chileno, proyecto en desarrollo.
238
REvISTA DE DERECHO XXVIII (1er SEmESTRE DE 2007)
ALAN BRONFmAN VARGAS
i. iNTrOducciN
Desde sus inicios y siguiendo un inevitable camino histrico y poltico, el constitucionalismo ha preferido la democracia representativa por sobre el modelo de la democracia directa. Sin perjuicio de algunas propuestas alternativas, la preferencia por la democracia representativa ha sido clara, hasta el punto que el modelo estndar de constitucin democrtica la contiene como incuestionable cimiento y estructura. Las razones de esta opcin ya fueron enunciadas en la Asamblea constituyente francesa de 17891. La Asamblea estim que la deliberacin era imposible en un territorio extenso y poblado. Adems, juzg innecesario reunir la opinin de todos los ciudadanos, pues pareci suciente seleccionar entre las opiniones de una minora directora. Segn la Asamblea, no todos los ciudadanos tienen el tiempo y la instruccin necesaria para juzgar debidamente la Constitucin y en donde no existe un procedimiento sistemtico prevalece el desorden y la demagogia2. Por ltimo, la Asamblea sostuvo que para asegurar los benecios de la divisin del trabajo parece bueno que los ciudadanos permitan que unos representantes ejerzan la funcin de gobierno3. Una mirada a los sistemas polticos democrticos contemporneos sugiere que es la representacin en rganos ejecutivos y legislativos, nacionales y locales, la que permite la elaboracin e implementacin de polticas pblicas dotadas de apoyo social mayoritario implcito y explcito. La elaboracin de una poltica pblica nace de un inters (comunitario, de partido o personal) que es acogido y promovido por un representante o conjunto de representantes e instalado en el debate pblico formal e informal. El debate es la etapa en que los llamados a aprobar una determinada poltica pblica pueden contrastarla y renarla conforme a los intereses sociales predominantes. El apoyo social implcito a las polticas pblicas deriva del hecho que sus agentes promotores o representantes (presidente de la repblica, diputados, senadores, alcaldes, concejales) provienen del voto mayoritario de los ciudadanos. Las elecciones peridicas permiten suponer que la poltica pblica promovida o apoyada por
1 FINNER, Hermann, Teora y Prctica del Gobierno Moderno (Madrid, 1964), p. 275. Dos aos antes, Madison defendi las virtudes del rgimen representativo frente a la democracia directa en su conocida El Federalista N 10. 2 A propsito del debate acerca de la participacin de Inglaterra en la Liga de las Naciones, Finner constata que es fcil dar una interpretacin errnea a las cuestiones, aunque se celebren debates para interpretarlas y que difcil es dar un signicado a las respuestas a menos que el votante tenga una serie de soluciones alternativas donde elegir; FINNER, Teora, cit. (n. 1), p. 275. 3 FINNER aade que los propios miembros de la Asamblea constituyente tenan un inters personal en la defensa del gobierno representativo, pues la democracia directa acaba con todo tipo de diputados; FINNER, Teora, cit. (n. 1), p. 275.
MECANISmOS DE DEmOCRACIA DIRECTA EN CHILE
239
un representante popular disfruta de la aceptacin de los ciudadanos que le han conado su representacin. El apoyo social explcito tiene su origen en la pretensin del representante popular de continuar su carrera poltica e incrementar el apoyo ciudadano a su partido poltico. El inters en la reeleccin o resultado electoral propicia que el representante acte de conformidad con lo que percibe como la voluntad de la mayora, apoyando, promoviendo, frenando o rechazando polticas pblicas que se encuentran en su mbito competencial. Las manifestaciones externas de la voluntad ciudadana respecto de una iniciativa concreta adquieren entonces el carcter de mandato para los representantes que procuran obtener el correspondiente rdito electoral. El xito en la elaboracin, aprobacin e implementacin de una poltica pblica depende de varios factores. En el mbito local, por ejemplo, el apoyo mayoritario en el concejo comunal es esencial para la aprobacin y ejecucin de una determinada iniciativa municipal. A su vez, este apoyo mayoritario depende de los intereses de los partidos polticos y de la dimensin y alcance de los intereses comunitarios comprometidos en una decisin. Al anlisis poltico y partidista propio de cualquier decisin sobre una poltica municipal concreta, es necesario sumar un largo listado de factores ajenos a la voluntad de los representantes. As, la materia de la iniciativa pblica propuesta, sus costos absolutos y relativos, su factibilidad tcnica, entre otros factores, inciden en su prioridad, aprobacin e implementacin. Estos factores, en trminos generales, pueden agruparse bajo el concepto de viabilidad tcnica, y en la prctica suelen tener una importancia que va a la par con el inters poltico y partidista. Una propuesta de poltica pblica que no se ajuste al inters poltico de la mayora o no se ajuste a las exigencias tcnicas o presupuestarias aplicables, tiene pocas probabilidades de prosperar. El largo camino que precede el nacimiento de una poltica pblica en un rgimen representativo puede verse abreviado por el empleo de mecanismos de democracia directa. Estos mecanismos permiten conocer de manera directa la opinin de los gobernados sobre una determinada poltica pblica o sobre quienes las deciden e implementan. Aunque no son pocos los pases que incluyen en sus constituciones procedimientos de consulta popular, son escasas las democracias estables que los utilizan de manera regular. En el breve listado de democracias que utilizan el plebiscito de manera frecuente podemos incluir a los estados miembros de los Estados Unidos de Norteamrica, Italia y, por supuesto, Suiza. Ahora bien, aunque no es sencillo demostrarlo, los mecanismos de democracia directa se han asociado al perfeccionamiento de la democracia representativa. En Chile, si bien son comunes los llamados a la profun-
240
REvISTA DE DERECHO XXVIII (1er SEmESTRE DE 2007)
ALAN BRONFmAN VARGAS
dizacin de nuestra democracia representativa, los progresos concretos son limitados. Sin perjuicio de los avances observados en el campo de la participacin comunal vinculados a la democracia directa y que son objeto de este trabajo, una buena parte del debate acerca del desarrollo de nuestra democracia se ha consumido en la reforma del sistema electoral, dicultando la exploracin de otras alternativas de igual o mayor envergadura. Los procedimientos de consulta popular han mantenido en nuestro pas una especial relacin con el constitucionalismo. Aunque desde la emancipacin, la gestacin del texto constitucional ha dependido de instancias d participacin directa y plebiscitos, las constituciones aprobadas no han logrado asentar ningn mecanismo de democracia directa. As, las constituciones de 1818, 1925 y 1980, y la reforma de 1989 fueron aprobadas por plebiscitos, y la Carta de 1823 fue elaborada permitiendo la participacin de cualquier ciudadano en el debate de su texto, pero los mecanismos de consulta creados por las Constituciones de 1925 y 1980 no han sido utilizados o bien han sido empleados de manera excepcional. La revisin de la gestacin de nuestros textos constitucionales demuestra que la participacin directa ha sido especialmente relevante en el mbito de las reglas fundamentales del sistema poltico. La Constitucin de 1818 fue aprobada por suscripcin, esto es, mediante libros abiertos depositados en la casa de gobierno o parroquias de las distintas ciudades y villas, en el cual los votantes deban manifestar su voluntad4. En esta especie de plebiscito al que se invit a todos los habitantes participaron mujeres y nadie manifest rechazo a la propuesta de OHiggins5. Aos despus, en la primera etapa de la gestacin de la Constitucin de 1823 se dio tribuna a todo ciudadano que quisiese formular observaciones al proyecto debatido6. Puede aadirse que en la eleccin de diputados de marzo de 1831 se consult a los ciudadanos si dan a los senadores y diputados la facultad de anticipar y convocar la Gran Convencin, para as justicar el adelantamiento del plazo de reforma previsto en la Constitucin de 18287. En el siglo xx, se utiliz el plebiscito para la raticacin de la Constitucin de 1925, que fue aprobada por un poco ms del cuarenta por ciento de
Existan dos libros: uno para suscribir la Constitucin propuesta y otro para rechazarla. 5 Segn Jos Miguel Infante no hubo uno que desaprobare ese Cdigo. CARRASCO, Sergio, Gnesis y vigencia de los textos constitucionales chilenos (Santiago, 2002), p. 51. 6 BARROS ARANA, Diego, Historia General de Chile (Santiago, 2005), XIV, p. 128, sostiene que nadie us este derecho. 7 ENCINA, Francisco, Historia de Chile (Santiago, 1984), XX, p. 126.
4
MECANISmOS DE DEmOCRACIA DIRECTA EN CHILE
241
los ciudadanos8. Por ltimo, hay que mencionar el plebiscito aprobatorio de la Constitucin de 1980, que se organiz sin contar con registros electorales, lo que ha generado acusaciones genricas de fraude9. El plebiscito que aprob las reformas constitucionales de 1989 cont con las garantas mnimas exigibles a un procedimiento de consulta popular legtimo. A las experiencias de consulta popular en la raticacin de textos constitucionales, cabe aadir en el recuento dos plebiscitos o consultas generales. El primero deriva del artculo 3 del Tratado de Ancn, que dispona la celebracin de un plebiscito para decidir la pertenencia de las provincias de Tacna y Arica a Chile o Per. Los acuerdos necesarios para implementar este plebiscito, que no convena en un primer momento a Chile, se entrabaron en una serie de desacuerdos sobre puntos fundamentales de su organizacin, agravados por los cambios en la conduccin poltica de ambos estados10. En los aos veinte, la posibilidad de realizar el plebiscito se revivi y las discrepancias iniciales se resolvieron sometiendo la decisin acerca de su celebracin al Presidente de los Estados Unidos como rbitro11. Su laudo, entregado el 4 de marzo de 1925, dispuso su realizacin, pero la comisin chileno-peruana encargada de organizarlo
8 Vide URZA, Germn, Historia Poltica de Chile y su evolucin electoral (Santiago, 1992), p. 429. El proyecto de Constitucin plebiscitado fue rechazado por los partidos Radical y Conservador, sumando la abstencin y el rechazo el 57,5% de los ciudadanos. Una completa crtica de los vicios que afectaron al plebiscito de 1925 puede leerse en WOOD LE ROY, Guillermo, El plebiscito constitucional de 1925, en Facultad de Ciencias Jurdicas y Sociales Universidad de Chile, Memorias de Licenciados. Derecho Constitucional (Santiago, 1953), XXXII, pp. 82-88. 9 Patricio Aylwin con el apoyo de cuarenta cinco rmas, realiz una presentacin ante el Colegio Escrutador Nacional solicitando se declarara el plebiscito de 1980 nulo de derecho, que no fue acogida. CARRASCO, Sergio, Gnesis y vigencia de los textos constitucionales chilenos (Santiago, 2002), pp. 78 y 258. El acceso a los medios de comunicacin social para quienes propugnaban el rechazo de la propuesta de la Junta de Gobierno fue casi nulo, la designacin de las mesas de votacin fue controlada por el gobierno, no existi un tribunal electoral imparcial y el estado de sitio y emergencia vigente dicult cualquier crtica al proyecto. Los partidos polticos se encontraban proscritos. CEA, Jos Luis, Derecho Constitucional Chileno (Santiago, 2002), p. 92. 10 Hubo varias propuestas peruanas y contrapropuestas chilenas, ninguna de las cuales fue aceptable para ambas partes. Fueron objeto de negociacin y disenso el territorio afectado; las indemnizaciones; los privilegios aduaneros compensatorios; el derecho a voto de los analfabetos (que Chile negaba), oriundos no residentes, extranjeros, funcionarios pblicos y militares; la devolucin del Huscar; la cesin de territorio a Bolivia; etctera. 11 Vide LvEZ, Amaya e IRARRZAbAL, Andrs, El plebiscito sobre el destino de Tacna y Arica como solucin jurdica a un conicto blico. El aporte de Federico Puga Borne, en Revista de Estudios Histrico-Jurdicos 22 (Valparaso, 2000).
242
REvISTA DE DERECHO XXVIII (1er SEmESTRE DE 2007)
ALAN BRONFmAN VARGAS
no pudo llegar a un acuerdo para su materializacin, poniendo trmino a su labor el 14 de junio de 1926. Puede suponerse que Chile saba que el resultado del plebiscito en la provincia de Arica le sera adverso, por lo que obstaculiz su celebracin. Una segunda consulta popular que cabe mencionar fue la convocada en 1978 por el gobierno militar. Esta consulta fue una respuesta poltica a una resolucin de las Naciones Unidas que criticaba al gobierno de Chile por no respetar los derechos humanos. La ausencia de autorizacin constitucional o legal para esta consulta fue planteada por el Contralor General de la Repblica, quien fue sustituido por un nuevo Contralor que la consider ajustada a Derecho. El amplio triunfo de la opcin favorable al gobierno tuvo valor como argumento poltico en su contexto, pero la legitimidad del resultado es ms que cuestionable12. La recurrente utilizacin del plebiscito para la aprobacin de textos fundamentales, sugiere que tiene importancia para legitimar las reglas bsicas de nuestro sistema poltico democrtico. No obstante, su inclusin y uso como mecanismo regular de nuestro aparato de gobierno y administracin ha sido maniestamente marginal, incluso en mbitos en que podra enriquecer la toma de decisiones pblicas.
ii. ANTEcEdENTEs HisTricOs
La carta de 1833 no incluy en su texto original, ni en sus reformas procedimientos plebiscitarios, ausencia que puede explicarse en la idea de ciudadana restringida imperante en el siglo xIx. La Constitucin de 1925 introduce el plebiscito en la regulacin del procedimiento de reforma constitucional, como una va para solucionar los conictos que podan suscitarse entre el Presidente y el Congreso despus de la aprobacin de una insistencia por ambas cmaras13. Este mecanismo, copiado del derecho
El texto del voto que ofreca las alternativas s o no deca: Frente a la agresin internacional desatada en contra de nuestra Patria, respaldo al Presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile y rearmo la legitimidad del gobierno de la Repblica para encabezar soberanamente el proceso de institucionalizacin del pas. Frente a la opcin s se ubicaba una bandera chilena y frente a la opcin no un cuadro negro. Se encontraba vigente un estado de excepcin constitucional y dada la prohibicin de actividad poltico partidista, no existi oposicin organizada a la propuesta del gobierno. 13 Guerra, al explicar el procedimiento de reforma constitucional previsto por la Carta de 1833, seala que el Presidente deba publicar las modicaciones aprobadas por el primer Congreso, anunciando expresamente que el nuevo Congreso sera el llamado a raticarlas, lo que entiende como una especie de consulta popular. Desde este punto de vista, la innovacin de 1925 parece menos radical. GUERRA, Jos Guillermo, La Constitucin de 1925 (Santiago, 1929), p. 519.
12
MECANISmOS DE DEmOCRACIA DIRECTA EN CHILE
243
comparado y debatido de manera intensa en la subcomisin de reforma constitucional, no lleg a ser utilizado14. La reforma constitucional de 1970 ampli los supuestos en que el plebiscito poda convocarse, siempre dentro del trmite de reforma. La norma permita, en teora, cubrir una mayor gama de desacuerdos entre Presidente y Congreso, limitando la facultad del Poder Ejecutivo de rechazar de manera total un proyecto de reforma constitucional aprobado por el Congreso Pleno15. La interpretacin de esta norma gener un grave conicto entre poderes, que no pudo ser resuelto con ninguno de los mecanismos constitucionales disponibles16.
El Presidente Alessandri plante a la Subcomisin la opcin plebiscitaria para el procedimiento legislativo alegando la necesidad de contar con un mecanismo para resolver conictos entre poderes. Alessandri argument planteando la posibilidad de un bloqueo desde la Cmara de Diputados o desde un Senado que no interpreta el sentir el pueblo. Para convencer a los comisionados agreg que el Presidente no usar de esta facultad todos los das, sino seguramente una vez que otra, muy a lo lejos y que en caso de perder un plebiscito no le quedara otra cosa que renunciar. Al miembro de la Subcomisin Guillermo Guerra, no le pareci mal el plebiscito y record a Suiza, Blgica y a las naciones que despus de la gran guerra han modicado su constitucin como su aval. Ms tarde sostendr que el referndum fue tomado de instituciones extranjeras (en concreto del artculo 76 Constitucin de Weimar y los artculos 119 y 120 de la Constitucin suiza). Vicua Fuentes, Zaartu y Silva Corts formularon varias objeciones a la propuesta de Alessandri, que en denitiva condujeron a una redaccin que no menciona al plebiscito en el proceso legislativo. Ante este fracaso, Alessandri propuso el plebiscito en el caso en que las cmaras aprueben reformas constitucionales, idea que consta gener cierto apoyo en los comisionados Silva Corts y Crdenas. En una sesin posterior, Alessandri hace presente que el plebiscito considerado en el procedimiento de reforma constitucional no se puede modicar porque fue objeto de una transaccin, lo que en denitiva sucedi pese a las crticas de Eliodoro Yez y las indicaciones para suprimirlo de Zaartu y Cruzat. El Decreto Ley 544 reglament el procedimiento plebiscitario sobre la base de la regulacin empleada para la aprobacin de la Constitucin de 1925. Actas de la Subcomisin de Reformas Constitucionales (Santiago, 1925), pp. 241-246, 382 y 526; SILvA BASCUN, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional (Santiago, 1963), III, pp. 494-495; ANDRADE GEYWITZ, Carlos, Elementos de derecho constitucional chileno (Santiago, 1963), pp. 644, 650 y 651; GUERRA, La Constitucin, cit. (n. 12), p. 535. 15 Informe de la Comisin de Constitucin, Legislacin, Justicia y Reglamento, recado en el proyecto de la H. Cmara de Diputados que modica la Constitucin Poltica del Estado en FREI, Eduardo et alii, Reforma Constitucional 1970 (Santiago, 1970), pp. 291-297. 16 El proyecto que dena las reas de la economa fue aprobado por el Congreso Pleno y enviado al Presidente Allende. Este entenda que poda vetarlo y que slo el voto de los dos tercios en cada cmara poda activar el procedimiento de insistencia. La mayora opositora sostena que lo que corresponda, despus del rechazo de las observaciones por mayora simple, era la convocatoria de un plebiscito para resolver
14
244
REvISTA DE DERECHO XXVIII (1er SEmESTRE DE 2007)
ALAN BRONFmAN VARGAS
La Constitucin de 1980, en su texto original, retom las hiptesis de plebiscito aprobadas en 1925. Adems incorpor en el artculo decimoctavo letra a) transitorio, un procedimiento de reforma constitucional que exiga la raticacin plebiscitaria del texto aprobado por la Junta de Gobierno, mecanismo que fue empleado en la reforma de 1989. Tambin consider al plebiscito como va abreviada para resolver la designacin del Presidente de la Repblica, ante la propuesta de los comandantes en jefe y el General Director de Carabineros17. La reforma de 1989 introduce dos cambios en materia de plebiscitos. El primero afecta el qurum de insistencia que constituye su presupuesto, en el marco de una simplicacin general del procedimiento de reforma18. El segundo cambio es la introduccin del plebiscito comunal, que ser comentado abajo. El mecanismo plebiscitario no ha sido utilizado en el trmite de las diez reformas constitucionales aprobadas hasta la fecha y en ninguna de las reformas del perodo 1925-1970. Es posible deducir que es la hiptesis de conicto poltico que subyace detrs de este mecanismo la que hace improbable su utilizacin. Esto es porque para que el Presidente obtenga la facultad de convocar a plebiscito, cada Cmara debe insistir en un proyecto rechazado por el Presidente, con el voto conforme de los dos tercios de sus miembros en ejercicio. A menos que se trate de una divergencia sobre la reforma de un tpico por completo escindible de posiciones partidistas, es difcil imaginar un Congreso dominado ampliamente por una voluntad poltica adversa al Ejecutivo con una mayora que exige el control de ms del sesenta y cinco por ciento de los escaos y que opta por presionar al Presidente por la va de una insistencia de un proyecto de reforma constitucional. Observemos que para evitar la insistencia el Ejecutivo dispone de una maquinaria proselitista poderosa, que slo requiere del apoyo de un tercio de los parlamentarios. En la coyuntura poltica de un Ejecutivo carente de respaldo en el Congreso, existen otros mecanismos constitucionales con los que los parlamentarios pueden ejercer presin sobre el
el conicto entre Presidente y Congreso. En junio de 1973 el Tribunal Constitucional se declar incompetente para resolver la cuestin. VALENZUELA, Arturo, El quiebre de la democracia en Chile (Santiago, 1994), pp. 197-200. 17 Disposiciones vigesimasexta y vigesimaoctava transitorias. La propuesta de los comandantes en jefe y el General Director de Carabineros poda ser aprobada (dando lugar a un mandato presidencial de ocho aos con reeleccin) o rechazada (dando lugar a una eleccin presidencial competitiva un ao despus). 18 El qurum de insistencia se rebaja de las tres cuartas partes de los miembros en ejercicio de cada cmara, a las dos terceras partes de los parlamentarios en ejercicio de cada rama.
MECANISmOS DE DEmOCRACIA DIRECTA EN CHILE
245
gobierno de modo ms sencillo y con menor riesgo poltico19.
iii. LA iNTrOducciN dEL pLEBisciTO cOMuNAL EN LA cONsTiTuciN
El plebiscito comunal fue introducido por la reforma constitucional de 1989. Esta innovacin no se encuentra en las propuestas de los partidos polticos que sirvieron de base a la negociacin iniciada entre stos y el gobierno, y que conducira a la reforma aprobada20. S puede observarse en la primera propuesta de reforma constitucional presentada por el Ministro Carlos Cceres el da 28 de abril, que propona agregar al artculo 107 el siguiente inciso: La ley orgnica constitucional sealar las determinadas materias de administracin local de cada comuna que puedan ser sometidas a plebiscito en cabildo de los ciudadanos electores de la respectiva comuna o agrupacin de comunas y las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos de la consulta21. Esta propuesta del Gobierno no tuvo una acogida entusiasta en los partidos polticos, aunque algunas personas reconocieron su mrito. As, por ejemplo, en el segundo informe de la Comisin Tcnica de Renovacin Nacional-Concertacin sobre reformas constitucionales se lee: No obstante parecer interesante esta proposicin del Ministro Cceres la Comisin Tcnica estima que requiere un estudio ms profundo en relacin con la totalidad del rgimen de gobierno comunal22. Por otro lado, el candidato presidencial Hernn Bchi, estim que la posibilidad de un plebiscito es un estmulo importante para una mayor participacin de la comunidad en los problemas locales23. Jos Luis Cea consider novedosa la propuesta, aunque not
Aunque la teora diga otra cosa, el Presidente de la Repblica dispone del aparato estatal para promover su opcin constitucional. El Congreso no. 20 No est, por ejemplo, en las Proposiciones de Renovacin Nacional para una reforma de la Constitucin de 1980 (30 de noviembre 1988), ni en la Proposicin para una reforma mnima de la Constitucin de 1980 (elaborada por una comisin patrocinada por el coordinador de la Concertacin de Partidos por la Democracia, de la misma fecha), ni en las Reformas inmediatas a la Constitucin Poltica propuestas por la Concertacin de Partidos por la Democracia (17 de noviembre de 1988). Tampoco se encuentra en las proposiciones de la Comisin Tcnica de Renovacin Nacional-Concertacin de Partidos por la Democracia, ni en los acuerdos derivados, como sostiene Francisco Cumplido. ANDRADE, Carlos, Reforma de la Constitucin Poltica de la Repblica de Chile de 1980 (Santiago, 1991), pp. 73-95, 122, 243-252, 253-259, 260-264. 21 ANDRADE, Constitucin, cit. (n. 20), pp. 108-115 22 De 15 de mayo de 1989; ANDRADE, Constitucin, cit. (n. 20), p. 300. 23 Junto con la eleccin directa de los alcaldes, el municipio obtendra un liderazgo sustentado en su control directo por la comunidad. ANDRADE, Constitucin, cit. (n. 20), p. 141.
19
246
REvISTA DE DERECHO XXVIII (1er SEmESTRE DE 2007)
ALAN BRONFmAN VARGAS
que coexistiran en el mbito de la participacin ciudadana dos tipos de participacin no necesariamente conjugables: la de ndole funcional y la de tipo poltico24. En denitiva el texto del artculo 107 adoptado, dej de lado la idea de instaurar un cabildo poco prctica en comunas populosas y dispuso: Dicha ley sealar, adems, las materias de administracin local propias de las competencias de las municipalidades, que el alcalde podr someter a plebiscito de las personas inscritas en los registros electorales, con domicilio en las respectivas comunas o agrupacin de comunas, as como las oportunidades, forma de la convocatoria y sus efectos. Conviene notar que la norma aprobada en 1989 consider la posibilidad de convocar plebiscitos en una agrupacin de comunas, disposicin que debe asociarse a la posibilidad de entregar a un municipio la administracin de ms de una comuna. Como puede observarse, la facultad de convocarlo se radic slo en el alcalde. El constituyente de 1989 remiti las reglas de implementacin de los plebiscitos a la ley, tcnica que las modicaciones ulteriores conservarn. La Ley N 18.963, de 10 de marzo de 1990, fue la que concret el encargo del artculo 107 aprobado en 1989, pues modic la ley orgnica de municipalidades (en adelante LOCm) y la orgnica constitucional de votaciones populares y escrutinios, incluyendo en ambos cuerpos legales reglas especiales para los plebiscitos comunales25. El legislador de 1990 enriqueci la institucin asociando la facultad del alcalde de convocar a plebiscito a su propia iniciativa o a la solicitud del consejo de desarrollo comunal o los vecinos26. Segn la Ley N 18.963, los vecinos podan solicitar al alcalde la realizacin de un plebiscito, para lo que deban concurrir con su rma a lo menos el 20% de ellos, debiendo acreditar dicho porcentaje mediante certicado emitido por el Director del Servicio Electoral27. Asimismo, los consejeros por mayora absoluta de sus miembros en ejercicio, podan proponer al alcalde la realizacin de un plebiscito, indicando las cuestiones sometidas a consulta comunal. El alcalde deba resolver esta solicitud mediante decreto fundado, dentro del plazo de quince das y si no haca, la ley entenda que lo aprobaba. La misma ley estableci como nicas materias sometibles a plebiscito aquellas de administracin local relativas a inversiones especcas de desarrollo comunal. Aun cuando la norma legal de 1990 entreg iniciativa al consejo y a
ANDRADE, Constitucin, cit. (n. 20), p. 118. Como indica el encabezado de la norma, la Ley N 18.963 modica las Leyes N.s 18.695, 18.603, 18.700, 18.556 y 18.460. 26 Artculo 82 de la LOC de Municipalidades, Ley N 18.963. 27 Artculo 83 de la LOC de Municipalidades, Ley N 18.963.
24 25
MECANISmOS DE DEmOCRACIA DIRECTA EN CHILE
247
los vecinos, reserv al alcalde la importante decisin acerca de los efectos del plebiscito. Segn el inciso segundo del artculo 85 introducido por la reforma, el decreto alcaldicio deba sealar si el resultado del plebiscito sera o no obligatorio para la autoridad28. Con esta regla el legislador gener un contrapeso frente a la iniciativa al consejo y los vecinos. Como comentaremos ms adelante, es difcil que un alcalde colabore en la gestacin y ejecucin de una iniciativa que no cuenta con su apoyo poltico, en especial si sta tendr un efecto vinculante.
iv. priMErA rEfOrMA iNTrOducidA A LA rEguLAciN dEL pLEBisciTO EN LA cONsTiTuciN
En noviembre de 1991, el texto del artculo 107 fue modicado por la Ley de reforma constitucional N 19.097. Este cambio form parte de una reforma mayor del rgimen de administracin comunal y que se apoy en numerosas modicaciones a la LOCm introducidas por la Ley N 19.130, de 19 de marzo de 1992. La reforma constitucional, siguiendo los pasos de la Ley N 18.963, incluy al concejo comunal en la aprobacin de la convocatoria y consider la posibilidad de convocar a plebiscito a partir de una iniciativa popular. La tercera redaccin vigente del inciso tercero del artculo 107 dispuso: Una ley orgnica constitucional determinar las funciones y atribuciones de las municipalidades. Dicha ley sealar, adems, las materias de administracin municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento de la proporcin de ciudadanos que establezca la ley, someter a plebiscito, as como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos. Como es posible comprobar, el traslado del artculo 82 de la LOCm al artculo 107 de la Constitucin fue acompaado de importantes ajustes. Por lo pronto, se reemplaz la intervencin del Consejo de Desarrollo Comunal por el acuerdo del nuevo concejo municipal, elegido por sufragio universal. No obstante disfrutar el nuevo rgano de mayor legitimidad democrtica, perdi la facultad de solicitar al alcalde la convocatoria a plebiscito. La expresin vecino de la ley de 1990 fue sustituida por la expresin ciudadano, que aproxima esta forma de participacin comunal a los derechos de carcter poltico y aleja la posibilidad de convocar a vecinos no ciudadanos29. Adems, se suprimi la referencia a las agrupaciones de comunas y comunas, que poda considerarse innecesaria cuando la atribucin se
28 La ley permite distinguir entre diversas cuestiones planteadas y su carcter vinculante, con lo que un mismo plebiscito podra tener efectos de los dos tipos. Respecto de las no vinculantes, el artculo 85 dispone que su resultado slo ser ilustrativo. 29 La nueva expresin impide la participacin en los plebiscitos de extranjeros con derecho a sufragio. Tambin impide convocar a menores de dieciocho aos.
248
REvISTA DE DERECHO XXVIII (1er SEmESTRE DE 2007)
ALAN BRONFmAN VARGAS
vincula a la convocatoria del responsable del municipio. Conviene notar que el mandato constitucional que entreg al legislador la regulacin de los efectos del plebiscito, tiene un efecto derogatorio sobre el artculo 85 de la LOCm que facultaba al alcalde a establecer sus efectos vinculantes o no vinculantes30. Por ltimo, es necesario notar que la reforma constitucional de 1991 contiene una modicacin de especial relevancia poltica. El antiguo artculo 107 de la Constitucin y el artculo 83 de la LOCm sealaban que los vecinos podan solicitar al alcalde la realizacin de un plebiscito, quedando en manos de ste la decisin sobre su convocatoria. La nueva norma constitucional emplea el imperativo someter, que posteriormente es aadido a la LOCm por la N Ley 19.130 y respetado en sus modicaciones. Desde el punto de vista de la historia de la ley, es claro que esta sustitucin instaura la obligacin del alcalde de convocar a plebiscito en todos aquellos casos en que los ciudadanos ejercen su iniciativa de conformidad con la Constitucin y la ley31. El cambio constitucional fue seguido por la reforma a la LOCm contenida en la citada Ley N 19.130. En ella se regula el nuevo rgimen de eleccin de alcaldes y concejales y se crea el consejo econmico social comunal. En la regulacin del plebiscito, los antiguos artculos 82 a 88 son reemplazados por los artculos 104 a 109. Los nuevos preceptos sustituyen al consejo por el concejo elegido y son ms detallados en la reglamentacin del mecanismo plebiscitario. El porcentaje de ciudadanos necesario para requerir al Alcalde la celebracin de un plebiscito baja del 20% de los vecinos inscritos en los registros electorales correspondientes a la comuna o comunas pertinentes al 15% de los ciudadanos inscritos en los registros de la respectiva comuna al 31 de diciembre del ao anterior. El artculo 105 aprobado agreg que para estos efectos los ciudadanos deben concurrir con su rma ante notario u ocial de Registro Civil, exigencia no detallada en su predecesor, el artculo 8332. Adems, como en la Constitucin, la ley elimina la facultad del consejo de proponer la celebracin de un plebiscito incluida en la letra f del artculo 76 de la LOCm, quedando slo con la potestad de aprobarlo cuando pretende ser convocado por el alcalde33. Los plazos del nuevo rgimen plebiscitario son ms breves y precisos.
Efecto derogatorio tcito de escasa vigencia, pues entre la reforma constitucional y la derogacin del artculo 85 por la Ley N 19.130 mediaron cerca de cuatro meses. 31 Ratica la obligacin del alcalde el tenor del artculo 106 de la Ley N 19.130 que seala que ste dictar un decreto para convocar a plebiscito. 32 Como en la norma anterior, dicho porcentaje se acredita mediante certicado emitido por el Director Regional del Servicio Electoral. 33 Artculos 55 letra l, y 66 letra b, de la LOCm reformada.
30
MECANISmOS DE DEmOCRACIA DIRECTA EN CHILE
249
En la ley anterior el alcalde tena quince das para resolver en el caso de solicitud vecinal, no establecindose un plazo explcito para dictar el decreto de convocatoria en el caso que accediese a la peticin ciudadana o del concejo o transcurriese el plazo sin su pronunciamiento. El artculo 106, en cambio, considera un plazo nico de diez das contados desde la aprobacin del concejo o recepcin ocial del requerimiento ciudadano, para dictar el decreto que convoca a plebiscito34. Este decreto, que contiene las cuestiones sometidas a plebiscito, debe ser publicado en el Diario Ocial dentro de los quince das siguientes a su dictacin. El plebiscito ha de celebrarse no antes de sesenta ni despus de los noventa das que siguen a la publicacin de la convocatoria en el Diario Ocial. En cuanto a sus efectos vinculantes o no vinculantes, la discrecionalidad del Alcalde es reemplazada por un mandato legal. Segn el artculo 106, el resultado del plebiscito ser vinculante siempre que voten en l ms del 50% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna35. Esta regla, sumada a la iniciativa popular, plantea el interesante problema de la modicabilidad ulterior de una decisin adoptada en virtud de un plebiscito, que ser tratado ms abajo. La reforma de la LOCm aprobada en 1992 conserva un perodo de suspensin de inscripciones electorales en la comuna y el traslado de sus costos a la municipalidad respectiva, introduciendo ligeras modicaciones. Junto con el avance que signic rebajar el porcentaje de ciudadanos necesario para convocar un plebiscito, algunas restricciones y limitaciones se incrementaron en la nueva regulacin. As, el plazo de interdiccin asociado a la celebracin de otras elecciones (presidenciales, senatoriales o de diputados) que antes cubra los seis meses previos a tales comicios, sube a un ao36. La ley agreg la prohibicin de celebrar ms de un plebiscito en la misma provincia dentro de un mismo mes calendario37. Adems, el legislador niega el acceso a la propaganda electoral por televisin regulada en los artculos 31 y 31 bis de la Ley N 18.700, Orgnica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios38.
34 Al imponer este plazo el deber de dictar el decreto de convocatoria, se hace innecesario la regla de aprobacin tcita por transcurso de plazo prevista en la legislacin anterior. 35 El legislador est suponiendo que ms de la mitad de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna podra no participar en el plebiscito, hiptesis que no se acomoda bien al mandato del artculo 139 de la LOCvpE. 36 Artculo 108 LOCm. 37 Artculo 107 LOCm. En caso de proximidad, el Director Regional del Servicio Electoral es el encargado de programar los plebiscitos para asegurar este lapso de al menos treinta das. 38 El artculo 31 de la LOCvpE tiene un inciso dedicado al plebiscito nacional. La
250
REvISTA DE DERECHO XXVIII (1er SEmESTRE DE 2007)
ALAN BRONFmAN VARGAS
v. sEguNdA rEfOrMA iNTrOducidA A LA rEguLAciN dEL pLEBisciTO EN LA cONsTiTuciN
En el ao 1997 se aprueba una reforma constitucional que da origen a un nuevo inciso tercero del artculo 107. Esta cuarta redaccin del mismo precepto dispone: Una ley orgnica constitucional determinar las funciones y atribuciones de las municipalidades. Dicha ley sealar, adems, las materias de competencia municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento de los 2/3 de los concejales en ejercicio, o de la proporcin de los ciudadanos que establezca la ley, someter a consulta no vinculante o a plebiscito, as como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos. La reforma contiene dos cambios de importancia. En primer lugar, restablece la posibilidad que los concejales requieran al alcalde la convocatoria a plebiscito, eliminada por la reforma constitucional anterior y la ley que le sucedi. La ya mencionada mayora absoluta de la Ley N 18.963 es reemplazada, eso s, por un qurum calicado de los dos tercios de los concejales en ejercicio, que aumenta de manera sustancial la exigencia de consenso para un requerimiento que no puede ser denegado39. En segundo lugar, la reforma, hacindose cargo de la vinculatoriedad de todos los plebiscitos conforme a la reforma de la LOCm de 1992 (supeditada, por cierto, a una mnima participacin ciudadana), revive la posibilidad de un plebiscito no obligatorio, con la denominacin de consulta no vinculante. Cabe observar, entonces, que la reforma constitucional de 1997 no introdujo novedades en la regulacin del plebiscito, sino que simplemente reinstaur modalidades que estuvieron en su regulacin legal. Tal como sucedi en reformas anteriores, los cambios ms importantes fueron a travs de una modicacin de la LOCm contenida en la Ley N 19.602, de marzo de 1999. Esta ley incorpora un nuevo ttulo Iv a la LOCm, referido a la participacin ciudadana y dispone, entre otras cosas, la
supresin prevista por la reforma de la LOCm afecta el inciso nal del artculo 31, que dispone que las empresas de prensa escrita y radioemisoras pueden contratar propaganda electoral sin discriminar en el cobro de tarifas entre proposiciones. Cabe pensar si en materia de plebiscitos comunales, por ende, tal discriminacin es posible. Con todo, el artculo 30 de la LOCvpE permite propaganda para apoyar algunas de las proposiciones sometidas a plebiscito, aunque slo podr comprender las materias sometidas a consideracin de los vecinos, sin aludir a asuntos ideolgicos, de carcter partidista o de poltica contingente. Este precepto no menciona la posibilidad de propaganda contraria a las propuestas plebiscitadas. 39 El artculo 87 de la Ley N19.602, que modica la LOCm tres aos despus de la reforma constitucional, ratica esta interpretacin. En l, se seala que el alcalde dentro de dcimo da de recepcionado el requerimiento del concejo dictar un decreto para convocar a plebiscito. Como sealamos arriba, el mismo argumento puede emplearse para la iniciativa ciudadana.
MECANISmOS DE DEmOCRACIA DIRECTA EN CHILE
251
obligacin de establecer en una ordenanza las modalidades de participacin de la ciudadana local y un rgimen de audiencias pblicas sobre materias de inters comunal40. En cuanto a la iniciativa para convocar a plebiscito, la reforma de 1999 respeta los tres caminos reconocidos por el constituyente de 1997: el alcalde con acuerdo del concejo, la solicitud del concejo por los dos tercios de sus miembros en ejercicio y el requerimiento de la ciudadana. En este ltimo supuesto, el legislador rebaja la exigencia desde el 15% de los ciudadanos inscritos en la comuna al 10% de los mismos41. En relacin con las materias sometibles a plebiscito, la Ley 19.602 ensanch de manera notable su campo, sumando a las inversiones especcas de desarrollo comunal vigentes desde marzo de 1990 un conjunto abierto de cuestiones plebiscitables. As, el nuevo artculo 85 de la LOCm. considera tambin la aprobacin o modicacin del plan de desarrollo comunal, la modicacin del plan regulador u otras de inters para la comunidad local, eso s, propias de la esfera de competencia municipal. Es menester subrayar que el proyecto que luego sera la Ley N 18.693 ya haba intentado ampliar las materias sometibles a plebiscito, agregando la posibilidad de proponer medidas concretas en la consulta popular42. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en su sentencia rol 104/90, dispuso la eliminacin de esta parte del precepto, sealando que incumpla con el mandato constitucional de establecer las materias susceptibles de plebiscito. El rigor de la sentencia de 1990 no se repiti en el juicio de constitucionalidad del artculo 85 que el Tribunal Constitucional realiz en 1999. As, en su sentencia rol 284/99 el Tribunal Constitucional sostuvo la constitucionalidad del precepto con la sola disidencia del ministro Osvaldo Fandez, quien fue partidario de declarar inconstitucional la frase indicada por los mismos motivos que fundaron la sentencia de 1990. Esto porque el inters para la comunidad local es tan amplio como las medidas concretas del proyecto que condujo a la Ley N 18.96343.
40 Tales audiencias son conocidas por el alcalde y el concejo y deben ser planteadas por no menos de cien ciudadanos, nmero que puede reducirse en comunas de menos de cinco mil habitantes. Un mximo de cinco personas representan a los requirentes en la audiencia pblica (artculo 83 de la LOCm). 41 Artculo 86 LOCm. 42 El artculo 82 del proyecto deca en la parte pertinente: podr someter a plebiscito las materias de administracin local relativas a medidas concretas o inversiones especcas de desarrollo comunal [...]. 43 Seala la sentencia: No puede, sin embargo, considerarse que en el precepto en estudio se cumple con el mandato constitucional al hacerse referencia ilimitada a otras materias de inters para la comunidad local, por cuanto no se mencionan sus contenidos, que es precisa y especcamente lo que ha de contemplarse en la ley orgnica. Podra aducirse
252
REvISTA DE DERECHO XXVIII (1er SEmESTRE DE 2007)
ALAN BRONFmAN VARGAS
El listado de materias susceptibles de plebiscito incluye la aprobacin o modicacin del plan de desarrollo comunal y la modicacin del plan regulador. Ambas son competencias cuyo ejercicio se encuentra regulado en la LOCm y en las que participan el alcalde y el concejo, y en algn caso, otros rganos. Es claro que por va de un plebiscito es posible modicar una decisin aprobada por los rganos municipales, pues as lo seala de manera explcita la norma comentada. La pregunta que cabe formular es si los rganos municipales en ejercicio de sus competencias podran modicar una decisin adoptada en plebiscito. Dado que no existe ninguna limitacin formal que grave el ejercicio de competencias sometidas a plebiscito, es posible sostener que los representantes populares pueden revertir una decisin ciudadana en uso de sus facultades ordinarias, por ejemplo, aprobando a continuacin del plebiscito una modicacin del plan de desarrollo o plan regulador. Una cuestin distinta de la juridicidad es el costo poltico que puede acarrear una decisin de este tipo. La reforma introducida por la Ley N 19.602, obliga al alcalde a dictar el decreto de convocatoria a plebiscito dentro del plazo de diez das contados desde la recepcin ocial del requerimiento de los dos tercios del concejo. Esta norma era imprescindible para la implementacin de la reforma constitucional de 1997, pues el requerimiento del concejo careca de un sistema de plazos que impulsase la convocatoria del alcalde. El legislador de 1999 nuevamente modica el perodo de prohibicin de convocatoria asociado a otras elecciones populares, quedando ste entre los ocho meses anteriores y dos posteriores a los respectivos comicios. Tampoco son posibles en el ao en que se celebren elecciones municipales y se suspenden en caso de convocatoria a plebiscito nacional o eleccin extraordinaria de Presidente de la Repblica. Si bien se suprime la limitacin referida a la convocatoria de plebiscitos en una misma provincia y mes calendario, se agrega otra que impide plebiscitar ms de una vez un mismo asunto durante el respectivo perodo alcaldicio. La modicacin de la LOCm de 1999 conserva la limitacin referida a la propaganda electoral por televisin y la no aplicacin de los artculos 31 y 31 bis de la LOCvpE y suma a esta exclusin el artculo 175 de la misma ley. En virtud de esta exclusin, el Ministerio del Interior queda liberado de su obligacin de emitir boletines parciales sobre la instalacin de mesas, situacin del orden pblico y resultados que se vayan generando44.
que la referencia a las competencias municipales acota los contenidos, pero la misma restriccin puede deducirse en el proyecto de 1990. 44 Esta excepcin responde al dictamen nmero 16.118 de 5 de mayo de 1994, en el que la Contralora General de la Repblica seala que la LOCvpE no distingue entre plebiscitos nacionales y comunales en su artculo 175 bis. La misma interpretacin
MECANISmOS DE DEmOCRACIA DIRECTA EN CHILE
253
vi. LAs cONsuLTAs NO viNcuLANTEs
Con todo, es probable que la principal novedad aportada por la Ley N 19.602 haya sido la regulacin de las consultas no vinculantes, mecanismo previsto en la reforma constitucional de 1997. El artculo 91 del proyecto dispona: Sin perjuicio de los plebiscitos comunales establecidos en el presente ttulo, el alcalde, con acuerdo del concejo, podr convocar a la poblacin mayor de 18 aos de la comuna a participar en consultas no vinculantes, sobre materias de inters comunal que sean propias de la esfera de competencia municipal./ Las consultas a que se reere el inciso anterior sern de cargo municipal y podrn dirigirse al conjunto de la poblacin mayor de 18 aos o a sectores especcos de ellas, sin que se puedan establecer discriminaciones arbitrarias entre las personas pertenecientes al mismo segmento./ A las consultas les sern aplicables las limitaciones contenidas en el inciso primero del artculo 88 y en el artculo 89. El legislador pretendi innovar en el terreno de las consultas no vinculantes, convirtindolas en una herramienta exible a disposicin del alcalde. Dan cuenta de esta intencin la referencia a la poblacin mayor de 18 aos de la comuna en reemplazo de la referencia a ciudadanos inscritos en la respectiva comuna, como tambin la posibilidad de consultar a sectores especcos de la misma45. En este afn, sin embargo, el legislador no fue capaz de hacerse cargo de la unidad del mandato del artculo 107 de la Constitucin, que no permite distinguir de esta manera en los supuestos de gestacin del plebiscito. As, el artculo 91 del proyecto fue declarado inconstitucional por tres motivos, que encontramos en la sentencia del Tribunal Constitucional rol 284/99. El primero es que el artculo cuestionado no incluye la posibilidad de convocatoria de los dos tercios del concejo ni de los ciudadanos. El segundo es la forzosa referencia de la ley al porcentaje de ciudadanos que estn facultados para requerir su convocatoria y el tercero es que alude a la poblacin mayor de 18 aos y no a las personas a las cuales la Constitucin les reconoce el derecho a participar en una votacin de esta naturaleza. Con esta declaracin de inconstitucionalidad, la consulta no vinculante
se repite en el dictamen nmero 20.448 de 10 de junio de 1994, desechndose el argumento del Ministerio del Interior que sostena que la obligacin del artculo 175 bis vulnera la autonoma municipal. Segn la opinin de la Contralora en 1994, no tiene sentido la excepcin normativa que aplicada a otras reglas de la LOCvpE tornara inoperante el plebiscito. Adems esta exclusin privara a los plebiscitos de un canal ocial de informacin a la opinin pblica. 45 Posibilidad esencial en comunas que cuentan con un territorio muy extenso o muy pobladas y que requieren de un instrumento que permita plantear cuestiones que afectan slo a parte de sus ciudadanos.
254
REvISTA DE DERECHO XXVIII (1er SEmESTRE DE 2007)
ALAN BRONFmAN VARGAS
perdi la posibilidad de contar con una regulacin legal que permitiese su implementacin. Hasta la fecha el legislador no ha subsanado los vicios que motivaron el rechazo del Tribunal Constitucional. Por lo mismo, cabe preguntarse en qu situacin se encuentra la institucin prevista por el artculo 107 de la Constitucin. Al tenor de la aplicabilidad directa de la Constitucin dispuesta por su artculo 6, podra sostenerse que las consultas no vinculantes pueden plantearse en virtud de la norma aprobada en 1997. Tratndose adems de un mecanismo que constituye una manifestacin del rgimen democrtico declarado en el artculo 4 de la Constitucin, parece de particular inters reconocer una interpretacin favorable a su vigencia. En esta interpretacin, la regulacin legal del plebiscito aporta una base slida, pues en ningn caso el rgimen de las consultas no vinculantes podra congurarse con ms exigencias que las propias de una consulta vinculante. La doctrina tiene otra opinin. Don Alejandro Silva Bascun, por ejemplo, estima que mientras el legislador no cumpla con el encargo hecho por el constituyente la autoridad no est en condiciones de ejercer la atribucin46. Por su parte, la Contralora General de la Repblica estima que la ausencia de regulacin legal impide su convocatoria y celebracin 47. Segn la Contralora, mientras no se apruebe la norma legal pertinente, las ordenanzas previstas en el artculo 93 de la LOCm pueden prever otras modalidades de participacin ciudadana como sondeos de opinin a travs de encuestas locales48. Este criterio ha impedido dar valor constitucional de consultas no vinculantes a procedimientos consultivos como el realizado por la municipalidad de Las Condes, referido a la construccin de un estacionamiento subterrneo en la Plaza Per49. En este caso, el Municipio
SILvA BASCUN, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional (Santiago, 2004), X, p. 170. 47 Cfr. dictmenes de la Contralora General de la Repblica N.s 16.363 de 3 de mayo de 2001, 40.385 de 10 de agosto de 2004 y 40.874 de 30 de agosto de 2006. En el primero de stos se lee que en tanto no se regulen por una ley del rango aludido las consultas municipales, no resulta procedente que los municipios hagan uso de esos mecanismos de participacin ciudadana. El mismo dictamen argumenta apoyndose en el artculo 7 de la Constitucin, en virtud del cual las autoridades deben actuar dentro de su competencia y no tendrn ms atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurdico. El artculo 6 no recibe un trato similar en ambos dictmenes. 48 Dictamen N 16.363 de 3 de mayo de 2001, Contralora General de la Repblica. 49 Dictamen N 16.363 de 3 de mayo de 2001, Contralora General de la Repblica, derivado de dos solicitudes de pronunciamiento de legalidad, una promovida
46
MECANISmOS DE DEmOCRACIA DIRECTA EN CHILE
255
aleg que slo intentaba recabar la opinin de la comunidad local mediante una consulta-encuesta, conforme al artculo 15 del Decreto Alcaldicio 2.460/99 que permite recibir opiniones de vecinos a travs de variados medios50. Tambin argument que slo particip en la consulta el 36% del electorado comunal y que fue aprobada por la unanimidad del concejo municipal. No obstante, la Contralora estim que, en el hecho, se habra tratado de la consulta no vinculante del artculo 107 de la Constitucin. El mismo criterio repiti la Contralora General de la Repblica ante una denuncia de un concejal de la Municipalidad de La Florida referida a una consulta sobre diferentes alternativas de inversin para los fondos de desarrollo urbano51. El Municipio inform a la Contralora que su consulta se ajust a la Ordenanza Local N 20, sobre participacin ciudadana para la comuna de La Florida y consisti en una encuesta casa a casa que no reuni mayores formalidades. En este caso, a diferencia del anterior, al existir la ordenanza sobre participacin prevista en el artculo 93 de la LOCm, la Contralora slo pudo reconocer la celebracin de un sondeo de opinin52. Un nuevo pronunciamiento de la Contralora sobre la materia se gener a partir de la intencin de la Municipalidad de Las Condes de consultar a parte de sus ciudadanos acerca del cierre para el trnsito vehicular de calles de su comuna, en un permetro y horario determinado53. Reaparece aqu la cuestin de la consulta no vinculante, aunque de manera marginal, pues el municipio sostuvo que no se trataba de un plebiscito sino de una encuesta a los vecinos del sector cuyo resultado tendra especial importancia para la decisin denitiva de la materia. De todos modos, la Contralora rearm la doctrina precedente, agregando que un plebiscito no puede disponer una medida que el propio municipio no puede adoptar54.
por dos diputados (entre ellos, el diputado Vctor Reyes Alvarado, presidente de la Comisin de Gobierno Interior, Regionalizacin, Planicacin y Desarrollo Social) y la otra por el presidente de la Junta de Vecinos C-1, El Golf norte. 50 Decreto que incluye esta disposicin en su prrafo II, titulado Recepcin de opiniones ciudadanas. 51 Dictamen N 40.385, de 10 de agosto de 2004, Contralora General de la Repblica. 52 Conforme al artculo 107 inciso segundo de la Constitucin y artculo 93 LOCm. 53 Dictamen N 40.874, de 30 de agosto de 2006, Contralora General de la Repblica, originado en una consulta del Ministerio de Bienes Nacionales. 54 El Dictamen seala que no resulta jurdicamente admisible que un municipio disponga el cierre de determinadas calles o pasajes en condiciones distintas a las reseadas, y que impliquen restringir gravemente la circulacin peatonal y vehicular en el sector de que se trata, ni el derecho a desarrollar actividades econmicas sin ms restricciones que las que imponga la ley. Las condiciones mencionadas incluyen razones de seguridad
256
REvISTA DE DERECHO XXVIII (1er SEmESTRE DE 2007)
ALAN BRONFmAN VARGAS
vii. LA ExpEriENciA dE LOs pLEBisciTOs cOMuNALEs EN cHiLE
Hasta la fecha se han celebrado dos plebiscitos comunales. El primero fue convocado por iniciativa del alcalde de la comuna de Las Condes, Joaqun Lavn, con acuerdo del concejo municipal55. El plebiscito fue celebrado el da 10 de julio de 1994 y en l se plante la siguiente cuestin: La comuna de Las Condes enfrentar el dcit de infraestructura vial mediante la construccin de obras nuevas (pasos a nivel o en desnivel en sus distintas modalidades), que den solucin a los principales problemas de congestin. Estos son Apoquindo-Manquehue; Las Condes-Estoril; Rotonda Atenas; Rotonda Prez Zujovic; Coln-Vespucio./ Quienes utilicen todas o cada una de las obras terminadas, contribuirn a su nanciamiento con una cantidad equivalente a un valor actual de $50.diarios, reajustados anualmente segn el IPC. Los proyectos como la modalidad especca de este aporte, sern acordados, previamente, con los ministerios respectivos y con otras municipalidades. El desarrollo del procedimiento fue normal, salvo ocho mesas de la circunscripcin El Golf que no se constituyeron por ausencia de sus vocales, lo que impidi el sufragio de ms de dos mil ciudadanos56. Segn la regulacin vigente a la poca de su celebracin, los resultados del plebiscito fueron vinculantes pues en l votaron ms del cincuenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la comuna. El segundo plebiscito comunal fue convocado en el ao 2003 por el alcalde Federico Ringeling, con acuerdo del concejo municipal57. La
en calles de una sola entrada o pasajes peatonales, bajo la condicin de no causar un detrimento importante al uso comn de los mismos, ni afectar derechos constitucionales. La Contralora alude aqu a un principio de racionalidad, cimentado en un inters superior y estudios tcnicos, y armonizado con la naturaleza de los bienes nacionales de uso pblico. 55 Aprobado el 12 de abril de 1994, en sesin ordinaria N 72, en virtud del acuerdo municipal N 29. El respectivo decreto alcaldicio fue el N 672, del 19 de abril de 1994, publicado en el Diario Ocial de 25 de abril del mismo ao. Con posterioridad, el 16 de junio, se publica en el Diario Ocial la designacin del Jefe de Fuerzas previsto por el artculo 111 de la LOCvpE para las circunscripciones concernidas (El Golf y Apoquindo) dispuesta por decreto supremo del Ministerio de Defensa Nacional. Por resolucin del Director del Servicio Electoral publicada en el Diario Ocial de 15 de junio se determin la tipografa de la cdula ocial de votacin respectiva. 56 El Tribunal Calicador de Elecciones acord dejar constancia en su sesin del da 20 de julio de 1994 de la grave e indita situacin producida y denunciar estos hechos al Servicio Electoral para que impulse las sanciones legales correspondientes. 57 Aprobado el 2 de junio de 2003, en sesin ordinaria N 11, en virtud del acuerdo municipal N 6. El decreto alcaldicio fue el N 784, del 5 de junio de 2003, publicado en el Diario Ocial de 13 de junio del mismo ao.
MECANISmOS DE DEmOCRACIA DIRECTA EN CHILE
257
cuestin sometida a los ciudadanos fue: Respaldo la poltica municipal en cuanto a asegurar la proteccin de los bosques nativos ubicados sobre el lmite urbano en el borde costero de la comuna de Zapallar. La opcin s result ganadora con el 78,51% de los sufragios validamente emitidos y, al votar ms del cincuenta por ciento de los ciudadanos, fue vinculante para el municipio58. En ambos casos, observamos que los planteamientos formulados buscan obtener un respaldo ciudadano a propuestas o polticas emprendidas por el alcalde. Por consiguiente, puede suponerse que la administracin comunal se encuentra interesada en la aprobacin de su propuesta, no siendo un agente neutral en la promocin de la votacin. Tambin es posible intuir que los dos plebiscitos (y algunas de las consultas descritas arriba) buscan un cierto respaldo democrtico para fortalecer la posicin del municipio ante otros niveles de gobierno y administracin que pueden tomar decisiones que inciden sobre la comuna. Desde esta perspectiva, la participacin que expresan estas iniciativas se encuentra muy acotada y su principal dimensin es, ms bien, instrumental a unas decisiones adoptadas por la administracin comunal. Por lo anterior, tiene especial inters la iniciativa promovida por vecinos de Vitacura en diciembre de 2006. Se ejerci, por primera vez, la iniciativa popular prevista en el artculo 107 de la Constitucin y 99 de la LOCm. Adems, se plante someter a plebiscito posibles modicaciones al plan regulador, una de las materias expresamente mencionadas en el citado artculo 99 y que constituye una herramienta central de la poltica municipal59. Si bien el requerimiento con seis mil quinientas rmas fue recibido en la Ocina de Partes municipal el da 20 de diciembre, el alcalde no dict el decreto de convocatoria en el plazo de diez das previsto por el artculo 101 de la LOCm. Este incumplimiento agrante de la norma legal ha sido justicado por el Alcalde en una presentacin realizada ante el Servicio Electoral dirigida a obtener una certicacin de ste que ratique la con58 Los votos negativos alcanzaron el 21,49%, los nulos el 2,64 % y los blancos el 2,30%, y la abstencin fue del 19,81%. En trmino absolutos, cerca del 60% de los inscritos apoy la medida. En su fallo el Tribunal Calicador de Elecciones seala que se emitieron 3.529 sufragios, que superan largamente los 2.192 que constituyen el 50% de los ciudadanos inscritos. El Tribunal menciona en su sentencia la posibilidad de descontar los sufragios de los extranjeros avecindados e inscritos (no la desarrolla, pues son slo 16), pues la exigencia legal se computa con ciudadanos, lo mismo que el potencial requerimiento. 59 Segn informacin periodstica, por lo tanto incierta, el requerimiento tendra su origen en una propuesta de modicacin del plan regulador que permitira la ejecucin de un proyecto inmobiliario de treinta y seis torres de ocho pisos en la avenida Escriv de Balaguer.
258
REvISTA DE DERECHO XXVIII (1er SEmESTRE DE 2007)
ALAN BRONFmAN VARGAS
formidad a la ley de las rmas presentadas. La Municipalidad de Vitacura argumenta que el testimonio notarial acompaado es incompleto y que el Servicio Electoral no ha certicado que quienes suscriben el requerimiento son ciudadanos inscritos en la comuna con anterioridad al 31 de diciembre de 2005. El Servicio Electoral habra sealado que el requerimiento cumple con los requisitos legales. Aunque no existe un rgano con atribuciones especialmente concebidas para velar por el cumplimiento de las normas referidas al plebiscito, existen al menos dos vas por las que podra forzarse su ejecucin. La primera es la interposicin de un reclamo de ilegalidad ante el propio alcalde primero y ante la Corte de Apelaciones despus. La segunda es que un tercio de los concejales podran plantear una acusacin contra el alcalde ante el tribunal electoral regional respectivo por notable abandono de deberes. Esta primera experiencia de iniciativa popular tiene un contenido de participacin que no tuvieron los dos plebiscitos anteriores. Se trata de aprobar una propuesta que no cuenta con el apoyo del alcalde y que podra ser contraria a sus polticas, e incluso a la voluntad del concejo. El conicto declarado entre representantes y una proporcin de sus representados genera una tensin difcil de encausar en una democracia representativa, que exige al Derecho respuestas que no siempre puede dar. En una hiptesis de conicto, la regulacin de los procedimientos de generacin de la consulta popular y sus efectos adquieren una especial relevancia, pudiendo las reglas beneciar a unos u otros, con efectos impredecibles sobre el funcionamiento del sistema poltico. El desacierto de las normas reguladoras de plebiscitos y su posterior interpretacin puede incidir de manera directa en el desprestigio de las instituciones representativas, el reemplazo de autoridades o la desarticulacin de polticas pblicas. En el epgrafe siguiente comentaremos algunos de los problemas jurdicos que pueden generar las normas vigentes en nuestro ordenamiento jurdico.
viii. ALguNOs prOBLEMAs QuE pLANTEA EL pLEBisciTO cuANdO sE cONvOcA pOr iNiciATivA dE ciudAdANOs dE LA cOMuNA
La regulacin vigente de los plebiscitos comunales plantea interrogantes cuando su convocatoria resulta de la iniciativa ejercida por el diez por ciento de los ciudadanos inscritos en la comuna. El anlisis de stas puede agruparse en tres grandes tpicos, a saber: el de su materia y obligatoriedad del resultado, el de su apoyo poltico por parte de los representantes populares y el de su viabilidad tcnica. La primera cuestin que debemos comentar tiene relacin con el mbito de decisiones sometibles a plebiscito y el carcter vinculante de su resultado, conforme dispone el inciso tercero del artculo 101 de la LOCm.
MECANISmOS DE DEmOCRACIA DIRECTA EN CHILE
259
Como indicamos antes, la Constitucin remite a la ley la determinacin de las materias que pueden consultarse a la ciudadana a travs de plebiscitos, y sta seala cuatro bajo el enunciado de materias de administracin local60: i) inversiones especcas de desarrollo comunal; ii) aprobacin o modicacin del plan comunal de desarrollo; iii) modicacin del plan regulador; y iv) otras de inters para la comunidad local, siempre que sean de la esfera de competencia municipal. Notemos que las materias de los nmeros ii y iii tienen una tramitacin especial prevista en la LOCm, por lo que el plebiscito constituye un procedimiento aadido al previsto por la ley de manera explcita. En el caso del plan regulador, el legislador rechaza la posibilidad de que el plebiscito sirva para aprobar un nuevo plan, sin perjuicio de que por medio de la aprobacin plebiscitaria de una modicacin, puede estar derogndose y aprobndose un nuevo plan regulador. Al tenor de la disposicin comentada cabe preguntarse si los ciudadanos o concejales, conforme al procedimiento de los artculos 100 a 104 de la LOCm, pueden impulsar un procedimiento plebiscitario en cualquiera de las cuatro materias indicadas en el artculo 99. La cuestin no es menor pues involucra la capacidad ciudadana de promover la revisin plebiscitaria de decisiones adoptadas por la autoridad comunal y que tienen un impacto signicativo sobre la administracin de la comuna. Pensemos, por ejemplo, en un grupo de ciudadanos que pretenda someter a plebiscito una modicacin del plan regulador estableciendo un rea de parques y jardines en una zona donde el municipio est promoviendo un proyecto de renovacin urbana e inversin inmobiliaria. La voz plebiscito, siguiendo el diccionario de la Real Academia de la Lengua, tiene dos signicados. La acepcin ms restrictiva, la segunda del diccionario, lo entiende como consulta que los poderes pblicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre soberana, ciudadana, poderes excepcionales, etc. En su denicin, el diccionario presupone que el poder pblico somete una determinada propuesta a la ciudadana, que se resuelve con su aprobacin o rechazo. Segn esta interpretacin, la iniciativa del concejo o de los ciudadanos debiera estar asociada a un proyecto de inversin, reforma del plan de desarrollo comunal o plan regulador, o cualquier otra competencia municipal cuyo ejercicio futuro est de tal modo preestablecido o formalizado, que permita ser sometido a decisin ciudadana. Si la iniciativa plebiscitaria de los concejales o los ciudadanos depende siempre de la existencia de un proyecto de inversin, plan de desarrollo, plan regulador u otra propuesta
60
Art. 99 LOCm.
260
REvISTA DE DERECHO XXVIII (1er SEmESTRE DE 2007)
ALAN BRONFmAN VARGAS
preexistente elaborada por el municipio, el plebiscito se transforma en un mecanismo que slo sirve para aceptar o rechazar una accin concebida en el municipio. La ventaja de esta interpretacin es que siempre existir una propuesta concreta susceptible de ser sometida a consulta popular, aun cuando su conocimiento no sea fcil de garantizar sin la colaboracin del alcalde, a menos que se trate de propuestas elaboradas dentro de procedimientos formalizados61. La conclusin es otra si utilizamos la primera acepcin del trmino, que lo entiende como una resolucin tomada por todo un pueblo a pluralidad de votos. Con ella y en armona con la pretensin de fomentar la participacin democrtica, cabra pensar que los propios ciudadanos (o concejales) pueden proponer una inversin especca de desarrollo comunal, un plan de desarrollo comunal o su modicacin, una reforma al plan regulador o cualquier otra decisin propia de la esfera de competencia municipal sin necesidad de contar con una propuesta municipal preexistente. Desde un punto de vista jurdico, esta interpretacin parece la ms adecuada. Esto porque el artculo 101 de la LOCm slo menciona que el decreto que convoca contendr la o las cuestiones sometidas a plebiscito, sin indicar de dnde ha de surgir la propuesta o asunto incluido en la consulta popular. Por consiguiente, si un grupo de ciudadanos equivalente al 10% de los inscritos en los registros electorales de la comuna plantea un plebiscito para modicar parte del plan regulador y este resulta aprobado conforme a la ley, participando en la votacin ms del 50% de los ciudadanos de la comuna, el plan regulador queda modicado. Cualquier propuesta en el amplio mbito de las materias plebiscitables puede transformarse, entonces, en una decisin vinculante para la administracin local. Un segundo problema es el conicto que podra generarse entre los representantes populares (alcaldes y concejales) y la propuesta sometida a plebiscito62. Cualquier plan, programa o poltica relevante en el mbito municipal exige elaborar una propuesta, lograr su aprobacin e impulsar su implementacin. Por lo comn, son los representantes populares, alcaldes y concejales, los encargados de impulsar este proceso, que permite convertir un proyecto en accin o decisin municipal. La voluntad poltica de las
Como, por ejemplo, una reforma al plan regulador que fue desechada por el alcalde. En el caso de inversiones, el plebiscito podra llegar a plantearse cuando sean de conocimiento pblico y el mismo municipio haya desechado su implementacin. Como sea, es difcil suponer un caso de plebiscito de origen ciudadano que se encuentre con un municipio neutral. 62 El conicto entre representantes y representados ha sido analizado por la doctrina norteamericana. Cfr. HASkELL, John, Direct Democracy or Representative Government? Dispelling the populist myth (Boulder, 2001), p. 152 ss.
61
MECANISmOS DE DEmOCRACIA DIRECTA EN CHILE
261
autoridades comunales es esencial no slo para iniciar un proyecto, sino que tambin para sostener su avance, de ordinario gravado con sucesivos ajustes tcnicos y polticos. Sin el continuo apoyo de los representantes, es difcil que un proyecto logre convertirse en actividad municipal. En un plebiscito promovido por los ciudadanos, existe un grupo de personas que propone una medida conforme a sus intereses particulares, que si resulta aprobada en una votacin en la que participa ms de la mitad de los ciudadanos de la comuna, debe ser implementada por la administracin comunal. Si es un grupo de personas el que promueve el plebiscito cabe suponer que la propuesta objeto del requerimiento no ha sido acogida por las autoridades representativas de la comuna. Esto porque el camino ms expedito para quienes pretenden una determinada decisin o accin municipal, es a travs del alcalde o concejales. Por otro lado, quienes promueven el plebiscito no intervendrn en la implementacin de la decisin popular resultante, que queda en manos de un representante popular que previamente no ha querido impulsarla. Aunque en este contexto, la ejecucin debiera ser sine ira et studio, es probable que cualquier dicultad en el proceso de implementacin propicie frenar o modicar la iniciativa ciudadana vinculante contraria a la voluntad poltica63. El problema de la ejecucin de una propuesta aprobada en plebiscito y no deseada por las autoridades comunales se encuentra agravado por la necesaria interpretacin del sentido y alcance de su resultado. Un plebiscito debiera construirse sobre la base de una pregunta simplicada que entrega un limitado nmero de opciones excluyentes, pues de otro modo se generan los problemas constatados por Finner64. La simplicacin de la cuestin sometida a plebiscito aumenta la necesidad de interpretar, tarea que puede recaer en un tercero (el alcalde), que no comparte los intereses de quienes promovieron la celebracin del plebiscito65. Nuevamente comprobamos que la ejecucin de la voluntad popular puede verse dicultada por su colisin con las pretensiones de la autoridad municipal. Desde el punto de vista jurdico, la posibilidad de los ciudadanos de convocar a un plebiscito que no cuenta con el apoyo del alcalde ni del concejo, exige una regulacin del procedimiento que asegure una tramitacin uida
Sin clera ni prejuicio. Cfr. WEbER, Max, Economa y Sociedad (Mxico D.F., 2005), p. 1071. 64 Vide nota 2. 65 El tipo de problemas interpretativos suscitados por un plebiscito puede deducirse del examen de las preguntas planteadas en los plebiscitos de Las Condes y Zapallar. En este ltimo caso, el alcance del apoyo ciudadano slo est limitado por el objetivo de una poltica municipal, por lo que este respaldo podra invocarse legtimamente para una variedad abierta de medidas alcaldicias.
63
262
REvISTA DE DERECHO XXVIII (1er SEmESTRE DE 2007)
ALAN BRONFmAN VARGAS
y libre de dilaciones arbitrarias. Aunque el tenor de la ley es imperativo, el alcalde podra incumplir su obligacin de convocar a plebiscito (o dilatar la tramitacin o publicacin del decreto correspondiente) pese a que los requirentes satisfagan todas las exigencias constitucionales y legales. Si bien el reclamo de ilegalidad o el proceso por notable abandono de deberes podran ser herramientas tiles para los ciudadanos que proponen el plebiscito y no obtienen un decreto de convocatoria, lo cierto es que son recursos que no garantizan el progreso efectivo del trmite. Notemos que la propia Constitucin ofrece un ejemplo de respuesta normativa a esta necesidad cuando dispone, a propsito del plebiscito nacional, la promulgacin del proyecto aprobado por el Congreso cuando el Presidente deja transcurrir treinta das despus de la insistencia y no promulga ni convoca a plebiscito. En este caso, la LOCm podra permitir a los ciudadanos requerir a un tercero la convocatoria a plebiscito, sin necesidad de decreto del alcalde, en todos aquellos casos en que ste no cumpla con su obligacin legal. Esta convocatoria podra encomendarse a un rgano imparcial dotado de competencias para corroborar el cumplimiento de los requisitos legales, formular la cuestin e implementar la eleccin. Un ltimo tpico que merece examen es el de la ausencia de un control tcnico en el caso de propuestas de plebiscito de origen ciudadano. Michael Mezey al estudiar el origen de las polticas pblicas observa que stas deben satisfacer exigencias democrticas y de gestin o administracin66. Las primeras corresponden al apoyo poltico mayoritario, que en el mbito comunal depende de la decisin del alcalde y concejales. Las segundas, a un conjunto de exigencias que Mezey ordena en las siguientes categoras: poltica pblica informada, oportuna, coherente, efectiva y que constituya respuesta a las necesidades sociales. La elaboracin, aprobacin e implementacin de una poltica pblica debe respetar estas exigencias, pues de otro modo su probabilidad de fracaso se incrementa. Como observamos antes, el alcalde no tiene facultades para frenar o rechazar una iniciativa de plebiscito con la que no concuerda si sta se ajusta a las exigencias constitucionales y legales. No existe entonces un control poltico ni tcnico sobre la iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos de la comuna anterior a la convocatoria a plebiscito. Siguiendo a Mezey examinaremos los peligros de esta ausencia de control en cada una de las categoras que considera como exigencia para una poltica pblica exitosa. Cualquier poltica pblica debe ser informada, puesto que la actividad desplegada por el Estado es incremental. La accin pblica se construye
MEZEY, Michael, Congress, the President, & Public Policy (Boulder, 1989), p. 11 y ss.
66
MECANISmOS DE DEmOCRACIA DIRECTA EN CHILE
263
sobre polticas preexistentes, intentando subsanar deciencias y expandir sus fortalezas. Un proyecto del mbito municipal que de manera clara amenace ahondar los problemas de un programa existente, tiene pocas posibilidades de concluir su etapa de elaboracin, aprobacin o implemetacin. No parece posible garantizar que la propuesta que un grupo de ciudadanos pretende someter a plebiscito tenga el carcter de informada. Es ms: no existe un control que permita asegurar que la propuesta ciudadana tendr un grado de concrecin que posibilite su anlisis y complementacin con las polticas o programas existentes. Los detalles de la propuesta son fundamentales para el examen tcnico de fortalezas y debilidades, pero se contraponen a la forzosa simplicacin de la cuestin que ser sometida a plebiscito. En el caso que triunfe un plebiscito de origen ciudadano que disponga una medida concreta, sin sus detalles (una inversin especca, por ejemplo), careceremos de datos para orientar su implementacin. Segn Mezey una poltica pblica debe ser oportuna, en el sentido que la actividad estatal debe realizarse en el momento en que tiene utilidad ante una demanda o necesidad social. El sistema representativo tiene capacidad de priorizar o postergar intervenciones estatales conforme a la percepcin de los representantes acerca de los requerimientos comunitarios. El requerimiento formal de un plebiscito por un grupo de ciudadanos inicia el cmputo de un conjunto de plazos que puede concluir con el triunfo de un planteamiento vinculante para el municipio, sin mediar un juicio poltico o tcnico que determine, o al menos aproxime, a su prioridad social efectiva. Una tercera exigencia es la de coherencia. Toda poltica pblica debe ser consistente con otras polticas preexistentes o en ejecucin. En este sentido, la voluntad poltica en el mbito municipal debe ajustar los proyectos que promueve a normas jurdicas y disposiciones presupuestarias en vigor. La envergadura del gasto involucrado y su prioridad es un componente central de la decisin de los representantes populares. Cuando el gasto proviene de una decisin plebiscitaria impulsada por los ciudadanos, no opera ninguna instancia de articulacin poltica o tcnica con las restantes cargas del presupuesto municipal y existiendo la obligacin de ejecutar la decisin ciudadana, esta adquiere prioridad para su ejecucin. El mismo problema plantea la colisin del planteamiento sometido a plebiscito y el ordenamiento jurdico, pues el procedimiento previsto por la ley no prev de manera explcita un pronunciamiento de admisibilidad. La cuarta exigencia indicada por Mezey es la de efectividad. Las polticas pblicas antes de su aprobacin e implementacin suelen ser sometidas a un anlisis de factibilidad tcnica que asegura una mnima contribucin a los nes comunitarios. Si un proyecto carece de aptitud tcnica para
264
REvISTA DE DERECHO XXVIII (1er SEmESTRE DE 2007)
ALAN BRONFmAN VARGAS
la consecucin de sus objetivos, es probable que su trmite se diculte o detenga por completo en instancias polticas o administrativas, aun cuando disfrute de un respaldo poltico. En el caso del plebiscito de origen ciudadano, no existe una instancia que examine esta mnima viabilidad tcnica, por lo que la propuesta de un grupo de interesados puede convertirse directamente en una decisin vinculante que la administracin comunal debe implementar. Desde este punto de vista, el plebiscito puede convertirse en una herramienta disfuncional a la operacin eciente de la administracin comunal. Por ltimo, la poltica pblica ha de responder a las necesidades de la comunidad. En el caso de un plebiscito promovido por los ciudadanos de la comuna, un grupo de ciudadanos promueve una cuestin de su inters que puede convertirse en decisin vinculante si obtiene el apoyo de la mayora ciudadana. El juicio ciudadano armativo revela una necesidad o demanda que desea ser satisfecha, pero no se relaciona con las restantes necesidades que no son objeto de plebiscito y que el municipio debe seguir atendiendo.
ix. cONsidErAciN fiNAL
Para terminar, conviene subrayar la limitada voluntad poltica de avanzar en la implementacin de un mecanismo democrtico como la consulta no vinculante. Es probable que la feble voluntad poltica que apoya este tipo de mecanismos se debilite aun ms cuando la regulacin vigente de los plebiscitos se convierta en una amenaza para los representantes de los partidos polticos, alcaldes y concejales. Aun cuando es difcil obtener el apoyo de los representantes para reformar el sistema representativo, es claro que el progreso democrtico en el campo de la participacin ciudadana exige avanzar en las distintas manifestaciones de la democracia directa. Dichas manifestaciones deben ser concebidas y desarrolladas como un instrumento operativo para la gestin comunal. El camino doctrinal y poltico a seguir discurre por el diseo de mecanismos de participacin ciudadana acordes con los intereses y posibilidades de los miembros de la comunidad local. En contraste con este camino, un mecanismo como el previsto en la LOCm contribuye poco a la efectiva concrecin de la participacin ciudadana. Sin perjuicio de los problemas que plantea la iniciativa popular en materia de plebiscito, el legislador debiera estimular una reexin jurdica seria, acorde con la posicin de la participacin popular en el funcionamiento del sistema democrtico. De mantenerse la situacin actual, la profundizacin de la democracia se consolidar como un tpico ms de la retrica vaca de buena parte de nuestros partidos polticos. [Recibido el 24 de mayo y aceptado el 11 de junio de 2007].
MECANISmOS DE DEmOCRACIA DIRECTA EN CHILE
265
BiBLiOgrAfA Actas de la Subcomisin de Reformas Constitucionales (Santiago, 1925). LvEZ, Amaya e IRARRZAbAL, Andrs, El plebiscito sobre el destino de Tacna y Arica como solucin jurdica a un conicto blico. El aporte de Federico Puga Borne en Revista de Estudios Histrico-Jurdicos 22 (Valparaso, 2000). ANDRADE GEYWITZ, Carlos, Reforma de la Constitucin Poltica de la Repblica de Chile de 1980 (Santiago, 1991). ANDRADE GEYWITZ, Carlos, Elementos de derecho constitucional chileno (Santiago, 1963). BARROS ARANA, Diego, Historia General de Chile, tomo XIV (Santiago, 2005). CARRASCO, Sergio, Gnesis y vigencia de los textos constitucionales chilenos (Santiago, 2002). CEA, Jos Luis, Derecho Constitucional Chileno (Santiago, 2002). ENCINA, Francisco, Historia de Chile, tomo XX (Santiago, 1984). FINNER, Hermann, Teora y Prctica del Gobierno Moderno (Madrid, 1964). GUERRA, Jos Guillermo, La Constitucin de 1925 (Santiago, 1929). Informe de la Comisin de Constitucin, Legislacin, Justicia y Reglamento, recado en el proyecto de la H. Cmara de Diputados que modica la Constitucin Poltica del Estado, en FREI, Eduardo et alii, Reforma Constitucional 1970 (Santiago, 1970). MEZEY, Michael, Congress, the President, & Public Policy (Boulder, 1989). SILvA BASCUN, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional, t. X (Santiago, 2004). SILvA BASCUN, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional, tomo III (Santiago, 1963). URZA, Germn, Historia Poltica de Chile y su evolucin electoral (Santiago, 1992); VALENZUELA, Arturo, El quiebre de la democracia en Chile (Santiago, 1994).
También podría gustarte
- PL Extincion de DominioDocumento15 páginasPL Extincion de DominioEpicentro TVAún no hay calificaciones
- Garabedian Marcelo 2008 El Estado Moderno Breve Recorrido Por Su Desarrollo TeoricoDocumento6 páginasGarabedian Marcelo 2008 El Estado Moderno Breve Recorrido Por Su Desarrollo TeoricoAbril Gallo100% (1)
- Los Aportes de Inglaterra Al Constitucionalismo ModernoDocumento10 páginasLos Aportes de Inglaterra Al Constitucionalismo ModernoGuardia EPC Tulua100% (1)
- Limitaciones de Derechos ConstitucionalesDocumento8 páginasLimitaciones de Derechos Constitucionalesuno dosAún no hay calificaciones
- 01 Temas de Derecho - Sergio García RamírezDocumento706 páginas01 Temas de Derecho - Sergio García RamírezFERNANDEZ72Aún no hay calificaciones
- Seguridad Publica en Mexico Una Aproximacion Al Holocausto. Gabriel ReginoDocumento17 páginasSeguridad Publica en Mexico Una Aproximacion Al Holocausto. Gabriel Reginotomas rios0% (1)
- Linea Del TiempoDocumento9 páginasLinea Del TiempoYarid Omar Jimenez MartinezAún no hay calificaciones
- C 1264 00Documento27 páginasC 1264 00sear jasub rAún no hay calificaciones
- BIDART CAMPOS - Art 75, Inc. 22 de La ConstituciónDocumento8 páginasBIDART CAMPOS - Art 75, Inc. 22 de La Constituciónandrea100% (1)
- Ensayo de Las Necesidades Basicas Del Estado MirandaDocumento4 páginasEnsayo de Las Necesidades Basicas Del Estado MirandaDarwin PereiraAún no hay calificaciones
- Estructura de La ConstituciónDocumento4 páginasEstructura de La ConstituciónrocioAún no hay calificaciones
- Sentencia 1º Instancia Jahuel Con FiscoDocumento63 páginasSentencia 1º Instancia Jahuel Con FiscoDarío Ignacio De La Vega PérezAún no hay calificaciones
- Elementos de Derecho ProbatorioDocumento11 páginasElementos de Derecho ProbatorioRodolfo E Díaz WrightAún no hay calificaciones
- Objetivo Especifico CORREGIDODocumento28 páginasObjetivo Especifico CORREGIDORivaldo Ramos-VelásquezAún no hay calificaciones
- D. Sustantivo D911Documento2 páginasD. Sustantivo D911Yulianny HernándezAún no hay calificaciones
- Normas Constitucionales y Tratados InternacionalesDocumento24 páginasNormas Constitucionales y Tratados InternacionalesValeria NeyraAún no hay calificaciones
- 06 - El Rol de La CPR en La Proteccion Del Medioambiente - 2parteDocumento2 páginas06 - El Rol de La CPR en La Proteccion Del Medioambiente - 2parteJotape Con CorbataAún no hay calificaciones
- Idea de Karl LoewensteinDocumento26 páginasIdea de Karl LoewensteinAynell FalcónAún no hay calificaciones
- Cuestionario Tema II. El Individuo, La Sociedad y El DerechoDocumento5 páginasCuestionario Tema II. El Individuo, La Sociedad y El DerechoUltra BoxAún no hay calificaciones
- UNCallao Perú 2022Documento112 páginasUNCallao Perú 2022Manuel OnrrubioAún no hay calificaciones
- Jurisprudencia 2017 - Sabatino, Julieta C en - AFIP - DGI S Amparo Ley 16.986Documento5 páginasJurisprudencia 2017 - Sabatino, Julieta C en - AFIP - DGI S Amparo Ley 16.986Estudio Alvarezg AsociadosAún no hay calificaciones
- Acusación Constitucional Contra Miembros de La JNJDocumento1 páginaAcusación Constitucional Contra Miembros de La JNJJessica ArceAún no hay calificaciones
- Unidad 4 Principios Constitucionales de La TributacionDocumento20 páginasUnidad 4 Principios Constitucionales de La TributacionViviana ZarateAún no hay calificaciones
- 11° GUIA 2 DDHH... CompartidaDocumento4 páginas11° GUIA 2 DDHH... CompartidaBenyer Adrián garcia vanegasAún no hay calificaciones
- Ensayo - El Horror Económico - Mtro. Hugo CocoletziDocumento3 páginasEnsayo - El Horror Económico - Mtro. Hugo CocoletziHugo Cocoletzi AAún no hay calificaciones
- Jerarquía de Las Normas Jurídicas en ColombiaDocumento9 páginasJerarquía de Las Normas Jurídicas en ColombiaLeonardo Diaz ArdilaAún no hay calificaciones
- Sistema Jurídico Hibrido-1Documento54 páginasSistema Jurídico Hibrido-1Ramiro ContrerasAún no hay calificaciones
- Ampliacion de Demanda de Predial Lic. Pedroza.Documento29 páginasAmpliacion de Demanda de Predial Lic. Pedroza.erik hererra garciaAún no hay calificaciones
- Constitución de La Antigüedad A Nuestros DíasDocumento5 páginasConstitución de La Antigüedad A Nuestros DíasSalome OspinaAún no hay calificaciones
- CrucigramaDocumento1 páginaCrucigramaAndrea AravenaAún no hay calificaciones