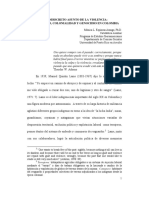Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Vega
Vega
Cargado por
Veronica MeskeDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Vega
Vega
Cargado por
Veronica MeskeCopyright:
Formatos disponibles
Revista SAAP . Vol.
2, N 2
La razn populista
Ernesto Laclau Fondo de Cultura Econmica, Buenos Aires, 2005, 312 pginas
Facundo Vega
Acaso hayan sido pocas las empresas intelectuales que al mentar la transformacin de un plexo terico, intentaran reparar un estado de excepcin lingstico con ingente denuedo. Sumado a ello, la differentia specifica de La razn populista persigue construir una nueva convencin en torno al populismo, el cual probablemente luego de esta obra no deba ser concebido como una mera diatriba. Sin embargo, al exaltar el valor de los significantes, no obtura resolutiva, previsible y esencialmente la existencial decisin poltica? La cifra de la eminente exgesis laclauniana se interroga sobre la lgica de formacin de las identidades colectivas, en un viraje desde la aprehensin conceptual a la nominacin centrada en el afecto. De este modo, se considera que el populismo no remite a un fenmeno delimitable sino a una lgica social, puesto que es considerado un modo de construir lo poltico. Ahora bien, para actualizarse, el mismo se vale de recursos retricos que constituyen identidades populares. Sin ms, mediante una cosmologa de la novedad, Laclau sostendr que lejos de ser un parsito de la ideologa, la retrica sera de hecho la anatoma del mundo ideolgico (p. 27). 422
El populismo posibilita la estructuracin de la vida poltica a travs de discursos que articulan elementos lingsticos y no lingsticos. Esta operacin permitir construir una neo-objetividad respecto al concepto estudiado, pero esta vez, desprendida de condenas ticas. Por ende, para este particular postestructuralismo deconstruccionista, la indeterminacin de la realidad social ser correspondida por la vaguedad constitutiva a la construccin de significados polticos relevantes. Gracias a la ascendencia de Sigmund Freud, Ernesto Laclau pondera la superacin del estudio psicolgico de la canaille, de forma que la sugestin deja el sitial a la libido propia a la naturaleza del vnculo social. As, los lazos emocionales que unen al grupo son, obviamente, pulsiones de amor que se han desviado de su objetivo original y que siguen, de acuerdo con Freud, un modelo muy preciso: el de las identificaciones (...) la investidura en el objeto de amor significa que la libido narcisista se transfiere al objeto. Esto puede adoptar diferentes formas o mostrar varios grados, y su comn denominador sera la idealizacin del objeto que se vuelve, as, inmune a la crtica (p. 77-78). A criterio del autor de Hegemona y estrategia socialista, el sentimiento de identifica-
Reseas cin comporta a los liderados in pari materia con el lder. En suma, al estimar el momento equivalencial como el cimiento mismo del tejido social, Laclau aseverar que (...) el relato que hemos presentado es el de los sucesivos esfuerzos para hacer compatibles las lgicas sociales homogeneizantes (o equivalenciales de) con el funcionamiento real de un cuerpo social viable. La dualidad homogeneizacin/diferenciacin se mantuvo, pero adopt cada vez menos el carcter de un dualismo (p. 86). A partir de aqu, Laclau mienta su propsito ms especfico, considerar el populismo como la va real para comprender la constitucin ontolgica de lo poltico. Al valorar el discurso como mbito relacional, la construccin de identidad se encuentra tensionada entre la lgica de la diferencia y la de la equivalencia. Sin ms, (...) esto significa que en el locus de la totalidad hallamos tan slo esta tensin. Lo que tenemos, en ltima instancia, es una totalidad fallida, el sitio de una plenitud inalcanzable. La totalidad constituye un objeto que es a la vez imposible y necesario (p. 94). En este caso, una diferencia, sin dejar de ser particular, asume la representacin de una totalidad inconmensurable, y as Laclau define la identidad hegemnica como la operacin lindante al significante vaco que requiere una investidura radical propia de la dimensin afectiva. El estro de La razn populista considera entonces al pueblo no a la manera de una expresin ideolgica sino como una relacin real entre agentes sociales vertebrado slo a travs de demandas populares. Si las demandas democrticas permanecen aisladas, en oposicin, las populares constituyen una subjetividad social amplia. Ahora bien, la aproximacin al populismo se funda en tres dimensiones: la unificacin de una pluralidad de demandas en una cadena equivalencial; la constitucin de una frontera interna que divide a la sociedad en dos campos; la consolidacin de la cadena equivalencial mediante la construccin de una identidad popular que es cualitativamente algo ms que la simple suma de los lazos equivalenciales (p. 102). La expansin de la lgica de la equivalencia, pues, estriba en el trazado de una frontera antagnica de tal forma que el populismo sustancia una claudicacin parcial de la particularidad. De esta manera, segn Laclau, a diferencia del discurso institucionalista, en el populista tiene lugar una exclusin radical dentro del espacio comunitario; por lo tanto en l la plebs (los menos privilegiados) reclama ser el nico populus (el cuerpo de todos los ciudadanos) legtimo. Es decir, una particularidad aspira a funcionar como la totalidad comunitaria en un espacio fracturado por el antagonismo constitutivo. En este caso, la hegemona es producto de la construccin de una identidad popular y esta ltima se encuentra internamente dividida: por un lado es una demanda particular, por el otro es el significante de una universalidad ms amplia. Luego, si la cadena equivalencial como totalidad es extensa, la identidad popular funciona como un significante con tendencia al vaco. Ello es as porque toda unificacin populista acontece en un terreno social smamente heterogneo y all, el nombre del lder en tanto singularidad da identificacin a la unidad del grupo. 423
Revista SAAP . Vol. 2, N 2 En la medida en que La razn populista tematiza el pasaje de las demandas particulares a una global, precisa una transicin lejana a la lgica, la dialctica y la semitica y cara a la nominacin presente en la investidura radical. Esta ltima no es ms que el hacer de un objeto la encarnacin de una plenitud mtica valindose del afecto y de la contingencia. En clave laclauniana: no existe ninguna plenitud social alcanzable excepto a travs de la hegemona; y la hegemona no es otra cosa que la investidura, en un objeto parcial, de una plenitud que siempre nos va a evadir porque es puramente mtica (en nuestras palabras: es simplemente el reverso positivo de una situacin experimentada como ser deficiente) (p. 148). Luego de considerar la lgica del objeto a y la lgica hegemnica como equipolentes, se sueltan marras respecto del marxismo tradicional. Si ste conceba el acceso a una totalidad sistemticamente cerrada, el enfoque hegemnico hace aicos aquel esencialismo; puesto que sustenta un horizonte totalizador que est dado por una parcialidad la fuerza hegemnica que asume la representacin de una totalidad mtica. Para ello, esta lgica poltica se sostiene sobre un discurso impreciso y fluctuante, y una demanda ya popular adquiere centralidad volvindose el nombre de algo que la excede. Cabe destacar que en la tematizacin de la heterogeneidad social el autor de Emancipation(s) llama a olvidar a Hegel. As, sostiene que: (...) el antagonismo no es inherente a las relaciones de produccin sino que se plantea entre las relaciones de produccin y una identidad que es externa a ellas. Ergo, en los anta424 gonismos sociales nos vemos confrontados con una heterogeneidad que no es dialcticamente recuperable (p. 188). En este punctum, cobra vigor la querella que Laclau realiza a las tematizaciones de Slavoj Zizek. De acuerdo al primero, la historia no redunda en un proceso autodeterminado y ello porque todas las luchas son, por definicin, polticas, de modo que la heterogeneidad constitutiva del lazo social implicar que la sociedad y el pueblo sean constantemente reinventados. Lo poltico, pues, instituye lo social. Luego, al adensar su teorizacin, Laclau estima que la emergencia del pueblo depende de las tres variables que hemos analizado: relaciones equivalenciales representadas hegemnicamente a travs de significantes vacos; desplazamientos de las fronteras internas a travs de la produccin de significantes flotantes; y una heterogeneidad constitutiva que hace imposibles las recuperaciones dialcticas y otorga su verdadera centralidad a la articulacin poltica (p. 197). Como resulta notorio, el continuum otorga atencin a la representacin. Aun as, aqu pervive un locus de tensin dado que coexisten dos movimientos: el que se dirige desde los representados al representante y el inverso, desde el representante a los representados. Ahora bien, si con Claude Lefort se arriba a la transformacin simblica del imaginario poltico que asumi la descorporeizacin materializada en el poder en tanto esencialmente vaco, en la teorizacin de Laclau, la vacuidad se produce mediante el funcionamiento de la lgica hegemnica, de modo que resulta un tipo de identidad y no una ubicacin estructural. Slo de ese modo se interpone su dictum: no hay una
Reseas relacin necesaria entre la tradicin liberal y la democrtica sino una articulacin histrica contingente. La democracia slo puede fundarse en la existenz de un sujeto democrtico, la vacuidad, entonces, apunta a la plenitud ausente de la comunidad encarnndose en una fuerza hegemnica. Posteriormente al status nascens del texto, sus hiptesis se contrastan bajo el anlisis del populismo estadounidense, el kemalismo turco y el ms cercano vivencialmente peronismo de la resistencia. De cualquier manera, el corolario de su postestructuralismo deconstruccionista comporta en Laclau la aseveracin de que en oposicin al anunciado fin de la poltica, lo que ha de producirse es (...) la llegada a una era totalmente poltica, dado que la disolucin de las marcas de la certeza quita al juego poltico todo tipo de terreno apriorstico sobre el que asentarse, pero, por eso mismo, crea la posibilidad poltica de redefinir constantemente ese terreno (p. 275-276). En la tensa interposicin entre la universalidad del populus y la parcialidad de la plebs, la peculiaridad del pueblo alza la razn populista como razn poltica tout court. De este modo, Laclau persigue contrariar la asuncin del fin de la poltica nsita tanto en el evento revolucionario total/reconciliacionista como en la prctica gradualista administrativa. As, allende la escisin infraestructura-superestructura, sostiene: la historia no es un avance continuo infinito, sino una sucesin discontinua de formaciones hegemnicas que no puede ser ordenada de acuerdo con ninguna narrativa universal que trascienda su historicidad contingente (p. 281). Pour finir, La razn populista patentiza acuerdos y desacuerdos tericos respecto a dismiles empresas intelectuales contemporneas. En primer lugar, Slavoj Zizek es considerado un estandarte novedoso del marxismo tradicional que reduce la unidad popular a unidad de clase. Si el autor de The Sublime Object of Ideology carg tintas contra el kantiano, multiculturalista y resignado intento laclauniano, la respuesta comporta que en Kant efectivamente existe el rol regulador de la Idea y la aproximacin infinita al mundo noumnico, pero ello no ocurre en el caso de una identificacin hegemnica. Lo antedicho tiene como grund revisar las homologas artificiales que remiten al eclecticismo del anlisis de Zizek, ligado por un lado al psicoanlisis y al descubrimiento freudiano del inconsciente y por el otro a la filosofa de la historia hegeliana/marxista. Al acusarlo por su trascendentalismo economicista, Laclau afirma que Zizek no provee ninguna teora del sujeto emancipatorio aunque reivindique el valor de la lucha anticapitalista. De cualquier manera, en La razn populista se sindica que: l permanece dentro del campo de la inmanencia total que, en trminos hegelianos, slo puede ser una inmanencia lgica, mientras para m, el momento de la negatividad (investidura radical, opacidad de la representacin, divisin del objeto) es irreductible. sta es la razn por la cual, en nuestra visin el actor histrico central incluso aunque en cierto punto pueda empricamente ser una clase siempre va a ser un pueblo, mientras que para Zizek siempre va a ser una clase tout court. En tanto que aqu l est ms cerca de Hegel que de Lacan, pienso que 425
Revista SAAP . Vol. 2, N 2 yo me acerco ms a Lacan que a Hegel (p. 297). En segundo lugar, a diferencia de lo expresado en cuanto a Zizek, en Imperio, la obra de Antonio Negri y Michael Hardt no existe una preeminencia ontolgica trascendental, sino que las luchas sociales convergen en la multitud. Esta inmanencia radical es visible en un imperio sin lmites ni centro. Segn Laclau, en Imperio desaparece la construccin poltica de modo que la multitud slo consigue la unin en el estar en contra propio de la desercin universal. Si en la teorizacin de aqul la unidad a partir de la heterogeneidad presupone la interposicin de lgicas equivalenciales y la produccin de significantes vacos, en la de Negri y Hardt es resultado de la tendencia natural a la rebelin que desprecia el proceso poltico. A la vez, en lo que se refiere a la idea de una totalidad imperial sin un centro una especie de eternidad spinozeana de la cual hubieran desaparecido los polos internos de poder, ella no es ms adecuada. Nos basta ver lo que ha ocurrido en el escenario internacional a partir del 11 de septiembre de 2001 (p. 300). Entonces, a diferencia de la inmanencia spinozeana/deleuzeana, Laclau opone una trascendencia fallida, es decir, la trascendencia presente como una ausencia dentro de lo social. Por ltimo, se vislumbra el encuentro respecto a Jacques Rancire. Al construir su concepto de pueblo, el francs seala un msentente entre la filosofa poltica y la poltica, en tanto la primera intenta neutralizar los efectos sociales negativos de la segunda. La police rancireana abreva en el intento de re426 ducir todas las diferencias a parcialidades dentro del todo comunitario; su politics, en cambio, supone una distorsin inerradicable, puesto que es una parte que funciona al mismo tiempo como el todo. A pesar de las similitudes, Laclau estima que la errancia en Rancire remite por un lado a que considera las posibilidades de la poltica en liaison nicamente con la emergencia de una poltica emancipatoria y por el otro, a la excesiva preeminencia de la nocin heterodoxa de lucha de clases. Allende el final, resta vislumbrar si uno de los ms prolficos intentos exegticos que se haya realizado sobre la obra de Ernesto Laclau muestra una lgica esparrancada al estado de resolucin. Pues la exterioridad constitutiva del sistema pasada por el tamiz deconstruccionista, configura una alternativa radical al racionalismo esencialista? El dinamismo de la hegemona presenta una anttesis al funcionamiento autorreproductivo, regular y previsible del sistema que cuestiona; el cual en la era de la globalizacin es tal como la voz del filsofo poltico decisionista sostiene el de la circulacin irrestricta de los significantes? Por fin, resulta el postestructuralismo laclauniano un feble deudor de la ontologa de la discursividad, enalteciendo la (razn) poltica (populista) como actividad total y anulndola en ese mismo instante? Si bien lo expresado no doblega la novedosa construccin expuesta, repetimos, an luego de ella: Das Wesensverhltnis zwischen Tod und Sprache blitzt auf, ist aber noch ungedacht (La relacin esencial entre muerte y lenguaje centellea, pero an no est pensada).
También podría gustarte
- Sí Israel Asesinó A John F Kennedy Autor Said AlamiDocumento8 páginasSí Israel Asesinó A John F Kennedy Autor Said AlamiAlex Carrera BoggioAún no hay calificaciones
- 2 Formacion de Portavoces 2019 PDFDocumento18 páginas2 Formacion de Portavoces 2019 PDFAdol pont ValascoAún no hay calificaciones
- Trabajo Coohilados Proceso EstrategicoDocumento9 páginasTrabajo Coohilados Proceso EstrategicoPedro VillamilAún no hay calificaciones
- Normas de ConvivenciaDocumento37 páginasNormas de ConvivenciaCarlos FarfanAún no hay calificaciones
- Libro Eess 77-78Documento2 páginasLibro Eess 77-78Ángel SánchezAún no hay calificaciones
- Lizbeth Sagols Prob. Etica2010-1Documento3 páginasLizbeth Sagols Prob. Etica2010-1Pedro P.FloresAún no hay calificaciones
- Ese Indiscreto Asunto de La Violencia en ColombiaDocumento39 páginasEse Indiscreto Asunto de La Violencia en ColombiaJUANAún no hay calificaciones
- FARC EP y La Globalizacion PDFDocumento299 páginasFARC EP y La Globalizacion PDFDaniel Cortes ChautaAún no hay calificaciones
- Espiritualidad Del EncuentroDocumento32 páginasEspiritualidad Del EncuentroOvier Darío Romero RojasAún no hay calificaciones
- Bataille y La Paradoja de La SoberaníaDocumento6 páginasBataille y La Paradoja de La SoberaníaSebastián StaviskyAún no hay calificaciones
- Psociones 2143Documento2 páginasPsociones 2143Martin DiazAún no hay calificaciones
- Esquemas para 777Documento8 páginasEsquemas para 777luz montielAún no hay calificaciones
- Crucigrama de Elementos QUIMICOSDocumento21 páginasCrucigrama de Elementos QUIMICOSIsrael GómezAún no hay calificaciones
- Informe ExpropiacionesDocumento84 páginasInforme ExpropiacionesJhovana Guevara FonsecaAún no hay calificaciones
- Paso 1 Presaberes y Reconocimiento 200602 - 29Documento4 páginasPaso 1 Presaberes y Reconocimiento 200602 - 29Karen PuertoAún no hay calificaciones
- (Spanish (Auto-Generated) ) Literatura de La Independencia y La Colonia. Colombia. (Downsub - Com)Documento12 páginas(Spanish (Auto-Generated) ) Literatura de La Independencia y La Colonia. Colombia. (Downsub - Com)JUAN DAVID AVELLA GUTIERREZAún no hay calificaciones
- Glosario Lecci N 29 Planificaci N FamiliarDocumento3 páginasGlosario Lecci N 29 Planificaci N FamiliarJuliethAún no hay calificaciones
- Teoria General de La Policia.Documento67 páginasTeoria General de La Policia.Cary Soria TapiaAún no hay calificaciones
- Practica Guia n04Documento3 páginasPractica Guia n04ZzcarloszZ0% (1)
- 2018 RosauraDocumento5 páginas2018 RosauraCinthya Nayeli Vargas PerezAún no hay calificaciones
- Carta 6 - Pedido de ConstanciaDocumento2 páginasCarta 6 - Pedido de Constanciayazire100% (1)
- Inversion Extranjera Directa ClaseDocumento13 páginasInversion Extranjera Directa ClaseYoss De LeonAún no hay calificaciones
- Modelo Resolucio de ExcursionDocumento4 páginasModelo Resolucio de Excursionalicito_123Aún no hay calificaciones
- Fanzine Territorio LibreDocumento2 páginasFanzine Territorio LibrelauraAún no hay calificaciones
- El Valle de Ica - Ismael MuñozDocumento64 páginasEl Valle de Ica - Ismael MuñozCristina Flores CastilloAún no hay calificaciones
- Inflacion - Trilce PDFDocumento7 páginasInflacion - Trilce PDFJaviMoshéAún no hay calificaciones
- 8 - La Parte Orgánica y DogmaticaDocumento4 páginas8 - La Parte Orgánica y DogmaticaadalbertoAún no hay calificaciones
- CONAIE 2020 Informe Sombra Mujer IndigenaDocumento30 páginasCONAIE 2020 Informe Sombra Mujer IndigenaAlejandra ChavesAún no hay calificaciones
- Ejemplo Aceptacion SS-ReparadoDocumento1 páginaEjemplo Aceptacion SS-ReparadoNelson Romero MéndezAún no hay calificaciones
- Informe Ampliacion de PlazoDocumento8 páginasInforme Ampliacion de PlazoLienzo Garayar QuintanillaAún no hay calificaciones