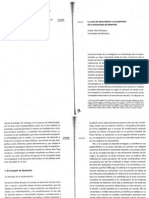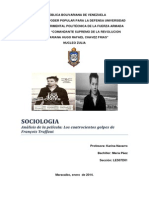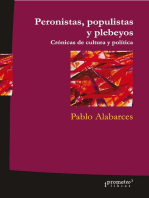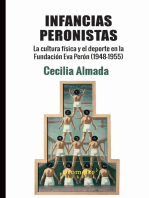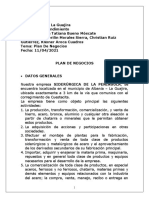Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1975 Bartolomé Colonos
1975 Bartolomé Colonos
Cargado por
Leopoldo J. BartoloméDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
1975 Bartolomé Colonos
1975 Bartolomé Colonos
Cargado por
Leopoldo J. BartoloméCopyright:
Formatos disponibles
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
COLONOS, PLANTADORES Y AGROINDUSTRIAS.LA EXPLOTACIN AGRCOLA FAMILIAR EN EL SUDESTE DE MISIONES
LEOPOLDO J. BARTOLOM
I. INTRODUCCIN Este trabajo se propone delinear las caractersticas con que se presenta la explotacin agrcola familiar (EAF) en el sudeste de la provincia de Misiones. Se otorga especial consideracin al papel que esta forma de organizacin de la produccin ha desempeado en la conformacin del perfil socioeconmico de la provincia, y a su viabilidad vis-a-vis otras formas productivas de ndole ms marcadamente capitalista. A este respecto, nos interesa enfatizar la manera en que variables tnico-culturales han afectado y afectan los procesos de toma de decisiones estratgicas por parte de los productores, y sus consecuencias para los procesos de acumulacin o formacin de capital. El anlisis aqu propuesto parte de dos notas centrales que definen el marco histrico-estructural dentro del que se ubica una parte sustancial del agro misionero. La primera de dichas notas surge del hecho de que la EAF aparece en Misiones como resultado de la colonizacin agrcola con inmigrantes europeos, inmigracin que se caracteriz no slo por su volumen sino tambin por un alto grado de heterogeneidad tnica y cultural. La segunda nota definitoria est dada por la hegemona de los cultivos industriales perennes, cuyos ciclos productivos largos condicionan las decisiones de produccin y elevan colateralmente el costo de oportunidad de las alternativas. A este segundo aspecto se agrega la prolongada crisis que afecta al principal cultivo, la yerba mate. Es dentro de este contexto que debe
Una primera versin de este trabajo fue presentada durante el seminario sobre La Explotacin Agrcola Familiar en la Argentina, realizado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Tucumn (Horco Molle), del 25 al 27 de septiembre de 1974. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Misiones.
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
considerarse el funcionamiento de la EAF en Misiones, y el que torna necesario recurrir a factores de ndole cultural para una adecuada comprensin de las variaciones intrarregionales en la eficiencia de la EAF, y de la performance diferencial de distintos grupos de productores. Misiones puede ser considerada, junto con Entre Ros, Santa Fe, Chaco y parte de Crdoba, como una rea clave desde el punto de vista de la distribucin nacional del tipo de explotacin agraria que aqu hemos denominado EAF. El trmino colono denota en Misiones no solamente un tipo social agrario predominante, sino tambin una serie de referentes culturales que hacen al ethos regional y que contribuyen a destacarlo dentro del pas1. El colono misionero es tpicamente un productor agrcola de origen inmigratorio europeo relativamente reciente. En un porcentaje alto son propietarios de la tierra que trabajan, y a cuya propiedad accedieron recibindola de padres o a lo sumo abuelos a los que les fue otorgada bajo planes de colonizacin oficiales o privados. A diferencia de lo sucedido en las zonas de colonizacin agrcola ms antigua, la gran mayora de estos colonos se originaron en el norte y este de Europa. Si bien el predominio numrico corresponde a alemanes, polacos y ucranios, existen importantes ncleos de origen escandinavo, suizo, francs, etctera2, que dan lugar a un verdadero mosaico tnico. Con salvedad de la actividad forestal, que presenta ciertas caractersticas especiales y cuyo creciente auge promete fundamentales modificaciones en el panorama agrario de la provincia, las explotaciones misioneras pueden ser clasificadas en tres grandes categoras: 1) La EAF y sus distintas variantes, sobre cuya definicin y caractersticas nos extenderemos ms adelante: 2) La plantacin de orientacin esencialmente comercial y especulativa, generalmente en manos de propietarios ausentistas y
Cf MARISA MICOLIS: Informe sobre las migraciones europeas en Misiones, en Estudio sobre el nivel de vida de la poblacin rural de Misiones, Direccin General de Estadstica y Censos, Posadas, 1971 (pgs. 811-878); tambin LEOPOLDO J. BARTOLOM: The Colons of Apstoles: Adaptive Strategy and Ethnicity in a Polish-Ukrainian Settlement in Northeast Argentina, tesis doctoral University of Wisconsin, 1974. 2 M. MICOLIS, ob. cit.; ROBERT C. EIDT: Pioneer Settlement in Northeast Argentina, The University of Wisconsin Press, Madison, 1971.
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
poseedores de una cartera de inversin diversificada, tanto en trminos financieros como ocupacionales. 3) Empresas familiares y annimas que integran verticalmente la produccin con el procesamiento industrial de los productos, y frecuentemente con su comercializacin. Los tipos sociales correspondientes a estas formas alternativas son el colono misionero clsico, y los que pueden denominarse el plantador y la agroindustria. El plantador puede ser asimilado a los que Wilhelmy3, refirindose precisamente al caso misionero, llama colons volus, y los define por su comportamiento especulativo, buscando obtener del suelo grandes y rpidos beneficios, no vacilando en desprenderse de sus tierras cuando su explotacin deja de ser rentable. La agroindustria, por su parte, representa la forma de explotacin ms altamente capitalista, basada en la integracin vertical y en la bsqueda de la tasa mxima de ganancias. Si bien algunas de stas son empresas familiares, otras son verdaderas corporaciones, aunque a veces asuman un charter cooperativo para aprovechar las ventajas otorgadas a stas. Desde este punto de vista representan los actores que se aproximan en mayor medida a la definicin del capitalista strictu sensu, es decir, entes o individuos que no solamente poseen los medios de produccin y/o capital dinero, sino que tambin son capaces de organizar eficientemente la produccin en el torbellino competitivo de la produccin capitalista4. Ambos tipos y estrategias aparecen estrechamente asociados con la expansin y posterior hegemona de los cultivos industriales, proceso del que fue motor principal la yerba mate. Si bien gran parte de las caracterizaciones y afirmaciones contenidas en este trabajo admiten su generalizacin, con los debidos caveats, para toda la provincia, la discusin est centrada sobre el rea de Apstoles, en el sudeste de Misiones. Por ser sta la zona de colonizacin efectiva ms antigua y al mismo tiempo una de las ms afectadas por la crisis yerbatera, se hace posible observar con perfiles ms ntidos las caractersticas diferenciales y las contradicciones existentes entre los tipos agrarios arriba mencionados. Esta concentracin posibilita asimismo la introduccin operativa de
3
HERBERT WILHELMY: LAgriculture dans le pays du Rio de la Plata: Structure sociale et formes dexplotation, en Cahiers des Ameriques Latines, No I, 1968 (pg. 173). 4 OSCAR BRAUN: La renta absoluta y el uso ineficiente de la tierra en la Argentina, en Desarrollo Econmico, vol. 14 No 54 Bs. As., 1974 (pg. 401).
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
variables tnicas tal como stas funcionan en el terreno, y comparar las estrategias agrcolas de colonos de origen polaco y ucranio pertenecientes a una misma colonia. Si bien el anlisis detallado de dichas estrategias y del problema de su racionalidad excede los limites de este trabajo5, el material aqu presentado apunta a subrayar la imposibilidad de discutir formas organizativas y estrategias agrarias sin tener en cuenta la definicin cultural de las mismas. Tal enfoque se hace necesario en la medida en que la cultura condiciona la percepcin de la estructura de oportunidades y la evaluacin de los costos de oportunidad involucrados en la toma de decisiones de produccin6. Procesos de acumulacin y tipos sociales agrarios A pesar de no existir un consenso definido sobre qu se quiere significar al hablar de explotacin agrcola familiar o domstica, el concepto ms afn es el de family farm empleado por los autores anglosajones. Por tal se entiende fundamentalmente la empresa agrcola orientada comercialmente y en la que el grupo domstico del productor constituye la principal fuente de mano de obra7. Esta ltima caracterstica es la que la aproxima a la produccin campesina clsica, definida segn Galeski por la fusin o (ms exactamente) la identificacin de la empresa (por ejemplo el establecimiento productor de mercancas) con la economa domstica del grupo familiar.8 La orientacin esencialmente mercantil de la EAF permite trazar con cierta precisin una primera distincin entre sta y la forma campesina ms arcaica, tal como esta ltima es definida por Eric Wolf9. Empero, el problema se torna mucho ms difcil cuando
Para un examen ms detenido de dichos problemas ver L. J. BARTOLOM, ob. cit. Cf. JOHN W. BENNETT: Northern Plainsmen: Adaptive Strategy and Agrarian Life, Aldine, Chicago 1971 (pg. 15); tambin DAVID BARKIN y J. W. BENNETT: Kibbutz and Colony: Collective Economies and the Outside World, en Comparative Studies in Society and History, vol. 14, No 4, 1972 (pg. 458, n. 3). 7 Cf. DAVID G. SYMES: Farm Household and Farm Performance: A Study of Twentieth Century Changes in Ballyferriter, Southwest Ireland, en Ethnology, vol. 11, No 1, 1972 (pg. 25). 8 BOGUSLAW GALESKY: Basic Concepts of Rural Sociology (trad. del original polaco), Manchester University Press, Manchester, 1972 (pg. 10-11). 9 ERIC R. WOLF: Peasants. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs. 1986. Este autor caracteriza a la explotacin campesina tpica por la utilizacin de una tecnologa relativamente primitiva y por ser operada por un productor propietario (o con
6 5
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
nos aproximamos a lo que Erasmus llama lmites superiores del campesinado10. Entre los tipos polares, esto es, el farmer que se comporta como un empresario agrcola en el manejo de su explotacin, adquiriendo los factores de produccin en el mercado y buscando su combinacin ptima con el objetivo central de obtener ganancias, y el campesino (peasant), quien segn la apropiada expresin de Wolf administra un grupo domstico y no una empresa,11 se dan toda una serie de casos intermedios que complican las definiciones y las taxonomas. Para el caso de la Argentina, es nuestra opinin que, con muy contadas excepciones,12 la gran mayora de las explotaciones familiares no pueden ser calificadas como campesinas en el sentido wolfiano de este trmino, y que convendra evitar en lo posible la utilizacin del mismo en la forma laxa con que se lo hace comnmente. Asimismo, es posible afirmar que el tipo ideal del farmer capitalista es una rara avis en el agro argentino. Si bien no abundan los estudios empricos realizados dentro de esta ptica13 los datos disponibles tienden a confirmar que la gran mayora de los chacareros y colonos argentinos no pueden ser encuadrados por esta dicotoma, una comprobacin que reviste particular importancia para comprender su insercin y viabilidad dentro del sistema agroeconmico nacional. En dnde ubicar entonces a los productores, sean propietarios o arrendatarios, que producen fundamentalmente para el mercado, pero que sin embargo participan de esa confusin entre economa domstica y economa de empresa (razn de muchas de las peculiaridades de su comportamiento econmico)? Calificar al ncleo
derechos semejantes) poseedor de una cultura distintiva, y cuyo excedente econmico es expropiado por una clase supraordinada. 10 CHARLES J. ERASMUS: Upper Limits of Peasantry and Agrarian Reform: Bolivia, Venezuela, and Mexico Compared, en Ethnology, vol. 6. No 4, 1957. 11 E. R. WOLF, ob. cit., pg. 2. 12 Dichas excepciones estaran dadas por los campesinos comuneros de La Rioja y por algunos bolsones de campesinado aborigen, principalmente en el noroeste del pas. [Cf. FRANCISCO J. DELICH: Estructura agraria y tipos de organizacin y accin campesina, en Argentina conflictiva, comp. de J. F. Marsal, Paids, Bs. As. 1972]. 13 Cf. por ejemplo, EDUARDO P. ARCHETTI y KRISTIANNE STOLEN: Ni campesinos ni capitalistas: Los colonos del norte de Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe 1974 (mimeografiado); tambin HEBE VESSURI: Colonizacin y
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
central de los chacareros y colonos argentinos como poscampesinos no es suficiente, ya que es importante discriminar de qu tipo de poscampesinos se trata. Una de las maneras de desbrozar el camino a este respecto es partir del supuesto de que las diferencias culturales y de cosmovisin que separan a los campesinos propiamente dicho de los poscampesinos, se anotan sobre un eje fundamental representado por la organizacin de la vida econmica.14 Una economa campesina es por antonomasia aquella en que el insumo de mano de obra se origina primordialmente en la familia o grupo domstico del productor, y en la que, a pesar de la posible presencia de transacciones mercantiles, no existe excedente econmico a la finalizacin del ciclo de produccin o ste es muy reducido. Se trata bsicamente de un rgimen de produccin mercantil simple, en el que el productor se reproduce a s mismo y a su familia en ausencia de mecanismos que posibiliten la acumulacin, es decir, la formacin de capital. A este respecto, Bennett apunta que si el concepto de campesino posee algn referente concreto, ste se encuentra entre aquellos productores agrcolas que por muy largos perodos histricos han tenido que hacer frente a condiciones de extrema escasez de capital, [e] inhibicin de sus oportunidades debido a las prcticas explotativas del estado y de los terratenientes, dentro de economas nacionales pobremente desarrolladas15. Aun cuando estas economas campesinas puedan encontrarse monetarizadas en mayor o menor grado, por lo general el dinero interviene en ellas tan slo como un eslabn en una cadena de intercambios en que una clase de mercanca es cambiada por otras clases va dinero (por ejemplo, M - D - M), con el propsito de satisfacer deseos y necesidades culturales definidas. Colonos y farmers, en cambio, tienden a operar dentro de sistemas orientados hacia la bsqueda de una tasa de ganancia por sobre el capital invertido, objetivo que determina o condiciona el manejo de la empresa agrcola16. En el lmite superior del continuum sobre el que se sitan estos tipos encontramos al rational farmer, del que hablan,
diversificacin agrcola en Tucumn, Universidad Nacional de Tucumn. 1973 (mimeografiado). 14 Cf. TEODOR SHANIN: Peasantry: Delineation of a Sociological Concept and a Field of Study, en European Journal of Sociology, vol. 12, 1971. 15 J. W. BENNETT, ob. cit., pg. 317. 16 Una distincin ya sealada por KARL KAUTSBY en La cuestin agraria [Pars, Ruedo Ibrico 1970 original alemn 1899].
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
entre otros, Vidich y Bensman17. ste calcula cuidadosamente los costos de los factores de produccin -incluidos los de capital y mano de obra-, los relaciona sistemticamente con los precios prospectivos, y distribuye los insumos de la explotacin de manera tal de maximizar los rendimientos. El colono o chacarero argentino, a su vez, comparte con el campesinado la marcada preferencia por la utilizacin de fuerza de trabajo familiar o domstica, y su no consideracin dentro de los costos de produccin. Empero, factores tales como a) la necesidad de recurrir en mayor o menor medida al empleo adicional de mano de obra asalariada, b) la naturaleza y destino de su produccin, y c) el acceso, aunque sea limitado, al crdito y otros mecanismos capaces de incrementar su capital operativo, subrayan la naturaleza poscampesina de su forma de produccin. En las economas colonas existe por lo menos el potencial para la generacin de un excedente posible de ser reinvertido con fines productivos18. En otras palabras, el ciclo productivo se aproxima al modelo de reproduccin ampliada. A pesar de ello, la explotacin colona tpica no se orienta hacia la obtencin de una tasa de ganancia por sobre el excedente regular y la renta econmica como sera el caso en una empresa enteramente capitalista19. Esto no significa de ninguna manera que el colono sea incapaz de conducta especulativa, sino que los criterios que utiliza para evaluar el funcionamiento de su explotacin y su rentabilidad difieren a menudo de los utilizados en el anlisis econmico ortodoxo. Es justamente sobre estas diferencias entre la motivacin econmica del campesino vis-a-vis la del empresario agrcola que Chayanov20 fundamenta su teora de la unidad de explotacin campesina como un modo de produccin
17
ARTHUR T, VIDICH y JOSEPH BENSMAN: Small Town in Mass Society, Princeton University Press, Princeton, 1968 (pg. 55). 18 Que este potencial es efectivo y no puramente terico lo demuestran las carreras de muchos colonos enriquecidos, as como la aceleracin del proceso capitalista desde el grupo colono que ocurre cuando coyunturas favorables posibilitan el pasaje del umbral de acumulacin. Cf. EDUARDO P. ARCHETTI: Viabilidad estructural y participacin gremial en explotaciones familiares: Explotaciones agrcolas y tamberas de Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 1974 (mimeografiado). 19 Cf. K. KAUTSKY. ob. cit.; tambin MICHAEL CHISHOLM: Rural Settlement and Land Use, Hutchinson Unieversity Library, Londres, 1962 (pg. 25 ss.). 20 ALEXANDER V. CHAYANOV: La organizacin de la unidad econmica campesina, Nueva Visin, Bs. As., 1974 (orig. ruso 1925).
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
especfico. La persistencia de esta orientacin general en gran parte de los colonos y chacareros argentinos justifica la expresin utilizada por Archetti y Stlen con referencia a los colonos del norte santafecino: ni campesinos ni capitalistas21. El carcter intermedio de estos productores es enfatizado por Hebe Vessuri, quien propone reservar para ellos el trmino colonos, y los subsume como tipo transicional dentro de un proceso de cambios estructurales regido por las leyes que gobiernan el funcionamiento del sistema econmico capitalista global22. Tal esquema dinmico implica un doble proceso de diferenciacin interna -aunque originado en fuerzas externas al sistema local-, que lleva por una parte a la formacin de una capa de empresarios agrcolas capitalistas y por otra a una de ex colonos proletarizados. Sin embargo, y aun aceptando la validez de este modelo como individuo de una tendencia general, es indudable que los parmetros globales admiten la existencia de situaciones especiales (no por ello infrecuentes) que inciden directamente sobre la viabilidad o no de la EAF como forma productiva. He all que resulte peligroso partir de un modelo lineal para el anlisis de los casos empricos, a riesgo de simplemente reificar un modelo que requiere demasiados condicionantes para ser aplicado al nivel de desagregacin con que se opera en los estudios localizados. Un modelo ms explcitamente taxonmico es sugerido por Archetti, al proponer como criterios clasificatorios: a) el origen fundamental de la mano de obra empleada en la explotacin, y b) la posibilidad de acumulacin de capital23. Empero, la utilizacin exclusiva de dichos criterios no permite diferenciar prima facie la economa campesina clsica de los lmites inferiores de las economas colonas, ya que ambas descansan primordialmente sobre la utilizacin intensiva de la mano de obra familiar. En otras palabras, por qu el campesino clsico no acumula mientras que an el colono atrasado se ubica en una lnea de potencial acumulacin? Una solucin a este interrogante, satisfactoria al menos a nivel de modelo, consiste en introducir un tercer criterio: el de ecotipo productivo formulado por Wolf24. Este autor define ecotipo como el sistema de transferencia de energa entre el hombre y su medio ambiente;
21 22 23 24
E. P. ARCHETTI y K. STLEN, ob. cit. Cf. H. VESSURI, ob. cit., pg. 127 y passim. E. P. ARCHETTI: Presentacin, en A. V. CHAYANOV, ob: cit., pags. 7-71. E. R. WOLF y, ob. cit., pg. 19 y ss.
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
sistema que a su vez se compone de: a) un conjunto de transferencias de alimentos, y b) un conjunto de tcnicas y procedimientos para captar energa de fuentes inorgnicas y aplicarlas al proceso productivo. Wolf distingue dos tipos principales de ecotipos campesinos: el paleotcnico, caracterizado fundamentalmente por una dependencia casi exclusiva en la energa de origen humano y animal, y el neotcnico, que resulta de la revolucin industrial y de la aplicacin del maquinismo al proceso productivo agrario y una serie de tcnicas concomitantes. Desde esta perspectiva, entonces, la inscripcin de las economas colonas dentro de un ecotipo neotcnico es lo que establece el umbral de separacin entre stas y las campesinas propiamente dichas. La combinacin de los criterios mencionados (ver cuadro 1) nos permite distinguir cuatro tipos sociales entre los productores, en correspondencia con las caractersticas de funcionamiento de las explotaciones: 1) Productores que utilizan exclusivamente fuerza de trabajo familiar y que no acumulan capital. El ecotipo productivo es paleotcnico y se corresponde con la explotacin campesina clsica. 2) Productores que si bien utilizan casi exclusivamente mano de obra familiar, estn en condiciones de acumular capital en cierta medida en razn de una mayor eficiencia productiva. Tanto este tipo de productores (colono 1) como los dos siguientes se inscriben dentro de ecotipos neotcnicos. 3) Productores que emplean en forma combinada mano de obra familiar y asalariada, con variada potencialidad de acumulacin de capital. Este tipo es el que ms se aproxima al modelo del farmer, aunque el tipo precedente tambin cae dentro de los lmites inferiores de dicha categora descriptiva. 4) El empresario agrcola que utiliza exclusivamente mano de obra asalariada sin participar directamente en el proceso productivo, acumulando capital a travs de la maximizacin de la tasa de ganancia. La gran mayora de las EAF misioneras se ajustan a los tipos agrarios que hemos denominado colono I y II, mientras que plantadores y la agroindustria representan al tipo empresario agrcola capitalista. Empero, su mera ubicacin tipolgica no nos dice gran cosa sobre la viabilidad de la EAF dentro del peculiar contexto agrario provincial. Para ello es necesario examinar con mayor detenimiento tres aspectos centrales a dicho problema: a) las caractersticas del
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
proceso a travs del cual se conform la estructura agraria provincial y las notas ms destacadas de su configuracin contempornea, b) las caractersticas de la EAF como forma organizativa y su insercin dentro del sistema econmico provincial, y c) la variacin introducida por variables culturales tanto en la forma como en la eficiencia de la EAF para la acumulacin de capital.
II. COLONIZACIN AGRCOLA Y CICLOS PRODUCTIVOS El fenmeno colonizador con el que est asociada la EAF se inici en la ltima dcada del siglo diecinueve, en consonancia con la expansin de la frontera agrcola argentina motorizada por los cultivos industriales, y que contribuy en forma decisiva a poblar los entonces territorios nacionales25. Al tiempo de producirse el impacto
Cf. ROBERTO CORTS CONDE: Algunos rasgos de la expansin territorial en Argentina en la segunda mitad del siglo xx, en Desarrollo Econmico, Vol. 8, No 29, Bs. As., 1968; tambin, del mismo autor: Patrones de asentamiento y explotacin agropecuaria en los nuevos territorios argentinos: 1890-1910, en
25
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
10
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
inmigratorio Misiones constitua un rea marginal del pas, cuya escasa poblacin se hallaba laxamente ligada al ncleo poblacional y cultural argentino. La mayora de sus habitantes era de origen paraguayo y brasileo, a los que se sumaban algunos grupos de agricultores y ganaderos correntinos. La llegada de considerables contingentes de colonizadores procedentes de casi todas las regiones de Europa -polacos, ucranios, alemanes, suizos, franceses, ingleses, suecos, noruegos, italianos, espaoles, etctera-26 alter radicalmente la situacin descripta. Como resultado de dicho proceso surgi una configuracin tnica sumamente heterognea, la que evolucion en ausencia de una poblacin de argentinos antiguos lo suficientemente numerosa y organizada como para proveer una matriz cultural para la asimilacin de los recin llegados. De hecho, la presencia nacional estaba confinada a la capital del territorio, Posadas, y a algunas otras pocas localidades incluidas en la dbil red administrativa y educacional. A pesar de estas condiciones propicias para la formacin de enclaves tnicos cerrados, diversos factores incidieron para que la situacin no se definiese en direccin de una fragmentacin sociocultural. Entre dichos factores jug un papel de particular importancia el hecho de que la misma heterogeneidad de los colonos los obligase a recurrir al castellano como lengua franca para la comunicacin, tanto de los inmigrantes entre s como de stos con la poblacin local. Es indudable que esta temprana aculturacin lingstica favoreci la emergencia de una cultura colona genrica, cuya argentinizacin fue posteriormente acelerada por la educacin comn, el servicio militar obligatorio, los matrimonios intertnicos y la influencia de los medios de comunicacin de masas27. El xito obtenido en la colonizacin de esta parte relativamente marginal del territorio argentino fue debido, entre otros factores, a 1) una poltica de tierras que posibilitaba el acceso a la propiedad con poco capital inicial, 2) baja o nula imposicin, y 3) el as llamado oro verde, la yerba mate. Este cultivo cumpli en Misiones un rol semejante al del algodn en el Chaco y al de los cereales en Santa Fe y el sur de Crdoba: el de cultivo poblador. A pesar de que con
Tierras Nuevas: Expansin territorial u ocupacin del suelo en Amrica (Siglos XVI-XIX), comp. por A. jara, El Colegio de Mxico, Mxico 1969. 26 A partir de 1950 se han incorporado colonias agrcolas japonesas. 27 Cf. CARL C. TAYLOR: Rural Life in Argentina, Louisiana State University Press, Baton Rouge, 1948 (pg. 287) ; tb. M. Micolis ob. cit.
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
11
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
posterioridad fueron incorporados otros cultivos de importancia -tales como el tung, el t y, ms recientemente, la soja- la produccin yerbatera sigue constituyendo el eje central de la economa provincial, producindose el 80% de la yerba mate consumida en el pas. El valor conjunto de la yerba mate y de los otros cultivos industriales represent en 1973 cerca del 97% del valor de la produccin agrcola total28. Este predominio casi absoluto de los cultivos industriales se da dentro de un contexto productivo en el que la EAF ocupa un lugar sobresaliente. Del total de 29.602 explotaciones registradas por el Censo Nacional Agropecuario de 1969, el promedio de extensin de las unidades era de 25 hectreas. Si bien existen en la actualidad ms de un milln y medio de hectreas en manos de tan slo 300 propietarios29, el ndice de concentracin de la propiedad era en 1969 de 59,7%, valor que se compara favorablemente con el promedio nacional de 67,3%30. El patrn de asentamiento vara de acuerdo con la ubicacin y origen de las colonias agrcolas. En el sur y a lo largo de las serranas centrales el proceso colonizador se realiz sobre tierras fiscales y bajo patrocinio oficial, aunque en varios casos la accin oficial convalid a posteriori el establecimiento espontneo de colonos en tierras pblicas. El tpico patrn hispanoamericano en damero predomina en los asentamientos de esta zona. A lo largo del valle fluvial del Alto Paran y, en general, en el norte de la provincia, la colonizacin agrcola fue organizada por compaas privadas. En parte debido a las caractersticas ecolgicas del rea y en parte debido al origen nacional y herencia cultural de los colonos, los asentamientos lineales tipo Waldhufendorf31 son comunes en la zona, dando origen a pueblos y ciudades lineales como Eldorado. La distribucin tnica de los colonos reconoce un patrn general segn el cual los de ascendencia germana predominan en el Alto Paran, mientras que los eslavos -principalmente polacos y ucranios- lo hacen en el sur, regin que fue
BANCO GANADERO ARGENTINO: La produccin rural argentina en 1973, Bs. As., 1974 (cuadros 19 y 20). En 1967 la yerba mate aportaba ms del 42% del PBI provincial, seguida por el tung con un 15,3% y por el t con un 15,1%. Cf. BRUNO C. RADDAVERO: La estructura econmica de Misiones, en Aportes (revista mensual), Vol. 2, No 5, Posadas, 1969 (pg. 17). 29 El Territorio (diario de Posadas), edicin del B-IX-1974 (pg. 7). 30 Datos comparativos de las provincias argentinas, Fundacin Bariloche, S. C. de Bariloche, 1970 (Vol. 1, pg. 132). La fuente citada da un valor Gini de 0,65 para Misiones y de 0,78 como promedio nacional para esa fecha. 31 Cf. R. EIDT, ob. cit.
28
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
12
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
cabecera de playa para la inmigracin de ese origen. Las sierras centrales se caracterizan en cambio por la heterogeneidad de su poblacin colona y por constituir el foco de concentracin de escandinavos y suizos32. La presente estructura agraria misionera es el resultado de una serie de ciclos econmicos por lo general asociados con una actividad o cultivo especficos. Partiendo de actividades casi exclusivamente extractivas, fue la introduccin de los cultivos industriales lo que dinamiz la economa de Misiones. B. C. Raddavero33 identifica a este propsito los siguientes ciclos: La explotacin extractiva e intensiva de bosques y yerbales naturales, especialmente durante el perodo de administracin de Misiones por Corrientes. (I) El as llamado ciclo de la yerba mate, que incluye el cultivo e industrializacin de este producto y que, inicindose alrededor de 1908, moviliz la economa misionera hasta fines de la dcada del cuarenta. (II) El ciclo del tung, iniciado poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y que a partir de la distorsin del mercado mundial ocasionada por sta y por el posterior aislamiento de China -su principal productor-, se tradujo en una gran expansin de las actividades industriales derivadas (aceite de tung, etctera). (III) El boom tealero, comenzado en 1955. (IV) Finalmente, y desde la dcada del sesenta, la forestacin con conferas se ha convertido en la actividad en ms rpida expansin. La naturaleza perenne de los cultivos industriales sobre los que se estructuran estos ciclos tiene por consecuencia la adicin antes que el reemplazo de cultivos. Ello reviste particular importancia ya que, como seala Sutti Ortiz, el punto o momento en que se toma una decisin de produccin con respecto a cultivos perennes sobredetermina las estrategias productivas futuras34. Una vez plantado el yerbal, no slo el hbito sino con frecuencia el alto costo de oportunidad de las alternativas obliga al mantenimiento de una estrategia central relegando a un sector perifrico los experimentos
Cf. Grupo Consultor Urbis: Planeamiento de la Provincia de Misiones, Posadas, 1961 (Vol. II, pg. 32 ss.); tb. M. Micolis, ob. cit. 33 B. C. RADDAVERO. ob. cit. 34 SUTTI R. de ORTIZ: Uncertainties in Peasant Farming: A Colombian Case, The Athlone Press, Londres, 1973 (pg. 18).
32
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
13
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
y la diversificacin. Empero, cuando, como sucede en Misiones, esas alternativas estn representadas por lo general por otros cultivos perennes, el efecto neto es que cada decisin de produccin restringe la gama de alternativas por ciclos muy largos. De esta manera, y con excepcin de los productores con mayor disposicin y/o condiciones para asumir riesgos, el colono medio limitse a incorporar la nueva actividad dentro de una batera de produccin en la que la yerba mate ocupaba y ocupa un lugar de privilegio. Este complejo campo de decisiones se inscribe a su vez dentro de un sistema caracterizado por la sucesin de perodos de boom con otros de estancamiento y declinacin; ciclos que han seguido todos los principales cultivos de la provincia. As, luego de un perodo inicial de alta rentabilidad para el nuevo cultivo -con los consiguientes beneficios para sus iniciadores-, ha seguido uno de estancamiento y declinacin que en algunos casos reviste carcter de crisis. Los aos dorados de la yerba mate, por ejemplo, finalizaron debido a su sobreproduccin en relacin a un mercado rgido y en constante contraccin, derivando en el actual sistema de cupos de cosecha y prohibicin de nuevas plantaciones. El tung y el t estn a su vez sometidos a las fluctuaciones del mercado internacional, con un reducido mercado nacional para el primero de estos productos y uno saturado para el segundo. Estas caractersticas de la estructura de oportunidades del agro misionero posibilita rpidos y sustanciales beneficios para el colono especulador o el plantador con orientacin de entrepreneur, pero genera en ltima instancia muchos ms perdedores que ganadores. De hecho, la mayora de los colonos busca sistemticamente el minimax, es decir, el punto de equilibrio entre posibles beneficios y riesgos. Un ejemplo de esta orientacin general es la persistencia de la yerba mate como cultivo ancla para el pequeo y mediano productor, ya que la naturaleza regulada de su produccin brinda cierta seguridad, elevando al mismo tiempo el costo de oportunidad de las alternativas de produccin. Por supuesto, no son muchos los colonos que estn en condiciones de jugar al entrepreneur, aun cuando quisiesen hacerlo. Elementos tales como la disponibilidad de factores de produccin, condiciones ecolgicas, acceso y costo del crdito, etctera, imponen lmites de hierro a su proceso de toma de decisiones. Empero, una vez controladas esas variables resta an un amplio campo de determinacin en el que las variables culturales desempean un papel
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
14
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
importante. Pocas actividades se hallan tan profundamente arraigadas en la tradicin, en los conocimientos empricos y en las orientaciones de valor de quienes La practican como la agricultura, seala el economista mexicano Edmundo Flores35. De all la importancia de la herencia cultural especfica de cada grupo de colonos en la promocin o inhibicin del conjunto de conductas y orientaciones requeridas para ser un agricultor exitoso en Misiones. As, los colonos originados en las regiones ms tpicamente campesinas de Europa son los que han encontrado y encuentran mayores dificultades para adaptarse a las condiciones del agro misionero. En otro trabajo nos hemos ocupado de cmo ello ha contribuido a la caracterizacin de polacos y ucranios como colonos atrasados y de comportamiento econmico irracional36.
III. LA EAF EN EL SUDESTE DE MISIONES: EL CASO DE COLONIA APSTOLES (en Apstoles)... se instauraron las primeras colonizaciones. Era gente de otros tiempos, con otras costumbres y otras expectativas y, as como fue cambiando el material humano, cambi tambin la tierra... Entonces, si en los primeros tiempos hubo quienes podan vivir con cierta holgura explotando 25 hectreas, ahora ven con alarma que eso ya no puede ser. (ROMAN JAWORSKY, intendente de Apstoles.)37 El rea La cita reproducida arriba es indicativa de la situacin por que atraviesan los colonos de esta zona y del grado de conciencia que stos poseen acerca de los problemas que enfrentan. El Departamento Apstoles38, ubicado en el sudeste de Misiones, cae totalmente dentro del rea natural conocida como Campo Misionero y
EDMUNDO FLORES: Tratado de economa agrcola, FCE, Mxico, 1961 (pg. 28). L. J. BARTOLOM, ob. cit. 37 El Territorio (Posadas), edicin del 8-IX-1974, (pg. 7). 38 El departamento ocupa un rea de 1.094 Km.2 En 1970 la poblacin era de 18.375 habitantes, un 36% de los cuales eran clasificados como urbanos. (Estadstica Bsica Direccin General de Estadstica y Censos, Posadas, 1974, pg. 12).
36 35
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
15
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
caracterizada por la presencia de terrenos ondulados con predominio de praderas y relictos boscosos en elevaciones y en los valles de los arroyos. Su cabecera administrativa es la ciudad de Apstoles, la que contaba en 1970 con 6.528 habitantes. Las dems localidades del departamento -San Jos, Azara, Tres Capones, etctera- no alcanzan el umbral de los 2.000 habitantes. Esta regin fue la primera en recibir un influjo masivo de inmigrantes agrcolas europeos. Estos fueron fundamentalmente polacos y ucranios procedentes de Galitzia, por ese entonces una posesin del Imperio Austro-Hngaro39. El primer asentamiento de estos colonos tuvo lugar en la Colonia Agrcola Apstoles, la que a partir de 1897 recibi numerosos contingentes de inmigrantes galitzianos40. Esta colonizacin se llev a cabo aplicando en su totalidad las previsiones contenidas en la ley de inmigracin y colonizacin de 1.876 (ley Avellaneda) y en la ley de 1882 que regulaba la venta de tierras fiscales a particulares. En el caso de Misiones, dichos instrumentos legales fueros implementados con gran flexibilidad, con el propsito de facilitar la venida y establecimiento de colonos europeos y contener as la influencia cultural y demogrfica de los pases vecinos. Los colonos recibieron lotes que iban desde las 25 hectreas hasta un mximo legal de 100 hectreas, de acuerdo con el tamao del grupo familiar41. Las primeras familias en establecerse recibieron sus tierras en forma gratuita. Posteriormente, tambin fueron entregados lotes en forma gratuita a los colonos que se haban destacado en la tarea de promover la venida de ms inmigrantes. La actividad agrcola de la zona se halla estructurada esencialmente en torno de los cultivos industriales perennes -yerba mate, tung y t-, con un complemento de cultivos anuales entre los que se destacan el maz, el arroz, la mandioca y, en los ltimos aos, la soja. En jurisdiccin de Colonia San Jos se encuentran grandes
De all que figuren como austracos en los censos de la poca. Cf. L. J. BARTOLOM ob. cit. 40 Si bien la Colonia San Jos, situada al norte de Apstoles, haba sido fundada en 1877 (RAIMUNDO FERNNDEZ RAMOS: Misiones a travs del primer cincuentenario de su federalizacin, 1881 - Diciembre 20. 1931 s.e., Posadas. 1934, pg. 54), su poblamiento efectivo tuvo lugar con posterioridad al proceso inmigratorio iniciado en 1897. Colonia Azara, al sur de Apstoles, fue creada en 1900 para absorber el excedente de inmigrantes que ya haban colmado Colonia Apstoles. Cf. L. J. BARTOLOM, ob. cit. 41 Cf. JUAN QUEIREL: Misiones, n.d Bs As., 1897 (pg. 366).
39
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
16
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
plantaciones de ctricos pertenecientes a la empresa Pindapoy S.A. sta es asimismo una de las principales zonas ganaderas de la provincia; actividad llevada a cabo en estancias -pequeas para los standards nacionales- y, como explotacin secundaria, en casi todas las chacras medianas y grandes, las que por lo general mantienen un plantel de 10 a 15 cabezas42. Ncleos de economa marginal se dan en lugares como Colonia Fachinal, Colonia Sierras de San Jos, etctera, en donde el tabaco funciona como nico cultivo comercial y en donde las transacciones suelen asumir forma de trueque. Similar situacin de marginalidad ocupan los pescadores ribereos del Uruguay, en el extremo sur del departamento.
Las explotaciones especficamente colonas son relativamente pequeas, con chacras entre las 10 y las 15 hectreas, que constituyen la categora modal. Sin embargo, existen latifundios que encapsulan, por as decir, a las colonias agrcolas. Ello se trasluce en los datos del Censo Nacional Agropecuario de 1969 (ver cuadro 2), ya que en la categora ms de 625 hectreas figuran tan slo ocho explotaciones que, en conjunto, totalizan 15.711 hectreas. El cuadro 3 resume una serie de datos que contribuyen a caracterizar la
42
El Censo Nacional Agropecuario de 1969 arroj las siguientes existencias para el departamento: 24.316 vacunos, 979 ovinos y 3.154 porcinos. (Datos inditos, en Direccin General de Estadstica y Censos, Posadas).
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
17
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
estructura agrcola de la zona para la fecha del censo citado. Debe advertirse que de las 91.131,75 hectreas que all figuran, slo 15.907,67 (aproximadamente el 17,5 por ciento) se encontraban bajo cultivo efectivo. De estas ltimas, un total de 12.419,44 hectreas (78,1%) estaban dedicadas a cultivos industriales perennes, principalmente yerba mate, y el remanente de 3.488,25 hectreas a cultivos anuales43. Este cuadro permite asimismo apreciar el peso de la yerba mate dentro de la agricultura de la zona.
El grado de mecanizacin de las faenas agrcolas es bajo, aun teniendo en cuenta los tipos de cultivos y la disponibilidad de mano de obra. En 1971 el total de tractores de todo tipo existentes en el departamento era de 506, lo que hace una razn de aproximadamente 180 hectreas por tractor si se toma como base el total del rea en explotacin, y de 31 hectreas por tractor si se toma
43
Cf. ERNESTO KUNZKE, comp.: Misiones y sus pueblos, Lumicop, Posadas, 1972 (pg. 104).
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
18
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
como base el rea bajo cultivo44. Esta ltima figura puede resultar engaosa si no se toma en cuenta el hecho de que, como era de esperar, los implementos mecnicos se concentran en las explotaciones de mayor tamao (ver cuadro 4). Por ltimo, cabe apuntar que la crisis yerbatera, la erosin de los suelos debido a su mal manejo, y la subdivisin de las explotaciones hasta lmites que tornan muy difcil una reconversin rentable a cultivos ms extensivos, han ocasionado un drenaje poblacional muy importante, especialmente de gente joven. Apstoles, que durante el perodo 1895-1914 fue el departamento con mayor atraccin de inmigrantes, a partir de 1947 ha pasado a ocupar el primer puesto en la provincia como rea expulsora45. La EAF en Colonia Apstoles Esta colonia agrcola, que fuera cabecera de playa para la inmigracin galitziana en la provincia, es tpica desde el punto de vista de las caractersticas y problemas que afectan a la zona de colonizacin ms antigua. Todos sus colonos son propietarios, y el arrendamiento de tierras es extremadamente raro. Estudios realizados en 1971 mostraron que el 85% de los productores haba recibido sus tierras mediante herencia; en un 75% las haban legado de padres o parientes a quienes fueron adjudicadas bajo leyes de colonizacin. Estas figuras son indicativas de la estabilidad que ha caracterizado hasta tiempos muy recientes la tenencia de la tierra en la colonia, as como de un relativamente bajo grado de incorporacin de la propiedad fundiaria al mercado comercial. Nuestros datos de campo sealan que, con excepcin de 276 hectreas pertenecientes al estado y de 428 hectreas propiedad de corporaciones, el resto de las tierras de la colonia (23.620 hectreas, el 97,1%) es propiedad de colonos a de particulares que explotan unidades que se ajustan al concepto de chacra. Datos inditos correspondientes al Censo Nacional Agropecuario de 1969 muestran que la categora modal de extensin est constituida por las chacras, que se sitan entre las 10 y las 15 hectreas. El cuadro 5 combina datos de dicho censo con los obtenidos del examen
Cf. Consultores Tcnicos S. A.: Estudio sobre el nivel de vida de la poblacin rural de Misiones Direccin General de Estadstica y Censos, Posadas 1971 (4 Vols.). 45 Cf. ALFREDO E. LATTES y ZULMA L. RECCHINI DE LATTES: Migraciones en la Argentina. Editorial del Instituto T. Di Tella, Bs. As. 1969, (pg. 199 ss.).
44
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
19
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
de los registros catastrales. Estos datos no son estrictamente comparables debido a los siguientes factores: a) los datos de origen catastral que presentamos corresponden a unidades reales de explotacin-propiedad, b) no incluyen explotaciones situadas en Colonia Liebig ni las pertenecientes a corporaciones, y c) se dan cuatro aos de diferencia con los del censo de 1969. Empero, su presentacin conjunta obedece al deseo de ilustrar las caractersticas generales o tendenciales de la distribucin desde ambos puntos de vista. Las unidades reales de explotacin sumaban en 1973 un total de 734 chacras. Si se tiene en cuenta que no fueron considerados los datos de Colonia Liebig (actualmente incorporada al municipio de Apstoles), aparece an ms subrayada la diferencia entre la cifra mencionada y la de 670 explotaciones que el censo de 1969 computa para todo el municipio, sugiriendo una aceleracin en el proceso de participacin de las propiedades.
Los registros catastrales arrojan un promedio de 36,6 hectreas por propietario, siendo la extensin promedio de las chacras de un poco ms de 32 hectreas, y cayendo el modo en el grupo de las de entre 10 y 25 hectreas de extensin. Muchas chacras eran posedas par ms de un propietario. Un caso recurrente es la asociacin de varios herederos con derechos iguales o proporcionales sobre la
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
20
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
explotacin en cuestin. De esta manera se dan casos en que ms de diez personas aparecen como propietarias legales de lotes de 10 o menos hectreas de extensin. Treinta y ocho lotes agrcolas reconocan as un total de ochenta propietarios. Una chacra tipo de 25 hectreas posee por lo general entre 5 y 10 hectreas de yerba mate, que es con mucho el cultivo que requiere mayor insumo de mano de obra. El resto de la tierra til se dedica a cultivos industriales como el tung y el t, y a cultivos anuales como el maz, el arroz y la mandioca, en extensiones que pocas veces sobrepasan las dos hectreas. Muchos colonos mantienen asimismo un nmero variable de vacunos por lo comn no ms de 10 cabezas. Cabe apuntar que la cra de ganado fue desde los comienzos una forma de inversin preferida par los colonos galitzianos, funcionando como un mecanismo de ahorro y crdito46. El alto costo de la mano de obra asalariada, as como una tendencia culturalmente reforzada a minimizar su utilizacin, han tenido como consecuencia, especialmente en estos ltimos aos, la limitacin de las prcticas conservacionistas y del cuidado de los cultivos al mnimo indispensable. El resultado ha sido la erosin, el agotamiento de los suelos, con los consiguientes efectos sobre los rendimientos y la declinacin en la calidad de los productos. Ideolgica y en gran medida empricamente, la explotacin colona descansa en el uso intensivo de la mano de obra familiar. De all la importancia que adquiere el tamao y composicin del grupo domstico para el funcionamiento de la misma. Las figuras del Censo Nacional de Poblacin de 1970, combinadas con las del Censo Nacional Agropecuario de 1969, arrojan un promedio de 6,1 personas por explotacin, Empero, las cifras censales incluyen dentro de la poblacin rural a los habitantes de villorrios y barrios de extramuros, no reflejando por lo tanto la composicin real del grupo domstico colono. A pesar de las dcadas transcurridas, la proporcin de 5,1 personas par explotacin que da Forni47 se aproxima en mayor medida a la realidad, y la observacin sobre el terreno permite suponer un promedio real an inferior para la actualidad48.
46
Cf. FEDERICO VOGT: La colonizacin polaca en Misiones: 1897-1922, s. e., Bs. As., 1922 tambin L. J. BARTOLOM, ob. cit. 47 FLOREAL H. FORNI: Encuesta socio-rural en la provincia de Misiones, INTA, Publicacin Miscelnea No 33, Bs. As., 1965 (pg. 9). 48 Es de sealar que el Censo Nacional Agropecuario de 1969 da un promedio de 3,7 personas par explotacin para todo el departamento de Apstoles.
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
21
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
Toda la informacin disponible concurre a sealar una significativa y continua disminucin en el tamao del grupo domstico colono, factor que reviste gran importancia desde el punto de vista del funcionamiento y eficiencia de la EAF. Si bien sta no es necesariamente ni mucho menos una forma ineficiente de produccin agrcola49 (al menos no per se), su performance se halla estrechamente ligada con el tamao y composicin del grupo domstico, tal como lo demuestran los trabajos ya clsicos de Chayanov50, y ms recientemente, los de Symes51. El tamao promedio de los grupos domsticos de Colonia Apstoles se aproxima notablemente a los valores encontrados por Symes en el sudoeste de Irlanda, y que segn este autor marcan el umbral de transicin entre la EAF clsica y formas organizativas ms ajustadas a la produccin capitalista. Esta conclusin se ve reforzada por la comprobacin de que los colonos son viejos como grupo. Los resultados de una encuesta llevada a cabo en 1971 muestran que ms del 62% de stos sobrepasan los cincuenta aos, mientras que aquellos cuyas edades caan dentro del productivo perodo que va de los 30 a los 39 aos constituan tan solo un 14% del total52. La existencia de chacras abandonadas y la evidente subexplotacin de otras no hacen ms que confirmar esos datos. El grupo domstico numeroso y la extensa red familstica que caracterizaban a la organizacin social del campesinado galitziano53, se vieron erosionados y debilitados en el transcurso del proceso de adaptacin de los inmigrantes a un medio ambiente natural y social muy diferente al de su lugar de origen54. Empero, es a partir de la crisis yerbatera que la descomposicin del grupo familiar adquiere momento. La familia colona se aproxima en la actualidad a lo que suele denominarse stem family; un tipo familiar en el que, mientras muchos de los miembros jvenes de la familia emigran en busca de empleo en los centros industriales o en otras actividades, el
49
Cf. DOREEN WARRINER: Economics of Peasant Farming, Frank Cass & Co., Londres, 1964, pg. 2 (Ira. edicin 1939). 50 A. V. CHAYANOV. ob. cit. 51 D. G. SYMES, ob. cit. 52 Consultores Tcnicos S. A., ob. cit., Vol. I, pg. 270. 53 Cf. WILLIAM I. THOMAS y FLORIAN ZNANIECKI: The Polish Peasant in Europe and America 2 vols, Dover, N. York, 1958, pg. 87 passim (Ira. edicin 1918-20). 54 Cf. L. J. BARTOLOM, ob. cit.
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
22
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
remanente o tronco (stem) permanece en la propiedad familiar...55 As, la encuesta ya mencionada y que fue llevada a cabo en 1971 muestra que ms del 55% de los colonos tena uno o ms miembros de su familia emigrados recientemente. Las historias de vida recogidas durante el trabajo de campo en la colonia indican que este proceso de emigracin abarca ambos sexos. El destino ms frecuente de los hombres jvenes es el cinturn industrial del Gran Buenos Aires, y se trata par lo general de una emigracin sin retorno. Las mujeres jvenes tambin emigran a Buenos Aires para emplearse como obreras o domsticas, pero es frecuente que si al cabo de un tiempo no se han casado, retornen a la chacra paterna para cuidar a sus padres y buscar a un marido local. Una de las razones que dan los jvenes para justificar el abandono del hogar paterno o su intencin de hacerlo en el futuro, es el resentimiento contra lo que consideran comportamiento tirnico de sus padres. Esto no es extrao, dadas las caractersticas que revisten las relaciones de autoridad dentro de la familia colona tpica. Tales relaciones se basan sobre el principio de la absoluta autoridad paterna y su derecho a controlar todos los aspectos de las vidas de los hijos. Los varones se ven obligados desde edad muy temprana a trabajar en el campo a la par de sus padres y eventuales hermanos mayores, realizando tareas que con frecuencia exceden su capacidad. Un buen hijo es aquel que trabaja muy duro la chacra y que obedece todas las rdenes paternas56. El resultado de estas actitudes es una notable fractura intergeneracional57, que realza el atractivo de la emigracin como alternativa positiva, especialmente para los jvenes ms expuestos a las influencias urbanas y con pocas posibilidades inmediatas de acceder a la propiedad de la tierra por herencia. El hecho de que la ideologa de la EAF enfatice el trabajo familiar como el nico insumo de mano de obra legtimo, hace que se recurra a la mano de obra asalariada en forma reluctante y tan slo como un mal necesario. A pesar del tiempo transcurrido, los
R. T. SMITH: Family, I: Comparative Structure, en International Encyclop of the Social Sciences, vol. 5, 1963 (pg. 310). 56 Muchos de los colonos ven con malos ojos la escolaridad obligatoria, que los fuerza a mandar a los chicos a la escuela en detrimento de su posible contribucin en las tareas agrcolas. Son pocos los colonos que piensan que la educacin es algo necesario para un agricultor eficiente. 57 Fenmeno que tambin se da en mayor o menor medida en otras zonas colonas del pas (Cf. E. P. ARCHETI y K. STLEN, ob. cit.).
55
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
23
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
resultados de la encuesta realizada por Forni en 1952 son muy ilustrativos al respecto58. En ella se encontr que entre las personas que haban residido en las explotaciones durante la semana que precedi a la encuesta, el 71,3% eran colonos propietarios y sus familiares, el 21,5 trabajadores transitorios, y solamente el 7,2% asalariados permanentes. Estas figuras se tornan an ms elocuentes si se toma en cuenta que la demanda de mano de obra asalariada es marcadamente estacional, lo que supone una gran fluctuacin en el nmero de trabajadores transitorios. Por otra parte, son las explotaciones de corporaciones o de plantadores las que absorben el mayor porcentaje de asalariados, tanto transitorios como permanentes. El colono que por alguna razn no reside en la explotacin, se limita a emplear a un cuidador o encargado. El empleo de personal asalariado en forma ms o menos estable se relaciona asimismo con el estadio de desarrollo de la familia rural. Las familias que se encuentran en los primeros tramos de lo que Fortes denomina fase de expansin59, y que carecen de parientes dispuestos o en condiciones de prestar ayuda en las tareas agrcolas, se ven con frecuencia obligadas -siempre que su situacin econmica se los permita- a emplear por lo menos un pen. Idntica situacin se les presenta a otras familias que, a pesar de estar ms avanzadas en su ciclo de desarrollo, incluyen slo hijas solteras y ningn varn. A pesar de la orientacin de los colonos hacia el uso intensivo y de ser posible exclusivo del trabajo domstico, la naturaleza de la explotacin yerbatera obliga al uso de mano de obra asalariada. La cosecha o zafra yerbatera moviliza a gran nmero de trabajadores migrantes a lo largo de un circuito que abarca toda la provincia. Aunque en algunos casos se realiza una poda formativa de los yerbales en junio, la zafra comienza en agosto y se extiende hasta las primeras semanas de setiembre. Los trabajadores migrantes llegan a veces con un mes de anticipacin para trabajar en las tareas preparatorias. El procedimiento ms comn entre los productores pequeos y medianos es contratar directamente con un secadero el envo de una o ms cuadrillas (de 12 a 13 personas) de cosecheros
F. H. FORNI. ob. cit., pg. 16. MEYER FORTES: Introduction, en The Developmental Cycle in Domestic Groups, comp. por J. Godoy, Cambridge University Press, Cambridge, 1971, pg. 4 (Ira. ed. 1958). La fase de expansin se extiende desde que tiene lugar el matrimonio hasta que se completa la familia de procreacin, lmite que depende de la duracin del perodo frtil de la mujer.
59 58
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
24
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
(tareferos), de acuerdo con su cuota de cosecha. Los salarios correspondientes son abonados por el secadero y sumados al costo de secado que se carga al colono. Una de las quejas ms frecuentes entre los productores es precisamente el alto costo de la mano de obra asalariada y su imposibilidad de hacer frente a esos gastos60. Cultura y agricultura. Procesos de acumulacin y orientaciones generales de los colonos La hiptesis de que la naturaleza de la cultura establece los parmetros y lmites para los tipos de cambios que pueden ser realizados en ella, ha sido puesta a prueba y validada en numerosos estudios61. Las orientaciones generales de los colonos galitzianos de Apstoles, ancladas en una tradicin campesina poco o nada influida por las relaciones capitalistas de produccin, incidieron notablemente sobre su comportamiento dentro de la estructura de oportunidades de la economa agraria misionera, y por ende sobre sus posibilidades de acumulacin o formacin de capital. Es posible distinguir tres puntos o momentos claves a este respecto: 1) la primera etapa del boom yerbatero, que va desde 1910/15 hasta aproximadamente 1929/31, y que culmina con la primera crisis de sobreproduccin62; 2) el perodo de favorable relacin precios /costos que, ya dentro del sistema de produccin regulada, se da entre 1935 y 1944; y 3) la autorizacin de nuevas plantaciones en 1953. El primer perodo fue el de la gran expansin de la yerba mate, cuando este cultivo adquiri el apelativo de oro verde. El segundo perodo o momento conjug precios compensatorios con costos de produccin relativamente bajos. Para 1944 el costo de producir un kilogramo de yerba mate se haba elevado en tan slo 0,150 pesos con relacin al costo de 1935. Entre 1945 y 1954, en cambio, el incremento fue ya de 1,891 pesos; aumento en el que incidieron la legislacin laboral introducida por el gobierno peronista y el incipiente proceso inflacionario que afectaba a
60
En 1972 el salario medio de un cosechero o pen agrcola era de 21,78 pesos ley (E. KUNZKE, comp.; Misiones y sus pueblos, II, Lumicop, Posadas. 1974, pg. 254). Para la zafra de 1973 se pag $1,19 (corte y quiebra) por cada 10 kg cosechados en yerbales normales (El Territorio, 13-X-1973. pg. 5). 61 Cf. HORACE MINER: Culture and Agriculture: An Anthropological Study of a Corn Belt County, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1949 (pg. 3). 62 Cf. F. H. FORNI, ob. cit., pg. 113 ss.
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
25
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
la economa nacional. Ambos factores se hicieron rampantes durante el perodo 1955-1963, durante el cual el costo de produccin por kilogramo se elev a 16,939 pesos63. A partir de entonces los costos de produccin no han cesado de incrementarse ni la inflacin de devorar los posibles beneficios. Por ltimo, el tercer momento crtico, el de la autorizacin de nuevas plantaciones, obedeci a la avanzada edad de los yerbales existentes. Los colonos apostoleos se sumaron masivamente, aunque algo tardamente, al boom yerbatero, abandonando casi por completo la estrategia granjera que caracteriz su insercin en Misiones y que estaba en concordancia con sus tradiciones productivas64. Es as que la yerba mate llega a constituirse casi en un monocultivo, y que Apstoles clama para s el ttulo de Capital de la Yerba Mate. Empero, slo un puado de colonos aprovech al mximo las posibilidades de acumulacin de este perodo. Una de las razones de este fracaso colectivo radica en que la mayora de los colonos regul la extensin de sus plantaciones yerbateras en consideracin a la maximizacin de la utilizacin de mano de obra familiar65. Similar situacin se plante durante el segundo de los perodos indicados, tanto en lo que hace a la yerba mate como a los cultivos alternativos que aparecan como rentables. Cuando en 1953 fueron autorizadas nuevas plantaciones, la descapitalizacin de los colonos era ya considerable. La mayora de las nuevas plantaciones efectuadas lo fueron por plantadores y corporaciones, antes que por los pequeos y medianos colonos. Si bien existen varios determinantes estructurales que concurren a explicar este fracaso de la mayora en acumular cuando la estructura de oportunidades era favorable, interesa subrayar aqu el rol desempeado por factores que se derivan de la herencia cultural de los colonos apostoleos y de las caractersticas de la EAF como forma de produccin. Entre esos factores pueden ser mencionados los siguientes:
Resea estadstica: yerba mate, Direccin General de Estadstica y Censos, Posadas, 1966, mimeografiado (pg. 3). 64 Cf. L. J. BARTOLOM, ob. cit. 65 Los tcnicos agrcolas concuerdan en que los ganadores fueron los que aprovecharon este perodo para plantar el mximo posible de yerba mate (Comunicacin personal del Ing. Guanes, del INTA).
63
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
26
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
1) La persistencia y tenacidad de la concepcin campesina de la tarea agrcola como una responsabilidad primordial del grupo domstico. 2) La persistencia asimismo de ciertos tradicionales mecanismos campesinos dirigidos a regular la produccin en trminos de una economa domstica antes que estrictamente mercantil. 3) El temor y rechazo al endeudamiento, percibido como un riesgo para la tenencia de la tierra, con la consiguiente subutilizacin del crdito productivo. 4) La influencia de la estructura familiar autoritaria y de la alta receptividad a la presin de la opinin pblica comunitaria, en la inhibicin de la capacidad de tomar decisiones independientes o innovativas. La orientacin general hacia el empleo de mano de obra asalariada fue y es de particular importancia a este respecto. La yerba mate es un cultivo que requiere un alto insumo de mano de obra y, como es regla en cultivos de este tipo, es tanto ms rentable cuanto ms barato es el factor trabajo. La mano de obra domstica es sin duda la ms barata desde el punto de vista del productor que no considera su trabajo y el de sus familiares como un costo de produccin. Empero, a diferencia del trabajo asalariado, el trabajo domstico no genera plusvala. De esta manera, aunque a los ojos del colono el empleo de trabajo asalariado aparezca como incrementando innecesariamente sus costos de produccin, lo que sucede es que un factor anteriormente invisible se torna visible en el salario. Pero la diferencia entre el trabajo domstico y el asalariado no termina all. Lo que el colono, al actuar de esta manera, no advierte es que el aumento de produccin resultante del empleo de mano de obra asalariada -en especial durante el perodo en que sta fue baratams que compensa por el desembolso visible en forma de salarios. Por otra parte, el colono que recurre en forma intensiva al empleo de mano de obra asalariada no slo se beneficia con un incremento en su producto bruto, sino tambin con la plusvala generada por los trabajadores. La persistencia de la concepcin campesina del trabajo agrcola como algo esencialmente familiar condujo a que la mayora de los colonos apostoleos minimizasen en lo posible la recurrencia al trabajo asalariado, reduciendo as su capacidad de formacin de capital durante los perodos ms favorables para ello. Otra de las caractersticas de la produccin campesina clsica que persisti entre los colonos fue la regulacin de la produccin por
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
27
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
mecanismos no capitalistas. Una vez que la produccin alcanza ciertos niveles determinados por standard culturales de consumo a inversin, la expansin de la empresa agrcola es contenida y los esfuerzos dirigidos en otras direcciones.66 En el caso de los productores apostoleos, estos cesaron de invertir capital y trabajo en sus chacras una vez que el output fue considerado satisfactorio desde el punto de vista de sus aspiraciones y necesidades domsticas, incrementndose por consiguiente la penosidad de los esfuerzos necesarios para obtener cada unidad marginal de beneficios por sobre ese umbral. Las inversiones productivas fueron muy reducidas, y la mayor parte de los ingresos obtenidos durante la bonanza yerbatera derivados hacia mejoras en el nivel de vida, compra de vehculos, aportes a la iglesia, adquisicin de algunos lujos, etctera. En otras palabras, en vez de comportarse como buenos capitalistas austeros, siguieron la tradicin campesina de invertir en sus fondos ceremoniales y elevar sus fondos de reemplazo67. El uso del crdito disponible fue similarmente limitado por prejuicios culturales. An hoy da el porcentaje de colonos que ha recurrido alguna vez al crdito bancario es inferior al 25%, a pesar de tratarse de propietarios y de no existir por lo tanto las trabas que se presentan con otras formas de tenencia. Ms an, casi el 60% de las solicitudes de crdito estaban destinadas al mantenimiento de la explotacin en sus actuales niveles de produccin, y no a su expansin o a la compra de maquinaria agrcola68. Esta actitud se encuentra enraizada en la tradicional desconfianza campesina hacia el gobierno, sus agencias y similares instituciones impersonales, as como en el marcado rechazo a toda transaccin crediticia en que la chacra deba entrar como garanta69. En consecuencia, son muchos los colonos que prefieren tratar en lo que consideran trminos ms personales con los usureros, o solicitar un adelanto a los molinos, a pesar del alto inters que se les puede aplicar. Comprar un coche a
66 67
Cf A.V. CHAYANOV ob. Cit. Cf. E. R. WOLF, ob. cit.; tambin Ch. ERASMUS, ob. cit. 68 Consultores Tcnicos S. A. ob. Cit., Vol III, pg. 629 ss. 69 En palabras de un colono apostoleo: Si pido un prstamo al banco y no puedo devolverlo en fecha, el banco me va a quitar mi chacra. Los bancos no tienen corazn. No escuchan explicaciones ni se impresionan con las splicas. Vienen con los papeles y la polica y lo echan a uno de su casa
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
28
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
crdito, por otra parte, es percibido como algo totalmente diferente, ya que es el coche mismo que funciona como garanta y no la tierra. Finalmente, cabe apuntar que a pesar del alto valor puesto en la simple posesin de la tierra, la crisis yerbatera ha comenzado a alterar la estabilidad que caracterizaba a la tenencia. Este fenmeno se da especialmente a partir de 1966, ao en que fue prohibida la cosecha. Entre esa fecha y 1973 las transacciones estrictamente comerciales -es decir, aquellas que no implicaban herencia o formas disimuladas de ese tipo de transmisin de la propiedad- constituyeron ms del 33% del total de las operaciones. Pero as y todo, la naturaleza no del todo econmica de la propiedad fundiaria se sigue evidenciando en la resistencia a vender, y en el hecho de que no pocos colonos prefieran dejar sus chacras abandonadas y emigrar en busca de trabajo en otros lugares, antes que desprenderse definitivamente de ellas. El origen tnico y su reflejo en las estrategias colectivas A pesar de la similitud esencial del bagaje cultural de los colonos, es posible distinguir diferencias significativas en las estrategias colectivas de acuerdo con el origen tnico especfico; diferencias que se ponen de manifiesto en las caractersticas que asumen los respectivos nichos adaptativos. Una de esas diferencias se evidencia en la manera en que los colonos se insertan en la distribucin de explotaciones por tamao. El cuadro 6 presenta la composicin porcentual interna de los grupos de tamao a partir de la adscripcin tnica de los propietarios de las explotaciones, mientras que el grfico 1 ilustra las correspondientes curvas de distribucin. Se advierte que la curva de los colonos de origen polaco tiene una forma cncava o en montura, mientras que la curva de los ucranios se aproxima a una distribucin gaussiana o normal. En otras palabras, mientras que los colonos polacos tienden a predominar entre los minifundistas y entre los colonos grandes, los de origen ucranio se concentran en las categoras intermedias, es decir, la de los productores medianos en trminos locales.
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
29
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
No es de ninguna manera casual que esas distribuciones se correspondan con las ideologas comunitarias de ambos grupos. Estas se diferencian por el nfasis igualitario de los ucranios vis--vis la marcada tendencia a establecer distinciones inter e intraclase social
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
30
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
entre los polacos. Los determinantes ms inmediatos para la forma que asumen esas curvas se encuentran en aspectos que hacen a la organizacin social de polacos y ucranios en tanto grupos tnicos. Aun dentro de un comn marco jurdico, la mayor cohesin comunitaria y tradicionalismo de los ucranios les ha permitido establecer cierto control y desacelerar el proceso de particin de las chacras por sucesin. Una de las maneras de lograr esto consiste en la cesin de derechos a favor de uno de los herederos, a cambio de una compensacin nominal o real a recibir por el resto. Los criterios utilizados para decidir quin habr de hacerse cargo de la explotacin dependen de las circunstancias especficas, pero lo importante es que el procedimiento sealado requiere un grado de solidaridad familiar y de receptividad a las normas comunitarias de los que carece la atomstica organizacin y orientacin de los polacos como grupo tnico dentro de Apstoles. Finalmente, el predominio de colonos medios entre los ucranios contribuye a su vez al mantenimiento de la ideologa igualitaria, e inhibe el desarrollo de contrastes sociales muy marcados dentro del grupo, o al menos que las fracturas que de hecho existen se trasluzcan en la percepcin que la colectividad tiene de s misma. Por ltimo, otro factor determinante en el fenmeno comentado responde a los patrones diferenciales de carreras agrcola y extraagrcola que caracterizan a polacos y ucranios. Mientras que los primeros tienden a invertir en el sector financiero y comercial, los segundos predominan en la agroindustria70. Las chacras ubicadas en el grupo de tamao de 75 a 100 hectreas son por lo general lo suficientemente rentables como para producir un excedente capitalizable por sobre sus requerimientos de funcionamiento. El colono polaco que se encuentra en esas condiciones tiende a invertir en secaderos y en molinos yerbateros, lo que lo lleva a adquirir ms tierras con el fin de asegurarse una cuota de produccin adecuada. Igual resultado tiene su preferencia por la explotacin ganadera. As, los grandes colonos polacos son por lo general y al mismo tiempo industriales o ganaderos. Los ucranios, por su parte, tienden a invertir en actividades comerciales. El resultado es que ninguna chacra ucrania excede las 150 hectreas, y que aun dentro del grupo de extensin precedente no representan sino un 38 por ciento.
70
Cf. L. J. BARTOLOM, ob. cit.
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
31
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
Plantadores y agroindustria Mientras que la crisis yerbatera se traduce en forma inmediata en el funcionamiento de la EAF, no sucede lo mismo con sus competidores, los plantadores y la agroindustria. Los ltimos aos se han visto marcados por un continuo crecimiento en el sector de procesamiento de productos agrcolas, especialmente de la yerba mate. Este crecimiento de la agroindustria es ilustrado por el hecho de que, de cuatro molinos yerbateros existentes en 1960 dentro de la jurisdiccin municipal71, stos pasan a ser ocho en 197072 y a totalizar diez en 1974. La explicacin de esta aparente contradiccin radica en tres factores interrelacionados que influyen decididamente sobre las estrategias de inversin. En primer lugar, el margen de ganancias en la operacin de los molinos es muy alto, y aunque los precios para la materia prima han sido regulados por largo tiempo, el precio al consumidor no ha sufrido mayores restricciones sino hasta fecha muy reciente. En segundo lugar, los molinos se aseguran la disponibilidad de materia prima gracias precisamente a la regulacin de la produccin y, fundamentalmente, a la gran acumulacin de excedentes de zafras anteriores en los depsitos del Mercado Consignatario. Finalmente, los molinos estn integrados verticalmente y poseen por lo general sus secaderos y plantaciones propias. Esta expansin de la agroindustria puede entonces ser considerada como una respuesta de los capitales agrcolas y comerciales ante la crisis que afecta la produccin, en ausencia de alternativas de inversin viables o ms rentables. El plantador, a su vez, adquiere tierras y cupos yerbateros como una alternativa ms dentro de una cartera de inversin diversificada que disminuye los riesgos y le permite soportar sin mayores inconvenientes las demoras en la liquidacin de la prenda y del precio final de la yerba mate que produce. Varios de estos plantadores, algunos surgidos del mismo grupo colono, han iniciado un proceso de reconcentracin de la tierra, comprando lotes a los colonos menos afortunados con el propsito de crear unidades de explotacin que tornen rentable la ganadera y el cultivo de la soja.
Misiones, Revista de Turismo. Direccin General de Turismo, Posadas, 1961 (pg. 226). 72 Estudio econmico-social de Apstoles (mimeografiado), Direccin de Hidrulica, Agua Potable y Saneamiento Rural. Posadas, 1972 (pg. 5).
71
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
32
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
IV. - UN COMENTARIO FINAL Uno de los objetivos principales de este trabajo ha sido el de caracterizar a la EAF tal como sta se presenta en el sudeste de Misiones, a ilustrar la influencia de variables culturales sobre los procesos de acumulacin. Ambos aspectos estn vinculados a la viabilidad de este tipo de explotacin, y su anlisis reviste gran importancia, dado que la implantacin de la EAF ha sido hasta el presente un objetivo implcito y explcito en la mayora de los programas de colonizacin agrcola auspiciados en el pas. El estudio de casos empricos constituye as un paso insoslayable para responder al interrogante de en qu condiciones es viable la EAF y en cules no lo es. Los colonos apostoleos ocupan una posicin un tanto ambigua en trminos del esbozo tipolgico expuesto al comienzo. Si bien el funcionamiento defacto de la economa de sus explotaciones los aproxima al tipo que hemos denominado colono II, su ideologa de trabajo y muchas de sus orientaciones generales se corresponden con las del tipo colono I y aun con las del campesino tpico. En esta contradiccin fundamental se fundamentan los estereotipos negativos que definen a estos colonos como atrasados, ineficientes y cabezas duras. Cabe apuntar que las dificultades de la EAF en una economa capitalista surgen no slo de la posible herencia cultural especfica de los productores -que es por supuesto un factor variable y situacional-, sino de la confluencia entre economa domstica y economa de empresa, y de la participacin directa del colono en el proceso productivo.73 Es posible suponer que el tipo de EAF representado por los colonos apostoleos hubiese podido funcionar con menos problemas en un contexto agrcola ms estable y asociado con cultivos de naturaleza menos especulativa que la de los cultivos industriales que predominan en Misiones. Prueba de ello es el xito inicial de los colonos en su economa granjera previa a la adopcin masiva del cultivo de la yerba mate. Por otro lado, experiencias realizadas en otras partes del pas y propendientes a instaurar la EAF en zonas de
73
Un tema que demanda profundo anlisis es la relacin entre las caractersticas de la EAF en Misiones, la heterogeneidad tnica de los productores y las movilizaciones agrarias en la provincia. La historia del desarrollo del Movimiento Agrario Misionero (MAM) y los posteriores desprendimientos de Agricultores Misioneros Asociados (AMA) y de la Liga Agraria Misionera (LAM) ofrece un frtil campo para tal anlisis.
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
33
Leopoldo J. Bartolom. Colonos, Plantadores y Agroindustrias. La Explotacin Agrcola Familiar en el... Desarrollo Econmico Vol. XV N 58 1975.
cultivos industriales prueban con su fracaso la falta de viabilidad de este tipo de explotacin en tales contextos.74 Empero, y si bien es cierto que la EAF sufre una crisis generalizada en toda la provincia; la tradicin cultural y las condiciones prevalecientes en los lugares de origen de los colonos al momento de su emigracin inciden significativamente sobre la capacidad de adaptacin a las caractersticas de la economa agraria misionera. La relativa prosperidad de los colonos de origen germano75 y escandinavo es ilustrativa a este respecto, ya que muchos de ellos se encuentran en la fase transicional entre el tipo colono II y el de empresario agrcola. En el caso de Apstoles las alternativas posibles para el mantenimiento de la EAF como forma viable no son muchas. Una posible forma de estabilizacin, la de convertir a los colonos en part-time chacareros y obreros tal como sucede en algunos pases del este de Europa,76 no se ajusta a las caractersticas de la zona. Existen pocas posibilidades de que Apstoles pueda desarrollar una industria no vinculada directamente al agro, y las agroindustriales existentes poseen una baja capacidad de absorcin de mano de obra permanente. En cambio, una alternativa que vale la pena considerar es la formacin de cooperativas de produccin, que permitan por un lado la reconcentracin de la tierra en unidades de explotacin viables y por el otro el pooling de recursos de capital. Este procedimiento tornara rentable cultivos tales como la soja, que demanda grandes extensiones y considerable inversin de capital. De no encontrarse una solucin de ste a otro tipo, el futuro parece pertenecer a la agroindustria y a los neoganaderos.
Cf. H. VESSURI: La explotacin agrcola familiar en el contexto de un sistema de plantacin: Un caso de la Provincia de Tucumn; y CARLOS A. LEN: Desarrollo socioeconmico de un rea de colonizacin en La Florida, (Departamento Cruz Alta, Tucumn) estructurado en base a unidades agrcolas familiares, trabajos presentados al seminario sobre La Explotacin Agrcola Familiar en la Argentina, S. M. de Tucumn, 25 al 27 de septiembre de 1974. 75 Cf. MARISA MICOLIS: Une communaut Allemande en Argentine: Eldorado, International Center for Research on Bilingualism, Publicacin B-41, Quebec, 1973. 76 Cf. JUNE B. KNOWLES: Some Notes on Part-Time Farming in Poland, en Laud Tenure Center Newsletter (University of Wisconsin), No 42, Madison, 1973.
74
Este documento ha sido descargado de http://www.educ.ar
34
También podría gustarte
- Libro Télam DigitalDocumento77 páginasLibro Télam DigitalSebastian SiddiAún no hay calificaciones
- Estatuto de La UNMDPDocumento34 páginasEstatuto de La UNMDPMaría Silvina NielsenAún no hay calificaciones
- CastlesLa Era Inmigratoria. Cultura, Incertidumbre y RacismoDocumento12 páginasCastlesLa Era Inmigratoria. Cultura, Incertidumbre y RacismoRosario Fernández OssandónAún no hay calificaciones
- Resolució N de Examenes 3er Parci AlDocumento15 páginasResolució N de Examenes 3er Parci AlJuan CamiloAún no hay calificaciones
- La otra agricultura: Trayectorias y estrategias de microemprendedores pampeanosDe EverandLa otra agricultura: Trayectorias y estrategias de microemprendedores pampeanosAún no hay calificaciones
- Viola, Andreu. La Crisis Del Desarrollismo y El Surgimiento de La Antropología Del DesarrolloDocumento23 páginasViola, Andreu. La Crisis Del Desarrollismo y El Surgimiento de La Antropología Del DesarrolloRafael Claver100% (2)
- Andresito BPMDocumento42 páginasAndresito BPMELVIO DARIO AVILAAún no hay calificaciones
- Programa César José Burg 2023Documento8 páginasPrograma César José Burg 2023rohnuAún no hay calificaciones
- Programa Sociología Fce UnamDocumento10 páginasPrograma Sociología Fce UnamDIANAAún no hay calificaciones
- 2-DANANI. ALgunas Precisiones PDFDocumento10 páginas2-DANANI. ALgunas Precisiones PDFSabrina Anabella NegrinAún no hay calificaciones
- El Alfiler en La Silla - DananiDocumento30 páginasEl Alfiler en La Silla - DananiGestion CulturalAún no hay calificaciones
- 214 BarskyDocumento171 páginas214 Barskymestrado2012Aún no hay calificaciones
- 6 - Singer, P. (2004) Economía Solidaria PDFDocumento14 páginas6 - Singer, P. (2004) Economía Solidaria PDFBernabe Rodriguez BattentiAún no hay calificaciones
- El Papel de Las Agencias de Noticias, Una Nueva Mirada - Ignacio Muro BenayasDocumento12 páginasEl Papel de Las Agencias de Noticias, Una Nueva Mirada - Ignacio Muro BenayaslumapecaAún no hay calificaciones
- EDUARDO ARCHETTI - El Potrero, La Pista y El RingDocumento9 páginasEDUARDO ARCHETTI - El Potrero, La Pista y El RingKarina SolanoAún no hay calificaciones
- 30 Líneas - Di BelloDocumento29 páginas30 Líneas - Di BelloLa Samii MonaAún no hay calificaciones
- Cuando Los Trabajadores Salieron de Compras CAP 1 (3-19)Documento5 páginasCuando Los Trabajadores Salieron de Compras CAP 1 (3-19)reyesaliagaAún no hay calificaciones
- Hall - La Cuestion MulticulturalDocumento37 páginasHall - La Cuestion MulticulturalAnixAún no hay calificaciones
- Deseografias PDFDocumento8 páginasDeseografias PDFCarolina GuerinoAún no hay calificaciones
- Tesis Doctorado en Comunicación - María Itatí RodríguezDocumento333 páginasTesis Doctorado en Comunicación - María Itatí RodríguezDaviela Valera100% (1)
- PINTO, JULIO - de Proyectos y Desarraigos 2000Documento28 páginasPINTO, JULIO - de Proyectos y Desarraigos 2000PelainhoAún no hay calificaciones
- Hugo Humberto Beck, La Matanza de Aborígenes Pilagá en Formosa en 1947Documento11 páginasHugo Humberto Beck, La Matanza de Aborígenes Pilagá en Formosa en 1947Alan BeckAún no hay calificaciones
- Educación Popular, Acción Cultural para La LibertadDocumento12 páginasEducación Popular, Acción Cultural para La LibertadVanessa Quintero RiosAún no hay calificaciones
- Barra Perra Brava Yo Le Voy Al Toluca Aunque Gane Identidad y Usos de La ComunicacionDocumento25 páginasBarra Perra Brava Yo Le Voy Al Toluca Aunque Gane Identidad y Usos de La ComunicacionAlonsoPahuachoPortellaAún no hay calificaciones
- Documento Base FoNAFDocumento43 páginasDocumento Base FoNAFapolo madcomAún no hay calificaciones
- Formación EconomistasDocumento26 páginasFormación EconomistasCarlos Alberto Cano PlataAún no hay calificaciones
- Fútbol y Pasiones PolíticasDocumento4 páginasFútbol y Pasiones PolíticasCool ArticAún no hay calificaciones
- Zonceras EconomicasDocumento16 páginasZonceras EconomicasGaby EspíndolaAún no hay calificaciones
- 133 1 2019 - Debats Cast PDFDocumento164 páginas133 1 2019 - Debats Cast PDFquimrius100% (1)
- P. Pérez - Cómo Entender y Estudiar La Conciencia de Clase en La Sociedad Capitalista Contemporánea PDFDocumento20 páginasP. Pérez - Cómo Entender y Estudiar La Conciencia de Clase en La Sociedad Capitalista Contemporánea PDFIsabel Garrido Casassa100% (1)
- Tesis Alemania TurquiaDocumento552 páginasTesis Alemania TurquiaAlonsoPahuachoPortellaAún no hay calificaciones
- Resumen Teórico Mandar A TraerDocumento15 páginasResumen Teórico Mandar A TraerJesus SanchezAún no hay calificaciones
- El gigante invertebrado: Los sindicatos en el gobierno. Argentina 1973-1976De EverandEl gigante invertebrado: Los sindicatos en el gobierno. Argentina 1973-1976Aún no hay calificaciones
- Analisis de La Pelicula Los Cuatrocientos GolpesDocumento4 páginasAnalisis de La Pelicula Los Cuatrocientos GolpesalexandrapaezAún no hay calificaciones
- El Fútbol y Las IdentidadesDocumento16 páginasEl Fútbol y Las IdentidadesKatherinne del Rosario Sutizal SaicoAún no hay calificaciones
- Goldman Historia y Lenguaje PDFDocumento85 páginasGoldman Historia y Lenguaje PDFLucas BrunetAún no hay calificaciones
- Basualdo-Victoria-Los Delegados y Las Comisiones Internas en La Historia ArgentinaDocumento41 páginasBasualdo-Victoria-Los Delegados y Las Comisiones Internas en La Historia ArgentinaWlos MiriAún no hay calificaciones
- Taller Estado BienestarDocumento4 páginasTaller Estado Bienestargaac24Aún no hay calificaciones
- Alt-Right, Neofascismos y Movimientos de Extrema Derecha Del Siglo XXI, de Encrucijadas - Revista Crítica de Ciencias SocialesDocumento2 páginasAlt-Right, Neofascismos y Movimientos de Extrema Derecha Del Siglo XXI, de Encrucijadas - Revista Crítica de Ciencias SocialesjuanAún no hay calificaciones
- Comte, A - Plan de Trabajos Científicos Necesarios para Reorganizar La Sociedad - GPDocumento2 páginasComte, A - Plan de Trabajos Científicos Necesarios para Reorganizar La Sociedad - GPldroyoAún no hay calificaciones
- De Grammont, Hubert C. y Martínez Valle, L. (Coords) La Pluriactividad en El Campo Latinoamericano PDFDocumento308 páginasDe Grammont, Hubert C. y Martínez Valle, L. (Coords) La Pluriactividad en El Campo Latinoamericano PDFLes Yeux OuvertsAún no hay calificaciones
- Pensando A La Derecha Antonio ZapataDocumento200 páginasPensando A La Derecha Antonio ZapataMichael VenegasAún no hay calificaciones
- Las 20 Verdades PeronistasDocumento2 páginasLas 20 Verdades PeronistasRuben Emilio Gutierrez100% (2)
- Zibechi, Raul - Descolonizar El Pensamiento Critico IntroduccionDocumento15 páginasZibechi, Raul - Descolonizar El Pensamiento Critico IntroduccionPenélope Ix KaknabAún no hay calificaciones
- Taller de Edición de Textos Periodísticos Con Álex GrijelmoDocumento10 páginasTaller de Edición de Textos Periodísticos Con Álex GrijelmoRicardo Nahum Vera GarciaAún no hay calificaciones
- La Reproducción DomésticaDocumento23 páginasLa Reproducción DomésticaFaylo SinaloaAún no hay calificaciones
- Adorno, Resume Sobre Industria CulturalDocumento5 páginasAdorno, Resume Sobre Industria CulturalfrancondesotoAún no hay calificaciones
- Becattini, Del Distrito Industrial Marshaliano A La Teoría Del DistritoDocumento24 páginasBecattini, Del Distrito Industrial Marshaliano A La Teoría Del Distritoneryeyeyhbs100% (1)
- Laura SiriDocumento6 páginasLaura SiriRomina FreschiAún no hay calificaciones
- El "Nuevo Imperialismo": Acumulación Por Desposesión David HarveyDocumento30 páginasEl "Nuevo Imperialismo": Acumulación Por Desposesión David HarveyQuetzalli López100% (2)
- Historia de ASCAMCAT y Antecedentes Del Paro Campesino de 2013Documento56 páginasHistoria de ASCAMCAT y Antecedentes Del Paro Campesino de 2013CristhianGavilán100% (2)
- Revista Latinoamericana de Estudios Del TrabajoDocumento122 páginasRevista Latinoamericana de Estudios Del TrabajoLuis Enrique MillánAún no hay calificaciones
- Dossier Conurbano (Ciencias Sociales)Documento39 páginasDossier Conurbano (Ciencias Sociales)JuanRuy24Aún no hay calificaciones
- Jesus Martin Barbero - Desde Donde Pensamos La Comunicacion HoyDocumento17 páginasJesus Martin Barbero - Desde Donde Pensamos La Comunicacion HoyRadiociudad Puerto Madryn100% (1)
- COSMOLÓGICA, HOLISTA Y RELACIONAL - Pablo Seman PDFDocumento30 páginasCOSMOLÓGICA, HOLISTA Y RELACIONAL - Pablo Seman PDFanacandidapena100% (1)
- El Campesinado Como Clase, R. HiltonDocumento11 páginasEl Campesinado Como Clase, R. HiltonFilip PG100% (1)
- AZCUY AMEGHINO, E. - Historia de Artigas y La Independencia Argentina (Cap. 1 La Revolución de Mayo)Documento37 páginasAZCUY AMEGHINO, E. - Historia de Artigas y La Independencia Argentina (Cap. 1 La Revolución de Mayo)Prof. Alan DraganiAún no hay calificaciones
- Geometrías Del Poder Lógicas y Retóricas de Una Ciencia Del Territorio - Carlos Reynoso PDFDocumento240 páginasGeometrías Del Poder Lógicas y Retóricas de Una Ciencia Del Territorio - Carlos Reynoso PDFClaudio RamosAún no hay calificaciones
- Peronistas, populistas y plebeyos: Crónicas de cultura y políticaDe EverandPeronistas, populistas y plebeyos: Crónicas de cultura y políticaAún no hay calificaciones
- Modelo de gestión para la administración hídrica de un área irrigada en proceso de transformación territorialDe EverandModelo de gestión para la administración hídrica de un área irrigada en proceso de transformación territorialAún no hay calificaciones
- Infancias peronistas: La cultura física y el deporte en la Fundación Eva Perón (1948-1955)De EverandInfancias peronistas: La cultura física y el deporte en la Fundación Eva Perón (1948-1955)Aún no hay calificaciones
- Practica Dirigida S03 - 6A10Documento8 páginasPractica Dirigida S03 - 6A10ginahuertascamachoAún no hay calificaciones
- Schindler 5300 EspDocumento24 páginasSchindler 5300 EspEdwin TobarAún no hay calificaciones
- Cierre de CiclosDocumento2 páginasCierre de CiclosManuel Salgado Ponce0% (1)
- Etimología GriegoDocumento20 páginasEtimología GriegoManuelPoAún no hay calificaciones
- El Yerno Millonario Cap 3018 Al 3020Documento7 páginasEl Yerno Millonario Cap 3018 Al 3020Victor Verduzco Mahanaim100% (2)
- Actividad 4Documento4 páginasActividad 4leidyAún no hay calificaciones
- Marco Jurídico Del Actuar Del Perito en MéxicoDocumento40 páginasMarco Jurídico Del Actuar Del Perito en MéxicoMatt LaurentAún no hay calificaciones
- 02 MemorialDocumento2 páginas02 Memorialdario osorioAún no hay calificaciones
- Legalización Vehicular: Más Barata, Indica AmloDocumento24 páginasLegalización Vehicular: Más Barata, Indica AmloIsaías Costilla cruzAún no hay calificaciones
- La Explotación de Recursos Humanos y Naturales en Los Territorios Colonizados de América y Su Relación Con La Política Económica de Las Naciones ColonizadorasDocumento1 páginaLa Explotación de Recursos Humanos y Naturales en Los Territorios Colonizados de América y Su Relación Con La Política Económica de Las Naciones ColonizadorasCitlali MartínezAún no hay calificaciones
- Fesp61 150329093127 Conversion Gate01 PDFDocumento14 páginasFesp61 150329093127 Conversion Gate01 PDFalfredo100% (1)
- Luis Zapata QuirozDocumento16 páginasLuis Zapata QuirozGianellaPérez0% (1)
- Ensayo Pensamiento Educativo de Rómulo Gallegos Unidad IIIDocumento16 páginasEnsayo Pensamiento Educativo de Rómulo Gallegos Unidad IIIlg70100% (1)
- Código Disciplinario Del AbogadoDocumento22 páginasCódigo Disciplinario Del AbogadoAndresDavidOrtegateEscobarAún no hay calificaciones
- Plan de Negocios AcerosDocumento7 páginasPlan de Negocios AcerosCristianAún no hay calificaciones
- Caso OdebrechtDocumento3 páginasCaso OdebrechtDalila PinzonAún no hay calificaciones
- Problemas Tributarios de Las Pequeñas EmpresasDocumento2 páginasProblemas Tributarios de Las Pequeñas EmpresasbnatalieAún no hay calificaciones
- Manual de Sistema Integrado de GestiónDocumento30 páginasManual de Sistema Integrado de GestiónMayra Isabel Ardila FernandezAún no hay calificaciones
- Control de Adquisiciones de Bienes y ServiciosDocumento10 páginasControl de Adquisiciones de Bienes y ServiciosVictor Ingol LozanoAún no hay calificaciones
- Guía Metodológica para La Atención Educativa A LaDocumento189 páginasGuía Metodológica para La Atención Educativa A LaViana RodríguezAún no hay calificaciones
- S11. s1 - Fuentes de Información Tarea Académica 2 (TA2)Documento5 páginasS11. s1 - Fuentes de Información Tarea Académica 2 (TA2)Alexandra GutierrezAún no hay calificaciones
- A Capital de TrabDocumento30 páginasA Capital de TrabAd Kato HmAún no hay calificaciones
- MasturbacionDocumento2 páginasMasturbacionMoises GomezAún no hay calificaciones
- Ama A Tu Prójimo II-El Amor ValoraDocumento3 páginasAma A Tu Prójimo II-El Amor ValoraControl Escolar La Fuente InstitutoAún no hay calificaciones
- MahomaDocumento3 páginasMahomastefano montezaAún no hay calificaciones
- Resolucion 1207 de 2014 PDFDocumento14 páginasResolucion 1207 de 2014 PDFJuan Carlos Díaz GaravitoAún no hay calificaciones
- Cronograma de Actividades para Implementacion Del SGSST-SiliceDocumento1 páginaCronograma de Actividades para Implementacion Del SGSST-Siliceelizett molinaAún no hay calificaciones
- Informe Análisis de Laudos #003-2018Documento19 páginasInforme Análisis de Laudos #003-2018Ronald Crisostomo LlallicoAún no hay calificaciones
- Factores FinancierosDocumento10 páginasFactores FinancierosManuel RubiñosAún no hay calificaciones