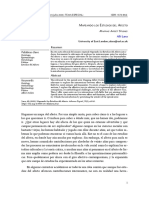Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Para Largo Premat
Para Largo Premat
Cargado por
Julio PrematDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Para Largo Premat
Para Largo Premat
Cargado por
Julio PrematCopyright:
Formatos disponibles
1
Julio Premat - Relato y deseo...
NB : Ser publicado en : Juan Carlos Onetti, Novelas breves, edicin crtica dirigida por Daniel Balderston, Poitiers-Madrid : Archivos.
Relato y deseo en las novelas cortas de Onetti. Una lectura de Para una tumba sin nombre
Julio Premat (Universit de Lille 3) La obra de Onetti se define por la presencia de elementos que podran resultar contradictorios. Por lo pronto, en la mayor parte de los textos encontramos una uniformidad espacio-temporal y actancial (Santa Mara y sus personajes), uniformidad ampliable al conjunto de los relatos gracias a la recurrencia de ciertas caractersticas narrativas y temticas: los relatos construyen un conjunto espectacularmente coherente, a lo largo de sesenta aos de creacin. Pero ese conjunto se caracteriza por una escritura hecha de dispersin, fragmentacin e incertidumbre, tanto en los mecanismos de justificacin causal de la intriga, en la construccin de verosimilitud, como en la enunciacin y en la coherencia cronolgica de las historias narradas. Esta fragmentacin est a su vez puesta al servicio de una ficcionalizacin (y por lo tanto de un interrogante, de una problematizacin) del acto de creacin y recepcin del relato; el paso de la nada a la imagen, de la ignorancia a la palabra, a la obra, a la fbula, es aqu un predicado nodal. Autotematismo agudo que no impide otra constante temtica: la omnipresencia, en varios niveles, de la sexualidad, o, ms precisamente, la representacin polifactica de un deseo y de sus variados y sin embargo similares objetos (esquematizando: la pber, la prostituta), constante temtica a la que cabe agregarle una posicin existencial melanclica. Esta primera enumeracin no slo describe sino que deja entonces entrever zonas de tensin (fragmentacin/coherencia, autematismo/representacin de lo pulsional) que seguramente explican la intensidad de la obra, pero que tambin son el punto de partida de cualquier intento de interpretacin. Por otro lado, el corpus onettiano se presenta, hoy, como un conjunto repetitivo y reflexivo que impone operaciones peculiares de relectura y puesta en relacin de los distintos relatos para cobrar sentido. Cada segmento plantea, intrnsecamente, el sentido de la serie que lo contiene, en la medida en que la lectura de cualquiera de ellos supone interpretar el resto, interrogndose sobre la incertidumbre y la fragmentacin, la autorreferencialidad y el deseo, la coherencia del mundo inventado y, en ltima instancia, la relacin que se establecera entre estos distintos niveles. As, cada etapa de la saga de Santa Mara agrega un espejismo suplementario en un todo desarticulado, y al mismo tiempo, cada relato puede tomarse como
Julio Premat - Relato y deseo...
el punto central, como un fundamento potico y esttico, como el ngulo privilegiado para contemplar la obra, es decir como un aleph borgeano, que condensara, resumira y anunciara las dems ficciones onettianas. Esta afirmacin general es particularmente pertinente en el caso de Para una tumba sin nombre, y la crtica lo ha subrayado repetidas veces1 ; esta novela breve es tambin un observatorio apropiado para volver a Onetti con una mirada global que busque entender la relacin entre la creacin de un mundo cerrado y coherente (Santa Mara), la representacin de ciertas figuras femeninas, la incertidumbre melanclica, la dispersin narrativa, y, por fin, una enunciacin egocntrica de un yopercibiente que remite constantemente a un yo-escritor. En el intento de proponer algunos matices de interpretacin del corpus, y en particular de las novelas breves, me propongo entonces partir de Para una tumba sin nombre como un primer paso para sugerir una lectura global. Saber, ver, nombrar Para una tumba sin nombre se abre con una imagen, la de un entierro que sigue un recorrido inhabitual y que se compone del cadver de una mujer (Rita), un muchacho que acompaa el fretro (Jorge Malabia) y un chivo. A esta imagen la introduce una conciencia coral (un nosotros indefinido), para la que ese entierro es diferente de los instituidos como regla en Santa Mara; es un entierro inslito, no sabido, indito, est fuera de lo habitual, fuera de lo actual2 ; esa conciencia va a interrogarse sobre la imagen no sabida, que es, por definicin, lo que no se puede contar, lo que no se puede escribir: Todo eso sabemos. Todos nosotros sabemos cmo es un entierro en Santa Mara, podemos describirlo a un forastero, contarlo epistolarmente a un pariente lejano. Pero esto no lo sabamos; este entierro, esta manera de enterrar (p. XX). La emergencia de la imagen, en tanto que alteracin, produce una dinmica de indagacin discursiva de lo que la precedi; la imagen es la causa y el objeto del relato multifactico que ir surgiendo en el escenario narrativo. La mujer muerta, el muchacho y el chivo son la justificacin de una toma de palabra polifnica sobre el pasado: como emanaciones del nosotros inicial (Todo eso sabemos... pero esto no lo sabamos), el mdico Daz Grey, Jorge Malabia, Godoy, el empleado de la funeraria, Tito, y hasta Rita, intervienen con 1 Josefina Ludmer establece parentescos de niveles distintos entre Para una tumba sin nombre y otras obras
de Onetti (El pozo, La vida breve, El astillero y Juntacadveres) (Ludmer, p. 146). A esa lista cabe agregar algunos cuentos (El lbum) y La muerte y la nia. 2 Para Josefina Ludmer, La llegada de lo inslito funciona como apertura del relato no slo y paradigmticamente en Para una tumba sin nombre sino tambin en la mayora de los relatos posteriores a La vida breve (Ludmer, pp. 165-167).
Julio Premat - Relato y deseo...
acotaciones, especulaciones, informaciones, dudosas aclaraciones. A partir de este primer momento, la novela consiste en un recorrido y una amplificacin de la imagen, que conllevar fenmenos de fragmentacin, multiplicacin (de versiones, de enunciadores, de relatos, de identidades), incertidumbre, contradiccin, ficcionalizacin de la narracin y de la recepcin, desplazamientos semnticos varios, ritos y comportamientos crpticos, avances y retrocesos en la cronologa. En realidad podemos identificar tres niveles distintos en el proceso de indagacin desencadenado por la imagen inicial. Por lo pronto una serie de interrogantes y afirmaciones sobre el saber (el texto gira alrededor de lo sabido o lo no sabido, con variantes acerca del entender y del recordar); no se trata tanto de rendir cuenta de hechos conocidos, sino intentar saber la verdad sobre acontecimientos ya sucedidos y que no acceden fcilmente a la palabra. El pasado es un enigma que exige desciframientos: algo sucedi, difcil de recuperar y fundamentalmente crptico. Sin embargo, ese saber o deseo de saber, frustrado en ltima instancia, es una verdadera pulsin del relato y de los personajes. Daz Grey, que es el sujeto que centraliza y coordina las diferentes versiones de la historia, toma la palabra con una primera frase que instala la novela en esa perspectiva: Empec a saberlo, desaprensivo, irnico, sin sospechar que estaba enterndome... (p. XX), afirmacin a la que le sigue, en las dos pginas siguientes, un florilegio de variantes del mismo proceso, con los verbos intuir, entender, comprender, explicar, averiguar y por supuesto saber. Junto con la dinmica del saber/no saber, encontramos con igual intensidad una pulsin de ver o sea un intento de pasar, sistemticamente, por la construccin visual para saber, entender o recuperar. As como la proliferacin enunciativa se pone en movimiento a partir de una imagen colectivamente conocida, las peripecias de la indagacin incluyen una afirmacin constante de lo visual: lo narrado se presenta como una yuxtaposicin de imgenes percibidas, evocadas o inventadas. El narrador y/o el sujeto de la focalizacin nunca rinden cuenta del mundo de manera impersonal; siempre se alude a un punto de visin, a un proceso de percepcin de lo otro como imagen organizada, que tienden a transformar esa percepcin en un acto imaginario similar al de la creacin. Por ejemplo, antes de asistir a la llegada del entierro al cementerio, el mdico afirma: Seran las cuatro y media cuando vi o empec a ver con desconfianza, casi con odio (p. XX), sin mencionar lo que ve (y sin que la imagen vista, la del entierro, haya aparecido todava en su campo visual); el uso intransitivo del verbo ver deforma el sentido de esa palabra y ampla su significacin: ver es representarse, es interiorizar, es descifrar en lo material ecos afectivos secretos, es evocar lo desaparecido y encontrar en lo neutro del mundo claves trascendentes. La visualizacin se sita en la frontera entre lo interior y lo exterior, entre lo imaginario y lo material. Ese ver se prolonga y acompaa la emergencia del entierro en el espacio
4 narrativo:
Julio Premat - Relato y deseo...
Vi el camino desnudo, mir hacia la izquierda y fui haciendo con lentitud la mueca de odio y desconfianza... Vi la cruz retinta, la galera del cochero y su pequea cabeza ladeada...Y en seguida...los vi a ellos, med su enfermiza aproximacin, vi las dos nubecillas que se alzaban... Solamente al final, despus de esta aparicin progresiva como una imagen de pesadilla que se convoca y se rechaza, hay una mirada global (Eso, este entierro) (p. XX). El mecanismo, sistemtico en Para una tumba sin nombre (e inclusive en toda la obra de Onetti) llega a su punto culminante cuando, frente a la multiplicidad de historias sobre Rita, el mdico afirma que Jorge, con sus diferentes versiones, en vez de permitirle entender algo (en vez de dejarlo avanzar en el saber) le est exhibiendo dos, tres docenas de instantneas en las que aparecen, en poses variadas, una mujer y un chivo (p. XX); imgenes fugaces, fragmentadas, restos de una unidad o de un pasado perdidos. Adems de la pulsin de saber y de ver, es notable la insistencia con la cual se ficcionaliza el intento de nombrar aquello que se anhela saber, aquello que se cree ver o vislumbrar. Para una tumba sin nombre busca, precisamente, ese nombre ausente del ttulo con una profusin de posiciones enunciativas. A partir de esa imagen enigmtica que se desea explicar, el relato ficcionaliza momentos de enunciacin: las conversaciones en donde se cuenta, se alude o se construye el relato y se reconstruye el pasado, as como los procesos de rememoracin, de escritura o de ensueo en donde toma cuerpo una accin fragmentada y en buena medida ausente; en todo caso, los comentarios sobre lo que quizs sucedi superan con creces la narracin fehaciente de acontecimientos. El nombrar ficcionalizado remite, a veces, al surgimiento de lo representado; repetidamente se pone en escena el momento peculiar en el que se pasa de la nada a la aparicin de una imagen nombrada, es decir aqu tambin el momento de la creacin literaria. Multiplicacin de las situaciones y posiciones de enunciacin, despliegue de la emergencia de lo narrable en una conciencia: hay en Para una tumba sin nombre (y en todo Onetti) un deseo de relato, una pulsin de nombrar, de transformar en palabras y en discurso el mundo enigmtico que se vislumbra y que no se conoce, que se ve pero no se sabe. El punto de llegada de esta indagacin, el desenlace de la pulsin de saber, de la pulsin de ver y de la pulsin de nombrar, es un desmoronamiento generalizado de toda certeza: las mltiples versiones son falsas o improbables, y al fin de cuentas, quizs no hubo entierro, no hubo mujer, no hubo chivo, no hubo imagen primera: la tumba no tiene nombre. El pasado desaparece, nada se puede saber sobre l, los intentos de evocarlo y recuperarlo con procesos de visualizacin y de denominacin fracasan. La novela, despus de plantear un enigma (la imagen inhabitual del entierro), desemboca en la nada, el vaco, el silencio, el
Julio Premat - Relato y deseo...
borrado de la trayectoria que acaba de efectuarse. Lo nico que queda es el texto que hemos ledo, es decir el proceso de indagacin zigzagueante sobre algo inexistente. As se podra resumir la dinmica paradjica de esta novela, caracterizada por la narracin mltiple de una historia que se desdibuja en el desenlace y por la acentuada exhibicin y ficcionalizacin en ella de los procesos de escritura y recepcin del texto literario. Estas caractersticas explican las grandes interpretaciones sobre Para una tumba sin nombre que, a partir de su primera edicin en 1959, la crtica ha ido proponiendo. Reduciendo y simplificando, lo que se ha ledo es una posicin existencial y una reflexin literaria. La posicin existencial consiste en suponer que Para una tumba... niega toda verdad, toda posibilidad de conocimiento, toda explicacin coherente de la realidad para postular la omnipresencia de la nada como horizonte del hombre; el despliegue de mltiples versiones y la obturacin de cualquier camino interpretativo verosmil explican esta primera conclusin. La segunda, ms descriptiva y no contradictoria con la precedente, supone que la novela trata, ante todo, de la creacin, es decir del paso del imaginario a lo textual y de la lgica de funcionamiento de una enunciacin mil veces relativizada: el relato como tema y como acto central seran, en ltima instancia, lo que domina en la obra 3 . Aunque ambas afirmaciones son indiscutiblemente ciertas y pertinentes, cabe preguntarse si la imagen del entierro por la que empieza el relato (esa tumba sin nombre) y sus consecuencias, tanto narrativas como argumentales (la proliferacin de versiones y acciones), no tienen sentido; o sea preguntarse si la negatividad, la fragmentacin y el pesimismo del texto son un fin en s, si la imposibilidad de narrar (de montar los fragmentos en una historia nica, coherente y definitiva) no es, a su vez, una posicin imaginaria con cierto efecto semntico, con cierta carga fantasmtica. Dicho de otro modo, en qu medida esa mujer, ese muchacho y ese chivo, reunidos en un entierro no sabido y no contado, motivan y justifican las particularidades de construccin del texto; y en qu medida esa construccin proliferante, autodestructiva, corresponde con lo que, mal o bien, se est representando y narrando en la novela. Porque Onetti define el acto de narrar como un acto vital mayor: las repetidas afirmaciones del escritor sobre el valor de existencia de sus 3 Uno de los primeros textos sobre la novela, Realidad y creacin de Rubn Cotelo (1959), ya fija una de esas
lecturas: ...esta novela corta comienza a insinuar que la verdad no existe, que la realidad no existe... La ausencia de un final, de cualquier clase de culminacin y ocaso, apunta hacia una repeticin cclica, montona, insistente y absurda: la nada (Ruffinelli, p. 50). Hugo Verani desarrolla las dos lecturas mencionadas: Para una tumba sin nombre constituye una vasta metfora de la creacin literaria; su tema esencial es el propio acto creador. Y tambin: El relato postula, adems, el carcter subjetivo de la verdad, la imposibilidad de llegar a un conocimiento absoluto de los actos humanos. La verdad que ms importa es siempre otra. Gracias al poder creador del lenguaje se esconde una angustia: el terror de sumergirse en la nada (Verani 1981, pp. 44 y 47). Omar Prego y Mara Anglica Petit afirman, por ejemplo: Tal vez como en ningua otra obra de Onetti, el verdadero protagonista de Para una tumba sin nombre (1959) es la escritura, la creacin literaria (Prego, p. 75). En cuanto a Josefina Ludmer, ella lleva a cabo una lectura que intenta, a partir de postulados narratolgicos, lingsticos y psicoanalticos, atribuirle a la construccin textual y a la variabilidad estructural un espesor semntico.
Julio Premat - Relato y deseo...
personajes, su creencia en una realidad del imaginario y la evidente trascendencia que l le atribuye a Santa Mara y a sus espectrales pobladores 4 , nos sugieren que no hay que someterse a la implosin final del texto, y que, al contrario, conviene tomar al pie de la letra lo que sucede, tanto en el plano de la representacin como en el de la enunciacin. Si el escritor defiende, con uas y dientes, el espacio de credulidad en donde efectivamente existiran sus personajes, si su adhesin a la imagen creada es hasta tal punto fervorosa, no podemos descifrar las intervenciones del autor, las mises en abyme de la enunciacin o la exposicin de los mecanismos de engendramiento y construccin de la ficcin, como tcnicas de distanciacin o como una simple tematizacin del relato y sus posibilidades. Aunque aqu no se trata, como en Borges, de considerar que la estructura narrativa es un espacio propicio para dramatizar y ficcionalizar la relacin del hombre con el saber, el cosmos, el tiempo, la palabra y la muerte, es evidente que, a pesar o gracias a una forma que se expone y se borra, a una historia que se sugiere y se desvanece, se trata de lograr contar o representar algo. Es decir que parto de la hiptesis de que el pesimismo existencial y el autotematismo del relato (el relato como sujeto del relato), no deben impedirnos descifrar lo que est escrito (o sea la puesta en escena fantasmtica de personajes y situaciones). Leemos en los relatos de Onetti una repeticin y variacin de lo mismo: el mismo espacio, los mismos hombres, la misma posicin subjetiva, las mismas tonalidades descriptivas y, sobre todo, los mismos recorridos frustrados alrededor de dos tipos de mujeres buscadas: la pber y la mujer decadente, imagen doble de lo deseado presente en casi todos sus textos; esta espectacular coherencia semntica de la obra es, a su vez, una manera de reforzar la impresin de coherencia profunda del corpus. Ms all de la visin del mundo, ms all de un trabajo autorreferencial con la literatura, algo se juega en estos grises relatos de Onetti, que es tan terrible como aparentemente enigmtico. Y aunque no se pueda saber lo que sucede en los textos, pienso que ese no saber puede, si no saberse, al menos interpretarse. Una mujer muerta, un muchacho y un chivo
4 Las declaraciones al respecto del escritor son numerosas. Por ejemplo: Primero tendra que preguntarle por
qu cree que su realidad es la realidad. Mis personajes estn desconectados con la realidad de usted, no con la realidad de ellos (Verani 1987, p. 115). Con respecto a la existencia de los personajes, Onetti describe en estos trminos el acto de escritura: Estoy escribiendo en una soledad total entre cuatro paredes y separado de todo y entonces, cuando me pongo a escribir, el cuarto se me va llenando de gente. Son mis personajes con sus situaciones, sus problemas, sus manas. Y adems los veo gesticulando (Chao p. 73); y sobre Santa Mara ha declarado que es una ciudad ms real que Montevideo (Gilio, p. 296). Tambin cabra leer ciertos paratextos, como el de Tan triste como ella, en tanto que adhesin a la realidad del imaginario y la confusin voluntaria de ambos planos. La crtica ha destacado a menudo este aspecto (por ejemplo, Fernando Ansa habla de la imaginacin de lo real y de lo real de lo imaginario Verani 1987, pp. 122 y 124, al igual de Jaime Concha, que intenta definir un realismo de lo imaginario Giacoman, p. 138).
Julio Premat - Relato y deseo...
En la descripcin de la indagacin inicial y central de Para una tumba sin nombre eleg, adrede, expresiones que remiten a lo sexual y a lo no consciente (deseo, pulsin), porque ese proceso que va del ver al nombrar, pasando por el saber, est en ntima relacin con lo que se intenta narrar y con la imagen primera de la novela: la relacin de un muchacho con una mujer mayor que l y que acaba de fallecer. En la medida, tambin, en que la indagacin se prepara y organiza alrededor de esta primera imagen, retomemos, entonces, los elementos que la componen (la mujer, el muchacho, el chivo) y el proceso de definicin (o de borrado) en el que se inscriben durante la novela, antes de que el cataclismo del desenlace erradique del espacio narrativo toda representacin, antes de que el autor, como un mago, haga desaparecer del escenario a la mujer que, sin embargo, nosotros, los lectores, acabamos de ver entrar en la caja de madera. Sin obviar la inestabilidad que caracteriza al personaje de Rita, es evidente que existe una instancia textual as denominada, mal definida pero omnipresente, a la que se le van atribuyendo ciertas caractersticas que conviene resumir. Ante todo, Rita se presenta como alguien de edad dudosa. En su primera descripcin se nos dice que podra ser casi la madre de Jorge, ya que le lleva como quince aos (p. XX). La informacin sobre la diferencia de edad, y prcticamente de generacin, se repite varias veces en boca de narradores diferentes5 ; en todo caso, la edad de Rita, que inscribe en el relato una dimensin edpica, es constantemente negada por Jorge (Ella estaba muy envejecida, era una de esas mujeres... que se detendrn para siempre en la asexualidad de los cuarenta aos... Pero aquella noche Rita no tena ms que veinticinco aos p. XX). La segunda caracterstica digna de ser comentada es la incertidumbre sobre la identidad de la muerta, y hasta de la existencia de una mujer muerta. Rita es, constantemente, ella y otra, se transforma, adquiere personalidades y roles distintos, mscaras y funciones diversas. Cuando Jorge habla de ella por primera vez, empieza sugiriendo que, ilgicamente, Rita puede no ser del todo Rita: La historia empez hace mucho, dos aos en cuanto a m, o ms. Pero cuando digo ms no se trata de la misma mujer (p. XX); desde ya tenemos la impresin de que, cuando se habla de Rita, se est hablando de otra mujer (o que hay una fisura, un intersticio posible que llevara del personaje Rita a otra cosa). En todo caso, Rita cumple funciones fluctuantes: as como fue amante de Marcos, el hermano de Julita, tambin aparece como madre de Ambrosio y luego del chivo 6 . Rita es una instancia hueca y 5 Y parece confirmarse gracias a los dispersos elementos de su biografa: si fue criada por la familia de Jorge,
si luego fue sirvienta de Julia y Francisco, el hermano mayor fallecido de Jorge, y luego de nuevo sirvienta de la familia, adems de haber sido durante un tiempo amante de Marcos Bergner, para despus partir a Buenos Aires y vivir all varios aos, conociendo a hombres diferentes, sera poco verosmil, como lo afirma Jorge, que Rita tuviese dos o tres aos ms que l (p. XX), es decir, diecinueve o veinte aos en el momento de su muerte. 6 As se narra el encuentro entre Ambrosio y Rita: El saba que estaba vacilando entre una mujer, una rueda de amigos, otra mujer a la que podra pedir dinero; ignoraba que estaba vacilando entre su verdadero nacimiento y
Julio Premat - Relato y deseo...
disponible, que tiene que ver con la infancia y el ncleo familiar de Jorge, que ocupa repetidamente el lugar de la mujer del otro (la amante del hombre mayor), a la vez objeto de deseo y de desprecio, paradjicamente anhelada y sometida. La incertidumbre sobre la identidad de Rita llega a su punto culminante cuando Jorge afirma que la mujer enterrada no se llamaba Rita, lo que da lugar a una magistral serie de inversiones y fluctuaciones entre el ser y el no ser, creando un espacio en el que las dos posibilidades son ciertas al mismo tiempo: S, pero no (...) la mujer muerta que descansa en paz en el cementerio de Santa Mara no se llamaba Rita, afirma Jorge (p. XX) y agrega: Era una parienta, una prima ...Esta mujer sin nombre desplaz a Rita, se convirti en ella...No era nadie, era Rita. (p. XX) Si era Rita? Claro que era Rita (p. XX). El mecanismo del ser/no ser, afirmar/negar, creer/no creer, es demasiado sutil y demasiado espectacular para encerrarlo en una lectura que afirmara que se intenta significar la incertidumbre sobre la identidad de un personaje o sobre el desarrollo de una intriga. El ser/no ser de Rita instaura, dentro de la realidad del imaginario de Santa Mara, la posibilidad de que una figura inventada (una creacin de la imaginacin) en cierta medida y en cierto nivel, represente y materialice un objeto de deseo ausente; se trata de crear una ambigedad, un intersticio en donde lo imposible, lo fantasmtico, pueda integrarse en el mundo posible. En el afirmar y negar, en el representar y borrar, en la compulsivo desliz de Rita hacia otra cosa, hacia ser siempre otra siendo la misma, hacia ser-para-Jorge (o ser para los hombres) y no en s y para s, se nota el proceso de desplazamientos y significacin que caracterizan las construcciones onricas. La historia de Rita en s no cuenta, lo que cuenta es su potencialidad para significar, en un juego de sombras fugaz, las races edpicas de un deseo; la historia de Rita nos narra que toda mujer puede ser madre, puede ser la madre para el hombre y al mismo tiempo ser otra, ser la mujer autorizada (es el s, pero no). Los mltiples desplazamientos, ecos, repeticiones y reflejos de personajes y situaciones verdadera galera de espejos , delimitan entonces una imagen ausente (la de la madre) y una historia callada (el deseo edpico). Seguramente, por eso el entierro remite a un pasado esencial y no se sita del todo en el tiempo cronolgico (ya no era el ao pasado, sino cualquiera, remoto, inubicable), por eso Rita en su atad parece desaparecer para convertirse en una instancia virtual, segn la impresin de Daz Grey: Era como transportar en un sueo dichoso, en una tarde de principios de verano, entre ngeles, columnas truncas y abatidas mujeres entre grabadas elegas, exaltaciones, promesas y fechas el fantasma liviano de un muerto antiguo (p. XX).
la permanencia en la nada (p. XX); y en boca de Rita: Pero tena el aire de haber perdido a la mam entre un gento (p. XX).
Julio Premat - Relato y deseo...
Esta interpretacin se confirma por la definicin del personaje de Jorge, que es, en la saga de Santa Mara, el hroe edpico por excelencia: as aparece por ejemplo en Juntacadveres y en El album. En Para una tumba sin nombre se lo presenta primero como el menor; y efectivamente, Jorge es el menor frente a casi todos los hombres citados en el relato (el mdico, el hermano, el padre, Godoy, Ambrosio, Marcos Bergner), as como se sita en una serie repetida de tringulos amorosos (de nuevo: Godoy, Marcos, Ambrosio e inclusive Tito). El origen del deseo de Jorge por Rita remite a un sucedno de escena primitiva, en relacin con la infancia: Yo tena la conviccin infantil de que si se acostaba con otro no poda negarse a dormir conmigo. pero ella dijo que no (p. XX). El conflicto es, repetidamente, la voluntad de apropiarse de la mujer del otro, y al mismo tiempo de ocupar el lugar de ese otro; Jorge desea convertirse, por ejemplo, en Ambrosio. El proceso de transformacin de Jorge y su identificacin con una figura paterna comienza a producirse en el texto (cada aparicin del personaje demuestra una prdida de las incertidumbres de la adolescencia y una integracin de certezas autoritarias asociadas con la edad adulta), y culmina en La muerte y la nia, en donde Jorge es quien persigue, quien juzga, quien amenaza de muerte a los inmorales (pasa de vctima a victimario) 7 . Tambin es notable cmo Jorge, en su discurso, confunde a Rita con el relato. De manera insistente, Jorge plantea el conflicto sobre la propiedad de la mujer deseada como una propiedad de la historia narrada. Se escandaliza de que Godoy cuente pblicamente la historia de Rita, ya que hacerlo equivale a poner las puercas manos, la puerca voz en la historia de Rita y el chivo (p. XX) o que Tito pretenda compartirlos (compartir la mujer y la historia): ...era ma su historia por lo que tena de extrao, de dudable, de inventado. De modo que la historia no poda ser para Tito p. XX). El muchacho repite que sa es su historia, y que su propia historia es ms importante que la historia en s (creo que mi historia es infinitamente ms importante que la historia. La historia puedo contrsela en dos o tres minutos y entonces, usted, sobre ella, construye su historia (p. XX). Desde este punto de vista, la multiplicidad de identidades de Rita, la proliferacin de versiones sobre su biografa, la fragmentacin y la incertidumbre de Para una tumba sin nombre, no slo corresponden con un intento de representar el ser/no ser del imaginario y del deseo, sino tambin con la dinmica de posesin de la mujer: cada uno tiene su historia, inventa su cuento, cuenta su versin, como medio de afirmar una posesin sexual. Rita no slo pasa de hombre a hombre, 7 Jorge anuncia su propia evolucin: Es posible que acabe como usted, o que me case con la hermana de Tito,
que me asocie a la ferretera y me llene de orgullo viendo mi nombre en los membretes de las facturas (p. XX). Tito, el amigo con quien, a pesar suyo, Jorge comparte un secreto, un deseo (p. XX) ya est instalado en ese proceso: vi que imitaba a su padre, el ferretero, muerto un ao atrs...remedando con exactitud, con cierta modestia, la figura desagradable del padre muerto (p. XX). Ntese tambin que al fin del relato Jorge empieza a parecerse a un muerto (tan desconsoladamente parecido al hermano muerto p. XX). Esta identificacin/transformacin se inscribe a su vez en una perspectiva de resolucin de conflictos edpicos, que tiene adems una clara significacin de adhesin y sometimiento a conformismos sociales.
10
Julio Premat - Relato y deseo...
sino tambin de boca en boca, de historia a historia. La dinmica de proliferacin y anulacin del relato corresponde, entonces, con lo representado: el carcter doble del objeto de deseo (a la vez real e imaginario), la dinmica edpica del hombre ante cualquier mujer, la resistencia a fijar un sentido que excluya las races fantasmticas de la fantasa, la atribucin al acto de inventar/nombrar la fuerza y la trascendencia de una posesin y satisfaccin sexual. En la medida en que se afirma la realidad del imaginario, inventar una mujer es entonces un gesto ertico y contar la historia un acto de poder sexual. Por eso Jorge anhela, no slo desplazar al otro hombre en los tringulos proliferantes, sino convertirse en Ambrosio, ya que Ambrosio es el que inaugura la cadena de historias y circunstancias sobre Rita; l es el hombre que invent el chivo (p. XX) despus de las primeras ficciones urdidas por un precursor (p. XX): Ambrosio es el creador (p. XX), el perfeccionador (p. XX). La dinmica edpica lo lleva a Jorge a querer transformarse en el creador, lo que el mdico juzga la embriaguez de ser el dios de lo que evocaba (p. XX): ser el dios como manera de apropiarse definitivamente de la historia-mujer; pero, fatalmente, la historia (la mujer) es siempre de otro: del precursor, de Ambrosio, de Godoy, de Tito y hasta del mdico, que la escribe y nos la transmite. Nos queda el chivo por comentar. En palabras explcitas, el chivo es el enigma, el agregado, lo superfluo, lo que resiste al sentido; en cierta medida, es lo literario segn el texto. Es decir, en trminos onettianos, lo literario es la mentira, lo falso, lo inventado, lo que aparece subjetivamente en una conciencia y que termina en alguna medida materializndose, hacindose realidad visible, convirtindose en un sucedneo de lo real: Un chivo no nacido de un cabrn sino de una inteligencia humana, de una voluntad artstica. (...) Una idea-chivo inmvil (p. XX). Las repetidas alusiones a un engendramiento del chivo por Ambrosio, despus de nueve meses de ensueo, asocian maternidad y creacin literaria8 . En todo caso el chivo es un complemento imaginario, por lo tanto enigmtico (no se lo puede saber), y que en cierta medida est prohibido interpretar: ...aquella dcil apariencia de chivo, era el smbolo de algo que morir sin comprender; y no espero que me lo expliquen. Quiero decir que no le estoy contando la historia para or sus explicaciones (p. XX). El chivo es, en Para una tumba sin nombre, el lmite del sentido, la muralla que protege la realidad de lo imaginario de cualquier intromisin externa, de cualquier interpretacin o puesta en duda. A pesar de esta prohibicin explcita (que puede ser as leda entre otras cosas a partir del paratexto introductorio de Cuando ya no importe)9 , intentemos, si no interpretar esa 8 Interpretacin justificada por otras lecturas que la ma, como la de Josefina Ludmer sobre la ma-paternidad o
gestacin masculina del texto en La vida breve (Ludmer, pp. 30-36). 9 En la primera pgina de esa se novela afirma: Sern procesados quienes intenten encontrar una finalidad a este relato; sern desterrados quienes intenten sacar del mismo una enseanza moral; sern fusilados quienes intenten descubrir en l una intriga novelesca.
11
Julio Premat - Relato y deseo...
imagen enigmtica, al menos esbozar algunas lneas de sentido que el chivo introduce en el relato. Por lo pronto el chivo tiene que ver con la filiacin; es el hijo de Ambrosio, pero se convierte rpidamente en el sucedneo de un hijo para Rita: es un hijo chivo. Su presencia junto a la mujer tiende a hacer de ella una imagen grotesca de la maternidad; madre de un monstruo de apariencia diablica, madre irrisoria, pero madre al fin: el chivo significa la idea de una maternidad imaginaria que acompaa a Rita y que es, como vimos, un elemento presente en la definicin del personaje. Por otro lado, el chivo tiene claramente una relacin con lo masculino; no slo por las asociaciones con las diversas acepciones de las palabras cabrn y chivo, que han sido sealadas (Verani 1981, pp. 45 y 55), sino por su dimensin de complemento imaginario de la feminidad. Durante el encuentro de Ambrosio con Rita, en donde el propio Ambrosio parece nacer, Rita ya tiene colgante y hacia atrs el brazo derecho, como si sostuviera un ronzal invisible (p. XX): el chivo es un referente imaginario, es una carencia tan definida que pareciera cobrar cierta materialidad ante nuestros ojos. El chivo es lo que le falta a la mujer para ganar dinero y para satisfacer al hombre, es el complemento para contar el cuento (El cabrn, que es lo que cuenta qu es el que cuenta? p. XX). El doble aspecto (masculinidad y complemento imaginario de una carencia), le dan credibilidad a la intepretacin de Josefina Ludmer, cuando lee en el chivo una posible metfora de una mujer-con-falo 10 . El chivo representa, de todos modos, una especie de tercero en la relacin dual que se instala entre Jorge y Rita: otro, hijo, padre, falo, historia creada, idea, materializacin del imaginario, el chivo simboliza, estructuralmente, los procesos de significacin y lo que se est significando, es decir tanto la proliferacin triangular como la imposibilidad de transmitir una historia interpretable. El chivo es el punto en el que el fantasma edpico que atraviesa el relato estalla, pierde la verosimilitud del entonces y el cmo, se convierte en desliz de deseo. Escribir el deseo Estas primeras conclusiones sobre la imagen del entierro nos permiten retomar el anlisis de la indagacin central del relato y de lo que denominamos las pulsiones del texto (saber, ver, nombrar); pulsiones que son a su vez interpretables en la dinmica edpica que organiza la novela. En lo que podra considerarse un desplazamiento, constatamos que la justificacin del deseo y de los intentos de apropiacin de la mujer por parte de Jorge tienen
Por orden del autor. Per G.G. El jefe de rdenes. 10 Rita lleva al chivo, se expone con l y eso, quiz, sea el cuento que se quiere contar, la metfora central del texto: una mujer con un falo, con el smbolo mtico y religioso del significante falo (Ludmer, p. 185).
12
Julio Premat - Relato y deseo...
como fundamento la visin de un sucedneo de la escena originaria: Rita era ma (...) Ma porque unos aos atrs, ...yo la dese y ella supo que yo la deseaba. Tambin ma, y mucho ms por esto ...porque yo la haba espiado por la ventana hacer el amor con Marcos. La haba visto, entiende? Era ma (p. XX). El ver primitivo as narrado debe ponerse en relacin con la concepcin sdica, morbosa y hasta asesina de la sexualidad en Onetti. La sexualidad es ese infierno tan temido, el de la imagen de la mujer deseada en brazos de otro hombre, la imagen del amor cruento o disfrico que recorre todo el corpus como una misma situacin repetida. La sumisin, la decadencia, la mutilacin y la muerte, que caracterizan el devenir de la mujer en la saga onettiana podran relacionarse con la fuerza de impregnacin de un fantasma infantil, el de ver e interpretar la primera relacin sexual, la que origina la vida del sujeto. Deseo de ver que implica un deseo de intervenir en esa relacin sexual que se encuentra, para siempre, fuera de alcance. Otro ejemplo: la sexualidad y el embarazo de Eufrasia en Cuando ya no importe, (es decir la que resulta ser el ltimo avatar en la obra de la mujer-madre disfrica y deseada), suscita un deseo de ahuyentar, afirma el narrador, el recuerdo de la verdad nunca vista: madre horizontal, despatarrada y suplicante, padre muerto para el mundo, adhiriendo enfurecido sudores de pecho, inconsciente del ridculo vaivn de sus sobrias nalgas de varn (p. XX). La obra de Onetti, y en particular su representacin torturada de la sexualidad, podra ponerse en relacin con ese recuerdo de una verdad nunca vista, de una verdad-imagen fuera de alcance, como la historia de Rita para Jorge o para Daz Grey; recuerdo que se intenta entonces saber, ver y nombrar. La pulsin de ver implica por lo tanto la bsqueda de re-presentacin, de presentarse de nuevo un objeto deseado pero prohibido, una escena torturante y anhelada; bsqueda infinita ya que el deseo de ver tiende a subrayar la carencia, en la medida en que la pulsin percibiente, a diferencia de otras pulsiones sexuales, figura concretamente la ausencia de su objeto en la distancia misma en la que lo mantiene (distancia que participa en su definicin en s: distancia de la mirada, distancia de la escucha Metz, p. 83). La obsesiva visualizacin en los textos es primero una ficcionalizacin de la emergencia de la imagen (una puesta en escena de la frontera en que se materializa el mundo creado): ver seala la facultad de crear imgenes y el desplazamiento al imaginario (Mattala p. 55); por lo tanto, el ver inscribe en el texto una proyeccin de lo fabulado y crea una dimensin semejante a la de la realidad real. El mecanismo es sistemtico en Onetti: de las visiones de Brausen en La vida breve (cuyo punto de partida es una recreacin imaginaria de lo que sucede en el cuarto de al lado) al incipit de La cara de la desgracia, en donde la adolescente parece surgir y materializarse a partir de la mente del sujeto (dentro de la sombra de su cabeza proyectada
13
Julio Premat - Relato y deseo...
en el borde del camino)11 . Pero hemos constatado que ese ver se origina en la sexualidad, en una postura de voyeur, en un deseo irrealizable de intervenir y participar en la imagen y, ms ampliamente, en una voluntad de poseer un objeto huidizo. La emergencia y la desaparicin de la imagen, la multiplicacin de sus variantes, la inscripcin aguda de una conciencia reflectora, de un ego creador y propietario de lo percibido, tienden a sealar la dinmica de deseo que marca la creacin onettiana (deseo, es decir, pulsin sin objeto real, persecucin de un objeto imaginario, el denominado objeto perdido del psicoanlisis Metz p. 83). Para decirlo con irnicas palabras del autor, recordemos que Onetti, en contra del relato intelectual, afirmaba que el amor era una condicin indispensable para escribir una novela (Rufinelli p. 265); pero el amor en trminos onettianos es esa proliferacin y fragmentacin de imgenes, informacin y palabras que giran alrededor del pasado y de algunas mujeres muertas, fugazmente puras, perdidas, fuera de alcance. Algo similar podra afirmarse sobre la pulsin de saber y de nombrar. El saber, a partir de una imagen perturbadora que ha sido vista, introduce una dinmica de indagacin que parece indisociable de la curiosidad infantil por la sexualidad. La obra se crea intentando comprender, vuelvo al mismo ejemplo, qu sucede del otro lado de la pared (en el otro dormitorio de La vida breve): lo primero que se intenta saber es el secreto de los padres. Y, luego, el saber concierne, ms ampliamente, el pasado (las peripecias de la historia); saber es recordar, es conocer, es comprender, tarea siempre recomenzada en ficciones que, en ultima instancia, desrealizan el proceso cognitivo. En Para una tumba sin nombre la historia de Rita termina remitiendo, dijimos, al pasado infantil y familiar de Jorge, pero en otros relatos, cuando inclusive se narra algo de la actualidad del sujeto, las races anteriores de la historia son explcitas; por ejemplo, en La cara de la desgracia, la aparicin de la muchacha desencadena una historia callada (la relacin del protagonista con el hermano mayor suicidado) as como una impresin de reconocimiento y una profusin de recuerdos de infancia12 . El saber, como actitud y como repetido objetivo de los textos onettianos, se convierte en una posicin contemplativa, de ensueo y rememoracin, de vaga melancola que no corresponde, en su distorsionada definicin textual, con la acepcin positiva del 11 Lanse las siguientes frases que narran la aparicin de la muchacha en la primera pgina del relato: La luz
haca llegar la sombra de mi cabeza hasta el borde del camino de arena...; La muchacha apareci pedaleando en el camino para perderse en seguida detrs del chalet de techo suizo...; Fren la bicicleta justamente al lado de la sombra de mi cabeza y su pie derecho, apartndose de la mquina, se apoy para guardar equilibrio pisando en el corto pasto muerto, ya castao, ahora en la sombra de mi cuerpo (p. XX). Hugo Verani interpreta este modo de integrar al personaje en el mundo narrativo del protagonista como la marca de una proyeccin en la muchacha de la interioridad del hombre y asocia el mecanismo con una actitud lrica (Verani 1981, p. 169). 12 Por ejemplo: Saba ya, y tal vez demasiado, que era ella. Pero no quera nombrarla... Trat de medir mi pasado y mi culpa con la vara que acababa de descubrir: la muchacha delgada y de perfil hacia el horizonte, su edad corta e imposible, los pies sonrosados que una mano haba golpeado y oprimido (p. XX). O: Y estaban, pensaba yo, los recuerdos de infancia que iran naciendo y aumentando en claridad durante los das futuros, semanas o meses (p. XX).
14
Julio Premat - Relato y deseo...
trmino. Algo no se supo en un otrora indefinido; y esa ignorancia es, en cierta medida, imposible de borrar, ya que la historia est en pedazos. La salida es intentar retomar los hilos del pasado, reinstalarse en una curiosidad infantil, interrogar una y otra vez las imgenes dispersas que remiten a la creacin y a la sexualidad. La indagacin es un gesto de recuperacin que deja abiertas mltiples posibilidades, aunque lo nico que pueda saberse es lo nimio, lo superficial, lo que ya no tiene importancia. Y en cuanto a la pulsin de nombrar, contar, decir, y finalmente de apropiarse la historia, recordemos que la trayectoria de Jorge, de tonalidades edpicas, lo lleva a una especie de derrota; sus intentos de narrar, recurrentes y en buena medida desesperados, tienden a borrar la palabra que precede, a hacer partir de cero la historia con el fin de poseerla, pero a pesar de haber conseguido ocupar el lugar de Ambrosio (en la biografa y junto a Rita), la historia se le escapa. Porque vimos que la enunciacin, as introducida, tiene una dimensin sexual explcita y dialoga con la castracin, con la sumisin a las figuras paternas, con los deseos edpicos; y en esa dinmica Jorge no puede sino fracasar: la historia es siempre de otro, del otro. Es de Ambrosio o del mdico, dijimos, pero ms ampliamente, del lector que la reconstruye, de Brausen, responsable ficticio de Santa Mara, y, por supuesto, de un escritor llamado Juan Carlos Onetti. Porque el objetivo de Jorge, irnicamente juzgado como un intento de ser el dios de un mundo imaginario, de un mundo creado por un sujeto (expresin arriba citada), nos remite, gracias al desplazamiento de planos de realidad y de identidades que caracteriza la obra, a una figura recurrente en Onetti, Brausen, que termina siendo tratado de Dios en La muerte y la nia. Jorge no puede sino ser un dios menor y circunstancial, ya que su existencia misma (su origen, su filiacin), lo someten a otro dios, a otro padre, responsable ficticio del universo denominado Santa Mara. E inclusive, en un movimiento de nueva ampliacin, Jorge se encuentra sometido al mismo Onetti, al que se alude con la denominacin de un Brausen ms alto, un poco ms verdadero (tambin en La muerte y la nia p. XX) o con la de jefe de rdenes en Cuando ya no importe (epgrafe).13 Esto permite ampliar la perspectiva y pasar del objeto interpretado a la representacin del autor en la obra. Despus de todo, los desplazamientos mltiples de niveles de realidad, la ficcionalizacin repetida del acto de enunciacin, la puesta en escena recurrente del 13 En el libro de entrevistas con Ramn Chao el juego sobre Brausen Dios y Onetti creador de Brausen (y por
lo tanto Dios superior) es constante, como una interpretacin final del sentido general de la figura de escritor que aparece en los textos. Por ejemplo: (Brausen) para m es una criatura de Dios que se rebela contra Dios; que quiere ser Dios. Yo lo imagin y lo quise, es cierto; lo pens hace muchos aos, desde que tengo memoria de m (Chao p. 75, ver tambin pp. 93, 139-140, 171). En realidad, en lo que cabra denominar el ltimo Onetti la representacin de la figura autoral como un ente superior de carcter religioso es constante ( cf. la procesin en donde se entona un cntico a Brausen: Seor Brausen/por tu amor/pon la lluvia/y quita el sol en Cuando ya no importe p. XX). Emir Rodrguez Monegal, entre otros, ya ha interpretado la figura del escritor como un creador que es paralelo a otro creador, Dios (en su caso analizando el plano final de La vida breve) (Rufinelli, p. 251).
15
Julio Premat - Relato y deseo...
momento en que la imagen aparece en una conciencia creadora, y toda una serie de otros mecanismos del mismo cariz, trazan una figura de escritor en la trayectoria onettiana. La exposicin constante de la creacin, la permanente representacin irnica del acto de escritura, tienden a borrar las instancias intermediarias entre el autor y el mundo que inventa; en todo momento el autor afirma sotto voce: el jefe, el dios, el propietario de la historia (y de la mujer) soy yo; el sujeto/protagonista del fantasma soy yo, aqu el escritor soy yo. Un escritor que logra, gracias a la creacin de un mundo autorreflexivo y dubitativo que remite constantemente a su figura, poseer a una mujer polifactica, una mujer que es a veces pber y a veces madre, que es virgen y es adltera, que es adorada por todos los hombres pero que pertenece a uno solo. Estoy aludiendo por supuesto a la figura que le da su nombre al principal espacio narrativo de Onetti: la virgen Mara, esposa y madre de Dios, mundo creado y sntesis de las dos caras de la mujer deseada. De todos modos, a l nadie podra discutrselo: s, Santa Mara es suya.14 * * * * * Para concluir este intento de despejar algunos gestos de creacin en la obra de Onetti a partir de Para una tumba sin nombre, me gustara subrayar tres ideas voluntrariamente generalizantes. Por lo pronto, es significativo que el proceso de ficcionalizacin de un deseo est marcado por la muerte y el fracaso: los destellos mltiples alrededor de la figura de Rita slo se producen a partir de su prdida, de su desaparicin, de su entierro. Todo sucedi otrora; el enigma, como lo afirma Mario Benedetti, es un enigma al revs, donde la incgnita no es la solucin, sino el antecedente, no el desenlace, sino su prehistoria (Verani 1987 p. 62). Se escribe sobre una tumba, la del ttulo; la muerte de la mujer anuncia y prepara en alguna medida la muerte del relato. Sin mujer en vida, sin objeto de deseo, no hay posibilidad de nombrar el mundo: as se introduce la temtica melanclica del silencio, la incomunicabilidad, el duelo csmico por la prdida del objeto. La posicin de duelo que caracteriza a los protagonistas de los relatos de Onetti tiene que ver con una prdida arcaica y siempre vigente, prdida que se ficcionaliza con la posesin sdica o imposible de los personajes femeninos y con sus muertes recurrentes, en general relacionadas con la sexualidad, la 14 La asociacin entre Santa Mara y su referente bblico es una de las interpretaciones ms evidentes y ms
frtiles del nombre y del valor imaginario de la ciudad inventada por Onetti. La utilizacin de La Biblia como fuente de historias primordiales de madres, padres, mujeres, amores y crmenes, as como terreno de enfrentamientos elementales entre moral y pecado, es una constante de la obra (reconocida por Onetti Rufinelli p. 256). La feminidad religiosa prolifera: el incipit de Cuando entonces, cuya accin se desarrolla del otro lado del ro (en Lavanda, despus de la destruccin de Santa Mara), est marcado, significativamente, por la alusin a otra santa, que parece posser tambin el don del origen (Una vez ms la historia comenz, para m, en el da-noche de Santa Rosa, p. XX): siempre se empieza por una mujer, mrtir, muerta y espacializada.
16
Julio Premat - Relato y deseo...
maternidad o la violencia. La monotona de un vaco tono, de un desierto expresivo, est constantemente interrumpida por escenas fantasmticas, virulentas, dotadas de una fuerte impregnacin pulsional. El ejemplo ms significativo es, sin duda, la identificacin casi mgica de la relacin sexual con el asesinato y con la transformacin en madre (la sexualidad slo puede ser fecundante), identificaciones que constituyen el nudo dramtico de La muerte y la nia15 . Pero el erotismo masoquista y distorsionado de la mujer-madre que alguna vez fue infiel en Tan triste como ella, la ablacin de la mama y el asesinato de dos mujeres deseadas en La vida breve, el suicidio de Julita como desenlace de la iniciacin sexual de Jorge en Juntacadveres, el crimen superfluo que se confunde con el desvirgamiento de una muchacha en La cara de la desgracia, la muerte atroz de Magda en Cuando entonces, son otros tantos ejemplos de una lnea temtica que constituye, sin duda, el ncleo fantasmtico ms evidente y ms recurrente de la obra de Onetti 16 . Melancola, impotencia expresiva y pulsiones destructoras del objeto se encuentran asociadas: la agresividad es la otra cara de la prdida 17 . La virulenta erotizacin de la escritura lleva a cabo por lo tanto una operacin doble: por un lado la afirmacin de un deseo, la ficcionalizacin de su multiplicidad y su imposibilidad, la creacin de un terreno intermediario en donde su luz efmera logra brillar; por otro lado, la exposicin de la muerte que parece inherente a ese deseo, la afirmacin de la impotencia expresiva, la confesin obsesiva de una tristeza morbosa que inunda la conciencia del hombre y la escena narrativa. Esta doble dinmica, paradjica y frtil, explica las repeticiones, las ramificaciones, las prolongaciones de la obra; se trata, por lo tanto, una manera de crear a partir del fracaso o de la muerte. El escritor, melanclico y solitario, es un Dios omnipotente gracias a la puesta en escena polifactica de su fracaso expresivo. Es lo que afirma Daz Grey en Para una tumba.... cuando debe reconocer que todo lo que ha escrito est marcado por la duda o por deliberadas mentiras: 15 La novela, recordemos, comienza con una entrevista entre Daz Grey y Augusto Goerdel, en la cual, bajo el
aparente rigor cientfico de la entrevista mdica, se expone un dilema, digno de un hroe trgico transplantado en tierras sanmarianas: la sexualidad entre dos esposos se ha vuelto imposible porque todo embarazo implicara, ineluctablemente, la muerte de la mujer. Esta situacin sin salida termina con un embarazo y la muerte de la esposa, es decir que la sexualidad es una manera de asesinar (o, en el caso de la mujer, de suicidarse). Ya en El pozo encontramos el doble motivo de la violencia sexual (el recuerdo de un intento de violacin) y el destino ineluctable y disfrico que transforma a la muchacha en madre ( cf. las clebres afirmaciones de Linacero sobre las mujeres: He ledo que la inteligencia de las mujeres termina de crecer a los veinte o veinticinco aos... el espritu de las muchachas muere a esa edad, ms o menos. Pero muere siempre; terminan siendo todas iguales, con un sentido prctico hediondo, con sus necesidades materiales y un deseo ciego y oscuro de parir un hijo p. XX) 16 An en Jacob y el otro, aparentemente situado en temticas y dinmicas distintas, encontramos la figura de la novia de Mario, mujer exigente, furiosa, endemoniada y por supuesto embarazada (Orsini la trata nada menos que de feto encinta, p. XX) 17 Segn las interpretaciones psicoanalticas de la melancola, que indican que la tristeza, la falta de deseo y la indiferencia ocultan, en esos casos, un exceso de energa libidinal agresiva ( cf. Freud, Kristeva).
17
Julio Premat - Relato y deseo...
Lo nico que cuenta es que al terminar de escribirla me sent en paz, seguro de haber logrado lo ms importante que puede esperarse de esta clase de tarea: haba aceptado un desafo, haba convertido en victoria por lo menos una de las derrotas cotidianas (p. XX). Segundo, y brevemente: querer resolver la ambigedad de algunas situaciones conocidas de la obra de Onetti es, en esta perspectiva, inoperante. A menudo la crtica se ha formulado o podra formularse preguntas sobre responsabilidades y culpas, como por ejemplo: el hombre, en Los adioses, es padre o padre y amante de la muchacha? El protagonista de La cara de la desgracia mata o no mata al asesino de la adolescente? Pastor de la Pea es o no es el asesino de Magda en Cuando entonces? Goerdel tuvo o no tuvo de nuevo relaciones culpables con su esposa en La muerte y la nia? La mujer enterrada es Rita o no es Rita? En la medida en que la ficcin proyecta una visualizacin imaginaria de posiciones de deseo es intil tratar de responder a las preguntas as formuladas: lo percibido y/o imaginado es siempre un reflejo ntimo, y la frontera entre realidad material y realidad imaginaria se encuentra voluntariamente borrada. Por lo tanto no hay inocencia en Onetti: los testigos son siempre cmplices ya que mezclan sus propios fantasmas con lo narrado y contemplado; al mismo tiempo, desear tiene la misma fuerza, la misma consistencia que realizar: imaginar es llevar a cabo y por lo tanto alcanza con imaginar que se es culpable para serlo (constatacin que recuerda, de nuevo, rasgos infantiles de una relacin fantasmtica con el deseo y la culpa). Tercero, marcar los lmites de la lectura psicoanaltica del texto. Lo narrado no es una repeticin del mito freudiano, sino que es ese momento en que emerge la imagen, en que se desencadena la indagacin, en que se nombra (se posee) lo perdido. Lo trascendente no es la clave edpica de Para una tumba sin nombre (o la de los otros relatos de Onetti), sino la coincidencia, en el texto, de una trama edpica con una exacerbacin de la fragmentacin narrativa, la autorreferencialidad y la ficcionalizacin de la escritura literaria. La peculiar evocacin de una ciudad-cuna, los retazos de historias sugeridas, la bsqueda infinita de una pureza perdida y de una mujer imposible, la honda melancola, son elementos de puesta en escena de un deseo. Ese mismo deseo, para poder ser representado y borrado y representado nuevamente, para existir, exige la incertidumbre, la contradiccin, la focalizacin en el acto de enunciacin, la mezcla temporal y el autotematismo. La estructura narrativa de los relatos de Onetti, tanto como la urdimbre argumental, intentan plasmar en el papel ese momento mgico de duermevela en donde surge lo soado y existe lo real simultneamente, en donde lo imaginado, frgil y tenue, todava es otra cosa sin dejar de ser lo que es. En ese sentido, el objetivo sera representar la posibilidad de ser otro, de pasar a otra esfera aunque la otra esfera est contaminada por el mismo tedio, la misma
18
Julio Premat - Relato y deseo...
melancola, la misma existencia disfrica: lo que cuenta es el gesto en s de poder negar el hic et nunc (similar al gesto que sugera que Rita poda, constantemente, ser otra) 18 . El enigma de creacin, ficcionalizado y desarrollado obsesivamente en el corpus onettiano, consiste en atribuirle a la palabra literaria el poder inmenso de significar o de ser una aventura del deseo (es decir paso de una ficcin ntima, de una historia edpica, a una construccin vertiginosa, a una dinmica textual, a una proliferacin frustrante). Ms que en la fbula (en una saga familiar de imaginacin triunfante y todopoderosa, como en Cien aos de soledad o en un inquietante fantstico hogareo, como en los cuentos Cortzar), ms que en una exuberancia adjetiva, descriptiva y semntica (como en el neobarroco vacuo de Sarduy), es en el gesto de paso a la imagen, a la palabra y al saber, es en la puesta en escena del acto creativo/enunciativo, es all donde la obra condensa sus esfuerzos para resucitar lo muerto y poseer lo perdido. O dicho con palabras de Lamas para concluir su bsqueda intil de la mujer amada en Cuando entonces: Sin indignacin y aceptando la muerte de Magda, dej, para siempre, de no encontrarla. Esta persecucin en la nada ya se haba convertido en un quehacer (p. XX). Narrar es esa persecucin en la nada, detrs de una mujer muerta; tarea infinita, fracasada, melanclica y profundamente placentera, en la medida en que posterga el fin, la unidad, el sentido unvoco, la separacin ineluctable entre verdad y ficcin, entre presente y pasado, entre el soy y el fui, entre la vida y la muerte. As podemos entender las paradjicas palabras de Jorge Malabia en Para una tumba sin nombre: Porque eso lo viv, o lo fui sabiendo, a pedazos. Y los pedazos que se iban presentando estaban muy separados sobre todo por el tiempo y por las cosas que yo haba hecho en los entreactos de cada pedazo anterior. Nunca v verdaderamente la historia completa (...) Todos los pedazos de la historia que pude recordar slo me servan para excitar mi piedad, para irme manteniendo en la madrugada en aquel punto exacto del sufrimiento que me haca feliz; un poco ms ac de las lgrimas, sintindolas formarse y no salir (p. XX). Los distintos fragmentos de la obra de Onetti son como esos pedazos que caleidoscpicamente se multiplican sin detenerse ni dejarnos leer una historia completa, pedazos ausentes pero no totalmente perdidos que tienen la capacidad de mantener vigentes, en una dimensin desconocida, el otro escenario, la otra historia, la otra posibilidad. Ms ac de las lgrimas y ms all de las palabras, la literatura es, como lo afirma Jorge y parece pensarlo Onetti, ese punto exacto en donde el sufrimiento hace feliz. 18 Onetti denonima ese objetivo el bovarismo de Brausen en La vida breve (lo que lo lleva, nada menos, a
crear el mundo imaginario de Santa Mara): el nico deseo de l, es salirse de su vida, es ser otro. Ni siquiera buscar ser otro mejor, ms importante, ms rico, o ms inteligente. No: lo que quiere es ser otro (Rufinelli p. 258).
19
Julio Premat - Relato y deseo...
Bibliografa citada
- Chao (Ramn), 1994: Un posible Onetti, Barcelona: Ronsel. - Freud (Sigmund), 1995: Deuil et mlancolie, in Mtapsychologie, Pars: Gallimard, pp. 145171. - Giacoman (Helmy F.) (ed.), 1974: Homenaje a Juan Carlos Onetti. Variaciones interpretativas en torno a su obra, Madrid: Anaya. - Gilio (Mara Esther) y Domnguez (Carlos M.), 1993: Construccin de la noche. La vida de Juan Carlos Onetti, Buenos Aires, Planeta. - Kristeva (Julia ), 1987: Soleil noir. Dpression et mlancolie, Pars: Gallimard. - Ludmer (Josefina), 1977: Onetti. Los procesos de construccin del relato, Buenos Aires: Sudamericana. - Mattalia (Sonia), 1990: La figura en el tapiz (teora y prctica narrativa en Juan Carlos Onetti), Londres: Tamesis books Limited. - Metz (Christian), 1983: Le signifiant imaginaire, Pars: Christian Bourgois. - Prego (Omar) y Petit (Mara Anglica), 1981: Juan Carlos Onetti o la salvacin por la escritura, Madrid: Sociedad general espaola de librera. - Ruffinelli (Jorge) (ed.), 1973: Onetti, Montevideo, Biblioteca de Marcha. - Verani (Hugo), 1981: Onetti: el ritual de la impostura, Caracas: Monte Avila Editores. - Verani (Hugo) (ed.), 1987: Juan Carlos Onetti, Madrid: Taurus.
También podría gustarte
- Andrés Cazares, Volver Con Ella LibroDocumento44 páginasAndrés Cazares, Volver Con Ella Libroanyaforgerlopezgarcia100% (1)
- Manual Reiki Lunar - Espacio UrantiaDocumento51 páginasManual Reiki Lunar - Espacio UrantiaAnahiOzamis100% (9)
- Masturbacion Femenina - Su Realidad y LeyendaDocumento444 páginasMasturbacion Femenina - Su Realidad y LeyendaYazmin100% (1)
- Evaluación de Tareas y Administración de Remuneraciones - Jaime MaristanyDocumento412 páginasEvaluación de Tareas y Administración de Remuneraciones - Jaime Maristanyrox_jbb50% (2)
- MAPEANDO LOS ESTUDIOS DEL AFECTO VersionDocumento20 páginasMAPEANDO LOS ESTUDIOS DEL AFECTO VersionJulio PrematAún no hay calificaciones
- Fingimiento y Simulacion de Un Diario. S PDFDocumento6 páginasFingimiento y Simulacion de Un Diario. S PDFJulio PrematAún no hay calificaciones
- Hacia La Ciudad Ele Ctrica Sergio Chejfec PDFDocumento12 páginasHacia La Ciudad Ele Ctrica Sergio Chejfec PDFJulio PrematAún no hay calificaciones
- Sobre BabelDocumento25 páginasSobre BabelJulio PrematAún no hay calificaciones
- Entrevistas BecerraDocumento16 páginasEntrevistas BecerraJulio PrematAún no hay calificaciones
- Artículo Djament Sobre Mesianismo y TeoríaDocumento14 páginasArtículo Djament Sobre Mesianismo y TeoríaJulio PrematAún no hay calificaciones
- Viñas y La Crítica PDFDocumento14 páginasViñas y La Crítica PDFJulio PrematAún no hay calificaciones
- Libertella Lamborghini. Fuegos Fatuos en PDFDocumento6 páginasLibertella Lamborghini. Fuegos Fatuos en PDFJulio PrematAún no hay calificaciones
- Héctor Libertella, Una Propuesta de Lecto-EscrituraDocumento17 páginasHéctor Libertella, Una Propuesta de Lecto-EscrituraJulio PrematAún no hay calificaciones
- Reseña Del Cuento La MujerDocumento3 páginasReseña Del Cuento La MujerMelani100% (1)
- Valdés, Teresa y José Olavarría Ser Hombre en Santiago de Chile - A Pesar de Todo, Un Mismo ModeloDocumento36 páginasValdés, Teresa y José Olavarría Ser Hombre en Santiago de Chile - A Pesar de Todo, Un Mismo ModeloMimiChoosaengriAún no hay calificaciones
- Escuadron FenixDocumento45 páginasEscuadron FenixAlizon Valencia Chura0% (2)
- Lolitas - Esos Pequeños Objetos de DeseoDocumento6 páginasLolitas - Esos Pequeños Objetos de DeseoCareliaArcadievnaAún no hay calificaciones
- 1° Ensayo Simce Lenguaje 4°Documento3 páginas1° Ensayo Simce Lenguaje 4°Margarita Troncoso SandovalAún no hay calificaciones
- Rosario AguirreDocumento834 páginasRosario AguirreLeandro AdrianoAún no hay calificaciones
- Matriz de ConsistenciaDocumento3 páginasMatriz de ConsistenciaJaneth Elizabeth100% (2)
- Segundo Grado de Educación Secundaria Comunicación2 2021Documento36 páginasSegundo Grado de Educación Secundaria Comunicación2 2021Zoraida Cespedes QueijaAún no hay calificaciones
- Caja de Herramientas SecundariaDocumento152 páginasCaja de Herramientas SecundariaVen ToAún no hay calificaciones
- AyoreoDocumento228 páginasAyoreoJhonny Copa100% (1)
- Las Mujeres en La Reforma Protestante Del Siglo XviDocumento17 páginasLas Mujeres en La Reforma Protestante Del Siglo XviMiriamDeeAkeeDzAún no hay calificaciones
- Por La Saud de Las Personas TransDocumento186 páginasPor La Saud de Las Personas TransDebby Marcella Maya Linares Sandoval100% (1)
- Tesis Taller Sexual AdultosDocumento109 páginasTesis Taller Sexual AdultosGabrielita DelgadilloAún no hay calificaciones
- Un Trabajo para Toda La Vida Rachel CuskDocumento176 páginasUn Trabajo para Toda La Vida Rachel CuskJavier VelosoAún no hay calificaciones
- A La Sombra de Tus Pasos - Tamara UrrutiaDocumento130 páginasA La Sombra de Tus Pasos - Tamara Urrutiaalitadepollo19Aún no hay calificaciones
- Directorio Nacional de OrganizacionesDocumento47 páginasDirectorio Nacional de Organizacionesnancy_chacon08Aún no hay calificaciones
- Capitulo 6 Historia de 4 SantillanaDocumento12 páginasCapitulo 6 Historia de 4 SantillanamariaAún no hay calificaciones
- Ansart - Los Imaginarios SocialesDocumento11 páginasAnsart - Los Imaginarios SocialesPatricio Alejandro DurigonAún no hay calificaciones
- Tren Hacia La Dicha. Ensayo Obra de TeatroDocumento2 páginasTren Hacia La Dicha. Ensayo Obra de TeatroDanna IturbideAún no hay calificaciones
- Guía Omegaverse-5Documento4 páginasGuía Omegaverse-5Cami Pink100% (1)
- Proyecto MetodologiaDocumento5 páginasProyecto MetodologiaDayra Camila Lagunes DiazAún no hay calificaciones
- Lunes 22 Noviembre Personal SocialDocumento4 páginasLunes 22 Noviembre Personal SocialSandra NavarroAún no hay calificaciones
- La Modestia CristianaDocumento9 páginasLa Modestia CristianaM. CamiloAún no hay calificaciones
- Marcianas y Feministas: Así Es La Mejor Ciencia Ficción Escrita Por MujeresDocumento5 páginasMarcianas y Feministas: Así Es La Mejor Ciencia Ficción Escrita Por MujeresFaustine33Aún no hay calificaciones
- An Tec DentesDocumento6 páginasAn Tec DentesChavaAún no hay calificaciones
- Concepto de FaloDocumento41 páginasConcepto de FalostekelAún no hay calificaciones