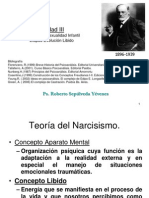Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
¿Y Cómo Te Sientes Ahora
Cargado por
fecoronelTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
¿Y Cómo Te Sientes Ahora
Cargado por
fecoronelCopyright:
Formatos disponibles
Y CMO TE SIENTES AHORA?
Por Felipe Coronel
Viajando en el metro te das cuenta de todo lo que podra caber en la valija. El perseguidor, Julio Cortzar
Gozaba del placer de viajar en metro. Muy seguido estaba en los andenes; pero ms que un medio de transporte, eso era estar en un paraje que lo diriga a otra dimensin, tiempo y espacio. La espera llegaba al punto de convertirse en ansiedad. De noche, cuando la mayora de los asientos iban vacos, ese placer se intensificaba. Una vez puesto en marcha, empezaba el cambio, que no slo afectaba las cosas si no a l mismo: se vesta de otra personalidad y desechaba por completo la de siempre, en que era un viandante sin rumbo fijo, sin tener siquiera nombre. El viaje en metro era su entera obsesin. A travs de la ventanilla observaba cmo el medio circundante perda pie, se tambaleaba hasta desplomarse y desvanecerse entre destellos luminosos que terminaban cegndolo. Y aquel ruido que acompaaba la cada del mundo, ese srdido y estridente chirriar de las vas que erizaban su nuca, se le antojaba idntico al que hacen las mquinas de cortar carne en los rastros. Era en s un proceso continuo que no daaba la realidad existente, slo su fachada. Se senta tan bien dentro de aquellos compartimientos, que se olvidaba por completo de su cuerpo, del lastre pesado en sus pies, y no recordaba el estado de salud que lo agobiaba. Se le ocurra que si por lo menos, algunos pasajeros se pusieran en trance igual al suyo, tal vez no se sentiran deprimidos, ni tampoco les dara tiempo para evocar a las mujeres maquilladas exageradamente con que se tropezaban en la calle rumbo a la estacin.
Esa maana al abrir los ojos, se dio cuenta que su ropa segua en el mismo sitio que la haba dejado al quitrsela. Su vestimenta pareca sobre la silla un cuerpo estrujado, consumido, muerto. Esta vez, en contra de su poderosa costumbre de poner las cosas en orden, su esposa no las haba llevado al guardarropa. Tampoco lo haba despertado, yndose silenciosamente a prepararle su desayuno a la cocina. Se levant con la idea de recorrer de nuevo todas las rutas del metro. Otra vez faltara a la oficina. Mientras buscaba qu ponerse, tuvo la sensacin de estar siendo observado por un rostro extrao. Sus ojos detectaron una presencia esculida, un tanto ajena. Con sorpresa, se descubri mirndose fijamente, escudriando las pupilas dilatadas de aquel semblante que cada vez se pareca menos al suyo propio. Un mero impulso le hizo acercara ms su cara a la otra: el espejo de la cmoda qued empaado de tal modo, que ya no le devolvi el gesto que saba fijo en sus facciones.
Despus de vestirse estuvo tratando de alisarse con las manos su pelo desarreglado. Fue al bao y del botiqun tom unos medicamentos a prisa. El bao era una mezcla de concentrados olores de hospital que le hicieron sentir un fuerte estremecimiento. Entonces fue cuando ocurri la visin: era un pasillo impecable, lustroso, dos enfermeros que bromeaban entre s, mientras transportaban un bulto inerte, sin dejar de hacer cosquillas a esos rgidos pies descubiertos por una sbana azul mal extendida. Se dirigan a la zona de las chimeneas, a los crematorios: Ah es donde realmente muere la enfermedad, la enfermedad que es le cuerpo mismo, que emponzoa la sangre, que enferma la muerte, lo que pensaba ya no tena sentido. No poda tenerlo. Despert de esa especie de somnolencia cuando sinti en su cabeza el agua fra del grifo del lavabo. Antes ir a desayunar con su mujer, entr a su estudio y acomod unos libros que tena en un sof. Eran libros muy antiguos, forrados en piel, de pastas gruesas e impregnados de un persistente olor a papel viejo. Senta una amorosa preferencia por las primeras ediciones. Tarde con tarde, acostumbraba a pasar por una librera de lance cercana al trabajo, evitando ser visto a toda costa por sus compaeros de oficina, para ver con qu reliquias se topaba, encontrando adems en aquellas visitas, un momento de paz consigo mismo. Abri por la mitad el ltimo ejemplar que iba a acomodar en el estante y lo oli. Se sinti mejor que en el cuarto de bao porque los libros constituan otro asidero para su vida al que aferrarse como un nufrago a una tabla de salvacin. Ya frente a la mesa servida, su mujer le recrimin en tono suave despus del caf: - Otra vez te acostaste muy tarde, verdad? - Y t, a que horas? Respondi en forma no menos sutil, forzando una sonrisa y evadiendo la certera observacin. Despus, fingiendo leer el peridico, anul cualquier posibilidad de dilogo. Esas palabras, esa forma de comportarse, no habran necesitado un argumento convincente, si su rostro no hubiera tenido ojeras muy marcadas. Intent mostrarse animoso, serenando cada uno de sus miembros: labor por dems intil, pues ya la preocupacin haba invadido su cuerpo. La sonrisa esbozada era un estorbo. Todas esas actitudes se deban al diagnstico de su estado de salud, que el mdico le ley en su consultorio unas tardes atrs, justo al inicio del invierno. Ni pensarlo! Lograra que los suyos no se enteraran de su enfermedad. Tampoco sus amigos ni conocidos. Con que l lo supiera bastaba. Argumentando mucho trabajo en la oficina, se despidi de su esposa, con un beso que humedeci la comisura de sus labios, que luego el aire fresco de afuera se encarg de secar. A partir de ahora, salir a la calle no sera lo mismo que en ocasiones anteriores: no se detendra frente a los escaparates de las tiendas, ni en los estanquillos de revistas y tampoco entrara a jugar sus nmeros de la suerte en el caf de la esquina, atendido por seoritas joviales y de mejillas sonrosadas. Ahora habra que ir por ah, con paso lento, perdido entre una multitud de caras desconocidas, distrado, mirando al suelo como si estuviera contando las colillas de cigarro que se encontraba. Se movera con inercia, vacilante y evadiendo a posibles conocidos. De ida caminara por un rumbo y de regreso por otro distinto. Hasta lleg a pensar que todas las sonrisas del mundo eran falsas, que detrs ocultaban a personas secretas, hoscas, llenas de problemas y no contentas con el papel que les haba tocado interpretar. Como l mismo. Sus manos buscaron las bolsas de la chaqueta. No era el fro de la maana lo que congelaba sus extremidades, lo que haca castaear sus dientes. Era un fro interior, el fro de la muerte. La muerte ante la que todo se rinde. Se le ocurri pensar en aquellos seres desprotegidos en su lucha por sobrevivir, por ser declarados capaces, aptos. A pesar de estar desnudos frente a los devastadores elementos de la naturaleza, an tenan el aliento de vida necesario y la inteligencia suficiente para ocupar con orgullo sus insignificantes puestos en el universo. Pero l no tena propsitos ni fines excelsos o
supremos. Crea simplemente que uno de los escasos refugios que restaban a los desamparados era el tren subterrneo, con su gran velocidad destrozando la imagen de todo lo que haba a su paso. Ah se diriga ahora apurando su marcha. Como si rezara por su salvacin, sus labios emitan susurros: Si por lo menos existiera una razn contundente para seguir habitando este mundo, una esperanza, un lazo de donde sujetarme se deca ensimismado- otra cosa fuera. Mi vida tendra algn sentido, alguna razn. Pero con este germen multiplicndose, haciendo inmunda mi sangre, nada podra haber Viva a la expectativa, ignorando a qu horas y en que lugar le iba a sorprender el fin. No obstante, tena plena certeza que pronto dara ese gran salto. Cada instante lleg a parecerle el ltimo. La posibilidad de existencia radicaba en la resignacin: tener la firme idea de que nada cambiara, que todo iba encaminado a su destruccin segura e inminente. No haba ms que dejarse llevar a la deriva. La desazn indefinida que lo dominaba, la compar con aquellas noticias ledas en una revista cientfica, que afirmaban que el sol explotara dentro de mil millones de aos. Al tenerla presente, su vida era regida por ese temor: hasta se le ocurra imaginar a las personas de aquellos tiempos un da antes del cataclismo. Y eso bastaba solamente para ya no tomar los alimentos con el mismo gusto de siempre. Una fe tremenda puso a una idea que insista en su cabeza: a nadie le importara un bledo su ausencia. No se daran cuenta que formaba parte de la calle. Y el que antao las recorriera, no alterara la rutina de la gente. Record con desagrado las veces que actuaba con la misma indiferencia. Logr relajarle un poco el que otros tuvieran un destino semejante al suyo. Muchos repudiaban la vida porque encontraban en ella slo miserias. Ante eso, nada ms podra hacerse que nacer de nuevo y en mejores circunstancias. Continuaba su andar lento y montono por la acera, haciendo un esfuerzo por grabar con detalle las impresiones que bullan en su interior. Por fin haba llegado a la entrada de la estacin del metro. Ah! Ya no tendra pensamientos que lo horrorizaran.
Pronto daran la medianoche, hora en que dejaban de circular los vagones. No se trataba para l, de una hora propicia, grata, pues lo reclamaban a la realidad, a tener que emprender el retorno a casa. Se subi al ltimo de la jornada. Empez a experimentar el estado de nimo que lo sostena. El dibujo del mundo perdi forma, se volvi impreciso, desconcertante. Acaso l era la figura borrascosa, el error de toda la estructura. Eso lleg a ocurrrsele mientras el tren marchaba a toda velocidad sobre las vas. O quiz todo era una vil equivocacin. Qu importaba! Era por ese error de estar ah que respiraba. Bastaba con encontrase a esa hora, en el ltimo vagn del da. Pasaron varias estaciones, tneles. Atravesaron la ciudad por debajo, sosteniendo el peso de todo lo construido por el hombre. En esos minutos que se le hicieron una eternidad recordaba infancia y sueos, lecturas y cosas que nunca haba realizado, pero que de seguro haban llevado a cabo sus parientes. A veces pensaba que los sueos se heredaban, que eran transmitidos de generacin en generacin. Se olvid por completo de su otro yo, cambiado por la simple percepcin de lo irreal. A cualquiera que le contaba lo que ocurra al abordar el metro, la transfiguracin que experimentaba, se rea y lo consideraba un loco Pero era cuestin de tiempo, de esperar que les sucediera algn da y entonces comprenderan. Empez a soar. Se hallaba en el rancho de su abuelo, hace tiempo expropiado y convertido una gran fbrica de cemento. En el sueo montaba un caballo blanco, que
segn le dijeron sus parientes, nunca conoci. Primero se vio en un claro de monte, rodeado de otras personas, entre las que reconoci a su padre ya muerto. El viejo le sonrea. Estaba amaneciendo y la niebla le impeda reconocer los dems rostros. An as se senta feliz en aquella permanencia inmvil ante el fuego. Desde pequeos le gustaba montar a caballo. Su padre lo subi en el blanco. Era como si de nuevo fuera un chiquillo: cabalgaba con la agilidad de un buen jinete. Haba llegado a un campo inmenso, libre de obstculos. No era como en la calle, en la que tropezaba regularmente con borrachos que le pedan dinero para continuar en la juerga. No, en esa especie de submundo no haba peridicos con noticias alarmantes que lo pusieran a uno pinto y parejo. Ni tampoco se refera a lo que los griegos llamaban la regin subterrnea, ah donde los jueces sentenciaban el alma, sea para tormento en una prisin con murallas muy altas, sea para la felicidad en los Campos Elseos. No, no era eso. No haba muerto an; lo nico de fantstico estaba en hacer de las borrascas un paraso, que cruzaba sin que le dieran flor alguna que comprobara su estancia en aquel sitio maravilloso. Luego de accionarse los frenos, todo desaparecera, habra acabado. Record que en algn cuento de Len Bly, los trenes eran comparados a la muerte, con esa forma de escape, con esa respiracin afortunada. Pero para l no eran otra cosa que la resurreccin y la vida.
Haba pasado todo el da en la estacin. El deseo de dejarse llevar se vio impedido: el metro dejaba de funcionar. De pronto se percat que todo continuaba exactamente igual. Nada haba cambiado. La enfermedad no haba cesado. Aquella maana estuvo pensando que en esos das no haba considerado a su esposa para el asunto. Si lo hubiera hecho, el subterrneo ya no sera el nico refugio; pero en su mente estaba la sonrisa de ella y en su consciencia el no estropearla. Habra que soportar la situacin, y en casa tratar de rerse del dolor propio no dara razn para sospecha. En el camino de regreso, estuvo buscando una excusa. Le dira que lo haban retenido ms tiempo en la oficina. As pondra el trabajo como el motivo central de sus preocupaciones, desviando la atencin de ella a otros terrenos. Estaba a una cuadra de su departamento. Ya poda verlo: la luz encendida a tales horas y que era la nica en todo el edificio, la delataba. Su esposa no se haba dormido todava. Por qu? se pregunt- No tiene por qu esperarme. Le dije que iba a regresar ms tarde de lo acostumbrado. Apresur su paso. No contest siquiera al saludo del portero. Corri por las escaleras hasta llegar a su piso. Sus pasos resonaban con fuerza en el pasillo abovedado, despertando a los vecinos. Abri la puerta de su departamento, dentro su mujer se paseaba de un lado a otro de la sala con un acusante cigarrillo encendido en la mano. Cuando lo vio entrar de esa manera, con el rostro empapado de sudor, no le pregunt por qu llegaba tarde ni qu le suceda. Pareca ser cmplice de algo que ignoraba. An as se mostr preocupada. Se notaba a leguas que traa un asunto en manos, un asunto privado que no se atreva a tratar. Despus de un rato, rompi el silencio. - Estas un poco demacrado. El se disculp, titubeante. Todava no poda sacar nada en claro. - Me imagino que ha de ser el trabajo dijo apresuradamente y a l mismo le pareci estpida y falsa su respuesta. En ese instante tuvo la sensacin de que todo su empeo haba sido en vano. A ella no le import que hablara, simplemente pregunt: - Y cmo te sientes ahora?
También podría gustarte
- Guia Grafica Manejo ToritosDocumento37 páginasGuia Grafica Manejo Toritosbengozar93% (14)
- SESIÓN Tablas Doble Entrada y Gráficos Barras 4to Grado PascualaDocumento5 páginasSESIÓN Tablas Doble Entrada y Gráficos Barras 4to Grado Pascualaewjorodi76% (17)
- Reforzamiento de Competencias Laborales para El Personal OperativoDocumento13 páginasReforzamiento de Competencias Laborales para El Personal OperativofecoronelAún no hay calificaciones
- CUESTIONARIODocumento1 páginaCUESTIONARIOfecoronelAún no hay calificaciones
- Dialogos Zen para La Vida Diaria y Los NegociosDocumento94 páginasDialogos Zen para La Vida Diaria y Los NegociosNNMSA100% (2)
- Infancia y SociedadDocumento5 páginasInfancia y SociedadfecoronelAún no hay calificaciones
- Aprender A Observar1Documento26 páginasAprender A Observar1fecoronelAún no hay calificaciones
- Manual Del ParticipanteDocumento22 páginasManual Del ParticipantefecoronelAún no hay calificaciones
- Manual Del ParticipanteDocumento31 páginasManual Del ParticipantefecoronelAún no hay calificaciones
- CompetenciasDocumento18 páginasCompetenciasWilder BpAún no hay calificaciones
- Manual Primeros AuxiliosDocumento40 páginasManual Primeros AuxiliosfecoronelAún no hay calificaciones
- Manual Primeros AuxiliosDocumento40 páginasManual Primeros AuxiliosfecoronelAún no hay calificaciones
- Exelencia HumanaDocumento1 páginaExelencia HumanafecoronelAún no hay calificaciones
- CiberneticaDocumento9 páginasCiberneticaManela RoinAún no hay calificaciones
- Manual de Evaluacion Psicologia 2021Documento19 páginasManual de Evaluacion Psicologia 2021PSICOLOGIA CARDENIAún no hay calificaciones
- Teoria para La Metacognicion. Torrealba y RiosDocumento28 páginasTeoria para La Metacognicion. Torrealba y RiosjalonesAún no hay calificaciones
- Voces Dominantes y DisidentesDocumento20 páginasVoces Dominantes y DisidentesNuria FernándezAún no hay calificaciones
- Ems Ife Tejiendo-SaberesDocumento42 páginasEms Ife Tejiendo-SaberesJESUS MARCEL FIERRO HIGUERAAún no hay calificaciones
- Baremos Dat-5 04 Cso Psic Pics-EDocumento12 páginasBaremos Dat-5 04 Cso Psic Pics-ELaura Alfaro100% (4)
- Maduración de la personalidad: notas para trabajar en el desarrollo integral de la personaDocumento37 páginasMaduración de la personalidad: notas para trabajar en el desarrollo integral de la personanatalia perugorriaAún no hay calificaciones
- Rúbrica - Planos, Mapas o DibujosDocumento2 páginasRúbrica - Planos, Mapas o DibujosjosueAún no hay calificaciones
- 1° Año - Tutoria - Semana 18Documento3 páginas1° Año - Tutoria - Semana 18Katherine Myriam Mamani CalizayaAún no hay calificaciones
- P2 Fundamentos de AntropologíaDocumento8 páginasP2 Fundamentos de AntropologíaJAVIERA ANGELICA VIVANCO MENDOZAAún no hay calificaciones
- Ética Profesional Del Orientador Psicológico, Temas Selectos en Orientación Psicológica, México, Manual Moderno, 2012Documento9 páginasÉtica Profesional Del Orientador Psicológico, Temas Selectos en Orientación Psicológica, México, Manual Moderno, 2012G0925Aún no hay calificaciones
- Psicologia Social AplicadaDocumento35 páginasPsicologia Social AplicadaBarbara NicoleAún no hay calificaciones
- 4 Necesidades Humanas PDFDocumento19 páginas4 Necesidades Humanas PDFandreaAún no hay calificaciones
- La MoralDocumento9 páginasLa MoralLuis A Vílchez NAún no hay calificaciones
- La Homosexualidad Histérica - Luciano LutereauDocumento9 páginasLa Homosexualidad Histérica - Luciano LutereauVictoria MorenoAún no hay calificaciones
- Resumen Wolf La Evolucion de La Investigacion Social Sobre Las ComunicacionesDocumento26 páginasResumen Wolf La Evolucion de La Investigacion Social Sobre Las ComunicacionesClaudio Martin BRICHEAún no hay calificaciones
- Yara y CausaDocumento14 páginasYara y CausaMaryoriie BarretoAún no hay calificaciones
- Filosofía ClásicaDocumento2 páginasFilosofía ClásicaJesús valleAún no hay calificaciones
- Arte 2015Documento10 páginasArte 2015Maru GarnicaAún no hay calificaciones
- AutoconocimientoDocumento13 páginasAutoconocimientoAdilnil Pilco LilianaAún no hay calificaciones
- Mini Curso Tarot de BellineDocumento28 páginasMini Curso Tarot de BellineRosaBonilloNavarroAún no hay calificaciones
- MODULO 2 Alumnos, Evaluacion de La Atencion FE y PX GNDocumento0 páginasMODULO 2 Alumnos, Evaluacion de La Atencion FE y PX GNVeronica GomezAún no hay calificaciones
- Uf0259 Servicio Atencion Cliente RestauranteDocumento13 páginasUf0259 Servicio Atencion Cliente RestauranteAlix PatanaAún no hay calificaciones
- La Comunicación Es Un Proceso Mediante El Cual Entendemos A Lo Otros y Buscamos Ser Entendidos Por EllosDocumento4 páginasLa Comunicación Es Un Proceso Mediante El Cual Entendemos A Lo Otros y Buscamos Ser Entendidos Por EllosscarletAún no hay calificaciones
- Tarea 4 Ser Humano y Su ContestoDocumento5 páginasTarea 4 Ser Humano y Su ContestoFreddy AmparoAún no hay calificaciones
- Diagnóstico FuncionalDocumento11 páginasDiagnóstico FuncionalWalter Antonio Diaz ChucAún no hay calificaciones
- Interpretación CualitativaDocumento3 páginasInterpretación CualitativaVanessa MalpartidaAún no hay calificaciones
- Unidad III Teoria de La Sexualidad Infantil Etapas Evolucion LibidoDocumento55 páginasUnidad III Teoria de La Sexualidad Infantil Etapas Evolucion LibidoAdriana CastilloAún no hay calificaciones
- 8FormasIdentificarRiesgosDocumento17 páginas8FormasIdentificarRiesgosSandraAún no hay calificaciones