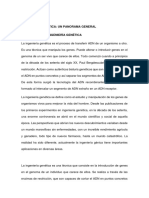Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Investigacion y Ciencia, Abril 2004 - Prensa Cientifica, SA
Investigacion y Ciencia, Abril 2004 - Prensa Cientifica, SA
Cargado por
Kathyta Arias BetancurDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Investigacion y Ciencia, Abril 2004 - Prensa Cientifica, SA
Investigacion y Ciencia, Abril 2004 - Prensa Cientifica, SA
Cargado por
Kathyta Arias BetancurCopyright:
Formatos disponibles
TEPPEH0T0SELAANTI00EA ELNA0IHIENT0ELAEF|0ENETI0A
EKio
bLLN1L
MLHLN
Abril de 2004
ACE ==
50, 100 Y 150 aos.
+
PUh1|S
Microbiologa .. .
Biotecnologa .. .
Cosmologa ...
Flsica ...
Almacenamiento de hidrgeno ...
Psicologa.
Z
LIENCIA y oOCIEDAD
Parasitoides unicelulares ...
Pigmentos del barroco ...
Saberes y poderes ...
Floracin, control termosensorial.
+U
E CERCA
La Galaxia del Sombrero,
por Jakob Staude
b
El nacimiento
de la epigentica
w Wayt Gbbs
El ADN se consideraba hasta hace
poco el nico depsito de informacin
gentica. Pero comienza ya a entreverse,
en el interior de los cromosomas,
otra capa de informacin mucho ms
maleable.
4
Migraciones prehistricas
de A frica a Eurasia
Kate Wong
Los descubrimientos paleontolgicos
recientes en la repblica de Georgia
refutan muchas de las hiptesis
avanzadas para explicar la primera
migracin del Homo erectus.
Terremotos de la antigedad
Mchael Schnelmann, Flavo S. Anselmetti
Domenco Gardni JudHh A. McKenze
y Steven N. Ward
La inspeccin geolgica del subsuelo
del lago de Lucerna saca a la superficie
una secuencia de temblores prehistricos.
Mquinas e instrumentos
cientficos de la Real Academia
de Ciencias de Barcelona
Cares Puig Pla
A finales del siglo XVIII y principios del XIX,
la Academia de Ciencias Naturales y Artes
de Barcelona recurri a los artesanos
para fabricar las mquinas e instrumentos
de la nueva fsica. Nombr acadmicos
adestacados artesanos.
o
C
URIOSIDADES DE LA |BlLA
La danza salvaje del plato,
por Wolfgang Brger
ob
J
UEGOS MATEM
TICOS
Cuestin de escala,
por Juan M.R. Parrondo
oo
I
DEAS APLICADAS
La raya fantasma,
por Mark Fischetti
dU
l
iBROS
Ciencia antigua, Nuevas herramientas
avalan viejas soluciones ...
Farmacologa juda ...
La red del conocimiento ...
db
A
VENTURAS PROBLEM
TICAS
Todo o nada,
por Dennis E. Shasha
D{RECTOR GeAL Jos M.3 Valderas Gallardo
DIRECTORA FfNANCrER Pilar Bronchal Garfella
tOLLt` Juan Pedro Campos Gmez
Laia Torres Casas
PRODucctN M:i Cruz Iglesias Capn
Bernat Peso Infante
SECRETARA Purificacin Mayoral Martnez
ADMINISTRACIN Victoria Andrs Lajglesja
b1bL!!LW1b Concepcin Orenes Delgado
Oiga Blauco Romero
EDITA Prensa Cientca_ S. A. Muntner, 339 pral. l.a
08021 Barcelona (Espaa)
Telfono 934 143 344 Telefax 934 145413
www.investigacionyciencia.es
SCIENTIFIC AMERICAN
EDITOR IN CHIP John Rennie
EXEClfflVE EDITOR MarieLle DiChristina
MANAGING EDITOR Ricki L. Rusting
WLb EDIOR Philip M. Yam
speOAL PROJECTS LL11H G Stix
SENIOR ED1Od Michelle Press
SENIOR WRlTER W. Wayt Gibbs
EDrTORS Mark Alpert, Sreven Ashley,
Graham P. CoUins, Steve Mirsky,
George Musser y Christine Soares
PRODUCTION EDITOR Richard Hunt
VICE PRESJDENT AND MANAGING DrRECfOR, INTERNA TIONAL
Dean Sanderson
PRESIOENT ANO CHiEF EXECUTIVE OFFlCER
Gretchen G. Teichgraeber
LHP1dNPU Rolf Glsebach
DISTRIUCION
para Espaa:
LOGISTA, S. A.
Aragoneses, 18
(PoI. Ind. Alcobndas)
28108 Alcobendas (Mid)
Tel. 914 843 900
para Jos restantes pases:
Prensa Cientica, S. A.
Muntaner. 339 pral. l.a
08021 Barcelona
Telfono 934 143 344
PUBLICIAD
GM Publicidad
Edificio Eurobuildiug
Juan Ramn Jimnez, 8, 1. planta
28036 Madrid
Tel. 912 776400
Fa 914 097 0
Catalua:
QlRTO COMUNlCACION
Julin Queralt
Saul Antoni M.a Claret, 281 4. 3.a
08041 Barcelona
Tel. y fax 933 524 532
Mvil 629 555 703
COLABORADORES DE ESTE NUMERO
Aeornicnto y traducn:
Carlos Loreno: Migraciones prehiSlricos de Afica a Eurosio; Esleban
Stlntiago: El nacimiento de fa epigentica; Manuel Puigcerver:
TerremolOs de la antiged(ld: M." Rosa Zapatero: L sinfona ,J"mica;
Luis Bou: Los planos de la creacin, Cuando la aceleracin cambi de
signo y Avellfuras problemdticas: Angel Garcimanin: Salir de la oscuri
dad: 1. Vilardell: Han... , Apuntes e Ideas aplicadas; Jrgeu Goieoechea:
Curiosidades de 111 fsica
Portada: NASA SCIENCE TAM
SUSCRICIONES
Prensa Cientca S. A.
Muntaner, 339 pral. 1.a
08021 Barcelona (Espaa)
Telfouo 934143 344
Fax 93 145413
Precios de suscripcin:
Espaa
Extranjero
Un ao
60,00 euro
85,00 euro
Ejemplares sueltos:
Ordinario: 550 euro
Extraordinario: 6, 00 euro
Dos aos
110,00 euro
160,00 euro
-El precio de los ejemplares atrasados
es el mismo que el de los aCtuales.
LhU5I0
.
Copyright C2004 Scieurific American Inc., 415 Madison Av., New York N. Y. JOOI7.
Copyright ` 2004 Preusa Cientfica S.A. Mumaner, 339 pral. I.a 08021 BarelouB (Espaa)
Reservados lodos los derechos. Prohibida ItI reproduccin en todo o en parte por uiugn medio mecnico, fOlogrfico o eleclrnico,
as como eualquier el:se de copia, reproduccin. registro o transmisin para uso pblico o privado, sin la previa autorizaein
escrila. del edilor de la revista. El nombre y la marC3 comercial SL)11L AMERICAN. as como el logotipo correspondicme,
son propiedad exclusiva de Scienlific AmerictllJ, lnc., con euya licencia se utilizan aqu.
1OO^02tOtJ6X Dep. legal: B 38.999 ^ 76
Imprime RoyroQr. S.A. 0. d Cal;s. km 3 - 08130 Santa Peretua UCMogoda (Ban:cona)
lint.f in Snin * lm
... cincuenta aos
SEXO POR PLACER. "A dirigentes polticos, sociales y
sanitarios de numerosos pases les preocupan los pro
blemas demogrficos. Se estn tomando medidas ac
tivas para difundir informacin sobre la planificacin
familiar en un esfuerzo por lograr un mejor compro
miso entre recursos y poblacin. Pero en su intento
de introducir medidas de planificacin familiar se en
frentan a un problema de envergadura: la necesidad
de un mtodo contraceptivo sencillo, prctico y al al
cance econmico de todo el mundo."
TRITIO. "Hasta hace menos de una dcada, se des
conoca la existencia del tritio. Descubierto primero
como producto de sntesis en la transformacin nu
clear en los reactores, se detect despus en la na
turaleza. Esto ltimo no fue fcil. La cantidad total
existente en nuestro planeta es inferior a un kilo
gramo, en su mayora en los mares y tan disuelto
que escapa a la deteccin. Por qu preocuparse
por dar con sustancia tan infinitesimal? La respuesta
es que el tritio (hidrgeno radiactivo), como el radio
carbono, podra ser un excelente trazador para es
tudiar procesos naturales. Con l pueden datarse pro
ductos vegetales, y su presencia en las precipitaciones
lluviosas podra dar mucha informacin acerca de
los grandes movimientos del aire y la humedad so
bre la faz de la tierra.-Willard
F. Libby" [Nota de la Redaccin:
Libby gan el premio Nobel de
qumica de 1960 por su trabajo
sobre el carbono 14.J
... cien aos
los mosquitos y, al cuaro da, cay enfermo con un ata
que agudo de dengue. Los mosquitos fueron destruidos
de inmediato y ya no hubo ms casos.
TRAJE ANTIHUMO. "El tipo de incendio que ms ate
moriza a los bomberos es el acompaado de humos
sofocantes y gases nocivos. Para que puedan enfren
tarse con xito a incendios de ese tipo, un inventor de
Colorado ha ideado una vestimenta similar a la de los
buzos, cuya ilustracin se adjunta. Consiste en una
prenda, de material estanco a los gases, que cuelga
desde el caso y se cie a la cintura. El aire del inte
rior se mantiene puro gracias a los productos qurmi
cos contenidos en una caja que el bombero lleva a la
espalda."
... ciento cincuenta aos
PRUEBA PERICIAL. .Uno de los casos de envenenamiento
ms importantes juzgados en Estados Unidos eS el de
John Hendrickson, hijo, en junio y julio de 1 853, por el
asesinato de su esposa Maria. Se le acus de enve
nenarla con aconitina (matalobos) y se le declar cul
pable ante las pruebas cientficas. Habindose publi
cado el testimonio completo de la vista, una copia cay
en manos del profesor Wells, de Bastan, quien fuerte
mente impresionado por la absoluta falta de solidez del
testimonio cientfico por el que se conden al preso,
ha presentado una peticin, fir
mada por un grupo de los far
macuticos ms destacados de
nuestro pas, tratando de evitar
la ejecucin." [Nota de la re
daccin: Hendrickson fue ahor
cado el cinco de mayo de 1854.J
EL PORTADOR DEL DENGUE. "Se
gn el doctor Graham, de Beirut,
al mosquito hay que achacar la
transmisin de otra enfermedad,
la fiebre del dengue, diversamen
te llamada fiebre africana, rompe
huesos, fiebre de la jirafa, etc. Rara
vez fatal, deja empero distintas
secuelas desagradables: parlisis,
insomnio, postracin mental y f
sica acusada, etc. Se presenta
en climas clidos y en los esta
dos sureos de la Unin. En un
experimento, el doctor Graham
por mosquitos infectados de den
gue a una poblacin de montaa
situada a 900 metros de altitud,
donde no haba mosquitos ni den
gue. Uno de los nativos fue en
cerrado en una habitacin con Traje de seguridad para bomberos, 1904.
UN LUGAR HERMOSO. El doctor
Hooker, en sus 'Diarios del Hi
malaya', recin publicado, ofrece
la siguiente descripcin de una
agradable excursin por el Hi
malaya nepal: 'Las sanguijue
las pululaban -su nmero era
increble- en las corrientes de
agua, en las hmedas hierbas y
en los matorrales; se me intro
ducan en el cabello, se colgaban
de los prpados, me trepaban por
las piernas, se deslizaban es
palda abajo. Una y otra vez me
quitaba ms de cien de las pier
nas, donde se arracimaban en
el empeine; las llagas que me
produjeron no sanaron antes de
cinco meses, y an hoy me que
dan las cicatrices.'"
INVESTIGACiN y CIENCIA, abril, 2004 3
MIL3II5lA
Sin hospedador
Las bacterias del carbunco pueden
desarrollarse fuera del hospedador.
3ITELhI5IA
Desmi nar con pl antas
L
as mi nas terrestres matan o
hieren a unas 26.000 personas
al ao. Alrededor de 1 00 mi l lones
de esas armas siguen intactas, re
partidas por unos 75 pases. Para
detectar esas bombas ocul tas
podrian emplearse plantas modifi
cadas genticamente. Aresa Biode
teclion, de Copenhague, ha modi
ficado Arabdopsis thaliana con ese
fi n. Cuando l as races detectan sus
tancias habituales en l a composi
cin de los explosivos, por ejem
plo el dixido de ni trgeno, que se
desprende al corroerse las mi nas,
la planta reacciona como si fuera
L5Ml5IA
Mi scel nea galctica
N
adi e crea que el germen cau
sante del carbunco, Bacillus
anthracis, pudi era desarrollarse
fuera de un hospedador vivo, pero
nuevos datos sugieren que medra
perfectamente en el barro comn.
Phi l i p C. Hanna, mi crobi l ogo de
l a facultad de medi ci na de l a
Universidad de Mi chi gan, y Sus
colaboradores han experimentado
con cieno. El i mi naron. medi ante fi l
tracin, l os microorganismos pree
xistentes y sembraron el ci eno con
esporas latentes de una cepa de
carbunco no infecciosa. El equi po
detect todos los estadios del ci cl o
bi ol gico del germen. Podra expl i
car por qu los rebaos de ganado
Planta otoal, mala seal: los explosivos enterra
dos colorean de rojo las plantas (en cada maceta,
los cuadrados a la derecha de la etiqueta "1 ").
y l a caza mayor sufren brotes de
carbunco cuando a una estacin
l l uviosa sigue una poca clida y
seca: los grmenes florecen tras
los chaparrones y se concentran
en los abrevaderos resecos. No
queda cl aro el grado de actividad
de los grmenes en condi ci ones
natural es, donde se encuentran
con competidores que podran l i mi
tar su propagacin. En todo caso,
el descubri miento i nduce a pensar
en l a posi bi l i dad de que el carbun
co i ntercambi e genes con otros
mi croorgani smos de los suel os,
i ncl ui dos al gunos que favorezcan
l a resistencia a l os anti bi ti cos.
-Charles Choi
otoo y pierden el color verde en
un plazo de tres a cinco semanas.
Aresa planea someter a ensayo sus
plantas, cuyo polen ha sido este
rilizado, en zonas restri ngidas de
Sri Lanka, Bosnia y otros lugares
azotados por la guerra. Se espera
l i mpiar, si n peligros y a bajo coste,
terrenos infestados de mi nas a fi n
de que l os agri cul tores puedan
volver a cul tivarlos. La empresa
est tambin trabajando en plan
tas citadas para detectar y el i mi -
nar metal es pesados en suel os
contaminados.
-Charles Choi
L
n 2002 se descubran varios cusares con corrimien
tos al rojo z mayores de 6. Era la primera vez que
se sondeaba el universo en una poca en que el gas
csmico no estaba an i onizado por completo. Pero en
las ltimas semanas esta terra ncognitB se ha revelado
en toda su exuberancia, y a profundidades mucho mayo
res an. A los pocos das del anuncio de la deteccin
z = 12, a slo 400 millones de aos de la gran explo
si n. Casi al mismo tiempo, un grupo encabezado por
Adam Riess expona el hallazgo, que l mismo adelanta
en uno de los artculos de este nmero, de seis de las
siete supernovas ms lejanas que se conocen. Yun
Wang y Max Tegmark han extrado del trabajo de este
grupo nuevas restricciones para los modelos de universo
dotados de energa oscura. De todas las variantes posi
bles, un 95 % durara an al menos 49.000 mil l ones de
aos, un 25 % acabara contrayndose catastrfica mente
hasta un estado de mxima densidad, un 8 % se expan
dira desbocadamente y un 67 % se expandira, para
siempre, a un ritmo acotado. Los resultados parecen
favorecer los modelos ms elementales: aquellos en
de una galaxia a z = 1 0 -que adems dejaba ver que,
al menos localmente, l a reionizacin estaba bastante
avanzada en ese momento- el Campo Ultraprofundo
del telescopio espacial Hubble mostraba toda una pobla
cin de objetos de elevadsimo, algunos qui z con
4
que la energa oscura corresponde a la constante cos-
I NVESTI GACi N y CIENCIA, abri l 2004
molgica de Einstein (es decir, su densidad no variara
a lo largo de la evolucin del uni verso). Por otra parte,
ya se han comunicado los primeros anlisis del Campo
Pr01undo del Hubble: ratifican que el ritmo de formacin
de estrellas a z del orden de 6 es un sexto del que hay
en z del orden de 3. Esto pone en un brete a los mo
delos donde l a reionizacin del uni verso se debe a ga
laxias formadoras de estrellas entre 6 Y z = 1 0. El
modelo cosmolgico dominado por l a energa oscura,
plano, con expansin acelerada, ha terminado por con
vertirse en cannico con las ltimas cartografas csmi
|I5ILA
Rodami ento sin friccin
M
ans J. Herrmann, fsico de la Uni versidad
de Stuttgart, tras asistir en 1985 a
una conferencia en que se hablaba de
cun bajo era el rozamiento en el des
lizamiento de las placas tectnicas, se
puso a reflexionar sobre la naturaleza
de los grupos de rodamientos de bo
las que llenaban un espacio. No tard
en descubrir ordenaciones tericas de
discos bidimensionales que giran en buena
armona, pero la versin tridimensional se
mostr escurridiza: en cualquiera de las or
denaciones, siempre haba bolas que, en vez
de rodar, pati naban y rozaban unas sobre otras.
Herrmann y sus colaboradores ya han resuelto el problema
terico. Imagnese una esfera con seis esferas menores
en su interior, situadas como los vrtices de un octaedro
AlMA!EhAMIEhT0EHI05Eh
Cri stales de combusti bl e
L
l almacenamiento de hidrgeno elemental para que
sirva de combustible no contaminante requiere,
desde un punto de vista prctico, temperaturas dema
siado bajas, o presiones demasiado altas. Wendy y
David Mao, padre e hija, han comprimido cristales de
hidrgeno y agua o metano por medio de una prensa
de diamante" y los han enfriado con nitrgeno lqui do.
En un caso, obtuvieron as un datrato, un cristal de
|5I!I5IA
Prejuicios y emoci ones
cas, pero, a l a vez, ciertos detalles relativos a la evolu
cin de las galaxias estn dejando de encajar. As, el
anl isi s de un brote de formacin de estrellas a z = 2,5
mediante el espectrmetro de infrarrojos SPIFFI abona
l a conclusin de otras observaciones, como las del
Sondeo Profundsimo Gmi ni s, tambin conocidas en
2004: las masas de las galaxias son mayores de lo
esperado a z del orden de dos. Supone una dificultad
para el modelo de formacin de las galaxias vigente,
el jerlqui co, segn el cual van creciendo por fusin
de galaxias menores.
Sin parar: Modelo terico del rodamiento de bolas,
con stas dispuestas de modo que no resbalen
unas en las otras.
regular. El espacio libre dentro de l a
esfera grande puede rellenarse con es
teras an menores, siguiendo un patrn
fractal mediante una tcnica matem
tica llamada i nversi n. Grese una es
fera, y las dems girarn sin rozamiento.
Un rodamiento real basado en este modelo
contendra un nmero muy grande, pero finito,
de esferas, que seguiran, segn Herrmann, l i bres de
rozamiento salvo que se las obligase a desplazarse de
sus posiciones.
-J. R. Minkel
agua que, cuando retornaba a la presin atmosfrica,
encerraba hidrgeno en sus espacios intersticiales (un
5, 3 por ciento en peso). La proporcin de hidrgeno
almacenada es apreciable; las actuales bateras de hi
druro metlico contienen slo un 2 o 3 por ciento. No
cuesta extraerla calentando el clatrato. Diferentes aditi
vos y formas de calentar y presurizar podran hacer que
este mtodo resultase ms prctico. -J. R. Minkel
Cuanto ms furioso, ms parcial.
L
a clera pOdra activar prejuicios espontneos. Un equi po de psiclogos
pidi a 87 voluntarios que escribieran fos pormenores de aconteci mi en
tos de su pasado que les hicieran sentir clera, tristeza o una emocin
neutra. Los participantes fueron luego asignados a dos grupos, el rojo y el
azul. Ante los sujetos se hizo destellar palabras procedentes de sus escri
tos, ligadas a l a clera, la tristeza o la neutralidad, seguidas de imgenes
de personas pertenecientes a ambos grupos. Luego se les pi di que cate
gorizaran, a bote pronto, a esos otros participantes positiva o negativamen
te. Cuando el sentimiento era de clera, los sujetos azules valoraban ne
gativamente a los i ndi viduos rojos, pero no a los azules. La tristeza y la
neutralidad no producan ni ngn efecto. -Chare Chal
I NVESTI GACi N y CI ENCI A, abril, 2004
5
Y|g
p|uh|s!0||cas
1uA!||caa E
|ac|0nus
|asla
6
Los descubrimientos paleontolgicos recientes
en la repblica de Georgia refutan muchas de las hiptesis avanzadas
para explicar la primera migracin del h000 0t0tl08
Kate Wong
|
nventares de naves espaciales y buques submarinos_ los humanos son exploradores intrpidos
por naturaleza. Desde una perspectiva evolutiva, nos caracterizamos por una tendencia a la
colonizacin. Ningn otro primate supera el alcance de nuestra expansi6n. Pero no siempre
nos hemos mostrado tan cosmopolitas. Durante los siete millones de aos de evolucin hom
nida persistieron confinados en los lmites de su continente originario, Africa. En algn mo
mento del pasado, sin embargo, emigraron de ese continente, iniciando un nuevo captulo en la
historia de nuestro linaje.
Hasta hace poco, el registro fsil de ese perodo permaneca oculto a nuestros ojos. Las pruebas
disponibles se reducan a un magro conjunto de fsiles humanos hallados en China y en Java. De
tales restos los paleoantroplogos infirieron que el primer viaje ntercontinental lo realiz un miem
bro de la especie Homo erectus, miembro primitivo de nuestro propio gnero. Ocurrira ello hace
poco ms de un milln de aos. Unas extremidades largas y un cerebro voluminoso le proporcio
naban la zancada y la inteligenda propias de un explorador. Los homnidos que le haban prece
dido, entre ellos H. habilis y los australopitecinos, haban desarrollado un cuerpo y un cerebro si
milares a los actuales chimpancs. Las proporciones corporales de H. erectus, en cambio, presagiaban
las que definiran al hombre moderno.
RETRATO DE EXPLORADOR: Con la mitad de la capacidad cerebral de un humano moderno
y toros supraorbitarios similares al de Homo habls. este homnido constituye uno de los
miembros ms primitivos de nuestro gnero presentes en el registro fsil. El artista John
Gurche ha reconstruido este explorador adolescente de 1,75 millones de aos de antigedad
utilizando el crneo bastante entero de Homo erectus y su mandibular descubiertos en el
yacimiento de Dmanisi. en la Repblica de Georgia. Las dos figuras del fondo se han
recreado a partir de sendos crneos parciales que se han hallado en el mismo yacimiento.
INVESTI GACI ON y CI ENCI A, abril, 2004
Pero los primeros representantes africanos de H. erec
tus. un grupo que en ocasiones recibe el nombre de
H. ergaster, haban aparecido hace slo 1, 9 millones
de aos. Qu demor su largo peregrinaje? Para ex
plicarlo, se propuso que H. erectus \ pudo haber avan
zado hacia latitudes septentrionales hasta que adquiri
el dominio de la fabricacin de tiles lticos, una cul-
tura tcnica que recibe la denominacin de cultura ache
lense. Esta industria permita obtener instrumentos muy
estandarzados como los bifaces y otros utensilios sim
tricos. No conocemos con exactitud las ventajas que
aportaban estas herramientas sobre las lascas, las mo
nofaces y las raederas del Olduwayense; a buen se
guro, fcil itaban la descuartizaci6n de la caza. En
DC
B
La investigacin paleoantropolgica vena
sosteniendo que los primeros homnidos en abando
nar Africa eran altos, estaban dotados de cerebros
voluminosos y dominaban tcnicas l ticas
avanzadas. Comenzaran su mi gracin hacia
el nore hace alrededor de un milln de aos.
Pero los hallazgos recientes de la Repblica de
Georgia nos obligan a cuestionar tal hiptesis. Los
fsiles al l desenterrados superan, en medio milln
de aos, la antigedad de otros restos homnidos
que se reputaban los ms antiguos fuera de Africa.
Eran individuos de talla bastante menor y su indus
tria bastante ms rudimentaria.
Cul fue, pues, la razn que impuls a nuestros
precursores a abandonar su continente natal? En el
muestrario fsil de Dmanisi encontramos una oportu
nidad excepcional para estudiar no un representante
solitario de l os primeros Homo, sino una poblacin.
INVESTIGACION y CIENCIA, abril, 2004
cualquier caso, los vestigios ms antiguos de presen
cia humana fuera de Africa correspondieron durante
muchos aos a los instrumentos de ripo achelense ha
llados en el yacimiento israel de 'Ubeidiya.
Provisto de una rnsculatnra fuerte, un cerebro vo
lnminoso y una tcnica ltica avanzada, este homnido
representaba la imagen arquetpica del explorador.
Quiz demasiado. En los ltimos aos, se ha descu
bierto en el yacimiento de Dmanisi, enclavado en la
Repblica de Georgia, un formidable coujunto de res
tos fsiles, en perfecto estado de conservacin. tiles
tallados y fragmentos de animales de hace 1 ,75 mi
llones de aos, aproximadamente medio milln de aos
ms antiguos que los restos de 'Ubeidiya. Niugn
otro yacimiento de la poca de los primeros Homo ha
proporcionado tal muestrario de huesos. Constituye
un autntico tesoro para la paleoantropologa y ofrece
una oportunidad sin precedentes para escudriar en la
vida y en la poca de nuestros precursores homni
dos. Estos hallazgos han mostrado algo sorprendente:
INVESTIGACiN y CIENCIA, abril, 2004
la anatoma y la tcnica de los homnidos de Georgia
resultan mucho ms primitivas de lo esperado. Ante
ese singular muestrario, cabe preguOlarse no slo por
las causas que impulsaron a aquellos primeros huma
nos a dejar Africa, sino tambin por el modo en que
la abaudonaron.
Ur tumianiududoso
El uanquilo pueblo de Dmanisi, situado en las estri
baciones de la cordillera del Cucaso, dista 85 kil
metros. en direccin sudoeste, de Tbilisi, la capital de
Georgia, y 20 kilmetros de la frontera cou Armenia,
por el norte. Durante la Edad Media. Dmanisi consti
tua una de las principales ciudades de su tiempo y n
cleo de parada en la Ruta de la Seda. De ah su inters
arqueolgico. En los aos treinta del siglo pasado co
menzaron las primeras excavacioues de su ciudadela
medieval. En 1 983, Abesalom VekLla, paleontlogo de
la Academia de Cieucias de Georgia, descubri en si
los de grauo restos fsiles de un rinoceronte extinguido
9
desde haca mucho tiempo. Fue entonces cuando se
empez a sospechar que el yaci miento poda encerrar
informacin de gran trascendencia. Al cavar esos po
zos, los habitantes de la ciudadela haban abierto una
ventana a su pasado prehist6rico.
El ao siguiente, el hallazgo de utensilios lticos
primitivos aviv la esperanza de encontrar restos hu
malOS fsiles. Por fin, el ltimo da de la campaa de
excavacin de 1 991 , apareci6 un hueso homnido bajo
el esqueleto de un tigre de diente de sable.
A partir de la datacin estimada de los restos de
fauna que lo acompaaban, se dedujo que este fsil
humano, una mandbula que se atribuy a Horo erec
tus, tena alrededor de 1 ,6 millones de aos, lo que le
converta en el homnido ms antiguo hallado fuera de
Africa. Un ao ms tarde, cuando David Lordkipanidze
y Leo Gabunia, de la Academia de Ciencias de Georgia,
presentaron el espcimen durante una reunin iuter
nacional de paleoantroplogos en Alemania, sus hip
tesis fueron recibidas con escepticismo. Se supona
que los humanos no haban abandonado Africa hasta
hace un milln de aos. La mandbula, que conservaba
todos los dientes en su posicin, pareca demasiado
perfecta para otorgarle la edad sugerida por los geor
gianos. La mandbula de Dmanisi s610 creaba interro
gantes.
A pesar de todo, el equipo continu con la excava
cin del yacimiento, para avanzar en el conocimiento
de su geologa y en busca de nuevos fsiles humanos.
Su perseverancia se vio recompensada en 1999, cuando
10
hallaron dos crneos a escasos metros de donde haba
aparecido la mandbula ocho aos antes. Meses des
pus, publicaron eo Science un artculo sobre los nue
vos fsiles. Los hallazgos establecan una estrecha re
lacin entre los homnidos de Dmanisi y H. ereClus
africano. Compartan, entre otros rasgos, una misma
forma del torus supraorbitario. Esta simlud contras
taba con las diferencias existentes entre los fsles hu
manos ms antiguos hallados en Asia oriental y en
Europa occidental, que presentaban rasgos distintivos
de cada regin.
Por aquel entonces, se haba detenninado con ma
yor precisin la edad de los fsiles, que proceden de
unos sedimentos depositados sobre un potente estrato
de roca volcnica fechada, por mtodos radiomtricos,
en 1 ,85 millones de aos. Para C. Reid, de la Universi
dad del Norte de Texas, la superficie sin erosionar del
basalto indica que transcurri poco tiempo desde que
se form la capa sedimentada donde se incluyen los
fsiles. A tenor de los anlisis paleomagnticos, los
sedimentos se deposi taran hace cerca de 1 ,77 millones
de aos, coincidiendo con el lmite Matuyama-Olduvai,
momento en que la polaridad magntica de la Tierra
se invirti. Se corrobora ese guarismo con la datacin
de los restos fsiles de animales que acompaan a los
homnidos (por ejemplo. un roedor Mimomys, que vi
v i entre hace 1 ,6 y 2,0 millones de aos) y con un
segundo nivel de basalto, de 1,76 millones de aos,
de un yacimiento cercano, que cubra el mismo hOTi
zonte estratigrfico.
INVESTIGACiN y CIENCIA, abtil, 2004
L YALIMILhT ULUMAhISl
EL PUEBLO DE DMANI SI se encuentra a 85 kilmetros de
la capital de l a Repblica de Georgia, Tbilisi. Siglos atrs,
el enclave constitua un nudo central de las vas comercia
l es de bizantinos y persas. Se reconocen los vestigios de
un pasado intenso: tumbas paleomusulmanas, sepulcros me
dievales y, sobre todo, las imponentes ruinas de una ciuda
dela se alzan en un promontorio desde el que se controlaba
l a Ruta de l a Seda.
Mucho antes del apogeo y ocaso de l a ciudad, fue ste
el dominio de un homnido primitivo, el primero en salir de
Atrica e iniciar l a colonizacin del resto del Viejo Mundo
hace 1 ,75 mi l lones de aos, mucho antes de lo que tradi
cionalmente se supona. Hace doce aos, David Lordkipa-
1. Las excavaciones arqueolgicas de la ciudadela medieval de
Dmanisi condujeron al descubrimiento de fsiles mucho ms
antiguos. Hasta ahora, los paleoantroplogos han excavado
nidze, director hoy del Museo estatal de Georgia, particip
del descubrimiento del primer hueso homnido en Dmanisi.
Desde entonces se han recuperado cuatro crneos, 2000
tiles lticos y mil es de fsiles animales. Para muchos pa
leoantroplogos se trata del yacimiento ms espectacular
de los excavados en los ltimos aos.
Un rea cuadrada de 20 7 20 metros constituye l a zona
principal de excavacin. En este lugar, en el ao 2001 se
encontr un crneo extraordinariamente completo y su
mandbula asociada. En el inicio de l a campaa, cada
investigador se ocupa de una parcela de un metro
cuadrado, en la que se registra meticulosamente l a posicin
tridimensional de cada fragmento de hueso o artefacto que
minuciosamente en un rea de unos 1 DO metros cuadrados, pero
se cree que el yacimiento puede abarcar unos 11.000 metros
cuadrados.
aparece durante la remocin del sedimento. Una vez etiqueta
dos, se guardan para su posterior estudio. Tras cerner y lavar
l a cosecha, aparecen conchas de mol uscos y minsculos hue
sos de micromamferos que proporcionan informacin acerca
del ecosistema.
En el laboratorio de campo, se clasifican los restos. Obser
vados al microscopio nos revelan la especie a l a que perte
nece cada hueso; los cortes y mel l as superficiales nos dirn
si sufrieron alguna accin depredadora. En ciertos casos,
estos datos pueden ayudar a comprender el origen de l a
acumul acin de los huesos. Unos, por ejemplo, indican que
l os huesos habran sido acumulados por tigres de diente de
sabl e en Sus cubiles. Otros denotan actividad humana, ya que
l a abundancia de huesos apl astados y fracturados es propia
de l a presencia de homnidos, no de felinos carnvoros.
2. LOS MIEMBROS DEL EQUIPO excavan y cepillan
los sedimentos calcreos para descubrir los tiles lticos
y los restos de animales consumidos por homnidos.
L
>
u
>
Z
'
o
>
n
C
El hallazgo de los nuevos fsiles y el refinamiento
de las dataciones zanjaron la cuestin. Dmanisi se
convirti en el yacimiento de fsiles homnidos ms
antiguo fuera de Africa; la colonizacin de Eurasia se
retrotrajo cientos de miles de aos. Asimismo, qued
refutada la hiptesis que postulaba la exigencia previa
del dominio de la cultura achelense para salir de Africa.
La industria ltica de Dmanisi slo inclua tiles rudi
mentarios, de tipo olduwayense, elaborados con mate
rias primas del lugar.
|aIallade|axl0radur
Adems de la antigedad de los fsiles y el carcter
rudimentario de su industria, Dmanisi esconda otras
sorpresas. En julio de 2003, el equipo de Lordkipanidze
public el hallazgo de un tercer crneo. Bastante com
pleto, conserva incluso su mandbula y coustituye uno
de los especmenes ms primitivos de Homo descu
biertos hasta la fecha. Los dos primeros crneos que
se hallaron haban encerrado 770 y 650 ceutmetros
cbicos de materia gris, respectivamente, mientras que
el tercer crneo tena una capacidad cerebral de slo
600 centmetros cbicos, menos de la mitad del ta
mao de un cerebro humano modero y considerable
mente menor que lo esperado en H. erectus. Tampoco
la morfologa de este tercer crneo responda entera
mente a uu H. erectus. La ligereza del toro supraor
bitario, el prognatismo facial y la curvatura de la parte
posterior del crueo lo aproximabau a H. habilis, pre
CurSOr putativo de H, erectus.
Crease que los homnidos que protagonizarou la
primera migracin de Africa tenan un cerebro nota
ble. Ahora comprobamos, por el coutrario, que la caja
craueana de estos primeros viajeros apenas superaba
la de H. habilis, ms del primitivo. Tampoco pareca
que los homnidos de Georgia hubieran desarrollado
mayor talla que H. habilis. Aunque s610 se han eu
contrado elemeutos sueltos del esqueleto poscraneal
(costillas, clavculas, vrtebras y huesos de ambas ex-
12
tremidades), pendientes de una descripcin adecuada,
G. Philip Rightmire, de la Universidad de Binghamton
y miembro del equipo paleontolgico, sostiene que
hay informacin suficiente para asegurar que los po
bladores eran de talla pequea.
Provisionalmeute adscritos al (axn H. erectus, los
hODnidos de Dmanisi podran corresponder a las pri
meras fases evolutivas de dicha especie; es decir, podran
custituir uua suerte de eslabn perdido entre H.
erectas y H. habilis. Defiende esa opinin Lordki
panidze. Otros paleoanlrop610gos han propuesto un
esquema taxonmico ms complejo. Jeffrey Schwanz,
de la Universidad de Pittsburgh, pOlle el nfasis en la
variabilidad anatmica que muestran los crneos y las
mandbulas recuperadas, eutre ellas una mandbula po
derosa, descubierta el ao 2000; sugiere que los fsi
les de Dmanisi podran corresponder a dos o ms es
pecies de homnidos. En cambio, Milford H. Wolpoff,
de la Universidad de Miehigan en Ann Arbor, cree
que, sencillamente, esa mandbula robusta pertene
cera a un macho y el resto de la osamenta a hembras.
Dado que todos los fsiles proceden del mismo ni
vel estratigrfico, Lordkipanidze insiste en que 1 0
ms probable es que pertenezcan a una misma pobla
cin de H. erectus. Dmanisi, apostilla, ofrece una
magnfica oportunidad para reflexionar sobre el con
cepto de variabilidad. Hasta ahora, se aceptaba que
H. erectus variaba poco morfolgicamente (y as lo
respaldan los recieutes descubrimientos del yacimien
lo de Bomi, en la regin etope del Middle Awash,
del yacimiento keniata de Illeret). Pero Lordkipanidze
sospecha que, conforme se vaya profundizando en el
conocimiento de los fsiles georgiauos, habr que ir
revisando el sexo y la especie de ms de un fsil afri
cano. Ser un buen momento para volver a platearse
la identidad de los fundadores de nuesU.o propio li
uaj e. La verdad es que bastantes expertos se pregun
tan si H. habilis no fue en realidad una especie del
gnero Australopitltecus.
INVESTIGACiN y CIENCIA, abril, 2004
N808I, LUCQl8_
,,
UfK808,h0Pl8_
1,6-1,9 M.8.'-
88P8
00 l
8088
,Z~JM.8t '{
Del anlisis cladstico de H. habiUs, apunta Bernard
Wood, de la Universidad George Washington, no se
infiere que haya que situar a habilis dentro de Homo.
A tenor de las proporciones de crneo y cuerpo, de
los rasgos mandibulares y dentarios y de ciertas ca
ractersticas relaciouadas con la locomocin, habilis
INVESTIGACiN y CIENCIA, abril, 2004
o HlWBP8KlS80
Z,M.8.
se asemeja a los australopitecinos. Si tal vinculacin
fuera correcta. la aparicin de H. erectas sealara el
nacimiento de nuestro gnero. Pero lo que todava no
est claro, segn Wood, es la situacin de los hom
nidos de Dmanisi en esta divisin: pertenecen a Horno
o a Australopithecus?
Dejando a un lado la cuestin taxonmica, la baja
estatura de los individuos de Dmanisi nos planteada
una dificultad aadida. Olra de las hiptesis ms ex
tendidas sobre las razones que impulsaron a los hom
nidos a salir de Africa la avanzaron en los aos ochenta
AJan Walker y Pal Shipman, de la Universidad esla
tal de Pennsylvania. Reelaborada ms recientemente
por el grupo de William R. Leonard, de la Universidad
del Noroeste, establece que el notable tamao del cuerpo
de H. ereclUs necesitaba una dieta ms rica en energa
que la reque"ida por sus precursores de menos talla.
La adopcin de ese rgimen, que incorporaba carne,
les habra obligado a explorar nuevos territorios en
busca de comida, hasta llegar a Eurasia. Todava no
conocemos las dimensiones corporales exactas de los
pobladol"es primitivos de Georgia, pero con el descu
brimiento de individuos ms chapalTos que el clsico
Homo erectus, fuera de Africa, habra que replantearse
ese cuadro expositivo.
Georgia en su mente
Cualquiera que fuere el motivo por el que los prime
ros homnidos abandonaron Africa, no resulta difcil
13
imaginar las razones que tuvieron para asentarse en
Georgia meridional. Por un lado, la presencia del mar
N
egro al oeste y del Caspio al este les aseguraba un
clima suave, qnizs incluso mediterrneo. Por otro, la
regin ofreca una extraordinaria diversidad ecol
gica; en el yacimiento se han hallado restos de ani
males que viven en bosques (ciervos), junto con es
pecies de pastos (caballos), Lo que indica un mosaico
de hbilals de bosque y sabana. En La prctica, si es
tos homnidos hubiesen sufrido algn contratiempo
no habran necesitado trasladarse muy lejos para me
jorar su situacin. La heterogeneidad del entorno
pudo haber favorecido el poblamiento. En concreto,
Dmanisi se encuentra en un promontorio formado por
la confluencia de dos ros; esa ubicacin podra ha
ber atrado a los homnidos: el agua qne les abasteca
les proporcionaba tambin posibles presas sedientas.
Martha Tappen, de la Universidad de Minnesota, lo
considera un lugar ptimo para la interaccin entre
especies. Entre los miles de fsiles mamferos desen
terrados en el yacimiento, se han encontrado, amn de
restos humanos, fsiles de tigres de diente de sable,
panteras, osos, hienas y lobos. Tappen, cuya investi
gacin se centra en el origen de la acumulacin de los
huesos del yacimiento, sospecha que los grandes carn
voros utilizaban a modo de trampa este promontorio
limtrofe con el agua; se plantea si los homnidos no
haran lo propio. Tappen ha identificado ya seales de
corte en huesos de animales. En alguna ocasin, por
lo menos, los pobladores de Dmanisi consumieron carne.
No sabemos, sin embargo, si eran carroeros de pre
sas animales o eran ellos cazadores. El asunto merece
investigarse.
Entre las dems hiptesis restantes sobre la emigra
cin de los homnidos hacia esas tierras septentriona
les se cuenta la que sostiene que la transici6n de una
dieta australopitecina, vegetariana, a una estrategia de
subsistencia de cazador-recolector les permiti sobre
vivir durante los meses fros de invierno, cuando los
recursos vegetales escaseaban o incluso desaparecan.
Slo un anlisis ms profundo de los huesos de mam
feros del yacimienro nos permitir esclarecer cmo con
seguan su racin de carne los homnidos de Dmanisi.
Tappen imagina que seran cazadores; de haberse ali
mentado de carroa, la distribucin de los animales
habra resultado ms errtica. Si bien carnvoros, los
homnidos no ocuparon necesariamenle la cima de la
cadena tr6fica: podran haber sido a la vez cazadores
y presas. Prueba de ello son las heridas incisas ob
servadas en uno de los crneos y las marcas de mor
deduras que muestra la mandbula mayor; nos revelan
que algunos homlnidos de Dmanisi fueron depredados
por felinos.
Humb0al axIa|i0r
Los restos fsiles de Dmanisi certifican que los hom
nidos salieron de Africa hace 1 ,9 millones de aos,
poco despus de la aparjcin de H. erecfus. Hacia
dnde se dirigieron despus se halla envuelto en el
misterio. Los siguientes fsiles ms antiguos de Asia
slo tienen algo ms de un milln de aos (aunque
los controvertidos yacimientos de Java se fechan en
14
1, 8 millones de aos). Los ms antiguos de Europa
cuentan 800.000 aos. Desde el punto de vista anat
mico, los homnidos de
D
manisi podrau ser precur
sores del H. erectus de Asia, aunque tambin podran
haber formado un grupo sin continuidad evolutiva, es
decir, la vanguardia de una oleada migratoria que
slo lleg a poblar una parte de Eurasia. Hubo ml
tiples emigraciones de Africa y tambin algunos re
tornos. Segtn Lordkipanidze, Dmanisi constituye una
instantnea fotogrfica; necesitamos saber qu ocu
rri antes y despus.
Por recurrir a un tpico paleoantropolgico, los des
cubrimientos de Dmanisi plantean ms preguntas que
respuestas. Para Rightmire, cuestionarse las hiptesis
recibidas siempre resulta provechoso, pero presenciar
el derrumbamiento de ideas que hace 8 o 1 0 aos pa
recan mny slidas genera frustracin. La transicin ha
cia una dieta de carne podra explicar cmo se de
senvolvieron para sobrevivir los homnidos fuera de
Africa. Ahora bien, qu les indujo a explorar nuevos
horizontes? Quiz siguieron a las manadas que avan
zaban hacia el norte. 0, tal vez, fue algo tan sencillo
como la inquietud por averiguar qu haba detrs de
una colina, Un ro o ms all de una pradera.
Los fsiles recuperados en Dmanisi proceden de un
sector muy restringido de lo que se supone que abarca
el yacimiento. Los nuevos hallazgos se producen a un
ritmo mucho mayor que el que permite su descripcin.
Un cuarto crneo, desenterrado en 2002, todava se
encuentra en fase de preparacin y esludio; en el ve
rano de 2003 se hallaron una nueva mandbula, una ti
bia y un hueso del tobillo. En la lista de fsiles ms
deseados por los paleontlogos se encuentran los f
mures y las pelvis, que nos revelaran las proporcio
nes corporales de estos colonizadores y su capacidad
para recorrer largas distancias. Todo parece indicar
que se dar con ellos.
Bi bl i ografa compl ementari a
THE HUMAN CAREEn: HUMAN BIOLOGICAL ANO CULTURAL ORIGINS. Se*
gunda edicin. Richard G. Klein. University of Chicago Press,
1 999.
EARlIEST PLEISTOCENE HOMINID CRANIAL REMAINS FROM DMANISI, RE'
PUBltC OF GEonGIA. TAXONOMY, GEOLOGICAL SETTING, ANO AGE.
Leo Gabunia, Abesalom Vekua, David Lordkipanidze et al. en
Science, vol. 2BB, pginas 1 01 9 1 025; 1 2 de mayo de 2000.
THE ENVIRONMENTAl CONTEXT OF EARLY HUMAN DCCUPATl ON IN GE
DAGlA (TAANSCAUCASIA). Leo Gabunia, Abesalom Vekua, David
Lordkipanidze en Joural of Human Evo/ulion, vol. 38, .
6,
pginas 785802; junio de 2000.
A NEW SKULl Of EARLY HOMO fROM OMANISI, GEORGIA. Abesalom
Vekua, David Lordkipanidle. G. Philip Rightmire el al. en Scien
ce, vol. 297. pginas 8589; 5 de julio de 2002.
INCIDENCIA DE LA DIETA EN LA HOMINIZACIN. William R. Leonard
en Investigacin y Ciencia, febrero de 2003.
INVESTIGACiN y CIENCIA, abril. 2004
Los genes codificadores de proteuas coustituyeu uuo
ms de esos elementos. Sin embargo, pese a representar
menos del dos por ciento del ADN lOtal en cada c
lula humaua. el dogma central de la biologa molecu
lar los ha venido considerando, en el curso de los
ciuco ltimos decenios, los uicos depsitos de la he
reucia. De ah la identificacin del genoma con uu
plano o proyecto.
Ya en los aos sesenta, se haba descubierto infor
macin oculta en otras dos zonas de los cromosomas.
Una se encontraba escondida en la regin no codifi
cadora del ADN. La otra permaneca fuera de la se
cuencia de ADN. Pero la ingeniera gentica sigui6
dirigiendo su mirada hacia los genes codificadores y
las protenas, pues stas continuaban siendo las es
tructuras mejor conocidas.
En los ltimos aos, se ha explorado con mayor
atencin las partes menos evidentes del genoma, con
la esperanza de encontrar all la explicacin de fen
menos que contradicen su dogma central: enfermeda
des de caracterizacin familiar que aparecen de una
manera impredecible o incluso slo en uno de dos ge
melos idnticos; genes que, sin mediar mutacin, se
activan o desactivan en tumores; clones que habitual
mente mueren en el tero. Se ha visto que esas se
gunda y tercera capas de informacin, distiutas de los
genes codificadores de protenas, intervienen en la he
rencia, el desarrollo y la enfermedad.
La segunda capa de informacin ocuha yace en in
numerables genes de slo ARN secuestrados dentro de
hileras extensas de ADN no codificador [vase "El ge
noma oculto", por W. Wayt Gibbs; INVESTIGACIN y
CIENCIA, enero de 2004]. Por no determinar protenas,
ese ADN se habfa reputado escoria intil de la evolu
cin, Pero sabemos ahora que los genes no codifica
dores dan lugar a ARN activos, que alteran el com
portamiento de los genes codificadores. El funcionamiento
incorecto de estos genes de slo ARN acarrea graves
consecueucias.
El tercer componente del mecanismo genmico, de
importancia presumiblemente mayor que el segundo,
estriba en la capa epigentica de informacin almace
nada en las protenas y metabolitos que rodean y se
1 B
adhierell al ADN. Tales seales epigenticas. as se
llaman, auuque uO alteran la seclleucia del ADN sub
yacente, pueden afectar gravemente la salud y las ca
ractersticas de uu orgauismo. Algunas pasan incluso
de padres a hijos.
No se couocen Jos mecanismos de uteraccin entre
los indicadores epigenticos y los restantes compo
nentes del genoma. Mas, por lo que se sabe de la in
vestigacin sobre mecanismos crticos, parece que el
papel de la zona epigentica resulta crucial para el de
sarrollo, el envejecimiento y el cncer. Se sospecha
tambin que las "epimutaciones" contribuyen al desarro
llo de la diabetes, la esquizofrenia, el trastonlO bipo
lar y otras eufermedades complejas.
La epi gentica puede sugerir nuevos tratamientos
contra esas patologas. Al propio liempo que protegen
su ADN contra la mutacin, las clulas aaden o borran
rutinariamente indicadores epigenticos. En principio,
los frmacos podran conj ugarse con el cdigo epi
gentico para activar o desactivar los genes nocivos.
Con medicinas novedosas podra revertir algunas de
las alteraciones genticas que acompaan el envejeci
miento y preceden al cncer.
lucasrubusIa1
La historia que sigue constituye una metfora escla
recedora sobre la conj ora de los tres componentes del
genoma para acabar con la presentacin clsica de l a
herencia. En 1983, en un rancho de Oklahoma naci
un carnero cuyas ancas alcanzaron proporciones pro
digiosamente ricas en contenido crnico. Intuyendo
los beneficios econmicos de la mutacin, el ranchero
llam al cordero Oro Macizo y lo conserv como se
menta1.
A los hijos de Oro Macizo, que tambin gozaban de
nalgas robustas, los cruzaron con ovejas normales. El
aspecto de la mitad de la descendencia, tanto machos
como hembras, se asemejaba al paterno. Recibieron el
nombre de callipyge, que en griego significa "traseros
hermosos". Suponiendo que se trataba de una muta
cin en un gen dominante, caba esperar que la mitad
de sus descendientes nacieran con las ancas rollizas.
El resultado, sin embargo, fue un tanto extrao. Cuando
las hembras callipyge se cruzaron con machos norma
les, ni un solo cordero de cualquier sexo present los
glteos de la madre, aun cuando haba algunos que he
redaron la mutacin, Pareca como si el callipyge hu
biera cambiado de dominante a carcter recesivo.
Se procedi luego a cruzar carneros de aspecto nor
mal, aunque portadores de la mutacin, con ovejas
normales. Para sorpresa de todos, la mitad de la des
cendencia result callipyge. As pues, el rasgo apa
recia slo cuando la mutacin se heredaba del padre.
Si el callipyge fuera un gen habitual, los animales
que heredaran la forma mutante del padre y de la ma
dre tendran las ancas robustas bien aseguradas. Sin
embargo, todos los corderos con dos alelas callipyge
(con la misma mutacin en ambas copias del cromo
soma) presentaban un aspecto perlectamente norma1.
Qu ocurra?
Tras diez aos de experimentos se ha dado, por fin.
con la respuesta. En mayo de 2003, el equipo de Michel
INVSTlGACIN y CI ENCI A, abril, 2004
2. LAS ANCAS ROBUSTAS distinguen a una oveja cali pyge (extremo i zquierda) y un carnero caliyge (centro derecha) de sus
hermanos normales. El patrn heredi tario del rasgo cali pyge se debe a l a interaccin entre tres capas distintas de informacin que
yacen en el genoma.
Georges, de la Universidad de Lieja, public la des
cripcin del rasgo y la genealoga callipyge: un gen
codificador de proteina, uno o ms genes de slo ARN
y dos efectos epigenticos. Smese a esa triada, una
pequea mutacin (una base G aparece en lugar de A
en medio de un erial gnico, a 30.000 bases de dis
tancia del gen conocido ms cercano).
La sustituci6n de A por G torna hiperactivos los ge
nes callipyge, de suerte que se produce una cantidad
excesiva de protena o ARN activo en las clulas mus
culares. El exceso de protena explica el volumen tra
sero, pero no el extrao patrn de herencia. Muchos
ven ah la accin de la impronta genmica en el r
bol familiar.
Para la mayora de los genes, ambos alelas, el ma
terno y el paterno, se activan o desactivan simultnea
mente. La impronta rompe ese equilibrio. En los ge
nes afectados por la misma slo se expresa la versin
que procede del padre; se silencia el alelo materno.
As opera el gen codificador implicado en el callipyge.
El cordero que recibe la mutacin (G en vez de A) de
la madre muestra un aspecto normal. La mutacin no
supera la cenSura selectiva que impone la impronta
genmica.
La misma impronta, ahora en sentido opuesto, afecta
al gen (o genes) callipyge de slo ARN. Estos ARN
activos se producen nicamente a partir del alelo en
el cromosoma materno. As, el rasgo desaparece en ani
males que portan dos alelos callipyge.
En esfos corderos con doble mutacin, el gen co
dificador de protena del cromosoma paterno se hi-
peractiva, al tiempo que los genes no codificadores
del cromosoma materno tambin aumentan la pro
duccin de ARN activo. El exceso de ARN bloquea
la seal amplificada de crecimiento y el animal re
sulta esbelto.
La superdominancia ejercida por la interacin de
este par de alelas constituye una rareza. No lo es, sin
embargo, el fenmeno de la impronta, al menos en las
plantas con flores. Randy L. JirtIe, de la Universidad
de Duke, mantiene actualizada una lista de genes hu
manos sujetos a la impronta genmica. A finales de
2003 alcanzaba los 75. Maxwell P. Lee, del estadou
nidense Instituto Nacional del Cncer, public en agosto
de 2003 qne, de un barrido de 602 genes en siete per
sonas, un alelo resultaba significativamente ms ac
tivo qne el otro en la mitad de los genes. En 170 de
esos genes, las diferencias de expresin allica se cua
druplicaba de lejos.
En los primeros das despns de la concepcin, de
saparece de los cromosomas casi toda la impronta gen
mica. Ignoramos por qu. Antes del ecuador de la ges
tacin, se restablece la informacin epi gentica. En
ese proceso de reprogramacin, sin embargo, se pro
ducen algunos errores.
El gen humano del factor de crecimjento 2 de la in
sulina (GF2), por ejemplo, suele hallarse sujeto a una
impronta gen6mica que desactiva la copia matera. Pero
en una de cada diez personas, no hay tal. Segn Carmen
Sapienza. de ]a Universidad de Temple, ese defecto se
encuentra presente en el 40 por ciento de los pacien
tes con cncer espordico de colon. Se trata slo de
ARBOL FAMI LI AR
HACE VEI NTE AOS naci Oro Macizo, un carnero
singular que, en virtud de una mutacin en el cromo
soma 18, presentaba unas ancas poderosas. Oro
Macizo transmiti este rasgo a la mitad de la descen
dencia (lineas verdes), de acuerdo con el patrn
tpico de un gen dominante. En generaciones posterio
res, sin embargo, se observ que los i ndividuos que
El primer mulanle con ancas robustas
fue Oro Macizo, que se cruz con
ovejas normales.
La generacin 1 desarroll un
rasgo aparentemente dominante QQ
(todos tos descendientes que U U
heredaban la mutacin presen
taban ancas rollizas) ..
. . . pera s6\0 los
carneros pasa
ban el ras
'
a
la generacin 2 . .
heredaban la mutacin de la madre mostraban un
aspecto normal (lneas azules), i ncl uso cuando l e
acompaara l a mutacin del padre (lfneas prpuras).
A causa de los efectos epi genticos. los nicos corde
ros que desarrollan ancas robustas son los que reci
ben una sol a copia de la mutacin y sta proceda
del padre (lneas naranjas).
. . . y ya en la
generacin 3
Cuando se transmite a una oveja, el rasgo
salta una generacin (lneas azules) .
el patrn here
ditario result
desconcertante.
Cuando lo transmite un carnero
que porta la mutacin en ambas
copias del cromosoma 18, el rasgo
Q
aparece en cada uno de los des-
I I
cendien\es (lneas naranjas).
CLAVE
O
Carnero (iuierda)
yoaja (drecha)
c ancas robustas
)'1 I 1
Cor(eros normales
noemparentados
con Oro Macizo
<
"
Descendientes
normales de Oro
Macizo
una asociacin, pero merece la pena tenerse en cuenta.
De hecho, la prdida de la impronta genmica del
IGF2 (que se detecta mediante un test sanguneo)
constituye en la actualidad un criterio predictivo del
cncer de colon. Una impronta defectuosa resulta tam
bin un buen indicio de enfermedades gen1icas me
nos frecuentes coro los sndromes de Prader-Willi,
Angelman y Beckwith-Wiedemann. Este ltimo causa
deformidades faciales y conlleva uu riesgo elevado de
cncer en la infancia.
Para Emma Whitelaw, de la Universidad de Sidney,
las variaciones epigenticas explicaran discordan
cias extraas de enfermedades entre gemelos idnti
cos, que se caracterizan por compartir secuencias de
ADN idnticas. Ahora bien, cuando uno adquiere una
enfermedad de componente gentico -esquizofrenia,
trastorno bipolar o diabetes infantil-, el otro geme
lo normalmente no la padece. En 2002, el grupo de
Rachei Weksberg, del Hospital Peditrico de Toron
to, compar gemelos discordante s ante el sndrome
de Beckwith-Wiedemann: en todos los casos, el ge
melo afectado baba perdido la impronta genmica
en un rea crtica del cromosoma 1 1 , no as su her
mano sano.
20
Cruce Cromooma 18 paterno
(iquer) y matero
(drecm)
Cromosoma
mutante
Francis Collins, director del estadounidense Instituto
Nacional de Investigacin sobre Genoma Humano,
sostiene que la impronta constituye un factor muy im
portante para el cncer, el desarrollo y los defectos de
nacimiento. Pese a reconocer que se desconoce su me
canismo de operacin, admite la posibilidad de que in
tervenga la metilacin del ADN.
Metilos epigenti cos
Simple pero poderoso, un metilo consta de tres hidr
genos unidos a un carbono con tendencia a enlazarse
a otra molcula (para metilarla). El metilo muestra
una afinidad especial hacia las citosinas (C) del ADN.
Existen enzimas que se dedican a tomar molculas
metiladas derivadas de nutrientes bsicos, tales como
el cido flico y la vitamina B
12
, y pegarlas a ciertas
bases e del genoma.
En general, cuanto ms metilada se halla una hebra
de ADN. menor es la probabilidad de que sta se
transcriba en ARN. El alelo silente de un gen sujeto
a impronta, por ejemplo, se encuentra casi siempre muy
metiIado. Sin embargo, parece que la metilacin del
ADN se ocupa, sobre todo, de defender el genoma
frente a los transposones, fragmentos parasilarios de
INVESTIGACiN y CIENCIA, abril, 2004
ADN; la impronta vendra a ser una labor secundarla
de la metilacin.
Nuestro ADN est lleno de parsitos. Aproxima
damente el 45 por ciento de la secuencia del genoma
humano consiste en genes vricos (o fragmentos de
genes) que se han copiado a si mismos en el gen ama
en el transcurso de la evoluciu. Afortunadamente
para nosotros, casi todo este ADN "egosta" se en
cuentra muy me rilado y, por tanto, inactivo.
Jirtle acaba de demostTar el vinculo eutre metilos y
transposones en un experimento realizado con ratones
agut, cuyo color de la piel vara del amarillo al ne
gro bajo el control de un elemento parasitario. Un gru
po de hembras preadas sigui una dieta normal.
Alrededor del 60 por ciento de sus descendientes de
sarrollaron una piel amari11a. Otro grupo se aliment
con un pienso enriquecido con vitamina B12, cido f
lico y otras fuentes de metilo. El 60 por ciento de las
clas de eSte segundo grupo mostr una piel de color
pardo. El cambio se deba a un aumento en la meti
lacin (y reduccin de la expresin) del ADN trans
posn del agut.
Pero, qu ocurre cuando fallan tales defensas met
licas? Hace unos seis aos, mediante tcnicas de in
geniera gentica se bloque una de las enzimas que
aaden grupos metilos en clulas madre embrionarias.
Con la proteccin metflica rebajada, se activaron mu
chos transposones. La tasa de mutaciones en el ADN
se decuplic. Los resultados planteaban una hiptesis
sugestiva: Podran las anomalas epigeuricas acele
rar, o incluso iniciar, el descontrol gentico que con
duce al cncer?
Al fin y al cabo, las clulas Lumorales presentan a
menudo una distribucin irregular de las marcas epi
genticas: su genoma, en general, se encuentra esca
samente metilado, mientras que algunos genes mues
tan una metilacin excesiva y evitan con ello que las
clulas daadas se vuelvan malignas. Para Stephen B.
Baylin, de la Universidad Johns Hopkins, en los pli
pos del colon (neoformaciones benignas que suelen vol
verse malignas), la metilacin del genoma se reduce
considerablemente incluso antes de que, en el camino
hacia el cncer, las mutaciones silencien genes supre
sores clave.
Se ignora por qu se produce tal desmetilaci6n del
ADN. Ninguna enzima desmetilante se ha identificado
hasta ahora. Se sospecha que los cromosomas pobres
en grupos metilo tienden a funcionar peor dnrante la
divisin celular. Por tanto, constituyen un primer paso
hacia la malignidad. El trabajo de Rudolph Jaenisch,
del Instituto Whitehead del MIT, aport un aval para
tal hiptesis. Su grupo cre ralones transgnicos con
una deficiencia congnita de una enzima metilante. En
la mayora de los ratones, al menos uno de los cro
mosomas pobremente metHados se hizo inestable. Las
mutaciones no tardaron en acumuIarse el 80 por ciento
de los individuos murieron de cncer antes del noveno
mes de vida.
La idea de que la carencia de metilos en el ADN
desemboqne eu un cncer en el hombre se mueve to
dava en el terreno de la hiptesis; en cualquier caso,
no existen frmacos que corrijan una baja metilaciu
INVESTIGACION y CI ENCI A, abril, 2004
del genoma. Pero se estn ensayando diversos frma
cos contra el cncer que actan sobre la otra vertiente
de la metilaci6n: la que sufren en demasa ciertos ge
nes asociados al cncer. Hasta hace poco, muchos
pensaban que, para que un tumor se asentase, era pre
ciso que una mutacin silenciara los genes oncosu
presores. Sin embargo, en muchas clulas tumorales
estos genes supresores poseen secuencias normales de
ADN. Los errores de metilacin, no las mutaciones,
son los que dejan inoperantes a los genes.
Se estn ensayando, en esta direccin, varas sus
tancias anticancerosas que abordan el problema de la
metilacin excesiva. La procana (un anestsico), el
cido valproico (un estabilizador del talante) y la de
citabina (un agente empleado en quimioterapia) pare
cen arrancar metilos del ADN O impedir que se pe
guen a las clulas recin formadas. lean Pierre ]ssa,
del Centro Oncolgico M. D. Anderson de la Universidad
de Texas, ha sometido la decitabina a ensayo en pa
cientes con leucemia avanzada. Lo mismo que la ma
yora de las sustancias utilizadas en quimioterapia, el
compuesto resulta bas tante txico. Pero cuando el fr
maco ejerce su accin, se vence la leucemia: el 99,9 por
ciento de las clulas cancerosas desaparecen. De acuer
do con la informacin aportada, ocho de los 1 30 pa
cientes tratados se recuperaron y eu Otros 22 la medi
cina desmetilante dej la enfermedad en una remisin
parciaL
Sabine Maier, de la empresa Epigenomics, que tra
baja en asociacin con la compaa Rache en el de
sarrollo de diagnsticos del cncer basados en la me
tilacin, afirma que, pese a resultar prometedores, todos
estos frmacos conllevan un problema: su accin se
funda en la desmetacin de todo el genoma, lo que
podra acarrear efectos secundarios. Adems, el efecto
pudiera ser temporal, con recidiva de las marcas met
licas y silenciamiento de los genes oncosupresores. ]ssa
admite la posibilidad del carcter transitorio de las
modificaciones inducidas en ]a expresin del gen
pero si los cambios permiten que el sistema inmuni
tario identifique la clula tumoral O inducen la apop
tasi s (muerte celular programada), entonces la clula
seguira anulada.
Descifrar el cdigo
La reemergencia de un patrn de metilacin del ADN
despus de la acci6n de los frmacos desmetilantes
constituye un extrao eco de la reprogramaciu de las
marcas de impronta poco despus de la concepcin.
Qu redirige las enzimas metilames hacia esos genes
supresores de tumores o esos pocos alelas marcados
para la impronta genmica?
Hay que ofrecer una respuesta si queremos acome
ter el proceso de clonacin animal. La reprogramacin
epi gentica fracasa estrepitosamente en Jos clones ob
tenidos al sustituir, por ADN de una clula adulta, el
ADN de un vulo fecundado. La mayora de esos clo
nes presenta patrones anormales de metilacin y de
expresin gnica. Aun cuando su secuencia de ADN
sea correcta, el 90 por ciento de los animales muere
antes del parto y la mitad de los que nacen vivos no
llega a la edad adulta. Los pocos que sobreviven hasta
21
OOhTHO| LHIGLhLTI OOUL| "VO|UVLhUL|OSGLhLS
LA SECUENCI A DE AON no constituye el nico cdigo alma
cenado en los cromosomas. Los fenmenos epigeneticos
controlan el "volumen" de los genes: amplifican o silencian su
actividad. El cdigo epi gentico est constituido por un sis-
tema de molculas unidas al AON o a las histonas que regu
lan su morfologa en el interior cramosmico. Entre otras fun
ciones, los controles epigenticos se encargan de amordazar
los transposones, fragmentos parasitarios de AON.
^ `
_Obligadas por ciertos cambios qumi
cos en la cromatina, partes de la mi sma
se condensan en una masa compacta
ADN expuesto
que se traIscibe
en ARN
.
e inaccesible o bien atraen protenas
represoras. En ambos casos, los genes
situados en esa zona del ADN se tornan
transitoriamente inoperantes.
Los cromosomas estn
constituidos por cromatina,
una mezcla de AON, prote
nas y otras molculas. Dentro
de l a cromatina, la doble h
Jice se enrolla alrededor de
las madejas de ocho histonas
para formar un rosario de
nucleosomas.
Marcas qumicas
unidas a las colas
de las histonas
PJL
Enzima
metilante
t
..genes tambin se desactivan mediante
metilos que se unen directamente al AON, por
lo comn en los sitios donde a una base e le sigue
otra G. Ignoramos si la metilacin del ADN resulta
suficiente para bloquear los genes o si debe com
binarse con la sealizacin de las histonas.
Enzima
,
( esaceiilante
FuL _
Acelilo (-COCH,) Fosfato
Melilo (-CH,) Ubiquilina
Un complejo cdigo de histonas -escrito con
marcas qumicas adheridas a las colas de las
histonas-gobierna tambin la expresin de los
genes. los marcadores acetilo amplifican los genes
vecinos; las enzimas desacetilantes, en cambio, los
silencian. El resto del cdigo est an por descifrar.
los transposones, L genes
saltarines, se autoclonan y
despus inseran sus copias en
secciones distantes del genoma.
Unas veces desactivan genes,
otras los hiperactivan. Una de las
principales funciones de la metila
ci n del AON parece ser el blo
queo de los transposones, que
constituyen casi la mitad del ge
noma humano.
c--..
. de ADN ,
22
Cromosoma
I
distante
INVESTIGACIN y CIENCIA, abril, 2004
la madurez son proclives a la obesidad y enfermeda
des del sistema inmunitario.
Para prevenir o anular permanentemente los errores
de metilacin, tan habituales en clones, tumores y
afecciones vinculadas a la impronta genmica, resulta
necesario descifrar un cdigo epi gentico, separado
del ADN. Baylin sostiene que la metilacin, por s
sola, no silencia los genes; se encarga nicamente de
fijar su estado silente. En cuanto a las enzimas meti
lantes, parece que reciben sus rdenes de alguna otra
parte.
Un cromosoma se suele representar por un revoltijo
azaroso de ADN. Pero si 10 examinamos de cerca, en
contramos algo muy distinto. Se trata de un conjunto
dinmico de ADN, protenas y otras molculas. Este
ensamblaje filamentoso, Ja cromatina, no slo sirve de
soporte del ADN, sino que controla tambin el acceso
al mismo.
La cromatina contiene en ADN la mitad de lo que
contiene en protena, la mayora de la cual est en
forma de histonas. Las histonas constituyen la base
del empaquetamiento del ADN nuclear. Los 1, 8 me
tros de ADN se enrollan alrededor de los carretes de
histonas para fonnar una cadena en forma de rosario
que despus se pliega como una madeja. Las seccio
nes de cromatina pueden condensarse o expandirse de
forma independiente. As, ciertas zonas de ADN se
ocultan eficazmente, al tiempo que otras quedan ex
puestas para la transcripcin.
Las hembras, por ejemplo, comienzan su vida con
dos cromosomas X activos. Los machos heredan slo
uno. Un embrin femenino debe embozar el X extra
para evitar que sus clulas obtengau una dosis doble
de lo que producen los geues de los cromosomas X.
Para conseguirlo, dos partes de l a mquina genmica
conspiran para desactivar la tercera. Un gen no co
dificador llamado Xist produce un ARN activo que
recubre el cromosoma X redundante. Al propio tiempo,
el cromosoma X necesario produce ARN antisentido
que lo protege del Xist. Una reaccin en cadena se
propaga a lo largo del cromosoma sobraute: los me
tilos marcan una buena parte del ADN, las histonas
se despreuden de los grupos acetilo (-CO-CH)) de
sus colas y la cromatina se compacta en una masa
inaccesible cubierta de ARN. El cromosoma X si
lente se entrega entonces inactivo a cada clula por
tadora del genoma, conforme la hembra avanza en su
desarrollo.
Aunque todava uo se conoce con precisin el pa
pel de las histonas en esta historia, la investigacin
reciente ha demostrado que las colas proteicas que
sobresalen de las histonas catalizan una gran variedad
de adiciones qumicas. En aquellas zonas donde los
acetilos adornan las histonas, por ej emplo, la croma
tina habitualmente se encuentra abierta para realizar
su funcin; permite que la maquiuaria de transcrip
cin de la clula lea el ADN en esa parte del cro
mosoma.
La cromatina silente, compacta, carece generalmente
de acetilos en las posiciones especiales. En cambio,
muestra metilos insertos en diferentes puntos de las
colas de las histonas. Las histonas acogen tambin
INVESTIGACiN y CIENCIA, abril, 2004
fosfatos y ubiquitina, un pptido. Todas estas marcas
aparecen en una asombrosa variedad de localizaciones
y combinaciones. Descifrar el cdigo de las histonas
no va a resultar nada fcil.
A diferencia del cdigo esttico del ADN, nume
rosas marcas epigenticas se hallan en flujo cons
tante. Cuando una seccin de la cromatina se con
densa, el silenciamiento puede extenderse por todo el
cromosoma hasta alcanzar una barrera. Xin Bi, de la
Universidad de Rochester, identific recientemente
elementos fronterizos que atraen enzimas acetilantes
hacia las histonas para asegurar que permanezcan ac
tivas. En ocasiones, una separacin fsica ofrece su
ficiente espacio para que el ADN flote libre de his
tonas; es ah donde se detiene la propagacin del
silenciamienlo. En otros lugares no existe frontera,
sino un tira y afloja entre las regiones activas y si
lentes del cromosoma.
lssa sostiene que esta pugna podra explicar por qu
el riesgo de padecer cncer crece con la edad. Tal vez
las barreras que en los cromosomas separan las regiones
muy condensadas, altamente metiladas y silenciosas
de las regiones activas, accesibles y nO metiladas se
desintegran con el paso de los aos, a medida que las
clulas se dividen O envejecen.
Con todo, las zonas ms ocultas del genoma se
perciben slo en penumbra. Tras el hito que supuso
la coronacin del Proyecto Genoma Humano importa
ahora alcanzar una descripcin semejante del pano
rama epigentico. En octubre de 2003, Epigenomics
y el Instituto Sanger del Consorcio WeIlcome, em
prendieron el Proyecto Epigenoma Humano: un plan
de investigacin de cilco aos para cartografiar los
sitios de metilacin del ADN. Habau levautado ya
el mapa de ms de 100. 000 marcas metlicas unidas
al complejo principal de his tocompatibilidad, un
sector del cromosoma 6 vinculada a muchas enfer
medades.
La nueva concepcin de la naturaleza del genoma
abre nuevas vas a la ingeniera gentica. Los genes
codificadores de protenas, importantes e inmutables,
no consr.tuyen la nica fuente de instrucciones para
las clulas. El ADN no codificador cumple tambin
una funcin destacada, al par que las histonas, las
seales qumicas unidas al ADN y la forma de la cro
matina.
Bi bli ografa compl ementari a
THE EPIGENOME: MOLEC ULAR HIOE ANO SEEK. Dirigido por Stephan
Beck y Alexander Olek. Wiley, 2003.
CONTROlllNG THE OOUBlE HElIX. Gary felsenfeld y Mark Groudi
nein en Nature, vol . 421. pgs 448-453; 23 de enero de 2003.
THE CAllIPYGE locus: EvrOENCE FOR THE THANS INTERACTlON OF RE
CIPROCAlLY IMPRINTEO GENES. Michel Georges, Caro le Charlier y
Noelle Cockett en Trends in Genetics, vol . 1 9, n.O 5, pgs
248252; mayo de 2003.
23
!u||um0!0s
1u | aan!|gJu1a1
La i nspecci n geol gica del subsuel o del lago de Lucerna
saca a l a superfi ci e una secuenci a de temblores prehi stri cos
Michael Schnellmann, Flavio S. Anselmetti, Domeni co Giardini,
Judi th A. McKenzie y Steven N. Ward
II
E
l martes 1 8 de septiembre de 1 601 , poco
antes de las dos de la madrugada, un
intenso y aterrador temblor de tierra sa-
cudi los aledaos de Lucera . . . Nadie
recordaba un acontecimiento parecido.
Ni siquiera las crnicas de la ciudad
se hacan eco de algo semejante en el pasado." As
comienza el informe de Renward Cysat. secretario
municipal de Lucera. Testigo presencial de los he
chos, anot con todo detalle la catstrofe que sigui a
uno de los terremotos ms violentos sufridos en Europa
central. El temblor caus considerables daos en gran
parte de Suiza. Se sinti tambin en puntos de Francia,
Alemania e Italia. Los sismlogos estiman que, de ha
berse registrado con instrumentos modernos, el episo
dio hubiera alcanzado un 6.2 en la escala de Richter.
Los temblores de tierra forman parte de la cotidia
nidad en ciertas regiones del mnndo (Japn, California,
etctera). En Suiza, en cambio, a pesar de convivir con
la amenaza de aludes e innndaciones, nadie piensa en
la posibilidad de un terremoto. Sin embargo. los archi
vos histricos revelan que este pas centroeuropeo sn
fri en la antigedad varios sesmos que causaron con
siderables daos materiales y la prdida de vidas
humanas. El episodio de Lucerna en 1601 constituye
un ejemplo. Olro similar ocurri en 1 356, que arras
gran parte de la ciudad de Basilea.
Este ltimo se considera el de mayor fuerza desa
tada en Europa central. Si otro del mismo tenor sacu
diese la Suiza actual, la mortandad y la prdida de
bienes materiales alcanzara cifras de autntica cats
trofe. Resulta, no obstante, difcil cuantificar los re
cursos necesarios para hacer frente a tal amenaza, si
no se conoce ]a magnitud ni la frecuencia de los fu
turos terremotos. Este es el motvo por el cual trata
mos de estimar los riesgos ssmicos en Suiza. Tarea
sta que requiere, como mnimo, un buen conoci
miento de los tiempos de recurrencia (lapsos entre dos
24
seismos) de unos sucesos que all son escasos aunque
intensos.
Hasta hace muy poco, el catlogo de terremotos hist
ricos se apoyaba en las mediciones sismogrficas y en
documentos escritos. En Suiza, el primer sismgrafo
se instal en 1 91 1 el registro escrito abarca slo el
ltimo milenio. Por tanto, las dos principales fuentes
de informacin ssmica, si bien valiosas, resultan in
suficientes para identificar los lugares que, en el pa
sado, sufrieron terremotos intensos en intervalos de
pocos miles de aos. Tales limitaciones constituyen
un problema no pequeo, porque los tiempos de re
currencia dilatados son caractersticos de regiones
que, como Suiza, se encuentran lejos de los bordes de
placas tectnicas (donde se concentra la actividad ss
mica).
La nica forma de saber si antiguamente ocurrieron
(y pueden volver a ocurrir) fuertes temblores de tierra
en tales lugares es extender a tiempos prehistricos el
catlogo de sucesos conocidos. La informacin que
necesitamos no se encnentra escrita, por tanto, sino
que hemos de recuperarla del registro de lo acontecido
en tales episodios impreso en la naturaleza. Nuestro
trabajo comporta, pues, descubrir e interpretar los ar
chivos geolgicos para reconstruir la historia de los
sesmos de un pasado lejano.
Los temblores ssmicos moderados o fuertes dejan
huellas en el suelo o el subsuelo. En esos rastros se
basan los paleosismlogos para abordar los terremo
tos prehistricos. Cavan trincheras a travs de la traza
superficial de fallas activas, que les permiten deter
minar dnde y cuando ocurrieron los sesmos. Esta es
trategia, sin embargo, no ofrece buenos resultados en
zonas alejadas de los bordes de placas, donde las frac
turas superficiales resullan escasas y difciles de iden
tificar. En dichas regiones interiores resulta ms efec
tivo estndiar aquellos rasgos que registran el temblor
del terremoto en un lugar concreto, independientemente
INVESTIGACiN y CIENCIA, abril, 2004
de la posicin exacta de la falla
que lo caus.
Para nuestra fortuna, un temblor
de tierra conlleva numerosos efec
tos secundarios: las estalactitas se
rompen, las rocas en equilibrio ines
table caen, las pendientes escarpa
das se tornan frgiles y los suelos
arenosos fluyen licuescentes. Algu
nos de esos sucesos, sin embargo,
ocurren tambin por otras razones:
una estalactita, por ejemplo, puede
romperse por la accin de su pro
pio peso y un corrimiento de tierras
puede deberse a una intensa lluvia.
La labor del paleosismlogo ha de
empezar por identificar el mecanis
mo desencadenante. Si se trata de
un suceso ssmico, el prximo paso
consistir en datar las estructuras
que deja en su estela.
INVESTI GACi N y CI ENCI A, abril, 2004
1. AUNQUE MUCHAS DE LAS PERSONAS que habitan en los aledaos del lago de
Lucerna conviven con la amenaza de aludes, corrimetos de tierra y catstrofes natura
les similares, son muy pocas las que piensan en la posibilidad de un terremoto. Pero esa
regin se ha visto sacudida en varias ocasiones por episodios sismicos violentos. El que
se produjo en 1601 caus daos considerables en l a cuidad de lucerna (en la imagen) .
Si n embargo, no hay constancia histrica de otros terremotos de magnitud similar, por l o
que venia resultando muy dificil pronosticar l a probabilidad de una recurrencia. Para esti
mar mejor ese riesgo, los autores emprendieron el estudio de los sedimentos que se acu
mulan bajo el lago. la inspeccin de este archivo natural revel que otros cuatro grandes
temblores destrozaron este pintoresco escenario en el curso de los ltimos milenios.
Los sedi mentos:
archi vos geol gi cos
Los sedimentos lacustres constitu
yen excelentes archivos de las con
diciones ambientales del pasado.
Acumulados ao tras ao, se han
convertido en un registro completo,
y en ocasiones detallado, de la his
toria geolgica de lagos y lagunas.
En las zonas que estudiamos del
lago de Lucerna, los depsitos cre
cen, desde hace varios milenios, algo
menos de un milmetro anualmente.
La composicin de este material
25
:
..
! .
,
2. LA ACTI VI DAD SI SMI CA se concentra en los lmites entre placas tectnicas (lneas
rosadas). En ocasiones, sin embargo, algunos terremotos de gran magnitud se producen
en el interior de las placas. Los puntos rojos indican los lugares que, desde 1 973, han
sufrido terremotos de magnitud 5,5 o superior. La ubicacin de los bordes de las placas
se ha obtenido del Proyecto de Descubrimiento de Bordes de Placas, de la Universidad
de Rice. Los epicentros de los terremotos proceden del catlogo del Centro Nacional de
Informacin de Terremotos, del Servicio I nspeccin Geolgica de los EE. UU.
refleja las condiciones locales en
la poca de la deposicin. El polen
que trae el aire, por ejemplo, queda
entenado en el sedimento fangoso
del fondo del lago; se convierte as
en un registro de los cambios de la
vegetacin de las cercanas. Las
capas de grano grueso, por su parte,
nos retrotraen a pocas en que las
inundaciones arrastraron residuos
arenosos hasta el lago.
Tambin los terremotos dejan sus
huellas en el fondo de lagos y oca
nos: los temblores hacen que los
sedimentos resbalen por las pen
dientes sumergidas de las mrgenes
de esas masas de agua. El terre
moto de Grand Banks en 1929, por
ejemplo, de magnitud 7,2 en la esca
la de Richter, desencaden un des
lizruniento gigantesco en la vecin
dad de las costas canadienses de
Terranova. El desplazamiento brus
co de materiales a lo largo de la
pendiente continental origin6 un ma
remoto arrasador y cort las comu
nicaciones transatlnticas cuando
la masa ingente de espeso fango
seg varios cables telefnicos sub
marinos que se enconu'aban en su
camino.
Ante tales sucesos, nos pareci
razonable pensar que los sedimen-
26
tos de varios lagos suizos habrian
registrado de forma semejante epi
sodios ssmicos del pasado. Tras
un extenso sondeo y estudio de las
profundidades del lago de Lucerna
se confirm nuestra hiptesis: de
acuerdo con los hallazgos, cuatro
importantes terremotos sacudieron
esta zona en tiempos prehistricos.
El relato de Cysat
Nuestra primera tarea consisti en
establecer qu clase de signatura ss
mica debamos buscar en los sedi
mentos del lago. Para ello, el infor
me de Cysat sobre el suceso de 1 60 1
constitua un documento de valor
incalculable. A la maana siguiente
al terremoto, l y sus compaeros
del ayuntamiento cabalgaron hacia
el lago para estimar los daos.
Rese6 un cuadro catico:
A lo largo de la orilla encon
tramos embarcaciones, troncos.
tablones, tubos y todo tipo de
objetos. Unos llotaban a la deri
va; otros haban sido anojados
a la playa y depositadas 50 pa
sos [de 40 a 50 metros] ms
all de la lnea costera y hasta
dos halberds [de tres a cuatro
metros] por encima del nivel
del lago . . . Cerca de la ciudad,
algunas personas recogan pe
ces que haban sJo rro|aos
hacia la ribera . . . En Lucera, el
maremoto babfa arrancado los
amarres de las embarcaciones,
que derivabau lago adentro, An
daban veloces, pero nO por el
viento, remos o velas . . . Preter
naturalmente, el gran ro Reuss
[el desage del lago Lucerna]
inverta el flujo de sus aguas, ha
cia delante o hacia atrs, seis
veces cada hora . . .
Cysat sealaba, adems, que el ro
que parta la ciudad en dos desapa
reci casi por completo varias ve
ces. Incluso "se poda cruzar su le
cho casi sin mojarse los pies, como
hicieron los ms jvenes para con
memorar tan extraordinario suceso ..
Asimismo, los molinos [de agua] de
jaron de funcionar" . Cysal observ
tambin que las montaas y coli
nas subacuticas, a las que se llega
ba por barras de arena durante la
bajada de 1as aguas, desaparecieron
bajo las profundidades del lago. ( . . . )
Secciones de praderas se desplaza
ron una distancia considerable de
sus posiciones originales y se abrie
1 profundas grietas en el suelo".
A tenor de este relato, caba es
perar que esos sucesos espectacula
res hubieran dejado huellas en el
fondo del lago. De hecho, a princi
pios del decenio de 1 980, miembros
del Laboratorio de Limnogeologa
del Instituto Politcnico Federal de
Zurich (ETH, de "Eidgenssische
Technische Hochschule", en alemn)
hallaron indicios que respaldaban
nuestra hiptesis: en el fondo del
lago, baba dos grandes depsitos
producidos por deslizamientos su
bacuticos de fangos que parecan
tener relacin directa con el sesmo
de 1 60 1 .
En 1 996, al poco de hacerse cargo
del Laboratorio de Limnogeologa,
la profesora McKenzie, coautora del
art(culo, prest todo su apoyo a pro
yecto. Junto con otro de los firman
tes (Anselmetti), descubri nume
rosos depsitos de deslizamiento,
muchos de ellos ms profundos que
los hasta entonces investigados. Sien
do ms antiguos, estos materiales
debieron depositarse en tiempos pre
histricos. Por tanto, si pudiramos
distinguir los deslizamientos pro-
INVESTI GACi N y CI ENCI A, abril, 2004
r --
: :
,
,
,
:
'
^
'
,
:
:
,
,
vacados por tenemotos de los cori
mientos debidos a otros procesos,
los depsitos arcaicos en cuestin
aportaran testimonios de los l ti
mos 1 5 milenios de historia ssmica
de la zona.
Por esa misma fecha Giardini, co
autor tambin, andaba buscando un
catlogo extenso de sesmos. En
razn de su cargo (tcnico en ries
gos ssmicos potenciales de la Con
federacin Helvtica), necesitaba
saber dnde, cundo y con qu fre
cuencia se haban producido gran
des terremotos. Cuando Anselmetti
public los descubrimientos del lago
de Lucerna, Giardini se dio cuenta
inmediatamente de que esos dep
sitos de deslizamiento constituan
unos indicadores genuinos, ignora
dos hasta entonces, del pasado ss
mico de Suiza. As empez lo que
sigue siendo una estrecha colabo
racin eutre el Servicio Sismolgico
suizo y el Laboratorio de Limno
geologa del ETH. Para completar
el equipo se necesitaba savia nueva.
La trajo Schnellmann, un estudiante
de doctorado y firmante tambin del
artcuJo.
La|Iog|a!ia
mcd|an!a|aIlaxians|sm|ta
En junio de 2001, Schnellmanu y
Anselmetti transportaron el Tethys,
el barco oceanogrfico del ETH, al
lago de Lucerna. Comenzaron a ex
plorar los sedimentos del fondo me-
INVESTIGACiN y CIENCIA, abril. 2004
o
3. DETALLES ESTRUCTURALES de los sedimenlOS del lago de
Lucerna, cartografiados mediante reflexin ssmica. Este mtodo
se sirve de las leyes acsticas. En un barco oceanogrfico se ins
tala un transductor que emite ondas sonoras hacia el agua. Estas
se reflejan parcialmente en el fondo del lago y en las interfaces
entre capas sedimentarias de distinta composicin (extremo
i zquierdo). Cuando regresan a la superficie, el mismo transductor
capta los dbiles ecos, que se registran electrnicamente. la ite
racin de este proceso, a pequeos intervalos, y l a transcripcin
de los resultados consecutivos ( i zquierda) reproducen la estructura
de los sedimentos. Navegando unos 300 kilmetros en zigzag, los
autores obtuvieron perfiles ssmicos que les permitieron cartogra
fiar la parte occidental del lago (arra).
di ante reflexin ssmica. Este m
todo remeda la ecografa aplicada
en medicina: as como los radilo
gos exploran el interior del orga
nismo mediante ultrasonidos, los
ge6logos utilizan las seales acs
ticas para elaborar imgenes de la
estrnctura intera de los sedimen
tos. En el casco del barco se insta
la un transductor acnstico que, como
un altavoz, emite ondas sonoras ha
cia el agua. Estas se reflej an par
cialmente en el fondo del lago y en
las separaciones entre capas sedi
mentarias de distinta composicin.
Cuando regresan a la superficie, el
mismo transductor (que ahora opera
como un micrfono) capta el eco.
La seal acstica reflejada propor
ciona informacin acerca de la es
tructura de los sedimentos.
Navegando en zigzag, sondea
mos una densa malla de lneas de
exploraci6n que, eu total, sumaban
ms de 300 kilmetros de recorrido.
Los resultados de la reflex i6n ss
mica permitieron construir una ima
gen tridimensional de los sedimen
tos del lago. El anlisis cuidadoso
posterior de los datos en el labora
torio sac6 a la luz indicios slidos
de movimientos de masas snbacu
ticas: marcas de fracturas en los ta
ludes, debidas al desprendimiento
de grandes masas de tierra, y dep
sitos de deslizamiento enterrados,
que sealan dnde se pos el ma
terial despegado. Tales acumula
ciones se reconocen fcilmente en
los cortes ssmicos porque los se
dimentos normales, no perturba
dos, del lago muestran nna distri
buci6n horizontal en capas bien
definidas; en cambio, los depsitos
de deslizamiento. intensamente re
movidos, revelan una configura
cin catica, semejante a la imagen
"nevada" que ofrece la pantalla de
un televisor sin sintonizar.
Tras docenas de cortes verticales
separados por una corta distancia,
pudimos seguir la pista de las ca
pas prominentes y determinar as
la exteusil1 de cada uuo de los
despreudimientos a travs de la sec
cin del lago que habamos inspec
cionado. (El lago de Lucerna cuenta
cou varias cuencas iudependientes.
Decidiros no examiuar las adya
centes a deltas de ros porque podan
ser fuente de depsitos de despren
dimientos sin relaci6n alguna con
los tenemotos.) Muchos de los dep
sitos, advertimos, se hallaban exac
tamente en el mismo nivel que los
detectados, y asociados al terremolo
de 1 60 1 , por el anterior gru po de
invesligacin del ETH. De hecho,
27
el horizonte (nivel estratigrfico)
correspondiente a este suceso con
tiene al menos 1 3 hundimientos, lo
que indica que el terremoto desen
caden resbalamientos sincrnicos
en todo el lago. Es ms, hallamos
que, en el centro de dos subcuen
cas bien separadas, estos depsitos
de deslizamiento aparecan recu
biertos por capas de fango homo
gneo de hasta dos metros de es
pesor: resultado, sin duda, de una
gran cantidad de material removido
que se mantuvo en suspensin du
rante un corto perodo de tiempo
tras el sesmo, antes acabar sedi
mentndose.
Hubo algn otro terremoto an
terior al de 1 601 ? En busca de dep
sitos correspondientes a otros epi
sodios ssmicos, examinamos con
minuciosidad los cortes verticales.
Descubrimos un horizonte, unos tres
metros por debajo del fondo del lago,
que contiene 1 6 desprendimientos.
Sobre esos depsitos descansan ma-
sas espesas y homogneas de fan
gos, en tres subcuencas diferentes.
Ello nos indujo a sospechar que
nos hallbamos ante los vestigios
de sesmos violentos de un pasado
remoto. O tenan una explicacin
ms trivial?
Una observacin nos decant ha
cia la hiptesis ssmica. Los restos
de aquellos antiguos resbalamientos
de fangos se encontraban no slo
al pie de los taludes que bordean
las mrgenes del lago, sino tam-
4. PERFI LES DE REFLEXIDN SI SMI CA obtenidos en dos cruceros
de rastreo. Revelan depsitos caractersticos de hundimientos a lo
largo de l a margen del lago (zonas ca/oreadas). La imagen superior
muestra una seccin nortesur que corta por el centro una cuenca
extensa y profunda (lInea roja a la derecha en el mapa de la fu
ra 3). La imagen inferior corresponde a una seccin esteoeste prxima
a l a ribera occidental (lInea roja a la i zquierda en el mapa de la
fura 3). Las zonas coloreadas presentan una configuracin ca
tica, como la imagen "nevada" de la pantalla de un televisor sin
sintonizar. Las otras capas sedimentarias, en cambio, muestran
lneas continuas claras y oscuras. Estos y otros cortes ssmicos
orientaron la posterior tarea de extraccin de testigos sedimenta
rios. Se escogieron posiciones clave como el centro de la gran
cuenca (lnea negra en /a imagen superor), donde la sonda, de aproo
ximadamente 1 0 metros de largo, penetr en tres depsitos induci
dos por hundimiento de diferentes edades (rosado, prpura, verde).
28 INVESTI GACi N y CI ENCI A, abril, 2004
5. EL ANALlSIS DE LOS TESTIGOS SEDI MENTARIOS permiti a los autores confirmar su
interpretacin de las secciones ssmicas y obtener material orgnico apropiado para l a
datacin. la imagen corresponde a la extraccin indicada en la figura anterior (derecha,
colocada en su posicin estratigrfica correcta y ampliada horizontalmente para mayor
cl ari dad). Muestra una buena correspondencia con el perfil ssmico de este punto
(iquierda). La capa rosada corresponde a un depsito de hundimiento acumulado en
1 60' , durante y poco despus de un terremoto histrico+ la capa prpura muestra un
depsito de deslizamiento ms delgado, formado en 470 a.C. segn la datacin por ra
diocarbono. La capa verde representa un episodio anterior, aunque probablemente no se
trat de un terremoto, pues caus un solo depsito de hundimiento.
bin en la vecindad de dos colinas
sumergidas; la cima de una se en
cuentra a unos 85 metros por debajo
de la superficie del lago. Las olas
inducidas por tempestades o inun
daciones generalizadas tambin
podran haber desencadenado des
lizamientos alrededor del margen
del lago, pero no habran afectado
la estabilidad de las pendientes del
fondo, alejadas de la costa y a una
profundidad de 85 metros. No caba
duda: se trataban de las huellas de
un antiguo terremoto.
Testigos ydataci n
La inspeccin de los sismogramas
revel la existencia de otros tres
temblores prehistricos. Fueron lo
bastante intensos para producir des
lizamientos mltiples, pero todava
nos hallamos lejos de precisar su
magnitud. Ni siquiera podemos fiar
nos de ]0 que a primera vista pa
rece una hiptesis razonable; a sa
ber, cuanto mayor sea el terremoto,
tanto ms sedimento remueve. El
mayor depsito de deslizamiento
identificado (de unos 1 7 millones de
metros cbicos de fango), por ejem
plo, no se debi a un episodio de
gran violencia sino a un dbil terre
moto, o quizs a un proceso comple
tamente diferente. As lo creemos
porque este enorme desprendimiento
responde a un suceso aislado; en
aquella poca no se produjeron otras
rupturas de taludes en el lago.
Pese a no poder cuantificar la mag
nitud de esos terremotos, creemos
que deben de haber sido bastante
intensos. Despus de todo, esta parte
de S ulza ha experimentado muchos
pequeos sesmos a 10 largo del si
glo pasado (cinco episodios alcan
zaron una magnitud 5 o superior) y
ninguno de ellos ha producido frac
turas mltiples de taludes en nues
tra zona de estudio.
INVESTI GACi N y CI ENCI A, abril, 2004
Cundo tuvieron lugar esos te
rremotos? Para datar esos sucesos,
necesitbamos testigos de sedimen
tos de los distintos depsitos de des-
1izamiento. que descansan a gran
profundidad bajo el fondo del lago.
(El suelo del lago se halla a 1 50 me
tros de profundidad.) As pues, vol
vimos al iaga con un pequeo pontn
y una sonda de Kullenberg (o de
pibtn). un aparato de muestreo que
consta en nuestro caso de un tubo
de acero de 12 metros de largo con
un peso de plomo de 300 kilogra
mos encima. Para tamal' muestras
de sedimentos, la sonda desciende
lentamente a travs de la columna
de agua, asistida por un cable de
acero unido a un potente torno. A
1 0 metros del fondo del lago, un
mecanismo libera el tubo, que cae
libremente el resto de la distancia.
El tubo penetra en los sedimentos
y se llena de fango. En su extremo
inferior, un resorte impide que el
testigo muestra se pierda en el ca
mino de vuelta a la superficie.
Guiados por los cortes verticales
ssmicos, extrajimos muestras de se
dimentos de varios depsitos de des
lizamiento, as como de sedimen
tos no perturbados. En total: ocho
testigos, cada uno de 8 a 10 metros
de longitud, de dos subcuencas di
ferentes. Se trataban de depsitos
de deslizamiento tortuosamente do
blados con lechos superpuestos de
fango homogneo. Estos empaque
tamientos se diferenciaban clara
mente de las delgadas capas hori
zontales encontradas en otras partes
del sedimento.
Para hallar la edad de cada dep
sito de deslizamiento, extrajimos ho
jas y pequeos trozos de madera
del sedimento no perturbado supra
yacente. La antigedad del material
orgnico se detennin mediante da
tacin por radioearbono. En los se-
EPISODIO
DE 1601 d.C.
EPISODIO
DE 470 a.C.
EPISODIO
DE 1290 a.C.
dimentos tambin se hallaron dos
capas horizontales de cenizas que
se asociaron a erupciones volcni
cas prehistricas en el este de Fran
cia y el oeste de Alemania. Com
binando todas las fechas, las del
material orgnico y las de las ceni
zas volcnicas, calculamos las eda
des de los depsitos de deslizamien
to y las de los cuatro terremotos que
los originaron: se produjeron, apro
ximadamente, en 470 a.c., 7820 a.c.,
1 1 . 960 a.C. y 12. 610 a. c. As lo
gramos reconstruir una cronologa
de los sucesos ssmicos prehistri
cos de la Suiza central.
29
Tsunami s l acustres
Quedaba an por responder una de
las preguntas formuladas por Cysat:
A qu responda la agilacin rela
tada de las aguas del lago? Los
deslizamientos subacuticos de fan
gos del tamao que observamos,
pueden acaso desplazar suficiente
agua como para generar olas de
4 metros de altura? Dichas o'as, que
se podran considerar una especie
de tsunamis, encie1an Ul grave pe
ligro para los pueblos ribereos?
Para estimar la forma y amplitud
de las olas generadas por el terre
mOlo, Schnellmaun y Anselmetti
acudieron a un experto en simula
cin terica de tsunamis (Ward).
Estas olas arrasadoras, que suelen
1 "
N kilomelros
6. EN 1 687, una ola de 4 metros de altura sacudi esta casa construida a la orilla del
lago de lucerna. Abati las ventanas del primer piso e inund el interior, volcando una
mesa y derribando al propietario. la ola imponente caus estragos en un pueblo cercano
y en ensenadas. El cielo estaba despejado y reinaba l a calma. No se form por causas
meteorolgicas, sino como resultado del hundimiento espontneo de sedimentos en la
orilla opuesta, donde una fraccin importante del delta de un ro desapareci de repente.
Este ejemplo histrico muestra que los hundimientos de sedimentos y sus olas asociadas
no provienen necesariamente del temblor del suelo. De aqu que los autores se caneen
traran en una parte del lago alejada de los grandes deltas. Atribuyeron a terremotos
slo aquellos sucesos que simultneamente dejaron mltiples depsitos de deslizamiento
en sus estelas.
originarse en grandes movimientos
de sedimentos en el fondo marino,
han sido objelo de estudio por los
gelogos marinos desde hace tiempo.
Pero el comportamiento de tales ma
sas de agua en lagos apenas SI se
ha abordado.
Para comprender mejor la rela
cin entre los temblores de tierra
en el lago de Lucerna y la genera
cin de olas gigantes, modelamos
los efectos del deslizamiento sub
acutico del episodio de 470 a. e.
Lo seleccionamos porque dispo
namos de informacin cartogrfica
suficiente para reconstruirlo con
cierto detalle: conoCamos nno de
los lugares donde el fondo se haba
arrancado, la trayectoria de los se
dimentos y la geometra del dep
sito resultante. Los datos de refle
xin ssmica mostraron que el
material se despreudi de la orilla
del lago, dej una mella de nueve
metros y trausport 100 metros c
bicos de sedimentos, parte de los
cuales se deslizaron lateralmente
hasta 1 500 metros.
La simulacin terica mostr olas
de ms de tres metros de altura
azotando la orilla opuesta al punto
de fractura un minuto despus del
comienzo del deslizamiento. Su lon
gitud de onda superaba el kilme
lro, lo que es enteramente diferente
de las olas superficiales ordinarias
inducidas por el viento. En este sen
tido, las olas simuladas se eleva
ban como montaas de agua en el
ceutro de la subcuenca, exactamente
como lo describieron los testigos
presenciales del episodio de 1 601 .
Los movimientos de tierra combi
nados con los tsunamis resultantes
debieron coufigurar una esceua real
mente atemorizad ora.
En su informe de 1 601 , Cysal in
dicaba que la salida normal del
lago experiment iuverslones, mo
vindose hacia atrs y hacia de
lante seis veces en uua hora. El
perodo del movimiento del agua
era, pues, de unos 10 minutos; unas
diez veces mayor que el de los tsu
namis generados eu el modelo te
neo.
7. EL TERREMOTO DE 1 601 Vquierdal gener varios depsitos rial removdo que temporalmente se mantuvo en suspensin. Un con
junto de depsitos similar, aunque ms antiguo (derecha), indica que
un terremoto prehistrico debi desencadenar hundimientos en varios
puntos del lago (fechas). No se atribuyen a inundaciones y otros
posibles desencadenantes porque slo un sefsmo poda haber arran
cado las laderas de colinas sumergidas, como ocurri en este caso.
de deslizamiento, cuyo espesor oscil entre menos de 5 (amarilo)
y ms de 1 0 metros [rojol. [Los de espesor intermedio -ms de 5
y menos de 1 0 metros- aparecen en naranja.) En las partes ms
profundas del lago, esos depsitos estn cubiertos por una capa
espesa y homognea de fango (rayado). resultado de todo el mate-
30 INVESTIGACiN y CIENCIA, abril, 2004
8. LA SIMULACION TEORICA pone de manifiesto que basta una
fractura en la margen del l ago (rea rayada), con el consi
guiente depsito de deslizamiento (contoro amaflo), para de
sencadenar una perturbaci n de la superficie semejante a un
tsunami. El depsito de l a figura corresponde a uno de los cau
sados por el terremoto de 470 a.C. A diferencia de las olas nor
mal es, l evantadas por el vi ento, las ondulaci ones desatadas por
temblores de tierra ti enen una longitud de onda muy l arga, de
casi un kilmetro. El tamao tambin es enorme: un minuto des
pus de que la orilla del lago se hunda en la simulacin, l a al-
tura de l a ol a (de cresta a seno) al canza casi l os seis metros
( i zquierda). La perturbacin se propaga rpidamente, a l a misma
vel ocidad que el trfico en una autopista. Se aleja de la zona d e
ruptura y se adentra dos kilmetros en dos de los brazos del
l ago durante el minuto si gui ente (centro). Tres minutos despus
del inicio del simulacro, la perturbacin queda, en gran parte,
confi nada al brazo noroeste (derecha]. En realidad, las mltiples
fallas en diferentes puntos de la orilla del lago generaron varias
olas de este tipo. Al interferir unas con otras, crearon un
patrn de interferencia complejo.
Probablemente, las oscilaciones
empezaron con u na frecuencia ms
elevada (frecuencia y perodo son
inversamente proporcionales), pero
la interferencia entre las olas que
avanzaban hacia delante y las que
regresaban hacia atrs termin6 por
disminuirla. El perodo del movi
miento resonante de una gran masa
de agua ("seiche") depende de la
geometra de la cuenca. El viento
y las variaciones de presin atmos
frica causan oscilaciones simila
res, aunque de menor amplitud. Tales
ondas estacionarias inducidas me
teorol6gicamente se estudiaron en
el lago de Lucerna por primera vez
a finales del siglo XIX. Revelaron
cambios de sentido cada 1 0 minu
tos, adems de otros dos perodos
de oscilacin ms largos. Por tanto,
resulta razonable que el perodo de
los movimientos inducidos por los
terremotos muestre tambin esos
valores.
As pues, los sedimentos del lago
de Lucerna permitieron compren
der el suceso de 1601 y otros ante
riores, como si de sism6grafos pre
histricos se tratara. Nuestro actual
reto consiste en estimar el epicen-
INVESTlGACION y CIENCIA, abril. 2004
tro y la magnitud de dichos terremo
tos. Un proyecto ambicioso. Pero
no bastan los datos que ofrece un
lago. Se requiere una red de paleo
sismgrafos que operen en varios
de forma independiente. En cola
boraci6n con el Sericio Sismolgico
suizo, el grupo de limnogeologa del
ETH centra ahora sus esfuerzos en
cuatro lagos menores prximos al
de Lucerna, en busca de huellas de
terremotos histricos y prehistri
cos que permitan estimar epIcen
tros y magnitudes.
Los autores
Mi chael Schnellmann est terminando el doctorado en geologa en el Instituto Po
litcnico de Zurich iETH), donde Flavio S. Anselmeti, su tutor, dirige el Laboratorio
de Limnogeologa. Oomenico Giardini imparte clases de sismologa y geodinmica en
el EH y es el responsable del Servicio Sismolgico suizo. Judith A. McKenzie ha
investigado la sedimentacin Qumica y bioquimica en lagos modernos y en ocanos.
Ensea estratigrafa en el ETH. Steven N. Ward pertenece al cuerpo docente e in
vestigador de la Uni versidad de California en Santa Cruz. Se dedica a la simulacin
de procesos dinmicos terrestres: terremotosy tsunamis y deformaciones tectnicas.
Amercan Sti enli st Magazine.
Bi bl i ografa compl ementari a
SEICHES. B. J. Korgen en Amercan Scientist, vol. 83, pgs. 330342; 1 995.
LANDSllDE TSUNAMI. S. N. Ward en Joural 01 Geophysical Research, vol. 106; pgs.
1 1 .201 1 1 .2t 6; 2001.
PREHISTORIC EARTHOUAKE HISTORY REVEAlED BY LACUSTRINE SlUMP DEPDSITS. M. Schnell
mann, F. S. Anselmetti, D. Giardini, J. A. McKenzie y N. S. Ward en Geology, vol.
30, pgs. 1 1 31 1 1 34; 2002.
SUBOCEANI C LANOSLlOES. S. N. Ward y S. Day en 2002 Yearbook 01 Science and Tech
n%gro McGrawHill; Nueva Yorkj 2002.
31
S 0 0 ' | 0 / 0
Parasitoides unicelulares
Una epidemia que mata el kri/ en el noroeste del ocano Pacfico
1
diferenCia de los parsitos. los
parasitoides matan a su hus
ped para proseguir su ciclo biol
gico. En la mayora de los casos,
sus vctimas son insectos y pequeos
crustceos.
La relacin entre el parasitoide y
su husped requiere que el segundo
desarrolle una estrategia reproduc
tora de ciclo corto y engendre una
extensa progenie, sometida a una
elevada mortalidad larvaria; el pa
rasitoide exige tambin del hus
ped que se reproduzca a una edad
temprana. En otras palabras. la re
lacin en cuestin resulta ineficaz
si la estrategia reproductora del hus
ped se basa en ciclos biolgicos
largos, invierte menos biomasa CO[-
pora] en lejido reproductor y pro
crea una descendencia exigua, aun
cuando sta tenga mayores proba
bilidades de supervivencia. Desde
su descubrimiento, los parasitoides
han despertado el inters de los
cientficos por la complejidad de sus
adaptaciones, muy especializadas,
que les han permitido persistir en
su forma parasitaria.
Unos de los primeros parasitoi
des conocidos fueron Las avispas que
infectan arcnidos. La avispa Hyme
noepimecis spp .. por ejemplo, obliga
a la araa PLesiometa argyra a COD
vertirse en refugio para sus hue
vos. Primero hace de ella su hus
ped, luego su esclava y. por fin. su
alimento.
Dos eufusidos krill ( Thysanoessa spinife,a), arriba a l a izquierda. El espcimen
semitransparente corresponde a un individuo sano. El anaranjado ha sido infectado por
el ciliada Colnia spp. Arriba a la derecha, una fotograffa de microscopa electrnica
de barrido muestra ciliadas aglomerados dentro del caparaz6n del husped. Abajo, una
panormica de l a mortalidad masiva de krill causada por ciliados parasitoides.
32
Menos conocidos son los parasi
toides del krill. Bajo el nombre de
krill se agrupan los crustceos eufu
sidos (del orden Euphausiacea) que
constituyen buena parte de la bio
masa planctnica y micronect6nica
de los ecosistemas marinos. El krill
infectado presenta una natacin er
tica. Su caparazn semitransparente
se torna anaranjado y. durante los
ltimos estadios de jnfeccin, se
hincha de una manera desmesurada.
En su interior, los parasitoides ci
liados se desarrollan con rapidez:
el krill queda aniquilado entre 40
y 70 horas despus de su infec
cin.
De las aproximadamente veinte es
pecies de krill que se distribuyen en
el norte de la corriente de California
(Oregn) a menos tres (Euphausia
pacifica, Thysanoessa spinzfera y
Thysanoessa gregaria) sufren la in
feccin de un ciliada unicelular del
gnero CoIlinia (del orden Aposto
matida). Dos de stas. E. pacifica y
T spinifera, se congregan en gran
des enjambres que constituyen cerca
del 95 % de la biomasa de krill de
la regin. Durante varios cruceros
oceanogrficos realizados entre 2000
y 2003 a lo largo de la costa de Ore
gn. recolectamos krm infectado por
Collinia en el 7 % de la 31 3 locali
dades muestreadas cerca del talud
continental, donde el krill presenta
altas densidades poblacionales.
Los ciliados Collinia se descu
brieron a mediados del siglo xx en
varios crustceos marinos, decpo
dos. anfpodos y coppodos. En un
princjpio, sus infecciones se consi
deraron espordicas y con escaso
impacto en las poblaciones de sus
huspedes. En los aos sesenta, sin
embargo, se demostr que tales pa
rasitoides incidan de forma signi
ficativa en la densidad demogrfi
ca de los crustceos infectados.
Cuando Collinia entra en el cuerpo
del krill, los signos de infeccin apa
recen antes de 24 horas. Los cilia
das atraviesan una serie de estadios
polimrficos de infeccin, desarro
llo, reproduccin y encistamiento,
que defmen su ciclo biolgico. El
INVESTIGACiN y CIENCIA. abril. 2004
estadio alimentario (trofonte) con
sume todos los rganos, incluida la
gnada, rica en lpidos. El repro
ductor (tomonte) se divide rpida
mente para formar clulas de trans
misin (tomite), rompe el cuerpo
del krill entre la parte posterior del
caparazn y el abdomen y mata al
husped. Por fin, miles de ciliadas
en el estadio de transmisin esca
pan del crustceo y nadan en busca
de una nueva vctima en la agre
gacin de krill.
El comportamiento gregario del
kriZZ confiere ciertas ventajas a sus
componentes, mayor eficiencia para
capturar presas, huida ante depre
dadores y aumento de la posibili
dad de reproduccin. Sin embargo,
tambin favorece el parasitismo, pues
la infeccin puede propagarse f
cilmente en las agregaciones con al
tas densidades de eufusidos. En
cualquier caso, los beneficios de este
comportamiento superan las des
ventajas. De no ser as, el krill no
formara las colosales agregaciones
que se observan en el ocano.
La infeccin del krill en agrega
ciones con alta densidad de pobla
cin puede alcanzar proporciones
epidmicas. En junio de 2001 , ob
servamos uno de esos episodios de
mortandad en el fondo del can
submarino de Astoria (Oregn). A
lo largo de un transecto de casi
1 , 5 km de longitud, encontramos
grandes cantidades de cadveres de
krill o krill moribundo (hasta 300
individuos por metro cuadrado) so
bre el fondo marino (entre 220 y
550 m de profundidad). A mediados
de los ochenta, se descubri que
Thysanaessa inermis, una especie
de krill que se distribuye en el mar
Pigmentos del barroco
de Bering, sufra la infeccin de Cal
linJa beringensis, otro ciliado apos
tomtido. Las tasas de infeccin
oscilaban entre el 68 y el 98 % en
algunas zonas. De acuerdo con nues
tras investigaciones, el endoparasi
tismo de Callinia spp. se encuen
tra ampliamente extendido en las
poblaciones de krill de la corriente
de California. La mortandad del
can de Astoria quiz no consti
tuya un episodio aislado.
Los parsitos y patgenos condi
cionan de forma importante la din
mica poblacional de las especies que
habitan en ambientes marinos. Su
efecto puede considerarse anlogo
a la depredacin. En el caso del
krill, los ciliados parasitoides "com
piten" con otros depredadores: la
ballena azul, aves marinas y sal
mones. Durante mucho tiempo, la
mortandad del krill se haba venido
atribuyendo a la actividad de de
predadores y a la falta de alimento.
La epidemia observada en el can
submarino de Astoria sugiere que
el parasitismo tambin desempea
un papel significativo en la morta
lidad del krill. El krill de la corrien
te de California resulta bsico para
la cadena trfica de este ecosistema.
Constituye el alimento principal de
salmones, sardinas y merluza. Por
tanto, igual que la de los depreda
dores, la accin de los ciliadas pa
rasitoides puede afectar a los nive
les trficos supeliores y a la industra
pesquera de la regin.
JAIME GMEZ GUTlRREZ
Centro Interdisciplinario
de Ciencias Marinas
La Paz, Baja Califoria
Mxico
Identifcacin molecular con espectroscopa Raman
Ms de una veintena de los ele
mentos de la tabla peridica apare
cen directamente en la composi
cin qumica de los principales
pigmentos empleados por los anti
guos artistas en la ejecucin de sus
obras de arte. Desde el sodio (Na),
integrante del antiguo azul de la
pislzuli, hasta el mercurio (Hg),
que fora parte de la molcula del
INVESTI GACi N y CIENCIA, abril, 2004
rojo bermelln, o desde el peligroso
arsnico (As), constitutivo del OrO
pimente o del rejalgar, hasta el co
balto (Co) en el esmalte azul, el
pintor ha dispuesto de materiales
metlicos y no metlicos que for
man una autntica "tabla peridica
de los pigmentos". La mayor parte
de los pigmentos usados a lo largo
de la historia se conoce con preci-
sin desde hace siglos, esto es, exis
ten recetas de fabricacin bien do
cumentadas y se sabe su formula
cin qumica, gracias sobre todo a
las aportaciones cientficas del si
glo xx. Sin embargo, ya sea por su
parecida estructura qumica, ya sea
por su confusa terminologa hist
rica, sigue siendo hoy en da muy
difcil discernir con las metodo
logas ordinarias entre ciertos pig
mentos amarillos (compuestos de
plomo y otros metales). Encontramos
importantes ejemplos en pigmen
tos tan conocidos en pintura de ca
ballete como el amarillo de Npoles
(en teora, antimoniato de plomo),
el massicot (monxido de plomo or
torrmbico), el litargirio (monxido
de plomo tetragonal) y los dos ama
rillos de plomo-estao (estannatos
de plomo, tipos 1 y II). Entre otros
aspectos curiosos, es destacable el
parecido nmero atmico que tie
nen el antimonio (Z 5 1 ) Y el es
tao (Z ^ 50). De ello se desprende
lo difcil que puede resultar la di
ferenciacin entre el antimoniato y
el estannato de plomo cuando son
analizados, por ejemplo, con fluo
rescencia de rayos X. La dificultad
radica en las posiciones muy cer
canas de las lneas espectrales
(energas de transicin electrnica)
del antimonio y del estao. Algo
parecido se podra dar si se reali
zasen los anlisis con un micros
copio electrnico de barrido y di
fraccin de rayos X (SEM/EDX).
De todo lo expuesto, resulta evi
dente que es necesario un gran ri
gor cientfico para determinar la
composicin qumica de cierto tipo
de pigmentos amarillos a los que,
hasta hace muy pocos aos, se ha
confundido entre s, o cuya com
posicin, simplemente, se ha iden
tificado de manera errnea.
Imaginemos ahora que hubiera
existido un pigmento que resultase
de un proceso de fabricacin ba
sado en una combinacin adecuada
de xido de plomo, dixido de es
tao y trixido de antimonio. Bajo
condiciones adecuadas de este
quiometra y de temperatura, el pro
ducto final podra corresponder a
un interesante caso particular de una
estructura piroclrica cuya formu
lacin general fue investigada en
1986, aunque no en el contexto del
mundo pictrico, por Concepcin
33
X,--------,
60
40
.
a Espectro 'triple xido Pb, Sn, Sb'
b Espectro 'amarillo Langetti'
0 -
200 300 400 50
Nmero de onda (cm'l)
1 . Espectros comparados: , amarillo patrn (ternario). b, amarillo en la obra
de langetti. I EI nmero de onda es el inverso de la longitud de onda.)
Cascales, 1. A. Alonso e I. Rasines.
En tal caso, la frmula de este hi
pottico pigmento resultara ser
Pb2(SnSb)06
.
5 y concordara con los
datos analticos obtenidos en 1 998
por Ashok Roy y Barbara H. Berrie
en distintos leos italianos del si
glo XVIl (de Nicolas Poussin, Pietro
da Corto na y otros). Roy y Berrie
realizaron un anlisis elemental y
cristalogrfico con difraccin de
rayos X de la pigmentacin amari
Ha de varias obras y establecieron
que se trataba de un triple xido de
plomo, estao y antimonio. Tambin
en 1998, Elisabeth Ravaud, Jean
Paul Rioux y Stphane Loire pu
blicaron los resultados, obtenidos
con SEM/EDX, del anlisis de la
2. Hlot y sus hijas", del pi ntor genovs
G. B. langetti.
34
pigmentacin amarilla de una obra
de Pietro da Cortana; su conclu
sin fue que se trataba de "un pig
mento amarillo poco conocido"
constituido por plomo, estao y an
timonio.
Al mismo tiempo, en el labora
torio de espectroscopa Raman de
la Universidad Politcnica de Ca
talua nos ocurra que, al analizar
la composicin pictrica de obras
del barroco italiano (de Luca Gior
dano y Giovanni Battista Langetti,
Museo Frederic Mares de Barcelo
na), los espectros Raman resultan
tes -es decir, los de luz disper
sada por el objeto que se estudia
no coincidan, cuando se trataba de
la pigmentacin amarilla, con nin
guno de los espectros de nuestra
base de datos de los pigmentos co
nocidos. catalogados o uo. Tenien
do en cuenta los anlisis atmicos
citados y la frmula piroclrica
propuesta, se encarg un pat.rn de
referencia de ese triple xido de plo
mo, estao y antimonio a Enrique
Parra, profesor de la Universidad
Alfonso X el Sabio de Madrid, quien
fabric no s610 el pigmento en es
tado puro (ternario, o compuesto por
esos tres elementos), sino tambin
otra versin del mismo, que 10 in
corporaba en una matriz de plomo
y slice (lo converta en un com
puesto cuaternario). De ambos pa
trones medimos sus espectros Ra
man y descubrimos que coincidan
(a veces el uno, a veces el otro) con
los espectros anteriormente obteni
dos en los cuadros de Giordano y
Langetti, as como en algunos de
autora annima y procedencia pri
vada. Carmen Sandalinas, conser
vadora del Museo Frederic Mares,
realiz en nuestro departamento su
tesis doctoral sobre estos compuestos
amarillos derivados del plomo y
otros metales. En su trabajo se de
muestra, tanto analtica como hist
ricamente, la conexin existente en
tre la antigua fabricacin de estos
compuestos y la industria del vidrio
veneciano en la Italia de los si
glos XVI y XVII.
En definitiva, se llega, a partir
de la informacin molecular pro
porcionada por la espectroscopa
Raman (sin perturbar el objeto ana
lizado) y de la coincidencia com
pleta de los resultados con los ob
tenidos con otras tcnicas analticas
atmicas, a la conclusin lgica de
que este compuesto (triple xido
de plomo, estao y antimonio) fue
un pigmento ampliamente utilizado
por los pintores del barroco italiano
aunque, hoy por hoy, no est to
dava catalogado. Como ejemplo
experimental presentamos la com
paracin de los espectros Raman
correspondientes al pigmento ter
nario (xido triple de Pb, Sn y Sb)
y al identificado en la obra "Lot y
sus hijas", pintada hacia 1666, del
artista genovs G. B. Langet (va
se [a fgura 1). La coincidencia es
pectral resulta evidente. Los resul
tados se obtuvieron con un sistema
Raman Induram Jobin Yvon de fi
bra ptica y un lser continuo de
He-Ne (632,8 nm). Por otra parle,
los resultados conseguidos por
Montserrat Marsal. de la Universi
dad Politcnica de Catalua, al
analizar micromuestras con un
SEM/EDX, confirmaron la compo
sicin qumica elemental de este ex
trao amarillo. Adems del abajo
firmante, son integrantes del grupo
de espectroscopa lser Carmen
Sandalinas, M.a Jos Soneira, Ro
sanna Prez-Pueyo, Amador Gabal
dn, Mnica Breitman y Alejandro
Lpez-Gil, todos ellos investiga
dores del proyecto de la CICYT TIC
2000- 1045 (ALIAGOA).
SERGIO RUIZ MORENO
Grupo de Espectroscopa Lser
Depto. de Teora de la Seal
y Comwlicaciones
Universidad Politcnica de Catalua
INVESTt GACt N y CI ENCI A, abril, 2004
lU0V0 N0I0000S b!!.
Asientos deportivos de di seo el que podremos di sfrutar de un
ergonmico, de roadster a cabrio en 22 desea potable durante todo el ao,
segundos y una novedad exclusiva: el independientemente de la temperatura
AIRSCARF, un sistema de calefaccin exterior. Podrfamos seguir hablando
integrada en el reposacabezas con y hablando del nuevo Mercedes SLK
Con>u Ind7l 92l0km)yevLlcn VO2 rIrsde20hes21 @p) LnYdeum %2 80.
w .mctxocsbcnT.Ik
pero, quin necesita palabras con un
coche como ste?
Mercedes-Benz
Saberes ypoderes
I0tl0000ylJ/0M0!/0]I0I0/I/0]0IMIr0t0
El siglo XIX es el perodo por ex
celencia de la expansin y consoli
dacin del imperialismo europeo.
En esle contexto nacen las socie
dades geogrficas, entidades ciu
dadanas no acadmicas -pero s
eruditas y, en algunos casos, con
cierta vocacin cientfica-y no gu
bernamentales -3U nq uc con fuer
tes lazos con el poder establecido
impulsadas por la burguesa
decimonnica y con una amplia va
riedad de intereses y de objetivos,
muchos vinculados al proceso de
expansin colonial.
La Sociedad Geogrfica de Madrid
(SGM) se crea en 1 876, en el perodo
de mxima proliferaci6n de estas
corporaciones -la primera de ellas,
la Socit de Gographie de Paris,
se fund en 1 821 - y en un marco
general cientfico-poltico donde l.
materializacin y legitimacin del
imperialismo europeo corre a cargo
de di versas ciencias de reciente cons
titucin -la antropologa o la etno
loga, por ejemplo- o revitaliza
das y reestructuradas -la geografa
y el derecho internacional-, as
como de determinadas institucio
nes cientfico-benfico-propagan
dstlcas laicas o religiosas. Por otra
Francisco Coal l o y Quesada 1 1 822 1 898)
36
parte, a nivel intero, sn nacimiento
se enmarca en el perodo de la Res
tauracin cano vista ( 1 875), que per
mitir la aparicin de un clima fa
vorable al desarrollo de iniciativas
sociales diversas,
En enero de 1 876, Francisco Coe-
110, Eduardo Saavedra y Joaqun
Maldonado Macanaz dirigieron una
circular a las corporaciones oficia
les y a numerosos particulares para
constituir una sociedad geogrfica
que prestigiara a Espaa a nivel
internacional mediante la promo
cin del desarrollo y la difusin de
la geografa, as como del estudio
del territorio de Espaa, de sus po
sesiones de Ultramar y de aquellos
pases con los que existieran rela
ciones importantes o que pareciera
oportuno fomentar. Por estas lti
mas razones, puede afirmarse que
la SGM desempeana una labor fun
damental en la formulacin de la
poltica colonial espaola y en las
campaas procolonialistas. En este
sentido, su accin incluy la de
fensa de los derechos histricos de
Espaa sobre determinados territo
rios y su ocupacin; La potencia
cin de exploraciones y viajes; ten
tativas encaminadas a implicar y
Eduardo Saavedra Moragas 1 1 829 1 9 1 2)
movilizar a distintos sectores econ
micos y de la sociedad civil -en
tre esas tentativas se encontraba el
apoyo y la colaboracin con aso
ciaciones coloniaJistas-; propues
tas concretas de colonizacin y de
estudios geogrficos a realizar en
las posesiones espaolas; organi
zacin de congresos, cursos y con
ferencias de carcter procolonial;
esfuerzos por influir en la poltica
gubernamental proponiendo actua
ciones diversas, etc.
Sin embargo, hasta los aos
ochenta, y debido a una serie de fac
tores -incremento de la actividad
expansionista europea en Africa;
exploraciones de Iradier y de Abar
gues de Sostn; celebracin de la
Conferencia de Madrid ( 1 880) o
ingreso en la sociedad de Joaqun
Costa y otros regeneracionistas-,
no pasaran las cuestiones colonja
les a ocupar un lugar privilegiado
en el seno de la corporacin. El
punto de inflexin 10 marc la or
ganizacin del Congreso Espaol
de Geografa Colonial y Mercantil
(1 883), con el que se intent agi
tar al Gobierno, a la opinin p
blica, a diferentes sectores de la
sociedad civil y a los grupos econ
micos para que promocionaran la
actividad colonial espaola. Al ini
cial gusto por las exploraciones y
prospecciones geogrficas se aa-
Joaquln Maldonado Macan" 1 1 833 1 901 1
INVESTIGACiN y CI ENCIA, abril, 2004
u
&
C
' s t r e cho d . G i b r a l t a r
I,.:END\
**11
W(T "7+
w
MAPA DR PROTbCTOR.A DO
LSAhOL L mARULCOS
m a 1 : + .
- r
- . . ' J `
! ! .
: )
. \I. lp.\ 1 1 1 1'1I}11'dll.,d" "l'Jllvl I \1.lrrll''" /' 1fI.\ !1OI\ (l t
l
'l di \. ^ ''l Hl l' \` ! ' \j \,!wr, I (:d 1 1 1 < 1 \ " 1 I , , " 'I dr I ',.111,1 crI
\1,1"''1(, ,.. f + "1,,,1 II"/Ol. cm.ln
dieron consideraciones de carcter
politico, geoestratgico, econmico
e incluso moral. La SGM trataba
de romper el tradicional aislamien
to internacional de Espaa, ha
cindola partcipe de la corriente
expansionista que se haba desatado
en Europa.
A partir de 1 898, a raz de la
prdida de las colonias del Caribe
y del Pacfico y de la creciente
intervencin extranjera en Marrue
cos, la SGM centr su mirada en
este ltimo territorio y propugn
una ms decidida actuaci6n del
Gobierno y de la sociedad para
defender los intereses coloniales
espaoles en el Imperio jerifiano.
La aportacin de la corporacin, que
no dej de subrayar el pretendido
valor estratgico de la geografa y
su carcter auxiliar de la coloni
zacin, consisti en proponer y rea
lizar diversos estudios, informes
tcnicos y exploraciones cient(fi
cas que incrementasen el conoci
miento del pas y la influencia
espaola.
Una vez implantado el Protec
torado ( 1 91 2), la Sociedad elabor
un programa planificado de estu
dio de los recursos naturales, co
municaciones, etuologa, organiza
cin social, etc., que sirviera para
establecer las bases de la accin
de Espaa en Marruecos. Sin em
bargo, la inestabilidad imperante en
38
l a zona y el estallido de l a guerra
del Rif impidieron llevar a cabo la
mayor parte de las investigaciones
propuestas. Por otra parte, la conso
lidacin, a mediados de la dcada
de los aos veinte, de diferentes or
ganismos mejor preparados para el
anlisis geogrfico, ms la asun
cin por la Administracin de la ac
cin colonial, provocaron que la SGM
Floracin
Control termosensoria/
Uno de los momentos crticos en la
vida de las plantas es aquel en el
que deciden iniciar su fase repro
ductora. El xito de esta tarea de
pende de tres condiciones, En pri
mer lugar, que la floracin ocurra
cuando la planta haya alcanzado
cierta madurez y pueda, as, sopor
tar el gasto energtico de la repro
duccin; en segundo lugar, que las
coudiciones ambientales sean pro
picias para la supervivencia de las
semillas que se formen y las pln
tulas que emerjan de ellas; por l
timo, que la floracin aparezca sin
cronizada entre los individuos de
una misma especie y pueda tener
lugar la fecundacin.
Para determinar el momento pre
ciso de la floracin, las plantas han
adquiriera un papel ms bien di
vulgador y sintetizador del conoci
miento sobre el Protectorado apor
tado desde otros mbitos.
Jos LUS VILANOVA
JOA NOGU
Ctedra de Geografa
y Pensamiento TerritOial
Universidad de Gerona
de integrar mltiples seales, am
bientales y endgenas. Por una parte,
cuentan, como el resto de los or
ganismos superiores y algunos hon
gos, con un reloj circadiano que
les permite averiguar si los das
son largos (en verano) o cortos (en
invierno). Por otl'a parte, las plan
tas emplean diversas hormonas para
seguir el estado nutricional y de
desarrollo en el que se encuentran,
y, tambin, para asegurar la flora
cin incluso en ausencia de condi
ciones inductoras,
Que la temperatura afecta a la flo
racin se conoce desde hace tiem
po, Numerosas especies que flore
cen en primavera, como Arabidopsis
rhaliana, requieren la exposicin
transitoria a temperaturas bajas,
INVESTIGACION y CIENCIA, abril, 2004
1 . En el Parque de Yellowstone. las plantas ms prximas al agua termal florecen antes
que l os individuos de su misma especie que habitan ms alejados de la fuente de calor.
cercanas a la congelacin; de ese
modo, reconocen que han supe
rado el invierno. Este efecto se
ejerce a travs de la inactivacin
del gen FLC, que codifica un fac
tor de transcripcin cuya funcin
consiste en reprimir la expresin
de genes inductores de la flora-
.
'-cin desde el comienzo del ciclo
biolgico de la planta, para evitar
una floracin precoz. Segn se cree,
cuando llegan las bajas temperatu
ras cambi.a el estado de condensa
cin de la cromatina en el gen FLC;
se silencia este gen y se reduce la
represin impuesta por FLC antes
del invierno.
LLHLlLM
Curiosamente, la temperatura am
biente opera tambin en el sentido
contrario. Acontece cuando el ter
mmetro se sita entJ'e los l 2 y los
24 oC. En este caso, las temperatu
ras ms elevadas promueven una
floracin adelantada, mientras que
las ms bajas la retrasan.
Se vena atribuyendo ese fen
meno al enlentecimiento del me
tabolismo y del desarrollo de las
plantas a bajas temperaturas. Sin
embargo, en el Instituto de Biologa
Molecular y Celular de as Plantas
de la Universidad Politcnica de
Valencia, en colaboracin con iu
vestigadores del Instituto Salk de
San Diego, California, hemos
descubierto un grupo de ge
nes de Arabidopsis cuyo pa
pel principal podra ser el de
modular el tiempo de fora
cin especficamente en res
puesta a cambios en la tem
peratura.
2. Las plantas integran las seales ambientales
que regulan la floracion a travs de un puado
La prueba principal reside
en la inactivacin de los ge
nes FCA, FVE y FPA, que
provoca que las plantas flo
rezcan igual de tarde sea cuaJ
sea la temperatura ambiente.
Es decir, estos genes son ne
cesarios para que las plan
tas respondan a la elevacin
de la temperatura induciendo
la floracin.
de genes. FT y SOCl son determinantes para indu
ci r l a floracin; lo mismo su patrn de expresin
que su intensidad dependen de la luz, el reloj circa
diana y la temperatura.
INVESTIGACIDN y CIENCIA, abril, 2004
Frente a lo que cabra ima
ginar. el control termosen-
sorial de la floracin a travs de
FeA, FVE y FPA, no parece eslar
mediado por FLC. Si fuera as, un
mutante de Arabidopsis sin el re
presor floral FLC debera florecer
rpidamente a cualquier tempera
tura; sin embargo, dicho mutante si
gue percibiendo cambios en la tem
peratura ambiente y florece a bajas
ms tarde que a altas temperaturas.
Cmo se promueve entonces la
floracin cuando sube la tempera
tura? A buen seguro, mediante la
drstica reduccin en el nivel de ex
presin de cierlos genes (FT y
SOCI), que aceleran la floracin
en respuesta al aumento del perodo
de luz cuando se aproxima ]a pri
mavera. Estos genes tienen un ritmo
cclico de expresin a lo largo del
da, impuesto por el reloj circadiano
a travs de CO, con picos de ex
presin a ciertas horas; se sabe que
su ni vel de expresin es crtico para
determinar el tiempo de floracin.
A bajas temperaturas, el patrn c
clico de expresin de estos genes
apenas se altera, pero la intensidad
de sus picos de expresin disminuye
notablemente; ello indica que el
efecto ltimo de la temperatura es
triba en modular el nivel de expre
sin de los genes que normalmente
responden a seales de luz. De he
cho, plantas que producen una can
tidad muy elevada de FT a cualquier
hora del da florecen muy pronto;
las bajas temperaturas no compen
san en absoluto este adelanto.
Este mecanismo de regulacin ter
mosensorial de la floracin sugiere
la idea de que el reconocimiento
de las estaciones por parte de las
plantas es multifactorial: stas per
ciben que se acerca la primavera
no slo porque los das se alargan,
sino tambin porque la tempera
tura ambiente aumenta progresiva
mente, Adems, la interaccin en
tre la luz y la temperatura permite
asi.mismo una respuesta ms flexi
ble y efectiva a cambios en el en
torno; si una primavera resulta muy
fra, as plantas pueden ajustar li
geramente su momento de florecer
para hacerlo en las condiciones am
bientales idneas.
MIGUEL BLZQUEZ
Instituto de Biologa Molecula
y Celular de las Plantas
Universidad Politcnica de Valencia
39
La si nf o
B B
e
n l a cosml ca
las observaciones recientes de la radiacin del fondo c smi co de mi croondas
muestran que el universo primigenio resonaba armoniosamente
A
l prncipio fue la luz. Sometida a las in
tensas condiciones del universo temprano,
la materia ionizada radiaba energa, que
quedaba atrapada en su seno como la luz
en la niebla espesa. Pero a medida que el
universo se expanda y enfriaba, los elec
trones y protones se unieron para formar los tomos
neutros, y la materia perdi su capacidad de apresar
luz. Hoy, unos 14.000 millones de aos ms tarde, los
fotones de aquel gran despliegue de radiacin consti
tuyen el fondo csmico de microondas (FCM).
Cuando se sintoniza la televisin entre dos canales,
alrededor del I por ciento de la esttica que se ob
serva en la pantalla se debe al FCM. Cuando se barre
el cielo con instrumentos sensibles a estas microon
das, la seal es casi idntica en todas las direcciones.
La omnipresencia y constancia del fondo csmico in
dican que proviene de un pasado simple, antes incluso
de que las estructuras celestes, los planetas, las estre
llas y las galaxias existieran. Gracias a esa sencillez,
cabe predecir las propiedades del FCM con una gran
precisin. En tos ltimos aos, se han comparado esas
predicciones con las observaclones de los telescopios
de microondas instalados a bordo de globos y satli
tes. Esta investigacin nos permite acercarnos a la res
puesta de algunas preguntas muy antiguas: de qu
est hecho el universo? Qu edad tiene? De dnde
provienen los objetos que comprende?
Arno Penzias y Robert Wilson, de los laboratorios
Bell de AT&T, descubrieron en 1 965 la radiacin del
FCM cuando investigaban el origen de una fuente
misteriosa de ruido de fondo con su radio antena as
tronmica. Este descubrimiento ratific la teora de la
gran explosin, segn la cual el universo fue en un
principio un plasma denso y caliente de partculas do
tadas de carga y fotones. La expansin del universo
fue enfriando el fondo; hoy, est tan glido como la
radiacin emitida de un cuerpo a 2,7 kelvin (es decir,
a unos 270 grados centgrados bajo cero). Para cuando
se emiti, el fondo csmico deba de tener una tem-
42
Wayne Hu y Martin White
peratura de unos 3000 kelvin (o unos 2727 grados cent
grados).
En 1 990, el satlite COBE (Explorador del Fondo
Csmico) midi el espectro del FCM. Confirm 10 que
se esperaba. Sin embargo, otro descubrimiento suyo
eclips este gran logro: la deteccin de pequeas va
riaciones -del orden de una parte en 100. 000-en la
temperatura del FCM de unas regiones a otras del cielo.
Los observadores llevaban buscando esas variaciones
durante ms de dos dcadas; en ellas se encuentra la
clave de1 origen de las estructuras del universo: de
cmo se convirti el plasma en galaxias, estrellas y
planetas.
Desde entonces, se han empleado instrumentos cada
vez ms refinados para sondear las variaciones de
temperatura del FCM. La culminacin de todos estos
esfuerzos fue el lanzamiento en 2001 de la Sonda
Wilkinson para la Anisotropa del Fondo de Microondas
(WMAP), que orbita alrededor del Sol a un milln y
medio de kilmetros de la Tierra. Sus resultados re
velan que las variaciones de temperatura del fondo si
guen una pauta concreta, predicha ya por la teora cos
molgica: las manchas calientes y fras de la radiacin
se distribuyen en tamaos caractersticos. Merced a
estos datos se han podido determinar con precisin 1a
edad, composicin y geometra del universo. Ha ve
nido a ser como si se averiguase de qu manera est
construido un instrumento musical slo con prestar aten
cin a su sonido. Pero la meloda csmica la ejecutan
aqu unos msicos muy particulares y viene acompaada
de extraas coincidencias que piden una explcacin.
Las ideas fsicas que explican estas observaciones
dalan de finales de los aos sesenta. P. James Peebles,
de la Universidad de Princeton, y un doctorando, Jer
Yu, calcularon que en el universo temprano se gene
raron ondas sonoras. (Casi al mismo tiempo, Yakov
B. Zel' dovich y Rashid A. Sunyaev, del Instituto de
Matemticas Aplicadas de Mosc, llegaron a una con
clusin similar.) Cuando la radiacin todava estaba
atrapada por la materia, el sistema muy ligado de fo-
INVESTIGACION y CIENCIA, abril. 2004
tones, electrones y protones se com
portaba como un solo gas. Los elec
trones dispersaban los fotones como
proyectiles que rebotasen. Al igual
que en el aire, una pequea perturba
cin de la densidad del gas se pro
pagaba en forma de onda sonora, una
cadena de pequeas compresiones
y enrarecimientos. Las compresiones
calentaban el gas y los enrarecimien
tos lo enfriaban: cualquier pertur
bacin daba lugar a un patrn de
fluctuaciones de temperaturas.
la acstica de l os orgenes
Para cuando las distancias crecie
ron en el universo hasta una mil
sima de su tamao actual -unos
380.000 aos despus de la gran ex
plosin-, la temperarura del gas
haba disminuido hasta el punto en
INVESTIGACiN y CI ENCI A, abri l , 2004
LAS ONDAS SONORAS del universo temprano -representadas aqu i por los diapasones
nos revelan la edad, composicin y geometra del cosmos.
que los protones podan capturar
ya electrones y formar as tomos.
Esta transicin, la "recombinacin",
cambi el panorama por completo.
Los choques con las partculas car
gadas no volvieron ya a dispersar
fotones; por primera vez, stos se
propagaron sin ningn impedimento
por el espacio. Los fOlones libera
dos V las zonas ms calientes y
densas son ms energticos que los
emitidos en regiones ms diluidas;
la estructura de manchas calientes
y fras creada por las ondas acs
ticas se perpetu en el FeM. Por
otra parte, la materia se liber de
la presin de radiacin, que impeda
que se concentrase y creara grumos.
Bajo la fuerza atractiva de la gra
vedad, las regiones ms densas fue
ron convirtindose en estrellas y ga
laxias. Las variaciones de una parte
en cien mil que se observan en el
FCM lienen la amplitud precisa para
dar lugar a las actuales estructuras
a gran escala [vase "Los planos
de la creacin", por Michael A.
Strauss, en este nsmo nmero].
No obstante, qnin o qu fue el
desencadenante, la fuenfe de las per
turbaciones iniciales que origina
ron las ondas acsticas? Una cues
tin difcil. Imagnese que asiste a
la gran explosin y la posterior ex-
43
pansin. A cada momento, vera slo
una regin finita del universo, que
cubrira la distancia que la luz hu
biese podido viajar desde la gran
explosin. Se llama horizonte al
borde de esta regin, el lmite ms
all del cual no se puede ver. Esa
regin seguira creciendo hasta al
canzar el tamao del universo ob
servable hoy da. Puesto que la in
fonnacin no se propaga ms deprisa
que la luz, el horizonte define la
esfera de infuencia en que opera
cualquier mecanismo fsico. A me
dida que retrocedemos en el tiempo
buscando el origen de las estructu
ras de un determinado tamao. el
horizonte se va haciendo menor que
las propias estructuras (vase el re
cuadro "La lnea temporal del uni
verso"). Por tanto, ningn proceso
fsico causal puede explicar el ori
gen de stas. En cosmologa se llama
a este dilema "problema del hori
zonte" .
Afortunadamente, la teora de la
int1acin 10 resuelve; aporta adems
un mecanismo fsico que genera
las ondas sonoras primordiales y los
precursores de toda estructura del
universo. La teora tiene como pre
misa la existencia de una nueva
forma de energa, transportada por
un campo, el "inflatn", que ace
ler la expansin del universo en
los primeros momentos tras la gran
explosin. Como resultado, el uni
verso observable hoy es s610 una
fraccin pequea del universo ob
servable antes de la inflacin. Las
fluctuaciones cunticas del campo
de inflacin, amplificadas por una
expansin rpida, originaran unas
perturbaciones iniciales casi iguales
para todas las escalas; es decir, las
perturbaciones sobre regiones pe
queas tendran la misma magnitud
que las que afectasen a regiones ma
yores. Estas perturbaciones se con
virlieron en fluctuaciones de la den
sidad de energfa de un lugar a otro
del plasma primordial.
En el detalle del patrn de ondas
acIsticas del FCM se han encou
trado ahora pruebas que avalan la
teora de la inflacin. Puesto que la
inflacin produjo, en el primer mo
mento de la creacin y al mismo
tempo. todas las perturbaciones de
densidad. las fases de las oudas so
noras quedaron sincronizadas. Se es
tableci as un espectro acstico con
armnicos muy parecido al de un
instrumento musical. Splese por un
tubo con los dos extremos abiertos.
La frecuencia fundamental del so
nido conesponde a una onda (o modo
de vibracin) tal, que el mayor des
plazamiento del ajre se da en los
extremos del tubo y el menor, en
el centro (vase el recuadro " Los
armnicos csmicos"). La longitud
de onda del modo fundamental es
el doble de la longitud del tubo.
Pero el sonido tambin tiene una se
rie de armnicos. Sus longitudes
de onda son fracciones enteras de
la fundamental: la mitad, la tercera
parte, la cuarta, y as sucesivamente.
Dicho de otra forma, las frecuen
cias de los armnicos son dos, tres,
cuatrO o ms veces la frecuencia
fundamental. Los armnicos distin
guen un stradivarius de un violn
nonnal; enriquecen el sonido.
Las ondas acsticas del universo
temprano se parecen a sas, slo
que ahora debemos pensar en os
cilaciones temporales; no espacia
les. Siguiendo con la analoga, la
longitud del tubo representa la du
racin finita en que las ondas del
sonido viajaron a travs del plasma
primordial; empez con la inflacin
La inflacin, la expansin rpida del universo en los plmeros
momentos tras la gran explosin, desencaden una serie de ondas
acsticas que fueron comprimiendo y enrareciendo regiones del
plasma primordial.
Una vez el universo se enfri l o suficiente para que se formaran lo
mos neutros, la estructura de las variaciones de densidad causadas
por las ondas acsticas quedaron i mpresas en la radiacin del FCM.
Las seales acsticas del FCM informan de la edad, composicin y
geometra del universo. Nos ensean que el mayor componente del
cosmos moderno es una "energa oscura" de naturaleza desconocida.
44
y termin con la recombinacin. unos
380. 000 aos ms tarde. Supon
gamos que una determinada regin
espacial tiene el mayor desplaza
miento positivo -es decir. la m
xima temperatura- durante la in
flacin. A medida que las ondas se
propagan, la densidad de la regin
comenzar a oscilar, primero hacia
temperaturas medias (desplaza
miento mnimo) y luego hacia tem
peraturas mnimas (mximo des
plazamiento negativo). La onda que
hace que esa regin alcauce el m
ximo desplazamiento negativo justo
en la re combinacin es la onda
fundamental del universo temprano.
Las longitudes de onda de los arm
nicos son fracciones enteras de la
longitud de onda fundamental. Al
oscilar dos, tres o las veces que
sea ms deprisa que la onda fun
damental, los armnicos imparten
a regiones menores desplazamien
tos mximos, bien positivos, ben
negativos, en el momento de la re
combinacin.
El espectro de potencia
Cmo se extrae del FCM esa pauta?
Se dibuja la magnitud de las va
riaciones de temperatura en fun
cin del tamao de las manchas ca
lientes y fras en una grfica llamada
espectro de potencia (vase el re
cuadro "El espectro de potencia").
Los resultados muestran que las re
giones con las mayores variaciones
subtienden aproximadamente un
grado en el cielo, ms o menos el
doble que la luna llena. (En la poca
de la recombinaci6n, estas regiones
deban de tener dimetros de un
milln de aos luz, pero tras expan
dirse el universo desde entonces mil
veces, aparecen ahora estiradas has
ta ocupar casi mil millones de aos
luz.)
El primer pico, y el ms alto, del
espectro de potencia corresponde a
la onda fundamental. la que com
primi y diluy regiones de plasma
hasta sus mximos valores en el mo
mento de la recombinacin. Los pi
cos siguientes del espectro de po
tencia representan las variaciones
de temperatura debidas a los arm
nicos. La serie de picos confirma
que la inflacin gener todas las on
das acsticas a la misma vez. Si
las perturbaciones hubieran aconte
cido con el transcurso del tiempo,
I NVESTI GACi N Y CIENCI A, abril, 2004
LA LI NEA TEMPORAL DEL UNI VERSO
A MEDI DA QUE LA I NFLACI ON expanda el univer
so, el plasma de fotones y partculas dotadas de
carga desbord el horizonte (el borde de la regin
que un observador hipottico de despus de la infla
cin verfa a medida que el universo siguiera expan
dindose, ms despacio, despus de l a inflacin).
Durante el perodo de recombnacin, unos 380.000
aos ms tarde, se formaron los primeros tomos y
se emiti la radiacin del fondo csmico de microon
das. Transcurridos otros 300 millones de aos, la
radiacin de las primeras estrellas re ioniz l a mayor
parte del hidrgeno y del helio.
Elecrn
el espectro de potencia no se orde
naria con tanta armona. Utilizando
de nuevo la analoga del tubo, pen
semos en la cacofona que oira
mos si hubiera agujeros aleatoria
mente distribuidos por toda su
longitud.
La teorfa de la intlacin tambin
predice que las ondas acsticas tu
vieron la misma amplitud eu todas
las escalas, El espectro de poten
cia, sin embargo, presenta una mar
cada cada en la magnitud de 1a va
riacin de temperatura despus del
tercer pico. La explicacin de esta
discrepancia reside en que las on
das acsticas con longitudes de onda
cortas se disipan. Puesto que el cho
que de las partculas en el gas O
plasma transporta el sonido, una
INVESTI GACi N y CI ENCI A, abril, 2004
Protn
Neutrn
fOln
Ncleo
de helio
Alomo
Radaci'n del FCM
.
li
Atomo
M
de hidlg,,
; ./
onda no se puede propagar si su lon
gitud de onda es ms corta que la
distancia que de ordinario recorran
las partculas entre las colisiones.
En el aire, na pasa de 1 0-5 cent
metros, pero en el plasma primor
dial, justo antes de la recombina
cin, una partcula poda viajar unos
10.000 aos luz antes de encontrarse
con otra. (El universo era denso en
esa etapa slo en comparacin con
el universo modero, mil millones
de veces ms diluido.) Medida hoy
da, tras la expansin en un factor
1000, esa escala viene a ser unos
10 millones de aos luz. Por tanto,
las amplitudes de los picos en el
espectro de potencia estn amort
guadas por debajo de unas 1 0 ve
ces la escala.
Galaxias
de hoy
Al igual que los msicos distin
guen un violn de calidad de otro
comn por la riqueza de sus arm
nicos, los cosmlogos pueden re
componer la forma y la composi
cin del universo mediante el examen
de la frecuencia fundamental de las
ondas acsticas primordiales y la in
tensidad de los armnicos. El FCM
nos revela el tamao angular de las
variaciones de temperatura ms in
tensas -la magnitud de esas man
chas calientes y fras en el cielo-,
lo que, a su vez, noS proporciona
la frecuencia de la onda fundamental.
Se sabe evaluar con precisin el ta
mao real de esa onda en el mo
mento de la recombinacin porque
se conoce la velocidad de propaga
cin del sonido en el plasma pri-
45
LOS ARMONI COS COSMI COS
EL ESPECTRO ACUSTICO del universo temprano tena
armnicos, al igual que los instrumentos musicales. Si se
sopla por un tubo, el sonido corresponde a una onda que
presenta la mxima compresin (azun cerca de la boquilla
y la mnima (rojo), al final del tubo. Pero el sonido tam-
bin cuenta con una serie de armnicos de menores lon
giludes de onda, que corresponden a fracciones enteras
de la longitud de onda fundamental. Las l ong iludes de
onda del primer, segundo y tercer armnicos son la mitad,
un tercio y una cuarta parte de la longitud fundamental.
ONDAS SONORAS EN UN TUBO
__ -,,-Mxima compresin
Mximo enrarecimiento
./
"
P
ri
r
TAMBIEN HABlA ONDAS SONORAS en el plasma del
universo primigenio. Tras la inflacin, la onda fundamen
tal comprimi algunas regiones y diluy otras, de modo
que la temperatura del FCM alcanz en esas zonas mxi-
mas (azun y mnimos (rojo) cuando la recombinacin. Los
armnicos oscilaban varias veces ms rpido, por lo que
otras regiones menores tambin presentaban temperatu
ras mximas y mnimas en la recombinacin.
OSCILACI ONES ACUSTICAS
DEL UNIVERSO TEMPRANO
Regin call1 e
!lld
'
lID
''.
\'
L' ri
_
46 I NVESTI GACi N y CIENCIAabril, 2004
mordial. De igual modo, se sabe
determinar la distancia que los fo
tones del FCM han recorrido hasta
llegar a la Tierra -unos 45.000 mi
llones de aos luz-. (Aunque los
fotones slo han estado viajando
unos 14.000 millones de aos, la ex
pansin del universo ha alargado el
camino.)
Se dispone as de una informa
cin completa del tringulo formado
por la onda; se puede comprobar, con
una gran precisin, si los tres n
gulos del tringulo suman 1 80 gra
dos -la prueba clsica de la cur
vatura espacial-. Se ha demostrado
as que. aparte de la expansin glo
bal, el universo obedece las leyes
de la geometra eucldea y, por tanto,
ba de ser espacialmente casi plano.
y puesto que la geometra del uni
verso depende de su densidad de
energa, este descubdmiento apunta
a que la densidad media cae cerca
de la llamada densidad crtica: unos
10-
29
gramos por centimetro cbico.
Materia yenerga
A continuacin, se querra conocer
el proceso exacto de la separacin
entre la materia del universo y la
energa. Las amplitudes de los a.rm
nicos dan la respuesta. Las ondas
acsticas ordinarias estn guiadas
slo por la presin del gas; en cam
bio, las ondas sonoras del universo
primigenio se vieron alteradas por
la fuerza de gravedad. La grave
dad comprimi el gas en las re
giones de mayor densidad y, de
pendiendo de la fase de la onda
acstica, alternativamente intensi
fic o contrarrest la compresin o
el enrarecimiento. El anlisis de la
modulacin de las ondas determina
la fuerza del campo gravitatorio,
que a su vez indica la composicin
de materia-energa del medio.
Tal y como ocurre en el universo
de hoy, la materia del universo ar
caico se agrupaba en dos categoras:
bariones (protones y neutrones), que
conforman el grueso de la materia
ordinaria, y la materia oscura fra,
que es fuente de gravedad pero que
nunca se ha detectado porque no
interacta ni con la materia comn,
ni con la luz de formas que se pue
dan apreciar. Tanto la materia or
dinaria como la oscura proporcionan
masa al gas primordial y refuerzan
el empuje gravitatorio, pero slo la
INVESTIGACi
N y CI ENCI A, abri l , 2004
materia comn sufre las compre
siones y diJuciones sonoras. En la
recombinacin, la onda fundamen
tal qued congelada en la fase en
que la gravedad aumenta la com
presin de las regiones ms densas
de gas (vase el ree<adro "Modu
lacin gravitatoria"). Pero el pri
mer armnico, que tiene la mitad
de longitud que la onda fundamen
tal, se congel en una fase opuesta
-la gravedad intenta comprimir el
plasma, mientras que la presin del
gas trata de expandirlo-. Como
resultado, las variaciones de tem
peratura debidas a este primer arm
nico son menos pronunciadas que
las debidas a la onda fundamental.
Este efecto explica que el segundo
pico del espectro de potencia sea
menor que el primero. Con la com
paracin de la altura de los dos pi
cos se calibran las intensidades re
lativas de la gravedad y la presin
de radiacin del universo temprano.
La medida indica que los bariones
tenan casi la misma densidad de
energa que los fotones en el mo
mento de la recombinacin y, por
tanto, constituyen el 5 por ciento
de la densidad crtica actual. Es
asombrosa la coinc idencia de este
resultado con el obtenido estudiando
la sntesis, mediante reacciones nu
cleares, de los elementos ligeros del
universo.
La teora general de la relativi
dad, sin embargo, nos dice que la
materia y la energa se atraen por
igual. Por tanto, la atraccin gravi
tatoria de los fotones no amplific
tambin las variaciones de tempe
ratura en los primeros tiempos del
universo? Sin duda as fue. pero otro
efecto lo contrarrest. Despus de
la recombinacin, los fotones del
FCM procedentes de las regiones
ms densas perdieron ms energa
que los fotones de regiones menos
densas, porque saltaron barreras de
potencial gravitatorio ms profun
das. Este proceso, el efecto Sachs
Wolfe, disminuy la amplitud de las
vari aciones de temperatura del fondo
csmico precisamente en la misma
cantidad en que la gravedad de los
fotones ]a increment. En aquellas
regiones del universo primigenio de
masiado grandes para estar some
tidas a las oscilaciones acsticas
--s decir, las que se extienden ms
de un grado en el cielo-, las va-
riaciones de temperatura se deben
solamente al resultado del efeclo
Sachs-Wolfe. En estas escalas, pa
radj icamente, las manchas calien
tes del FCM representan las regio
nes menos densas del universo.
Por ltimo, la radiacin del FCM
sirve para medir la proporcin de
maleria oscura del universo. La gra
vedad de los bariones no pudo mo
dular por s sola las variaciones de
temperatura ms all del primer pico
del espectro de potencia. Se necesi
taba cierta cantidad de materia os
cura fra para mantener barreras de
potencial gravitatorio muy profun
das. Midiendo la relacin de altu
ras de los tres primeros picos, se con
cluye que la densidad de materia
oscura debe quintuplicar la densi
dad barinica. Por tanto, la materia
oscura constituye el 25 por ciento
de la densidad crtica actual.
Una armona notabl e
Por desgracia. los clculos de la
energa y materia del universo mo
derno no dicen de qu se compone
el 70 por ciento de la densidad cr
tica. Para cubrir l a diferencia, se
ha introducido un ingrediente mis
terioso, la energa oscura", cuya
influencia relativa ha crecido con
la expansin del universo [vase
"Salir de la oscuridad", por Georgi
Dvali, en este mismo nmero]. Poco
a poco nos hemos ido viendo abo
cados a una conclusin singular: la
mayor parte del universo actual est
formado por materia oscura invisi
ble y energa oscura. Todava peor:
la materia oscura y la energa os
cura parecen tener hoy da una den
sidad de energa comparable, aun
cuando la primera sobrepasaba enor
memente a la segunda en la re
combinacin. A los fsicos no les
gustan nada las coincidencias; pre
fieren explicar el mundo en tnni
nos de causa y efecto y rechazan
las casualidades. Es ms, otro com
ponente desconocido, el inflatn,
domin el universo inicial y engen
dr los precursores de las estructu
ras csmicas. Por qu deberamos
creer en un modelo cosmolgico que
se basa en la inclusin de tres en
tes enigmticos?
Pero hay razones para admitir el
modelo. La primera, la candad de
fenmenos ya conocidos que ex
plica. De la materia oscura se habJ
47
TRAS LA EMI SI ON de la radiacin
del FCM, unos 380.000 aos des
pus de l a gran explosin, l a ma
yora de los fotones viajaron por el
universo sin dispersarse. Pero al
gunos s fueron dispersados por
partculas cargadas, que polariza
ron la radiacin a l o largo de an
chas franjas de cielo. las observa
ciones de esta polarizacin a gran
escala realizadas por el satlite
WMAP muestran que una fina nie
bl a de gas ionizado dispers alre
dedor del 1 7 por ciento de los fo
tones del FCM unos cientos de
millones de aos despus de l a
gran explosin. Este porcentaje
tan alto es quizs una de las ma
yores sorpresas de los datos del
WMAP. Se supona que l a radia
cin de las primeras estrellas, de
una masa y bri l l o muy grandes,
ioniz l a mayor parte del hidr
geno y del helio del universo. Este
proceso se conoce como reioniza
cin, porque devuelve el gas al es
tado de plasma en que se encon
traba antes de l a emisin del FCM.
por primera vez en el decenio de
1930 para explicar los resultados
de las mediciones de la densidad lo
cal de materia en los cmulos de
galaxias. Albert Einstein introdujo
el concepto de energa oscura en
1 91 7, cuando incluy la constante
cosmolgica en su ecuacin para
contrarrestar la energa gravitatoria.
Mas tarde neg la constante, pero
sta resucit en el decenio de 1990,
cuando las observaciones de super
novas lejanas probaron que la ex
pansin del universo se est acele
rando [vase "Cuando la aceleracin
cambi de signo", por Adam G.
Riess y Michael S. Turner, en. este
mismo nmero]. Las densidades de
la materia oscura y la energa os
cura medidas gracias al FCM con
cuerdan de manera asombrosa con
las observaciones astronmicas.
Una segunda razn: el modelo cos
molgico estndar tiene poder pre
dictivo. En 1 968, Joseph Silk (ahora
en la Universidad de Oxford) pre
dijo que los picos acsticos de pe
quea escala del FCM deberan amor
tiguarse de una forma particular y
calculable. Como resultado, la ra-
48
DI SCORDANCI AS
Pero se calculaba que ocurri casi
mil mil l ones de aos despus de
la gran explosin; en tal caso, slo
se habra dispersado un 5 por
ciento de los fotones. Que WMAP
haya observado un porcentaje ma
yor seala que l a reionizacin su
cedi antes. Este descubrimiento
pone en un brete a los modelos
de formacin de las primeras es
trellas. Podra tambin desafiar a
la teora de la inflacin, ya que
sta presupone que l as fluctuacio-
.
Las primeras estrellas reionizaron
el gas circundan1e.
diacin correspondiente adquirira
una polarizacin pequea, aunque
precisa (a luz polarizada est orien
tada en una direccin particular) .
En un principio se esperara que el
FCM de microondas no estuviera
polarizado: los fotones del plasma
primordial se dispersaban aleatoria
mente, sin ninguna direccin privi
legiada. Pero a pequea escala, donde
tiene lugar el amortiguamiento. su
fren en su propagacin slo unas po
cas dispersiones, por lo que retienen
una informaci6n direccional cuya
huella es la polarizacin de la ra
diacin del FCM. Esta polarizacin
acstica se cuantific con el inter
fermetro de escala angular en torno
a un grado (instrumento instalado
en la Estacin Amundsen-Scotl del
Polo Sur) y ms tarde con el WMAP.
Las medidas coinciden perfectamen
te con las predicciones. WMAP de
tect tambin una polarizacin pro
cedente de regiones de mayor escala,
originada por la dispersin de los
fotones del fondo csmico despus
de la recombinacin.
Adems, la existencia de la energa
oscura predice otros fenmenos del
nes de densidad iniciales del uni
verso primordial eran casi idnti
cas en todas las escalas. Las pri
meras estrellas se habr(an
formado antes si las fluctuaciones
de pequea escala hubieran teni
do mayores amplitudes. Otros da
tos del WMAP tambin parecen
apuntar a l a desigualdad de las
amplitudes de las fluctuaciones
de densidad. La violacin de la
invariancia de escala ya fue vista
por el satlite COBE. En las esca
las mayores, ms de 60 grados en
el cielo, ni WMAP ni COBE halla
ron variaciones de temperatura del
FCM. Podra ser engaoso: el
cielo tiene 360 grados, por lo que
no contendra estructuras de gran
escala lo suficientemente enormes
para un muestreo adecuado que
valga para estudiar l as variaciones
de temperatura. Pero al gunos te
ricos conjeturan que esta falta de
fluctuacin trmica evidencia fallos
en los modelos de la inflacin, la
energa oscura o la topologa del
universo.
FCM que se empiezan a observar.
Puesto que la energa oscura ace
lera la expansi6n del universo, tam
bin debilita los pozos de potencial
gravitatorio asociados a los cmu
los de galaxias. Un fotn que atra
viese un cmulo recibir un im
pulso de energa al caer en su pozo
de potencial, pero puesto que ste
ser menos hondo para cuando vaya
a salir del mismo, perder entonces
menos energa de la que gan al
entrar. Este fenmeno, conocido
como "efecto integrado de Sachs
Wolfe", causa variaciones de tem
peratura a gran escala en el fondo
csmico. Se han observado indicios
de esta corelacin al comparar las
grandes estructuras de las cartografas
galcticas con los datos de WMAP.
La cantidad de energa oscura re
querida para producir las variacio
nes de temperatura de las grandes
escalas concuerda con las obtenidas
a partir de los picos acsticos y de
las supernovas lejanas. A medida
que los datos de esas cartografas
mejoren y se encuentren otros tra
zadores de la estructura a gran es
cala del universo, el efecto integrado
INVESTIGACi
N y CIENCIA, abril, 2004
100
0
'
"
E
'
80
0 ,
" "
&
,
"
u -.
C
I
o
m
o E
r "0
.
E
C
.
.
=
c .
.
.>
I
"
20
L
de Sachs-Wolfe podra convertirse
en una fuente de informacin cru
cial acerca de la energa oscura.
No se ha descubierto todo
Tambin puede que el FCM en
cierre la clave de lo ocurrido duran
te los primeros momentos tras la
gran explosin. Pocos aspectos de
la cosmologa tan peculiares como
el periodo de inf1acin. Existi real
mente? Si existi, cul fue la na
turaleza del inflatn, el campo que,
segn los tericos, origin aquella
INVESTIGACi
N y CIENCIA, abril, 2004
LAS OBSERVACIONES DEL FCM proporcionan
un mapa de las variaciones de temperatura a
lo largo de todo el cielo (a). Para analizar por
b ciones de este mapa (b), se utilizan filtros que
a ____-_" muestran la variacin de la temperatura de la
,
"
1
.
radiacin a escalas diferentes. Las variaciones
apenas son apreciables tanto a grandes esca
las, correspondientes a regiones que se extien
den unos 30 grados a lo largo del cielo (e),
como a escalas pequeas, de una dcima de
grado (e). Pero son notables en regiones de
un grado (d. El primero pi co en el espectro
de potencia (grfica de abajo) se corresponde
con las compresiones y enrarecimientos origi
nados por l a onda fundamental del universo
primigenio; los picos siguientes muestran los
efectos de los armnicos.
:.
Frecuencia angular
(l/radin)
e
,
"
1
...
expansin desbocada? Las medi
ciones actuales del FCM han re
sultado muy favorables para los mo
delos ms simples de la inflacin,
que parlen de la idenlidad de las
fluctuaciones iniciales de densidad
en todas las escalas. Pero si obser
vaciones ms detalladas del FCM
concluyeran que las amplitudes fue
ron distintas en escalas diferentes,
los modelos simples se encontraran
en apuros . Habrfa que acudir a al
ternativas ms alambicadas o adop
tar paradigmas diferentes.
Otra atractiva posibilidad consis
ra en que pudisemos determinar
la escala de energa de la era de la
inflacin. Por ejemplo, se piensa que
las fuerzas nuclear dbil y electro
magntica son aspectos distintos
de una nica fuerza electrodbil,
existente cuando el universo supe
raba los 1 01 5 kelvin de tempera
tura. Si la inflacin ocurri a esas
altas temperaturas, el inflatn guar
dara alguna relacin con la unifi
caci6n electro dbil. O bien, la in
flaci6n pudo ocurrir a temperaturas
49
I
MODULACI ON GRAVI TATORI A
LA MATERIA OSCURA modula las seales acsticas en
la radiacin del FCM. Tras l a i nflacin, las regiones mas
densas en materia oscura que tenan la misma escala
que la onda fundamental (representadas con valles en
este diagrama de la energa potencial) agruparon bario
nes y fotones mediante la atraccin gravitatoria. Los va-
PRIMER PICO
La gravedad y el movimiento
acstico operan juntos
50
Concentracin
Movimiento
sonoro
<7@__ _
-
gravitatoria
A ESCALAS MENORES, en algunas ocasiones, los efec
tos de la gravedad y la presin acstica se oponen. Las
acumulaciones de materia oscura correspondientes a un
segundo pico maximizaron la temperatura de la radia
cin en los valles bastante antes de la recombinacin.
Tras este punto intermedio, la presin del gas empuja
SEGUNDO PICO
La gavedad contrarresta
el movimiento acstico
Movimiento
acslico
Atraccin
lIes se pintan de rojo porque la gravedad tambin re
duce la temperatura de los fotones que escapan. Hasta
la recombinacin, unos 380.000 aos ms tarde, la gra
vedad y el movimiento acstico aumentaron de consuno
la temperatura de la radiacin en los valles (azu y la
disminuyeron en los picos (rojo).
a bariones y fotones fuera de los valles (fechas azules),
mientras que la gravedad tiende a atraerlos a ellos (fle
chas blancas). Este tira y afloja reduce las diferencias
de temperatura; por esa razn, el segundo pico del es
pectro de potencia es menos intenso que el primero.
-
INVESTIGACi
N y CIENCIA, abril, 2004
an mayores, a las que se fusio
nara la fuerza electrodbil con la
interaccin nnclear fuerte. En ese
caso, la inflacin estara relacionada
con la gran unificacin de las fuer
zas elementales.
Cierto rasgo del FCM quiz re
suelva el dilema. La inflacin no slo
produjo perturbaciones de densidad;
tambin gener fluctuaciones en el
espacio-tiempo mismo, ondas gravi
tatorias cuyas longitudes de onda se
extienden por todo el universo ob
servable. Su amplitud es proporcio
nal al cuadrado de la escala de energa
a la que ocurri la inflacin. Si la
inflacin tuvo lugar a muy altas
energas, relacionadas con la gran
unificacin de fuerzas, sus efectos
deberan ser visibles en la polariza
cin de la radiacin del FCM.
Por ltjmo, la observacin del
FCM podra arrojar nueva luz so
bre la naturaleza fsica de la energia
oscura. Este ente representara una
forma de energa del vaco, como
Einstein supuso, aunque su valor de
bera ser al menos 60 rdenes de
magnitud, y quiz hasta 1 20, infe
rior a lo predicho por la fsica de
partculas. Y por qu es la densi
dad de la energa oscura compara
ble a la de la materia oscura ahora
y slo ahora? Para responder hay
que sacar partido de que los foto
nes del FCM iluminan las estruc
turas a lo largo de todo el universo
observable. Al registrar las ampli
tudes de las fluctuaciones de den
sidad en puntos diferentes de la evo
lucin csmica, eJ fondo csmico
guarda en s la historia del com
promiso entre la materia y la energa
oscuras.
Dos fenmenos del FCM pare
cen de especial utilidad. El primero,
el efecto Sunyaev-Zel'dovich, se
da cuando el gas ionizado caliente
de los cmulos de galaxias dispersa
los fotones del FCM. Gracias a l
se identifican cmulos de galaxias
del perodo crucial. hace unos cinco
mil millones de aos, cuando la
energa oscura comenz a acelerar
la expansin del universo. El n
mero de cmulos de galaxias, a su
vez, es un reflejo de la amplitud de
las fluctuaciones de densidad en
aquella poca. El segundo fenmeno,
la lente gravitatoria. ocurre cuando
los fotones del fondo csmico pa
san cerca de una estructura de gran
INVESTIGACi
N y CI ENCIA, abril, 2004
masa, que dobla sus trayectorias
y distorsiona el patrn de las va
riaciones de temperatura y polari
zacin. La magnitud del efecto de
la lente refleja la amplitud de las
fluctuaciones de densidad de masa
correspondientes a las estructuras
que lo generan.
Para llevar a cabo todos estos es
tudios de la inflacin y la energa
oscura, se requiere una nueva ge
neracin de telescopios que puedan
observar la radiacjn del FCM con
una mayor resolucin y sensibili
dad. Para el ao 2007 la Agencia
Espacial Europea tiene programado
lanzar el satlite Planck, observa
torio de microondas que se situar
en l a misma rbita que WMAP.
Medir diferencias de temperatura
del fondo csmico de slo cinco mi
llonsimas de kelvin y detectar
manchas calientes y fras que sub
tiendan menos de una dcima de
grado en el cielo. Con mediciones
as, se muestrear el rango completo
de las oscilacioues acsticas del
FCM y, por tanto, mejorar nues
tro conocimiento del espectro in
flacionario. Mllchos otros experi
mentos en tierra se hallan tambin
en fase de proyecto para el estudio
de efectos del FCM ligados a las
estructuras en la poca actual de ex
pansin acelerada.
los autores
Wayne Hu y Martin White investi
gan la historia del uni ..erso. Hu es
profesor asoci ado de astronoma y as
trofsica de l a Universidad de Chi cago.
Recibi su doctorado en fsica en
1 995 por la Universidad de California
en Berkeley. White, profesor de astro
noma y fsica en Berkeley, obtuvo su
doctorado en 1992 en la Universidad
de Vale.
Bibl i ografa compl ementari a
WRINKLES |N T|ME. George Smoot y Keay
Oavidson. William Morrow, 1 994.
3K: THE COSMIC MlCsO^VE b^LKHUN0
H^|^10N. h. . Partridge. Cambridge
University Press, 1 995.
THE INFlATIONARY UNIVERSE: THE IUEST
| ^ NEW THEORY | LSM|U IR|6|Y5.
Alan H. Guth y Alan P. Lightman. Per
seus, 1 998.
aapubl icado sobre el tema, entre
otros, los siguientes arfculos:
Marte, un planeta singular,
de Arden L. Albee
Agosto 2003
Asociaciones galcticas,
de Kimberly Weaver
Septiembre 2003
Las estrellas binarias,
de T eodoro Vives
Octubre 2003
Agua en el cosmos,
de Luis F. kodrguezy Y. Gmez
Noviembre 2003
Cmulos globulares jvenes,
de Stephen E. Zepf
y Keith M. Ashman
Diciembre 2003
El remolcador de asteroides,
de k.L. Schweickart, E. T. Lu,
P. Hut y C. R. Chapman
Enero 2004
La nueva Luna.
de Paul D. Spudis
Febrero 2004
Galaxias en colisrn.
de Lourdes Verdes-Montenegro
Marzo 2004
renscc:entqca,S.A.
51
los pl anos
de l a creaci n
La el aboraci n de l os mapas del cosmos ms recientes ha requeri do el estudi o
de ci entos de mi l es de galaxias. Las estructuras csmi cas en que se reparten
derivan de fluctuaci ones de la materia en el universo pri mi geni o
la cosmologa, ciencia que est.udia el universo
como un todo, era, hasta hace s610 veinti
cinco aos, UD campo feraz en especulacio
nes pero parco en hechos claros. La situacin
ha cambiado de forma radical desde entonces
merced a nuevas observaciones y trabajos
tericos. La cosmologa ha pasado a ser una rama ri
gurosa y cuantitativa de la astrofsica, dotada de fun
damentos tericos slidos que cuentan con el respaldo
de abundantes datos. El modelo de la gran explosin,
que afirma que el universo comenz a expandirse hace
casi 1 4.000 millones de aos a partir de un estado de
densidad y temperatura inconcebiblemente grandes, ex
plica los movimientos de las galaxias, la abundancia
de hidrgeno y helio, y las propiedades de la radia
cin csmica de fondo en la banda de las microondas
(o FCM, Fondo Csmico de Microondas), el calor re
manente de un gas csmico que se expande y enfra.
La cosmologa puede ahora elevarse un peldao
ms y afirmar que posee una teora de la fonnacin
de estructuras en el universo. La distribucin de ga
laxias a grandes escalas, establecida por proyectos de
cartografiado digital del firmamento como el Sloan
Digital Sky Survey (en lo sucesivo. SDSS), todava
en curso, muestra una hermosa concordancia con las
predicciones tericas. Contamos en la actualidad con
un modelo coherente capaz de trazar la evolucin del
universo, desde las mnimas fluctuaciones de la den
sidad del universo primigenio hasta la riqueza y va
riedad que exhibe ahora el firmamento nocturno.
El universo que nos rodea exhibe estructura a todas
las escalas. Las estrellas no se hallan uniformemente
distribuidas por el espacio, sino agrupadas en gala
xias. Nuestro Sol no es sino una de los varios cientos
de miles de millones de estrellas que integran la Va
Lctea, disco muy aplanado de unos 1 00.000 aos luz
de dimetro. La Va Lctea, por su parte, es una en-
52
Michael A. Strauss
tre las decenas de miles de millones de galaxias que
contiene el universo observable. De las grandes gala
xias, la ms cercana dista de nosotros unos dos mi
llones de afias luz. Pero las galaxias no se encuentran
repartidas al azar, como pasas de un budn. Entre un
5 y un 1 0 por ciento de ellas estn apiadas en cmu
los que contienen hasta 1000 galaxias en un volumen
de pocos millones de aos luz de dimetro.
La mayona de los astrnomos juzgaba que los cmu
los de galaxias constituan las estructuras coherentes
de mayor tamao existentes. Pues si bien las estrellas
forman parte de galaxias y muchas galaxias pertene
cen a cmulos, no pareca que los cmulos se hubie
ran congregado en cuerpos an mayores. Esta distri
buci6n encajaba pu1cramente con la imagen de la gran
explosin que se hacan los tericos. Cuando Einstein
aplic por primera vez al universo su teora de la re
latividad general, introdujo una simplificacin radical,
a saber, que el universo, en promedio, era homogneo
(que no tena grandes grumos) e istropo (que ofreca
el mismo aspecto en todas las direcciones). Dio a tal
hiptesis el nombre de "principio cosmolgico". An
subyace a todos los modelos cientficos del universo.
El descubri mi ento de las grandes estructuras
Para verificar el principio cosmolgico ms all de
los cmulos galcticos hay que sondear lejos. Al ob
servar el firmamento nocturno a travs de un teles
copio, el ocular nos revela planetas. estrellas y gala
xias. Pero, faltos de otra informacin, nos resultar
imposible saber si los objetos son pequeos y cerca
nos o grandes y distantes. Por fortuna, el telescopio
puede proporcionarnos esa informacin. Por lo que se
refiere a las galaxias, la clave consiste en que el uni
verso en que vi vimos se expande. Las galaxias se
estn separando unas de otras: cuanto ms distante se
encuentra una galaxia, tanto ms rpidamente se aleja
INVESTIGACi
N y CI ENCI A, abril, 2004
de nosotros. Dicho movimiento se
manifiesta en forma de un corri
miento o traslacin hacia el rojo
en su espectro. La energa de los
fotones que emite decrece (se des
plaza su longitud de onda desde el
azul hacia el rojo) en una magni
tud que es funcin de su distancia.
Una vez que se ha podido deter
minar esta relacin para objetos si
tuados a distancias conocidas, se
la utiliza para estudiar galaxias que
se encuentren a distancias desco
nocidas. Para ello se analizan los
espectros de la luz de las galaxias,
se determina cunto es su corri
miento hacia el rojo y se infiere de
l a qu distancia se hallan.
Los progresos en telescopios y
tcnicas de deteccin de har unos
30 aos permitieron realizar estu
dios muy amplios de los corrimientos
al rojo de las galaxias y confec
cionar mapas tridimensionales del
cosmos local. Siendo todava estu
diante de primer ciclo, le un ar
tculo de Stephen A. Gregory y Laird
A. Thompson [ublicado en INVES
TIGACIN Y CINCIA, "Supercmulos
y vacos en Ja distribucin de ga
laxias", mayo de 1982], donde se
INVESTIGACi
N y CI ENCI A, abril, 2004
El UNIVERSO SE HAllA muy estructurado a escalas de hasta unos 1 000 millones
de aos luz. la materia no se halla distribuida al azar, sino organizada por la gravedad.
detallaban algu nos de estos prime
ros mapas tridimensionales. Los
autOres dejaban entrever la posibi
lidad de que el principio cosmol
gico de Einstein no fuese correcto,
pues se baban descubierto estruc
turas coherentes mucho mayores que
los cmulos o agregaciones indivi
duales, amn de espacios vacos de
muchas decenas de millones de aos
luz. El artculo me dej fascinado.
Este ejercicio de cosmografa. el
descubrimiento de estructuras com
pletamente nuevas en el universo,
me hizo sentir que era una de las
cosas ms apasionantes aconteci
das en la ciencia. Me encamin ha
cia mi profesin actual.
En 1986, Valrie de Lapparent,
Margaret J. Geller y John P. Hucbra,
del Centro de Astrofsica Smith
soniano de Harvard (CfA), publi
caron un mapa con la distribucin
de 1 100 galaxias, extrado de lo que
acabara siendo un catlogo de
18.000 galaxias. Confmnaba la abun
dancia y ubicuidad de las grandes
estructuras. Pona de manifiesto que
la distribucin de galaxias se ase
mejaba a la espuma marina; las ga
laxias se hallaban localizadas a lo
largo de filamentos y dejaban in
mensos espacios vacos. Uno de
los accidentes ms caracterizados
del mapa era una estructura a la
que se dio el nombre de "Gran
Muralla"; se extenda a lo largo de
700 millones de aos luz de uno a
otro extremo de la regin exami
nada. Como el mapa no llegaba a
revelar dnde terminaba, su exten
sin total era desconocida.
La presencia de la Gran MuraBa
y la incertidumbre sobre su exten
sin alent la sospecha de que el
principio cosmolgico pudiera no
ser correcto y. con ello los funda
mentos tericos del universo en ex
pansin. Se haba equivocado Ein
stein? Pudi era el universo no ser
homogneo en promedio? Era ob
vio que para averiguarlo se ten
dran que examinar volmenes ms
grandes.
53
El paradigma de la gran explo
sin sostiene que la estructura que
le vemos hoy a la distribucin de
galaxias se desarroll a partir de va
riaciones existentes en un universo
arcaico de lisura casi perfecta. Estas
fluctuaciones iniciales eran sntiles;
la variacin de densidad de una re
gin a otra vena a ser tan s610 de
una parte en 100.000, como se de
duce de la medicin de la tempe
ratura del FCM. Una regin del es
pacio ms densa que la media
ejercera una atraccin ms intensa
la materia de sus cercanas se vera
arrastrada hacia ella. Anlogamente,
una regin del espacio menos densa
que el promedio ira perdiendo masa
con el tiempo. Esta inestabilidad
gravitatoria acab convirtiendo las
regiones ms densas en los in
mensos supercmulos galcticos
que observamos hoy; las regiones
de menor densidad se trocaron en
inmensos huecos vacos.
Materia oscura cal iente yfria
Hacia la poca, poco ms o menos,
en que se concluyeron los primeros
estudios sistemticos de los corri
mientos al rojo, la investigacin to
maba un nuevo cariz al descubrirse
que las estrellas y el gas que vemos
en las galaxias constituyen slo una
pequea fraccin (en torno al 2 por
ciento) de la materia total del uni
verso. El resto de la materia se ma
nifiesta de forma indirecta por sus
efectos gravitatorios. Se ha propuesto
una gran variedad de modelos para
describir esta materia oscura. Los
podemos clasifcar en dos grandes
categoras, calientes y fros; la di
ferencia es crucial para la evolu
cin de la estructura csmica.
En l a hiptesis de la materia os
cura fra, enunciada, entre otros, por
James E. Peebbles, de la Universidad
de Princeton, las primeras estruc
turas que se formaron fueron obje
tas hasta cierto punto pequeos,
como galaxias y fragmentos de ga
laxias. Con el paso del tiempo, la
gravitacin fue integrando dichas
piezas en estructuras todava ma
yores. La Gran Muralla no se habra
formado pronto. Segn el modelo
de la materia oscura caliente, de
Yakov B. ZeJ'dovich y sus colabo
radores de la Universidad estatal de
Moscn, la materia oscura se movi
en el universo primitivo a veloci
dad suficiente para alisar a escalas
pequeas cualquier aglomeracin no
muy grande. Los primeros objetos
que se constituyeron fueron gran
des lminas y filamentos, de una ex
tensin de decenas o centenares de
millones de aos luz, que slo pos
teriormente se fragmentaron y crea
ron galaxias. La Gran Muralla sera
muy antigua.
As pues, las cartografas csmi
cas de la generacin siguiente no
slo deberan poner a prueba el
principio cosmolgico de Einstein;
tendran tamhin que sondear la na
turaleza de la materia oscura. Entre
1 988 y 1 994 llevaron a cabo un es
tudio as Stephen A. Shectman, de
la Institucin Carnegie de Washing
ton, y sus colaboradores, valindose
del telescopio de 2, 5 melros del ob
servatorio de Las Campanas, en
Chile [vase "Cartografa del uni
verso", por Stephen D. Landy, en
INVESTIGACIN y CIENCIA, agosto
de 1999]. Midieron 26.41 8 corri
mientos al rojo de galaxias; cubrie
ron un volumen apreciablemente
Los astrnomos, a modo de cartgrafos del cosmos, estn confeccio
nando mapas tridimensionales cada vez ms detallados de las ubicacio
nes de las galaXias y de los cmulos galcticos. La ms ambiciosa de
estas empresas, el Estudio Digital Sloan de los Ciel os, est localizando
un milln de galaxias situadas en un radio de 2000 millones de aos
luz .
54
Los mapas muestran que las galaxias se organizan en estructuras colo
sales, que abarcan cientos de millones de aos l uz. Se ha cuantificado
con gran precisin el grado de apiamiento. Los resultados concuerdan
con el que se calcula al extrapolar hasta el presente las fluctuaciones
del fondo csmico de microondas. Significa que por fin se dispone de
una descripcin coherente de Jo acontecido en 14.000 millones de aos
de evolucin csmica.
mayor que el estudio de CtA. La
exploracin de Las Campanas dio
con ((el lmite de lo grande)), en pa
labras de Robert P. Kirshner, de la
CtA. Encontr una distribucin de
galaxias similar a la obtenida por
la CfA, pero no observ estructu
ras mucho mayores que la Gran
Muralla. El principio cosmolgico
de Einstein pareca segujr en vigor:
promediado sobre distancias colo
sales, el cosmos es homogneo e
istrapo.
Aun aS, Las Campanas no haba
abarcado tanto como para resultar
concluyente. Nada deca sobre lo
que haba en regiones del espacio
que midieran de mil a dos mil mi
llones de aos luz. Precisamente a
esas grandes escalas es donde re
sulta ms fcil explicar el apia
miento y ms difcil medirlo. Las
variaciones en los nmeros de ga
laxias comprendidas en tan gran vo
lumen son sutiles; es fcil que se
deslicen errores en la muestra: ar
tefactos del procedimiento de se
leccin podran pasar por agrega
ciones reales.
En un estudio de corrimientos
hacia el rojo, se tiene por norma
seleccionar todas las galaxias de bri
llo superior a cieno umbral. Si se
sobrestiman los brillos de las gala
xias en una parte del firmamento,
la muestra contendr un nmero
excesivo de galaxias de esa regin;
se tendra una evaluacin falsa de
su apiamiento. En consecuencia,
una exploracin concluyente del
corrimiento hacia el rojo no s610
ha de inspeccionar un volumen in
menso, sino que ha de estar muy
bien calibrada.
En noches estrelladas
En las postrimeras de los aos
ochenta, James E. Ouno, de Prin
ceton, Richard G. Kron y Donald
G. York, de la Universidad de Chi
cago, entre otros, se propusieron
afrontar como era debido el pro
blema. Tomaron como objeti vo me
dir la distribucin de gaJaxias en el
mayor volumen inspeccionado hasta
la fecha con un cuidadoso control
de la calibracin. Unos diez aos
ms tarde se emprenda el Estudio
Digital Sloan de los Cielos, el SDSS
antes mencionado, en el que coo
peran 200 astrnomos, con un pre
supuesto de unos 70 millones de
INVESTIGACi
N y CI ENCI A, abril, 2004
LA EXPLORACI ON DEL COSMOS EN CUATRO DI FI CI LES PASOS
EL ESTUDIO DI GITAL SLOAN (SDSS), l a ms avanzada de l a tanda actual de exploraciones astronmicas,
est levantando el atlas de un cuadrante del cielo. Dedicar a ello cinco aos; utiliza en exclusiva un telesco
pi o de 2,5 metros instalado en l o alto de Apache Point, en Nuevo Mxico.
EL TELESCOPI O acta en modalidad de cmara
en las noches estrelladas. Toma fotografas a travs
de ci nco filtros de color a razn de 20 grados cuadra
dos por hora; cada una de esas noches capta l a l uz
de mi l l ones de objetos celestes.
LAS FI BRAS OPTICAS se i nsertan en una placa met
lica que cuenta con 640 perforaciones. Cada fibra
canaliza l a l uz procedente de un cuerpo celeste
haci a un espectrgrafo, que opera en las noches
menos l i mpi as.
INVESTIGACiN y CI ENCIAy abril, 2004
LAS GALAXIAS Y dems cuerpos celestes S8 identi
fican por medios informticos y se los selecciona
para su posterior estudi o espectroscpico. El objeto
aqu mostrado es la galaxia espiral UGC 03214,
que se encuentra en la constelacin de Orin.
400 600 800
Longitud de onda (nanmetros)
LOS ESPECTROS resultantes proporcionan
un mtodo preciso de clasificacin de objetos
celestes+ Determinan sus corrimientos hacia
el rojo y en consecuencia, la distancia a que
se encuentran.
55
56
MAPAS COSMI COS
EN ESTOS SECTORES CIRCULARES podemos ver l a di Slri buci 6n d e galaxias (puntos) e n dos volumenes d.
espacio. La tercera dimensin, que cubre un ngulo de 70 grados, se ha apl anado. Las figuras revel an dos
impresionantes "Grandes Murallas que contienen mi l l ares de galaxias cada una, as como filamentos y hue
cos a todas las escalas=
EL ESTUDIO DI GITAL SLOAN,
todava en curso, est examinando
un volumen mucho mayor. Ha descu
bierto otra Gran Muralla, cuya exten
sin supera los mil mil lones de aos
luz. La regin representada aqu
supone alrededor de un 1 por ciento
del volumen que se explorar. El dia
grama de diana (derecha) representa
un volumen seis veces mayor; el re
cinto marcado en rojo seala la posi
cin del sector de arriba. Los crculos
concntricos indican la distancia en
millones de aos luz.
,-- VIA LACTEA
Localizacin en el firmamento
(ascensin recta, en horas)
EL ESTUDIO de corrimientos
al rojo del Centro Smithso
niano de Aslrofisic de
Harvard (eIA) descubri
a mediados de los aos
ochenta l a primera Gran
Muralla, pero era demasiado
limitado para abarcarla en
toda su extensin.
52.561 galaxias
INVESTIGACi
N y CI ENCI A, abril, 2004
<
J
C
<
>
J
C
LA DlSTRI BUCI ON GLOBAL DE ESTRUCTURAS COSMI CAS
LOS MAPAS GALACTICOS produci
dos por los censos telescpicos pue
den resumirse en un espectro de po
tencia que representa la razn de
variacin de la densidad (eje de or
denadas) al pasar de unas regiones
a otras, para distintos tamaos de
esas regiones ( eje de abscisas). Es
posible representar de igual forma
otros datos, como los relativos a la
radiacin de fondo de microondas,
C
m
1 .
m
m
C
C
"
2
m
j
-
las lentes gravitatorias, los cmul os
galcticos o las nubes de hi drgeno
gaseoso. Todos si guen una curva
universal (lnea continua). Las fluctua
ciones relativas tienden a cero, ratifi
cando el principio cosmolgico de
Einstein. Las flechas representan
l imites superiores.
Escala (millones de aos luz)
euros. Cuenta con un telescopio ex
clusivo; su espejo primario mide
2,5 metros de dimetro. Tiene dos
modalidades de funcionamiento. En
las noches de cielo ms limpio se
vale de una cmara de gran anchura
de campo para tomar imgenes del
firmamento nocturno, calibradas en
cinco amplios anchos de banda. La
cmara lleva sensores CCD (dispo
sitivos de acoplamiento de carga);
la respuesta de estos detectores
electrnicos se puede calibrar con
una precisi6n del 1 por ciento.
En las noches con luz lunar o
una ligera capa nubosa, toma con
un par de espectrgrafos los es
pectros, y en consecuencia los co
rrimientos al rojo, de 608 objetos a
la vez. Como elementos de referen
cia, el telescopio obtiene tambin
los espectros de 32 parcelas vacas
del firmamento. Este telescopio, a
diferencia de los tradicionales, cu
yas noches se reparten entre muchos
programas cientficos, se dedica ex
clusivamente a Estudio, y as cada
noche de cinco aos. El proyecto
se encuentra ahora a medio camino
en su objetivo de medir un milln
de corrimientos al rojo de galaxias
y cusares, Hemos finalizado hace
poco un anlisis de las primeras
200.000 galaxias con corrimientos
al rojo.
Un equipo de astrnomos austra
lianos y britnico se ha embarcado
en una empresa similar. Han cons
truido un espectrgrafo para el Teles-
copio Anglo-australiano de 3, 9 me
tros, capaz de medir al mismo tiem
po los espectros de 400 objetos si
tuados en un campo de 2 grados de
lado (por lo que se ha ganado el
apodo de 2dF, "campo de dos gra
dos"). El equipo del 2dF ha traba
jado a partir de los catlogos dis
ponibles de galaxias, extrados de
atlas fotogrficos muy bien cali
brados y digitalizados electrnica
mente. Esta investigacin, ya con
cluida, ha medido los corrimientos
al rojo de 221. 414 galaxias a lo largo
de un perodo de cinco aos.
Ambos estudios describen la dis
tribucin de galaxias. No ven la ma
teria oscura, que constituye el grueso
de la masa del universo. No exis
ten razones para suponer que la
distribucin de galaxias sea la misma
que la distribucin de materia os
cura. Las galaxias podran, por ejem
plo, formarse solamente en regio
nes que contuvieran una densidad
de materia oscura superior a la me
dia, una hiptesis a la que los astr
nomos denominan "sesgo."
Mis compaeros y yo habamos
demostrado mediante el anlisis de
estudios de corrimiento al rojo de
viejo cuo que las distribuciones
de galaxias y de materia oscura guar
daban una estrecha relacin, pero
nos vimos incapaces de discriminar
entre los modelos sencillos con sesgo
y la carencia de sesgo. Hace me
nos, Licia Verde, de la Universidad
de Pennsylvania, y sus compaeros
se han valido del estudio 2dF para
medir temas de galaxias. Su nmero
depende de la masa total, materia
oscura incluida. Hallaron que la dis
tribucin de galaxias no presenta
sesgo: el campo de densidad de ga
laxias coincide con el de materia
oscura. Las cartografas galcticas
reflejan de forma precisa la orga
nizacin global de materia en el
cosmos.
El espectro de potencia
Solventada esta dificultad, cabe in
terpretar los mapas de galaxias. Uno
de los instrumentos estadsticos ms
tiles para describir los cmulos
galcticos es el espectro de poten
cia. Imaginemos distribuidas a azar
por el universo una serie de esfe
ras de radio dado (de 40 millones
de aos luz, pongamos por caso) y
supongamos que fuera posible con
tar el nmero de galaxias que con
tiene cada una. Dado que las gala
xias fonnan pias, tal nmero varar
sustancialmente de una esfera a otra.
La variacin en el nmero de ga
laxias proporciona una medida del
grado de apiamiento de la distri
bucin de galaxias a esa escala, en
este ejemplo la de 40 millones de
aos luz. Se repite el proceso con
esferas de diferentes radios, al ob
jeto de medir el apiamiento a dis
tintas escalas.
Recuerda al anlisis de un sonido
complejo por descomposicin en on
das sonoras de distintas longitudes
CONSTRUCCI ON DE UN UNI VERSO
MEDIANTE SI MULACI ONES I NFORMATICAS s e relaciona el estado actual de agregacin de la materia (des
crito por el proyecto Sloan y otros trabajos cartogrficos) con el correspondiente al universo arcaico (que se
manifiesta en l a radiacin del fondo csmico de microondas). Cada cuadro corresponde a un momento de la
expansin subsi gui ente a la gran explosin. Dado que el universo se expande, los cuadros no estn a escala:
el primero liene unos cinco mi l l ones de aos l uz de dimetro, y el l timo, unos 1 40 mi l l ones de aos luz.
Los puntos representan materia. La simulacin se realiz en el Centro Nacional de Aplicaciones de l a Super
computacin de los EE. UU. (La pel cul a completa est disponible en cfcp. uchi cago. edu/Iss/fi l aments.html ).
1 200 MI LLONES DE AOS: Con el ti empo, la gravita
cin concentr la materia en vastos filamentos y ho
jas, y dej vacos los huecos que l os separan.
13.700 MILLONES DE AOS (ACTUALIDAD): El creci
miento de grndes estructura ha cesado, porque la ace
leracin csmica contrarresta el proceso de agregacin.
de onda. El ecualizador grfico de
un equipo domstico de sonido ofrece
ese anlisis: indica la intensidad de
los bajos (cuya longitud de onda es
grande), la de los agudos (de peque
a longitud de onda) y la de diver
sos segmentos intermedios del es
pectro acstico. Quienes tienen odo
distinguirn con facilidad en el so
nido de la orquesta la fauta dulce
del trombn. Los cosmlogos ha-
58
cen otro tanto con la distribucin
de galaxias. La cantidad relativa de
estructura en las escalas grandes y
en las pequeas constituye una efi
caz sonda cosmolgica.
El espectro de potencia ha sido
medido por el equipo 2dF y por el
proyecto SDSS con resultados con
cordantes. Lo primero que ha de
sealarse es que las fluctuaciones
se debilitan al aumentar la escala
(vase el recU.dro "La distribucin
global de estructuras csmicas"). Esa
debilidad de las fluctuaciones indica
que la distlibucin de galaxias es
casi homognea, como requiere el
principio cosmolgico de Einstein.
En segundo lugar, el espectro de
potencia, al ser representado en una
escala logartmica, no sigue una li
nea recta. Esta desviacin de la recta
viene a confirmar que la dinmica
INVESTI GACi
N y CI ENCIA abril, 2004
<
del universo ha cambiado con el
tiempo. Otras observacioues hau lle
gado a la coucIusin de que la den
sidad de energa del uuiverso est
dominada por la materia y por un
componente misterioso, o energa
oscura. Los fotones, mermada su
energa por la expausin csmica,
son despreciables. Sin embargo, una
extrapolacin retrgrada arroja que
los fotones dominaban cuaudo el
universo tena menos de 75. 000 aos
de edad. En esa poca, la gravedad
no poda conseguir que las fluc
tuaciones aumentasen con el tiempo,
como est ocurriendo ahora. De ah
que el espectro de potencia ofrezca
un comportamiento diferente en las
escalas muy grandes (mayores de
unos 1 200 millones de aos luz).
La escala exacta donde se pro
duce esa desviacin mide la densi
dad total de materia en el universo;
el resultado, unos 2,5 x 1 0-
27
kilogra
mos por metro cbico de espacio,
concuerda con el valor obtenido eu
otras mediciones. Por ltimo, la com
binacin de estos resultados induce
a pensar que toda la materia oscura
es de la variedad fra. La materia
oscura caliente suavizara las fluc
tuaciones de la distribucin de ga
laxias a escalas menores, hecho que
no ha sido observado.
Las fluctuaciones que hemos des
cubierto en la distribucin de gala
xias a grandes escalas deberan ser
una mera amplificacin de las fluc
tuaciones del universo primigenio.
Estas se manifiestan an en las fluc
tuaciones del FCM. Es posible, por
lo tanto, compararlas con los espec
tros de potencia galcticos. Resulta
asombroso, pero ambos mtodos pro
porcionan resultados coincidentes.
La densidad de galaxias flucta en
tomo a una parte en l O en las escalas
cercanas a los 1000 millones de aos
luz. El FCM presenta fluctuaciones
de una parte en cien mil; cuando se
las extrapola hasta el presente, se en
cuentran en admirable concordancia
con aqullas. Ello nos anima a con
fiar en la validez de la idea que nos
hacemos de la historia del cosmos,
con la gran explosin, la inestabili
dad gravitatoria y sus secuelas.
El futuro del estudio
de l as grandes estructuras
El sondeo digital SDSS primario
escruta la estructura del cosmos a
INVESTIGACi
N Y CIENCIA, abril, 2004
escalas que van desde los 100 mi
llones de aos luz hasta ms de
los 1000 milloues. Con el fin de
explorar escalas todava mayores,
cueuta cou uua seguuda muestra
auxiliar, compuesta por galaxias de
uua luminosidad excepcional, que
se extiende hasta ms de 5000 mi
llones de aos luz. Para el estudio
a escalas menores se recurre a una
tercera muestra, que examina las
lneas de absorcin de cusares dis
tantes; su luz atraviesa una densa
red de nubes de hidrgeno gaseoso
que an no se haban convertido en
galaxias.
Con todos estos datos, se pro
cura estrechar la conexin entre las
estructuras csmicas (de un pasado
no muy remoto) y el FCM (que
permite sondear las estructuras del
universo arcaico). El espectro de po
tencia del FCM exhibe una serie de
jorobas caractersticas, reflejo de las
cantidades relativas de materia os
cura y de materia ordinaria. Se confa
en poder hallar las jorobas corres
pondientes en el espectro de po
tencia actual; de ser as, se tendra
una prueba ms de que las fluctua
ciones hoy percibidas evoluciona
ron a partir de las observadas en el
universo primigenio.
Otra forma de rastrear el desarro
llo de estructuras a lo largo del
tiempo consiste en sondear la dis
tribucin de galaxias ms distan
tes, pues mirar a grandes distancias
equivale a remontarse en el tiempo.
La materia oscura no deba de ha-
El autor
berse agregado mucho en aquella
poca; la inestabilidad gravitatoria
no haba tenido apenas tiempo para
actuar. Pero exploracioues efectua
das cou el grau telescopio del Ob
servatorio Austral Europeo en Chile
y por el Observatorio Keck de Hawai
dej an ver que las galaxias muy leja
nas se encuentran igual de apiadas
que hoy; se organizan en las mis
mas estructuras filiformes y espu
mosas que las galaxias cercanas. Es
extrao. A diferencia de las gala
xias modernas, que siguen a la ma
teria oscura, estas galaxias primiti
vas se hallan mucho ms apiadas
que la materia oscura subyacente.
Constituye un indicio importante so
bre el modo en que se formaron las
galaxias.
No falta mucho para lograr una
comprensin completa del desarro
llo de la estructura del cosmos, desde
las ondulaciones en el plasma pri
mordial hasta los brillante cmulos
galcticos del universo moderno.
Dicho esto, hay tarea para los aos
venideros. Qu mecanismo suscit
las fluctlaciones iniciales del fon
do de microondas? Cul, el modo
exacto en que se formaron las ga
laxias? A qu se deben sus pro
piedades? Pudo haber sido de otro
modo? Sera concebible un univer
so cuyas fluctuaciones empezasen
teniendo amplitudes mucho mayo
res o mucho menores? He aqu al
gunas de las grandes cuestiones que
tal vez ilusionen a un estudiante y
le impulsen a investigarlas un da.
Michael A. Strauss es portavoz y "vicecientfico de proyecto" del Estudio Digital
Sloan de los Cielos, que se propone realizar un mapa completo de una cuadrante del
firmamento. Se doctor en fsica en l a Universidad de Cal i forni a en Berkeley y realiz
trabajos posdoctorales en el Instituto de Tecnologa de California y en el Instituto
de Estudi os Avanzados de Princeton; en la actual i dad es profesor de la Universidad
de Princeton.
Bi bl i ografa compl ementari a
COSMOLOGY: THE SCIENCE OF rHE UNIVERSE. Segunda edicin. Edward Harrison. Cambridge
University Press, 2000.
THE 20F GALAXY REOSHIFT SURVEY: THE POWER SPECTRUM ANO THE MATTER CONTENT OF THE
UNIVERSE. Will J. Percival et al . en Manthly Natces 01 the Royal Astronomcal Sacety,
vol. 327, n. o 4, pgs. 1 297- 1 306; noviembre de 2001 .
FROM HERE TO EfERNITY. Valerie Jamieson en New Scentst, vol. 1 80, n.O 2422, pgs.
3639; 22 de noviembre de 2003.
THE THREEDIMENSIONAL POWER SPECfRUM OF GALAXI ES FROM THE SLOAN DI GI TAL SKY SUR'
VEY. Max Tegmark et al. en Astrophyscal Joural (en prensa).
59
Cuando l a acel erac
.
I on
cambi d d si gno
Las supernovas revel an el momento cruci al
en que la expansi n del uni verso pas de decel erada a acel erada
D
esde los tiempos de lsaac Newton hasta las
postrimeras del siglo xx, la propiedad de
finitoria de la gravitacin fue su natura
leza atractiva. La gravedad nos mantiene
pegados al snelo. Frena y detiene el ascenso
de ona bala y mantiene a la Lona en r-
bita en torno a la Tierra. Impide que nuestro sistema
solar se desmantele y aglutina enormes cmulos de
galaxias. Aunque la teora einsteiniana de la relativi
dad general admite que la gravedad sea no slo atrac
tiva sino tambin repulsiva, casi todos los fsicos han
considerado que se tralaba de una mera posibilidad
terica, irrelevante en el universo actual. Hasta hace
poco, se tena plena confianza en que la gravedad fre
nara la ex pansin del cosmos.
Pero en 1998 se descubri la faceta repulsiva de la
gravedad. La observacin detallada de superno vas re
motas (las supernovas son explosiones estelares que
dnranle un efmero perodo fnlguran con nn brillo de
diez mil millones de soles) hall qne lucan ms d
bilmente de lo esperado. La lnz de esas supernovas,
que hicieron explosin hace miles de millones de
aos, hubo de viajar TIna distancia mayor de la pro
nosticada por la teona. Es la explicacin ms veros
mil. Y esta explicacin, a su vez, llev a la conclu
sin de que la expansin del universo se acelera, en
vez de frenarse. Tan radical fue este descnbririento,
que no faltaron cosmlogos que propusieran que la
prdida de brillo de las supernovas debase a otros efec
tos, como la interposicin de polvo intergalctico, que
atenuara la luz. Pero el estudio de supernovas todava
ms remotas ha consolidado la tesis de la aceleracin
csmica.
Ahora bien, ha estado la expansin csmica ace
lerndose dnrante toda la vida del nniverso, o se trata,
por el contrario, de un acontecimiento reciente, de los
60
Adam 6. Ri ess y Michael S. T urner
ltimos cinco mil millones de aos? La respuesta tiene
profundas implicaciones, pues si se descubriera que la
expansin del universo siempre se ha estado acelerando,
habra que revisar por entero la evolucin csmica.
Por el contrario, si como predicen los cosmlogos. la
aceleracin fuera un fenmeno reciente, tal vez cu
piese determinar sn causa (y qnizs averiguar el des
tino del universo) estableciendo cundo y cmo em
pez la expansin del universo a ganar velocidad.
Batalla de titanes
Hace unos 75 aos, Edwin Hubble descubri la expan
sin del nniverso al advertir qne otras galaxias se ale
jaban de la nuestra. Observ que las ms distantes se
separaban ms deprisa que las cercanas, de acuerdo
con la ahora llamada "ley de Hnbble" (la velocidad
relativa es igual a la distancia multiplicada por l a
constante de Hubble). Tomada en el contexto de l a
teora de la relatividad general, l a ley resnIta de la ex
pansin nniforme del espacio, mera dilatacin o cam
bio de escala del tamao del universo (vase el re
cuadro "Espacio en expansin").
En la teora de Einstein, la gravitacin con carc
ter de fuerza atractiva sigue siendo vlida, incluso a
escala csmica, para todas las formas conocidas de
materia y energa. En consecnencia, la relatividad
general pronostica que la expansin del nniverso de
bera ir hacindose ms lenta, a un ritmo determi
nado por la densidad de materia y energa que al
berga. Pero la relatividad general tambin admite
que pneda haber formas de energa con propiedades
extraas, que produciran gravitacin repulsiva (vase
el rec"adro "Cmo es posible que haya repulsin
gravitatoria?). El descubrimiento de una expansin
que en lugar de irse frenando se acelera parece ha
ber revelado la presencia de "energa oscura".
INVESTIGACi
N y CI ENCIA, abril, 2004
LA MEDICION DE DISTANCIAS en el
universo se basa en las supernovas
de tipo la.
La ralentizacin o la aceleracin
de la expansin es el resultado de
una batalla entre dos titanes: el tirn
gravitatorio, atractivo, de la materia
y el empuje, gravitatorio tambin,
pero repulsivo, de la energa oscura.
En esta disputa, lo que verdadera
mente importa son las densidades
de aqulla y de sta. La densidad
de materia disminuye al expandirse
el universo, porque aumenta el vo
lumen de espacio. (Slo una pequea
fraccin de la materia se encuentra
en forma de estrellas luminosas; se
cree que el grueso consiste en ma
teria oscura, que uo interacciona
de forma apreciable ni eou la ma
teria ordinaria ni con la luz, pero
posee gravedad atractiva.) Aunque
es poco lo que se sabe respecto de
la energa oscura, se cree que su
densidad vara de un modo paula
tino, o incluso que no lo hace eu
absoluto, a medida que se expande
el universo. La densidad de energa
oscura es, en este momento, mayor
que la densidad de materia, pero en
un pasado remoto debi de ser al
contrario: en aquel entonces, la ex
pansin del universo se habra es
tado decelerando (vase el recua
dro "El punto de transicin").
Existen tambin otras razones
para esperar que la expansin del
universo no se haya estado acele
rando siempre. Si nO hubiera de
j ado nunca de acelerarse, no se
podra explicar la existencia de las
es tructuras csmicas observadas en
el universo actual. De acuerdo con
las teoras cosmolgicas, las gala
xias, los cmulos galcticos y otras
estructuras todava mayores evo
lucionaron a partir de pequeas
inhomogeneidades de la densidad
de materia del universo primitivo,
que hoy se manifiestan en las fluc
tuaciones de la temperatura de la
radiacin csmica de fondo en la
banda de microondas (FCM, Fondo
Csmico de Microondas). La ma
yor intensidad de la gravitacin
atractiva de las regiones hiperden
sas de materia detuvo su expansin
y permiti que se convirtieran en
objetos ligados por la gravedad,
de galaxias como la nuestra a los
INVESTIGACi
N y CI ENCI A, abril, 2004
grandes cmulos galcticos. Pero
si la expansin del universo se hu
biera estado acelerando siempre,
habra ido descomponiendo las es
tructuras antes de que terminaran
de constituirse. Adems. con una
expansin siempre acelerada, dos
aspectos esenciales del protouni
verso -las pautas de variaciones
del FCM y las abundancias de ele
mentos ligeros producidos a los po
cos segundos de la gran explosin
no concordaran con las observa
ciones de hoy.
No obstante, deben buscarse prue
bas directas de una fase anterior de
expansin decelerada. Contribuiran
a confirmar el modelo cosmolgico
estndar y daran pistas sobre la
causa del perodo actual de expan
sin csmica acelerada. Dado que
los telescopios retrogradan en el
tiempo al buscar luz procedente de
estrellas o galaxias muy alejadas,
cuando se enfocan objetos remotos
se estudia la historia de la expan
sin del universo, codifcada en la
relacin entre las distancias y las
velocidades de recesin de las ga
laxias. Si la expansin se estuviera
decelerando, la velocidad de una ga
laxia distante sera mayor que la
pronosticada por la ley de Hubble;
menor, en caso contrario. O expre
sado de otro modo: si el universo
se acelerase, las galaxias que tu
vieran una determinada velocidad
de recesin se hallaran ms aleja-
61
das de lo previsto, y por ende su
luz sera ms tenue.
A la busca de superno vas
Para sacar provecho de este feu
meuo simple, hay que hallar obje
tos astroumicos que posean una
luminosidad ntruseca conocida (la
cantidad de radiacin que producen
por seguudo) y puedau ser vistos
en una parte del universo muy ale
jada. Uua clase particular de su
pernovas, las del tipo la, resultan
adecuadas a tal fiu. Estas explo
siones estelares son tan brillantes,
que los telescopios terrestres pue
den observarlas aun cuando se ha
llen a mitad del universo visible; el
telescopio espacial Hubble, a ma
yor distancia todava. La luminosi
dad intrnseca de las supernovas de
tipo la se ha calibrado con preci
sin a lo largo de los ltimos aos;
la distancia que hay hasta nna de
ellas puede, pues, determinarse por
su brillo aparente.
El corrimiento hacia el rojo de la
luz que nos llega de su galaxia da
la velocidad de recesin de una su
pernova. La radiacin procedente de
objetos en recesin exhibe un des
plazamiento hacia longitudes de onda
ms largas; por ejemplo, la longi
tud de onda de la luz emitida cuando
el universo tena la mitad del ta
mao actual se duplicar y tornar
ms roja. Calibrando el corrimiento
al rojo y el brillo aparente de un
gran nmero de supernovas situa
das a diferentes distancias resulta
posible la creacin de un registro
de la expansin del universo.
Por desdicha, las supernovas de
tipo Ia son raras; en una galaxia
como la Va Lctea slo aparecen
una vez cada dos o tres siglos, por
trmino medio. La tcnica utilizada
por los cazadores de superovas COD-
^ #
siste en observar repetidamente una
parcela del firmameuto que contenga
millares de galaXIas para cotejar,
luego, las imgeues obtenidas. Un
punto de luz transitorio, que fuese
visible en una imagen pero no eu
la anterior, podra ser una super
uova. Los resultados que en 1998
dieron iudicios de la aceleracin cs
mica se basaron en las observacio
nes de dos equipos; examinaban
supernovas que detonaron cuando el
tamao del universo era uuos dos
tercios del actual, har unos ciuco
mil millones de aos.
No faltaron quienes se pregunta
sen si los equipos habian interpre
tado correctamente los datos de las
supernovas. No cabra la posibili
dad de que otros efectos, sin rela
cin con la aceleracin csmica, pu
dieran ser la causa de que el brillo
de las supernovas fuese menor del
esperado? Tambin el polvo que
llena el espacio intergalctico podra
haber debilitado la luz de superno
vas. Caba incluso la posibilidad
de que las supernovas antiguas fue
ran ms dbiles desde su nacimiento:
la composicin qumica del universo
habra sido entouces, por lo tanto,
diferente de la actnal y menor la
abundancia de los elementos pesa
dos producidos por las reacciones
nucleares en las estrellas.
Felizmente, se dispone de cote
jos que discriminan bien entre es
tas hiptesis. Si las supernovas ofre
ciesen u n brillo menor del esperado
por una causa astofsica -una ubi
cua pantalla de polvo o una menor
intensidad de las supernovas en el
pasado-, el efecto atenuador de
bera acentuarse con el corrimiento
al rojo. En cambio, si la atenuacin
fuese resultado de una aceleracin
csmica reciente, subsiguiente a una
era de deceleracin, las supernovas
L
En 1 998, las observaciones de unas supernovas distantes indicaron
que la expansin del universo se est acelerando. Oesde aquella fe
cha, se han acumul ado las pruebas que lo ratifican.
El estudio de supernovas cada vez ms remotas ha proporcionado
pruebas de que la expansin se deceler antes de acelerarse, tal
y como pronosticaba la cosmologfa.
La determinacin del momento en que l a expansin pas de l a dece
leracin a la aceleracin pOdrfa revelar la naturaleza de la energa
oscura y hacernos saber l a suerte que finalmente correr nuestro
universo.
62
ocurridas en sta pareceran ms bri
llantes de lo que les correspondera
segu las otas hiptesis. Por con
siguiente, la observaciu de super
novas que hicierau explosin cuando
el tamao del universo era de me
uos de dos tercios de su tamao
actual proporcionara datos para sa
ber por cul de las hiptesis hay que
inclinarse. (Es posible, claro est,
que un efecto astrofsico descono
cido imitara a la perfeccin los res
pectivos efectos de la aceleracin y
la deceleracin, pero las explicap
ciones artifcialmente ajustadas no
suelen tener buena acogida.)
Una tarea ardua
Mas el hallazgo de estas superno
vas antiguas y distantes es dificul
toso. Una supernova de tipo Ia que
deton cuando el universo tena un
tamao mitad del actual presenta
un brillo aparente unas 10.000 mi
llones de veces ms dbil que Sirio,
la estrella ms brillante del firma
mento. Los telescopios instalados en
tierra no pueden detectar fiablemen
te tales objetos, pero el telescopio
Hubble, desde el espacio, s.
Uno de los autores (Riess) anun
ci en 2001 que el telescopio es
pacial haba obtenido por un felz
azar varias imgenes de una super
nova de tipo la sumamente distante
(SN 1997f). En vista del corrimiento
al rojo de la luz de esta explosin
estelar, que ocurri hace unoS 1 0
mil millones de aos, cuando el uni
verso tena la tercera parte de su
tamao actual, el objeto mostraba
un brillo mucho mayor del que hu
biera ofecido de ser cierta la hip
tesis del universo polvoriento. Este
resultado constituy la primera prue
ba directa de la poca en que hubo
deceleracin. Sostuvimos los auto
res de este artculo que la observa
cin de superovas que exhibieran
corrimientos al rojo muy elevados
podra zanjar la cuestin y datara
con precisin la transicin de la ra
lentizacin a la aceleracin.
La Cmara Avanzada de Sondeo,
un nuevo instrumento de obtencin
de imgenes instalado en el teles
copio espacial en 2002, ha conver
tido al Hubble en un buscador de
superno vas. Riess dirigi la obten
cin de nna muestra, tan necesaria,
de supernovas remotas de tipo la.
Se bas para ello en el Sondeo
INVESTIGACi
N y CI ENCI A, abril , 2004
ESPACI O EN EXPANSI ON
SUPONGAMOS QUE UNA SUPERNOVA hiciera
explosin en una galaxia muy alejada, cuando el uni
verso tena un tamao mitad del actual (izquierda) .
Al l l egar la radiacin emi ti da por la explosin a nues
tra galaxi a, su longitud de onda se habra dupl icado,
desplazando l a l uz hacia el extremo rojo del espectro
(derecha). (Las galaxias no se han dibujado a escala;
l a distancia que las separa sera en realidad mucho
mayor que l a l ustrada. ) Si la expansi n del uni verso
se estuviera decelerando, las supernovas se encon
traran ms cercanas a nosotros y su brillo aparente
sera mayor de lo esperado; si la expansin se acele
rase, se hallaran a mayor distancia y las veramos
ms tenues (grfco al pie).
Distancia (miles de millones de aos luz)
Profundo de los Orgenes por los
Grandes Observatorios. El equipo
hall seis que hicieron explosin
cuando el universo tena menos de
la mitad de su tamao actual (hace
ms de 7000 millones de aos): junto
con la SN 1 977ff, se trata de las
ms antiguas supernovas de tipo la
descubiertas. Confirman la existen
cia de un perodo primitivo de de
celeracin y sitan el punto muerto
de transicin entre deceleracin y
aceleracin hace unos 5000 millo
nes de aos. Este hallazgo concuerda
con las expectativas tericas y rea
firma a los cosmlogos. La acele
racin csmica lleg por sorpresa
INVESTtGACtN y CtENCtA, abril, 2004
y supuso un nuevo problema que
deba resolverse. Pero no nos ha
obligado a remozar una parte de
masiado grande de lo que ya crea
mos saber sobre el universo.
Nuestro destino csmico
Las supernovas arcaicas proporcio
naron tambin nuevos iudicios de la
energa oscura, causa implcita de
la aceleracin csmica. La candi
data principal para explicar los efec
tos de la energa oscura es 1a energa
del vacfo, matemticamente equi
valente a la constante cosmolgica
que Einstein concibi en 1 917. Dado
que Einstein consider que su mo-
del o de universo deba ser esttico,
"apa las cuentas" con ese factor
cosmolgico que compensaba la gra
vitacin atracti va de la materia. Para
lograr ese estatismo, la densidad
asociada a la constante tena que va
ler la mitad de la densidad de ma
teria. Mas para producir la acelera
cin observada del universo, ha de
duplicarla.
De dnde podra venir esta den
sidad energtica? El principio de in
certidumbre de la mecnica cun
tica exige que el vaCo est lleno
de partculas que viven merced a
un prstamo" de tiempo y de ener
ga, cobran existencia sin cesar y
63
Cmo es posi bl e que haya repul si n gravi tatori a?
EN LA TEORI A DE NEWTON, l a gravedad es siempre atractiva y su
intensidad, proporcional a la masa del objeto atrayente. Segn l a teo
ra de Einstein, la intensidad de la fuerza de atraccin ejercida por
un objeto depende tambin de su composicin. En fsica, la composi
cin de una sustancia se caracteriza por su presin interna. La gra
vedad de un objeto es proporcional a la suma de su densidad de
energa y el triple de su presin interna. El Sol, por ejemplo, es una
esfera de gas caliente con presin positiva (dirigida hacia el exterior);
dado que la presin del gas se eleva con la temperatura, l a atraccin
gravitatoria del Sol resulta un poco mayor que la de una bola de ma
teria fra de masa equivalente. Por otra parte, un gas de fotones
tiene una presin igual a l a tercera parte de Su densidad energtica,
por lo que su atraccin gravitatoria doblara la de una masa equiva
lente de materia fra.
La energa oscura se caracteriza por su presin negativa. (Los obje
tos elsticos -una lmina de goma estirada, por ejemplo- tienen
tambin presin negativa, es decir. hacia su nterior). Si su presin al
canza un val or inferior a `/ de l a densidad de energa, l a suma de
la energa y tres veces la presin ser negativa: se tendr una fuerza
gravitatoria repulsiva. La presin del vacfo cuntico vale -1 veces su
densidad de energa: la gravedad de un vacio es muy repulsiva. Otras
formas hipotticas de energa oscura tienen una presin que se en
cuentra entre -1/3 y -1 veces su densidad de energa. Se ha recurrido
a algunos de estos tipos de energa con el fin de explicar l a poca
inflacionaria, un perodo de aceleracin csmica muy temprano. Otros
tipos pOdran corresponder a la energa oscura que alimenta la acele
racin observada hoy.
desaparecen casi en el acto. Pero
cuando se calcula la densidad de
energa asociada al vaco cuntico,
se obtienen valores demasiado abul
tados: sobran 55 rdenes de mag
nitud. Si el valor de la energa del
vaco fuera tal, toda la materia del
universo habra salido disparada ins
tantneamente y las galaxias no hu
bieran llegado a formarse jams.
Se ha dicho que no hay discrepan
cia ms embarazosa en toda la fsi
ca terica. Pero tal vez suponga una
gran oportunidad. Aunque es posi
ble que nuevas tentativas de esti
macin de la densidad de energa del
vaco produzcan la cantidad exacta
que explica la aceleracin csmica,
muchos estn convencidos de Que un
clculo correcto, que incorpore un
nuevo principio de simetIa, llevar
a la conclusin de que la energa aso
ciada con el vaco cuntico es cero
(la nada csmica no pesara). En tal
caso, tendra que intervenir otra causa
para que la expansin del universo
se est acelerando.
Se han propuesto mltiples ideas,
que van de la infuencia de dimen
siones extra, ocultas, hasta la energa
asociada con un nuevo campo de la
naturaleza, a veces llamado " quin-
64
taesencia" [vase "Salir de la os
curidad", por George Dvali, en este
mismo nmero] . En general, estas
hiptesis postulan una densidad de
energa oscura que no es constante:
por lo comn, decrece conforme se
ex pande el universo (pero tambin
se ha propuesto que aumenta). Tal
vez la idea ms radical consista en
que la energa oscura no existe en
absoluto y que, por lo tanto, es pre
ciso modificar la teora de la gra
vitacin de Einstein.
Dado que la forma en que vara
la energa oscura depende del mo
delo terico, cada teora pronostica
un momento diferente para el punto
de transicin en que el universo pas
de la ralentizacin a la aceleraci6n.
Si la densidad de energa oscura
disminuyera al expandirse el uni
verso, el punto de i nversin se an
ticipara en el tiempo al correspon
diente a un modelo que supusiera
una densidad constante de la energa
oscura. Incluso los modelos teri
cos que modifican la gravedad de
j an su impronta en el tiempo en
que se produce el cambio. Los l
timos resultados sobre supemovas
concuerdan con las teoras que pos
tulan una densidad constante de
energa oscura, pero tambin son
compatibles con la mayora de los
modelos que suponen su variabili
dad. Tan slo quedan descartadas
aquellas teoras que estipulan gran
des variaciones en la densidad de
la energa oscura.
I nvestigacin abierta
Con el fin de cerrar el abanico de
posibilidades tericas, el telescopio
espacial Hubble contina recogiendo
datos de superno vas que pudieran
precisar los detalles de la fase de
transicin. A pesar de que el teles
copio espacial sigue siendo el nico
medio para calar en la historia an
tigua de la expansin csmica, hay
ms de media docena de progra
mas que persiguen medir, gracias
a instrumentos instalados en tierra,
la aceleracin c6smica reciente con
precisin suficiente para descu brir
la fsica de la energa oscura.
El proyecto ms ambicioso es la
Misin Conjunta de la Energa Oscu
ra, del Departamento de Energa de
los EE.UU. y la NASA. Utilizara un
telescopio espacial de gran angu
lar, con un espejo de dos metros,
dedicado al descubrimiento y me
dicin precisa de millares de su
perno vas de tipo la. Los cazadores
de supernovas confian en tener en
marcha el instrumento en los pri
meros aos del prximo decenio
hasta entonces, para detectar las
explosiones estelares ms distan
tes dependern del telescopio Hub
ble. [Los planes anunciados por el
presidente Bush de reanudar la ex
ploracin de la Luna con misiones
tripuladas han modificado la pro
gramacin de la NASA. Se ha reti
rado la misin conjunta de sus l
timas previsiones presupuestarias
quinquenales. Segn fuentes ofi
ciales, no debe entenderse como una
suspensin definitiva. Parece, eso
s, que el departamento de energa
sigue interesado. Por otra parte, la
NASA ha anunciado tambin la sus
pensin de la Misin de Servicio IV,
que debera haber efectuado traba
jos de mantenimiento en el Hubble
en 2006. Se esperaba que el teles
copio espacial siguiese funcionando
hasta 2010; sin esas reparaciones,
no es probable que dure tanto+ ]
La solucin del misterio de la ace
leracin csmica nos revelar tam
bin el destino de nuestro universo.
INVESTIGACiN y CIENCIA, abril, 2004
EL PUNTO DE TRANSI CI ON
OBSERVACI ONES RECI ENTES de supernovas muy
distantes i ndi can que la expansin del universo se
estuvo decelerando antes de que empezara a ace
lerarse (grfico de la izquierda). Se ha descubiero
que las supernovas con corri mi entos al rojo mayo
res de 0, 6 eran ms bri l lantes de l o que sera de
esperar si el universo se hubi era estado aceleran
do siempre o si el pol vo intergalctico hubiese ate
nuando su l uz. (Cada punto corresponde a un pro-
medio de supernovas con un corri mi ento al rojo pa
recido.) Los resultados revelan que el punto de
transicin entre la deceleracin y la aceleracin de
bi acontecer hace unos 5000 mi l l ones de aos. Si
se lograse establecer con mayor precisin este
punto de transicin quiz se podra entender de
qu forma ha evol uci onado la energa oscura a l o
l argo del ti empo y qui n sabe si descubrir su natu
raleza (a la derecha) .
1.0
-1.0
Corrimiento al rojo
Si la energa oscura es constante, o
si aumenta con el tiempo, dentro de
unos cien mil millones de aos (O
das las galaxias, salvo unas pocas,
tendrn un corrimiento al rojo de
masiado grande para poder ser vis
tas. Pero si la densidad de energa
OSCura disminuye y la materia vuelve
a dominar, nuestro horizonte c6s
mico crecer y revelar una parte
mayor del universo. Tambin son
posibles futuros ms extremos (y
letales). Si la energa oscura se eleva,
en lugar de decaer, el universo aca
bar experimentando una "hipera
celeracin" que hada trizas sucesi
vamente galaxias, sistemas solares,
planetas y ncleos atmicos, en ese
orden. Tambin podra suceder que
el universo se volviese a colapsar si
la energa oscura llegara a ser ne
gativa. La nica forma de pronosti
car el futuro c6smico es averiguar
la naturaleza de la energa oscura.
lNVESTIGACION
y
CIENCIA, abri l , 2004
DOMINIO DE LA MATERIA OSCURA
100
_
0,1 -
Edad del unieso
(milesde millones de as)
Corrimientoal rojo 3,6
Tamaol universo
Z
(on 'lacl a prte) .
los autores
DOMINIO DE LA ENERGIA OSCURA
ACELERACION COSMICA
Adam G. Riess y Mi chael S. Turner son figuras destacadas en la investigacin
de l a historia de l a expansin del universo. Riess es astrnomo asociado del Instituto
Cientfico del Telescopio Espacial y profesor adjunto asoci ado de flsica y de astro
noma de l a Universidad Johns Hopkins. Fue el autor principal del estudio publicado
por el Equipo de Supernovas de elevado en 1 998 que anunci el descubrimiento de
un universo en aceleracin. Turner, que ostenta la ctedra Raunar de l a Universidad
de Chicago, desempea el cargo de director ayudante de ciencias ffsicomatemticas
de l a Fundacin Nacional de Ciencias de los EE.UU. Un articulo suyo de 1995, en
coautora con Lawrence M. Krauss, pronostic l a aceleracin csmica. Se le debe la
expresin "energa oscura",
Bi bl i ografa compl ementari a
Do TVPE lA SUPERNOVAE PROVIOE OIRECT EVIDENCe FDA PAST OECELERATlON IN THE UNIVER
SE? Mi chael S. Turner y Adam G. Riess en ASlrophysical Joural, vol . 569, parte 1,
pginas ' 822; , O de abril de 2002.
THE EXTRAVAGANT UNIVERSE: EXPLOOlNG SUAS. DARK ENERGV ANO THE ACCElERATlNG COSo
MaS. Robert P. Kirshner. Princeton University Press, 2002.
TVPE lA SUPERNOVA OISCOVERIES AT Z > 1 FROM THE HUBBLE SPACE TELESCOPE. Adam G.
Riess et al. Disponi ble en es.arxiv.org/PS
_
,a,he/astroph/pdI/04D2/040251 2.pdl.
Is COSMIC SPEEOUP DUE ro NEW GRAVITATlOtAL PHYSICS? Sean M. Caroll, Vikram Duvvu
ri, Mark Trodden y Mi chael S. Turner en Physcal Re'iew letters (en prensa).
65
Sal i r de l a
Puede que la aceleraci n csmi ca
no la cause una energa oscura,
si no un i nexorabl e fl ujo de gravedad
que escapa de nuestro mundo
P
ocas veces se han sentido tan confusos los
cosmlogos y los fsicos de partculas. Aunque
recientes observaciones han confinnado nues
tro modelo estndar de la cosmologa, to
dava queda un interrogante abierto: por qu
la expansin del universo se acelera? Si se
tira una piedra hacia arriba, la atraccin de la grave
dad de la Tierra la frenar; no se acelerar alejndose
del planeta. Del mismo modo. las galaxias lejauas. im
pulsadas por la expansin subsiguiente a la gran ex
plosin, deberan atraerse unas a otras y frenarse. Y,
sin embargo, se separan cada vez con ms rapidez. Por
lo general, se atribuye la aceleracin a una misteriosa
energa oscura, pero poco ms puede aadirle la fsica
a esa etiqueta. Lo nico que va quedando claro es que,
a las mayores distancias que llegamos a observar, la
gravedad acta de manera extraa y se conviene en
una fuerza repulsi va.
Las leyes de la fsica establecen que la gravedad
proviene de la materia y la energa; atribuyen una clase
extraa de gravedad a una extraa clase de materia o
energa. De ah que se hable de energa oscura. Pero
quiz deban cambiarse las leyes mismas. Los fsicos
cuentan con un precedente de un cambio tal: la ley de
la gravitacin de NewlOn del siglo XVII, que tena va
rias limitaciones conceplUales y experimentales, dej
paso a la teora general de la relatividad de Einsteiu
en 1915. L relatividad tambiu tiene sus limitaciones:
en partcular_ cuando se aplica dicha fuerza a distan
cias muy cortas, que corresponden al dominio de la
mecnica cuntica. De modo parecido a coro la rela
tividad englob la fsica de Newton, una teora cun
tica de la gravedad incluira finalmente la relatividad.
Con el paso de los aos, se han encontrado algunos
enfoques plausibles para la gravedad cuntica, el ms
prominente de los cuales es la teora de cuerdas. Cuando
la gravedad opera a distancias microscpicas -por
ejemplo, eu el centro de un agujero negro, donde una
masa enorme se concentra en un volumen subat6mi
co-, las propiedades cunticas de la materia entran
en juego; la teora de cuerdas describe cmo cambia
entonces la ley de la gravedad.
66
oscur i dad
6eorgiDvali
A distancias mayores, los tericos de las cuerdas
asumen por lo general que los efectos cunticos no
cuentan. Mas los descubrimientos cosmolgicos de
los ltimos aos les azuzan; han de volver sobre la
cuestin. Hace cuatro, algunos nos preguntamos si la
teora de cuerdas modificara la ley de la gravedad,
no s6lo en las escalas pequeas, sino tambin en las
grandes. Una de sus particularidades podra tener ese
efeclO: sus dimensiones aadidas, o direcciones adi
cionales en que se pueden mover las partculas. Agrega
seis o siete a las tres dimensiones usuales.
Antes, se aduca que las dimensiones adicionales
eran demasiado pequeas para que se las pudiera ver
o mover por ellas. Pero recientes progresos ponen de
mauifieS1Q que alguuas de las nuevas dimensiones, o
todas, podran tener una extensin infinita. Se nos
ocuJtaran, no porque fueran demasiado pequeas, sino
porque las partculas que constituyen nuestros cuerpos
estn atrapadas en las tres dimensiones ordinarias.
Slo el gravitn, la p81tcula que transmite la fuerza
gravitatoria, eludira el confinamiento. Esa fuga cam
biara la ley de la gravedad.
Quintaesencia aun si n nada
Cuando los astrnomos toparon con la aceleracin
csmica, su primera reaccin fue atribuirla a la lla
mada constante cosmolgica. Este trmino de las ecua
ciones de la relatividad general, de mala fama por ha
berlo introducido Einstein para retractarse despus.
representa la energa inherente al espacio mismo. Un
volumen de espacio completamente vaco, carente de
materia en absoluto. an contendra esa energa. equi
valente ms o menos a 1 0-26 kilogramos por metro c
bico. Aunque la constante cosmolgica encaja bien
con todos los datos que tenemos hasta el momento,
muchos la consideran insatisfactoria. El problema es
su inexplicable pequeez. Resulta tan diminuta, que
tendra un efecto pequeo en la mayor parte de la his
toria csmica, incluido el perodo en que el universo
fue formndose. Pero presenta una dificultad an ma
yor: que sea mucho menor que la escala de energa de
los procesos fsicos que la crearan.
INVESTIGACiN y CIENCIA, abril, 2004
Para soslayar esta posible incon
gruencia, se ha propuesto que la
causa de la aceleracin no reside
en el espacio mismo, sino en un
campo de energa que lo baa como
una niebla enrarecida. La energa
potencial de ciertos campos espa
cialmente nnifonnes simula los efec
tos de una constante cosmolgica.
A un campo as, el inflatn, se le
atribuye la existencia del perodo
de expansin acelerada, o infla
cin, del universo primitivo. Quizs
otro campo como se haya tomado
el relevo, conduciendo el universo
a otro perodo inflacionario. Quinta
esencia es el nombre que se le da
a este segundo campo. Al igual que
la constante cosmolgica, ha de te
ner un valor desusadamente peque
o, pero sus proponentes argumen
tan que a un ente dinmico le resulta
INVESTIGACi
N y CI ENCI A, abril, 2004
Al FUGARSE de nuestro universo, las partculas de l a gravedad exploraran un espacio
de ms di mensiones. la fuga se pondra de manifiesto slo a escala csmica.
ms fcil la pequeez que a una
constante esttica [vase "El uni
verso y su quintaesencia", por Jere
miah P. Ostriker y Paul J. Stein
hardt; INVESTIGACIN y CIENCIA,
marzo de 2001 ] .
Tanto l a constante cosmolgica
como la quintaesencia caen en la
categora general de energa oscura.
Hasta el momento no se dispone
de una explicacin convincente para
ninguna de ellas. Por eso ha ha
bido que cavilar sobre las dimen
siones adicionales, que automti
camente alteraran los efectos de
la gravedad. Decaen, conforme a
las reglas de la teora de Newton
y conforme a las de la relatividad
general, con el cuadrado de la dis
tancia entre los objetos. La razn
es puramente geomtrica: segn un
principio formulado por Carl Frie
drich Gauss en el siglo XIX, la in
tensidad de la gravedad viene de
terminada por la densidad de lneas
de fuerza gravitatoria; al aumentar
la distancia, estas lneas se dise
minan por unos contornos cada vez
mayores. En el espacio tridimen
sional el contorno es una superfi
cie bidimensional, cuya rea crece
con el cuadrado de la distancia.
Pero si el espacio fuera tetradi
mensional, el contorno sera tridi
mensional: un volumen cuyo tamao
crece como el cubo de la distancia.
67
En ese caso, la densidad de lneas
de fuerzas decrecera con el cubo
de la distancia. La gravedad serfa,
pues, ms dbil que en un mundo
tridimensional. A escalas cosmol
gics, el debilitamiento de la gra
vedad puede conducir a la acelera
cin csmica, por razones de las que
tratar ms adelante.
Si la gravedad se puede mover en
el espacio suplementario, por qu
no nos hemos dado cuenta de ello
antes? Por qu la ley tridimensio
nal habitual, la del inverso del cua
drado, explica el movimiento de Las
piedras, los cohetes y los planetas
de manera tan precisa? Una respuesta
suele dar la teora de cuerdas: que
las dimensiones adicionales son
"compactas", es decir, que se enro
llan en crculos finitos, diminutos.
Durante largo tiempo se pens que
median una longitud de Planck, unos
10-
35
metros, pero algunos trabajos
recientes, tericos y experimentales,
muestran que podran llegar a
0,2 milmetros [vase "Nnevas di
mensiones para otros universos",
por Nima Arkani-Hamed, Savas
Dimopoulos y Georgi Dvali; INVES
TIGACIN Y CINCIA, octbr de 2000].
Unas dimensiones compactas alte
ran la gravedad slo a distancias
cortas, del orden de sn radio, o me
nores an. A larga distancia, rige la
ley de la gravedad habitual.
Crcel de gravedad
Mas la idea de las dimensiones com
pactas tiene sns dificultades. Cabria
preguntarse por qu algnnas di
mensiones (las adicionales) quedan
suprimidas, men tras otras (las fa
miliares) se extienden sin fin. Di
cho de manera diferente: bajo la in-
fluencia de la materia y la energa
del universo, las dimensiones enro
lladas deberfan desenrollarse, a no
ser que algo las estabilizase, quizs
-una interesante posibilidad-cier
tos campos predichos por la teora
de cuerdas, que recuerdan a los mag
nticos, e impediran que las di
mensiones se contrajesen o expan
dieran. En 1999 se encontr otra
posible solucin. Quiz todas las di
mensiones, incluso las adicionales,
sean de tamao infnito. El universo
observable consistira en una su
perficie tridimensional, o membrana
("brana", en apcope), de un mundo
de dimensin ms elevada. La ma
teria ordinaria quedara confinada
en la brana, pero algunas fuerzas,
como la gravedad, podran escapar
de ella.
La gravedad escapa porque difiere
de raz de las otras fuerzas. Segn
la teora cuntica de campos, la trans
fiere una partcula especfica, el gra
vitn. La atraccin gravitatoria re
sulta de un flojo de gravitones entre
dos cuerpos, de ]a misma suerte
que la fuerza de la electricidad o
del magnetsmo resultan de un flujo
de fotones entre dos partculas car
gadas. Cou una gravedad esttica,
esos gravitones son "virtnales"; aun
que se miden sus efectos, no se puede
observarlos como partculas inde
pendientes. El Sol mantiene a l a
Tierra en su rbita porqne emite gra
vitones virtuales que nuestro planeta
absorbe. Los gravitones "reales", o
directamente observables, corres
ponden a las ondas gravitatorias
qne se despiden bajo ciertas cir
cunstancias.
Segn los concibe la teora de
cuerdas, los gravitones, como toda
Se suel e atribuir l a expansin acelerada del universo a una descono
cida energa Oscura. Pero podra ser un idicio de que las leyes habi
tuales de l a frsica fracasan a escalas muy grandes.
De l a teora de cuerdas (una de l as ms firmes candidatas a teora
unificada de l a natural eza) se obtiene una nueva ley de la gravedad.
De ordinario, se considera a la teora de cuerdas una teora de l o
muy pequeo, pero tiene tambin consecuencias macroscpicas.
En particular, predice que el universo posee dimensiones adicionales
hacia donde pOdra escapar l a gravedad, mientras que l a materia
ordinaria queda atada a las tres dimensiones corrientes. Esa fuga
curvara el continuo del espacio-tiempo y acelerarra l a expansin
csmica. Quiz tenga incluso un efecto mi nscul o, pero observable,
en el movimiento de los planetas.
68
partcula, no son sino las vibracio
nes de unas cuerdas diminutas. Pero
mientras que el electrn, el protn
y el fotn son vibraciones de cuer
das con los extremos abiertos, como
cuerdas de violn, el gravitn es la
vibracin de aros de cuerda cerra
dos, a la manera de gomas elsti
cas. Joseph Polchinski, del Iustituto
Kavli de Fsica Terica en Santa
Barbara, ha demostrado que los ca
bos de las cuerdas abiertas no pue
den agitarse libremente; deben es
tar sujetos a una brana. Si se intentara
despegar una cuerda abierta de una
brana, se alargara, como una cuerda
elstica, pero seguira sujeta a la
brana. Por el contrario, las cuerdas
cerradas, como el gravitn, no se
adhieren. Son libres de explorar las
diez dimensiones del espacio.
Claro que los gravitones no dis
ponen de libertad absoluta. Si no,
la ley habitual de la gravedad falla
ra irremisiblemente. Los autores
de la hiptesis de las dimensiones
infinitas, Lisa Randall y Raman
Snndrnm, sngieren que los gravito
nes se ven coartados porque las di
mensiones adicionales, al contrario
de las tres qne nos son familiares,
exhiben una fuerte curvatura que
crea un valle de laderas muy abrup
tas, difciles de salvar.
El qnid se halla en qne el volu
men efectivo de las dimensiones
adicionales resulta finito a cansa
de lo curvadas qne estn, pese a su
extensin infinita. Cmo puede
contener un espacio infinito nn vo
l umen finito? Imaginemos que ser
vimos licor en una copa sin fondo
cuyo radio disminuye en proporcin
inversa a su profundidad. Para lle
nar el recipiente bastara una can
tidad finita de licor. Debido a la
cnrvatura del vaso, sn volnmen se
concentra en la parte de arriba. Es
algo similar a lo que ocurre en el
esquema de Randall-Snndrum. El
volnmen del espacio adicional se
concentra en torno a nuestra brana.
En consecuencia, un gravitn se
ve forzado a pasar la mayor parte
del tiempo cerca de ella. La proba
bilidad de detectar el gravit n dis
minnye rpidamente en fnncin de
la distancia. En j erga cnntica, la
fnncin de onda del gravit6n tiene
un mximo en la brana; "localiza
ci6n de la gravedad" se denomina
a este efecto.
lNVESTI GACI ON y CI ENCIA, abril, 2004
DE PLANI LANDI A A LAS CUATRO DI MENSI ONES
UN ARTISTA GRAFI CO, Gerry Mooney, cre un cartel donde
se l ea: "La gravedad no es slo una i dea bri l l ante. Es l a ley",
Pero una ley bastante fl exi bl e. Depende. por ejemplo, del n-
mero de dimensiones espaciales. La clave est en que se debi-
lita con l a distancia, porque en su propagacin se esparce
Q 1
l por contornos cada vez ms amplios (en rojo en Jos diagramas
"
que siguen) .
:
---
istancia
DOS DIMENSIONES: La frontera es
unidimensi onal (una l nea) y crece
en proporcin di recta a la distancia
de propagacin. As, l a fuerza de la
gravedad decrece en proporcin
inversa a la di stanci a.
Peso de un hombre de , 00 kg
en la supeticie de la Tierra:
1045 newton
CUATRO DI MENSI ONES:
Cuesta ms visualizar esta si
tuacin, pero valen las mismas
reglas bsicas. La frontera
es tri di mensi onal ; la gravedad
y
x
TRES DI MENSI ONES: La frontera
es bi di mensi onal ; la gravedad se
atena en proporcin inversa al
cuadrado de la distancia. A una
distancia dada, los objetos pesan
menos que en dos dimensiones.
Peso:
103 newton
y
y
si gue una ley de la ine
,
__ _
del cubo. Los objetos pesan
menos i ncl uso que en tres
di mensi ones.
Aunque el modelo de Randall
Sundrum y el de las dimensiones
compactas difieren conceptualmen
te, acaban en algo muy parecido.
Ambos modifican la ley de la gra
vedad a corta distancia pero no a
larga, de modo que ni el uno ni el
otro explican la aceleracin csmica.
Fsica en la brana
Pero un tercer enfoque s predice el
fallo de las leyes habituales de la
gravedad a escalas cosmolgicas y
explica la aceleracin de la expan
sin sin necesidad de recurrir a la
energa oscura. En el ao 2000 Gre
gory Gabadadze, Massimo Porrati y
INVESTIGACiN y CIENCIA, abril, 2004
el autor propuDieron que las dimen
siones adicionales eran exactamente
como las tres que conocemos. Ni ms
compactas, ni ms curvadas.
A pesar de todo, los gravitones
no poseen completa libertad de mo
vimiento. Emitidos por las eSlrellas
y aIras objetos localizados en las
branas, pueden escapar a las di
mensiones adicionales, pero slo si
recorren cierta distancia crtica. Los
gravitones se comportan como el so
nido en una plancha metlica. Si se
golpea la plancha con un martillo,
se crea una onda sonora que viaja
por su superficie, Pero la propaga
cin del sonido no es exactamente
w
bidimensional; una parte se pierde
en el aire circundante. Cerca de
donde golpe el martillo, esta pr
dida de energa es desdeable, Ms
lejos, sin embargo, se vuelve per
ceptible.
Esta fuga tiene un profundo efecto
en la fuerza gravitatoria entre obje
tos separados por una distancia su
perior a la crtica. Los gravtones
virtuales tratan de utilizar cualquier
ruta posible entre los objetos; las fu
gas abren un enorme nmero de
desvos multidimensionales. Se pro
duce as un cambio en la ley de la
gravedad. Los gravitones reales que
se fugan se pierden para siempre, y
69
TRES MANERAS DE AADI R UNA DI MENSI ON
ALBERT EI NSTEI N Y otro cientficos de su generacin, entre los que destacan Theodor Kaluza y Oskar Kl ei n,
quedaron prendados con l a idea de que el espaci o posee di mensi ones ocultas. Esta hi ptesi s pervive en l a
teora de cuerdas. Para entenderla mejor, pensemos en nuestro universo tridimensional como en una
cuadrcula pl ana. Una l nea representa en cada punto de l a cuadrcul a una de l as di mensi ones adi ci onal es.
TEORI A DE CUERDAS TRADI CI ONAL.
Los tericos de l as cuerdas supusi eron
que las di mensi ones adi ci onal es eran de
tamao finito, pequeos crculos subatmicos.
Movindose en esta di mensi n, una criatura
mi nscul a acabara por volver a su punto
de pari da.
MODELO DE
En aos reci entes, se ha sugeri do
que las di mensi ones adi ci onal es
quiz tengan un tamao infinito
pero se hallen tan curvadas, que
su vol umen se concentre en lorno
a nuestro universo.
a los que estamos pegados a la brana
nos parece que se han esfumado.
Las dimensiones adicionales tam
bin se ponen de manifiesto a es
calas muy pequeas, tal y como
sucede en las hiptesis compacta y
de Randall-Sundrum. A distancias
intermedias -mayores que el ta
mao de las cuerdas, pero menores
que la distancia de fuga-, los gra
vitones son tridimensionales y obe
decen muy de cerca l a ley ordina
ria de la gravedad.
La clave de este tercer modelo
se encnentra en la brana misma.
Es un objeto material por derecho
propio; la gravedad se difunde por
ella de manera diferente que por
el espacio circundante. Las part
culas ordinarias pueden existir en
la brana y slo en la brana. Incluso
en una que parezca vaca bullir
70
una masa de partculas virtuales
(electrones, protones y dems) que
las fluctuaciones cunticas crean y
destruyen sin cesar. Estas partcu
las virtuales no slo generan gra
vedad; tambin reaccionan a ella.
El espacio circundante, por el con
trario, se halla vaCo de verdad. Los
gravitones pueden vagar por l
cuanlo quieran, pero no tendrn so
bre qu actuar, excepto sobre los
dems gravitones.
La anal oga del diel ctrico
Se puede trazar nna analoga con un
material dielctrico (plstico, cer
mica o agua pura). Contendr part
culas cargadas elctricamente, ine
xistentes all donde se haya hecho
nn vaco perfecto. Reaccionar, por
lo tanto, a un campo elctrico. Las
partculas cargadas no pueden fluir
MODELO DE VOLUMEN I NFI NITO.
El autor y sus compaeros han
propuesto que las dimensiones
adicionales son de tamao infinito
y sin curvatura, al i gual que nues
tras tres di mensi ones ordinarias.
|
Dimensin
adicional
lineal
a travs del dielctrico (podran a
travs de un conductor de la elec
tricidad), pero s disponerse de otra
manera en el interior del mismo. Si
se aplica un campo elctrico, el ma
terial se polarizar elctricamente.
En el agua, por ejemplo, las mol
culas giran de manera que sus ex
tremos positivos (los dos tomos de
hidrgeno) apuntan en una direccin,
y los extremos negativos (el tomo
de oxgeno) en la opuesta. En el
cloruro sdico, los iones positivos
del sodio y los negativos del cloro
se separan un poco.
La redistribucin de las cargas
establece un campo elctrico apar
te, que neutraliza en parte el ex
terno. Un dielctrico altera as la
propagacin de los fotones, que no
son sino campos elctricos y mag
nticos oscilantes. Los fotones que
INVESTIGACiN y CIENCIA, abril, 2004
penetran en un dielctrico lo pola
rizan; a la vez, se los anula par
cialmente. Para que se produzca este
efecto, el fotn debe tener una lon
gitud de onda que caiga dentro de
cierto intervalo: los fotones de lon
gitud de onda larga (momento pe
queo) resultan demasiado dbiles
para polarizar el dielctrico, los de
longitud de onda corta (momento
graude) oscilan demasiado deprisa
para que las partculas cargadas
reaccionen. Por esta razn, el agua,
transparente para las ondas de ra
dio (que tieneu una longitud de onda
larga) y la luz visible (longitud de
onda corta), es opaca para las mi
croondas (de longitud de onda in
termedia). Los hornos de microon
das se sirven de esto.
De manera similar, las f1uctua
ciones cunticas convierteu la brana
en el equivalente gravitatorio de un
dielctrico. Como si se poblara de
partculas virtuales de energa posi
tiva y negativa. Si se aplica un campo
gravitatorio externo, se polarizar
gravitacionalmente. Las partculas
de energa positiva se separarn un
poco de las de energa negativa. Un
gravitn, que encarna un campo gra
vitatorio oscilante, puede polarizar
la brana y ser cancelado si su lon
gitud de onda cae en el intervalo
adecuado; el cual, segn hemos cal
culado, va desde los O, I ntilmetros
(o menos, dependiendo del nmero
de dimensiones adicionales) a unos
diez mil millones de aos luz.
Esta anulacin afecta slo a los
gravitones que se propagan hacia o
desde la brana. Los gravitones, como
los fotones, son ondas transversa
les: oscilan perpendicularmente a su
direccin de propagacin. Un gra
vitn que entre o salga de la brana
tender a impeler las partculas a
lo largo de la brana, direccin por
la que las partculas pueden mo
verse. Por lo tanto, esos gravitones
polarizan la brana, polarizacin que,
a su vez, puede anularlos a ellos.
Pero los gravitones que se propa
gan por la brana intentan sacar a
las partculas de sta, es decir, los
impulsan en una direccin que les
est vedada. Esos gravitones, pues,
no polarizan la brana y se mueven
sin encontrar resistencia. En la prc
tica, la mayora de los gravitones
caen entre estos dos extremos.
Atraviesan el espacio formando, con
INVESTIGACiN y CI ENCI A, abril, 2004
LOS HURAOS VI NCULaS DE LAS BRANAS
POR DESGRACI A, aunque existan, nunca podremos aventurarnos por
las di mensi ones adicionales. Las partculas de que estamos compues
tos -protones, neutrones, electrones- son modos vibracionales de
cuerdas con los extremos abiertos. Este tipo de cuerda, por su misma
naturaleza, est ligado a l a membrana, o brana, que constituye nuestro
universo. Los gravitones, las partCUlas de l a fuerza gravitatoria, el uden
estas ligazones porque carecen de extremos para adherirse.
-
_ Gravitn
-
`
i
c
'\
Electrn
Brana
respecro a la brana, un ngulo obli
cuo; pueden recorrer miles de mi
llones de aos luz antes de quedar
anulados.
Curvatura de branas
As es como la brana se resguarda
de las dimensiones adicionales. Si
un gravitn de longitud de onda in
termedia pretende escapar de ella,
o penetrar en su interior, las part
culas presentes en la brana se re
distribuirn y lo bloquearn. Los
gravitones, pues. deben moverse a
lo largo de la brana, con lo que la
gravedad sigue una ley del inverso
del cuadrado. Los gra vitones de lon
gitnd de onda larga, sin embargo,
cuentan con libertad para adentarse
en las dimensiones adicionales. Son
irrelevantes a cona distancia, pero
dominan en las distancias semejan
tes a su propia longitud de onda, o
mayores, y socavan la capacidad de
la brana de aislarse de las dimen
siones adicionales. La ley de la gra
vedad se aproxima a una ley del
inverso del cubo (si slo una de las
dimensiones adicionales es infinita),
a una ley del inverso de la poten
cia cuarta (si son dos las infinitas)
o a una ley donde la intensidad dis
minuya an ms deprisa. En todos
estos casos, la gravedad resulta de
bilitada.
Cdric Deffayet, Oabadadze y el
autor han encontrado que las di
mensiones adicionales no s610 mi
nan la fuerza de la gra vedad; com
pelen a que la expansin csmica
se acelere sin necesidad de estipu
lar 1a existencia de energa oscura.
Se estara inclinado a pensar que,
al debilitar el pegamento gravitato
rio que retarda la expansin, la fuga
de gravitones reduce la deceleracin
hasta el punto de que se vuelva nega
tiva, es decir, se convierta en una
aceleracin. Pero el efecto es ms
complicado. Viene dado por los de
talles de la modificacin de la re
latividad general debida a la fuga
de gravitones.
La teora de Einstein se funda
menta en que la gravitacin sea
una consecuencia de la curvatura
del espacio-tiempo, y en que sta
dependa a su vez de la densidad de
materia y energa que haya en el
espacio-tiempo. El Sol atrae a la
Tierra curvando el espacio-tiempo
en derredor suyo. La ausencia de
mateda y de energa implica ausen
cia de curvatura y de gravedad. En
la teora pluddimensional, sin em
bargo, la relacin entre curvatura y
densidad cambia. Las dimensiones
adicionales introducen un trmino
corrector en las ecuaciones, que
curva !as branas vacas: la fuga de
71
gravitones imparte una tensin a la
brana que confiere a sta una cur
vatura irreducible, independiente de
la densidad de materia y energa.
Con el tiempo, conforme la ma
teria y la energa se diluyen, la cur
vatura que causan decrece; por lo
tanto, la curvatura irreducible ad
quiere cada vez mayor importancia
y la curvatura del universo se apro
xima a un valor constante. El mismo
efecto se producira si impregnase
el universo de una sustancia que
no se diluyera con el tiempo. O, lo
que es lo mismo, una constante
cosmolgica. Por lo tanto. la CUT-
vatura irreducible de una brana acta
como una constante cosmolgica,
que acelera la expansin csmica.
Consecuencias lunares
No slo en nuestra teora falla la
ley gravitatoria corriente a grandes
distancias. En 2002 Thibault Da
mour, AnLonios Papazoglou y Jan
Kogan enunciaron la hipottica exis
tencia de gravitones de una varie
dad distinta, dVtada de u1a pequea
masa (los gravitones normales ca
recen de ella). La gravedad na se
gUIra la ley del inverso del cua
drado si los gravitones tuviesen
LA BRANA POLARI ZADA
masa, porque seran inestables; se
iran desintegrando. El efecto final
apenas si se distinguira de l as con
secuencias de la fuga de gravito
nes: los que recorriesen largas dis
tancias desapareceran, la gravedad
se debilitara y la expansin cs
mica se acelerara. Sean Carroll,
V kram Duvvuri , Michael Turner y
Mark Trodden han modificado la
teora de Einstein en tres dimen
siones aadindole unos trminos
minsculos inversamente propor
cionales a la curvatura del espacio
tiempo. Resultaran despreciables en
el universo primitivo, pero acele-
LOS GRAVITONES no disfrutan sin cortapisas de su l i bertad de vagar por las di mensi ones adicionales.
Nuestro universo tridimensional, o brana (aqu se muestra como una hoja pl ana), est lleno de partculas "vir
tuales" que aparecen y desaparecen sin cesar. Para comprender su efecto en l os gravitones, cabe considerar
que se dan por parejas. A una de las partculas de cada pareja le corresponde una energa positiva (azu,
72
a la otra una energa negativa (rojo) . Tales parejas i mpi den que los gravitones entren o salgan de la brana .
e
e
=
W ~
e
W
e
w
t
" e
u
,
' u
""
"
\
" "
"
"a
v-
*9
o.
Gravitn c.
.
Brana
=
t
e
SI N GRAVI TON. Si n gravitones, las particulas
virtuales se al i nean al azar y no generan
una fuerza gravitatoria neta.
""
GRAVITON PERPENDICULAR.
Un gravitn que entre o salga de
la brana al i near (o "polarizar")
las partculas virtuales. Las part
culas polarizadas generan una
fuerza gravitatoria que se opone
al movimiento del gravitn.
!
"
i
+
.
-"
GRAVITON PARALELO. Cuando un gravitn se mueve
en el seno de l a brana, no ejerce efecto al guno sobre las
partculas virtuales, porque las fuerzas que desarrolla son
perpendiculares a l a brana. Las partrculas virtuales, a su
vez, no obstacul i zan al gravitn.
INVESTIGACiN y CI ENCI A, abril, 2004
GRAVEDAD CERCA 1 LEJOS
LAS PARTICULAS DE NUESTRO UNI VERSO tienden a obslaculizar
el paso de los gravitones, pero slo si stos tienen momento suficiente
para provocar una reaccin. Los gravitones de momento pequeo (con
una longitud de onda larga) entran y salen de l a brana si n trabas.
El Sol ejerce una fuerza sobre l a Tierra al emitir gravitones virtuales
de una longitud de onda bastante corta (de momento elevado). Se les
impide, pues, salir de l a brana. Se comportan como si las dimensiones
adicionales no exi sti eran.
,-. - Gravitn al que se
Tiea
impide abandonar la brana
Sol
Ga\axia--
El gravitn enta y sale
de la brana sin !rabas
Dos galaxias lejanas emiten gravitones de longitud de onda larga
(de momento pequeo). Nada impi de que estos gravitones escapen
a las di mensi ones adicionales. La ley de la gravedad, en consecuencia,
cambia y la fuerza entre las galaxias se debilita.
raran la expansin ms tarde. Otros
grupos han sugerido modificaciones
a la ley de la gravedad, pero sus
propuestas sjguen necesitando una
energa oscura qne cause la acele
racin.
Sern las observaciones quienes
decidan finalmente entre estos mo
delos. Las observaciones de super
novas proporcionan una prueba
d
ecta. La transicin de la decele
racin a la aceleracin es muy di
ferente en un modelo de fugas y en
uno de energa oscura. Ulteriores
mejoras en la precisin de esas ob
servaciones podran discriminar en
tre las teoras.
El movimiento de los planetas
ofl'ece otra comprobacin empica.
Una onda gravitatoria, al igual que
INVESTI GACi N Y CIENCIA, abri ly 2004
una onda electromagntica or dina
ria, puede tener direcciones prefe
rentes de oscilacin. La relatividad
general permite dos; otras teoras de
la gravitacin, ms. Estas posibili
dades adicionales modifican la fuerza
gravitatoria. El cambio es pequeo
pero no despreciable: las modifica
ciones que produciran en el movi
miento planetario podran obser
varse. Andrei Gruzinov, Matias
Zaldarriaga y el autor han calculado
que la fuga de gravilones causara
una lenta precesi6n de l a rbita de
la Luna. Cada vez que completara
una 6rbita, su mayor aproximacin
a la Tierra cambiar a en una bi
llonsima de g1ado (medio milme
tro. ms o menos). No escapa de
masiado de la resol uci6n de [as
telemetras lunares. que determinan
la rbita de la Luna enviando ra
yos lser que se reflejan en los es
pejos dejados por los astronautas
de las misiones Apolo en la Luna.
La precisin actual es de un cent
metro. Eric Adel berger y su equipo
de la Universidad de Washington
proponen utiliza lseres ms po
tentes, que decupliquen la sensibi
lidad. Los seguimientos desde (je
rra de as sondas espaciales podran
buscar una precesin similar en la
rbita de Marte.
El mero hecho de que se piense
siquiera en poner a prueba la teora
de cuerdas apasiona. Durante aos,
se dio por sentado que la teora tra
taba de escalas tan pequeas, que
nunca habra experimemo capaz de
refntarla. Con l a aceleracin cs
mica, la naturaleza quiz nos haya
regalado un medio de escudriar
dimensiones adicionales que, si no,
nos estaran vedadas para siempre.
Un puente entre lo pequesimo y
lo extraordinariamente grande.
|' autor
Georgi Dval i recibi el doctorado en
el Instituto de Fsica Andronikashvili,
de Tiflis. Tras trabajar en la Universi
dad de Pisa, en el CERN y en el
Centro Internacional de Fsica Terica
de Trieste. obtuvo una plaza de pro
fesor de fisica en la Universidad de
Nueva York.
Bi bli ografa compl ementari a
AN ALTERNATlVE TO COMPACTtfICATlON. Li
sa Randall y Raman Surdrum en Phy
sical Review letters. vol + 83. n.O 23.
pgs. 4690-4693; 6 de diciembre de
1 999.
ACCElERA TEO UNIVERSE FROM GRAVITY LE
AKING TO EXTRA DIMENS/ONS. Cdric Del
fayet. Gi a Dvali y Gregory Gabadadze
en Physical Review D. vol. 65, n.O de
artculo 044023; 2002.
THE ACCElERATEO UNIVERSE ANO 1H Mo
ON. Gia Ovali, Andrei Gruzinov y Ma
tias Zaldarriaga, en Physical Review D,
vol . 68, n.a de artculo 0240 1 2; 2003.
TESTS 0|THE GRAVITATIONAl INVERSESauARE
LAw. E. G. Adelberger. B. R. Heckel y
A. E Nelson en Annua/ Review 01 Nu
clear and Parti/e Science, vol. 53,
pgs. 771 21 ; diciembre de 2003.
73
Mqui nas
e i nstr umentos ci ent fi cos
de l a Real Academi a
de Ci enci as de Bar cel ona
A finales del si gl o XVIII y pri nci pi os del XI X, l a Academi a
de Ci encias Natural es y Artes de Barcelona recurri a los artesanos
para fabri car l as mqui nas e instrumentos de la nueva fsi ca.
Nombr acadmicos a destacados artesanos
00 el Renacimiento se
asiste en Europa a una
apreciacin favorable de
los procedimientos em
pleados en las artes y
oficios mecnicos. Las
tcnicas artesanales, consideradas
tradicionalmente actividades servi
les, poco nobles, empezaron a ser
percibidas como medios imprescin
dj bIes para el progreso de la cien
cia y del conocimiento efectivo de
la realidad natural. Luis Vives de
claraba que el hombre culto no deba
avergonzarse de entrar en los talle
res y preguntar por las tcnicas em
pleadas en sus artes.
En la centuria siguiente. Francis
Bacon, William Harvey. Galileo
Galilei y Roben Boyle. entre otros,
recurrieron a la experimentacin y
la observacin de la naturaleza. El
aprecio creciente por el trabajo ar
tesanal culminara en el siglo de las
luces. En el propio "Discurso pre
liminar" de la Encyclopdie, lean Le
74
1 . EL LEMA de la Real Academia de
Ciencias Naturales y Artes de Barcelona
"Utile non subtile legit .. . pona el nfasis
en lo til frente a lo sutil y se simboli
zaba mediante un cedazo Que permita el
paso de lo til.
Rond D' Alembert reconoca la sa
gacidad de los artesanos en su equi
paracin de los "olvidados invento
res de ingeniosas y complicadas
mquinas" con los espritus creado
res que haban abierto nuevos ca
minos a la ciencia.
Caries Puig Pl a
Esa progresiva valoracin de las
artes mecnicas coincidi en el tiem
po con la gestacin y desarrollo de
las nuevas ideas cientficas. La
Revolucin Cientfica que tuvo lu
gar en la Europa de los siglos XVI
y XVII condujo al establecimiento
de los fundamentos de la fsica mo
derna. En 1687 la publicacin de
los Philosophiae Naturalis Principia
Mathemarica ("Principios matem
ticos de filosofa nalural"), de Isaac
Newton, sentaba las bases de la
mecnica y culminaba un largo pro
ceso encaminado a construir una
nueva fsica acorde con las ideas
heliostticas propuestas por Nicols
Coprnico.
En el siglo XVIII, Willem Jacob
Gravesande y Pieter van Musschen
broek introdujeron la fsica experi
menral newtoniana en Leiden. Desde
all. se difundi por lodo el conti
nente. Las obras de estos autores,
junto con las de Nicolas Bion, Jean
Thophile Desaguliers, el abate
INVESTIGACiN y CIENCIA, abril . 2004
Nollet y otros contribuyeron a pro
pagar el conocimiento de la fsica
experimental -y del instrumental
asociado- en Espaa durante la
segunda mitad del siglo XVIII. Pero
una completa asimilacin de la nne
va ciencia requera, adems, poder
experimentar y, por tanto, disponer
de mquinas e instrumentos cien
tficos.
Dentro de Espaa, Catalua ocu
paba nn lugar destacado en el apre
cio y el desarrollo de las artes me
nestrales. De ello dan fe numerosos
escritos contemporneos, naciona
les y extranjeros, que ponderan en
particnlar la indnstriosidad de
Barcelona. En la segunda mitad del
siglo XVIII y principios del XIX, di
versas iniciativas, particulares e ins
titncionales, contribnyeron a acre
centar esta valoracin social de los
artesanos.
las Academias
Un fenmeno caracterstico del si
glo xvrr fue la creacin de acade
mias cientficas. En 1 603 apareci
la Accademia dei Lincei en Roma,
en 1 657 la Accademia del Cimento
en Florencia, tres aos despus la
Royal Society de Loudres y, en 1666,
la Acadmie des Sciences de Pars.
En muchos casos vinieron precedi
das por crculos ilustrados ms o
menos informales.
A imagen de lo que ocurre en
Francia, la dinasta borbnica im
pulsa en la Espaa del siglo XVIII
la ereccin de instituciones de carc
ter cientfico, vinculadas en su ma
yora al Ejrcito. Durante el reinado
de Carlos III ( 1 759- 1 788), perodo
de esplendor de la [1ustracin es
paola, se consolidaron y revitali
zaron instituciones cientficas ya
existentes y se crearon Olras nue
vas, pblicas o privadas. Entre ellas,
la Real Academia de Ciencias Na
turaJes y Artes de Barcelona.
Los orgenes de la entidad bar
celonesa remontan a una tertulia
influida por el padre Tomas Cerda,
profesor de matemticas y fsica,
de 1757 a 1 764, en el Seminario de
Nobles de Santiago de Cordelles.
Cerdi haba ampliado su forma
cin en el Real Observatorio de
Marsella, crigido entonces por Esprit
Pezenas, traductor al francs del
Curso de Fsica Experimental de
Desaguliers. La tertulia cientfica,
INVESTIGACiN y CIENCIA, abril , 2004
2. ACTUAL EDI FI CI O MOOERNISTA de la Real Academia de Ciencias y Artes
de Barcelona. sito en su famosa rambl a. Obra del arquitecto y acadmico Josep
Oomenech y Estapa, fue inaugurado en 1894 en el mismo terreno concedido
a la Academia por privilegio real en 1786.
de iniciativa privada, fue semilla
de la Conferencia fsico-matemtica
experimental, constituida por 1 6
miembros.
En menos de dos aos de fUll
cionamiento, esta asociacin reci
bi la sanci6n regia. Una real c
dula, otorgada por Carlos III a fnales
de 1765, transfotmaba la Conferencia
informal en una instituci6n de de
recho pblico, la Real Conferencia
Fsica. Se ampliaba el campo de
las disciplinas cultivadas (fsica y
matemtica) con la incorporacin de
la historia natural, la botnica y la
qumica. Quedaban establecidas ocho
secciones o direcciones: 1 ) lgebra
y geometra; 2) esttica, hidrost
tca y meteorologa: 3) elecrrici-
dad, magnetismo y otras atraccio
nes; 4) ptica y sus partes; 5) neu
mtica y acstica; 6) historia natu
ral; 7) botnica y 8) qumica.
Al ao siguiente, y al parecer
por voluntad explcita de la monar
qua, se aadi la direcci6n de agri
cultura. En 1770 la Conferencia su
fri una ulterior transformaci6n,
couvirrindose en Real Academia de
Ciencias Naturales y Artes.
La Conferencia ruvo como primer
objetivo la explicacin de un curso
fsico-matemtica-experimental, que
fue encomendado a Francesc Subi
ras, discpulo de Cerda y su primer
director. Se segua el Essai de Phy
sique, lIaduccin francesa del texto
de Musscheubroek. Pero se necesi-
75
taban mquinas e instrumentos cien
tificos para reproducir los experi
mentos. En Barcelona no exista tal
aparataje. Dnde conseguirlo? El
mismo mes de la inauguracin de
la Conferencia, enero de 1764, Des
valls, secretario de ]a institucin,
escribi a Buenaventura Abad, en
Marsella a la sazn. Abad, francis
cano versado en matemtica y p
tica, haba publicado, en 1 763, unos
Amusements Philosophiques. En la
misiva Desvalls le peda consejo so
bre los mejores fabricantes de m
qninas neumticas y le solicitaba
una lista de todo gnero de vidrios
que pudiesen ser tiles para reali
zar los experimentos con arreglo al
manual de Musschenbroek.
Abad contest que, para desarro
llar un curso experimeOlal, resul
taba ms jdneo el Curso de fsica
3. JOAN GONZAlEZ y FI GUERES 1 1 731 1 8071, primer acadmico artista de la Real
Academia de Ciencias Naturales y Artes. En reconocimiento por los mltiples trabajos
que eSle maquinisla V conslruclor de instrumentos realiz para la Academia. esta .sti
tucin hizo grabar su efigie en u n medalln que se conserva en la sede de la institucin.
experimental de Nollet, ya tradu
cido al espaol, o bien la Physices
elemento mathematica: experimen
lis confinnata ("Elementos mate
mticos de fsica, confirmados con
experimentos") de Gravesande, un
texto ms profundo, aunque menos
claro, que el de Nollet. En cuanto
a los experimentos relativos a la m
quina neumtica, aconsejaba las
indicadas por lean Musschenbroek
que aparecan en el Essai. Para la
adquisicin de la maquinaria reco
mendaba los fabricantes de Pars
o, tambin, los holandeses de acuer
do con el catlogo de instrumentos
citados al final del libro de Mus
schenbroek.
Mqui nas
y aparataje instrumental
Se descart la va francesa y se de
cidi la compra de mquinas de
Holanda. El Essai inclua lminas
que jlustraban los instrumentos y
ofreca una lista de mquinas de f
sica, matemtica, anatoma y ciruga,
con sus precios y la posibilidad de
adqnirirlos en Leiden en casa de
lean van Musschenbroek, hermano
del au tor de la obra. Pero ni en los
libros de tesorera ni en las factu
ras que se conservan en la Academia
de Ciencias aparece ningn pago
de mquinas tradas de los Pases
Bajos.
La Conferencia, quizs ante el ele
vado coste de la instrumentacin,
debi de considerar la posibilidad
de fabricarlas en Barcelona. Obser
vamos, en efecto, que varias de las
mquinas descritas en el libro de
Musschenbroek fueron realizadas,
ya en 1764, por artesanos locales,
bajo la direccin de Jaume Bonells.
A partir de los libros contables, fac
turas y recibos del Archivo de la
Real Academia de Ciencias y Artes
conocemos nn largo elenco de ar
tesanos que trabajaron para l a
Conferencia: Armenter Rivera, que
construy el encerado para las de
mostraciones; Rafael Gorina, se
guramente hojalatero; Francesc Va
quer, artfice del maJfi l Ramon
Esplugues, Janme Sadurn, Fran
cese Vila y Anton Capella. carpinte
ros; Francesc Espar y Tomas Fages,
estaadores; Onofre Camps, Eudald
Deop y Emmanuel Balaguer, cerra
jeros; Pau Vidal y Josep Serra. tor
nerOS.
4. PIROMETRO construido en Madrid por Di ego Rostriaga. Con l se poda determinar
el coeficiente de dilatacin de las barras metlicas. Fue ofrecido a la Real Conferencia
Fsica de Barcelona por el duque de Alba en 1 767.
A esa primera hornada cabe atri
buirle, con los bancos de pruebas,
la preparacin de cilindros de plomo
y de latn, esferas, agujas, poleas,
bisagras y mltiples piezas de co
bre, bronce, latn, hierro, vidrio,
marfil o madera, destinadas a la
construccin, entre otras, de la m
quina de las fuerzas centrales, una
mquina elctrica, balanzas, una ro
mana, un cnadro vertical para de
mostrar la composicin de movi
mientos, una gra de Padmore, un
tribmetro, un manubrio para la m
quina neumtica, la mquina ptica
de Newton, una mqnina que de
muestra el equilibrio, un niveL para
medir el ascenso del pndulo, la m
quina de la media cicloide con dos
canales y la mquina de la cicloide
y canal recto, una mquina de per
cusin, instrumentos de hidrosttica
y una mquina hidrulica.
76 INVESTI GACi N y CIENCIA. abril. 2004
5. MAQUI NA ElECTROSTATlCA de Ramsden de disco de vidrio de 41 "ntlmetros,
construida por francesc Gonzlez en juli o de 1 773 a imitacin de otro modelo creado
por un artfice italiano de paso por Barcelona.
No todos los aparatos construi
dos se extrajeron del Essai. Ni si
quiera la mayora. Predominaron las
rplicas de las lminas de la Physices
elemento mathematica, de Grave
sande. Se conserva todava en la
biblioteca de la Academia una tra
duccin de la obra al ingls, hecha
por Desaguliers. Este Mathemali
cal Elemenls 01Natural Philosophy
comfirm 'd by Experiments, en dos
volmenes, es una edicin de 1747
que contiene 127 lminas. No cabe
dnda de que se tomaron de aqu
una gran palte de los modelos.
Se aprovech tambin el paso
por la ciudad de algn experto art
fice, As se compr en 1767 una
mquina elctrica, una cmara os
cura y un cilindro ptico a Giuseppe
Castellnovo, milans en trnsito ha
cia Valencia. Del mismo modo, en
1 770, se compr a otro viajero un
espejo u5torio, Significativa result
tambin la compra del "proceso" del
dorado de los metales a un viajero
italiano en 1773.
Pero no se abandon del todo la
adquisicin del exterior. En el ve
rano de 1764, Subids enviaba desde
Madrid piezas de vidrio y cristal,
dos globos elctricos para montar
la mquina elctrica, 1 80 tubos ba
romtricos, termomtricos y capi
lares, 15 tubos de cristal de 32 pul
gadas de Pars cada uno para un
barmetro de agua, cuatro peras de
cristal para las gravedades espec
ficas y un prisma triangular. En 1768
Melchor Guardia, miembro de l a
Conferencia, deba comprar en Ho
landa termmetros Fahrenheit y ba
rmetros. Un ao despus, otro en
cargo de barmetros y termmetros,
ahora en Inglaterra, lleg en malas
condiciones. (Los repar en 1770
un constructor de termmetros que
se encontraba de paso y a quien la
Academia le compr otros. ) En ade
lante, se fabricaran en Barcelona.
De la Corte lleg, gestionado quiz
por Jaume Bonells, un pirmetro
en 1767. Lo haba construido Diego
Rostriaga, relojero de Fernando VI.
A Rostriaga se dirigieron los acad
micos en 1768 para solicitar el pre-
INVESTlGACIN y CIENCIA, abril, 2004
CiD de un pndulo de segundos para
cronometrar el tiempo en los expe
rimentos. Nombrado en 1764 inge
niero de instrumentos de fsica y
matemticas, Rostriaga fue primer
maquinista de fsica en el Real
Seminario de Nobles de Madrid y,
de 1770 a 1773, bajo la direccin
de Jorge Juan, fabric dos mqui
nas de Newcomen para los diques
de Cartagena.
Segn parece, Bonells, mdico del
duque de Alba, int ervino tambin en
otro envo de "varios instrumentos
meteorolgicos de los pases extran
jeros", encargo realizado, en 1786.
por mandato real. Pero ese "cajn
de instrumentos" procedente de
Alemania que Floridablanca remi
ti a la Academia de Ciencias con
tena nicamente un instrumento
para medir la declinacin magn
tica, un declinatori o, junto con las
memorias de la Sociedad Meteoro
lgica Palatina de Mannheim. La
Academia no recibi los termme
tros. barmetros e higrmetros que
se supona acompaaban al dec1i
natorio. (Floridablanca reclam luego
el declinatorio. Quera disponer de
un juego completo de los instrumen
tos y utilizarlo en el observatorio
del Seminario de Nobles de Madrid
donde se encontraba el resto,)
La Academia barcelonesa dedi
caba particular atencin a la obser
vacin meteorolgica, En carta al
conde de Floridablanca le comuni
caba que haba mantenido corres
pondencia con la Sociedad Palatina
pidindole que le enviase un juego
de instrumentos meteorolgicos y
que, despus de estudiar las des
cripciones que de los mismos haca
aquella institucin y tras repetidos
experimentos, poda asegurar "qoe
la graduacin del termmetro ha pa
decido algunos defectos, qoe la ca
libradn del barmetro es ms exacta
por el mtodo que se sigue en la
Academia y que el que ha servido
a la Sociedad para la construccin
del higrmetro no es el ms reciente
ni el ms exacto". En esa misma l
nea, se tradujo del alemn un tra
tado de Hemmer, secretario de la
Sociedad Palatina, que versaba so
bre el modo de colocar los para
rrayos en cualquier edificio, consi
derando la utilidad pblica que con
ello se podra conseguir. La tra
duccin, realizada por el director de
la seccin de electricidad, Antoni
lugla, fue presentada en 1788.
Acadmicos artesanos
Tal como indicaba su lema, "utile
non subtile legit" (escoge lo til no
lo sutil, es decir, lo puramente es
peculativo), la Academia se propuso
contribuu al progreso de las "artes",
que as se llamaba entonces a lo que
hoy denominaramos tcnica. Para
ello, no se limit a encargar la cons
truccin de mquinas e instrumen
tos a diversos artfices, A los ms
hbiles los elev a la categora de
acadmicos. Formaban el grupo de
acadmicos "artistas",
En su fundacin, la Conferencia
fsico-matemtica experimental haba
estableddo unas noras muy rgi
das para la aceptacin de nuevos
miembros. Se exiga el dominio de
las matemticas puras. Sin embargo,
77
I
l(f
.c ";.'
6. MAQUI NA NEUMATI CA de doble efecto con llave de Babinet.
Construida por Joan Gonzlez, sustituy a otra que la Academa
haba mandado traer de Inglaterra y que estaba deteriorada. la
Academia pag a Gonzlez por ella 250 libras en 1 789.
7. REPRESENTACION de la mquina neumtica que permite
observar la disposicin interior de los elementos de la misma,
tal como aparece en el Essai de Physique de Musschenbroek.
al erigirse, en 1765, la Real Con
ferencia Fsica se produjo una ma
yor flexibilidad, reflej ada en el
artculo primero de los estatutos:
Deseando la Conferencia que, flo
reciendo las Ciencias Naturales, ad
quieran las Artes tiles su mayor
grado de perfeccin, aplicar todos
sus desvelos al cultivo de las Cien
cias Naturales y al adelantamiento
de artes tiles [ . . . ] ; demostrando a
los Artfices aquellos principios. que
puedan guiarlos con seguridad al
perfecto conocimiento de sus ope
raciones, examinando sus prcticas
para corregirlas, facilitarlas y me
jorarlas con nuevas mquinas e ins
trumentos". Se prevea, adems, la
creaci6n de un gabinete que reuniese
"los modelos de las mquinas e ns
trumentos ms tiles a las artes y
ventajosos para el pblico".
En 1767, la Conferencia nombr
socio artista a J osep Eudald Paradell,
maestro armero que haba [abri-
78
cado matrices de imprenta. Aunque
fue en realidad un ttulo honor
fico, sent un precedente que inci
dira en el futuro funcionamiento de
la entidad. As, al constituirse sta
como Real Academia de Ciencias
N aturales y Artes e incorporar las
artes explcitamente en el nombre
de la institucin, los nuevos esta
tutos establecieron los requisitos para
la integracin de artistas. Concre
tamente, el artculo 92 estipulaba:
"A fin de estimular a los Artfices
a que se dediquen con todo fervor
al adelantamiento de sus Anes, al
que sobresaliere con invencin de
alguna mquina ventajosa, o de algn
mtodo muy til, y econ6mico en
la prctica, O trabajando con pri
mor extraordinario, o bien fabri
cando, O introduciendo el modo de
manufacturar algunos gneros muy
beneficiosos al Pblico, si endo Su
jeto decente, y bien opinado, se le
podrn dar honores de Acadmico,
con el ttl lo de Acadmico Artista,
reconocindosele como a tal, y alter
nando con los dems, con relaci6n
a su antigedad de admisin". Entre
1770 y 1824 se nombraron 25 aca
dmicos artistas, por lo menos.
As entraron en la docta institu
cin torneros, carpinteros, tejedo
res, cerrajeros, vidrieros, relojeros,
cesteros, grabadores, arquitectos o
pintores. Algunos llegaron a reaJi
zar actividades tcnicas para la
Academia en un trabajo conjunto
cou los acadmicos "li terarios" y
participaron en las sesiones "litera
rias", que incluan la lectura de
memorias.
Joan Gonzlez y Figueres fue el
primer acadmico artista de la Aca
demia, nombrado en 1776, y la per
sonalidad ms destacada de su grupo
en el siglo XVIlI. Tornero de profe
sin, construy aparatos de fsica
para el Colegio de Ciruga de Bar
celona, a instancia de su director
INVESTIGAC'N y CIENCIA, abril, 2004
Antoni de Gimbemat, y cuyo xito
lleg a la Universidad de Salamanca,
que le encarg la fabricacin de un
conjunto de instrumentos y mqui
nas de fsjca experimental , anatoma
y ciruga.
Basados en obras de Gravesande,
Nollet y Bion, se trataba de los apa
ratos siguientes: "La mquina de las
fuerzas centrales, con todas sus pie
zas segn Gravesande; la mquina
elctrica de nueva invencin; la m
quina neumtica, con dos bombas
para la extraccin del aire, con los
hemisferios, pieza para el descenso
de los cuerpos graves y dems; la
fuente de Her6n segn Gravesande;
un cntaro para la compresin del
aire, segn Nollet; el pirmetro para
la elasticidad de los metales, segn
Nollet; la cmara obscura, tambin
segn Nallet; la cmara ptica; tres
espejos ustonas de metal, dos para
reflexin del fuego, y el otro para
la unin de los rayos del Sol; el se
micrculo o transportador; el graf
metro, o gonimetro. con los dos
anteojos y pnulas, y su brjula al
medio segn Sion. La mesa geo
mtrica, con su nivel de agua y la
regla para las visuales y para levan
tar planos; la piris magntica con
sus pnulas segn Bion. El ojo ar
tificial, que consta de los cuatro
msculos rectos y dos oblicuos. y
el nervio ptico, la esclertica, la
crea transparente, la vea, con
los procesos ciliares, y el iris, la
retina, el humor vtreo y el humor
cristalino. Varias piezas para inyec
ciones anatmicas, como jeringas,
sifones y dems piezas; microsco
pio solar y otro microscopio ocu
lar; piezas matemticas, como son
compases, crculos, escuadras, pan
tmeu"a, senicrculo, de talco y latn,
y dems piezas".
8. PlETER VAN MUSSCHENBROECK
( 1692 1 761 1. uno de l os introductores
de la fsica experimental newtoniana
en leiden. Fue el autor del Essai de
Physique, texto que sirvi para el curso
de ffsica experimental que decidieron
seguir los 1 6 miembros de la Conferencia
fsico-matemtica experimental de Bar
celona, fundada en 1764 y antecesora
inmediata de la Real Academia de Cien
cias Naturales y Artes de esta ciudad.
INVESTIGACiN y CIENCIA, abril. 2004
Se le atribuyen, entre otras, una
mquina neumtica que substituy
a otra inglesa que ya era inservible
en 1789. microscopios solares y ocu-
1oo"es, un corazn artificial, un r
gano rtificial del odo que el acad
mico de la direccin de neumtica,
Leonardo Galli, utiliz para exponer
alguna de sus memorias. un globo
ocular artificial hecho bajo la di
reccin de Antonj de Gimhernat,
que despert la admiracin del afa
mado profesor de anatoma de Edim
burgo Alexander Monro, mltiples
piezas para experimentos de est
tica e hidrosttica, modelos de ins
trumentos agrcolas, juegos de pa
lancas y de poleas, planos inclinados,
un tribmetro y una mquina de las
fuerzas centrales completa para s
lidos y fluidos. Gonzlez tambin
fabric mquinas e instrumentos
para las minas de Almadn, la Real
Academia Militar de Matemticas,
la Escuela de Nutica de Barcelo
na, la Real Fbrica de San Lorenzo
de la Muga en Gerona o el Hospicio
de Cdiz.
En 1786 fue nombrado acadmico
arti sta el maestro carpintero Pere
Gamell. Fue un prolfico creador.
Invent un grafmetro y una m
quina para sacudir y limpiar el al
godn. Introdujo mejoras en la m
quina de agramar camo y lino
ideada por Francesc Santponl y
Francesc Salva en 1783. En 1787
Gamell present a la Academia una
mquina para elevar agua de riego.
Bajo la direccin de Santponl cons
truy, en 1 788, un modelo de m
quina para elevar agua en una f-
79
brica de tintes, siguiendo el mto
do ingls de Joseph Townsed, que
consista en situar el timn por en
cima y no al lado del animal. En
1789 present un modelo de noria
que pretenda corregir las prdidas
de agua de la noria habitual.
Entre los acadmicos artistas so
bresali tambin Toms Prez y
Estala. Cerrajero de profesin, en
1 776 march a Pars, donde di o
muestras de su talento inventivo.
Obtuvo una pensin de la Junta de
9. MI CROSCOPI OS "nstruidos a mediados det siglo XVIII lentre 1 740 y 1 7651, posible
men1e en Francia, por artesanos desconocidos e inspirados uno en un model o tipo
Marshall l i zquerdal y otro en un tipo Cul peper (derecha), segn se desprende de un es
tudio reciente realizado por Luis y Santiago Vallmitjana. la Real Conferencia Fsica los
adquiri probablemente a travs del milans Giuseppe Castellnovo.
Comercio de Barcelona en 1778 para
ponerse al corriente de los avances
en la maquinaria en Francia. En
1783, Floridablanca le encomend
tareas de inspeccin y asesoramiento
tcnico, una suerte de espionaje in
dustrial, habitual entonces entre los
pensionados espaoles y de otras
naciones. En 1786 negoci en In
glaterra con Wilkinson la adquisi
cin clandestina de las piezas ms
importantes de tres mquinas de
vapor para las minas de Almadn,
de las cuales slo una se lleg a ins
talar. Ese mismo ao present a la
Academia de Ciencias de Barcelona
los planos de una mquina para ba
tir indianas.
Cerrajero fue, asimismo, Gaiet
Faralt, inventor de un ingenioso des
tornillador universal, superior al de
Barlow. No haba que sacar el des
tornillador continuamente de la ca
beza del tornillo, pues contaba con
un pestillo de detencin que per
mita que el mango retrocediese sin
arrastrar consigo al tornillo y vol
ver a imprimir el movimiento de
giro y rosca. La Junta de Comercio
pension su estancia en Madrid, en
10. PRI SMAS sobre un soporte articulado para realizar experimentos de ptica.
Se conservan en la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y proceden del Colegio
que tena la Compaa de Jess en Calatayud antes de la expulsin de l os jesuitas.
la Junta municipal de dicha ciudad reserv una serie de instrumentos de aquel colegio
y los puso a disposiCin de la Academia de Ciencias de Barcelona en 1 775.
INVESTI GACiN y CI ENCI A, abril, 2004
1 1 . El "PRECI SI VO", instrumento matemtico destinado a la obtencin de mediciones
goniomtricas finas para aplicaciones geodsicas o astronmicas. Fue diseado por el
acadmico Agust Canelles, que acompa a Mchain en su expedicin geodsica para
la determinacin de la medida del meridiano, y fue conslruido pOI Gaieta Faralt.
1779, para aprender maquinaria en
la fbrica de Antonio Martnez. En
1 787 la Academia lo numer6 entre
sus miembros. A la capital del reino
volvera, pensionado de nuevo por
la Junta, en 1 804, ahora para co
piar los diseos y modelos de m
quinas realizados por Agustn de
Betancourt en el Gabinete de M
quinas del Buen Retiro.
Para Agust Canelles constru y6
Faralt el "precisi von
7
un instrumento
matemtico que posibilitaba la rea
lizacin de mediciones goniom
tricas finas. (Can elles acompa en
1 804 a Piene Andr Mchain en su
expedicin geodsica para la deter
minacin de la medida del meri
diano de Pars, se convirti eu un
firme defensor de la utilizacin del
metro y fue profesor de cosmologa
en la Academia.)
Maestro vidriero, Josep Valls fue
nombrado acadmico artista en 1789.
Destac en la construccin de ins
trumenlos de medicin de fenme
nos meteorolgicos, que mejor con
la omnipresente asistencia supervi
sora de Salv. Adquiri tal destreza,
que de su taller sal ieron termme
tros y barmetros para el resto de
Espaa y el extranjero.
Del ramo textil proceda Antoni
Regas. maestro mediero. Instruido
en matemtica y mecnica, promo
vi un nuevo mtodo de hilar la seda
con agua fra. Invent y fabric tor
nos de hilar seda y diversas mquinas
hidrulicas, agrcolas e jndustriales.
En 1 805 recibi el uombramiento de
acadmico artista y tambiu litera
rio en la direccin de esttica y me
teorologa.
Maestros torneros fueron Josep
Antoni Carerac y Pelegr Fors. El
1 2. MAQUI NA DE LAS FUERZAS CEN
TRALES tal como aparece en los Me/he
matica/ E/ements de Gravesande. Desde
sus inicios en 1 764, la Conferencia
Fisicomatemtica experimental requiri
del trabajo de hbiles artesanos de
Barcelona para poder construir diversas
mquinas; entre ellas, l a mquina de
las fuerzas centrales.
INVESTIGACiN y CI ENCI A, abril, 2004
primero entr en la Academia en
1 807; diez aos ms tarde, el se
gundo. Carerac haba dirigido en
1 805 la construccin de mquinas
de emborrar, cardar, hilar y per
char lanas para las Reales Fbricas
de Guadalajara. Del taller de Fors
sali una coleccin completa de cuer
pos geomtricos para la enseanza
de las matemticas y la cosmografa
en la Academia. Invencin suya fue,
en 1 820, un grifo que evitaba el
derrame de lquidos y la oxidacin
que se produca en los de bronce.
Escuelas de formacin
La mayora de los artistas trabaja
ron bajo la direccin y asistencia
de acadmicos literarios. La ins
truccin de Jos artesanos constitua
una preocupacin palpable en la
Barcelona de la segunda mitad del
siglo XVIfI. La Junta Particular de
Comercio cre dos escuelas tcni
cas, la de Nutica en 1769 y la de
Nobles Artes en 1 774. Esta ltima,
muy concurrida, contribuy a po
tenciar el auge experimentado en
Catalua por la industra algodonera
.
O
|
e-
`
y, ms concretamente, por la fabr
cacin y estampacin de udianas.
Esa labor formativa va asociada,
en su origen, a la figura de Fraucesc
Dalmau. Discpulo del acadmico ar
tista Pere Gamell, se interes por la
enseanza pblica de las matemti
cas para artesanos. Dalmau haba
aprendido de Gamell las aplicacio
nes prcticas de las matemticas. A
principios de junio de 1 787, se pro-
8 1
NOMBRE OFICIO ADMISION
Joan Gonzlez Maestro tornero. Maquinista 1 776
Pere Gamell Maestro crpintero. Maquinista 1 786
Toms Prez Maquinista 1 786
Gaieta Faralt Cerrajero. Maquinista 1787
Josep Valls Maestro vidriero. Instrumentos meteorolgicos 1789
Antoni Regas Maestro mediero. Mquinas para la seda 1804
Josep A. Garerae Constructor de mquinas 1807
Pelegr Fores Maeslro tornero. Grabador 1817
Josep Ricart Relojero
puso abrir en Barcelona una Escuela
pblica de Matemticas para los ar
tesanas en horas cmodas para ellos.
Con ese fin, acudi a la Audiencia
del Principado de Catalua solici
tando permiso. Consideraba que era
"verdaderamente doloroso que en
una ciudad tan industriosa y co
merciante como sta no haya como
didad para que puedan los artesa
nos en aquellas horas que tienen
reposo aplicarse en tan interesante
ciencia". Su programa docente in-
E S S A
T L
1
] J Y S I _ ! !
P!
;. PIERRE VAN MUSSCENBROJ:K.
I''' r: Ihh!JM"lm,, 1uc: :
w*~omf7- mm_tmJ:
MACHl NES PSEIJ .\lATI.'t ..u S.
Etuoc i d''r,ia
V + R 1.11 J. . 1
T-J H
) , \, l'l .\5UFT. .<. r.2r=.
T 1 A J. 7.
1 t Y O E 1,
L> 5 A m \ L . !. 1 f I l M \ I >
1 3. PORTAOA OEl Essai de Physique de
Musschenbroek. Este fue el texto de refe
rencia para el curso de fsica experimen
tal que, baio la direccin de Joscp Subi
ras, discpulo del jesuita Tomas Cerda,
acordaron seguir los fundadores de la
Conferencia Fsico-matemtica experimental.
82
182
clua una primera parte sobre clculo
numrico, fraccionario y decimal;
razones y proporciones; uso de los
logaritmos, geomeua terica y prc
tica; trigonometra y gnomtica. Se
dedicaba la segunda parte al clculo
literal, clculo radical, progresiones
aritmticas y geomtricas. cons
truccin de los logaritmos, las tres
secciones cnicas; el clculo infini
tesimal y varias aplicaciones de to
dos estos principios a diferentes par
tes de la matemtica.
Dalmau obtuvo el permiso, una
vez comprobada su capacitacin por
la Real Academia de Ciencias Na
turales y Artes de Barceloua. Esta
bleci una clase pblica para ins
truir a los jvenes artesanos que
continuaba abierta en febrero de
1790 cuando, como "maesto de ma
temtica", haCa trmites para ob
tener la ctedra de matemtica de
la Rea! Maestranza de Granada.
Fabricantes de mquinas
Tal era el desarrollo conseguido en
la manufactura que, a mediados del
siglo XIX, Barcelona contaba con
talleres y tiendas donde adquirir
instrumentos cientfcos para con
sumo propio y la exportacin. En
el establecimiento de Francesc Dal
mau y Faura, por ejemplo, se fabri
caban anteojos y otros instrumentos
pticos, algunos de su invencin;
se uni con Ramon Rosell para
fabricar o importar instrumentos de
astronoma, nutica, agrimensura,
geodesia o electricidad. Josep Clau
solles construa instrumentos nuti
cos, pticos y quirrgicos; Taylor
y Lowe, pticos de Baviera, gra
duaban la visin y posean una f-
brica de instrumentos pticos, como
telescopios, anteojos de larga vista,
microscopios, barmetros o term
metros. Josep Rosen dispona de una
fbrica y almacn de instrumentos
de astronoma, agrimensura, mine
raloga, ptica, fsica, matemticas
y geodesia marina.
Haba sociedades dedicadas a la
fundicin y obtencin de hierro co
lado para la fabricacin de maqui
naria, como la de Valent Espar y
la Sociedad del Nuevo Vulcano,
entre otras.
Era el fruto maduro de un em
peo nacido a mediados de la cen
turia precedente. La Academia de
Ciencias Naturales y Artes no slo
reconoci pblicamente el valor de
los oficios mecnicos, sino que in
volucr a destacados artesanos de
la ciudad en ]a const'uccin de mo
delos, mquinas e instumentos cien
tficos, imprescindibles para tener
L completo conocimiento y poder
asimilar la nueva ciencia experimen
tal. Las aplicaciones prcticas de
esta "ciencia til" que defendfa la
Academia contribuyeron a poteuciar
el proceso emergente de industria
lizacin de Catalua.
El autor
Caries Puig Pla, profesor titular de
Historia de la Ciencia en la Universi
dad Politcnica de Catalua, estudi la
carrera de fsicas en [a Universidad de
Barcelona. E[ autor desea manifestar el
agradecimiento a su ca[ega el profesar
Antoni Roca y a Rasa Maria Sarabia,
bibliotecaria de [a Real Academia de
Ciencias y Artes de Barcelona.
Bi bl i ografa complementaria
LA REAL AGAOEMIA DE CIENCIAS NATURA
lES Y ARTES EN EL SIGLO XVIII. J. [gl
sies, en Memorias de la Real Acade
mia de Ciencias y Artes de Barcelona,
XXXVI, 1 . 1 964.
NI NETEENTHCENTURY SClENTlFIC INSTRU'
MENTS ANO TlIEIR MAKERS. DirigidO por
P. R. O. Clercq. Rodopi B. V.; leiden,
1 985.
LA REIAL ACADEMIA DE CIENCIES I ARTS
DE BARCELONA AlS SE6LES XVIII I XIX.
Oirigido por A. Nieto y A. Roca. Acade
mia de Ciencies i Arts de Barcelonal
Institut d'Estudis Catalans; Barcelona,
2000.
INVESTIGACiN y CIENCIA, abril. 2004
T | 0 S ' 0 / 0 | S 0 | ' / | ' '0 /
Escndalo en el restaurante: Se
ha senlido usted al guna vez igno
rado por los camareros? Parece que
sirvan a todos a su alrededor, me
nos a usted. Para remediarlo hay
un mtodo si mpl e. Lo hemos pro
bado con xito ms de una vez,
cuando, tras una l arga excursi n,
nos hemos sentado a l a mesa con
tres ni os cansados y sedientos.
Pasado un tiempo de espera pru
denci al , agarramos un plato l l ano
grande (aunque no l l ame tanto l a
atencin, tambin vale uno ms pe
queo, y en caso de necesidad, hasta
un cenicero redondo). Apartamos el
mantel y ponemos el plato a girar
vericalmente, de canto. Le entra la
fatiga y se ladea, pero mientras va
cayendo repone parte de energa
cintica y, aunque resbale quizs
un poco sobre l a mesa, seguir gi
rando, slo que ahora casi horizon
talmente (vase la figura 1).
El giro del pl ato ser ms i m
presionante con l a parte i nferi or
hacia arri ba, para que se pueda
apoyar sobre el borde. Se ver (y
oi r) gi rar cada vez ms rpi do al
punto de apoyo alrededor del plato,
pero el plato en s lo har cada
vez ms despaci o. No cuesta com
probarl o; basta con pegar al gn i n
di cador a l a base del pl ato o fijarse
en el sello del fabricante. La re
si stenci a a rodar sobre la mesa y
la fri cci n del ai re se esfuerzan,
qu duda cabe, por dejar si n
energa al i nocente plato; mas, a
pesar de todo, ste sacar an
fuerzas para ejecutar un finale fu
rioso. La mesa si rve de buena caja
de resonanci a; los t umbos se oi rn
cada vez ms al tos. En l as mesas
vecinas nos mi rarn con reproba
ci n; pero no habr que esperar
mucho antes del gran acorde fi
nal , que convencer hasta al ca
marero ms duro de odo de que
nos tome por fin l a nota.
El disco de Euler: El nmero se
puede llevar a cabo no slo con pla
tos, monedas o alianzas, sino con
INVESTIGACiN y CI ENCI A, abril, 2004
Wollgang Brger
La danza salvaje del plato
1. Un plalo (ara) Que gira boca abajo enci ma de la mesa produce un rui do considera
ble, sobre todo poco antes de pararse. An resultan ms impresionantes, pero no los va
a tener a mano en un restaurante, una tapa de cubo de basura (pgina siguiente a la
iquierda) o una antena parablica que ya no se use (pgina siguiente a la derecha);
sta ni siquiera ser circular, sino elipsoidal.
cual qui er objeto redondo y pl ano.
Posavasos, discos compactos y aros
no causan mucha impresin. Ligeros
como son, se paran pacficamente
a las pocas vueltas. Para armar el
espectculo, el objeto que gire habr
de ser pesado -dispondr as de
una gran energa potencial-y con
el canto muy pul i do -para que a
l a fri cci n le l l eve un largo tiempo
consumi rl a-. Un i ngeni ero entu
si asta de los juegos, el californiano
Joseph Bendik, se lo ha tomado a
pecho y lo ha convertido en un ju
guete. Est a l a venta. Se l l ama el
"disco de Euler", en honor del gran
matemtico sui zo que hace ms
de dosci entos aos trabaj en
Basi l ea y en San Petersburgo y,
en el intervalo, estableci los fun
damentos de l a teora giroscpica.
Este artefacto de color pl ateado,
puro metal maci zo con los cantos
muy bi en redondeados, puede gi
rar durante dos mi nutos sobre una
base pul i da.
2. El disco de Euler, pesado y perfecta
mente cilndrico, no acostumbra pasar
inadvertido a la vista, con su revestimien
to brillante, ni al odo, cuando gira sobre
un plato de cristal plano.
Las anil las gi roscpicas, como los
l l amo yo, pertenecen a l a fami l i a
del pl ato gi roscpi co. Las vi por
pri mera vez hace muchos aos, en
una juguetera: se trata de cinco pe
queos discos de acero con bordes
de colores y un agujero en medi o,
83
El punto de apoyo que rota i nfini tamente rpi do
EN LA ESPECTACULAR FASE FI NAL del gi ro del plato,
el movimiento horizontal de su baricentro S sobre la
mesa ya ha remitido y el plato gi ra (precesiona) alre
dedor del eje vertical en reposa que atraviesa S. El
baricentro est a una altura h = r sen L sobre el pl ano
de l a mesa (r radi o, o ngul o de i nci denci a del plato)
y baja con la ralentizacin del movimiento (a causa del
rozamiento con la mesa y la friccin del aire), has1a
que el plato se para sobre la mesa. (La aproximacin
hasta la mesa es demasiado compleja para estudiarla
aqu.) Como veremos, en esta fase l a energa total del
plato es directamente proporcional a l a altura h del ba
ricentro: E ^ (3/2) mgh, y se reparte en proporcin 1 : 2
entre la energa ci nti ca y la potencial en el campo
gravitatorio (m masa del plato, 9 9, 81 m/s2 acelera
cin de la gravedad).
Para estudiar el movi mi ento de rodadura a lo largo
del permetro, supondremos que el baricentro est quieto
(despreciando su movi mi ento de cada, mucho ms
lento). El punto de apoyo F, sobre el que descansa
instantneamente el plato, se desplaza sobre la mesa,
mientras que su punto opuesto en el pl ato se mueve
por la circunferencia de ste. El radio que une F y S
forma el eje de rotacin instantneo. Respecto a este
eje el plato ti ene un momento de i nercia (aproxima
damente) A ^ mr
2
/4 (l a frmul a sera exacta si el pla
to fuera un disco). Si gira alrededor del eje con una
velocidad de rotacin 0, tendr un momento angular
L Ar en el sistema de referencia que se mueve con
F. Mientras rueda sobre su borde, preces ion a con una
velocidad angular 0 alrededor del eje vertical que atra
viesa el baricentro; este eje forma un ngulo ! ~ 90 - $
con la direccin del momento angular L. La variacin
temporal del vector momento angul ar ies el momento
de fuerza = O7 ;, cuyo mdulo es nAo cos l ..
Por otro l ado, este momento de fuerza est gene
rado por la fuerza de apoyo N, igual y opuesta al peso
mg en el punto de apoyo F del plato, y tiene por el l o
(es el producto vectorial de la palanca r de la fuerza
y de la fuerza) el mdul o rmg cos L. I gual ando ambas
expresiones se tiene la ecuacin para el momento de
fuerza QoA rmg, que tras sustituir la frmula para A
se si mpl i fi ca y deviene no m 4g/r. El mi embro derecho
Eje d pre,sil n _
Eje de rotacin
_instantneo
de l a i gual dad es una constante, independi ente del
movimiento.
Ambas velocidades angul ares son, pues, mutuamente
inversas (cuanto ms lento gira el plato, ms rpida
mente precesiona); pero, cmo dependen del ngulo
de incidencia del plato a? Para un plato muy i ncl i nado
y n coinciden; si gira casi horizontal , ti ende a
cero. Este comportamiento es parecido a 0 n sen $
lo que se corrobora al descomponer O en las compo
nentes paralela y perpendicular al plano del plato. De
ell o se infiere que
g
Q -
r sen
4gsen L
y w =
r
Cuanto ms horizontal sea el plato, ms deprisa se
mover Su punto de apoyo, a la velocidad angul ar 0,
por su borde y ms lentamente girar alrededor del eje
(en movi mi ento) que une el baricentro con el punto de
apoyo.
A qu velocidad gi ra entonces el plato alrededor
de s mismo? Una consideracin geomtrica ms pre
cisa da como resultado para di cha velocidad angular
el valor n (1 - cos (), que tiende a cero para $ O
(en consonancia con la observacin), independiente
mente de que n tienda a infinito.
3. El eje de precesin del pequeo giroscopio es tangenci al al aro; en cambio, su eje
de giro est inclinado unos 45 grados (ara). Cuando la nia hace girar el aro,
aporta continuamente energia a las ani ll as y mantiene as' en pie su movimiento
gi roscpi co labajol .
enhebrados en un aro de acero unas
diez veces mayor. La dependienta
no saba ni por dnde empezar con
el arti l ugi o. Una vez en casa, des
cubr que haba adqui ri do un ma
ravi l l oso gi roscopi o de juguele.
Supera a l os platos y a l os discos
de Eul er: las pequeas ani l l as dis
coidales gi raban si n cesar, como si
se tratase de un perpetuum mo
bi l e",
i
pero de una especie que no
I NVESTI GACi N y CIENCIA, abril, 2004
pone en tela de juicio los principios
de la termodinmical
Para que arranque se necesi ta
algo de habilidad. Se da un gol pe
con l a mano a los di scos que cuel
gan de l a parte i nferi or del aro y se
i ntenta que gi ren l os ci nco a l a vez
(vase la figura 3, abajo) . Cuando
se ha conseguido, lo que no si em
pre sucede, se debe hacer que el
aro gi re conti nuamente para q ue
si gan dando vueltas si n moverse
de su sitio, separados por pequeas
distancias unos de otros. Desde el
si stema de referencia relativo del
aro -que en esa zona gira hacia
arriba-, los discos estn cayendo;
ganan, pues, una energa que com
pensa las prdidas provocadas por
l a friccin. Si el aro no est muy
limpio, puede suceder que l os dis
cos vecinos giren a diferente velo
ci dad, choquen entre sr y se acabe
l a diversin.
La teora de este juego, no tan sen
ci l l a, ya haba atrardo l a atencin
hace ms de treinta aos. En un ar
ticulo de Acta Mecnica, D. J. McGill
Y G. J. Butson trataron el giro de ani
llas; no lo abordaron en varas ciln
dricas curvadas circularmente, sino
en varas rectas. Se puede hacer
que anillas mayores giren en un
palo de escoba.
i
Prubenlo! Quizs
hasta consigan, en el momento en
que una anilla haya llegado abajo,
dar deprisa la vuelta a la escoba para
que pueda seguir girando.
ha publicado sobre el tema, entre
otros, los siguientes artculos:
Caos en la escala cuntica,
ce Mason A. |oter
y kcbarcL. Ubof
Abril 2003
La resolucin del problema
de los neutrinos solares,
de Arthur B. McDonald, J. R K|e|a
y David L. Wark
Abril 2003
Ms all del modelo estndar
de la tsica,
de GorcoaKaae
osto2003
Identidad cuntica,
ce|eterPesic
Septembre 203
Agujeros negros en condensados
de BoseEinstein,
de Carlos Barcel6 y Luis J. Garay
Febrero 2004
Borrado cuntico,
de S. P. Walborn, M. O. T erra
S. Padua y C..Moakea
Febrero 200
Atomos del espacio
y del tiempo,
ceLeeSmolin
Marzo 2004
renscc:entqcc,S_A_
85
J | 0 0 S MA J | MAJ '
L
a msi ca y las matemticas tie
nen mucho en comn, espe
cialmente en Occidente. Ya co
mentamos el mes pasado en esta
mi sma seccin el tratamiento ma
temtico de la consonancia y la di
sonancia entre dos notas. Otro de
l os probl emas en donde l as ma
temticas ti enen un papel cruci al
es en el di seo de escalas musi
cal es. Una escala es una seri e de
notas con las que se hacen las me
l odas de l as canciones y piezas mu
scales que escuchamos todos los
das. Pero esta serie de notas es
el resultado de una evolucin muy
compleja, que se explica en pare
por razones fsicas, pero que adems
est jal onada por decisiones ms o
menos arbitrarias que tomaron m
sicos y constructores de instrumentos
de distintas pocas.
Recordemos cul es son los pa
res de notas o i nterval os conso
nantes, es decir, los ms agrada
bles al odo y los que, por tanto,
deberan encontrarse en cual qui er
escala musi cal . El ms consonante
de todos es l a octava, el i ntervalo
formado por dos notas de frecuen
cias 1 y 21. De hecho, dos notas
con esas frecuencias suenan prc
ticamente i gual y por eso en m
si ca tienen el mi smo nombre. Por
ejemplo, el La central del pi ano es
un sonido que vibra 440 veces por
segundo. Decimos que su frecuen
ci a es de 440 hertz. Un sonido que
vibre a 220 herz es tambi n un La,
una octava ms abajo, y otro que
vibre a 880 hertz es un La una oc
tava ms arriba. Todas estas notas
suenan tan parecidas, que una me
loda se puede tocar en cualquier
octava o en varias octavas a la vez
y ser perfectamente reconocible.
Otros i ntervalos consonantes son
la qui nta, que consta de dos notas
cuyo cociente de frecuencias es 3/2,
la cuarta, defi ni da por un cociente
i gual a 4/3, la tercera mayor de
5/4, etc. Hay dos aspectos relevantes
en la defi ni ci n de i ntervalo y de
intervalo consonante. En pri mer l u-
86
Cuestin de escala
gar, el intervalo entre dos notas est
determinado por el cociente de sus
frecuencias y no por l a diferencia.
En segundo lugar, los intervalos con
sonantes suelen estar formados por
el cociente de nmeros enteros sen
cillos (aunque ya vimos el mes pasa
do que la teora de la consonancia
es bastante ms compleja). Ambos
aspectos estn determinados por
nuestro si stema auditivo y por el
modo como asignamos notas a los
sonidos que escuchamos.
Disear una escala no es ms que
col ocar vari as notas entre una nota
dada, por ejemplo el Do, y su oc
tava superi or. En la msi ca occi
dental, Se uti l i za l a llamada escala
igual temperada o si mpl emente es
cala temperada. Aunque ti ene un
senci l l o fundamento, di vi di r l a oc
tava en doce intervalos i gual es, su
historia es algo tortuosa. La razn
es que la escala temperada es una
sol uci n aproximada a un problema
matemticamente irresoluble: cmo
di sear una escala en la que todos
l os i ntervalos sean consonantes.
Veamos por qu.
Una escala que se construye a
partir de intervalos consonantes es
la l l amada escala justa. La escala
justa de siete notas es:
Frecuencia
Nota (con respecto al Do)
Do 1
Re 9/8 = 1 , 1 25
Mi 5/4 = 1 ,25
Fa 4/3 " 1 ,333
Sol 3/2 " 1 ,5
La 5/3 = 1 ,667
Si 1 5/8 * 1 , 875
Do 2
Se construye de modo que los
pri nci pal es acordes de tres notas
estn formados por interalos con
sonantes. Se comienza con la nota
Do y se aade el Mi , una tercera
J+aa M. R. |a.raa1a
mayor por enci ma (5/4) y el Sol , una
qui nta por enci ma (3/2). Despus se
construye el acorde de Sol subi endo
al Si mediante una tercera mayor
(3/2 x 5/4 = 1 5/8). Y al Re mediante
una qui nta (3/2 x 3/2 = 9/4). Final
mente, se construye el acorde de
Fa de modo que l a tercera nota
sea el Do i ni ci al . As, el Fa estara
una qui nta por debajo del Do, es
deci r, su frecuenci a sera de 2/3.
Para colocar el Fa dentro de la es
cala, subi mos una octava mul ti pl i
cando por dos y obtenemos la fre
cuenci a de 4/3. A pari r de ese Fa
subi mos una tercera mayor y obte
nemos el La (4/3 x 5/4 = 5/3). La
quinta por encima del Fa tiene una
frecuencia 4/3 x 3/2 = 2 que es el
Do de la octava superior. La escala
justa tiene los tres acordes de Do,
Sol y Fa perfectos, formados por
i nterval os compl etamente conso
nantes. Si n embargo, el interalo en
tre Re y La no es una qui nta, sino
que vale 5/3:9/8 = 40/27 = 1 ,481 , un
val or l i geramente inferior a l os 3/2
de la qui nta perfecta. Esto hace
que el acorde de Re suene un poco
desafinado en la escala justa.
Los interalos de qui nta son tan
i mporantes, que existe una escala
construida a parir de ellos, se trata
de la escala pitagrica. La disearon
los pitagricos al descubrir la con
sonancia y la relacin matemtica
sencilla de la quinta y de la octava.
La escala pitagrica de siete notas
tiene las frecuencias siguientes:
Frecuencia
Nota (con respecto al Do)
Do 1
Re 9/8 = 1 , 1 25
Mi 81/64 = 1 ,266
Fa 4/3 = 1 ,333
Sol 3/2 = 1 ,5
La 27/16 = 1 ,6875
Si 243/128 = 1 ,898
Do 2
tNVESTI GACI N y CIENCIA, abril, 2004
Para construi rl a es muy ti l el
l l amado crcul o de qui ntas que, en
real i dad, es una espi ral que cerra
remos ms tarde en forma de crcu
lo. La figura muestra el crcul o de
qui ntas. Si l o recorremos en el sen
tido de las agujas del rel oj, cada
nota est una qui nta por enci ma
de l a precedente, es deci r, l a fre
cuenci a de cada nota es 3/2 de l a
precedente. La escal a pi tagri ca
se construye a pari r del crcul o "ba
jando" las notas tantas octavas como
sea necesario para que queden den
tro de la escal a. Por ejemplo, l a
frecuencia del Re del crculo es 3/2 x
x 3/2 = 9/4, que est entre 2 y 4 Y
queda, por tanto, una octava por
enci ma de nuestra escal a. SaJa
mos di vi di endo por dos (recorde
mos que para subi r una octava te
nemos que mul ti pl i car l a frecuencia
por 2 y para bajarla, dividir por 2)
y obtenemos los 9/8 del Re de l a
escal a. Las notas de l a escala pi
tagrica ti enen frecuencias de l a
forma [3/2)'/2", en donde n y m
son nmeros enteros; o bi en, si re
corremos la espiral en el senti do
contrario a las agujas del rel oj,
(z/3)'x z"
La escala pi tagri ca ti ene al gu
nos probl emas. En pri mer l ugar,
ciertos intervalos de l a escal a no
son consonantes. Por ejempl o, en
tre Do y Mi no hay una tercera
mayor (5/4). En segundo l ugar, l a
espi ral nunca se ci erra porque no
existe ni ngn par de enteros n y
m tal es que (3/2)n " 2m, es deci r,
nunca se vuel ve a un Do al reco
rrer la curva. Si n embargo, en oca
siones las notas de l a espi ral pa
san muy cerca unas de otras. Eso
ocurre, por ejempl o, cada J2 no
tas del crcul o. En efecto, (3/2) ' 2
= 1 29, 75 es muy parecido a 2'=
= 1 28. Recorrer la espi ral de qui n
tas J2 puestos haci a l a derecha
nos l l evara a un Si sostenido (vase
la figura), que es prcti camente
i gual a un Do. El i nterval o entre
este Si sosteni do y el Do ms cer
cano:
z= = : .c:ss
2 219
es bastante pequeo, ms o me
nos un noveno de tono y se llama
coma pitagrica.
Los problemas de las escalas justa
y pitagrica, y de muchas otras que
se disearon en los siglos XVII Y XVI I I ,
no son excesivamente graves si se
toca con ellas una pieza musical que
no cambia de tonal i dad. En los ejem
plos que hemos visto, una pieza en
Do sonar razonablemente bien en
cual qui er escala. Sin embargo, los
msicos barrocos queran dar ms
riqueza a su msica pasando de una
tonalidad a otra a l o largo de una
mi sma pieza. Para ell o se di se
l a escala temperada, que opta por
di vi di r l a octava en 1 2 i nterval os
igual es o semi tonos. Dos notas se
paradas por un semitono ti enen fre
cuenci as cuyo cociente es
2
'/'2
. Si
subi mos 12 semitonos a partir de
una nota, es deci r, si mul ti pl i camos
su frecuencia por
2
1/12
doce veces,
habremos mul ti pl i cado por 2, es
decir, habremos subi do una octava.
La escal a temperada de si ete no
tas vi ene dada por l a si gui ente
tabl a:
Frecuencia
Nota (con respecto al Do)
Do 1
Re 2'/6 = 1 , 1 22
Mi 213 = 1 ,26
Fa 2
"12
" 1 ,335
Sl 27/12 * 1 ,498
La 2
9/12
= 1 ,682
Si 2
"/12
= 1 ,888
Do 2
RE
la espiral pitagrica
de quintas es ilimitada
en las dos direcciones.
A lo largo de la curva,
las notas estn sepa
radas siempre por una
quinta. El mrito de
la escala temperada
consiste en cerrar la
espiral en un crculo.
La escala temperada tiene tam
bin l a virud de cerrar la espiral de
qui ntas. En el l a el Si sosteni do es
exactamente i gual que el Do, como
podemos obserar en el teclado de
un pi ano. Aun as, conviene recor
dar que la escala temperada es una
sol uci n "de compromiso" a un pro
bl ema irresol ubl e.
Esta es sl o una pare mi ns
cul a de l a hi stori a de las escalas.
Una historia en l a que han inter
venido msi cos y ci entficos como
Gal i l eo o Eul er. Existe en Hol anda
un instituto enteramente dedi cado
a este tema, l a Huygens-Fokker
Foundati on. Una de sus actividades
ms espectaculares consiste en el
desarrol l o del programa inform
ti co Scala, con el que se pueden
di sear escalas a partir de 1 1 al
goritmos, entre los que se i ncluyen
el pi tagri co y el temperado. El
programa di spone tambi n de ms
de tres mi l escalas diferentes, to
das el l as uti l i zadas en l a hi storia
de l a msi ca occidental o en l a de
otras culturas.
Las escalas son tambi n de gran
imporancia en la msica contem
pornea, que est constantemente
explorando nuevos diseos, ms al l
de l a escala temperada de 12 no
tas. Finalmente, para el lector inte
resado, recomi endo de nuevo el
excel ente texto de Dave Senson,
Mafhematics and Music, que se
puede descargar gratuitamente en
Internet. Esta obra dedi ca ms de
70 pgi nas a la teora de las es
calas.
0 / S
I NDI CADOR VI RTUAL DEL hN
|a |ayaIaatasma
L
os aficionados al ftbol americano l a llaman
"l a l nea amarilla". En las pantallas de los
televisores, como si surgiera de l a nada,
seal a hasta dnde debe avanzar el equi po ata
cante -al menos diez yardas- para consegui r
un firsl down -que da derecho a cuatro oportu
nidades, o downs, de consegui r un nuevo avance
de diez yardas-o Parece estar pi ntada sobre el
csped: cuando vara el ngul o de l a cmara,
mantiene l a i ncli naci n correcta; cuando l a c
mara se acerca o se aleja con el zoom, se ensan
cha o estrecha; y cuando los jugadores corren
sobre el l a, desaparece bajo sus pi es. Al acabar
la jugada, se desvanece, para volver a materia
lizarse cuando el equi po se di spone a empezar
l a si gui ente.
Sportvision, de Chicago, se encarga de la l nea
para las cadenas ESPN, ABC, Fax y Turner, y
Princeton Vi deo I mage, de Lawrencevi l l e (New
Jersey), provee a CBS. Un da o dos antes del
encuentro, un operador l l ega al estadio junto con
el equi po que se ocupar de la retransmi si n, y
procede a levantar un mapa del campo, a calibrar
las tres cmaras principales, situadas en las l
neas de 25, 50 Y 25 yardas, y a adaptar los pro
gramas videogrficos de modo que en cada juga
da se vea l a fantasmagrica lnea amari l l a desde
el momento en que se ponga en juego el baln.
Al pri nci pi o, en 1 998, Sportvision necesitaba
cuatro personas, cinco estantes de ordenadores
y toda una uni dad mvil de produccin de vdeo
para generar la l nea. Ahora les basta con me
dio estante de ordenadores y un operador que
trabaja desde l a uni dad mvil ordinaria de l a ca
dena que retransmite el partido.
El tcnico ajusta la lnea al indicador fsico de
l as di ez yardas, que los jueces del encuentro
si tan en la banda lateral para cada seri e de
downs. Pero dibujar realmente l a raya es un efecto
especial de gran complejidad -ha ganado ml
tiples premios Emmy al mrito tcnico-; guarda
ciera semejanza con la "pantalla azu 1" donde se
superponen los mapas generados por ordenador
de las previsiones meteorolgicas. Para conse
gui r que esa raya amari l l a parezca estar pintada
en el campo, el operador depura continuamente
los colores de la i magen transmitida sobre los
que el ordenador debe inscribirla (los verdes de
l a hi erba) y sobre los que no debe (epi dermi s y
uniformes de los jugadores).
Esa es l a parte ms difcil: la i l umi nacin y el
estado del csped cambi an constantemente du
rante el curso de un encuentro. No slo cuentan
los medios tcnicos, si no l a maa del operador.
Mark Fischetti
1 . ANTES DEL PARTI DO: Un teodolito lser (centro) traza
un mapa del campo y un ordenador a bordo de l a unidad
mvil transforma esos datos en una cuadrcula digital (azul,
que se enva a las tres cmaras primarias empleadas en la
retransmi si n. El ordenador ajusta esa cuadrcula para que
encaje en las lineas de las yardas y rayas laterales autnti
cas, tal y como se ven a travs de cada Objetivo; seguida
mente, calcula l a distancia del centro ptico de cada
cmara hasta los puntos de referencia del campo aul.
W
-
,..
i
5TRIKE THREE!: Se ha aplicado el sistema de la linea
amarilla al bisbol mediante una adaptacin del sistema de
banda amarilla del {rst down. El sistema Zona K de Sport
vision recrea los lanzamientos como se veran justo tras el
lanzador (abajo, derecha). Marca l a zona de strike por en
cima de la base e inmoviliza la pelota cuando deja atras al ba
teador, con lo que los espectadores pueden ver si el lanza
miento fue o no un strike (un lanzamiento, marrado por el
bateador, que entra en la zona). Para ello, tres cmaras co
locadas en las gradas siguen la pelota y calculan su trayec
toria gracias a un sistema ptico de seguimiento. A los afi
cionados les gusta verlo; a los rbitros puede que no les
haga mucha ilusin, si acaba siriendo para criticarlos. Los
carteles cambiantes que aparecen en los muretes tras la
base -y los fugaces lagos publ icitarios que parecen estar
pintados sobre los campos de ftbol americano-estn crea
dos con los mismos procedimientos de la l nea amarilla, tanto
por Sportvision como por Pri nceton Video Image.
SALPICADERO FLOTANTE: A qu velocidad corre el
coche nmero 1 8 por la pista? Esta y otras informaciones
aparecen repentinamente dentro de burbujas virtuales en
las retrasmisiones de las carreras de l a Copa Winston NAS
eAR de l a Fox y l a NBe. El sistema RAeEf/x de Sportvision
(abajo, derecha) se basa en el sistema de posicionamiento
global y en dispositivos de medicin i nercial montados en
los vehculos.
. CASI EN DIRECTO: Una transmisin "en directon nos llega
al televisor con 1 ,5 segundos de retraso respecto al tiempo
real. Los retrasos en las transmisiones va satlite son de un
cuarto de segundo por cada enlace, hacia y desde el satlite,
y la compresin de vdeo MPEG puede llevar an ms
tiempo. En el ftbol americano, el procesado de l as lneas
amari l l as aade otros 1 00 mi l i segundos. Una prueba?
Llvese una televisin al estadio y ver los chutes antes de
que aparezcan en l a pantalla.
Codificador
2. CORRECCION DE LA IMAGEN:
Sensores de zoom y enfoque
(dentro del chasis det objetivo)
de la inclinacin
(revelSo)
Los codificadores rastrean l os movi
mientos de l a cmara cuando sta
toma barridos panormicos, se i n
clina, hace zoom y enfoca siguiendo
el juego. Un clinmetro ajusta l a
posicin de l a cmara cuando el
estadio cede bajo el peso de los
aficionados que van llegando, y los
gi rscopos compensan las vibracio
nes del viento y las gradas. El
ordenador combina esos datos,
el inrelro ~
4. IMAGEN FINAL:
La banda virtual se super
pone a l a dcima de yarda
ms cercana. El tono ama
rillo puede ajustarse para
que parezca yeso sobre
hierba o pintura sobre cs
ped artificial .
INVESTIGACiN y CI ENCIA. abril. 2004
30 veces por segundo, para deter
mi nar la perspectiva y el campo vi
sual de cada cmara, y as situar
continuamente l a banda amaril l a so
bre l a cambiante imagen de vdeo
del campo.
Zona K
RACEf/x
3. DURANTE EL JUEGO: Para parecer
real, l a banda debe desaparecer tras l os
jugadores que l a crucen. En la unidad
mvil, un operador decide a qu col ores
de pxel debe superponerse la banda y a
cules no: cubrir los verdes de la hierba,
pero no los tonos epidrmicos ni los colo
res de l os uniformes. Como el sol, las nu
bes, la i l umi nacin del estadio y l a fango
sidad del campo varan durante el partido,
el operador altera la paleta mi nuto a mi
nuto; en este ejemplo, seleccionar azules
que se complementen con amarillos para
cubrir mejor las zonas del csped que se
ven de verde descolorido por l a luz solar.
89
Ciencia antigua
Nuevas heramientas avalan viejas soluciones
ANAXI MANDER IN CONTEXT. NEW STlIDlES IN THE ORIGINS OF GREEK
PHILOSOPHY, por Dirk L. Couprie, Robert Hahn y Gerard Naddaf. State
University of New York Press; Albany, 2003.
GREEK SCIENCE OF THE HELLENISTlC ERA. A SOURCElOOK, por Georgia
L. Irby-Massie y Paul T. Keyser. Routledge; Londres, 2002.
THE PROPORTlONS IN ARISTOTLE S PHYS. 7.5, por Theokritos Kouremenos.
Franz Steiner Verlag; Stultgan, 2002. EXPERIENTlA. X COLLOQUIO
INTERNAZIONALE. Dirigido por Marco Veneziani. Leo S. Olschki Editore;
Florencia; Florencia, 2002.
LES CINQ SENS DAN S LA MDECINE DE L'POQUE lMPRIALE: SOURCES
ET DVELOPPPMENTS. Dirigido por Isabelle Boehm et Pascal Luccioni.
Centre d'
tudes el de Recherches sur l' Occident Romain de l ' Universit
de Lyon 3; Lyon, 2003.
THE NATURAL HISTORY OF POMPEr! . Dirigido por Wilhelmina Feemster
Jashemski y Frederick G. Meye!. Cambridge University Press; Cambridge,
2002.
os habamos acostumbrado a in
terpretar los pasos aurorales
de la ciencia de la antigedad cl
sica a travs del anlisis filolgico
de los fragmentos transmitidos por
los dox6grafos. La criba textual,
sin embargo, hace aos que revela
signos de agotamiento. Sabemos
ya cuanto puede conocerse sobre los
presocrticos? Cuando ese interro
gante pareca merecer una respuesta
positiva, la incorporacin de nue
vas herramientas en la exgesis acaba
de dar un vuelco a l a situacin.
Desde la arquitectura (Anaximander
in Context). por ejemplo, la cos
mologa griega adquiere una nueva
perspectiva.
Lo mismo que Tales (c. 625-545
a. c. ), a quien se reputa fundador del
planteamiento racional ante la na
turaleza y el hombre, Anaximandro
(61 0-546 a. C. ) procede de Mileto,
la ciudad que abre el mundo he
leno a la ciencia merced a su es
trecha conexin con Egipto. En el
siglo sptimo, los mercenarios mi
lesios restablecieron en el trono al
faran Psamtik, quien en pago les
autoriz el establecimiento de una
90
colonia mercantil en Naucratis, en
el delta del Nilo. Adquiere as ve
rosimilitud histrica que Tales mi
diera, segn se afirma, la altura de
una pirmide e incluso que intro
dujera en Grecia la ciencia de la
geometra.
De Egipto depende tambin Ana
ximandro. Viajero incansable, con
sidera a ese pas el centro del uni
verso, cuna de la humanidad y crisol
de la civilizacin. Lo pone de ma
nifjesto en su reconstruccin del fa
moso mapa de la oikoumene o mundo
habitado. Adems de su escrito Sobre
la naturaleza, relat la historia del
cosmos, desde los origenes, exen
tos de mitos, hasta su tiempo.
Cuando no se haba esbozado to
dava ninguna leora astronmica,
ni haba, por consiguiente, medios
instrumentales, Anaximandro imagi
n la forma y el tamao del cosmos
en analoga con lo observado en las
construcciones arquitectnicas de
Ddima, Efeso y Samas. La arqui
tectura jnica contempornea refle
j aba las enseanzas recibidas en
Egipto, aunque reelaboradas con cri
terios propios. Los templos dpte-
ros griegos, en efecto, no slo di
fieren de los egipcios en la forma
sino tambin en las proporciones y
los nmeros. Se trazaban de acuer
do con un proyecto, la syngraph.
Cuando Anaximandro detalla la es
tructura del cosmos espeja, en pa
labras y nmeros, la syngraph del
arquitecto. La suya es una syngra
ph csmica. De sus palabras cabe,
adems, colegir tres hiptesis inno
vadoras: a) que los cuerpos celes
tes desarrollaban ciclos completos
y, por tanto, pasaban pOI' debajo de
la Tierra; b) que la Tierra se halla
suspendida libre en el centro del uni
verso c) que los cuerpos celestes
yacen uno bajo otro. Anaximandro
entiende el cosmos como un ser vivo,
capaz de desarrollo . .
En biologa, donde rigen los mis
mos procesos naturales que consi
derar en su cosmologa, sostiene
que los organismos emergieron de
una suerte de mezcla hmeda o
barro avivado por el calor solar tras
la formacin inicial del universo.
Defenda, pues, la generacin es
pontnea y, tambiu, la transfor
macin de unas especies en otras,
inducida en numerosas ocasiones
pOI' los cambios climticos. El pro
pio hombre habra aparecido de un
animal marino anterior; de un plu
mazo sacaba de la explicaci6n ra
cional las versiones mitolgicas de
Pandora y Prometeo sobre los or
genes de la mujer y el varn.
Del legado presocrtico, es de
cir, del fecundo despliegue de la
ciencia clsica, se ocupa en espln
dida seleccin de textos Creek
Science 01the Hellenistic Era, que
abarca desde el 320 a. C. hasta el
230 d. C. Viene a sustituir la meri
toria compilacin de Cohen y Drab
kin, en que se iniciaron las levas
espaolas de los sesenta del siglo
pasado. La paulatina configuracin
de las distintas disciplinas -de la
astronoma y la matemtica hasta la
medicina y la psicologa pasando
por la mecnica, la alquimia o la
pneumtica-se suceden enmarca
das en su trasfondo social y tcnico,
con un perfil escueto y riguroso de
INVESTIGACIN y CI ENCIA. abril, 2004
1 *
.-
~
, . Pompeya. Plano del foro y edificios
adyacentes: ( 1 1 templo de Jpiter, Juno
y Minerva; (21 mercado (Macellum);
13) santuario de los lares pblicos;
14) templo de Vespasiano; 15) edificio de
Eumachia 16) comicio; 179) edificios pbli
cos; l I D) basilica; 1 1 1 ) templo de Apolo;
1 1 2) control de pesos y medidas; 1 1 3) edi
ficios del mercado; ( 1 4) arcos conmemora
tivos; 1 1 5) letrinas pblicas; 1 1 6) tesoro
de la ciudad. Vista area Iderecha).
sus creadores, que hicieron propia
la declaracin aristotlica del co
mienzo de los Metafisicos: "toda per
sona ansa por naturaleza conocer",
Euclides se encarga de convertir
la matemtica en un sistema l
gico-deductivo, en el que la longi
tud constituye la magnitud funda
mental para representar figuras
geomtricas y nmeros. Acorde con
ello. se abordan las dificultades que
rodean al postu lado de las parale
las; se rechazan los infinitesimales;
las longitudes irracionales (la dia
gonal del cuadrado unidad) se tra
taron como un caso distinto de las
longitudes racionales. Abundan las
especulaciones sobre la duplicacin
del cubo, la cuadratura del crculo
y las propiedades de la parbola y
otras curvas.
Partiendo de la regularidad del
cosmos, asentada la hiptesis geo
cntrica y admitida la concepcin
de una tierra esfrica, se iuvestigan
las consecuencias a extraer de esos
principios. Se produce un trnsito
decisivo desde un primer modelo de
esferas concntricas a otro ms do
meable de rbitas circulares. Amn
del inters terico por conocer el
INVESTIGACiN y CI ENCI A, abril, 2004
curso del finnamento, importaba ase
gurar un punto de referencia para
los complicados calendarios luni
solares griegos. Desde la poca de
Hiparco podan predecirse fiable
mente los eclipses lunares. El gra
dual conocimiento de las posicio
nes planetarias culmin cou las tablas
de Ptolomeo. (Junto a esa actividad
racional persista una tradicin de
astrologa que atribua a los astrOs
una influeucia detenninante en los
sucesos humanos.)
Del cosmos a la Tierra. El hori
zonte geogrfico se ensanch con
las conquistas de Alejandro. Pero los
cartgrafos tardaran algn tiempo
en aplicar las proyecciones geom
tricas sobre un plano. Se atendi
tambin al problema de la determi
nacin de la latitud (expresada en
trminos de das ms largos y ms
cortos) e incluso el de la longitud.
La influencia de la latitud y otros
factores geogrficos sobre el carc
ter local de las plantas, animales y
personas sigui si endo del mayor in
ters. Grecia continuaba siendo el
medio central entre dos extremos.
A travs de la geometra se acer
caron los griegos al estudio de la me
cnica, ptica, hidrosttica y pneu
mtica. Buscaban la resolucin de
las paradojas que les presentaba la
vida diaria; as, el movimiento de
grandes pesos por fuerzas pequeas
y el enorme efecto de impacto produ
cido por cuerpos mnimos. A qu
se deban las ilusiones pticas? En
qu consista ver? Investigaron la
natnraleza y el papel del vaco en
Jos fluidos y aplicaron su arte al
abastecimiento de agua o la flota
cin de las naves. Para dar cuenta
de la transformacin de la materia
se apoyaban en el modelo de los
cuatro elementos. El color y otras
propiedades. cualidades secundarias
mutables, dependan de su compo
sicin elemental.
Los griegos del perodo aqu com
prendido elevaron la biologa y l a
medicina al rango de rigurosas dis
ciplinas cientficas. En su descrjp
cin objetiva de los organismos abo
garon por la generacin espontnea
de plantas y animales inferiores. Ms
all de fbulas y alegoras, el com
portamiento de los animales, cuyo
grado de inteligencia se discuta,
tenda a asimilarse en varios as
pectos a nuestra conducta humana.
Se igualaban, empero, en la salud
y en la enfermedad. La primera se
mantena con el equilibrio de los
cuatro "humores" , cuya ruptura pro-
91
Farmacologa juda
PRCTICA DE JOHANNES DE PARMA. UN TRATADO FAR
MACO LGICO EN SUS VERSIONES HEBREAS Y CATALANA,
por Lela Ferr Cano. Universidad de Granada;
Granada, 2002.
L
a Universidad de Granada ha publicado en su ca
leccin "Biblioteca de Humanidades" la Prctica
de Johannes de Parma. Un tratado farmacolgico
en sus versiones hebreas y catalana, de Lala Ferr
Cano, profesora al l en del departamento de estudios
semticos. La obra contiene las versiones hebreas
y catalana de un texto latino que en un principio se
atribuy a Arnau de Vilanova, pero que las investiga
ciones de l a autora han podido demostrar que se
debe a l a mano de Johannes de Parma.
La historia de la ciencia dispone de pocos datos
biogrficos de este autor, s610 unas lneas en l as
obra de Max Neuburger y Jul i us Pagel (Handbuch
der Geschichte der Medizin, 1 902) qui enes lo sitan
a mediados del siglo XIV ( 1 348-1365) en Prato, zona
nororiental de l a Toscana, y que fue contemporneo
de Guy de Chaul i ac ( 1 300-1368). Saron, en su
Introducton of Histor of $cience (1931) dice que
Giovanni de Parma fue, probablemente, franciscano,
y que escribi un tratadito de medicina, titulado Prac
tlcella, que fue estudiada y reproducida en Leipzig
en 1 918 por Moritz Arndt Mehner. No obstante, hubo
otros Johannes de Parma posteriores, l o que nos da
una idea de l a dificultad que se ti ene, a veces, para
identificar personajes de pocas pasadas.
Lola Ferr incluye en el l i bro una presentacin,
un estudio que aborda l a autora, l a obra, distintos
comentarios sobre l as diversas traducciones y versio
nes, una comparacin de los textos entre s, as
como consideraciones sobre el lxico hebreo-espaol
de trminos tcnicos elaborado por la autora en el
contexto de un proyecto conjunto con los profesores
Gerrit Bos, de Col onia, y Gui do Mensching, de Berl n
(Middle Hebrew Medical Texls with Romance and
Latn Elements). A continuacin se incluyen ambos
captulos traducidos al ingls, seguidos de una breve
bibl iografa.
El li bro contiene tambin la traduccin de Abraham
Abigdor (que i ncl uye la l ati na y l a castel l ana). que fue
l a que ms se difundi, la traduccin de Todros
Moseh Bondia de la Biblioteca Vaticana, la traduccin
annima que se conserva en la Bi blioteca Nacional
de Pars, y l a catalana anni ma, seguida de un lxico
hebreo espaol y de otro de trminos tcnicos. Un
hecho interesante es que cada una de las traduccio
nes parece que procede de fuentes distintas.
El estudio de Lola Ferr es de tipo filolgico y
aclara bien cmo los trminos pasan de una l engua
a otra y cmo se van constituyendo los lxicos farma
colgicos. No se le escapa el hecho de que este
texto fuera traducido al hebreo, al cataln y, posible
mente, a otras l enguas, l o que nos hace suponer que
l a obrita tuvo su i mporancia. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que libros como ste, de ori gen ex
Iraacadmico, tuvieron gran difusin entre los estratos
medios urbanos preburgueses. Se trata de obras que
contienen informacin sobre remedas tanto simples
como compuestos para curar enfermedades o para
evacuar los humores responsables de las mismas,
asf como el modo de emplearlas. Su utilidad, pues,
no puede ponerse en duda.
Lo mi smo sucedi en el mundo acadmico, donde
los textos de materia mdica, especialmente los anti
dotarios, eran muy apreciados y gozaban de ampl i a
difusin. Todos el l os, si n embargo, conservaron el
saber de la antigedad clsica enriquecido por el he
lenismo alejandrino y el hel eni smo romano, especial
mente por las fi guras de Dioscrides y Galeno, las
aportaciones de Bizancio y del Islam, as como las
de la medi ci na monstica medieval y de otras corrien
tes que no mencionamos.
Los estudios filolgicos siempre han gozado de gran
prestigio entre los historiadores de la medicina. Una
buena parte de su utilidad se ve reflejada precisamente
en el espinoso estudio de obras de tipo farmacolgico
o teraputico que siempre han sido evitadas por su
gran complejidad. El estudio que nos presenta Lola
Ferr es ejemplar y de un gran rigor y pone a disposi
cin de otros especialistas una fuente valiosa que
podrn analizar desde otros puntos de vista.
JOS LUIS FRESOUET
Uni versidad de Valencia
vocaba el estado morboso y cuyo
restablecimienlo deba partir del
rgimen y los frmacos, simples o
mixtos. Segn la adhesin que se
prestara a los principios racionales
("dogmticos") o a la prctica ex
perimentada ("empricos"), con vas
intermedias, se dividieron las es
cuelas mdicas. La introduccin del
pulso en el diagnstico y la disec
cin se numeran entre los avances
importantes.
nos se movan por un agente exte
rior, stos por un principio intrn
seco (The proportions in Aristolle's
Phys. 7. 5). El movimiento apareca
en di versos dilogos de Platn
(365 a.c.), vinculado al primer mo
lar celesle (Poltico), a la esencia
de la naturaleza del mundo (Teeteto)
o su perfeccin en el de colacin
(Timeo, Leyes).
Aristteles, que dedic aJ movi
miento de los animales dos tralados
menores, reduce todo movimiento
local a movimiento violento y a dos
movimientos nalUrales simples: li
neal y circular (De aelo, Physicorum).
El movimiento natural infTalunar es
lineal y su velocidad es proporcio
nal a su peso (De ca.elo), mientras
que el movimiento violento tiene una
velocidad inversamente proporcio
nal a su peso (Phys. 7. 5). El movi
miento a travs de un medio (aire
o agua) parla una velocidad que es
proporconal al espesor del medio,
por lo que no exiSle el vaCo.
Siquiera sea como aproximacio
nes matemticas, sn rango de ley,
Arisl(eles recurre a las proporcio
nes enlre el agente y el objeto mo
vido para cuantificar el movimiento
violento. De acuerdo con el pensa
mienlo aristotlico, esquematizado
por Theokros Kouremenos, si un
agenle motor A obliga a un objelO
movido B a recorrer una distancia
d en un tiempo t, se mantienen las
siguientes proporciones: A lllll eve
Con las cuatro causas, el conceplO
bsico de toda explicacin cientfi
ca de la naturaeza en general a del
hombre en particular era el de mo
vimiento o cambio. En razn del mis
mo separaba AJistteles (335 a.c.)
los seres inertes de ]os vivos; aqu-
92 INVESTIGACi N y CI ENCI A, abril, 2004
2. Cesta de higos. Mural del triclinium,
Villa de Poppaea, Oplontis.
B/2 a lo largo de una distancia 2d
en un tiempo t; A mueve B/2 a 10
lago de una distancia d en un tiempo
112; A mueve B a lo largo de una
distancia dl2 en un tiempo 1/2, y A/2
mueve 812 a lo largo de una dis
tancia d en un tiempo t.
Por lo que concierne al movi
miento de los cuerpos celestes,
Aristteles rechaza la hiptesis de
que el primer motor sea 11 cuerpo
material finito. Restringe al lineal
el movimiento natural del mundo
sublunat Y admite que, cuanto ma
yor es la magnitud de un elemento
sublunar, ms rpido ser su movi
mielto natural. La velocidad del mo
vimi.ento natural depende tambin
de la resistencia del elemento a travs
del cual el cuerpo se traslada. Pero
en Aist6teles la accin y reaccin
no son siempre iguales y opuestas;
a veces el agente motor sufre un
cambio mayor que el cambio con
trario que provoca.
Qne no apuntale su teora del
movimienlo con una ley matem
tica no empece que, en ]a perspec
ti va aristotlica. la ciencia sea un
conocimiento demostrativo y cierto
(episteme), que tiene por objeto lo
INVESTI GACi N y CI ENCI A, abril, 2004
universal, lo que es por necesidad,
no lo particular y contingente, m
bito de la empeira. La ciencia es
conocimiento de las causas, del por
qu de las cosas (ti dio ti), y es de
finicin de la esencia (ous(a), a travs
del gnero prximo y la diferencia
especfica. La empeir[a aporta, sin
embargo, una contribucin decisiva
a la ciencia a travs del procedi
miento de la induccin y a travs
del ejercicio de la facultad de la
memoria de impresiones sensibles
pasadas (Experienlia. X Colloquio
Internazionale). La empeira es, al
propio tiempo, la base, la condicin,
lo mismo de la ciencia (conocimien
to racional terico), que del arte (co
nocimiento racional poytico). En
los Analticos segundos Arist6te-
3. Mosaico Niltico, casa del fauno, Pompeya.
les atribuye a la experiencia un pa
pel constructivo en relacin a la
ciencia y al arte, puesto que con
siste en un acopio de actos reme
moradores, un conjunto de recuer
dos de percepciones sensibles
anteriores; en efecto, la memoria
-y por ende la experiencia- se
basa en la repeticin de detennina
das situaciones.
El trmino griego empeiria y su
equi valente latino experientia deri
van de la raz verbal indoeuropea
per-, que expresa la nocin de "in
tentar", "arriesgarse". En esta raz
per- se unen las dos familias lexi
cales griega y latina, de peira y de
perior, cuyos significados giran en
torno a la nocin de "intento, po
ner a prueba, ensayar", sin prima-
93
ria relacin con la nocin moderna
de "demostracin rotunda". La acep
cin de experiencia como "ensayo,
intento" es la que guarda connota
cin con la filosofa de Aristteles.
En su doctrina, el arte y la ciencia
no son inmanentes, sino que vie
nen suscitados por la sensacin. A
travs de la repeticin de los actos,
los recuerdos se van fijando hasta
constituir primero la experiencia y
luego el conocimiento. La sensacin
se halla conectada al universal me
diante la memoria y la experiencia.
En una primera fase se encuentra
el que percibe con los sentidos (o
aiSlhesin ehon) ; viene luego el que
no es ignaro del todo (empeiros);
en tercer lugar el tcnico y el arte
sano (o technUes, o heirotechnes);
en cuarto lngar el jefe de obra, el
arquitecto o ingeniero (o architek
ton); por ltimo, el que tiene com
petencia terica (ai lheoretikai).
94
L8red del conocimiento
THE WEB 00 KNOWLEOGE. A FESTSCHRIFT IN HONOR OF
EUGENE GARFIELD. Dirigido por Blaise Cronin y Helen
Barsky Atkins. ASIS Monographic Series. Informabon
Today, I nc. , Nueva Jersey, 2000.
|
ara los profesionales de la investigacin cientfica
y docencia superior, los acrnimos SCI (Science
Cita/ion Index) y FI (factor de impacto) han pasado a
ser parte esencial de nuestras vidas. All donde se re
quiere una valoracin comparativa de nuestra actividad
profesional, ya sea para distribuir recursos de investi
gacin o resolver concursos de mrito para provisin
de plazas, el SCI suministra a evaluadores reduccionis
tas, criterios inapelables de evaluacin: Tantos impac
tos tienes -es decir, tanto suman los factores de i m
pacto de l as revistas en que publicas-tanto vales.
Y eso, pese a las advertencias de Eugene Garfield en
contra del uso del factor de i mpacto en la evaluacin
individual. Pero, ms all de esta inquietante vertiente
evaluadora, las aportaciones de Garfield a la ciencia
de l a informacin son de tal calibre que, hurfanos de
ellas, no cabra la existencia de buen nmero de gru
pos de investigacin en bibliometra y cienciometrra
distribuidos por todo el mundo. Buena prueba de esta
deuda cientfica es el festival acadmico jubil ar objeto
de este comentario.
Garfield se inici en l a comunicacin e informacin
cientfica en 1951 , cuando se incrpor al proyecto
Welch de l a Universidad Johns Hopkins para estudiar
nuevos mtodos de indizacin (indexacin) y recupera
cin de informacin de la bibliografa biomdica. Este
proyecto, patrocinado por la Biblioteca Mdica de la
Armada, precursora de l a Bibl ioteca Nacional de
Medicina estadounidense, habra de conducir ms
tarde al desarrollo de herramientas tan popul ares y ti
les como el Index Medicus y MEDLlNE. La experiencia
y conocimiento adquirido en el proyecto Welch, unido
a su olfato empresarial, sentaron las bases para las
dos aventuras emprendidas por Garfield: el descubri
miento (discovery) de l a informacin cientficas a travs
de los contenidos de las revistas y la recuperacin (re
covery) de la informacin, mediante los ndices de ci
tas. De la "Current list of medical literatura" que por
aquel entonces editaba l a Biblioteca Mdica de la
Armada, Garfield percibi la importancia de acortar
el tiempo de elaboracin, de manera que los profesio
nales pudieran disponer de los contenidos de las revis
tas de especialidad en el plazo mas corto posible, sus
tituyendo la laboriosa mecanografa por la fotocopia
reducida de los contenidos. As surgieron los Current
Contents y el I nstitute for Scientific I nformation (lSI).
que preside toda la actividad empresarial de Garfield
en el campo de la informacin cientfica.
La otra gran idea innovadora de Garfield fue puesta
de manifiesto en su renombrado artculo "Cilation
Indexes tor Science" en el que propuso un sistema
de indizacin mediante cdigos numricos sencillos
y susceptibles de mecanizacin informtica, que identi
fican cada artculo publicado por cada una de las re
vistas consideradas. Adems, cada arHculo indexado
se acompaa de una relacin cdigos correspondientes
a [os artculos citados en l, de forma que se puede
establecer una red de asociacin de un gran valor do
cumental (documentario).
En 1 958, el inters de Joshua Lederberg, condujo a
la produccin del Genetics Citation Index con subven
cin de la seccin de gentica del Instituto Nacional
de la Salud norteamericano (NIH).
Sin embargo, la negativa del NI H a financiar un n
dice mullidisciplinar, condujo a la publ icacin regular
del Science Citation Index por la propia empresa crea
da por Garfield (I SI ), a partir de f 964. Desde enton
ces, el SCI se ha mostrado como un valioso instru
mento para navegar por la bibliografa cientfica y
trazar las races histricas de cualquier avance en el
conocimiento. La robusta base de datos sel proporcio
na elementos objetivos y cuantitativos para analizar los
flujos de informacin en la comunicacin cientfica, ha
biendo promocionado el nacimiento de l a cienciometra
como disciplina cientfica. Los datos del SCI se utilizan
por cientficos de la informacin, gestores de investiga
cin y politicos de la ciencia para analizar los flujos
lineales de comunicacin, que permiten comparar na
ciones, instituciones, departamentos o grupos de inves
tigacin por su productividad e i mpacto en disti ntos
campos, disciplinas o especialidades. Tambin los so
cilogos e historiadores de la ciencia se benefician de
la informacin suministrada por el SCI para explorar
los procesos y fenmenos asociados al desarrollo de
las ideas cientficas. Finalmente, los editores de las re
vistas cientficas obtienen del SCI datos acerca del im
pacto relativo de sus publicaciones. con fines obvios
de mercadotecnia, y tambin criterios para l a toma de
decisin en cuanto al lanzamiento de nuevas publ ica
ciones en un determinado campo de conocimiento.
Todos estos temas son tratados en "La Web del
conocimiento", a l o largo de 25 captulos, agrupados
en 5 secciones, en las que se analiza la obra de
Garfield en una perspectiva histrica, la bi bliografa
cientfica, las conexiones internacionales, la ciencio
metra y el anlisis de redes sociales. De entre los
37 autores seleccionados destacan figuras prominentes
del campo de las ciencias de la informacin, sociologa
de la ciencia y cienciometrfa. Mencin aparte merece
el artculo del profesor Jonathen A. Cole, de l a Uni
versidad de Columbia ("A short history of the use .
citatons as measure of the impact of scientific and
scholarly work "), que debiera ser de obligada lectura
para lodos aquellos evaluadores burocratizados que
basan sus baremos individuales en una numerologa
de citas e impactos, que slo tiene sentido en agrega
dos estadsticos.
-ANGEL PESTAA
INVESnGACIN y CIENCIA, abril, 2004
La importancia del conocimiento
aportado por los sentidos cobra par
ticular significacin en el campo de
la medicina (Les Cinq Sens dans la
Mdecine de l 'poque lmpriale).
Siete distingua Hipcrates, con su
respectiva funcin, en su tratado
Sobre el rgimen: "La sensacin
de! hombre se produce tambin gra
cias a siete estructuras diferentes:
el odo (akoe) para e! ruido, la vista
(opsis) para lo que es visible, la na
riz (rhines) para el olor, la lengua
(glossa) para el gusto, la boca (stoma)
para la conversacin, el cuerpo
(soma) para el tacto, los canales ex
ternos e interos (diexodoi) para el
flujo clido o fro. Gracias a esto el
hombre tiene conocimiento". Su re
duccin a los cinco clsicos consti
tuye un ejemplo arquetpico de la
influencia del vocabulario y la re
flexin filosfica en el progreso de
la medicina, en este caso gracias,
una vez ms, a Aristteles.
Para designar los rganos de los
sentidos, Hipcrates no utiliza la pa
labra organa, sino schemata. Para
Jouanna, eso se debera a que el
tratado pertenece a la poca prea
ristotlica y a que las partes del
cuerpo en los tratados antiguos de
la Coleccin hipocrtica son apre
hendidas por su forma, no por su
funci6n. Los diferentes schemata
se conciben como canales a travs
INVESTIGACiN y CIENCI A, abril, 2004
4. Perro guardin con collar adornado con piedras preciosas. Mural de la posada
de Sotericus, Pompeya.
de los cuales las diversas impre
siones llegadas del exterior pene
tran en el alma. Aristteles acua
los cinco rganos (organa): opsin
(vista), akoen (odo), osphresin (ol
fato), geusin (tacto), aphen (lacto).
Posteriormente aparecer horasis en
sustitucin de opsis.
En su tratado Contra Lycos, Ga
leno recoge el nmero y la desig
nacin de origen aristotlico. Su me
dicina, ]0 mismo que la hipocrtica
de la que se reclama seguidor, rei
vindica el estatuto de ciencia ra
cional, fundada sobre la observa
cin de los hechos y orientada hacia
la bsqueda de las causas. En esta
perspectiva, y en ausencia de cual
quier otra herramienta de investi
gacin segura, el testimonio de los
sentidos constituye el primer garante
de la fiabilidad de la exploracin.
Inscribe incluso la sensacin en su
definicin de la enfermedad: "lesin
sensible de la funcin". Por fun
cin (energeia) entiende la facul
tad que posee el cuerpo o una de
sus partes para realizar una accin.
Por importantes que sean los sen
tidos para el descubrimiento de una
patologa en el hombre, no pueden
equipararse a su al cance en medi
cina veterinaria. A la postre, el cl
nico puede apoyarse en las pala
bras del enfermo que le explica lo
que le duele; pero el veterinario
carece de ese apoyo. Ciertas mani
festaciones de la enfermedad son f
ciles de reconocer: tos, delgadez,
prdida del apetito; hay otras que,
si bien indispensables para el
diagnstico, resultan ms difciles
de percibir, como la fiebre o el do
lor. En ese contexto adquiere sumo
inters la confeccin de un corpus
de conocimientos empricos que se
van acumulando en los famosos
tratados de arte veterinaria.
Si la arquitectura monumental
ayuda a entender la cosmologa pre
socrtica, el experimentur crucis de
la fiabilidad de las descripciones de
Plinio el Viejo (23/24-79 d. C. ), que
permite, asimismo, delimitar con
exactitud el organismo aludido, se
ha presentado con el anlisis de los
efectos de la erupcin volcnica del
Ves ubio en el ao 79 d. C. (The
Natural History of Pompeii). El s
bito recubrimiento de lava de las ciu
dades de Pompeya y Herculano, con
las villas aledaas, puso a resguardo
una pltora de pruebas que ha per
mitido reconstruir la historia natu
ral de la zona de influencia del
volcn. En particular: contrastar la
Historia Natural de Plinio con lo
enconlrado en sedimentos, muros,
mosaicos, objetos ornamentales y
dems. En ese afn han colaborado
gelogos, edaflogos, paleobotni
cos, qumicos, dendrocronlogos, pa
leontlogos y zologos.
Sabido es que la enciclopdia pli
ni ana consta de 37 libros, que pa
san revista, en orden secuencial, a
la cosmologa, geografa, hombre,
mamferos y reptiles, peces y otros
animales marinos, aves, insectos,
plantas, frmacos y minerales. Desde
el Renacimiento hasta muy avan
zada la segunda mitad del siglo pa
sado, la labor de acarreo que ca
racteriza su obra obscureci su finura
en la seleccin y sus propias apor
taciones. Pero desde el congreso
internacional que se le dedic en
su Como natal con motivo del 1900
aniversario de su muerte, la histo
ria se ha tomado ms equilibrada
en sus juicios.
Plinio conoca la zona. (En el mo
mento de la erupcin, de la que cay
vctima, estaba al frente de la es
cuadra romana anclada en Misenum.)
Recoge en su Historia natural nu
merosas especies vegetales, end
micas y aclimatadas, de los jardines
y agro de la Campania. Para co
rroborarlo, el equipo dirigido por
Wilhelmina Feemster Jashemski in
vestig los sedimentos del lago
Averno y descubri ncleos intac
tos de especmenes vegetales. Se re
cogieron muestras de la flora desde
2000 aos a. c. hasta nuestros das,
pasando por el perodo romano. Se
obtuvo, adems. una completa es
tatifcacin de conchas marinas, mo
luscos, foraminferos, ostrcodos y
diatomeas. El anlisis complemen
tario de jardines desenterrados y pa
redes pintadas con escenas de la vida
diarja, ha permitido corroborar la
acuidad observacional de Plinio.
-LUI S ALONSO
95
Todo O nada
ual qui er mensaje puede represen
tarse en fonma numrica. Por ejem
pl o, conforme al cdigo ASCI I de
los ordenadores, la representacin de la
palabra "teme" sera -escrita en forma
deci mal - 1 1 6 1 01 1 09 1 01 .
Se trata d e enviar u n mensaje secre
to -concertar una cita en un determi
nado lugar a una cierta hora- por medio
de cinco mensajeros. Es de temer, sin
embargo, que uno o dos sean intercep
tados. Deseamos, en consecuencia, dise
mi nar el mensaje entre los ci nco mensa
jeros de modo tal, que tres cualesquiera
de ellos puedan reconstruirlo juntos, pero
dos o menos, no.
Dado que los mensajes consisten en
nmeros en cl ave, se podra pensar
que este problema consiste en hacer que
l os ci nco correos comparan el secreto
de un nmero. Intuitivamente, podramos
considerar prudente dar a cada uno una
pare del nmero, pero eso no sera l o
PROBLEMA PRELIMINAR Cmo podran dos
cualesquiera de mis amigos hallar el punto
1 13, 61 sin Que ninguno pueda lograrlo por
s solo, tras asigna a cada uno la recta
indicada en el dibujo?
Marta
x=1 3
: _ .
`
A
96
Jaime
ms seguro. Querremos ms bi en esta
bl ecer un "salto" de informacin: que dos
correos no nos den informacin ti l , pero
tres nos entreguen el mensaje compl eto.
Para lograr tal objetivo ser preciso idear
un pl an ms sagaz.
Como ejercicio preli mi nar, i magi nemos
que pienso en un punto del pl ano -el
de coordenadas ( 1 3, 6), por ejemplo
y l e pi do a tres amigos que i denti fi quen
ese lugar. Yo deseo que, en cuanto se
junten dos cualesquiera de ellos, lo en
cuentren, pero que no le sea posible a
ni nguno por separado. Como pista, le
do
y
a Marta la recta x = 1 3, a Jai me la
recta y = 6 Y a Valeria la recta y = x 7
( vase la ilustracin al pie) . Cmo
podran mi s compaeros servirse de
esa informacin? Se da cuenta el lec
tor de que es necesario
y
suficiente que
se j unten dos? Un razonamiento si mi l ar
l e dar l a sol uci n del probl ema de los
cinco correos.
aleri
'
7
0eaa s S|as|a
Solucin del problema
del mes pasado:
Para verificar los circuit de
cualro elementos son necesarios
dos ensayos. En el primero se
pone un O en las entradas A, B
Y e y un 1 en la entrada D; la
salida E deber ser un 1 . En
el segundo se pone un 1 en las
enlradas A y e y un O en las
entradas 8 y O; la salida E de
bera ser Q. Si el circuito tuviera
cuatro puertas Y seran necesa
rios tres ensayos, cuyas entra
das seran las siguientes: 01 1 1
(lo que significa que la entrada
A recibe un O y las otras tres,
sendos 1), 1011 Y 1 1 10.
En configuraciones con tres ele
mentos hay solamente dos cir
cuitos que no puedan verificarse
con un solo ensayo: uno donde
el elemento 2 es una puerta Y
y las dems, pueras O, y otro
donde el elemento 2 es una
puera O y las dems, pueras Y.
Solucin en la Red
Se puede ver una solucin del pro
blema del mes pasado visitando
www.investigacionyciencia.es.
'Ol:exa Olua!W[JOUOJ Jaus) e el!U!JU! aJqwnP!lJaJU! eun Jau
-al ap se uesed 'epelnJJ1peno e!04 eun ua sepaJ sns ap U9!J
-JaSJalu! ap olund
l
a opueU!WJalap (9 t L) olund
l
a aluaweau
'luelSU! Jene4 uapand Sal
l
a ap sop 'o!qweJ u3 'aUa!lUOJ epaJ
e
l
anb SOl!U!JU! Sa
l
ap eJa!nb
l
enJ aun las ejlpod Olund !W sand
'opeu!WJalap eled alUa!J!jnsu! u9!:awJo}u! 'olund
l
a JOd esed
anb elJaJ eun a:oUOJ 019s 'opeJadas Jod 'aun epe: 'NOIJnlOS
También podría gustarte
- CAPÍTULO 29 - Propiedades Generales de Los VirusDocumento33 páginasCAPÍTULO 29 - Propiedades Generales de Los VirusEstephany CoradoAún no hay calificaciones
- WADDINGTON - Animal HumanoDocumento12 páginasWADDINGTON - Animal Humanosaedo_2Aún no hay calificaciones
- Anexo 3Documento24 páginasAnexo 3MARIA LUISA CHACCA BUTRONAún no hay calificaciones
- Clase 3 BIOL034 2019-10 PDFDocumento37 páginasClase 3 BIOL034 2019-10 PDFTrinidad AlbornozAún no hay calificaciones
- Cartel de Competencias CT 1 - Fernandez S. J.Documento11 páginasCartel de Competencias CT 1 - Fernandez S. J.Jakelin Fernandez S.100% (2)
- Resumen Libro de PinelDocumento31 páginasResumen Libro de PinelYasmin UtreraAún no hay calificaciones
- Genetica de Poblaciones 2023Documento55 páginasGenetica de Poblaciones 2023Daniel Val ArreolaAún no hay calificaciones
- NeopDocumento11 páginasNeopTitakawaiiAún no hay calificaciones
- Diagnóstico, Estadiaje y TamizajeDocumento7 páginasDiagnóstico, Estadiaje y TamizajeYavelkis PerezAún no hay calificaciones
- Que Son Los CromosomasDocumento2 páginasQue Son Los CromosomasChavita CyborgAún no hay calificaciones
- Manual Parte 1 PsicobiologiaDocumento71 páginasManual Parte 1 Psicobiologiaasagastegui4958100% (3)
- Preguntas Biologia I Clase Pre Instituto HuarmeyDocumento5 páginasPreguntas Biologia I Clase Pre Instituto HuarmeyJhadiny Marili ERAún no hay calificaciones
- Estructura Quimica Del Cromosoma 2012-IDocumento40 páginasEstructura Quimica Del Cromosoma 2012-IEdison Manuel Argume QuezadaAún no hay calificaciones
- La Herencia BiologicaDocumento21 páginasLa Herencia BiologicaJorge FupuyAún no hay calificaciones
- Curriculum Bachillerato Biología LOMCE, Castilla y LeónDocumento17 páginasCurriculum Bachillerato Biología LOMCE, Castilla y LeónJoséLuisTorresGonzálezAún no hay calificaciones
- Tema #1 de Psicología - EDUCACIÓN Común - Período 2020 - 2021Documento15 páginasTema #1 de Psicología - EDUCACIÓN Común - Período 2020 - 2021Virginia Dutra ZamitAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico N°2 - Revisión Del Intento BioDocumento10 páginasTrabajo Práctico N°2 - Revisión Del Intento BioNoiAún no hay calificaciones
- 002 Pdfpreguntas2Documento34 páginas002 Pdfpreguntas2danolicisAún no hay calificaciones
- Variabilidad GeneticaDocumento4 páginasVariabilidad GeneticaJesus Daniel Soler CepedaAún no hay calificaciones
- INGIENERIA GENETICA Ingieneria GeneticaDocumento20 páginasINGIENERIA GENETICA Ingieneria GeneticaPierina ChavezAún no hay calificaciones
- 22 en EsDocumento13 páginas22 en EsJuliana DiazAún no hay calificaciones
- Diseño de PrimersDocumento6 páginasDiseño de PrimersMario Alejo JaramilloAún no hay calificaciones
- Teorías Actuales de EnvejecimientoDocumento17 páginasTeorías Actuales de EnvejecimientoArmin Arceo100% (1)
- Vibrio Cap 26Documento4 páginasVibrio Cap 26Maria GalgueraAún no hay calificaciones
- Manual de Lab Oratorio BIOL 4605Documento84 páginasManual de Lab Oratorio BIOL 4605camato67Aún no hay calificaciones
- El Gen EgoístaDocumento7 páginasEl Gen EgoístaALFREDO GIRALDOAún no hay calificaciones
- Daniel Coca Crispin Biología Molecular y Genética - Grupo B Cuestionario Del Segundo ParcialDocumento7 páginasDaniel Coca Crispin Biología Molecular y Genética - Grupo B Cuestionario Del Segundo ParcialNilreyam FerAún no hay calificaciones
- BiotecnologiaDocumento23 páginasBiotecnologiaLeticia Larrea100% (1)
- La BiodiversidadDocumento4 páginasLa BiodiversidadJuan C. Rangel D.Aún no hay calificaciones
- ADN Replicación, Transcripción y Traducción.Documento4 páginasADN Replicación, Transcripción y Traducción.m.masuhAún no hay calificaciones