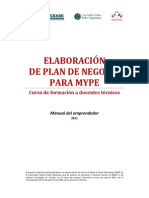Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lema - Espacios de Resistencia
Lema - Espacios de Resistencia
Cargado por
Caro LemaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Lema - Espacios de Resistencia
Lema - Espacios de Resistencia
Cargado por
Caro LemaCopyright:
Formatos disponibles
Espacios de Resistencia: el Caso de Tebenquiche Chico Carolina Lema
Introduccin En el rea andina, a partir del siglo XVI, el avance de las partidas de reconocimiento primero y la conquista organizada del territorio despus, generaron un rea de frontera tanto al este del rea de la Puna de Atacama como en la regin de valles y quebradas del actual Noroeste Argentino. Los pobladores de estas reas enfrentaron en lucha las avanzadas coloniales por ms de un siglo. Esta resistencia ha sido ya interpretada y discutida en distintos trabajos (Avalos 2001; Lorandi 1997; Nocetti y Mir 1997; Palomeque 2000, Tellez 1984). Lo que no ha sido parte principal de esta discusin es qu estaba ocurriendo detrs de estos frentes de friccin. Presentamos aqu el caso de Tebenquiche Chico, poblado ubicado en la Puna de Atacama, construido, habitado y abandonado durante el primer milenio d.C., que fue re-ocupado en los primeros siglos del avance colonial. Desde sus inicios la disciplina arqueolgica en Amrica del Sur integr el proyecto formador de la nacin (Gnecco 2002), ya que las narrativas arqueolgicas intentaron unir -con distinta suerte- lo indgena a lo nacional en la conformacin de una identidad nica y homogeneizante. As, la historia que la arqueologa cont, y en el noroeste argentino aun cuenta, es la del final de las poblaciones indgenas. El discurso arqueolgico, de forma explcita o implcita, arriba siempre a las mismas conclusiones; las poblaciones indgenas fueron subyugadas, diluidas, insertadas en la sociedad colonial primero, y en su heredera, la sociedad nacional, despus. Los indgenas ya no son un sujeto histrico con el cual los arquelogos debemos interactuar. La agencia histrica de las poblaciones indgenas se habra perdido junto con las derrotas armadas, con la decadencia de su cultura o en la hibridacin en la sociedad colonial. Estas estrategias de silenciamiento (Haber et al. 2006) generan una serie de conflictos frente a la realidad etnogrfica (Haber 1999a) y el desarrollo de una prctica arqueolgica polticamente comprometida con los sujetos y comunidades que se ven afectadas por su discurso. Este trabajo se inserta dentro de un intento de reflexin crtica acerca de las prcticas y narrativas arqueolgicas. La arqueologa crtica, con un par de dcadas a cuestas, ha seguido distintos caminos en su intento de dar cuenta de las formas de intervencin de la arqueologa en el presente y tratando de hacer visibles las estructuras 1
de poder en que la disciplina arqueolgica reproduce su propia prctica (Johnson 1999). Desde la Arqueologa Histrica, temticas como gnero, clase, colonialidad, identidades e ideologas, fueron ampliamente discutidas (Funari et al. 1999) utilizando para ello conceptos y categoras derivadas de distintas corrientes crticas de pensamiento (Palus et al. 2006). En la ltima dcada se ha puesto nfasis en el lugar y la relacin de la arqueologa respecto de los conflictos sociales, polticos y econmicos que su prctica conlleva. Desde ese momento, una Arqueologa Publica -en perspectiva
latinoamericana- tiene como uno de sus puntos de discusin ms centrales el de los derechos humanos. En particular, los derechos de las poblaciones indgenas a participar en la toma de decisiones implicadas en las polticas de manejo de sitios arqueolgicos y patrimonio cultural (Funari 2001). Esta forma de pensar la prctica hace que el arquelogo se site y se reconozca en su lugar de enunciacin, reflexione acerca de su lugar de intervencin y comprenda los textos arqueolgicos como producciones sociales mediadas histricamente y no como objetos representacionales (Gnecco 1999). Una arqueologa situada polticamente en lo local y tericamente en la post-colonialidad (Shepherd 2002) podr ayudarnos en el camino de reflexionar sobre aquellas particularidades que hacen a la historia de nuestras sociedades y vuelven necesario construir una Arqueologa de Sudamrica (Funari y Zarankin 2004:6).
El contexto regional El por qu de la ocupacin de Tebenquiche Chico y otros poblados puneos aledaos (Antofalla, Antofallita, Tebenquiche Grande) no puede inscribirse ni entenderse fuera de su contexto histrico. Durante este tiempo, en los valles y quebradas, se dio una larga y sangrienta resistencia, marcada por algunos momentos de explosivas luchas armadas coordinadas a nivel regional. Lentamente, se iban instalando al este y oeste de las cadenas montaosas los ncleos poblacionales coloniales y las avanzadas sobre el territorio indgena se iban sucediendo sin que el aparato colonial lograra un triunfo claro sobre pueblos y gentes. En estos espacios de fronteras la situacin era de inestabilidad y violencia. Frente a esta cotidianidad, algunos pobladores abandonaban sus tierras en las comunidades de origen y se dirigan en direccin opuesta a los frentes de friccin. Incluso indgenas ya sometidos a una situacin de subordinacin encomendados o capturados en alguno de las frecuentes escaramuzas- intentaban repetidamente la huida hacia las montaas. Estas huidas fueron frecuentemente denunciadas tanto desde el
Corregimiento de Atacama, como desde la Gobernacin de Tucumn (Cruz 1997; Lorandi 1997; Martnez et al. 1988 y 1991). De una forma u otra, quedndose a luchar o retirndose de los frentes de friccin, las condiciones de vida de las poblaciones debieron modificarse, no slo para hacer frente a los intentos directos de conquista y sometimiento, sino tambin para encontrar los resquicios estructurales que les permitieran posicionarse en el proceso histrico de constitucin sociopoltica y econmica del mundo colonial. Entre los momentos de luchas armadas se intercalaban instancias de negociacin (Lorandi 1992) y se intentaban distintas posibilidades de interaccin con las nacientes demandas de la organizacin social y de la incipiente economa de mercado. Ciertos objetos tradicionales fueron re-categorizados al incorporarse a un rgimen de valor mercantilista. La mercantilizacin de la economa americana y la consecuente demanda ampliada que el mercado americano y europeo pudo significar, llev a que productos locales y de acceso restringido fuesen incorporados en regmenes de valor enteramente novedosos. En el Tucumn colonial, por ejemplo, la imposicin del tributo gener la necesidad de obtencin de productos que fueran factibles de intercambiar por metlico, materias primas transformables en manufacturas colocables en el mercado, u objetos que se aceptaran como moneda de la tierra (Assadourian 1987). Los cueros y lanas de los camlidos parece ser uno de los casos (Hidalgo 1982 y 1984, Yacobaccio et. al. 2003) De esta manera, la creciente presin tributaria y de servicio personal impulsaba a los indgenas a alejarse de las lneas de frontera hacia las reas montaosas ms alejadas e inhspitas para los espaoles, la ocupacin del rea del Salar de Antofalla pudo ser una de las estrategias en la coyuntura de la frontera colonial. En el Libro de Varias ojas (1611-1698), en el que se registr la informacin de Atacama la Alta y de sus pobladores, observamos que se menciona a varios miembros de los ayllus atacameos dispersos en distintos puntos de la puna y los valles orientales, pero tributando aun en Atacama la Alta (Cassasas Cant 1974). Del otro lado de la cordillera, en la gobernacin del Tucumn, los indgenas se presentan como altamente mviles ante las presiones espaolas, no slo en relacin al espacio, sino tambin respecto de las relaciones intertnicas y las adscripciones identitarias. Indios huidos, piezas perdidas no iban a buscarse por el peligro que presentaba en ese tiempo adentrarse en una regin que no se resignaba a abandonar su carcter de tierra rebelada y de indios alzados
(Martnez 1992; Tellez 1984). Una regin cuyos pobladores se resistan a ser sometidos a la dinmica colonial de dominio, despojo y explotacin
La escena del poblado Si bien la arqueologa interpret, casi desde sus comienzos, a Tebenquiche Chico como un sitio temprano o formativo (Gonzlez y Prez 1972, Krapovickas1955 y 1959), hoy sabemos que los restos coloniales tempranos son muy comunes en distintos sitios. Cermicas, cuentas de vidrio y restos de hierro han sido recuperados en las quebradas de Antofalla, Tebenquiche Grande, Antofallita y, por supuesto, en Tebenquiche Chico. La caracterizacin de las ocupaciones del I milenio d.C., particularmente en el caso de Tebenquiche Chico, fue ampliamente trabajada por otros investigadores (DAmore 2002; Gastaldi 2002; Granizo 2001; Haber 1999b; Jofr 2004; Moreno 2005; Quesada 2001) por lo cual no me extender sobre ella. Bsicamente, el oasis estaba formado por un conjunto de 13 unidades domsticas asociadas, cada una a redes de riego y extensos campos de cultivo, con una lgica de construccin y uso de escala familiar (Quesada 2001). De estas casas se excavaron tres: TC1, TC2 y TC27. A partir de los trabajos realizados en TC1 se pudo establecer dos perodos de ocupacin, reflejados en los fechados y en la cermica analizada (Granizo 2001, Haber 1999): el perodo 1, identificado con el primer milenio d. C., y el perodo 3 identificado con la colonia temprana (LP-736 27050BP sobre carbn vegetal). En base a la secuencia cermica elaborada mediante la asociacin cronolgica entre fechados y grupos cermicos en TC1, en los 12 compuestos domsticos restantes del poblado, se pudo reconocer la presencia de material cermico asociado cronolgicamente al perodo 3. Lo mismo se estableci para gran parte de las estructuras que conformaban las extensas redes de riego de Tebenquiche Chico. Con los materiales del compuesto domstico TC2 (Lema 2004) y dos fechados (Beta-192412 37040 BP y Beta-192413 36040 BP ambos sobre marlos de maz) corroboramos la periodificacin establecida. Otros conjuntos materiales como metales, cuentas de vidrio y puntas de hueso, que correspondan estratigrfica y cronolgicamente al perodo 3, permitieron circunscribir la ocupacin a los siglos XVI y XVII.
La escena de la vida cotidiana En algn momento a partir del siglo XVI, en las tres unidades domsticas estudiadas, pisos, muros y techos fueron limpiados y acondicionados a gran escala y 4
planificadamente. Se ocuparon las habitaciones y se realiz una re-distribucin del espacio de uso y circulacin. El piso, los muros y el techo fueron cargados de objetos y restos de objetos usados cotidianamente en las actividades de quienes ocuparon la casa a lo largo del tiempo. Entre los grupos cermicos del interior de los recintos pudimos identificar 4 conjuntos diferentes para el perodo colonial. El equipo de vasijas bsico estaba constituido por piezas de tamao reducido, que parecen haber cubierto las actividades mnimas de un grupo familiar pequeo (Granizo 2001, Lema 2004). Diferentes piezas eran utilizadas en distintas prcticas, principalmente la coccin y el servicio de comida. Este equipamiento cermico bsico del hogar, que lo llenaba de actividades, se dej preparado para la ausencia, tambin planificada, de sus ocupantes (Lema 2004). En el interior de las viviendas se registr adems una alta frecuencia de fragmentos de hojas de pala y marlos de maz (con fechados contemporneos a esta ocupacin). Razn por la cual es probable que haya habido alguna forma de produccin agrcola. Bien pudieron ocuparse algunos de las estructuras de riego y los espacios de cultivo delimitados en el primer milenio. Tal vez pudieron cultivarse algunos sectores restringidos con el fin de obtener recursos para el consumo inmediato. Para ello, los campesinos slo habran tenido que reactivar algn pequeo sector de las estructuras hidrulicas ya existentes. Aun ms, el hecho de que con un mnimo de esfuerzo pudieran reactivarse extensas y variadas redes de riego, pudo haber sido un factor muy valorado por quienes eligieron ocupar Tebenquiche Chico en el siglo XVI (Lema 2004). Otro elemento que se refleja en el registro de la vivienda TC1 es el alto porcentaje de restos de camlidos -98 %- (Haber 2001) y con una alta presencia de vicua entre los desechos del tercer perodo (Lema 2004). Teniendo en cuenta estos elementos, se propuso que la reproduccin de quienes ocuparon los recintos se bas tanto en una produccin agrcola de reducida escala como en el consumo de camlidos (Lema 2004). Pero, haba cabida para algo ms que la reproduccin fsica de las personas en la economa de Tebenquiche? La presencia de puntas de hueso puede ser una pista que nos oriente en el rastro de la vicua y su posible papel en la produccin indgena colonial. Esta tecnologa, que siendo nueva a nivel local, reemplaza a las puntas lticas que en sus distintas formashaban estado asociadas a la caza en todas las ocupaciones previas, nos llev a pensar que las puntas de hueso pudieron permitir, a las personas llegadas desde otras regiones, llevar adelante prcticas de caza sin la necesidad de conocer los lugares de 5
aprovisionamiento de materias primas lticas (Lema 2004). Junto a ello se produjo una transformacin en la finalidad de la explotacin de los camlidos en el contexto histrico colonial (Yacobaccio et. al. 2003). No slo como recurso alimenticio, sino tambin como un bien de cambio en el mercado colonial naciente. S, como mencionamos al principio, los mercados americanos y europeos incipientes pudieron llevar a que productos locales y de difcil acceso fuesen incorporados en regmenes de valor enteramente novedosos. Un contexto regional tal pudo hacer que los textiles se convirtieran en una mercanca de valor elevado impulsando a las personas, que se encontraban cada vez ms desfavorecidas por la inestable situacin en las fronteras, a realizar reiterados viajes de cacera a la Puna en busca de lana de vicua con la que articularse de maneras ms ventajosas -o menos desventajosas- con las nuevas demandas de produccin. Si bien tradicionalmente era apreciada la calidad de las fibras de vicua para la confeccin de textiles, en el contexto colonial, la obtencin y manejo del recurso vicua cambiaron de caractersticas. La lana de vicua pudo convertirse en una de las opciones ms viables entre las pocas que se les presentaban a las comunidades -e inclusive a los indgenas desvinculados de ellas- para cumplir con los requerimientos tributarios del aparato colonial. Cermicas y palas, puntas de proyectil y huesos, muyunas y lanas. Todos estos conjuntos, guardados y preservados en distintos lugares de la casa, no slo convirtieron las estructuras reconstruidas en hogares, sino que formaron parte de las relaciones entre la naturaleza, los hombres y los otros. Participaron en las prcticas indgenas, permitieron la reproduccin fsica y social y tal vez hasta les dieron bienes con los cuales negociar su lugar en la estructura colonial en proceso de formacin.
Pensar la resistencia En Tebenquiche Chico, huidos y emigrados, junto con antiguos habitantes de la zona, pudieron encontrarse en reas que permanecieron inaccesibles a las formas de control del aparato colonial. Todo ello permite comprender por qu se observa en Tebenquiche Chico y en el rea de Antofalla un repentino incremento de la ocupacin indgena en la temprana colonia. Tal vez fueron familias que se instalaron en casas en ruinas, las reconstruyeron y las habitaron. Se apropiaron del espacio y las estructuras, produciendo para reproducirse y enfrentar las nuevas demandas histricas. Cultivaron los campos arreglando las acequias, criaron llamas y cazaron vicuas, hicieron ollas en donde
prepararon y compartieron el resultado de su trabajo en las nuevas viejas formas conocidas. La cultura material es elocuente acerca de una nueva dinmica de interaccin y movilidad entre los grupos indgenas. Los conjuntos materiales no son muy diferentes a los de los valles. Ello no fue mero reflejo de la invasin, ni de la rpida o paulatina prdida de su cultura. Las poblaciones indgenas utilizaron de manera tradicional su cultura material, no repitiendo simplemente las formas y diseos, sino creando nuevos en la redefinicin y consolidacin de colectivos sociales. La cultura material es tambin elocuente, si as lo queremos ver, acerca de la creatividad indgena en un contexto de resistencia. Narrar hoy las formas de agencialidad y apropiacin de bienes y medios de produccin durante el siglo XVI y XVII en la Puna de Atacama, no es el simple resultado de los trabajos de campo y el avance del conocimiento de la arqueologa en la regin. Narrar la agencialidad requiri un movimiento desde una formacin acadmica marcadamente cientificista, hacia otro posicionamiento poltico que slo pudo crecer en mi convivencia con la gente de Antofalla. Fue en la interpelacin vivida donde llegu a cuestionarme el lugar de mi trabajo arqueolgico, a preguntarme cui bono? quin se beneficia?- (Funari 2001). Si las narrativas histricas en Argentina tendan a crear ciudadanos quines quedaban excluidos de ellas?. Narrar los cambios en las poblaciones indgenas a partir de las primeras avanzadas coloniales no es necesariamente narrar su desestructuracin, su aculturacin, su eliminacin o decadencia desde un ideal romntico del indigenismo. Narrar los cambios es narrar los lugares desde donde las personas, en ese proceso histrico, se relacionaron con los contextos sociales, polticos y econmicos. Mostrar el control de las poblaciones sobre bienes, paisajes y recursos nos habla tambin del despojo colonial que se inicia con la conquista, se legitima en los discursos acadmicos y se perpeta en las lgicas expansionistas de un capitalismo trasnacionalizado.
Agradecimientos El presente trabajo es parte de los resultados presentados en mi tesis de licenciatura. Por lo tanto, estoy muy agradecida a mi director, el Dr. Alejandro Haber, y a mi codirectora, la Lic Mnica Valentini, con quienes discut largamente las ideas aqu presentadas. Los trabajos de campo en Tebenquiche Chico y otros oasis del Salar de
Antofalla fueron financiados por la Secretara de Ciencia y Tecnologa de la Universidad Nacional de Catamarca, CONICET y Fundacin Antorchas.
Bibliografa Assadourian, C. S. 1987. La produccin de la mercanca dinero en la formacin del mercado interno colonial. En Ensayos sobre el desarrollo econmico de Mxico y Amrica Latina (1500-1975), E. Florescano (comp.), pp. 223-292. Fondo de Cultura Econmica, Mxico. Avalos, D. 2001 La guerra por las almas. El proyecto de evangelizacin Jesuita en el Tucumn temprano. Siglo XVII. Centro Educativo de San Lorenzo, Salta. Cassasas Cant, J. M. 1974. La regin atacamea en el siglo XVII. Datos histricos socioeconmicos sobre una comarca de Amrica Meridional. Tesis para la obtencin de grado de Doctor en Filosofa y Letras, seccin Historia, Universidad de Madrid. Universidad del Norte, Antofagasta. Cruz, J. 1997. El fin de la ociosa libertad. Calchaques desnaturalizados a la jurisdiccin de San Miguel de Tucumn en la segunda mitad del siglo XVII. En El Tucumn colonial y Charcas T. II, compilado por A. M. Lorandi, pp. 215-264. Facultad de Filosofa y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. DAmore, L. 2002. Secuencia de estratigrafa arqueolgica y prcticas sociales. Historia de una unidad domstica del oasis de Tebenquiche Chico. Tesis de Licenciatura indita. Escuela de Arqueologa, Universidad Nacional de Catamarca. Funari, P. P. 2001. Public Archaeology from a Latin American perspective. En Public Archaeology 1(4): 239-243. Funari, P. P., M. Hall y S. Jones (eds.) 1999. Historical Archaeology: Back from the edge. Routledge, Londres. Funari, P. P. y A. Zarankin
2004. Arqueologa Histrica en Amrica del Sur; Los desafos el siglo XXI. En Arqueologa Histrica en Amrica del Sur; Los desafos el siglo XXI, P. P. Funari y A. Zarankin (comp.), pp. 5-9. Uniandes, Bogot. Gastaldi, M. 2001. Tecnologa y sociedad: Biografa e historia social de las palas del oasis de Tebenquiche Chico. Tesis de Licenciatura indita. Escuela de Arqueologa, Universidad Nacional de Catamarca. Gnecco, C. 1999. Sobre el discurso arqueolgico en Colombia. En Boletn de antropologa de la Universidad de Antioquia 30:147-165. 2002. La indigenizacin de las arqueologas nacionales. Convergencia 27:133-154. Gonzlez, A. R. y J. A. Prez 1972. Historia argentina I. Argentina indgena, vsperas de la conquista. Ed. Paids, Buenos Aires. Granizo, G. 2001. La cermica en Tebenquiche Chico. Una propuesta de interpretacin categorial. Tesis de Licenciatura indita. Escuela de Arqueologa, Universidad Nacional de Catamarca. Haber, A. 1999a. Caspinchango, la ruptura metafsica y la cuestin colonial en la arqueologa sudamericana: el caso del noroeste argentino. En Revista do Museu de Arqueologia y Etnologia. Anais da I Reuniao Internacional de Teoria Arqueolgica na Amrica do Sul 3:129-141. Universidad de Sao Paulo, San Pablo. 1999b. Una Arqueologa de los oasis puneos. Domesticidad, interaccin e identidad en Antofalla, primer y segundo milenios d. C. Tesis Doctoral indita. Facultad de Filosofa y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires. 2001. El oasis en la articulacin del espacio circumpuneo. En Actas del XIII Congreso Nacional de Arqueologa Argentina, T. I, pp. 451-466. Crdoba. Haber, A., C. Lema y M. Quesada 2006. Silenciamiento de la persistencia indgena en la Puna de Atacama. En Aportes Cientficos desde Humanidades 6. En prensa. Hidalgo, J. 1982 Fases de la rebelin indgena de 1781 en el Corregimiento de Atacama y esquema de la inestabilidad poltica que la precede, 1749-1781. Chungar 9:192-246. 9
1984 Complementariedad ecolgica y tributo en Atacama, 1683-1792. Estudios Atacameos 7:422-442. Jofr, C. 2004. Arqueologa del fuego. Un estudio sobre las prcticas domsticas relacionadas al fuego en Tebenquiche Chico. Tesis de Licenciatura indita. Escuela de Arqueologa, Universidad Nacional de Catamarca. Johnson, M. 1999. Rethinking historical archaeology. En Historical archaeology. Back from the edge, P. P. Funari, M. Hall y S. Jones (eds.), pp. 23-35. Rutledge, Londres y Nueva York. Krapovickas, P. 1955. El yacimiento de Tebenquiche (Puna de Atacama). Publicaciones del Instituto de Arqueologa III, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 1959. Arqueologa de la puna argentina. Anales de Arqueologa y Etnologa XIVXV:53-113. Lema, C. 2004. Tebenquiche Chico en los siglos XVI y XVII. Tesis de grado indita. Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. Lorandi, A. M. (comp.) 1997. El Tucumn colonial y Charcas, Tomos I y II. Facultad de Filosofa y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Lorandi, A. M. y M. del Ro 1992. La etnohistoria. Etnognesis y transformaciones sociales andinas. Centro Editor de Amrica Latina, Buenos Aires. Martnez, J. L. 1992. Textos y palabras. Cuatro documentos del siglo XVI. Estudios Atacameos 10:133-147. Martnez, J. L., A. M. Faras, C. Odone y P. Blazquez 1988 Dispersin y movilidad en Atacama colonial. En Encuentro de Etnohistoriadores, Serie Nuevo Mundo: cinco siglos N 1, editado por O. Silva, E. Medina y E. Tllez, pp. 53-69. Departamento de Ciencias Histricas, Facultad de Filosofa, Humanidades y Educacin, Universidad de Chile. Martnez, J. L., A. M. Faras, V. Manrquez y C. Sanhuesa
10
1991 Interetnicidad y complementariedad: dinmicas de las estrategias de supervivencia de los atacameos en el siglo XVII. Histrica XV (1):27-39. Moreno, E. 2005. Artefactos y prcticas: Anlisis tecno-funcional de los artefactos lticos de Tebenquiche Chico I. Tesis de Licenciatura indita. Escuela de Arqueologa, Universidad Nacional de Catamarca. Nocetti, O. R. y L. B. Mir 1997 La disputa por la tierra. Tucumn, Ro de la Plata y Chile (1531-1822). Sudamericana, Buenos Aires. Nez Regueiro, V. y M. Tarrag 1972. Evaluacin de datos arqueolgicos: ejemplos de aculturacin. Estudios de Arqueologa 1:36-48. Palomeque, S. 2000. El mundo indgena. Siglos XVI XVIII. En Nueva historia argentina. La sociedad Colonial, T. II, dirigido por E. Tandeter, pp. 88-143. Sudamericana, Buenos Aires. Palus, M., M. Leone y M. Cochran 2006. Critical archaeology: Politics past and present. En Historical Archaeology, M. Hall y S. W. Silliman (eds.), pp. 84-104. Blackwell. Quesada, M. 2001. Tecnologa agrcola y produccin campesina en la Puna de Atacama, I milenio d.C... Tesis de Licenciatura indita. Escuela de Arqueologa, Universidad Nacional de Catamarca. Shepherd, N. 2002. Heading south, looking north. Why we need a postcolonial archaeology. Archaeological Dialogues 9(2) Tllez, E. 1984. La guerra atacamea del siglo XVI: implicancias y trascendencia de un siglo de insurrecciones indgenas en el Despoblado de Atacama. Estudios Atacameos 7:399-421. Yacobaccio, H. D., L. Killian y B. Vil 2003. Explotacin de las vicuas durante el perodo colonial (1535-1810). Trabajo presentado en el III Taller Internacional de Zooarqueologa de Camlidos Sudamericanos,
11
(GZC
ICAZ):
Manejo
de
los
Camlidos
Sudamericanos.
Tilcara.
http://www.macs.puc.cl/Publications/VicuaColonial.pdf
12
También podría gustarte
- Diapositiva Marco Teorico - Competencias LaboralesDocumento28 páginasDiapositiva Marco Teorico - Competencias LaboralesMrd MrdAún no hay calificaciones
- Aprende Aprender Lenguaje 1 - CroppedDocumento251 páginasAprende Aprender Lenguaje 1 - Croppedmultiservicios uis100% (1)
- Arte MapucheDocumento114 páginasArte MapucheRo A Verde-Ramo100% (1)
- Elaboración Plan de Negocio para MYPE PDFDocumento52 páginasElaboración Plan de Negocio para MYPE PDFAbel ÇarrilloAún no hay calificaciones
- Diseño de Transportadores Helicoidales YOUTUBEDocumento10 páginasDiseño de Transportadores Helicoidales YOUTUBEAdolfo Andres MantillaAún no hay calificaciones
- Tarea 1 - Fundamentos de Negocios InternacionalesDocumento4 páginasTarea 1 - Fundamentos de Negocios InternacionalesAlonsoAún no hay calificaciones
- Gestion Del Cambio OrganizacionalDocumento24 páginasGestion Del Cambio OrganizacionalERIKA MORALESAún no hay calificaciones
- Sistema UrinarioDocumento11 páginasSistema UrinarioLina RiveraAún no hay calificaciones
- Shark 332 Nc-Evo 2014 24 EsDocumento246 páginasShark 332 Nc-Evo 2014 24 EsVicente GarcíaAún no hay calificaciones
- Definición: VentajasDocumento1 páginaDefinición: Ventajasque te follen, helloded123Aún no hay calificaciones
- Teoría de Las Estructuras Vinculares - TPDocumento15 páginasTeoría de Las Estructuras Vinculares - TPAndrea Schillaci MarinoAún no hay calificaciones
- Ciclo de La Motivacion y La Piramide de MaslowDocumento5 páginasCiclo de La Motivacion y La Piramide de MaslowBárbara Chan IbarraAún no hay calificaciones
- Acetato de SodioDocumento5 páginasAcetato de Sodiowisowor 12Aún no hay calificaciones
- Clase 0Documento32 páginasClase 0Jaspe Isk0% (1)
- Especificaciones TecnicaDocumento9 páginasEspecificaciones TecnicaKarol VivianaAún no hay calificaciones
- IEEE 13 Node Test FeederDocumento18 páginasIEEE 13 Node Test FeederWalter Meneses CordobaAún no hay calificaciones
- Foro GerenciaDocumento5 páginasForo GerenciaemmaAún no hay calificaciones
- E25-Perdida de Carga en TuberiasDocumento13 páginasE25-Perdida de Carga en TuberiasCarlos Andres Avendaño GonzalezAún no hay calificaciones
- Comercio Internacional 2022 I Semana 13Documento20 páginasComercio Internacional 2022 I Semana 13Carmen Valeria Barrantes RoqueAún no hay calificaciones
- Reseña CD "Taller de Música Contemporánea UC. Obras de Cámara"Documento4 páginasReseña CD "Taller de Música Contemporánea UC. Obras de Cámara"Gabriel Galvez SilvaAún no hay calificaciones
- Trabajo Grupal Materiales de LaboratorioDocumento7 páginasTrabajo Grupal Materiales de LaboratorioМокрая КошечкаAún no hay calificaciones
- Southern Peru Copper CorporationDocumento10 páginasSouthern Peru Copper Corporation@@@bereAún no hay calificaciones
- Pressbook 84 1 PDFDocumento3 páginasPressbook 84 1 PDFflorfortuAún no hay calificaciones
- Guia Justificación - NEOTEC - COMPLIANCEDocumento23 páginasGuia Justificación - NEOTEC - COMPLIANCEivanaAún no hay calificaciones
- Caracterización de Los Estados de AgregaciónDocumento9 páginasCaracterización de Los Estados de AgregaciónTonatiuh Sosme SanchezAún no hay calificaciones
- Monografia PNL en Visita MedicaDocumento40 páginasMonografia PNL en Visita MedicaBIANKA YESENIA DUARTEAún no hay calificaciones
- Caratula y Memoria Descriptivaestudio y Diseño Del Pavimento Rigido en La Av - PeruDocumento8 páginasCaratula y Memoria Descriptivaestudio y Diseño Del Pavimento Rigido en La Av - Perusantosjoel79Aún no hay calificaciones
- Las Teorías Sociológicas de Pierre Bourdieu y Norbert Elias - Los Conceptos de Campo Social y HabitusDocumento29 páginasLas Teorías Sociológicas de Pierre Bourdieu y Norbert Elias - Los Conceptos de Campo Social y HabitusLorena MesaAún no hay calificaciones
- Reporte Personal Ana Encalada Unidad 3 y 4Documento36 páginasReporte Personal Ana Encalada Unidad 3 y 4Ana EncaladaAún no hay calificaciones
- PETS Uso de Esmeril 5Documento4 páginasPETS Uso de Esmeril 5Carlos Rodriguez CastilloAún no hay calificaciones