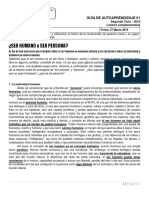Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
(English) La Ética de Aristóteles, Pt. 2 - 4 (DownSub - Com)
(English) La Ética de Aristóteles, Pt. 2 - 4 (DownSub - Com)
Cargado por
Andres Lopez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas8 páginasfilosofia en la universidad
Título original
[English] La ética de Aristóteles, pt. 2_4 [DownSub.com]
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
TXT, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentofilosofia en la universidad
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como TXT, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas8 páginas(English) La Ética de Aristóteles, Pt. 2 - 4 (DownSub - Com)
(English) La Ética de Aristóteles, Pt. 2 - 4 (DownSub - Com)
Cargado por
Andres Lopezfilosofia en la universidad
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como TXT, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
Hola, bienvenido a la fonda filosófica.
Hoy,
la segunda parte de la ética de Aristóteles.
En uno de mis vídeos sobre Rousseau, dije
que una de las cosas que nos distingue de
los animales es la capacidad del hombre de
perfeccionarse. A unos meses de nacer, un
perro es lo que será el resto de su vida.
Nace con cierta naturaleza, con un conjunto
de instintos que le permite enfrentar el mundo
y conseguir lo que necesita para sobrevivir.
Nosotros también somos animales. Nacemos
con instintos y apetitos que hay que satisfacer.
Pero si no hiciéramos más que eso, no seríamos
humanos. Curiosamente, entonces, parte de
la naturaleza humana consiste en transcender
la naturaleza con la que nacimos. Es a eso
que se refiere Rousseau con la idea de perfeccionarse.
Dice que somos los únicos animales capaces
de convertirse en imbécil. ¡Y es verdad!
Jamás vas a ver un perro imbécil, ¿pero
un ser humano? sí, hay bastantes. Pero también,
obviamente, hay humanos que viven bien. Los
instintos del perro rigen su vida, pero ¿qué
es lo que rige la nuestra? Qué es lo que
posibilita que transformemos la naturaleza
con la que nacimos? El deseo o apetito con
el que cuenta nuestra naturaleza animal no
está fijo como el de los perros sino que
puede moldearse, organizarse. Lo que permite
esta organización es, como vimos en el último
vídeo, la virtud.
La virtud es un poder que tienen las cosas
para funcionar bien, como la dureza del martillo.
En este sentido, las cosas físicas tienen
propiedades que las disponen a actuar de ciertas
maneras para cumplir ciertas funciones. Podríamos
llamar esas propiedades “disposiciones”.
Éstas consisten no sólo en propiedades físicas
sino biológicas también, por ejemplo, en
el caso de nosotros, se desarrolla naturalmente
una disposición a crecer, percibir, digerir
comida, desear, etc. Al igual que los instintos
del perro, llegamos de fábrica, por así
decirlo, con estas disposiciones automáticamente
instaladas. Pero además de éstas, hay otras
disposiciones que, aunque no surgen en nosotros
por naturaleza, pueden desarrollarse por un
esfuerzo por nuestra parte. El esfuerzo consiste
en un entrenamiento que forma hábitos. Estos
hábitos o disposiciones habituales forman
en su conjunto lo que llamamos el carácter
de uno, su forma de ser. Si los hábitos se
forman bien, son virtudes; si mal, son vicios.
Veamos la propia definición de Aristóteles:
“la virtud es un hábito, una cualidad que
depende de nuestra voluntad, consistiendo
en un medio relativo a nosotros, y que está
regulado por la razón en la forma que lo
regularía el hombre verdaderamente sabio.”
Hay que esclarecer que lo que define aquí
es la virtud moral. También hay virtudes
intelectuales, pero esas las veremos más
adelante. De momento, las podemos distinguir
de la siguiente manera. La virtud moral tiene
que ver con fines; la intelectual con medios.
La educación moral fija hábitos que nos
disponen a ciertos fines, y la virtud intelectual
delibera acerca de cómo realizar esos fines.
Pero lo que tenemos que ver ahora es cómo
opera ese entrenamiento. Concretamente, ¿cómo
se forja el carácter de uno?
Pues, con la práctica. Como saben, mi lengua
materna es el inglés. El español lo que
tuve que aprender, pero no de un libro, no
teóricamente, sino en la calle, prácticamente.
Al principio traducía en mi cabeza del inglés
al español y luego hablaba. Pero ahora, tras
17 años de práctica, pienso directamente
en español. Comunicarme en él se ha vuelto
habitual. Pero la formación del carácter
de uno empieza en la niñez, por lo que uno
tiene que contar con la suerte de tener buenos
padres. Si el padre quiere que su hijo sea
valiente o justo, le obliga a hacer actos
justos o valientes. Recuerdo que en la primaria
un chico grande se metía conmigo en el receso.
Le dije a mi papá y él me dijo que no me
escondiera tras la falda de mi maestra, que
hiciera frente a ese muchacho para que supiera
que no podía conmigo. Pues funcionó - dejó
de molestarme. Y recuerdo que una vez encontré
una cartera con casi $100. Estaba muy feliz,
pero mi madre me dijo que buscara la persona
en el directorio y que se la regresara. En
muchísimas situaciones de este tipo mis papás
fueron forjando mi carácter, habituándome
a actuar de cierta forma en ciertas situaciones.
Ahora que lo pienso, ese ejemplo de aprender
el español no es del todo bueno. Es que lo
que se desarrolla ahí es simplemente una
habilidad, más no una virtud. ¿Cuál es
la diferencia? Pues para juzgar mi habilidad
de hablar el español uno sólo tiene que
fijarse en el producto, en lo que digo. Si
me entiende, hablo bien; si no, no. Pero para
juzgar el carácter de uno, el simple acto
es insuficiente. Además de que el acto sea
lo indicado en la situación, hay que fijarse
en el estado interior de la persona, en cómo
se siente al hacer el acto. Imagínate un
hombre que da unas monedas a una persona en
la calle. ¿Por qué lo hace? Si es por generosidad,
lo alabaríamos; pero imagínate que anda
paseando con una chica con quien pretende
y lo hace porque quiere que le vea como buena
persona, cuando en realidad quisiera quedarse
con su dinero. Pues nada loable, ¿verdad?
El punto es que el acto mismo no es suficiente
para determinar si actúa con virtud o no.
Todo lo que hacemos en la vida va acompañado
de placer o dolor. Para Aristóteles, el tema
de la virtud moral es esto, cómo uno siente
placer o dolor al hacer lo que hace. El acto
de dar dinero a esa persona en la calle no
era placentero para el hombre en nuestro ejemplo.
Lo hizo no por su propio bien sino como un
medio para lograr otro fin. Esa, de hecho,
es la idea o experiencia que la mayoría tiene
de la ética: ser ético es hacer cosas desagradables
porque tienes que hacerlos. Obviamente, esa
no es la idea de Aristóteles para nada. Sentimos
que la ética es así porque nuestro instinto
como niños es seguir el placer y evitar el
dolor. Para Aristóteles, esa es la fuente
principal de la acción viciosa. Piénsalo
un momento. Si los niños nunca recibieran
ninguna orientación por sus padres, si hicieran
todo de acuerdo con esa dinámica de buscar
placer y evitar dolor, acabarían gordos,
ignorantes y enfermos. Esto no quiere decir
que la vida buena tenga que ser desagradable
o incluso ser libre del placer y el dolor,
al estilo de la nirvana budista. Sentir dolor
y placer es natural para nosotros; no es cuestión
de suprimirlo sino más bien de moldearlo,
moldearlo para que uno sienta placer de la
forma indicada y en el momento indicado. Una
educación moral no consiste en obligar a
uno a hacer cosas buenas o nobles aun cuando
sus deseo le jalan hacia cosas malas, sino
reorganizar los deseos de modo que sentimos
placer al hacer cosas buenas y dolor al hacer
cosas malas. Al principio de este entrenamiento,
los actos que uno hace son buenos sólo en
su aspecto exterior. Pero con el tiempo y
la habituación, llegan a forjar una disposición
interna de la que brotan naturalmente esos
actos. Ya no hace falta el padre como guía.
Ahora, hemos visto que esa cuestión interior,
la proporción de placer y dolor que uno siente,
es lo que hace falta para poder juzgar cómo
uno actúa. Pero no es suficiente para distinguir
lo virtuoso de lo vicioso. Es decir, uno igual
puede ser moldeado para sentir placer haciendo
cosas viles. ¿Cómo se distinguen los actos
virtuosos entonces? Seguro has visto comerciales
para cerveza que al final muy rápidamente
o en letra chica dice “Todo con medida”.
Pues eso lo debemos a Aristóteles. Si observas
la conducta de un hombre sabio verás que
lo que hace se ubica, en general, en un punto
medio entre dos extremos. No se trata de un
punto aritmético. Por ejemplo, un kilo de
comida puede ser muy poco y 5 kilos demasiado,
pero eso no significa que todos deben de comer
3 kilos. El punto medio, dice, es un punto
relativo a cada quien. Para una persona pobre,
regalar algo con valor de $100 puede ser generoso,
pero para Carlos Slim no sería nada generoso.
Un ejemplo que da Aristóteles es la valentía.
Lo que se quiere es tener valor, pero el acto
que se considera valiente varía de contexto
y de persona. Yo tengo cierto miedo a las
alturas, así que saltarme de un puente como
en el bungee sería valiente. Pero no sería
valiente para este señor. ¡Lo que hizo él,
saltándose desde el espacio, sería para
mi no valiente sino temerario!
Lo que se nota en estos ejemplos donde hay
que tomar una decisión es que hay un menos,
un más, y un punto medio. Cobarde; valiente;
temerario. Codo; generoso; pródigo o extravagante.
Cuando actuamos en el mundo estamos respondiendo
a una situación. La pregunta es, ¿cuál
es la respuesta correcta? Cuando reprobamos
a otro por lo que hizo, lo reprobamos casi
siempre porque su reacción fue insuficiente
o excesiva. El hombre sabio, para Aristóteles,
siempre responde de forma apropiada, virtuosa,
entre los extremos de poco y mucho, insuficiencia
y exceso. Ojo, ¡esto no implica que hay una
forma virtuosa de robar o asesinar! Algunas
acciones no admiten un punto medio.
Quiero volver a la definición de virtud que
vimos al principio. “La virtud es un hábito,
una cualidad que depende de nuestra voluntad,
consistiendo en un medio relativo a nosotros,
y que está regulado por la razón en la forma
que lo regularía el hombre verdaderamente
sabio.” Hasta ahora hemos hablado de la
virtud moral como un hábito que consiste
en un punto medio y cómo ese hábito se desarrolla.
El papel de la razón en esto, la virtud intelectual,
lo vamos a ver más adelante. Pero para finalizar
esta parte quiero reflexionar sobre el carácter
voluntario de la acción.
Aristóteles lo trata porque es sólo por
acciones voluntarias que los hombres son aprobados
o reprobados. Te pueden juzgar todo menos
lo que haces por compulsión o por ignorancia.
Si alguien te agarra y te avienta por el techo
de un edificio y caes y rompes la banqueta
ahí abajo, el municipio no puede culparte
porque fue involuntario, la causa fue externa
a tu control. (Ouch). Si eres cajero en un
banco y un hombre saca una pistola y pide
dinero y se lo das, pues técnicamente el
acto fue bajo tu control, pero es perdonable
porque actuabas por temor a un mal mayor.
¿Y ese pastel que comiste que había hecho
tu madre para el cumpleaños de tu hermano?
“Pero mamá, no lo pude resistir, estaba
fuera de mi control.” No, ahí tu mamá
tiene razón, eres culpable, pues de otra
forma nada de lo que hiciéramos por placer
podría censurarse o aprobarse.
El otro tipo de acto involuntario es aquél
que se hace por ignorancia. Imagínate una
obra de teatro donde un actor dispara una
pistola y mata a otro actor, pero de verdad.
Pensaba que era un juguete pero resultaba
ser real. Claramente actuó en ignorancia.
Una señal de que actuó así es si después
se arrepienta de lo sucedido. Pero imagínate
un borracho que sube a su coche y luego atropella
a una niña que estaba cruzando la calle.
En este caso, ignoraba lo que hacía, es decir,
no eligió matarla, no fue una decisión basada
en un deseo, y después lo arrepienta. Este
caso, sin embargo, no es cómo el del actor.
Dice Aristóteles que el borracho actúa en
ignorancia, es decir, no sabe lo que hace,
pero no actúa debido a la ignorancia. La
ignorancia puede ser una excusa únicamente
cuando se trata de desconocer las circunstancias
particulares. Pero la ignorancia del borracho
es más profunda - además del particular,
ignora el universal, es decir lo que es bueno
para él, los fines generales que constituyen
el vivir bien. Entre ellos no se cuenta emborracharse.
Al desarrollar ese hábito, sabía que podía
llegar a afectar su juicio y a tener malas
consecuencias. De eso sí es culpable.
Algo parecido me pasó hace años. Había
llegado a Boston a estudiar la maestría y
compré un coche de segunda mano y andaba
en ella cuando me detuvo una policía. Me
dio una infracción por no llevar una calcomanía
que comprobaba que el coche había sido inspeccionado.
Yo no sabía que hacía falta tal inspección
entonces fui al tribunal para decírselo al
juez. ¿Qué me dijo? “¡Ignorancia de la
ley no es excusa!” y duplicó la multa por
haber perdido su tiempo. Aquí vemos la misma
situación. Parte de vivir bien en una sociedad
es conocer las leyes y obedecerlas. Ignorancia
de lo particular puede perdonarse, pero no
del universal.
Para resumir todo esto entonces, los actos
moralmente relevantes son los voluntarios.
Al originar uno el acto, y al conocer las
circunstancias en las que el acto se lleva
a cabo, uno es moralmente responsable de ello.
Pero para actuar hace falta no sólo la disposición
habitual de actuar de cierta forma sino la
habilidad de llevarlo a cabo. Para eso requiere
uno de virtudes intelectuales, tema que trataremos
en el siguiente vídeo.
También podría gustarte
- Qué Es La Ética Informática - TrabajoDocumento6 páginasQué Es La Ética Informática - TrabajoArroliga97Aún no hay calificaciones
- Prision Preventiva Tomo IDocumento104 páginasPrision Preventiva Tomo Ipublicacionesidpp100% (12)
- Manual de Bienvenida HemodialisisDocumento56 páginasManual de Bienvenida Hemodialisisjustinito9980% (5)
- La Escuela Como Máquina de Educar PDFDocumento8 páginasLa Escuela Como Máquina de Educar PDFAdolfo QuenallataAún no hay calificaciones
- Enrique Dussel - Materiales para Una Politca de La LiberaciónDocumento377 páginasEnrique Dussel - Materiales para Una Politca de La LiberaciónAntony Spartak100% (2)
- Bio Ética y CineDocumento187 páginasBio Ética y CineAna Martirena100% (1)
- El Árbol Adentro y Los OtrosDocumento3 páginasEl Árbol Adentro y Los Otroselbriabero9440Aún no hay calificaciones
- Vanguardia y Tradición en La Poesía de Arturo CarreraDocumento15 páginasVanguardia y Tradición en La Poesía de Arturo Carreraelbriabero9440Aún no hay calificaciones
- Ideas Generales de Haya de La Torre en El Antiimperialismo y El APRADocumento6 páginasIdeas Generales de Haya de La Torre en El Antiimperialismo y El APRAelbriabero9440Aún no hay calificaciones
- La Cosmovisión de La Teoría Del Caos PDFDocumento6 páginasLa Cosmovisión de La Teoría Del Caos PDFLuis Martínez GuerreroAún no hay calificaciones
- Historia de La Sexualidad, Pt. 1 PDFDocumento7 páginasHistoria de La Sexualidad, Pt. 1 PDFelbriabero9440Aún no hay calificaciones
- Etica Autonomia y HeteronomiaDocumento2 páginasEtica Autonomia y HeteronomiaHannia HoilAún no hay calificaciones
- Habilidades Interculturales e Inteligencia Comunitaria para Comunidades Ecológicas y Saludables: Reflexiones Ante Los Desafíos de La Pandemia Por COVID-19Documento13 páginasHabilidades Interculturales e Inteligencia Comunitaria para Comunidades Ecológicas y Saludables: Reflexiones Ante Los Desafíos de La Pandemia Por COVID-19VictorFaccioAún no hay calificaciones
- Valores de Una Familia FelizDocumento3 páginasValores de Una Familia FelizImer Quiñones RizzoAún no hay calificaciones
- Efesios Cap IVDocumento67 páginasEfesios Cap IVDaniel Enrrique Pirela ChaparroAún no hay calificaciones
- Sesión 01. Leer Como EscritorDocumento32 páginasSesión 01. Leer Como EscritorDalena MalpicaAún no hay calificaciones
- Ética Como Amor PropioDocumento7 páginasÉtica Como Amor PropioKarol MurilloAún no hay calificaciones
- Ética CristianaDocumento4 páginasÉtica CristianaGomez JulioAún no hay calificaciones
- ACT 03 EES Diana CervantesDocumento4 páginasACT 03 EES Diana CervantesPaulina CervantesAún no hay calificaciones
- Anarquismo y Teoria SocialDocumento5 páginasAnarquismo y Teoria SocialMatias Parra RojasAún no hay calificaciones
- T2 Teoría de Grupos y ComunicaciónDocumento19 páginasT2 Teoría de Grupos y ComunicaciónCarlos TorresAún no hay calificaciones
- Texto Introduccion A Los Estudios UniversitariosDocumento104 páginasTexto Introduccion A Los Estudios UniversitariosBellerlin AlvaradoAún no hay calificaciones
- M12 U3 S7 ItmhDocumento9 páginasM12 U3 S7 ItmhAmante del Basquet67% (3)
- E. Aprendizaje 2 Filosofía y Ética Profesional DACS UJATDocumento2 páginasE. Aprendizaje 2 Filosofía y Ética Profesional DACS UJATCarlos CGAún no hay calificaciones
- Axiología y Liderazgo para El Siglo 21Documento6 páginasAxiología y Liderazgo para El Siglo 21Arturo Ramos ValdiviaAún no hay calificaciones
- Analisis de Derechos HumanosDocumento4 páginasAnalisis de Derechos HumanosAndres MartinezAún no hay calificaciones
- Foro de Filosofia Del DerechoDocumento11 páginasForo de Filosofia Del DerechoCesar CarterAún no hay calificaciones
- Códigos en La PosmodernidadDocumento3 páginasCódigos en La PosmodernidadivaAún no hay calificaciones
- La Educación Un Proyecto ÉticoDocumento4 páginasLa Educación Un Proyecto ÉticoAlejandro CarrilloAún no hay calificaciones
- Trabajo de HemoterapiaDocumento6 páginasTrabajo de HemoterapiaJorge Luis Martinez RisquezAún no hay calificaciones
- Nikolas Rose. Historia Del YoDocumento15 páginasNikolas Rose. Historia Del YoLuisChaoAún no hay calificaciones
- Silabus de Etica y Deontologia Policial RevisadoDocumento109 páginasSilabus de Etica y Deontologia Policial RevisadoVictor IlarioAún no hay calificaciones
- La Ética y La PoligrafíaDocumento5 páginasLa Ética y La PoligrafíaEmilseAún no hay calificaciones
- Lectura Ser Humano, Ser PersonaDocumento3 páginasLectura Ser Humano, Ser PersonaHernán Espinoza CarrascoAún no hay calificaciones
- La Dignidad Del ProfesionalDocumento1 páginaLa Dignidad Del Profesionalandresinho1993Aún no hay calificaciones