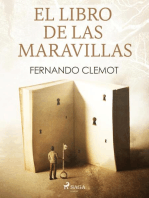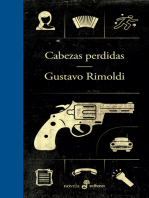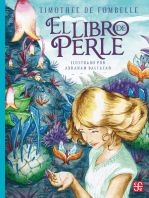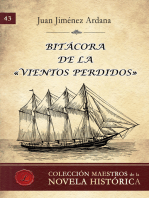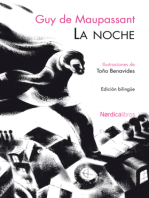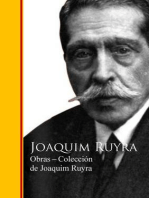Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Cardenal - Por Bouni Jacun
Cargado por
alejandrananami1Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Cardenal - Por Bouni Jacun
Cargado por
alejandrananami1Copyright:
Formatos disponibles
El cardenal.
Por Bouni Jacun
–“Llámame, amiga, a mis buenos amigos”–, recordé la frase. Observé el faro, su
terquedad. Ese por qué pensaría él ser el protagonista, al punto de robarle al sol
su momento al atardecer; rodearse del naranja del ocaso, hurtar los sonrojos del
crepúsculo que se entrelazan diluidos con las nubes. Ser la punta de una bahía
envuelto de una magia que no es de él. Es el humano haciendo ver su verdadera
naturaleza, el mal. Disfrazarse de la luz en medio de las tinieblas, la guía de los
barcos en su pretensión de romper la neblina, enjugado en las gotas del mar,
protegido a la roca, así observé la hipocresía de los faros.
En efecto, se perdía como la inocencia, el sol detrás del faro. Mi camino vivía
oscuro, no era propiamente “El camino a Santiago”, era sábado, tarde para una
jornada corriente detrás de esos astilleros, y mis buenos amigos, como siempre,
se habían marchado. Me alejé entonces vía adentro, momento en el que ya el
ruido de las aves no se escuchaba, solo un silbido lejano de las olas, o por lo
menos me lo suponía para hacerle compañía al quehacer espirituoso de mi
bebida, de esas bebidas que te hacen brotar una sonrisa cuando caminas solo.
Crucé el puente “Román”, otra impertinencia humana: querer unir la isla de Manga
con el barrio Getsemaní; a mi derecha ya quedaba la luna posando sobre el cerro
de La Popa y yo, a esa altura, queriendo contar adoquines neoclásicos en el piso
como esas novias que a uno le cuentan los tejados en la habitación, pero nunca
vuelven, perdidas detrás de esos judíos. Divisé el boquete de la muralla. El final
del puente era el choque republicano contra lo colonial, impertinencias humanas.
Hubiese preferido dejar esa isla natural en su instinto de sobrevivir sola. Me
acoplaba apoyándome en las bardas suspendidas sobre bolillos al estilo francés.
En ese santiamén, el susurro de las olas se opacaba al son de un motor a mis
espaldas. Vi en frente de mí la luz del Getsemaní, aquello era el remedo
inoportuno del cabaré Moulin Rouge y muy leve oía las voces de los franceses y
su apología a que éramos la bahía de los placeres. Vi la luna, las luces, me
detuve en la medida que el sonido que llegaba de la oscuridad se aproximaba.
Estremecí mi cara, y ya residía en un vehículo en una calle cuesta abajo, observé
por la ventana, vi la luna, mi mano, mis dedos y giré a la izquierda, –¿quién
manejaba? – me pregunté, lo observé. Pues era la persona que, a esa altura, en
esa bajada, me estaba haciendo el aventón –pensé–. No sé por qué, la velocidad
aumentó, la inclinación de la calle se precipitó. Hablaba con el cordial amigo,
aunque no le escuchaba, había un eco extraño a su alrededor que me confundía
porque aparecía más neblina de lo normal, la neblina aumentó, la luna
desapareció; desconocí el camino cuesta abajo y sentía el estremezón de algo
que parecía el galopar de cientos de caballos, un temblor. Mi tensión subió en la
medida que bajábamos, al punto que sentí la caída al vacío, parecido a una
parálisis de sueño donde sientes caer de un edificio de cien pisos, sin embargo,
solo te caes de la cama. La celeridad del auto creció, y el cordial amigo se tornó
cabezón, su cabeza se ensanchó al tamaño de una patilla; busqué la luna y
residía más perdida que yo, el cielo ya no existía, todo estaba oscuro. Observé los
ojos del amigo cordial y ahora su cabeza era del tamaño del espejo de un tocador.
Seguíamos cuesta abajo en la precipitación de algo que no sería diferente a un
accidente fatal. Su cabeza crecía tanto que llegó al techo mientras seguíamos
descendiendo, similar al sorbo agrio de un agujero negro. Chocamos, al amigo
cordial se le abrió la cabeza de par en par en pago de su conciencia, de su interior
salió un niño. Entendí, estábamos en el infierno. Me devolví cuesta arriba, hacía
una luz parecida a la de un faro y me despedí.
– Hasta nunca, señor cardenal. Siga rezando, “no en nuestro nombre”.
También podría gustarte
- El CardenalDocumento3 páginasEl Cardenalalejandrananami1Aún no hay calificaciones
- PoeasisasDocumento40 páginasPoeasisasALEXIA DANIELA MENDEZ VILLARROELAún no hay calificaciones
- Dossier Poesía Romántica Con PortadaDocumento24 páginasDossier Poesía Romántica Con PortadajrcerveraAún no hay calificaciones
- Poemas Del MundoDocumento6 páginasPoemas Del MundoElospontoAún no hay calificaciones
- TOBOGAN-Nariz de CyranoDocumento23 páginasTOBOGAN-Nariz de CyranoDaniel Medvedov - ELKENOS ABE100% (1)
- Elcolor PDFDocumento238 páginasElcolor PDFChucho GlezAún no hay calificaciones
- Seleccion de Poesia Del RomanticismoDocumento20 páginasSeleccion de Poesia Del RomanticismoOLGA ESCARLONAún no hay calificaciones
- El Anillo Del NibelungoDocumento89 páginasEl Anillo Del NibelungoDaviddeAún no hay calificaciones
- Hodgson William Hope - El Reino de La NocheDocumento397 páginasHodgson William Hope - El Reino de La NocheCamilo Díaz100% (1)
- Capitán Guadalupe Salcedo Legendario guerrillero liberal de los Llanos OrientalesDe EverandCapitán Guadalupe Salcedo Legendario guerrillero liberal de los Llanos OrientalesAún no hay calificaciones
- A Orillas Del Amor - Andrei MakineDocumento373 páginasA Orillas Del Amor - Andrei MakineRafael MediavillaAún no hay calificaciones
- La Perla de Mazatlán: Sobre La Peña del TigreDe EverandLa Perla de Mazatlán: Sobre La Peña del TigreAún no hay calificaciones
- Obras completas Coleccion de Guy de MaupassantDe EverandObras completas Coleccion de Guy de MaupassantCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Viernes. Beatriz VignoliDocumento34 páginasViernes. Beatriz VignoliplanetalinguaAún no hay calificaciones
- Selección de Poemas de Diana BellesiDocumento18 páginasSelección de Poemas de Diana BellesiCaro Maranguello100% (2)
- Encuentro 11Documento2 páginasEncuentro 11luciana caprodoziAún no hay calificaciones
- AÑOSLUZ - Antología Poética para Pasar La Cuarentena PDFDocumento74 páginasAÑOSLUZ - Antología Poética para Pasar La Cuarentena PDFLalau AlfaroAún no hay calificaciones
- Selección Poemas Románticos de Europa PDFDocumento20 páginasSelección Poemas Románticos de Europa PDFMalenie GarcíaAún no hay calificaciones
- Tomas Tranströmer, Poemas Encontrados en Traslación, Antología de Poesía para LlevarDocumento54 páginasTomas Tranströmer, Poemas Encontrados en Traslación, Antología de Poesía para LlevarH Heiner100% (3)
- El Reino Del Caimito WalcottDocumento6 páginasEl Reino Del Caimito WalcottCarlos K FloresAún no hay calificaciones
- Nightwalker Saga Dark Days Jocelynn Drake Foro Purple Rose 2 SinopsisDocumento156 páginasNightwalker Saga Dark Days Jocelynn Drake Foro Purple Rose 2 SinopsisSarah Ramirez GomezAún no hay calificaciones
- Poesías MachadoDocumento2 páginasPoesías MachadoMariano Saúca MartínAún no hay calificaciones
- El Mar PDFDocumento74 páginasEl Mar PDFEmii JuanicoAún no hay calificaciones
- Guia Efecto DopplerDocumento7 páginasGuia Efecto DopplerJessy MorenoAún no hay calificaciones
- La Mujer en La LunaDocumento10 páginasLa Mujer en La LunaJorge Luis Dávalos Henrichsen100% (1)
- Guía Escolar UniversoDocumento1 páginaGuía Escolar UniversoHermes Javier Medina RodriguezAún no hay calificaciones
- Recursos CohesivosDocumento2 páginasRecursos Cohesivosmr2708399Aún no hay calificaciones
- Cuento Las 7 Mariposas MágicasDocumento21 páginasCuento Las 7 Mariposas Mágicasryo79Aún no hay calificaciones
- Medidas Antiguas y ModernasDocumento5 páginasMedidas Antiguas y ModernasD'Yisrael RiSiAún no hay calificaciones
- Mantra para Cada Signo ZodiacalDocumento4 páginasMantra para Cada Signo ZodiacalLynkoiAngelesLhynna0% (1)
- Letras FeriaDocumento5 páginasLetras FeriamlgutierrezAún no hay calificaciones
- 2º Práctica de Repaso - Semana 4, 5, 6 - 1º Sec GF - APPU 2022Documento2 páginas2º Práctica de Repaso - Semana 4, 5, 6 - 1º Sec GF - APPU 2022jack jonas huaman vivasAún no hay calificaciones
- Adiestramiento para El CombateDocumento7 páginasAdiestramiento para El CombateOscar OchoaAún no hay calificaciones
- Angulos Verticales y HorizontalesDocumento3 páginasAngulos Verticales y HorizontalesElmo Jaime SALAS YAÑEZ0% (1)
- Libro Lenguaje Intensivo IDocumento44 páginasLibro Lenguaje Intensivo IJiko DiosAún no hay calificaciones
- 18 Rituales Energéticos para La SanaciónDocumento9 páginas18 Rituales Energéticos para La SanaciónBiblioteca Virtual ComunitariaAún no hay calificaciones
- EL TIEMPO COMO ATRIBUTO DE LOS DIOSES. Miguel Leon Portilla PDFDocumento17 páginasEL TIEMPO COMO ATRIBUTO DE LOS DIOSES. Miguel Leon Portilla PDFSebastianChimentiAún no hay calificaciones
- Ejercicios Triangulos Funciones Trigonometric AsDocumento4 páginasEjercicios Triangulos Funciones Trigonometric AsJosue Castillo Urbina100% (1)
- Actividad 7 LEOyEDocumento4 páginasActividad 7 LEOyEOSCAR ULISES ORTEGA VIERAAún no hay calificaciones
- DescendientesDocumento7 páginasDescendienteslozanonogokui841Aún no hay calificaciones
- Prueba Lectura 4 BASICODocumento20 páginasPrueba Lectura 4 BASICOrocio barriaAún no hay calificaciones
- Ciclo Geológico, Astronómico, AtmosféricoDocumento6 páginasCiclo Geológico, Astronómico, AtmosféricoMelanie Verbel EscobarAún no hay calificaciones
- Estructura AtomicaDocumento3 páginasEstructura AtomicaAnonymous IFzMDxDAún no hay calificaciones
- Evaluación de Ciencias Naturales 5 Año 2017 El Agua en El PlanetaDocumento3 páginasEvaluación de Ciencias Naturales 5 Año 2017 El Agua en El PlanetaBlanca LuisaAún no hay calificaciones
- Extructura Del UniversoDocumento6 páginasExtructura Del UniversoCordova G DiazAún no hay calificaciones
- Geología Del Paraguay OrientalDocumento17 páginasGeología Del Paraguay OrientalJaime Leonardo BáezAún no hay calificaciones
- Tarea Unidad IDocumento6 páginasTarea Unidad ILuis EddyAún no hay calificaciones
- El Enrejado Cósmico p1Documento9 páginasEl Enrejado Cósmico p1Carlos HernandezAún no hay calificaciones
- Completar Campos en Blanco LATDocumento14 páginasCompletar Campos en Blanco LATJohan Gabriel Mego VasquezAún no hay calificaciones
- Geometria AnaliticaDocumento13 páginasGeometria AnaliticaJuan Diego Cutipa LoayzaAún no hay calificaciones
- Cottingham, John. Descartes.Documento128 páginasCottingham, John. Descartes.Anzur Deuxyde Rivera100% (5)
- En Un Lugar Escogido de La América CentralDocumento2 páginasEn Un Lugar Escogido de La América CentralGiulio_7Aún no hay calificaciones
- 1° GEOG ECONOMICA Epistemoogia 2021 1Documento52 páginas1° GEOG ECONOMICA Epistemoogia 2021 1Edith ZavalaAún no hay calificaciones