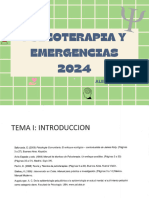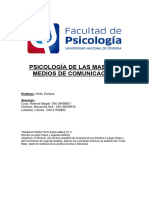Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Adole B 2023 - FM-237-258
Adole B 2023 - FM-237-258
Cargado por
Maki Giuliano0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas22 páginasTítulo original
ADOLE B 2023- FM-237-258
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas22 páginasAdole B 2023 - FM-237-258
Adole B 2023 - FM-237-258
Cargado por
Maki GiulianoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 22
8. MOVILIDAD, ENCIERROS, ERRANCIAS:
AVATARES DEL DEVENIR ADOLESCENTE
Liliana Palazzini
Y ya sabéis lo que pasa, que el papel que uno
asume acaba por convertirse en verdadero, la
vida es una experta en esclerotizar las cosas y las
actitudes se convierten en opciones.
Antonio Tapuccut, Pequefios equtvocos
sin importancia,
CONSIDERACIONES INICIALES
En el fendmeno adolescente biologia, cultura y
psiquismo constituyen registros de definicién insepara-
bles en la medida que se hallan imbricados en su con-
formacion. Histéricamente la adolescencia se asienta
en Ja transformacién cultural surgida como expresién
social luego de los cambios socioeconémicos que intro-
duce la Revolucién Industrial. Esta evolucién producira
una ligadura definitiva con la insercién al mundo del
trabajo. En las sociedades precapitalistas la adolescen-
cia no existfa, al menos como la conocemos hoy; el pasaje
de la infancia a la adultez quedaba facilitado por ritua-
les de iniciacion. Asi, en un abrir y cerrar de ojos, y
celebracién de por medio, los nifios se convertian en
adultos. La vigencia de esta marca primaria de consti-
tucién indica a la adolescencia como superficie cultural
en la que se estampa, como en un grabado, las condi-
ciones sociales de una época.
Ubicada como lugar de trdnsito entre infancia y
_. adultez, la adolescencia se apuntala en el emergente
somatico que indica la hora de un cambio: crecimiento
* del cuerpo, desarrollo de los caracteres sexuales secun-
darios, aparicién de la capacidad reproductiva. Fl desa-
137
rrollo biolégico de la pubertad constituye un estado de
perturbacién que obliga al nifio a re-situarse fuera de
la posici6n jnfantil, careciendo, a su vez, de tiempo su-
ficiente para construir yepresentaciones acordes. Ex-
ceso y vacio que reclaman una adecuacién.
Las concepciones sobre adolescencia han oscilado en-
tre el subrayado de angustias y duelos concomitantes y
una acentuada idealizacién como tiempo pleno de vida,
probable consecuencia de la confusién entre adolecer y
adolescer. Pero crecer y padecer no son lo mismo; aun-
que el movimiento adolescente acarrea trastorno y an-
gustia, mds lo ocasiona la augencia de su despliegue. El
sentido de potencialidad que aloja en si la adolescencia
se enlaza a la tramitacién psiquica activada con los cam-
bios corporales pues, al mismo tiempo que hace recom-
posicién de lo existente, instala funciones nuevas: crece
la capacidad de pensar, se complejiza el universo emo-
cional, el encuentro sexual es orientado por la genitalidad,
instalando nuevos sentidos y formas de vinculacién, se
potencia la creatividad junto a la apropiacién simbdlica
de la capacidad re-productiva y se afirma la identidad
sexual. De alli, la consecuencia de trastorno o patologia
cuando este proceso no encuentra espacio y condiciones
apropiadas para su instauracién. Es decisive haber po-
dido ser adolescente. Francoise Dolto lo destaca al des-
cribir la adolescencia como un segundo nacimiento en el
que individuacién y vulnerabilidad van de la mano.
La metamorfosis corporal inaugura una centralidad
genital del cuerpo erégeno, consecuencia del despliegue
biolégico en la organizacién libidinal constituida hasta
entonces. Lo puberal indica un anclaje biolégico pero a
su vez crea el acontecimiento adolescente de estructu-
racién y re-estructuracién psiquica como trabajo
elaborativo de este tiempo. Todo cambia: junto a la
transformacién del cuerpo, también se produce la del
psiquismo. El psicoandlisis ha especificado estas trans- &
formaciones describiendo el movimiento de la libido
hacia la primacia genital y el cambio en la eleccién de
188
objeto exogdmico, ademas de ofrecer un marco de com-
prensién profunda de la subjetividad adolescente y de
la articulacién entre psiquismo, cuerpo, pulsién y rea-
lidad. Aunque el adolescente se vale de instancias y
operatorias ya habilitadas en la infancia, basadas en la
identificacién y el Ideal del yo, su tramitacioén incluye
modalidades nuevas. Su fin es una desexualizacién de
las representaciones incestuosas conducentes a la elec-
cién de un objeto potencialmente adecuado (Gutton,
1993). La Negada de la pubertad indica que la sexuali-
dad no puede ser diferida, lo cual reinstala la depen-
dencia del objeto y el sentido de complementariedad de
los sexos. La incompletud va dando lugar a la ilusién.
Recortada como especificidad del psicoandlisis, mucho
después y con mayores dificultades que el psicoandlisis de
nifios, la adolescencia es una constelacién compleja de teo-
vizar, El multiple anudamiento que la constituye cuerpo,
cultura y psiquismo- se halla atravesado por el sentido de
espera y preparacién para el cambio. Recuerdo el concepto
de Erickson de moratoria psico-social como espacio y tiem-
po de tr&nsito insumido en la organizacién de soportes
asentados en el campo social. Este concepto ha perdido la
placidez contenida en la idea de una espera descansada;
lejos de elio, la adolescencia se basa en la conquista de una
condicién subjetiva estructurante que sélo es alcanzable
con trabajo. La nocién de trabajo es medular en Ja teoria
psicoanalitica: contiene la idea de movimiento pulsional, de
construccién representacional, de dindmica en juego, de
creacién, de elaboracién. Lleva implicita la nocién de fuer-
zas en el interior del aparato, que de ningtin modo es vir-
tual sino que se hace tangible en la produccién de
pensamiento, acto y discurso, capaz de investir un espacio
diferente y una representacién de si diferente.
El crecimiento presupone nuevas necesidades e in-
terpela la participacién del individuo en su propia his-
toria. Lo que has heredado de tus padres para poseerlo,
génalo. Este punto leva a considerar tanto el tema de
139
ja transmisién y de la herencia como la participacién
del sujeto en un campo intersubjetivo. En tal sentido
hay una exigencia de trabajo impuesta al psiquismo
por el hecho de estar en juego la sujecién a las relacio-
nes de generacién como la necesaria individuacién”
(Faimberg, 1993).
Como tiempo de tramitacién psiquica constitutiva la
adolescencia promueve composiciones y recomposiciones
libidinales, fantasmdticas, identificatorias y vineulares,
La movilidad del funcionamiento psiquico y sus deriva-
dos quedara en el centro de la observacién clinica a fin
de avizorar los puntos de obturacién o anudamiento en
la exigencia de procesamiento; observacién necesaria a
fin de abordar otro trabajo, el trabajo analitico.
La adolescencia se define mas por la movilidad de
funcionamiento psiquico que conlleva —constituyendo
una estructura pstquica abierta, como dice Julia Kris-
teva~ que por una categoria de edad. Tal ubicacién se
perfila lejos del sentido cronoldgico/evolutivo y se acer-
ca al de tramitacién constitutiva que puede advenir
mas alld de la edad de la persona. Esta consideracién,
que emerge con fuerza desde el campo elinico, lleva a
interrogar el sentido de la intervencién analitica a fin
de abrir condiciones de cambio, entendiendo la adoles-
cencia en el sentido de oportunidad, antes de que lo
cartilaginoso se vuelva éseo. Pero el tiempo real tiene
importancia: no es lo mismo una iramitacién adoles-
cente acontecida en una franja evolutiva acorde que
una tramitacién en un tiempo posterior. Algo se perde-
rA si no se vive en forma acompasada con los cambios
corporales, ausencia que ser& presencia entre los plie-
gues de futuros malestares.
Considero que, para el analista, la labor de pensar la
adolescencia compromete una sensible articulacién en-
tre la propia vivencia adolescente, la experiencia del
propio andlisis y aquella que proviene del ejercicio clini-
co. Este tltimo interroga de modo singular una de las
140
posiciones clasicas del psicoandlisis, la de resignificar lo
existente, En la medida que esté en juego la instalacién
del sujeto en posiciones inéditas, una de jas labores cen-
trales del analista consistiré en ser testigo, y participe
transferencial, de la creacién de nuevas condiciones psi-
quicas, capaces de generar representaciones acordes.
Me interesa describir en este trabajo algunas de las
tramitaciones involucradas en la transformacién ado-
lescente que posibilitan un despliegue en el campo de
Ja salud y, por lo tanto, son verdaderas construcciones
psiquicas que hacen posible la inscripcién de la nocién
de cambio.
TRABAJO DE SUSTITUCION GENERACIONAL
El movimiento de sustitucién generacional es un tema
complejo que moviliza toda la estructura vincular entre
hijos y progenitores, tiene a la confrontacién como ope-
racién de impugnacién y critica de lo heredado, y si
bien no puede transitarse sin desafio ni apremio tam-
poco esta exenta de angustia.
En el individuo que crece, el desasimiento de la
autoridad parental es una de las operaciones mas ne-
cesarias, pero también més dolorosas del desarrollo.
Es absolutamente necesario que se cumpla, y es licito
suponer que todo hombre devenido normal Io ha leva-
do a cabo en cierta medida. M4s todavia: el progreso
. de la sociedad descansa, todo en él, en esa oposicién.
entre ambas generaciones (Freud, 1909),
Freud ubica el fracaso en esta tarea dentro de Jos limi-
tes de la neurosis. Pero la confrontacién no alude auna
batalla aunque el odio esté en juego, y no se trata de una
guerra aunque las trincheras sean necesarias: es una
operacién resultante de un tipo de vinculo entre padres e
hijos basado en el reconocimienté mutuo, en el que la
autoridad de los padres ha sido un hecho como también
141
lo ha sido la apuesta de capital libidinal sobre los hijos.
La paradoja es que si todo ha ido bien, se instalara un
campo de malestar insoslayable ya que sus efectos bené-
ficos no son visibles de manera directa ni inmediata.
‘Winnicott se ha referido ampliamente a la confronta-
cion general y sus connotaciones en la organizacién ado-
Jescente destacando en ella la presencia de componentes
agresivos y de ternura. Parte de la idea de inmadurez
adolescente como elemento esencial de la salud, que no
yequiere otra cura que el paso del tiempo, aunque re-
sulte indispensable la funcién de sostén de la familia y
la sociedad.
Si existe atin una familia que puedan usar, los ado-
lescentes la usardén intensamente, y si la familia no
estd alli para ser usada o dejada de lado (aso negative),
se les deberd proporcionar pequefias unidades sociales
para contener el proceso de crecimiento adolescente
(Winnicott, 1968).
Crecer es un acto agresivo de posesién de un lugar
que se gana al otro, a través de la pelea. Cuando el
nifio se transforma en adulto lo hace sobre el cadaver
de un adulto. La propuesta winnicottiana de asesinato
consolida un pasaje simbélico que promueve el encuen-
tro con la propia potencialidad y con el sentimiento de
vitalidad. Sin la desidealizacién de los padres no es
posible acceder a la instalacién de la brecha generacio-
nal, y para ello es necesario el cuestionamiento de las
certezas de los enunciados adultos.
Con la condicién de que los adultos no abdiquen,
podemos considerar los esfuerzos de los adolescentes
por enconirarse a si mismos y determinar su destino
como lo més estimulante que nos ofrece la vida
(Winnicott, 1968).
En esta operatoria de confrontacién se hace evidente la
importancia radical de! otro en Ja constitucién subjetiva,
142
nada mds ni nada menos que la presencia como precon-
dicién de la investidura de un tiempo futuro que pueda
comenzar a imaginarse, a anhelarse, a construirse.
La evitacién de la confrontacién a través de la toleran-
cia o el autoritarismo equivale a la claudicacién e implica
el desmantelamiento del sentido de oportunidad. Si los
adultos resignan la oposicién, al adolescente no le queda
otra alternativa que volverse adulto en forma prematura,
falsa madurez por cierto no exenta de consecuencias, La
supervivencia, en cambio, permite la paradoja de que sdlo
un padre vivo se deja matar. Lo sustancial de esta opera-
cién es que una sustitucién acontezca sin cerrar el acceso
simbélico a una nueva posicién subjetiva que busca el
adolescente. Por eso se cura con el paso dei tiempo, una
vez jugado este juego el saldo que arroja tiene contenidos
superlativos: el odio da paso a Ja creacién y la manipula-
cién da lugar al uso del objeto.
En este contexto altamente libidinal, la agresividad
es inherente al proceso de estructuracién subjetiva, en
la medida que hay corte y separacion, el objeto se vuelve
real y externo. La adolescencia reactualiza la fluctua-
cién entre unién y separacién, pérdidas y adquisicio-
nes, y a la vez el encuentro con la exterioridad y la
diferencia réquiere el impulso agresivo. Estos encuen-
tros y desencuentros irdn dibujande el derrotero
identificatorio. Para René Rousillon la paradoja de la
destructividad seria a la vez originaria y terminal en la
medida que inaugura el ingreso a la problematica
edipica pero también marca su disolucién. El padre
muerto en la fantasia sobrevive en la funcién.
Tiempo tumultuoso, tanto para los hijos que crecen
como para los padres en quienes se reactivan algunos
puntos olvidados de su propio transcurrir adolescente.
El proceso de uno cabalga sobre las huellas del otro.
Segun Filippe Gutton, los padres deben afrontar el con-
vertirse en objetos inadecuados. Introduce asi el con-
cepto de dbsolescenctia, definiendo el proceso de
desinvestidura parental en beneficio de la busqueda de
143
nuevos objetos. Como la capacidad para estar solo, la
obsolescencia es posible en interaccién, es una defensa
que, permite la elaboracién de conflictos frente a un
objeto incestuoso ~cuyo deseo es un obstaculo- y ade-
més se opone a lo residual adolescente de los propios
padres. Implica superacién y renuncia del deseo y del
objeto incestuoso, provoca caducidad, establece la dife-
renciaci6n entre el tiempo de la infancia que conduce a
la represién del deseo y la madurez que conduce a su.
dominacién, via factible de conduccién hacia el encuen-
tro con un objeto potencialmente adecuado. Este deve-
nir confronta a los progenitores con circunstancias
dificiles de metabolizar: la genitalizacién del hijo, su
desprendimiento y el propio envejecimiento. Es una
verdadera puesta a prueba de la regulacién narcisistica
del conjunto, debido a que el hijo pierde el sentido
majestuoso de la infancia, pero también hay una pérdi-
da que opera en la fantasmatica narcisistica parental
respecto del hijo como expectativa de continuidad
indiferenciada o de oportunidad reparatoria.
El transito que describimos se vera perturbado por el
competitivo afin de juventud de los padres, tan fre-
cuente en los cédigos de la cultura posmoderna. La
adultez pierde peso como modelo y la sociedad propone
la adolescentizacién, no sin producir algo del orden de
lo corrupto: los adolescentes quedan obligados a ser pa-
dres de si mismos. Esta situacién mas que aportar
sentido de libertad arroja un sentimiento de abandono.
También las respuestas autoritarias de los padres sofo-
caran su alcance, dejando tras de si estados de someti-
miento y hostilidad incapaces de transformarse en
potencia. Si se eclipsa su resultado —por cualquiera de
las vias posibles— el adolescente no reconoce un lugar
ganado sino que se queda con un lugar perdido; Ja ins-
cripcion del crecimiento no tendré cabida. Sin posibili-
dad de confrontacién en un marco saludable el
adolescente no alcanzar4 el plus que acarrea su trami-
tacién: por un lado hacer una brecha —marcando se-
144
paracién de territorios~ por otro, apropiarse de la fuer-
za vital que aporta el ejercicio de. la hostilidad como
capacidad, no sdlo como fuerza destructiva, sino como
base de sentimientos de individuacién y de cohesién
que aportan confianza y seguridad —-las que nunca se-
rén ciegas ni absolutas—.
La confrontacién suministra entonces un capital
libidinal: ademas de aportar un sentido organizador del
psiquismo, separa y a la vez conserva la articulacion de
espacios. El adolescente que se diferencia no pierde el
sentido de pertenencia ni el reconocimiento de los demas,
de modo que su trénsito, ademas de promover alteridad
~trabajo que nunca se asegurar4 definitivamente— abona
el terreno para la remodelacién identificatoria.
REORGANIZACION IDENTIFICATORIA
La adolescencia constituye un lugar de interrogantes
e incertidumbre respecto de la representacién de si
mismo y de la relacién con los demas. El pasaje por la
duda es inevitable, especialmente en cuanto al valor y
sentido de las referencias identificatorias. La necesidad
de diferenciacién conduce al abandono del objeto paren-
tal -como objeto y como modelo— estableciéndose la
organizacién de una propia cosmovisién adolescente que
reclamara nuevos identificantes y nuevas metas.
La identificacién constituye un pivot central en la
constitucién del psiquismo como operatoria a partir de
la cual se constituye y se transforma una persona, es-
tablece una articulacién exterior-interior dando cuenta
de la cualidad abierta del psiquismo y su posibilidad
de reorganizacién continua (Vecslir, 2001).
La adolescencia es un momento clave de reorganiza-
cién identificatoria, ya que las nuevas significaciones
desencadenan movimientos en su trama, movimientos
145
que determinan cambios en la subjetividad. Este es un
trabajo que insume tiempo y exige el vencimiento de
las propias resistencias.
La remodelacién identificatoria permite un progreso,
desde la primacia del yo ideal del tiempo de ja infancia
a la construccién de ideales propios vinculados con la
categoria del ideal del yo, categoria que también debera
ser despejada de las condiciones infantiles de estructu-
racion, tarea primordial para un nuevo disefio. La forma-
cién del ideal det yo tiene importancia teérica como
asi también visibilidad clinica en la medida que invo-
lucra las vicisitudes alrededor de la creacién de
apoyaturas transicionales que, separando al adoles-
cente de la posicién de hijo, abren la dimensién de la
posicién paterna.
Inmerso el adolescente en la tarea de resignificacidn,
se abrir4 un juego entre la dimensién narcisista y Ja
dimensién relacional. El jugar a ser otro sera con otros
y estar movido por ideales, ilusiones y fantasias como
propiedad de un yo que empieza construir su propio
proyecto identificatorio. Piera Aulagnier (1986) designa
de este modo a:
[...] los enunciados sucesivos por los cuales el sujeto
define (para él y para los otros) su anhelo identificatorio,
es decir, su ideal. El “proyecto” es lo que, en la escena
de lo conciente, se manifiesta como efectos de mecanis-
mos inconscientes propios de la identificacién; repre-
senta, en cada etapa, el compromiso en accién.
Proyecto que quedard definido como
Ja autoconstruccién continua del Yo por el Yo, necesaria.
para que esta instancia pueda proyectarse en un movi-
miento temporal, proyeccién de la que depende la propia
existencia del Yo. Acceso a la temporalidad y acceso a la
historizacién de lo experimentado van de la mano: la en-
trada en escena del Yo és,-al-mismo tiempo, entrada en
escena de un tiempo historizado (Aulagnier, 1975).
146
Queda planteada una reformulacién de la historia a
partir de la cual el adolescente puede desprenderse del
nifio que fue y del ideal infantil constituido en super-
posicién de su deseo con el de sus padres. El proyecto
identificatorio incluye la idea de un cambio y conlleva
una distancia temporal en su aleance o consecucién.
Al incluir la brecha del tiempo favorece la resignifica-
cién de la temporalidad, se abre la dimensién de futu-
ro ~que ya no es “hoy” como en el tiempo de la infancia—.
Ademdas de contener una promesa de placer como con-
dicién necesaria para la remodelacién del yo, el proyec-
to identificatorio implica movilidad psiquica y acciones
especificas. Por definicién ofrecerd una salida, y en su
transite el campo social aleanzara otra significacién: la
de imprescindible. Efectivamente, sostener un proyecto
y desplegarlo requiere de la creacién de soportes
vinculares exogamicos que comprenden la libidinizacién
del encuentro con otros. Ningin proyecto se realiza en
aislamiento.
Sabemos que las identificaciones son portadoras de una
historia que no sélo se cifie al entorno de advenimiento
del sujeto sino que transmite la historia de las generacio-
nes que le precedieron. Plantea en su seno la paradoja
inevitable de constitucién y alienacién al mismo tiempo,
y es por este doble cardcter que la remodelacién
identificatoria estaré atravesada necesariamente por el
trabajo de desidentificacién, tarea que sélo es posible
emprender dentro de un sostenido trabajo de historizacién,
del yo. Desidentificarse tiene un registro de desgarro y
encierra la amenaza de pérdida del amor y del reconcci-
miento en términos identitarios, pero su instrumentacién
deviene en oxigeno vital para el psiquismo. El complejo
interjuego identificacién-desidentificacién tiene un papel
preponderante en la tramitacién adolescente aunque no
es privativo de ella. Una vez habilitado, este interjuego se
convierte en posibilidad permanente del psiquismo que
aporta complejizacién y produce rearticulacién continua
entre pasado, presente y futuro.
TAT
Haydeé Faimberg acuiié el término “telescopage” de
las generaciones para describir la condensacién
identificatoria que produce alienacién del yo: describe la
existencia de identificaciones condensadas e inconscien-
tes por las que el sujeto se somete a Ja historia de otro.
La identidad guarda un sentimiento de extrafieza y Ja
diferencia generacional enlazada a la remodelacién
jdentificatoria muestra su ausencia en los signos de la
psicosis. La historia no vivida por el sujeto mismo pero
encriptada en él, promueve un tiempo repetitivo, resul-
tado de un proceso de intrusién que no dio lugar a ser.
Este anudamiento identificatorio contiene un mudo
secreto y constituye un vinculo entre generaciones in-
capaz de ser representado. El pasaje a su representa-
cién sélo sera posible a través de un trabajo
interpretativo que —habilitando la desidentificacién— re-
establezca la liberacién del deseo y la constitucién del
futuro. .
El trabajo de historizacién en la adolescencia per-
mite la operacién de construccién del pasado, la cons-
truccién de un fondo de memoria que hard posible
poner al amparo del olvido al tiempo de la infancia, el
cual funciona como garantia de certidumbre
identificatoria. La posibilidad de investir el futuro que-
da en interdependencia con la investidura dél pasado
y la historia personal suficientemente retenida deviene
garantia de la apuesta en el espacio relacional. No se
define aqui a los contenidos representacionales pre-
conscientes ni a aquellos que estan bajo el efecto de la
represién sino que este fondo de memoria no llega a _
ser percibido —ni por el sujeto ni por los otros— como
un elemento de su pasado, pero tampoco esté separa-
do del tiempo presente del cual forma parte (Hornstein,
1993). Est en juego entonces la construccién de una
memoria que resguarda un capital, no solamente como
continente de recuerdos, sino como verdadero organi-
zador psiquico que facilita el sentido de integracién y
continuidad.
148
La historizacién en la adolescencia tiene una ampli-
tud ¥ um ritmo un tanto vertiginoso en la medida que,
si todo ha ido bien, el adolescente tiene que efectuar un
reprocesamiento de todas sus representaciones: su cuer-
po cambia, sus referentes cambian, su relacién con los
otros se modifica, su relacién con la sociedad también.
La inclusion de las diferencias tiene un sentido organi-
zador para el psiquismo y si no hubiera referencias
identificatorias estables tendriamos como saldo un Yo
severamente afectado, pero si nada cambia no habria
adolescencia (Hornstein, 1993).
Identidad y adolescencia guardan una vinculacién
de parentesco que se hace evidente en el desconcierto
que cén frecuencia se observa frente a la pregunta que
la interroga: ¢quién soy yo? Definir la identidad re-
quiere cierta traduccién al lenguaje psicoanalitico ya
que no pertenece a su bagaje teérico. La identidad es
imagen y sentimiento. Por un lado es una operacién
intelectual que describe existencia, pertenencia, acti-
tud corporal; por otro, es un sentimiento, un estado
del ser, una experiencia interior que corresponde a un
reconocimiento de si que se modifica con el devenir
(Rother Hornstein, 2003). Sin duda la identidad es un
concepto fuerfemente enlazado al narcisismo y a las
identificaciones, al propio cuerpo como cdpsula que
contiene e] autoerotismo residual, y a todo aquello que
la historia aporté al estado actual de una persona.”
Sefiala él investimiento positive de la representacién
de.sf al que se alude con el término “autoestima”.
Incluye la idea de continuidad temporal y por lo tanto
requiere ciertos anclajes inalienables que permitan e]
reconocimiento a través de los cambios, reconocimien-
to de si mismo y de los demas.
El sentimiento de identidad manifiesta en superfi-
cie la conjugacién identificatoria de profundidad, es la
punta del iceberg —visible y conciente— y el desconcier-
to identitario a menudo senala el trabajo de reorgani-
149
zacién de las identificaciones existentes hasta la pu-
bertad (Ladame, 1999),
La relacién entre identificaciones e identidad no es
lineal. La construccién de la identidad 8¢ apoya en las
identificaciones pero mpo se desprende de
éstas, Condivién de existencia sostén de la continui-
dad del existir remite a la constitucién no fallida de la
identificacién primaria, Bsta’es pard Freud previa a
toda éleccidn de objeto. Punto dé anclaje identificatorio
que inscribe al sujeto en la cadena generacional. Por
medio de la identificacién primaria se iiiScriben las
primeras trazas de lo narcisfatico y de lo edipico de los
padres (Rother Hornstein, 2008), °
Cabe subrayar entonces, que dn la adolescencia se~
r&n objeto de exigencia los anudanijentos identificatorios
exiatentes; en caso de ser ellos una base éndeble, el
trabajo de historizacién se vera dificultado, Dicho de
otro modo, la remodelacién, identificatoria exige cimien-
tos.de organizacién primaria y, secundaria, de lo contra-
vio no habré un nuevo producto como acontecimiento
adolescente sino re-produccién conto, gatastrofe. H] cam-
bio adolescente que compromete pensamiento, cuerpo y
vinculos necesariamente se sustenta en la organizacién
identificatoria pre-cxistente, La creacién de una nueva
realidad expresada en la irrupciéa de ciertas psicosis,
frecuente en la adolesvencia, denuncia Ja ausencia de
este soporte. Pero hay otra organizacién posible igual-
mente costosa para el psiquismo: el déficit identificatorio
reproduce un nuevo vacfo que toma la forma de disfumn-
olén intelectual, obturando el alcance de la cualidad
simbolizante del pensar.
El armado identitario no puede soslayar la diferen-
ciacion de lo.propio y de le extraiio, lo que implica el
alcance de la discriminacién pero también constituye
una exigencia de funcionamiento en el campo social, ya
que nadie deviene personalizado si no es apuntalado en
el campo social, La identidad requiere cierta clausura
gue la constituya pero a su vez deberg conservar una
aperitira Sctiva que garantice su permeabilidad.
El estudio del apuntalamiento [..,] permite apreciar
en su cuantia el aporte de todos los objetos ~sean
autoerdticos o exteriores~ a la construccién de un su-
jeto que oscilard siempre entre elecclones de objeto
narcisistag (con el refuerzo de la clausura, entendida
en el sentido de barrera), y elecciones de objeto por
apuntalamiento, que promueven la creatividad y el
encuentro con el préjimo (considerada la clausura como
frontera que favorece los intercambios (Bariquez, 1991),
Hay una relacién facilitada entre el concepto de
transicionalidad y la adolescencia en cuanto que ambos
evocan movimiento y transformacién, E] concepte de
espacio transicional (Winnicott) subraya el lazo social
en la constitucién subjetiva. Pero la adolescencia no es
una apacible transicién; desde lo intrasubjetivo se pone
en jaque la organizacién narcisistica obligando a un
reacomodariento en esa dimensién; desde lo intersub-
jetivo el trabajo esencial es de re-conocimiento, acepta-
cién y apuntalamiento en el territorio exogdmico, el
que se abre con todo su potencial exploratorio,
i <
CONSTRUCCION DEL AFUERA )
define por la construccién de un afuéra como categoria
que inscribe el crecimienté. Wllo supone atravesar los ( »;
ifmites del territorio endogémico a través de una salida
capaz de habilitar el encuentro con lo nuevo y diferen-
te: “la clave del proceso adolescente reside en que lo
Qy
El acceso adolescente a un lugar Bimbélico distinto se co.
re
extra-familiar devenga mas importante que el campo \
familiar, incluso sobre todo en términos de economia
libidinal” (Rodulfo, M. y Rodulfo, R., 1986). Ya
Por supuesto que Ja biisqueda de nuevos objetos in- a
cluye la tramitacién pulsional, pero lo que agrega sus-
tancia psiquica es la posicién de protagonismo que
debera asumir el adolescente en la consecucién de la
salida exogdmica. También aqui se hace presente la
desidentificacién con los objetos de la cultura
endogaémica. Podemos pensar la insercién del adoles-
cente en los grupos de pares como apoyaturas necesa-
rias para la remodelacién identificatoria; el grupo es un
campo de concrecién y elaboracién con otros, Sin la
interferencia de los adultos el adolescente podra crear,
pensar, imaginar y jugar poniendo en evidencia la in-
vestidura de espacios y objetos en este nuevo Ambito,
recorrido en el cual queda subrayado el valor de la
amistad como entramado de sustento vincular. Ademas
de ser un escenario privilegiado de circulacién libidinal,
ja creacién de lazos amistosos facilita la salida del
Ambito familiar, soporte por excelencia en el tiempo de
Ja infancia.
Piera Aulagnier introduce la nocién de contrato nar-
cisista para indicar que cada sujeto viene al mundo
como portador de la misién de asegurar la continuidad
generacional y, asi, la del conjunto social al que perte-
nece. Tiene un lugar en el grupo y a su vez, éste lo
inviste narcisisticamente. Esta voz comunitaria incluye
ideales y valores, transmite la cultura y los enunciados
que la identifican. Cada sujeto tomaré eso para si, de
manera que se pone en evidencia la funci6n identifican-
te que el contrato tiene. Un primer contrato emerge de
los vinculos primarios inviste al sujeto antes de na-
cer, pero hay otro contrato que se establece en los vin-. ©
culos secundarios, ya sea en relaciones de continuidad,
de complementariedad, de cooperacién, de produccién,
de oposicién, que siempre reactivara las condiciones en.”
que fue ingtaurado el primero aunque constituyan ver-
daderas posibilidades de apertura en el encuentro con
muevos soportes identificatorios, situaciones eficaces
para investir la grupalidad, el compromiso, el estudio ¥"
demas funciones valorizadas de lo social.
:
152 '
El trabajo psiquico en el espacio de la intersub-
jetividad es el de hacer vinculos. El vineulo impone un
trabajo al psiquismo, como lo es la creacién de operacio-
nes comunes, ya sean defensivas o de produccién. Esto
s6lo es posible si se logra investir un “nosotros” fuera
de las gamias de pertenencia como dimensién en la que
accién, pensamiento y erotismo encuentren destinata-
rios habilitados para el intercambio. Inclusién que com-
prometeré un cuerpo erotizado y erotizante capaz de
involucrarse Hegada la ocasién. Surgirén asf nuevos
consignatarios que garanticen a su vez el retorno de
una cuota de placer como moneda circulante. Siempre
y cuando estos ariclajes referenciales mantengan este
“nosotros” investido, la nocién de libertad podra consti-
tuirse como motivacién de sostén de estos espacios so-
ciales, verdaderas plataformas para la accién con
sentido, con afecto y con principios. Accién que se dife-
rencia de la actuacién.
El desarrollo del pensamiento abstracto, propio del
momento adolescente, contribuye a dar mayor profun-
didad a los cuestionamientos y planteos de este tramo,
favoreciendo la biasqueda de nuevos trdnsitos. Pero
este desarrollo es gradual e inacabado, por lo que nos
obliga a distinguir el andar exploratorio ~en el que el
pensamiento transcurre muchas veces por la accién—-
de aquellas conductas vacias que no tienen fin ni prin-
cipio. Filippe Gutton sefiala aqu{ un fracaso en la
subjetivacién adolescente en tanto el vagar reemplaza
los vinculos intersubjetivos, y el lugar concreto —andar
de aqui para all4— no da espacio al lugar emocional. La _
acci6n asi concebida desaloja la imaginacién, despoja de
la posibilidad de fantasear, desviste al-pensamiento de
la capacidad desiderativa que contiene. El movimiento
- sobreinvestido constituye una defensa contra sensa-
_ clones de inquietud o momentos de des-integracién que
amenazan la continuidad del ser y pueden constituir
la base de ciertos actos de fuga —actos bulimicos,
adicciones severas, accidentes reiterados, etc.— ya sea
153
con sentido de descarga 0 como medidas extremas de
encuentro con un cuerpo al que no se siente propio.
Errancias de accién que justamente sefialan lo opues-
to a la construccién del afuera como lugar emocional
de existencia compartida.
Pero debemos sefialar que el pasaje a la exogamia
yequiere condiciones para su instauracién, siendo una
jabor que lleva una extensién considerable en el tiem-
po, extension hecha de ensayo y error y no siempre
alcanzada. En la transicién adolescente el medio tiene
por fancién ofrecer oportunidades que transformen al
espacio social en un campo de ensayo apto para la
exploracién, en una zona transicional definida esencial-
mente por la coexistencia de lo existente y lo atin no
advenido. Recordemos que la adolescencia también re-
presenta un. intervalo entre una pérdida segura y una
incierta adquisicién, un momento en que todavia no se
han estabiecido lazos seguros y confiables que hagan
posible la sustitucién del ambiente endogdmico, Como
ningtin espacio social articula tan rapido ni tan bien lo
antiguo con lo nuevo se produce a menudo Ja vivencia
de un tiempo en cierto modo suspendido.
El espacio del afuera es proveedor continuo de matri-
ces identificatorias, marcas de la cultura portadoras de
jdeales y valores instituidos en cada momento histérico,
de modo tal que se establece un proceso identificatorio
social. Pero la situacién de crisis de las significaciones
imaginarias sociales (Castoriadis, 1997) sefiala ia dilu-
cion de los apuntalamientos y la peligrosidad de un
vaciamiento de sentido bajo la primacia de la imagen,
de la inmediatez y la panalidad. El trabajo analitico
con adolescentes, mas que ninguno, instala Ja vigencia
del interrogante acerca de las condiciones bajo las cua-
les es posible investir el futuro como categoria de aper-
tura y continuidad y el “nosotros” como modo de
produccién en la realidad compartida.
154
ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES
Los conceptos sefialados han sido formulados separa-
damente sélo a los efectos de su descripcién. Considero
que permiten comprender algunos aspectos de la singu-
laridad de un proceso complejo como asi mismo obser-
var el alcance que permite su desenvolvimiento y la
importancia de los obstéculos que puedan suponer su
fracaso.
Las operaciones aludidas tienen como, base un fun-
cionamiento diferenciado de los sistemas psiquicos por
lo que requieren una organizacién aleanzada a través
del pasaje por el complejo de Edipo. En la medida que
el padre excluye al nifio -exclusién que se reactiva en
Ja adolescencia—, se constituye al mismo tiempo en ri-
val y modelo. Esta interdiccién produce la diferencia-
cién de funciones y de instancias; es a través del Edipo
que se instalara la proyeccién hacia el ro] de futuro
genitor (Hornstein, 2000). Estos movimientos constitu-
tivos del psiquismo son reafirmados en la adolescencia,
de modo que encuentran una nueva oportunidad de
tramitacion. De hecho, la confrontacién involucra as-
pectos de rivalidad edipica; la remodelacién identifica-
toria y la constitucién del afuera son también tributarias
de su alcance. Podria decirse que el trabajo psiquico en
la adolescencia opera como segundo tiempo en la orga-
nizacién del psiquismo, tiempo que promueve una cons-
truccién subjetiva en el sentido de aquello que remite
al atravesamiento hist6rico-social y se abre al espacio
exterior en donde se vuelcan los pensamientos y las
producciones de un sujeto.
La intervencién analitica en el campo del conflicto
corre con la ventaja de una construccién yoica y una
narcisizacién suficiente, sostiene una movilidad psi-
quica hecha de hilvdn y registro que facilita la bis-
queda de nuevos sentidos. La idea de conflicto alude
a la existencia de un sentido de ser como unidad que’
aleja el fantasma de la disgregacién psiquica. En tal
155
caso el trabajo analitico podra apuntalar la expansién,
la conquista de nuevos territorios, la modulacién de
los aleances. Transicionalidad y juego seran un hecho
en un campo donde la accién no esta excluida, ya que
el adolescente en la medida que “hace”, construye pen-
samientos, elabora ideas, procesa emociones, inscribe
representaciones. En cambio, aquellos adolescentes que
han tenido una historia de déficit, de traumas, de obs-
téculos en la narcisizacién —con afectacién en la con-
tinuidad del existir, en términos de Winnicott- estan
en desventaja para realizar el trabajo que supone este
tiempo, aunque ello no signifique —en el sentido tera-
péutico— una situacién sin salida. Veremos a adoles-
centes en términos cronoldgicos pero no en cuanto ala
movilidad psiquica propia de la tramitacién resefiada.
Bs menester reconocer en. estos casos una clinica dife-
rente, tanto en la modalidad dei paciente como en la
jntervencién del analista. Aqui, la labor terapéutica
transita por el limite sinuoso entre restitucién y pér-
dida de la organizacién psiquica, lo que puede ser ex-
presado de muy diversas maneras, por ejemplo, con
silencio sostenido, ruptura de la cadena asociativa,
ausencia de recuerdos o de produccién onirica, déficit
en la simbolizacién, indiferencia hecha’ de aislamien-
to, acciones de riesgo, etc., en combinatorias diversas,
singulares. El problema de la identidad es refiejado en
la organizacién misma del sentimiento de si, esto es,
en el ser, mas que en los vaivenes del hacer o del
tener. El analista ocupa un lugar central en la reorga-
nizacién subjetiva, segtin Winnicott queda comprome-
tido en persona. Esto incluye el aporte de su propio
potencial simbolizante para hacer el enlace de repre-
sentaciones de las que el paciente no dispone, es decir
implica que funcione como su fondo de memoria, aun-
que el paciente sea el tmico que posea el registro de su
historia. Sélo espacio y tiempo en el trabajo de anéli-
sis podran quizds iluminar las facetas del rompecabe-
zas identificatorio, no sin incluir periodos en los que
1 156
analista y paciente estardn en espera, como dice Piera
Aulagnier (1984),
de las palabras, los afectos, los recuerdos, los suefios
que pudieran permitir a uno y otro recuperar los iden-
tificados perdidos, reprimidos, hasta nunca posefdos, y
empero representan momentes y partes de la vida y
del ser del Yo, que debe poder recuperarios para no
vivir como un mutilado, un “disminuido”, definitive.
Las ultimas palabras de esta cita se juntan con el
epigrafe inicial. Ambos advierten riesgos y destacan Ja
importancia de reflexionar acerca de la organizacién
identitaria en la adolescencia, ya que, si se produce su
obturacién, es capaz de fijar las modalidades persona-
les en armados caracterolégicos que tornan bastante
improbable la realizacién del trabajo psfquico propio de
este tiempo.
Si la operacién de confrontacién no se habilita, el
riesgo es que el adolescente, en vez de adquirir una
madurez que sienta real, sostenga una vida adaptativa,
pagando el costo de perder creatividad. Si la agresién
implicita no halla vias de tramitaci6n, nos encontrare-
mos con sujetos reactivos que viven entre el someti-
miento y el hostigamiento. Si la tramitacién de un
proyecto identificatorio no se alcanza, el adolescente
podré quedarse en quietud, alimentando el vacio, tal
vez la depresién, o un “llenado” artificial, como las
adicciones 0 los embarazos prematuros. El futuro que
no se inviste como un tiempo prometedor se vive como
una promesa de vacio. Si la inclusién en la grupalidad
no se logra, la consecuencia es el encierro, la inhibicion
de la movilidad social y la sensacion ligada es la de no
ser joven o no estar provisto para el intercambio. Inhi-
bidos, aislados, erraticos o errantes, a menudo los sin-
tomas se anudan a la organizacién del intelecto
(estancamientos educativos, desconcentracién, pardlisis
vocacionales) 0 se enlazan al cuerpo propio (obesidad,
157
bulimia/anorexia) cuando no hay acceso al cuerpo s0-
cial. El riesgo, en definitiva, es el de vivir en encierros
o en errancias.
He querido destacar el trabajo psiquico comprometi-
do en la busqueda y la inelusién de lo nuevo —como
marca inédita o transformacién de lp existente— que
ubica a la adolescencia en su caracter de tramitacién
psiquica, subrayando en la misma el sentido de resignifi-
cacién y advenimiento necesarios para la instalacién en
un espacio-tiempo que permita el placer que deviene
del cuerpo en intercambio y de} pensamiento cuando es
propio. En tal sentido, la adolescencia Neva implicita la
idea de permeabilidad y movimiento, de modo que pue-
de decirse que no es adolescente quien Iega sino quien
puede Hegar a ser.
BIBLIOGRAFIA
Aulagnier, P. (1975): La violencia en la interpretacién, Bue-
nos Aires, Amorrortu, 1993.
— (1984): Aprendiz de historiador y maestro brujo, Buenos
Aires, Amorrortu, 1997.
-- (1986): Un intérprete en busca de sentidos, Buenos Aires,
Siglo XXI, 1994.
— (1991): “Construir(se) un pasado”, Revista de APdeBA, vol.
XII, “Adolescencia”.
Cao, M. (1997): Planeta adolescente. Cartografia psicoanalitica
para una exploracién cultural, Buenos Aires, Grafica
Guadalupe.
Castoriadis-Aulagnier, P. (1975): La violencia de la interpre-
tacién, Buenos Aires, Amorrortu, 1993.
— (1997): El avance de la insignificancia, Buenos Aires,
Eudeba.
Cuadernos de APdeBA, n° 1, “Pubertad. Historizacién en la
adolescencia”, Depto. De nifiez y adolescencia, Buenos Ai-
res, APA, 1999.
Dolto, F., Toltich, C. D. y. Percheminier, C. (1989): Palabras
para adolescentes o el complejo de la langosta, Buenos
Aires, Atlantida.
158
También podría gustarte
- 4 - Pablo Muñoz. Diferentes Enfoques Teóricos en PsicopatologíaDocumento25 páginas4 - Pablo Muñoz. Diferentes Enfoques Teóricos en PsicopatologíaMaki GiulianoAún no hay calificaciones
- 7 - Jaspers. Escritos PsicopatológicosDocumento27 páginas7 - Jaspers. Escritos PsicopatológicosMaki GiulianoAún no hay calificaciones
- 3 LernerDocumento7 páginas3 LernerMaki GiulianoAún no hay calificaciones
- Psicoterapia y Emergencias 2024Documento719 páginasPsicoterapia y Emergencias 2024Maki GiulianoAún no hay calificaciones
- 4 VegaDocumento12 páginas4 VegaMaki GiulianoAún no hay calificaciones
- Programa Cátedra Psicología Criminológica 2023Documento15 páginasPrograma Cátedra Psicología Criminológica 2023Maki GiulianoAún no hay calificaciones
- 1 FizeDocumento14 páginas1 FizeMaki GiulianoAún no hay calificaciones
- Dialnet PsicologiaYSaludSocial 4391010Documento7 páginasDialnet PsicologiaYSaludSocial 4391010Maki GiulianoAún no hay calificaciones
- Plan 2021Documento38 páginasPlan 2021Maki GiulianoAún no hay calificaciones
- Apunte Aprendizaje 2019 - Capitulo 1Documento88 páginasApunte Aprendizaje 2019 - Capitulo 1Maki GiulianoAún no hay calificaciones
- 12-Psicoterapia-Rhcd 313 2019Documento15 páginas12-Psicoterapia-Rhcd 313 2019Maki GiulianoAún no hay calificaciones
- Programa 2023 Psicología de Las MasasDocumento19 páginasPrograma 2023 Psicología de Las MasasMaki GiulianoAún no hay calificaciones
- Ergologia - SchwartzDocumento1 páginaErgologia - SchwartzMaki GiulianoAún no hay calificaciones
- EL PARADIGMA DE COMPLEJIDAD - MorinDocumento25 páginasEL PARADIGMA DE COMPLEJIDAD - MorinMaki GiulianoAún no hay calificaciones
- Caso Charles Manson. PsicopatíaDocumento11 páginasCaso Charles Manson. PsicopatíaMaki GiulianoAún no hay calificaciones
- Psicología de Las Masas y Medios de ComunicaciónDocumento4 páginasPsicología de Las Masas y Medios de ComunicaciónMaki GiulianoAún no hay calificaciones
- LOS ORÍGENES - BurmanDocumento8 páginasLOS ORÍGENES - BurmanMaki GiulianoAún no hay calificaciones
- TÉCNICAS PARA INVESTIGAR. OBSERVACIÓN Y ENTREVISTA - Urbano y YuniDocumento42 páginasTÉCNICAS PARA INVESTIGAR. OBSERVACIÓN Y ENTREVISTA - Urbano y YuniMaki GiulianoAún no hay calificaciones