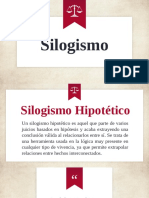Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Estudiar - Filosofia Del Derecho
Estudiar - Filosofia Del Derecho
Cargado por
Cristian Alexander0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas18 páginasTítulo original
Estudiar - Filosofia del Derecho
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas18 páginasEstudiar - Filosofia Del Derecho
Estudiar - Filosofia Del Derecho
Cargado por
Cristian AlexanderCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 18
Historia de la historia de la filosofía del derecho
UNA HISTORIA DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DEL
DERECHO
Hugo y Hegel suelen ser nombres que se repiten ad
infinitum en los manuales de Filosofía del Derecho. Al
primero se le otorga la patente del concepto, al segundo
su expansión.
En sus palabras, “va a ser G. Hugo quien primero se lanzó
de modo consciente a la tarea de entender al Derecho
como Derecho positivo y, a la vez, como objeto de la
reflexión filosófica” (González Vicén, 1969, p. 43). Surge
así lo que se vino a llamar filosofía del Derecho positivo.
¿Cuál es la tesis de Ramis Barceló?
Que debemos ir un poco más atrás de Hugo. En concreto
desde 1650 a 1730 se desarrolló un conjunto de trabajos,
manuales, tesis, disertaciones referido a la philosophia
iuris (capítulos 4, 6 y 7, pp. 74-101 y 113-156).
Esta es la gran novedad que nos trae este libro: con
detalle y cuidado, nos adentra en la nebulosa conceptual
que la epistemología jurídica había descartado al situar a
Hugo como el autor que iluminó por vez primera el
concepto. Y las coordenadas nos la plantea desde la
primera página: Franciscus-Julius Chopius y su obra
publicada en 1650 Philosophia iuris vera ad duo haec de
potestate ac obligatione, que, a partir de los conceptos de
potestad y obligación, trataba de sistematizar el derecho
(Capítulo 4, pp. 74-101). Es a quien, a juicio de Ramis
Barceló, realmente debemos la noción de Filosofía del
Derecho.
Para sostener esta tesis no solo recurre a un análisis
terminológico, sino a un contexto intelectual que sitúa en
las regiones luteranas del Sacro Imperio Romano
Germánico. Es aquí que de forma paralela se desarrollara
una philosophia iuris consultorum (capítulos 5 y 8, pp.
102-112 y 157-173) que, rastreando la ideología de los
juristas del pasado, trataba de buscar unos primeros
principios racionales. Lo que mantenían en común ambas
era transitar de las Facultades de Artes y Filosofía a las de
Derecho, aunque se distanciaban de punto de partida:
aristotelismo luterano y anticontractualista
(especialmente Hobbes) en la philosophia iuris vs.
estoicismo en la philosophia iuris consultorum.
Si bien su historia fue olvidada por otras historias que
encumbraron los conceptos Rechtslehre de Kant (capítulo
9, especialmente pp. 184-190), Philosophie des positiven
Rechts de Hugo (capítulo 10, pp. 197-202) o
Rechtsphilosophie de Hegel (capítulo 10, pp. 202-207), el
análisis arqueogenealógico nos ayuda a entender por qué
materias como filosofía de la historia, filosofía del
lenguaje o filosofía de la ciencia se estudian en las
Facultades de Filosofía, pero en cambio nuestra disciplina
lo hace en las de Derecho. Este conflicto de las Facultades
ha estado latente en nuestro imaginario aunque, en cierta
medida, eclipsado por una diferencia que planteó
Norberto Bobbio. En su clásico texto Natura e funzione
della filosofia del diritto (1962) distinguía entre filosofía
del derecho de juristas y de filósofos. Esta bifurcación nos
plantea espacialmente el estudio del derecho de abajo a
arriba (juristas) o de arriba hacia abajo (filósofos).
Pero no nos responde a cómo se produjo la victoria de los
primeros, a partir de la filosofía del derecho positivo en el
siglo xix, sobre los segundos, conllevando el monopolio
del saber iusfilosófico por parte de las Facultades de
Derecho. De ello se ocupa Ramis Barceló en el epílogo a
su obra (pp. 209-220), señalando cómo la filosofía del
derecho “ha estado en manos de juristas que,
deliberadamente, han evitado —y sustraído de un debate
holístico— el estudio filosófico de los fundamentos del
derecho. Por esa razón, cuando los juristas han cultivado
la ‘filosofía del derecho’, no han hecho otra cosa (casi
siempre) que elaborar una ‘teoría del derecho’ ” (p. 226).
¿Cómo recuperar el diálogo entre ambas Facultades?
¿Cómo construir un espacio común? Si bien este es un
trabajo que está por hacer, el libro del profesor Ramis
Barceló nos da buenas coordenadas para orientarnos en
esta difícil tarea.
La filosofía y su relación con el derecho
LA FILOSOFÍA Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO
1. Introducción
“La Filosofía […] no es una disciplina de segundo orden
que tenga por objeto el razonamiento jurídico ordinario,
sino que ella misma es el nervio de la reflexión sobre el
derecho” Ronald Dworkin. Filosofía del derecho
La filosofía ha cumplido un papel preponderante desde
tiempos remos en la reflexión e indagación del fenómeno
jurídico. Su misión ha sido la de enjuiciar y poner en
cuestión la naturaleza, legitimidad y los conceptos que
aparecen en el mundo jurídico y que a menudo el
operador del derecho lo da por supuesto.
y por último concluimos enfatizando que la filosofía es de
suma necesidad para el abogado puesto que le facilitará
comprender mejor el derecho a fin de desarrollarlo y
operarlo con honestidad.
2. Filosofía y derecho
El derecho como objeto de reflexión filosófica tiene su
origen en los inicios del quehacer filosófico.
El experto en filología clásica, Werner Jaeger dio cuenta
de ello en un vigoroso opúsculo: “fueron los griegos,
creadores de la filosofía, los que por vez primera se
enfrentaron con los fenómenos jurídicos y las
instituciones legales con espíritu filosófico”.1
Sin duda, fueron los filósofos griegos quienes
emprendieron intensas indagaciones respecto de la
naturaleza del derecho y la justicia mucho antes de que
se estableciese una filosofía jurídica en el sentido
moderno de la expresión.
Más tarde, la filosofía cumplió un papel fundamental en
la consolidación de los Estados republicanos y sobre todo
en establecer las bases a partir del cual se elaboraron
luego las Constituciones, en virtud del cual hoy se piensa
y opera el derecho, me refiero a la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano. Todo ello fue
gracias al arduo e infatigable trabajo de filósofos tales
como Voltaire, Diderot, Rousseau, entre otros.
Pero, no obstante esto, el verdadero jurista no puede
perder el contacto con la filosofía porque esta resulta
indispensable para poder hacer verdadera ciencia y para
poder situarse frente a los problemas no científicos del
derecho en razón de la plenitud humana que es
inmanente a este y que la ciencia no puede descubrir sin
desvalorarse.
3. Qué le aporta la filosofía al derecho
Qué le aporta la filosofía al derecho La misión de la
filosofía respecto al derecho es de permanente
enjuiciamiento, de puesta en cuestión de su naturaleza y
legitimidad; a fin de indagar, de provocar aquello que
mejor conviene para la convivencia social.
En este sentido, la filosofía señala Battaglia:
“Es precisamente la disciplina que indaga el principio
espiritual y ético en que se constituye la experiencia
jurídica: el derecho como experiencia. Así excluimos tanto
el que pueda agotarse en una simple teoría o gnoseología
jurídica como el que pueda perderse en una práctica no
iluminada por la reflexión”3 .
De lo expuesto debemos colegir que la filosofía es un
saber de mucha utilidad para el derecho, porque permite
acicatear, cuestionar verdades jurídicas allí donde estas
se dan por supuestas:
¿qué es el derecho? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es
persona? ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es la pena? ¿Qué es
el delito?, o de otro modo ¿Qué hace que nos
consideremos más dignos de derecho que un chimpancé?
¿Debemos obedecer una ley por mas injusta que esta nos
parezca? ¿Cuándo una ley es legítima y cuando no?
Los abogados en general dan por sentado todo lo que
saben respecto del derecho, viven considerando que las
cosas están bien como están, porque eso les dijeron: que
la ley es la justicia y, que la justicia es lo que está
contenida en los códigos en forma de leyes.
O como atinadamente precisa Dworkin:
Así que por una parte, es por el modo de entender
objetivo, claro y no atientas ni en la oscuridad el derecho,
por lo cual el pensamiento filosófico se muestra como
una herramienta que debe acompañar al derecho y por
consiguiente al operador del derecho.
Pues este potencia y desarrolla la capacidad de reflexión
crítica del abogado, lo cual, permite desempeñar un papel
de especial relevancia en el ámbito de la epistemología
jurídica y en la formación ética, jurídica y política de los
abogados.6
Una vez más, este rigor - sostiene Nussbaum - tiene
mucho que ofrecer al derecho, el cual inevitablemente
habla sobre evidencia y conocimiento, sobre
interpretación, objetividad, y sobre la naturaleza de la
racionalidad.
Entonces, hay al menos alguna chance de que las
indagaciones más sistemáticas y detalladas de los
filósofos del derecho ofrezcan algo a los profesionales del
derecho.7
Que les sirva por un lado para tratar de pensar
correctamente, evitando confusiones, detectando
ambigüedades, diferenciando las distintas cuestiones
relacionadas con un problema, explicitando las distintas
alternativas, y construyendo argumentos sólidos para
defender las opciones que finalmente se elijan.
O bien cómo reza el sabido comentario que realiza Isaiah
Berlin al referirse a la labor de la filosofía: La tarea
perenne de los filósofos es examinar lo que no parezca
poco susceptible a los métodos de la ciencia o a la
observación diaria, por ejemplo, categorías, conceptos,
modelos, formas de pensar o actuar, y particularmente la
forma en las cuales ellos colisionan unos con otros, con la
idea de construir otros, menos contradictorios
internamente y (aunque esto nunca puede conseguirse
completamente) metáforas, imágenes, símbolos y
sistemas de categorías menos pervertibles. […] Esta
actividad socialmente peligrosa, intelectualmente difícil y
a menudo agonizante y desagradecida, pero siempre
importante es el trabajo de los filósofos si tratan con las
ciencias naturales o los asuntos morales, políticos o
puramente personales. El papel de la filosofía es siempre
el mismo, ayudar a los seres humanos a entenderse a sí
mismo y así operar en una forma abierta, y no
salvajemente en la oscuridad.8
Y por otro, la filosofía facilitará al abogado una práctica
del derecho reflexionada y vivenciada, pues el objetivo de
la filosofía es la construcción de un mundo (naturaleza y
sociedad) que de hostil y extraño al hombre, pase en
forma progresiva a ser un mundo humano, habitable,
comprensible y orientado por el hombre para la
superación de su propio extrañamiento, para su
liberación real, para su plenaria autorrealización, es decir,
para la liberación y autorrealización de todos los
hombres.9
4. Conclusión Tal como lo hemos insinuado al iniciar el
ensayo, los historiadores de la filosofía y del derecho
reconocen que es bajo la influencia de la filosofía en la
antigua Grecia que evolucionó el derecho. A grandes
rasgos podemos decir que la historia de la filosofía
corresponde a la evolución del pensamiento jurídico, es
decir, a la historia de la filosofía en lo que concierne a la
reflexión sobre el fenómeno del derecho.
Por tanto, somos de la opinión de que la filosofía podrá
ayudar a los abogados en general a entenderse a sí
mismos, a comprender y desarrollar el derecho y a
operarla de manera justificada, creativa y honesta, y no
salvajemente en la oscuridad a fin de posibilitar la justicia.
Derecho natural: que es, características y evolución
Derecho natural
Se considera derecho natural al conjunto de normas y
principios jurídicos que emanan directamente de la
naturaleza misma del ser humano, y que son principios
universales e inmutables.
A partir del derecho natural se desarrollan e interpretan
las normas del derecho positivo, que es el derecho
elaborado de acuerdo con el objetivo normativo de una
sociedad y una autoridad determinada.
El derecho natural no procede de ningún legislador. Son
normas naturales de carácter jurídico, que no deben
confundirse con principios morales o religiosos. Tiene su
propio ordenamiento jurídico, que no es necesario que
esté escrito. Además, es inherente al ser humano, no
tiene nada que ver con la voluntad humana ni con la
reglamentación positiva.
El derecho natural es también anterior a lo que se
conoce como derecho consuetudinario, que se
desprende de las costumbres.
Evolución histórica del derecho natural
El derecho natural sirve de fundamento al derecho
positivo. Funciona como control, límite y complemento
para él. El derecho positivo recoge los principios del
derecho natural que son inherentes a la condición
humana, sin distingo de religión, nacionalidad, sexo o
condición social. Un ordenamiento jurídico que no recoja
esos principios universales no podrá considerarse un
marco jurídico.
Ya en el mundo antiguo se conocían y tomaban en
cuenta antecedentes del derecho natural, que solían
atribuirse a los dioses o a poderes sobrenaturales. Los
diez mandamientos cristianos son un ejemplo de estos
cuerpos de normas o preceptos.
En la antigua Grecia, filósofos como Platón y Aristóteles
formularon la existencia de tres derechos
fundamentales intrínsecos al hombre: el derecho a la
vida, el derecho a la libertad y el derecho al pensamiento.
La denominación derecho natural viene de la antigua
Roma. Los juristas romanos, influenciados por la filosofía
griega, afirmaban que existía un orden jurídico superior al
derecho positivo, que era común a todos los pueblos y
momentos históricos.
El político y filósofo romano Cicerón (106-43 A.C.)
aseguraba que existía un ordenamiento superior,
inmutable, que llama a los hombres al bien por medio de
sus mandamientos, y los aleja de él a través de
sus amenazas. Agregaba que este derecho rige a todos los
pueblos, en todos los tiempos, y que no está formado por
opiniones, sino que viene de la naturaleza, y llega al
hombre por la recta razón que existe en todos los
corazones.
El cristianismo tomó para sí el concepto de derecho
natural. Este concepto coincidía perfectamente con sus
orientaciones filosóficas y políticas. Santo Tomás de
Aquino (1.225-1274) desarrolló esta doctrina. Afirmaba
que hay tres clases de sistemas jurídicos que derivan
jerárquicamente uno del otro: la ley eterna, que es la
razón divina que gobierna al mundo físico y moral; la ley
natural, que es la ley eterna manifestada en la criatura
racional, que permite al hombre discernir entre lo que es
bueno y lo que es malo. También la ley humana, que
deriva de la anterior, y permite al hombre disponer
racionalmente de algunos asuntos específicos.
Otras corrientes más modernas
En el mundo moderno, la Escuela de Salamanca, en el
siglo XVI, desarrolló el concepto de derecho natural. Se
veía a la justicia como un ejemplo de ley natural que
debía aplicarse en todas las sociedades.
La escuela del derecho natural debe su origen al
pensador holandés Hugo Grocio, quien, en su obra
publicada en 1625, reconoce la existencia de un derecho
natural y lo considera como “una regla dictada por la
recta razón”, y que esta regla existiría, aunque no hubiera
dios, separando claramente el derecho de la religión.
Estas ideas de la Escuela de Salamanca fueron tomadas y
trabajadas posteriormente por los teóricos de lo que se
denominó el contrato social, entre ellos Jean Jacques
Rousseau, Thomas Hobbes y John Locke.
La Declaración de Los Derechos del Hombre y del
Ciudadano que se promulgó durante la Revolución
Francesa (1789) es la perfecta manifestación de un
documento de derecho natural.
Contemporáneamente, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, documento proclamado por la
Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, explicita
claramente lo que son derechos que derivan de la
existencia misma del hombre, y que no pueden ser
derogados ni revocados en ninguna nación del mundo ni
en ninguna circunstancia. Su violación se castiga
internacionalmente en todo momento, ya que son
considerados crímenes que no prescriben.
Características del derecho natural
• El derecho natural es universal, se aplica por igual
en todo lugar.
• El valor de las normas que derivan del derecho
natural no depende de interpretaciones del hombre
• El derecho natural es inmutable, es decir no cambia
en el tiempo
• La fuente del derecho natural es la divinidad o la
naturaleza, es decir que existe independientemente
de la intervención humana
• Los comportamientos que regula el derecho natural
se consideran buenos o malos per se, la norma no
los clasifica como tal, sino que el propio
comportamiento tiene ya de por sí una valencia
• El hombre conoce el derecho humano a través de la
razón
Los iusnaturalistas
El derecho natural se refiere a aquellos derechos que
son inherentes al ser humano, determinados por su
propia naturaleza. La corriente filosófica que se ha
encargado de estudiar y desarrollar los conceptos del
derecho natural se conoce como Iusnaturalismo.
Esta escuela pregona la existencia de normas
universales, anteriores y preexistentes al derecho
positivo elaborado por los hombres. Establece que existe
una universalidad de derechos en función de un origen
natural.
El derecho natural es intrínseco al ser humano, dado de
forma natural por lo que es constante y está presente en
todas las personas. Plantea una universalidad de
derechos que están por encima de los dictámenes del
Estado.
El derecho natural, base de todo orden jurídico
El derecho positivo, que está constituido por todo el
plexo normativo escrito que rige el comportamiento de
los ciudadanos, los organismos públicos y privados,
pueden ser leyes, normas, decretos, reglamentos en el
mundo actual, tiene su base en el derecho natural.
El Derecho Positivo es una creación del ser humano,
obedece a un pacto social y jurídico y su finalidad es
alcanzar el bienestar social y la armoniosa convivencia
entre los ciudadanos. Este es particular para cada Estado,
que tiene sus procedimientos para formularlo, y puede
cambiar a través del tiempo para adaptarse a las
necesidades y características del momento.
Se deberán respetar siempre los principios de derecho
natural que son inherentes al ser humano, que forman
parte de su propia naturaleza y que son universales e
inmutables.
Oficio del jurista
RESUMEN TEMA 2. EL OFICIO DE JURISTA
El objeto fundamental de la reflexión del filósofo del
derecho es la vida jurídica, la vida del "foro" (escenario)
*Desde el punto de vista del oficio de jurista, el núcleo del
mundo del derecho es el mundo del foro y, en concreto,
la actividad del juez. *El oficio de jurista es un arte o
ciencia que comporta el discernimiento del derecho:
• es el discernimiento de lo justo y de lo injusto
• del derecho aplicable
• el discernimiento de la lesión en los derechos que se
hayan infligido, en su caso, alguna de las partes.
*Según Ulpiano,
• El derecho es el arte de lo bueno y lo justo
• la jurisprudencia es la ciencia de lo justo y de lo injusto
Acepciones al término jurista:
El oficio del jurista se desempeña en variedad de
profesiones: juez, abogado, procurador, notario, letrado,
etc. Quien sabe de derecho, quien discierne lo justo en el
caso concreto; quien discierne el derecho y la lesión del
derecho.
• Por antonomasia el juez, que tiene como función
central y principal dictar sentencia.
• El abogado, es el que manifiesta a su cliente cuál es su
opinión en derecho en un tema concreto
Como complemento común: la dedicación al "ius", al
Derecho. Términos clave para explicarlo:
• Ius; derecho
• Iustus: el que cumple lo justo
• Iustum: lo justo
• Iusticia: virtu de hacer lo justo
• Iniura: lesión del derecho
NECESIDAD SOCIAL A QUE RESPONDE EL OFICIO DEL
JURISTA
La definición descriptiva de la justicia coincide con el
objeto del derecho, el derecho de cada uno y lo justo; son
términos sinónimos. Parte del presupuesto de que en la
sociedad las "cosas" ( materiales y derechos) están
repartidas y atribuidas a distintos sujetos y de diversas
formas. * o sea, al establecimiento de un orden justo
donde cada persona vea reconocido y respetado su
derecho.
Ante estas cosas, distribuidas entre distintos sujetos y de
distintas maneras habrá de saber el jurista, establecer o
discernir 2 temas:
• 1.- de quién es la cosa y en calidad de qué la tiene
atribuida
• 2.- Qué corresponde a cada titular de la cosa
EL OFICIO DE JURISTA COMO "SABER PRUDENTE"
Prudencia: virtud intelectual, un hábito del
entendimiento práctico que dirige nuestro juicio para
discernir y querer, en cada uno de nuestros actos lo que
es bueno
• virtud: bondad, moralidad, ética
• Hábito: conducta constante
• Juicio: decisión entre varias opciones ( buena, mala)
• discernir: separar el grano de la paja
La actividad de jurista supone saber y querer dar a cada
uno lo suyo.
• Querer es propio de la voluntad justa, saber es lo propio
de la razón prudente.
• El jurista como "experto" en derecho, debe poseer esa
ciencia y la capacidad para discernir.
O sea * que el jurista debe conocer bien el derecho y
tener voluntad de aplicarlo mediante soluciones lo más
justas posibles.
El oficio de jurista no consiste en llevar a cabo una
ordenación social, eso es papel de los políticos o del
legislador.
Para el jurista, el centro del sistema jurídico no es la ley
sino el derecho, algo que es distinto a la norma.
El oficio del jurista responde a dos presupuestos sociales:
• La necesidad de dar a cada uno lo suyo
• reconocer que las cosas están o pueden estar en poder
de otros
Conclusión: el jurista será el que sabe del reparto de las
cosas, no de cómo repartirlas ( eso son las leyes), *sino de
cómo están repartidas.
FUNCION SOCIAL DEL JURISTA
• 1.-Contribuir con su labor al establecimiento de un
orden social justo, donde cada persona vea reconocido y
respetado su derecho
• 2.- Que cada cual tenga la pacífica posesión de lo que es
suyo.
También podría gustarte
- 7.2.10 Packet Tracer - Configure dhcpv4 - Es XLDocumento3 páginas7.2.10 Packet Tracer - Configure dhcpv4 - Es XLCristian AlexanderAún no hay calificaciones
- Lineamientos Tarea #4Documento3 páginasLineamientos Tarea #4Cristian AlexanderAún no hay calificaciones
- Unah. Planificacion Clase Procesal Penal. Periodo 3.2023Documento7 páginasUnah. Planificacion Clase Procesal Penal. Periodo 3.2023Cristian AlexanderAún no hay calificaciones
- Trabajo RecopilatorioDocumento123 páginasTrabajo RecopilatorioCristian AlexanderAún no hay calificaciones
- Transmisión y Liquidación de La EmpresaDocumento5 páginasTransmisión y Liquidación de La EmpresaCristian AlexanderAún no hay calificaciones
- Lineamientos Tarea #4Documento3 páginasLineamientos Tarea #4Cristian AlexanderAún no hay calificaciones
- Informe Investigativohimno A Lempira 268Documento14 páginasInforme Investigativohimno A Lempira 268Cristian AlexanderAún no hay calificaciones
- Lineamientos Tarea #5Documento3 páginasLineamientos Tarea #5Cristian AlexanderAún no hay calificaciones
- 1 Hora de DeporteDocumento1 página1 Hora de DeporteCristian AlexanderAún no hay calificaciones
- Investigacion Mesoamerica 369Documento56 páginasInvestigacion Mesoamerica 369Cristian AlexanderAún no hay calificaciones
- Informe Investigativohimno A Lempira 268Documento28 páginasInforme Investigativohimno A Lempira 268Cristian AlexanderAún no hay calificaciones
- Silo GismoDocumento20 páginasSilo GismoCristian AlexanderAún no hay calificaciones
- Informe Investigativohimno A Lempira 268Documento2 páginasInforme Investigativohimno A Lempira 268Cristian AlexanderAún no hay calificaciones
- Control de Lectura Abdul BashurDocumento2 páginasControl de Lectura Abdul BashurCristian AlexanderAún no hay calificaciones
- VFGHHNDocumento10 páginasVFGHHNCristian AlexanderAún no hay calificaciones