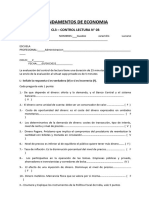Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Peruanidad de Maynas
La Peruanidad de Maynas
Cargado por
luciano2910020 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas72 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas72 páginasLa Peruanidad de Maynas
La Peruanidad de Maynas
Cargado por
luciano291002Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 72
ey
PRESENTACION
a peruanidad de Maynas. nuestro terri-
torio, es una cuestion indiscutible. Nues-
tras razones son muchas. Lo tinico que
falia es difundirlas para que crescamos
‘sabiendo que Maynas siempre pertene-
‘ib al Perit. José Barleti, profesor de aula y am-
plio conocedor del tema, explica con toda la pro-
Jundidad de conocimientos que sus indagaciones
Te permiten, la peruanidad de nuestro territorio.
Ese esfuerzo investigativo por explorar nuestra
peruanidad en cuanto archivo existe ha sido el moti-
ro, ms que suficiente, para que PRO & CONTRA
vecidiera publicar en sumiimero 100 el trabajo. Gra-
tis al apoyo de diversas empresas, mds privadas
{que piblicas se pudo hacer dicha edicion.
Hoy, bajo el auspicio del Consejo Transitorio
cde Administracién Regional de Loreto que preside
‘1 ngeniero Toms Gonzales Redtegu, es posible
‘niregar a os estudiantes de Loreto una nueva edi-
‘cibn de este importante trabajo.
J&M Editores, y el Consejo Transitorio de
“Administracién Regional de Loreto, se sienten s0-
tisfechos de presenta el trabajo de José Barleti
como una forma de afirmar la Peruanidad de
Maynas.
Iquitos. octubre de 1995
Los editores
LOS «ARGUMENTOS»
HISTORICOS DEL
ECUADOR
José Barletti
La aspiracién del pueblo ecuatoriano a te-
ner soberania en los rios Maraiién y Amazonas
no tiene fundamentos histéricos ni legales. Sin
embargo, todo ecuatoriano aprende desde peque-
fio que los territorios de la antigua Maynas les
pertenece y que el Peri se los ha quitado,
Los peruanos estamos convencidos que
Maynas es del Perd, pero la mayoria de nuestra
poblacién no sabe cémo responder a las «azo-
hes» que presentan los ecuatorianos. En las si-
‘guientes lineas refutaremos los principales «ar-
‘gumentos» histéricos ecuatorianos.
1. Dicen los ecuatorianos
|
| “LA EXPEDICION ESPANOLA QUE |
DESCUBRIO EL AMAZONAS PARTIO
DE QUITO”
El argumento del Ecuador es el siguiente
Al haberse organizado la expedicién en Qu
el viaje se hizo con gente de Quito y se financid
con dinero conseguido en Quito. Por esta razén
es que el descubrimiento del rio Amazonas da
derecho al Ecuador a tener una continuidad te-
rritorial hasta el que ellos denominan Rio de
Quito.
{Cémo respondemos los peruanos?
$ La expedicién no partié de Quito sino del
‘Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana
| Mo fueron tos primeros espaftoles en Wegar a
| ee
+ Ecuador no existia en esos tiempos. Todo
era Perit,
pease)
a) Lo més claro en la historia es que la expedi-
cién de Gonzalo Pizarro no partié de Quito sino
del Cusco,
‘en 1563, permanecié inalterada durante los cer-
a de tres siglos de dominacién colonial espa-
ola. Con un planteamiento de esta naturaleza
desconocen que los reyes de Espaiia estuvie-
on modificando constantemente la forma de
organizar sus dominios y era logico que asi
ra,
__ No se necesita ser un estudioso de la his
toria para poder entender que los espafioles
tenian necesidad de estar adecuando permanen-
temente sus formas de dominio. Por ejemplo,
en los primeros tiempos sélo se establecieron
dos virteinatos, el de México y el de Peri. Esto
fue en 1542. El Virreinato del Pers compren-
dia casi toda la América del Sur. Sélo quedaba
fuera de su jurisdiccién la Capitania de Vene-
zuela, que dependia del Virreinato de México.
Es claro que no debemos tener en cuenta lo
que hoy es Brasil, ya que esos territorios no
pertenecieron a Espait
ta, Sin embargo, pocos ailos después, en 1723,
-anulé esa creacién,
Veintiseis afios més tarde, en 1739, otra vez
Pee eee eis inato.
~ Por oto lado, en la parte sur, en 1776, la Coro-
ta Espaola creel Vireinato del Rio de Pl-
Si estos cambios se produjeron en los
s, muchas mas fueron las modifica-
cciones al interior de esos virreinatos.
Cada uno de ellos estaba dividido en Audien-
cias, que eran en realidad tribunales de justicia,
pero cuyas autoridades tenian mando politico.
‘Sin embargo, en las capitales de los virreinatos,
donde el poder politico estaba en manos de los.
virreyes, alli la Audiencia s6lo quedaba limita
da ala administracién de justicia.
El territorio de cada Audiencia era sefia-
lado por las Reales Cédulas, que era el nom-
bre que se daba a las leyes firmadas por el Rey.
EI ambito de las Audiencias fue modificado
muchas veces. Ademéas, estas Audiencias,
como eran sobre todo tribunales de justicia,
ejercian su jurisdiccién sobre territorios que
tenian gente. Aquellos lugares que se conside-
raban «no descubiertos» pertenecian a los
virreinatos. A pesar de esto, cada Audiencia
podia extender su dominio «a aquellos territo-
ios despoblados que se redujese, poblaré y
pacificaréy (°).
Enel caso de la Audiencia de Quito, se pro-
dujeron varios cambios. Primero fue creada en
1563, pero después se le hicieron modificaciones
en 1717, 1720, 1723, 1739 y en 1802 (’).
“La forma en que los gobernantes espatioles divi-
dian el territorio americano es descrita con mucho
cuidado por Rail Porras Barrenechea y Alberto
‘Wagner de Reyna en las pp.16-19 det libro Histo-
rias de los Limites del Peri publicado en 1961.
"El detalle de los cambios que se realizaron en
la Audiencia de Quito puede encontrarse en la
21
MAYNAS COLONIAL,
Maynas pertenecié al Virreynato del Pera
los primeros 200 afios de dominacién colonial
Y Iuego, por un lapso de 63 afios (de 1739 a
1802), fue uno de los territorios con los que se
conforms el Virreinato de Nueva Granada. La
Audiencia de Quito también pasé a formar
parte del nuevo virreinato,
Es importante tener en cuenta que
Maynas, en tiempos de la Colonia, era un te-
rritorio muy extenso que abarcaba lo que hoy
es Loreto, Ucayali, San Martin y parte de
Amazonas. Asimismo es necesario compren-
der lo que pasé en Maynas durante la domina-
cién colonial espafiola para poder entender la
forma en que llegé a estar vinculada de alguna
manera y por un tiempo a Quito, antes de vol-
Yer a depender definitiva y completamente de
ima.
La mayor parte del territorio de lo que se
denominé Maynas durante la dominacién es-
pafiola esta ubicado en la selva baja. En aque-
lla Maynas nace rio Amazonas de la unién del
Ucayali y el Maraiién. Este tiltimo recibe por
el norte las aguas de los rios, Santiago, Morona,
Pastaza y Tigre sin contar las afluentes
menores.Por el sur, el Marafién el cau-
dal del Huallaga. El Pongo de Manseriche,
p-13 de «Peruanidad de Tumbes, Jaén y Maynas»,
Aiscurso pronunciado en el Congreso por Roberto
Mac Lean y Estenés, que fuera publicado en 1941.
2
en el Marafién, cerca a la boca del Santiago,
era la puerta de entrada occidental de Maynas.
El Amazonas, por su parte, recibe por el norte
las aguas del Napo, del Putumayo (también Ila-
mado Iza) y del Caqueté (también llamado
Yapura). La desembocadura del rio Caqueté
constituia el limite de Maynas con las colonias
portuguesas del Brasil. Por el sur el Amazonas
recibe al Yavari. Estas iltimas porciones de
Maynas estuvieron en disputa entre Espafia y
Portugal casi desde el comienzo de 1a presen-
cia europea. En los iiltimos tiempos de la do-
minacién colonial, ta Comandancia general de
Maynas abarcaba las zonas del pie del monte
andino, de la selva alta, lo que hoy es el depar-
tamento de San Martin.
La poblacién de Maynas y de la
‘Amazonia en general era muy numerosa al Ile-
‘gar los espafioles. En la Relacién de fray Gaspar
de Carvajal se entreve que al pasar la expedi-
cién de Orellana se encontraron con mucha
gente (*), Esto implicaria un cierto nivel de con-
centracién. Algo semejante ocurre en la narra-
cién del padre Acuna, quien con aparente exa-
geracién dice: «Estén tan continuadas estas
naciones, que de los iltimos pueblos de las una,
‘en muchas de ellas se oyen labrar los palos en
las otras»).
‘"Relacion de Gaspar de Carvajal, edicién de 1944,
pp-24, 29, 30-31, 35, 39.
“Cristobal de Acufia, «Nuevo descubrimiento del
‘gran rio de las Amazonas en el allo de 163%», En: Infor-
2B
Pareciera que estuviéramos ante una in-
formacién fantasiosa. Es dificil imaginar que
pueda haber disminuido tanto la poblacién. Por
‘eso Myers seftala que «tradicionalmente se ex-
plicaban las diferencias (entre los pueblos an-
tiguos y los actuales) ignoréndolas o con la ex-
plicacién de que las crénicas antiguas eran
mentirosas. Por eso, Ia mayoria de estudios
sobre las culturas amazénicas empiezan con la
idea de que las culturas indigenas actuales son
casi iguales a las que existian al inicio del con-
tacto europeo. Asi Steward y Faron estiman
que la poblacién selvatica lleg6 a unos dos
millones de personas en el tiempo del contac-
to»('"). En cambio, Denevan eleva hasta
6°800,000 la poblacién de toda la cuenca
amazénica y aflade que existian numerosas al-
deas grandes reportadas por los primeros via-
Jeros... elaborada cerdmica conocida en mu-
chos asientos arqueoldgicos... logros
organizacionales... agricolas(").
Parece, pues, que las apreciaciones de
Carvajal y Acufia, en cuanto al volumen
‘maciones de Jesuitas en el Amazonas, publicado en
Iquitos, Monumenta Amazénica, CETA, en 1986.
"Thomas Myers, «El efecto de las pestes sobre las
Poblaciones de Ia Amazonia Alta». En Amazonia
Peruana, nimero 15, Lima, 1988,
"William M. Denevan, «La poblacién aborigen en
Ia Amazonfa en 1492». En Amazonia Peruana, 5,
Lima, 1980,
y concentracién poblacional, no pecan de exa-
. Hace pocos afios, el historiador Porras
Barrenechea, dejando volar su imaginacién, afir-
maba: «La impresi6n general que se obtiene del
relato del padre Carvajal es la de la travesia por
tierras densamente pobladas en las riberas del
tio, de las que surgen infatigablemente escua-
drillas de canoas indigenas y nubes de flechas
que se clavan en las bardas del navio, mientras
suenan pifanos y atambores y en la tierra cerca-
na, danzan los indios al son de ritmos de pesadi-
Mlan('?), Los trabajos resefiados son los primeros
intentos de cotejar las crénicas con los datos de
la arqueologia y la ecologia.
Los pueblos amazénicos, al momento de
la Megada de los europeos, tenian una
antiguedad que los estudiosos hacen fluctuar
entre 6,000 y 30,000 afos. Se calcula que ha-
bia unos 700 grupos etnolinguisticos. A través
de siglos las migraciones se habian producido
en todas direcciones, aunque parece que la ten-
dencia en los desplazamientos fue de norte a
sur y de este a oeste.
Al momento de llegar los espafioles, los
pueblos amazénicos habian alcanzado altos ni-
veles civilizatorios, principalmente los que es-
taban asentados a orillas de los grandes rios.
Durante miles de afios habian ido aprendiendo
a relacionarse con la naturaleza utilizando sus
recursos sin destruir el bosque. Todo esto, que
"Radl Porras Barrenechea, Los cronistas del Peri
¥ otros ensayos, publicado en Lima en 1986, p.136.
25
se fue logrando durante muchos siglos, se vié
radicalmente alterado con la invasién extran-
jera. La presencia europea, al decir de
Benchimol, tuvo como una de sus caracteristi-
‘cas «un intenso proceso de lucha y disputa entre
ortugueses, espafiales, franceses, ingleses y
holandeses. Los portugueses terminaron por
dominar el delta y el canal central del Amazo-
nas y sus principales afluentes al norte y al sur.
Los espafioles, obstaculizados por la cordille-
ra andina, consolidaron su conquista en la
periferia septentrional (norte) de los bordes del
valles de los rios Iza (Putumayo), Japura
(Caqueté), alto rio Negro y la parte superior
en el oeste, a partir del rio Yavari, en todo el
recorrido del Amazonas hasta su nacimiento,
a través de sus principales rios formadores:
Ucayali y Maraién. Los franceses. ingleses y
holandeses terminaron confinados en los es-
trechos limites de la region de las
Guayanas»("),
Historiar la Amazonia tiene innumera-
bles dificultades. Los procesos de cada una de
sus zonas, pertenecientes a nueve paises, han
tenido sus propias caracteristicas. No hay po-
Samuel Benchimol hace esta apreciacién en la
P-215 del libro Los Meandros de Ia Historia en
Amazonia, editado por Roberto Pineda en 1990, en
Quito, en ef que se presentan las intervenciones de
los investigadores que participaron en el simposium
‘«Etno-historia del Amazonas», del 45 Congreso de
Americanistas, llevado a cabo en Bogoti en julio de
1990.
26
lidad por ahora de establecer los elemen-
tos comunes de una «Historia Amazonia».
Haria falta las reconstrucciones parciales, pero
éstas tienen un gran obstaculo: La Amazonia
¢ un territorio marginal de las historias nacio-
nales y en conjunto se trata de una vasta cuen-
ca sin historia.("“). La tarea pendiente consiste
en reconstruir la historia de una regién «sin
historia».
La historia de Maynas Colonial, puede
dividirse en tres etapas:
Una primera va desde las entradas de los.
expedicionarios hasta la llegada de los misio-
neros Jesuitas (1542-1638). La segunda corres-
ponde al sistema de reducciones implantado por
estos religiosos (1638-1767) y la tercera com-
prende lo que sucedié luego de la expulsion de
los Jesuitas (1767-1822).
Primeta Etapa
La primera etapa estuvo caracterizada por
las «entradas». Las més importantes se reali-
zaron por el rio Maraiién, atravesando esa
‘puerta que es el Pongo de Menseriche. Los
pueblos Jibaro fueron los encargados de hacer
dificil la penetracién espafiola, sin embargo no
“En el mismo libro Los Meandros de la Historia en
‘Amazonia, en la introduccibn, se afirma que la ta-
rea consiste en mirar nuestras historias nacionales
desde el punto de vista de los pueblos amazénicos,
reconociendo la pluralidad de historias».
Py]
pudieron impedir que se asentaran y se esta-
blecieran fundando poblaciones, como la de
Borja, Precisamente fue el pueblo Maynas uno
de los que mas resistié a la invasién de sus
territorios. Los espaftoles les tenian mucho
miedo y pensaron que toda la selva estaba po-
bladas por los Maynas. De alli que le pusieran
ese nombre a tan vasta regién.
Fue también en esta primera etapa que
‘comenzaron a darse las epidemias, a conse-
cuencia de las cuales moria mucha gente, El
arquedlogo Thomas Myers dice que «antes de
la entrada de Orellana en 1542, habian por lo
menos cuatro brotes de pestes en las margenes
del Amazonas (1504, 1522, 1526 y 1531). Es
posible que la peste Hlegara al centro de la cuen-
¢a amazonica donde habitaban las poblacio-
nes mayores. Entre el viaje de Orellana y el de
Pedro de Ursiia en 1561, se dieron cinco epi-
demias mas en las misiones jesuitas de! Brasil
(1522, 1558, 1560, 1562 y 1563)... Yasea des-
de el norte sur, este u oeste, estas pestes pudie-
ron ser introducidas en la Amazonia por me-
dio de las antiguas rutas comerciales indige-
nas, mediante las cuales intercambiaban por
toda la Amazonia una gran variedad de pro-
ductos especializados»("), Los investigadores
“EL estudio de las epidemias producidas por Ia He-
ada de los europeos esti siendo un importante tema
de investigacién. El escrito de Thomas Myers se ti-
tula «EI efecto de las pestes sobre las poblaciones
de la Amazonia Alta» y ha sido publicado en 1988,
en el mimero 15 de la revista Amazonia Peruana.
28
cen que el organismo humano de los antiguos
pare ah Lomeryepestiy acostumbrado
a enfrentarse a enfermedades como la gripe o la
viruela, tan comunes en Europa. Por eso causa-
ron tantos estragos en la poblacién. Hubo luga-
res de America, principalmente las Islas del Ca-
ribe, en los que en pocos afios la poblacién indi-
gena desaparecié. En las Amazonia también se
produjo una dristica disminucién de la pobla-
cin a causa de las epidemias y como éstas se-
guian las rutas humanas, terminaron por desarti-
cularse las amplias redes de intercambio que
existian entre los distintos pueblos amazénicos
y que tenian una antiguedad de siglos o miles de
afios.
Segunda Etapa
Durante 130 afios, desde 1638 hasta 1767,
tos misioneros lenis se dedicaron s concen.
trar a la gente en poblaciones que fueron flama-
apr dere ayaa wpa a gs
dios reducidos» pertenecieran a diferentes gru-
pos étnicos y que, por lo tanto, hablaran diferen-
tes lenguas ('"). Fue en estos tiempos que se pro-
“Precisamente porque In gente de las Reducciones
Jesuiticas hablaban lenguas diferentes, los mnisione-
ros impusieron el Quechua, el Inga, como lengua
unificadora para que todos pudieran entenderse.
en nuestro castellano regio-
voces Quechuas. Estas se
siglo, en In Epoca del Cau
cho, con Ia venida de la gente de San Martin, quie-
‘nes también usan muchas palabras Quechuas.
29
dujeron los cambios més produndos en la vida
de la gente amazénica. Los Jesuitas impusie-
ron un estilo de vida diferente, aunque respe-
taron algunas formas tradicionales de trabajo.
Lo mas grave fue que obligaron a la gente a
modificar sus costumbres, principalmente en
su relacién con la naturaleza. Por eso hubo
muchas sublevaciones con la consecuente
muerte del misionero, pero en los afios de 1700
la gente prefirié no sublevarse sino huir de las
redueciones y meterse en el monte.
Esto llevaba a que permanentemente los pa-
dres, con ayuda de la «escolta», es decir de los
soldados, organizaran expediciones para
acpturar a los fujitivos, a los que luego casti-
gaban con el cepo o el latigo para que sirviera
de escarmiento. En esta tarea cumplia un pa-
Pel importante el «capitan de conquistan, que
era un conocedor del monte y dirigia estas ex-
pediciones.
_ Fue un siglo después de la llegada de los
Jesuitas, que el Rey de Espaiia dispuso que
Maynas dejara de pertenecer al Virreinato del
Perit para pasar a formar parte del Virreinato
de Nueva Granada que se estaba creando. Eran
tiempos en que, en Espafia y sus colonias, se
estaban Ievando a cabo las Reformas
Borbénicas. Hacia pocos afios que se habia pro-
ducido un cambio de dinastia en la Corona.
Habian dejado de gobemar los Ausburgo y se
habfan hecho cargo de la corona los de la Casa
de Borbén,
30
La creacién del Virreinato de Nueva Gra-
nada tuvo sus complicaciones. La Real Cédula
fue dada en 1717, pero fue anulada seis afios
después, en 1723. Al cabo de 16 afios, en 1739,
por una nueva Real Cédula se volvié a crear
dicho virreinato. A partir de ese entonces
Maynas dejé de depender del Virrey del Peri
y paso a depender, a través de la Audiencia de
Quito, del de Nueva Granada que tenia su sede
en Santa Fé de Bogota. Sin embargo esta «se-
racién» no alterd mayormente la forma de
vida que habian establecido los Jesuitas y tam-
poco significé un corte en las comunicaciones
que, desde un comienzo, se habjan establecido
entre Maynas y los pueblos asentados en la sel-
va alta que corresponde hoy a los departamen-
tos de San Martin y Amazonas.
Esta relacién se hizo mas estrecha en los
lltimos tiempos de las reducciones , debido a
que, por las fugas de la gente, habian entrado
en franca decadencia. El ntimero de las reduc-
ciones habia disminuido y también la cantidad
de gente que habia en cada una de ellas. Esto
fue més notable en el rio Napo, donde habian
estado concentradas las reducciones. La difi-
cil comunicacién con Quito hacia que estas po-
blaciones quedaran aisladas. En cambio, como
la relacién con el eje Moyobamba-
Chachapoyas-Cajamarca-Trujillo-Lima era
‘més fluido, los Jesuitas decidieron concentrar
sus esfuerzos en la zona de la desembocadura
del rio Huallaga.
Ya desde antes tenian su sede en Lagunas. Alli
vivia el Padre Superior. Las comunicaciones
31
entre Lagunas y Jaen o entre Lagunas y
Moyobamba eran las que mantenian la co-
nexién entre Maynas y los otros dominios co-
oniales. La ruta de Quito no tenia ya mayor
importancia,
Las pretensiones ecuatorianas se estre-
lan contra los datos de la historia, Todas las
investigaciones demuestran que la via del Napo
fue de poca utilidad para conectar a Maynas
con Quito. Uno de los estudiosos que se refie-
re a este asunto es Jean Paul Deler, quien se ha
especializado en la forma en que Ecuador, a
través de su historia, ha ocupado su territorio
En una de sus obras més importantes, publica-
da incluso en Quito, dice lo siguiente
«La actividad misionera de exploraciones y
asentamientos en- la selva amazénica no fue
rentable para esta comunidad religiosa (los
Jesuitas), que invirtié grandes capitales y es-
fuerzos, sin que haya logrado una integracién,
ni humana ni espacial para la Audiencia de
Quito hacia fines del Siglo XVIII. A su salida
los Jesuitas dejaron de alimentar la TENUE
COMUNICACION que habia entre Quito y las
misiones orientales, a través de inmensos sa-
crificios, aventuras y gastos que se hallan sufi-
cientemente ilustrados en crdnicas y relacio-
nes sobre esos territorios de misiOn de la épo-
ca colonial» ("”),
‘Jean Paul Deler, La ocupacién dele espacio en
Ecuador, publicado en Quito en 1983, p.148.
32
Otro estudioso, Nicholas Cushner ('*),
jas cifras que indican un cierto
Fig esondmico entre los Jesitas do Quito y
Jos de Maynas. Procedente de ésta tiltima se
consignan los siguientes ingresos :
ANO CANTIDAD DE PESOS
171 1,175
1752 2,494
1764 1,205
‘Al mismo tiempo se enviaban pequetios
montos a Maynas. Habria necesidad de traba-
jar con cuidado estas cantidades para poder de-
terminar la importancia de la vinculacién eco-
némica existente y la significacién de los ex-
cedentes. En realidad se trataba de bajisimos
‘montos con relacién al gran movimiento eco-
némico que tenfan los Jesuitas principalmente
por las grandes haciendas que posefan en di-
versos lugares de Ia zona cordillerana.
Lo que pasaba era que Maynas tenia una
‘gran autonomia econémica, es decir la capaci-
dad de bastarse a si misma en lo esencial. La
produccién y el intercambio de bienes que se
Hlevaba a cabo a su interior permitia la subsis-
tencia de las reducciones, aunque habia nece-
Nicholas Cushnes Farm and factory: The Jats
and the development of agrarian capitalism in co-
ouial Quito, 1600-1767 (Haciendas y talleres: Los
Jesuitas y el desarrollo del capitalismo agrario en
Quito colonial), publicado en Nueva York en 1982.
33
sidad de recibir el pago para los funcionarios
y eventualmente para los religiosos.
Lo que existia, en realidad, era un Siste-
ma de Reducciones, ya que habia una estrecha
relacién entre todas ellas. No se trataba de pue-
blos aislados. Por eso desde un comienzo se
intenté fijar un centro en Maynas. Primero se
puso en Borja, a orillas del Marafién aguas
abajo de la desembocadura del rio Santiago.
Esta ciudad fue comenzada a construir en 1619
y se concluyé en 1634. A los pocos afios, en
1640 la gente indigena se levanté «contra los
abusos de los encomenderos de Borja, a los
que exterminaron en esta misma ciudad» (""),
Hubo otros esfuerzos por reinstalar este cen-
tro, pero no se logré.
En tiempo de las redueciones los misio-
neros cambiaron de sede central en varias opor-
tunidades y terminaron asenténdola en
nas, cerca a la desembocadura del Huallaga en
el Marafién inmediatamente antes estuvo en
San Joaquin de Omaguas, aguas abajo del na-
‘cimiento del Amazonas. En las postrimerias de
las redueciones, Lagunas fue el centro misional
y Omaguas quedé como sede de la goberna-
cién de Maynas
Tercera Etapa
En la tercera etapa, que va desde la expulsién
‘Carlos Davila Herrera, «Rebeliones indigenas en
1a Amazonia peruana». En: Perd Indigena, nime-
0 29, 1992, p.97,
34
de los Jesuitas, en 1767, hasta la Independen-
cia (1822), la economia colonial en Maynas se
basé en Ia extraccién de recursos para benefi-
cio de las autoridades politicas espaiiolas, de
los teniente gobemnadores y de los nuevos mi-
sioneros (franciscanos). Hasta hace poco se
afirmaba que después de la expulsién de los
Jesuitas las reducciones se desmoronaron. Sin
‘embargo, ya hemos hecho referencia a la for-
‘ma en que, antes que esto sucediera, hacia rato
que los pueblos-reducciones estaban en franca
decadencia.
Es posible que el lector se haya pregun-
tado por las razones que tuvo el Rey de Espa-
fia, Carlos III, para expulsar a Jesuitas. Lo que
sucedié fue que esta poderosa organizaciéon
religiosa era vista con recelo por las Coronas
de Francia, Portugal y Espaiia, las que movie-
ron cielo y tierra para que el Vaticano tomara
la drastica decisién de disolverla. De esta for-
ma pudo Carlos III, en nuestro caso,
{que todos los Jesuitas salieran de Maynas. Eran
tiempos del Virrey Amat. Asi fueron obliga-
dos a dirigirse a la boca del Amazonas, a Para,
para de alli ser enviados a Europa. No se les.
dejé llevar nada, ni siquiera sus escritos. Mu-
chos de ellos tenian la costumbre de hacer ano-
taciones sobre todo lo que aqui pasaba.
Con la expulsién de los Jesuitas las re-
ducciones terminaron de derrumbarse. Aunque
se decidié que fueran reemplazados por los
franciscanos de Quito, esto no llegé a produ-
cirse sino a medias. Lo que pasd fue que la
35
gente continué huyendo de las reducciones
aunque algunas de ellas permanecieron como
centros poblados. El gobernador de Maynas
‘comenzé a tener mayor importancia ya que du-
rante la permanencia de los Jesuitas eran los
misioneros quienes ejercian en la prictica la
autoridad.
___ Un trecho importante en esta parte de la
historia de Maynas colonial es arate que
Francisco Requena ocupé el cargo de Gober-
nador. En los ltimos aos este es un tema que
viene siendo motivo de estudio. Sus escritos
estén siendo publicados, aunque muchos de
ellos todavia se mantienen como manuscritos
en los archivos.
ied’equena era Coronel de Ia rama de In-
genieria. Era una persona bastante preparada.
‘Antes de venir habia habia sido Gobemador
de Guayaquil y alld se cas6, llegando a tener
cinco hijas las que se criaron en estas tierras
amazénicas. Aunque fue nombrado goberna-
dor de Maynas en 1779, recién se hizo cargo
al afio siguiente, en mayo de 1780. No sélo
venia como Gobernador sino también como
Comisario de la Expedicién de Limites del
Marafion. Esto se debia a que una de sus prin-
cipales tareas debia consistir en negociar con
los portugueses para demarcar la frontera acor-
eae nes at antes, en 1777, en el Tratado de
san fonso entre las Coronas de Espafia
Portugal. “ Zs
Maynas fue periferia de Quito y de Lima,
pero habia una dependencia informal de
Maynas con relacién a las colonias portugue-
sas del Brasil. La presién portuguesa, sus in-
cursiones, principalmente en el Putumayo y
‘Caqueté, pero también en el mismo Amazo-
nas, e! Napo e incluso en las proximidades del
Marafin y Ucayali, convertian a Maynas en
territorio de anexién
Desde un comienzo los portugueses ha-
bian pretendido extender sus dominios en
‘Maynas. Pocos afios después de la llegada de
Orellana, el Capitan Texeira habia hecho una
expedicién que llegé hasta la parte alta del rio
Napo. Fue prictica portuguesa esclavizar a la
gente y en ellos las autoridades politicas con-
taron con el apoyo de los religiosos
Mercedarios. Uno de los mas destacados
Jesuitas de Maynas, el padre Samuel Fritz,
combatié tenazmente la exclavitud en la
‘Amazonia. En esta encomiable accién Ilegé a
penetrar en territorio portugués y fue apresa-
do. Incluso hizo un viaje a Lima y se entrevis-
t6 con el Virrey para plantearle el problema y
pedirle apoyo. Fue precisamente el padre Fritz
quien, para que impedir que el Pueblo
Yurimaguas fuera esclavizado, lo trajo desde
su antiguo asentamiento en territorios que hoy
son de Brasil y lo ubicd primero en donde que-
da la Reserva Nacional Pacaya-Samira y lue-
20 lo Ilevé adonde hoy esta Yurimaguas. Pasa-
do un siglo, despues de la expulsién de los
Jesuitas, los portugueses hacian aun frecuen-
tes incursiones, llegando a veces hasta el bajo
Marafién y el bajo Ucayali.
37
Deciamos que Requena tenia el cargo de
Comisario de la Expedicién de Limites del
«Marafién». El rio Amazonas era llamado Ma-
rafién. En la practica se usaba uno u otro nom-
bre. El.de Maraitén se ha usado incluso des-
pués de la Independencia, durante el siglo pa-
sado. Por eso se solia decir que Iquitos estaba
a orillas del rio Marafién y en los documentos
oficiales se indica que e! Napo, el Putumayo y
el Caqueté son afluentes del rio Marafién.
Requena entré por el Napo a comienzos
de 1780, atio en que, en el Cusco, se iniciaba
la Gran Rebelién dirigida por Tipac Amaru y
Micaela Bastidas, Acé en esos tiempos acaba-
ba de llevarse a cabo un levantamiento contra
el gobemador de! Napo, Casimiro Muela, quien
murié nada menos que a manos de su esposa
Catalina Manucuru, de su hijo Ignacio Muela
y de su criado Luis Payucuru, Esta fue una sim-
ple coincidencia historica ya que la Rebelion
de Tipac Amaru no tuvo repercusiones en
Maynas, como tampoco la tuvo directamente
en la parte norte del Virreinato del Peri.
Requena venia, pues, con la orden de la Au-
diencia de Quito de apresar a los culpables y
de iniciarles juicio. Por eso, al llegar a Capucuy,
por el actual Pantoja, hizo apresar a varias per-
sonas con la tropa que lo acompafiaba. Los tres
supuestos victimarios lograron huir al monte.
Requena no venia solo. Traia la tropa de
a Expedicién de Limites de la cual era coman-
dante. En realidad era indispensable para la Co-
rona espafiola tener este destacamento militar
para poder hacer algan contrapeso a la agresi-
vidad portuguesa y para que se cumpliera con
la demarcacién acordada con Portugal.
Con sus presos, Requena siguié bajando
el Napo y Iuego surcé el Amazonas hasta lle-
gar a San Joaquin de Omaguas, arriba de la
actual ciudad de Tamshiyacu, donde quedaba
la sede de la Gobernacién de Maynas. Una de
sus primeras tareas fue iniciar el jucio en base
a los testimonios de los detenidos. Todos ellos
manifestaron que los culpables eran las tres per-
sonas mencionadas y sus declaraciones coin-
cidian en las circunstancias en que se produjo
el hecho. El motivo aparente fue que Catalina
estaba siendo golpeada por el marido que se
encontraba embriagado.
Requena envié al Napo, a Capucuy, al
«capitén de conquista, el negro portugues Juan
Silva, acompafiado de soldados, para que en-
contrara a los fujitivos. Este logré su cometido
Y regres6 con ellos a Omaguas. Sin embargo,
Requena habia decidido dejar ese lugar y bajar
por el Amazonas para establecerse en la fron-
tera con las Colonias Portuguesas del Brasil,
en Tefé, en la boca del Caquetd. Por esta ra-
zén, en enero de 1781, Requena, con la Expe-
dici6n de Limites y con los tres presos, inicié
el viaje. Al pasar por Iquitos dejé a sus prisio-
eros a cargo del teniente gobernador Joaquin
de Rojas. En realidad este lugar no se llamaba
39
Iquitos, sino San Pablo de Napeanos. Para abre-
viar se le denominaba Napeanos. Este era un
pueblo Yameo, no Iquito, y llevaba ese nom-
bre porque habian tenido a Napé como jefe. El
pueblo Iquito siempre estaba asentado en las
alturas del rio Nanay. Requena dejé a los pre-
sos en Napeanos porque algunos de sus solda-
dos, nuevos en la zona, estaban enfermos y no
querian darles el trabajo adicional de custo-
diar a los detenidos durante la travesia.
En Tabatinga se quedé con su gente por
uun buen tiempo. Alli termino de preparar la
documentacién del juicio, la misma que envié
ala Audiencia de Quito, ya que ésta era la ins-
tancia judicial que debia ver el caso. Los
Oidores (jueces) de la Audiencia condenaron
a muerte a los acusados. Esta es la tinica pena
de muerte que hemos encontrado en nuestro
trabajo de investigacion histérica sobre
Maynas colonial. Lo que habia sucedido era
‘muy grave y segiin los jueces habia que hacer
un ejemplar escarmiento, Da la impresién que
Requena era contrario a la pena de muerte por-
que presenté una peticién a la Audiencia de
Quito para que esta condena no se ejecutara.
El motivo o pretexto que puso fue estos indios
no estaban bautizados y por lo tanto no se les
podia condenar a la pena del infierno. Por otra
arte no se les podia bautizar porque no esta-
ban adoctrinados en la Fe y tampoco se les
podia adoctrinar porque no comprendian la len-
‘gua de! Inga (el Quechua) ni el castellano, sino
s6lo la lengua del pueblo Capucuy.
40.
La Audiencia de Quito oe er sen-
cia. La pena de muerte s6lo pudo aplicarse
a Ignacio Muela, e hijo del gobemnador asesi-
nado. Catalina y Luis ya habian muerto como
consecuencia de una epidemia de desinteria.
Como la comunicacién con Quito era tan difi-
cil, el ir y venir de la documentacién judicial
hizo que el juicio durara mas de un afio.
yuena paso de Tabatinga a Tefé, en la
boca an rio. area y alli permanecié doce
afios con su familia y con la Expedicién de Li-
mites. En todo este tiempo trat6 inutilmente
de llegar a un acuerdo con las autoridades por-
‘tuguesas para demarcar la frontera entre las po-
sesiones de Espaiia y Portugal. Sin embargo
os funcionarios de este pais continuaban
incursionando en territorio espaitol utilizando
todo tipo de estratagemas.
Para la poblacién de Maynas, la presen-
cia de Ia Expedicion de Limites signficé una
pesada carga. Habia muchos espafioles qué
mantener. De todos los pueblos la gente tenia
que enviar «emesas» a Lagunas primero y a
Jerebos después, para que ingresaran a los Rea-
es Almacenes 0 Almacenes del Rey. De alli se
trasladaban los viveres a Tefé. Habia que ga-
rantizar la sobrevivencia de empleados civiles,
jefes militares y tropa de dicha Expedicion.
‘Ademés mucha gente era obligada a servir de
remeros en las canoas y ovadas. Se creé el tér-
mino «indios de expedicién» para referirse a
Jos que estaban destinados a acompafiar al
destacamento militar (*).
41
La permanencia de Requena en la aisla-
da Tefé le sirvié para percibir con mayor clari-
dad la situacién de Maynas, Esta preocupacién
lo acompafiaba desde antes de ser nombrado
Gobemador. En realidad, Maynas era para la
Corona espafiola un territorio de anexién. Las
entradas y las vinculaciones posteriores se lle-
varon a cabo por tres vias, segiin la descrip-
cién de Francisco Requena de 1777 escrita en
Quito tres aftos antes de asumir el cargo de
Comisario de Limites y Gobernador de
Maynas. Uno era el camino del Napo, otro el
del Pastaza y un tercero, el de Loja y Jaén. En
ese documento menciona un camino proyecta-
do por Guayaquil y Piura(*'). Ya existia, sin
embargo, la via Trujillo-Chachapoyas-
Moyobamba.
Por esta razén Requena disefié en Tefé
un plan de organizacién del territorio de
Maynas que implicaba la desvinculacién de la
Audiencia de Quito y la vuelta a depender de
Lima. Esto fue puesto de manifiesto en sus fa-
Cuando en 1782 Requena penetré en el rio Yapurd
(hoy caqueti), junto con los portugueses, «para
buscar el punto que sea Ia frontera», de los 42 in-
dios que Hlevé murieron 28. (Correspondencia de
Requena, publicada en Ia Revista de Archivos y
Bibliotecas Nacionales, Lima, tomo IV, p.232).
*Descripeién de Maynas hecha por Requena en
1777, publicada por Maria del Carmen Martin
Rubio en su libro Historia de Maynas, un paraiso
perdido en el Amazonas. Madrid, 1991, pp.52-65.
a2
mosos Informes enviados a Espafia. Para avan-
zar en su proyecto decidié poner en Jeberos la
sede de la Gobernacién. Esto fue concretizado
en 1791. De esta manera, al afio siguiente se
traslad6 a esta ciudad metida en-pleno monte,
al convencerse que de los portugueses no po-
dia esperar nada en vista a la demarcacién.
Con Ia ayuda de un mapa se puede uno
dar cuenta que Jeberos no esté a orillas de nin-
giin rio, Por una trocha se llega a las cabeceras
del Rumiyacu, que es un afluente del rio
Aipena, el que desemboca en el Huallaga cuan-
do éste ya va a echar sus aguas en el Maran.
Si no se tiene en cuenta las motivaciones de
Requena resulta inexplicables que la sede de
la Gobernacién fuera establecida en tan —
dito lugar. Sin embargo él estaba pensando en
eaies Maynas con Lima, utilizando la ruta
del Huallaga, como tinica forma de sacarla del
aislamiento en que se encontraba. Como se
sabe, el camino colonial por astern one
hasta para de alli, por el Cerro
UP aat age enayoancalie dane se
seguia a Chachapoyas, Celendin, Cajamarca,
Tryjillo y Lima.
Como ya se dijo, los cambios de sede de
la Gobernacién de Maynas fueron una cons-
tante durante la dominacién colonial espafio-
la, Siempre se busc6 constituir un centro des-
de donde se pudiera manejar tan amplio terri-
torio. La accién de Borja, primera capital de
Maynas, de haber funcionado como centro,
43
hubiera quedado muy restringida. Su influen-
cia se habria reducido a la zona Pastaza.
Geograficamente estaba ubicada en la entrada
‘occidental de Maynas. El pongo de Manseriche
no le permitia una comunicacién fluida con el
exterior por el Maraiién y las enormes distan-
cias la mantenian incomunicada de zonas tan
importantes como el Napo, el bajo Amazonas
© el bajo Ucayali, para no mencionar el
Putumayo o el Caquetd. Da la impresién que
la determinacién de Borja como capital de
Maynas Hlevaba consigo una falta de perspec-
tiva encuanto al manejo de todo el territorio.
La intencién habria sido controlar solamente
una zona, la del alto Marafién. Omaguas fun-
cioné hasta cierto punto como centro. Estaba
geogrificamente bien situada. El traslado de
Jos jesuitas a Lagunas se habria debido a que
las reducciones se habian concentrado en la
zona de la desembocadura del Huallaga.
El caso de Jeberos podria sorprender.
Mientras los otros lugares mencionados esta-
ban ubicados a orillas de grandes rios, esta ciu-
dad estaba alejada, como se ha dicho. La ex-
plicacién estd, repetimos, en el convencimien-
to de Requena de la necesidad de vincular a
Maynas con el pie del monte andino y con
Lima. Para lograrlo, ya no se trat6 de buscar la
comunicacién fluvial. Se implement6 la via
terrestre.
Re Erica On pea Se ee Sa,
se crearon pi segundo orden,
fue al final, cuando Jeberos = consttuyé como
44
centro, que se did cierta especializacién a al-
gunos de ellos.
Por ejemplo en Balzapuertos se intents desa-
rrollar la crianza de cerdos y en Lagunas la de
ganado vacuno.
Hay zonas que siempre quedaron
periféricas como el Putumayo y el Caqueté.
Sin embargo, estuvieron conectadas con el go-
bierno de Maynas, principalmente el
Putumayo. De esta relacién hay abundante do-
cumentacién en los archivos.
También fue periférica la parte alta del rio
Napo, desde la decadencia de las reducciones
jesuiticas. El Ucayali estuvo mas unido a la
selva central y el bajo Amazonas se mantuvo
fen gran parte sometido a la influencia de las
colonias portuguesas del Brasil.
Requena permanecié en Jeberos dos
afios, entre 1792 y 1794. Luego se trasladé a
Espaiia y alli fue incorporado al consejo de
Indias, que era una especie de Ministerio en-
cargado de la administracién de los dominios
coloniales de Espaiia en América. Fue desde
ese cargo que Requena continué gestionando
la separacion de Maynas de la Audiencia de
Quito para que vuelva a formar parte del
Virreinato del Pera. Habia estado quince afios
en Maynas y sus opiniones tenian mucho peso
ante las autoridades espaftolas, principalmen-
te ante el Rey. Por eso, pocos aiios después, en
1802, logré que Carlos IV diera la Real Cédu-
la del 15 de julio, por la cual se «segregaba»
48
(Separaba) Maynas del Virreinato de
Ne
Granade vie Ee cagregabay (aftadia) al
sefialando claramente
donde legaban sus limites, rae
El Coronel Diego Calvo remp!
Requena en el cargo de gobernador y también
se quedé quince afios, desde 1794 hasta 1809.
El primer Obispo de Maynas, Hipélito
Sanchez Rangel, leg6 a Jeberos en ‘teil de
1808. Fue él quin hizo el primer Censo de
blak 1818, Mis tarde tuo un papel im-
en i
portante en sl. combate a les” Ideas
LA REAL CEDULA DE 1802
Durante mucho tiempo Ecuador traté
conocer Ia existencia de este dispositive fr
dado por Carlos IV el dia 15 de julio. Duro
trabajo costé a nuestros diplométicos e histo-
riadores hacerles retroceder en su terquedad.
Desde hace varios afios ya no insisten en tal
insensatez. Ya se dieron cuenta que era impo-
sible pretender tapar el sol con un dedo. El
mismo general Santander, que pretendia que
Maynas fuera de la Gran Colombia, habia de-
Jado claro el asunto en una carta que escribié
en 1822 a Antonio José de Sucre. Alli le decia
gue «Maynas pertenece al Peré por una Real
len muy moderna». La carta es de agosto
[. Hacia apenas 20 afios que se habia
da la «Real Orden» por la que Maynas vol-
a formar parte del Peri. Por otra parte, hay
46
muchos documentos que prueban la existencia
de la Real Cédula del 15 de Julio de 1802.
Cuando los intelectuales y politicos ecua-
torianos ya no pudieron dejar de aceptar la exis-
tencia de este documento, pretextaron que alli
no quedaba establecido que el territorio de
Maynas regresaba a formar parte del Virreinato
del Peri, sino que solamente fue Ia adminis-
tracién religiosa y politica lo que volvié a de-
pender del Pera, Este es uno de los «argumen-
fos» que desde nifios aprenden los hermanos
ecuatorianos. Hace poco he vuelto a leer el vo-
Juminoso trabajo de uno de los mas destaca-
dos estudiosos ecuatorianos, Honorato
‘Vasquez, en el que aburre al darle vueltas y
mis vueltas a este «argumento». Por ejemplo,
afirma que el Rey no hizo caso a Requena.
Segiin este autor, Calos IV no acept6 su suge-
rencia de volver a hacer depender a Maynas
del Virreinato del Peri y s6lo decidié Ia rein-
‘corporacién en terminos religiosos y adminis-
trativos no asi en lo que toca al territorio.
Por nuestra parte, los historiadores pe-
ruanos han demostrado, desde hace mas de un
siglo, que el texto de la Real Cédula no deja
ningan lugar a dudas sobre la voluntad de Car-
Jos IV, quien expresamente afirma en el docu-
mento que «esta conforme» con la propuesta
de Requena, Ademés en e! texto se utilizan los
verbos «segregam y «agregar», 0 sea «sepa-
ram y «afladim, los cuales hacen referencia
muy clara al territorio.
Al verse perdidos los ecuatorianos en insistir
47
Cocha (*”). Toda la tropa también fugé y se dis-
Pers6, quedando Lagunas a expensas de los
sublevados, quienes procedieron a saquear el
convento, el cuartel y los locales oficiales, Tam-
bién se comieron las «vacas del Rey».
Para prevenir nuevas acciones en Lagu-
nas, Esteban de Avendafio, encargado Bel Go.
bieo de Maynas en esos momentos de emer-
gencia, vié necesario enviar desde Jeberos, al
padre Pedro Ampudia, capelian de la Expedi-
cién, para rescatar las pertenencias del gober-
nador y los bienes de la Real hacienda (es de-
cir, de la gobemnacién).
2, El anuncio de algo mayo
El 2 de abril, en Jeberos, las 9 de ia
noche, las autoridades coloniales se tuvieron
que refugiar en la casa dei Obispo, ante la de-
cisién del pueblo del «Partido Alto» de acabar
“El nombre completo de este pueblo y guarnicién mi-
tar espatola era «Nuestra Seflora de Ticunas de
Loreto», Allé levaban castigados 2 los indios. Era en
realidad una carcel. Por eso también se fe llamaba
«Presidio de Loreto». Se encontraba ubicado en la ori-
Ma izquierda del Amazonas cerca » Ia boca del rio
Loretoyacu, Alli murié afios después el chachapoyano
capitin patriots Juan Manuel de Mollinedo luchan-
do contra los partidarios del Rey de Espafia. Hoy el
antiguo pueblo de Loreto no nos pertenece, Es de Co-
lombia y el nombre que lleva es Puerto Narifio.
60.
con ellos (**). Los rumores de un nuevo levan-
tamiento habian circulado profusamente. Sin
embargo, la sangre no llegé al rio.
3. La ampliacién del Movimiento :
En los primeros dias de junio la gente de
Jeberos, de comiin acuerdo con la de Lagunas
y al parecer con la de otros pueblos como
‘Chayahuitas. Cahuapanas, Muniches y Barran-
ca, estaba lista para salir al encuentro de la tro-
pa que el virrey Abascal estaba enviando des-
de Lima juntamente con el nuevo gobernador
Tomas de Costa Romeo. Como se ve, la vincu-
lacién de Maynas era totalmente con Lima. La
audiencia de Quito no tuvo nada que hacer en
este caso porque la Real Cédula de 1802 esta-
ba en plena ejecucién.
En esta ocasién los blancos de Jeberos
vieron que habia que tomar una decisién defi-
nitiva en tomo a su permanencia en el lugar.
Las autoridades politico-militares se reunieron
formalmente el 9 de junio y acordaron recurrir
al Obispo para adoptar junto con él las medi
das mas convenientes. La noche del dia siguien-
te el Prelado tuvo conversaciones con los diri-
gentes indigenas, «todo con el principal moti-
vo de sosegarlos». El 11 el padre Juan Pabén,
cura de Jeberos, también convers6 con los
dirigentes. Sin embargo. estas acciones de
™En Jeberos habia dos barrios. Uno era el Partido
Alto y el otro el Partido Bajo. Cada uno de ellos
tenia su curaca.
6
Chayahuitas y Cahuapanas. El soldado Fran-
cisco Bermeo, representaria en la comitiva a la
Expedicion de Limites aprovechando que le
tocaba Regresar a Lima.
El sexto acuerdo tuvo que ver con el sar-
gento José de la Guerra: «no conviene (su) en-
trada a esta provincia... ni ain se debe pe
que sepan su venida los indios que van por la
carga, porque de éstos hay riesgo que abando-
nen al seiior gobernador y tropa huyendo y que
Pongan aqui tal vez en practica los funestos
designios que se anuncian». Se encargé al obis-
PO se puesiera este asunto en noticia de la su-
perioridad. El afto anterior el gobernador Diego
Calvo habia tenido que enviar a Lima al sar-
gento Guerra porque la gente estaba harta de
us maltratos y habia amenazado con matacrlo
El ultimo acuerdo se refirié a ta manera
en que deberian comportarse en tanto no tu-
vieran la presencia del gobernador Tomas de
Costa Romeo. Vieron necesario proceder «con
la mayor precausién y vigilancia sin dar a en-
tender a los indios fos temores con que nos
acompafian, manifestindoles mucha alegria e
insinuandoles ser por la venida del nuevo gefe.
por las buenas noticias que tienen de su bon-
dad y demas requisitos que adoman su perso-
na y porque todo se refunde en el bien de ellos,
sin descuidar un momento de atender a sus sem-
blantes y acciones»,
Tal como Io tenian convenido, al dia si-
guiente, 12 de junio, se llevé a cabo la reunién
64
del Obispo con el Cabildo de Indio. Para darle
mayor solemnidad al acto, éste se realiz6 en la
capilla de la casa del jege religioso. Estuvie-
ron presentes el curaca del partido Alto, los
alcaldes, alguaciles, capitanes, tenientes,
subtenientes, sargentos y varayos. No asistié
el otro curaca, Baltazar Chino, el de! Partido
Bajo. Este tltimo no estaba de acuerdo con el
movimiento. En el acta de la reunién con el
Obispo se dice que su ausencia se debié a que
se hallaba enfermo.
Segiin la misma acta, el religioso «les
hizo primero una exhortacién lo mas patética
y la més tiemna para excitar sus énimas sobre lo
que importa el servicio de Dios, la abediencia
y amor al rey, y a todos los superiores que g0-
bbieman por su providente disposicién». Al ha-
cerles referencia a la tropa que venia, subrayd
que era «por disposicién de su magestad que
ten todos sus dominios tiene soldados para de-
fensa de sus vasallos... que la tropa no benia a
causarles perjuicio alguno, sino a defenderlos
de los portugueses.. que no es otro el fin del
soberano que hacerlos felices en esta vida y
conducirlos por el camino del cielo... que re-
conozcan este beneficio y amor con que los
favorece y agradezcan a Dios y a sus sobera-
nos... que procuren.. recoger a su gente fugiti-
va para que el sefior gobemador la encuentre
en esta ciudad a su llegada; que es dicho sefior
muy bueno, de piadosas entrafias... s6lo biene
‘a ampararlos y quererlos como a sus propios
hijos, que el mismo es amigo de su Seftoria
65
Hustrisima (del Obispo), de quien ha recibido
la mas politica carta en que avisa su benida.
por lo que les asegura paz y quietud con su
buena Ilegada.. que para que se berifique su
venida son necesarios indios de carga que los
vayan a conducir a esta capital, con los que
deben ir algunos justicias para que leven su
gente en orden y para anticipar juntamente el
gusto de conocerlos y experimentarlo en sus
buenas cualidades... que deben desbanecer sus
infundados temores».
Se dice en el acta que, después de las
palabras del Obispo, «dieron su asentimiento»
todos los dirigentes indigenas, haciendo notar
que afiadieron «que se hallaban con noticias
de unos indios que vinieron de Moyobamba,
que también benia el sargento Guerra, a quien
{a gente no lo queria ver, ni oir su nombre por
lo que los habia hecho sentir y por haberlos
azotado mucho, etc. Que ni elios tampoco lo
querian admitir, y asi que suplicaban humilde-
mente que su Sefioria llustrisima interpusiera
su valimento a fin de que no venga el tal solda-
do porque habia de daiiar al sefor gobemador
no que venia, asi como habia dafiado al otro
(a Diego Calvo) y habia contribuido a la perdi-
cin de esta Provincia con sus enredos y con
mala vida, y que los habia de molestar mucho,
¥ que ellos y el pueblo no lo permitirian por
ser malo dicho sargento, ni querfan que vinie-
se, acomodandose a todo lo dems», Precisa el
documento que esta repulsa al sargento Gue-
ra «la hicieron poniendo las manos y con ade-
66
manes de mucho sentimiento en voces altas»,
lo que did lugar a una enérgica actitud del obis-
po, quien «los interrumpié diciéndoles que
bastaba, que les prometia impedir de su parte
la venida de dicho sargento... que no vendria
tal sargento y que recojan los fujitivos para que
todos juntos reciban con danzas y el mayor re-
gocijo a su nuevo jefe». Con este ofrecimiento
habrian quedado los indios «muy contentos,
fiados en su palabra y en su proteccién».
Finalmente el obispo dispuso que de Jeberos
irian en la comitiva treinta indios y seis justi-
cias «y que en los pueblos de Chayahuitas y
Cahuapanas completarian el niimero de ciento
que son los que se necesitan...»
Hasta aqui habria llegado este levanta-
miento, segin la documentacién encontrada.
Parece que, en realidad, con la llegada del go-
bernador Tomas de Costa Romeo se impuso
cierta tranquilidad en Jeberos y en los pueblos.
de la desembocadura del Huallaga en el Mara-
én. Al mando de la tropa venia el militar
Manuel Fernandez Alvarez, quien afios después
seria gobernador de Maynas en los dias de la
Independencia. Z
Llama la atencién lo sucedido con el ex-
gobernador Diego Calvo, ya que al cabo de un
aiio, el 23 de febrero de 1810, murié en
Yurimaguas, sin que se haya podido encontrar
informacién sobre la causa del deceso, aunque
si la relacionada con la ejecucién de su testa-
mento (*). Como se ha dicho, Calvo huyé de
67
Lagunas hacia la frontera con las colonias por-
tuguesas del Brasil. Desde Loreto (cerca a
Tabatinga) envié cartas a Lima, Parece que no
se comunicé con las nuevas autoridades de
Maynas. Desde el 27 de enero de 1809 los te-
nientes y los misioneros tenian el encargo de
informar sobre su paradero, «sobre su estado
de salud y cuanto hubiera dicho de lo que acae-
cid en la Laguna» (*). Dias antes de su falleci-
miento, el 8 de febrero de 1810, aparecié Diego
Calvo en Lagunas procedente de Loreto, de
paso a Yurimaguas. Tenia la intencién de ir a
Lima. El informe del Teniente gobemador de
Lagunas no hace la menor alusién a enferme-
dad alguna, antes bien relata la forma en que le
exigié que matara una vaca para llevarse una
parte de Ia carne para el viaje (*!). Sin embar-
go, en Ia ejecucién del testamento sf se men-
ciona una enfermedad al disponer la entre;
de gratificaciones a algunas personas que lo
atendieron cuando estuvo mal. Cabe la posibi-
lidad de que en el trayecto de Lagunas a
ae hubiera sido victima de un atenta-
La zona convulsionada habria e:
; stad
comprendida entre Yurimaguas, en el bajo
Huallaga, la desembocadura de este rio en el
Marafién y los pueblos ubicados hacia la
“Archivo de Limites: LEA 11-360
*Archivo de Limites: LEA 11-359, (4.
‘Archivo de Limites: LEA 11.317, £432.
68
iaquierda y derecha de la boca del Huallaga: Por
la izquierda hasta el rio Cahuapanas y por la de-
recha hasta el rio Samiria. Esto implicaria la i
tervencidn de los pueblos Muniche, Paranapura,
Chamicuro, Chayahuita, Cahuapana, Jeberos,
‘Aguano, Cocama, Cocamilla. Es mencionada tam-
bién Barranca, que estaba ubicada en la margen
inquierda del Maraiion.
‘Al parecer, lo de enero y abril en Jeberos
y Lagunas, no habria sido resultado de una co-
ordinacién previa. En cambio con relacién a lo
de junio, hay testimonio que implican a Lagu-
nas y a los otros pueblos, entre los cuales se
habria producido una coordinacién muy estre-
cha (*).
22Yo, don Silvestre Amaya, (en Jeberos), digo que
con motivo de haber venido a mi casa Victoria, in-
din del pueblo de Ia Laguna y que me asea Ia ropa,
me expresé otras mas funestas noticias habiendo
ido en el Partido Bajo, en casa de otra funcién.. a
los indios que deciam que, con motivo de haber no-
ticias que venian los soldados de Lima, estaban con-
voeados los pueblos de Ia Laguna, chayavitas,
‘Cahuapanas, Muniches y Barranca con este de Xeveros
1 esperarios en él, poniendo centinelas en los cami-
nos y puertos y que nos habjan de matar a todos €
incendiar los Reales Almacenes, Tesoreria y todo el
pueblo y retirarse a los montes... y también ha oido
dicha india a su tio Addn, que se halla aqui que los
indios estén prepariindose para que vengan los sol-
dados y que en el pueblo de la Laguna no hay gente
porque toda esté repartida en los caminos, y este es
el motivo que le impide (a Victoria) irse a su pueblo
dela Laguna y quiere més bien retirarse al de O-
69
ZQué consecuencias tuvo el
Levantamiento de Jeberos y Lagunas?
Lo acontecido habria originado cambios
en la vida de la gente. El abandono de los pue-
blos, antiguas reducciones, para ir a vivir con
mayor libertad en sus antiguos lugares parece
que se hizo més frecuente. A partir de 1809 la
gente encontré mayores posibilidades de rea-
lizar esto, ya fuera por el antiguo mecanismo
de la fuga o utilizando recursos legales para
que les sea permitido retonar a sus antiguos
territorios. Para darse cuenta de esto habria que
comparar el censo que el obispo entregara al
Virrey Abascal en 1814, con los datos de los
padrones correspondientes a los afios inmedia-
tamente anteriores a 1809.
‘También se habria producido cambios en
la economia colonial. Antes del levantamiento
ya existian serias dificultades para que llega-
tan a Jeberos, capital de Maynasm las
«remesas» procedentes de los pueblos que ha-
bian sido reducciones jesuiticas. Con lo de 1809
se habria agudizado el problema en lo que toca
a la cantidad de productos que se obtenian con
el trabajo indigena.
Los cambios en el plano politico también
se dejaron sentir. El gobernador Toms de Costa
Romeo estuvo desde 1809 hasta 1812, en que
maguas (ubicado més abajo de Ia confluencia del
‘Marafién con el Ucayali)». (Archivo de limites: LEA.
11-107, ff tv-2).
70
fue designado diputado en las Cortes de Cadiz,
en Espafia. Con el nuevo gobernador José
Noriega, Jeberos dejé de ser la sede de la go-
bernacién, ya que, por razones de seguridad,
Moyobamba pasé a ser la capital de Maynas a
partir de 1813. La autoridad espafiola abando-
1né asi definitivamente el Ilano amazénico. Por
otro lado, Maynas no volvié a tener la cestabi-
lidad» politica de los iltimos 30 aftos. Desde
la salida de Diego Calvo no hubo otro gober-
nador legitimamente nombrado. Todos fueron
interinos hasta que en 1821, Manuel Fernandez
Alvarez, el altimo, huyé por los rios Huallaga,
Marafion y Amazonas hasta el Atléntico em-
bareéndose hacia Espafta al proclamarse la In-
dependencia en Moyobamba (”). La Expedi-
cidn de limites fue dejando de tener vigencia y
el aparato militar se transformé en la «Compa-
fia Veterana de Maynas», con sede en
Moyobamba.
En Io religioso, el obispo Sanchez
Rangel, que habia legado con muchos brios
‘ocho meses antes del levantamiento, se sintié
fuertemente afectado y ya en 1811 pedia con
En 1817 Francisco Requena, informe que
presenté al Consejo de Indias con relacién a lo que
deberia hacerse con Maynas, se refirié al problema
de la inestabilidad de Ia gobernacién. Al respecto,
escribié lo siguiente: «Muchos afios esti vacante el
Gobierno de Maynas, sirviéndose de interinos nom-
brados por el Virrey de Lima, para que se destine
quien lo egerza en propiedad». (Requena 1817, p.78)
and
insistencia que se le diera otra diécesis. Mien-
tras tanto, traslad6 su sede a moyobamba sin
haber pedido autorizacién a sus superiores.
Cre6 ademés, una situacién en extremo con-
flictivo con sus hermanos franciscanos del
Colegio de Ocopa, al pretender tomar la rien-
da de todo lo que fuera asunto religioso. Final-
mente, debido a la accién de los «insurgentes»
patriotas, en 1821, salié de Moyobamba h
yendo con direccién a las colonias portugue-
sas del Brasil, pasando de alli a Espafia, donde
se le hizo obispo de Lugo, cargo que ocupé
hasta morir de 1828 (*4).
%Transcurridos nueve afios del levantamiento,
Requena fue muy duro con Monseflor Sanchez
Rangel, al cuestionar que ademas de pedir «otra
en 1811, soli ase le conceda una pen-
sin para retirarse a un convento, aftadiendo que
necesita ocho mil pesos para subsistir porque Ia asi
nacién de cuatro mil es muy reducida por la mise-
ria del pais. No hay duda que en él no se encuentra
lo que es necesario para viviry. Da Requena una
serie de recomendaciones de cosas que se puede pro-
ducir en Maynas aftadiendo: «Si se ven con fastidi
por los hombres los destinos que les tocaron en suer-
te, suelen pintarlos mas desdichados de lo que son
en realidad... No es de admirar que a el Obispo le
parezca corta Ia asignacién de cuatro mil pesos, sin
embargo que el Gobernador no tiene mas que de
dos mil cuatrocientos y un misionero con sélo dos-
cientos al afio se conserva en un pueblo». Su reco-
mendacién es tajante. «Que al obispo se le mande
entrar al lugar de su residencia (Jeberos), ya que
permanece en Moyobamba, extremo de ella (de la
esis). (Requena 1817, p. 77).
{Por qué se produjo el Levantamiento
de Jeberos y Lagunas?
Existe diferencia entre las opiniones de!
Obispo y las de Francisco Requena sobre el
significado de lo sucedido en 1809 en Jeberos
y Lagunas. Monsefior Sanchez Rangel, en su
Informe al Virrey del Perd, dijo el levanta-
miento se habia producido «eomo otras ve-
ces» debido a los maltratos que se infligian a
Jos indios(*’). En cambio, Requena, que ya se
encontraba en Espaila, afirmé que «nunca se
habia experimentado tales des6rdenes» y
ailadié que «mucha causa debieron tener los
indios para semejantes atentados en unas
misiones tan antiguas» (
Cuando se dieron los hechos de Jeberos
y Lagunas hacia menos de un aflo que habia
legado el Obispo Sanchez Rangel y por lo tan-
to, no tenia mayores elementos de juicio por
ser nuevo en estas tierras. En cambio, Francis
co Requena habria sido gobemador de Maynas
durante 15 aftos y did su opinién luego de nue-
ve afios de producidos los hechos, siendo
miembros del consejo de Indias en Espafa. La
distancia en el tiempo y en el espacio le permi-
tian afirmar categéricamente que lo aconteci-
do fue un hecho insdlito. Nunca antes habia
sucedido algo semejante y en realidad parece
que estaba en lo cierto. Basta revisar la intere-
sante cronologia elaborada por Carlos Davila
»*Sanchez Rangel 1809, pp. 202 ss.
>*Requena 1817, p. 73
B
sobre los levantamientos indigenas en la
Amazonia, para darse cuenta que se tarataba
de un hecho sin precedentes ("”). Esta vez se
trato de un golpe contra la cabeza militar y
politica de todo Maynas.
Es importantes tener en cuenta que el le-
vantamiento de Jeberos y Lagunas constituyé
el desenlace de una situacién que se iba tor-
nando cada vez més caética. Se trat6 del mo-
‘mento més alto de la crisis de la presencia co-
lonial en Maynas, que se precipité con la ex-
pulsién de los jesuitas en 1767, pero ya se ha-
bia incubado desde décadas atras en el mismo
sistema de la reducciones,
El proceso histérico en la Selva Central
y en el Alto Ucayali tuvo caracteristicas dife-
rentes. La presencia espafiola se hizo fuerte alli
ya entrado el siglo XVII y las misiones
franciscanas no tuvieron el nivel de centraliza-
cién que se did en Maynas, Tampoco existié
un poder politico y militar que se le pareciera.
Los levantamientos indigenas, sin embargo
fueron numerosos y algunos de ellos tuvieron
gran amplitud. Estos se produjeron antes y des-
pués de la rebelidn de Juan Santos Atahualpa,
la que se inicié en 1742 y duré hasta 1752, sin
haber sido nunca derrotada. Esta, con lo im-
Portante que fue, no significé el desenlace de
una crisis y parece que no tuvo repercusiones
en la parte norte de la Amazonia peruana.
"Davila Herrera 1980 y 1985,
4
La crisis colonial en Maynas se inicié
cuando todavia estaban los jesuitas. Al retirar-
se ellos las reducciones ya estaban en decaden-
cia. Desde comienzos de los afios de 1700 se
venian produciendo una tendencia adversa a
la expansién misional. A partir de 1710 hubo
una baja irreversible y de alli se aceler6 hasta
1767, afio de la expulsién de los Jesuitas. Se
estima que en 1700 la gente reducida bordea-
ba los 160,000 y se traba de 75 pueblos. En
1764 el P. Francisco Javier Veig! hablaba de
18,000 «almas» y de 41 pueblos.
El decaimiento de las reducciones
jesuitas habria que vincularlo con las epide-
‘mias, con las incursiones portuguesas y pri
cipalmente con los levantamiento indigenas y
las fugas. Los alzamientos abundaron en el
periodo de asentamiento de las misiones, es
decir durante el siglo XVII. En cambio, la cro-
nologia de Carlos Davila no registra ningan
‘movimiento indigena armado en Maynas en el
siglo XVIIC*). Esto, por cierto, no significa
que no los hubiera habido. Ya hemos mencio-
nado, por ejemplo, la muerte de Casimiro Mue-
laen el Napo. También tenemos datos de otros
levantamiento en Maynas en el Siglo XVIII.
Sin embargo, la forma de resistencia indigena
en todo este tiempo consistié principalmente
en huir de las reducciones, lo que encerraba
una reivindicacién més profunda que el levan-
En el trabajo de Davila (1985) hay un vacio de le-
-vantamientos indigenas en el siglo XVIII tanto en el,
Marafién como en el nor-oriente (pp-38.44).
w
tamiento armado y que Ilevaba en si un pro-
yecto altemativo al impuesto por los misione-
Tos y por las autoridades espafiolas y que con-
sistia en regresar al antiguo sistema de vida ca-
racterizado por el didlogo entre el hombre y la
naturaleza,
La crisis de la presencia colonial en
Maynas se acentud a partir de la expulsion de
los Jesuitas. Desde 1767 hasta el levantamien-
to de 1809 se fue debilitando Ia presencia co-
onial en los campos econémicos, politico y
religioso. A eso se le afiadié el fuerte conflicto
entre las autoridades civiles y las religiosas.
Mayor complicacién se did con la creacién de
la Expedicién de Limites, creada para la de-
ee de la frontera entre las colonias de
sapafia y Portugal dispuest
de San Idelfonso de 17P7. Po) Trade
AA salir los jesuitas, el circuito econémi-
co entre Quito y las Misiones de Maynas co-
menzé a dejar de funcionar, aunque nunca tuvo
gran fluidez. Cobro fuerza la rura del Huallaga
Para la comunicacién con el pie del monte
andino 'y con Ia sierra y la. costa,
‘ificamente con Chacl i
Trujillo y Lima. Seer aei
En el plano econémico, una de las ma-
yores dificultades para la conduccién de las
‘«remesas» hacia Jeberos fue la falta de canoas.
Estos vehiculos habian sido siempre construi-
dos por los propios indigenas para utilizar los
recursos que brinda la naturaleza y para el in-
tercambio, cuyas redes existian hasta antes de
la invasién espafiola. El cuidado con que se
16
fabricaban las canoas, desde la seleccién del
palo adecuado, hasta el acabado, pasando por
la delicadeza con que se abria la madera, re-
queria una moticacién y ésta no podria existir
bajo un régimen de opresién extrema como el
que se impuso en Maynas. Los misioneros je-
suitas habian organizado una manera de ser de
la economia que rescataba parte de la cultura
de los pueblos indigenas, pero después de la
expulsion de los Jesuitas los blancos se
descontrolaron en las obligaciones que impu-
sieron a la gente indigena, la que, por las
remesas que tenia que entregar, no tenia ya
tiempo para ver por el sustento de su familia.
Menos tiempo les quedaba para la construc-
cién de canoas. Estas tenian, légicamente, que
disminuir, En tiempos previos al levantamien-
to de 1809 la escasez de estos vehiculos era tal
que daba lugar a que se demorara el traslado
de la remesas hacia los Reales Almacenes de
Jeberos. La documentacién existente lo pone
en evidencia. Se llegé incluso a practicar el
robo de canoas (”).
Desde Lagunas, el 4 de agosto de 1792, el teniente
gobernador Candamo informé al gobernador
Requena que cuatro Chayavitas «se robaron dos
‘canoas... los pobres (duefios) claman por sus canoas
porque es el partido que mas carece de ellas». (Ar-
chivo de Limites: LEA-11-317, f 118). También des-
de Lagunas, pero medio afio antes del levantamien-
to, el 19 de junio de 1808, el gobernador Calvo, que
se encontraba en esa localidad desterrado por el
obispo, excribié al tesorero Benitez, que estaba en
Jeberos, respondiendo a varias inquietudes que éste
tenia y dindole raz6n de algunos pedidos que le
n
4
|
|
|
|
Por otro lado, después de la expulsion de
los jesuitas las fugas de las reducciones se mul-
tiplicaron. La gente se remonté a las cabeceras
de los rios, pero quedaron algunos pueblos. En
realidad los Jesuitas no fueron sustituidos. Pri-
mero se encargé la zona a los franciscanos de
Quito, luego a sacerdotes del clero secular y
finalmente a los franciscanos de Ocopa (Junin),
hasta que se cred el Obispado de Maynas en
1804, el que comenzé a funcionar recién en
abril de 1808 con la llegada del Obispo.
Los Jesuitas desempefaban una impor-
hacia, En una parte le dice: «Veremos si hay oca-
sién de comprar las eanoas de V. (usted) encarga».
Era, pues, dificil conseguirlas. (Archivo de Limites:
LEA-11-317, £401), Pasado el levantamiento, Fran-
cisco Bermeo, nuevo teniente de Lagunas, escribié
al gobernador Toms de Costa y Romeo lo siguien-
tes: «.. para de esa manera hacer fuerza 2 los veci-
nos suelten las canoas, asi de los dichos, como tam-
bién todas las que se tienen substraidas del rey... A
todo esto con el mayor silencio he andado en dicha
solicitud valiéndome de la mayor sagacidad para
‘no exasperar a los indios y de esto no se ha adelan-
tado cosa alguno qde las que VS (usted) me ordena,
Porque si es por parte de los indios, no tienen una
canoa de consideracién, prescindiendo de las canoas
que Mlevé el cadete Manuel Legorburu y tres mis
que levaron los destinados a San Fasiden (sic), in-
clusive una del puerto de Xeveros... Con todo, du-
plicaré el mayor cuidado en estar a la mira por si
Parezca alguna de las canoas hurtadas». (Archivo
de Limites: LEA-11-317, f 429).
B
tante funcién en el manejo de los asuntos pi-
blicos. Con su salida, durante doce afios se vi-
vid un clima de anarquia. Al llegar Francisco
Requena en 1780, se die inicio a una cierta es-
tabilidad politica que duré casi treinta afios. Du-
rante los 15 aflos de permanencia en Maynas,
Requena tuvo dos preocupaciones: hacer que
se cumpla el Tratdo de San Ildefonso estable-
ciendo la linea de frontera con las colonias por-
tugués del Brasil y reorganizar Maynas. No
Jogré ni lo uno ni lo otro, aunque diseid una
serie de propuestas que estén plasmadas en sus.
informes. Estas quedaron en el papel, salvo
aquella de la desagregacién de Maynas del
Virreinato de Nueva Granada y su reincorpo-
racién al Virreinato del Peri. La crisis hacia de
‘Maynas un territorio ingobernable(“).
Un asunto que recorrié todo el periodo
del gobemador Diego Calvo fue el referido al
«servicio personal de los indios».
Ya desde los tiempos de Requena existian se-
rios conflictos entre autoridades civiles y ecle-
Espafla, Maria del Carmen Martin Rubio
1) ha reunido parte de x documentacion de
jena, Carlos Calvo (1862) In antecedié en
Coleceign de Tratados. En el Perd, Aranda (1890)
publicé parcialmente el Informe de Requena de 1799
(tA, p-184-216) y en 1905 Cornejo hizo lo propio con
el Informe al Consejo de Indias de 1817 (Documen-
tos Amexos, t.1V, p. 69-79). Su Correspondencia vid
Ja luzen la Revista de Archivos y Bibliotecas Nacio-
les, creada por Ricardo Palma en 1899 (LV, p.
163-382).
9
sidsticas en tomo al usuffucto de este benefi-
cio, pero Ilegaron a su mas alto nivel con la
presencia del Calvo, quien decidi6 poner fin a
los servicios personales, no , que los
indigenas obligadamente pA esas
Requena, de regreso a Espafia, fue incorpora-
do al Consejo de Indias, impuls6 la dacién de
una Real Cédula (1807), en la que, después de
presentar el problema, se disponia que se ela-
borara un reglamento para frenar los excesos
de los misioneros franciscanos quienes exigian
mucho a los indios. Este reglamento nunca lle-
26 a hacerse. Requena, diez aflos después, en
1817, decia lo siguiente: «A las primeras que-
jas que dieron los misioneros... (sobre) la im-
posibilidad de poder conservarse en los pue-
blos por falta de mantenimiento... informe.. y
se expidieron cédulas... pero habiendo transcu-
rrido diez.afios, parece que no se ha dado cum-
plimiento a las citadas cédulas, ni ha habido
de ellas contestacién por lo cual reproducien-
do cuanto dije... repito que deben continuar los
misioneros y aun el mismo Obispo desfrutando
de los mitayos y del servicio personal que han
acostumbrado hacer los indios» (*"),
Se podria hablar con propiedad de la existen-
cia de una «crisis en las alturas» para referirse
“Francisco Requena, «Informe presentado al Con-
sejo de Indias sobre ta conservacién del gobierno y
obispado de Maynas», escrito en 1817, publicado
Por Mariano H. Cornejo en Ia Memoria del Pert
en el Arbitraje de limites 1905, tomo IV, p.76.
80
al gravisimo conflicto entre la autoridad poli-
tico-militar y la autoridad religiosa. Este tipo
de entredichos no fue peculiar de Maynas. Era
una constante en las colonias espafiolas. En
nuestro caso se llegé a una situacién limite
cuando, en 1808, el obispo recién llegado, por
su cuenta y riesgo, despojé del mando al go-
bernador Calvo e incluso lo expulsé de Jeberos
envidndolo desterrado a Lagunas, tomando para
si las atribuciones politicas. Con el corres de
Jos meses el Virrey de Lima puso las cosas en
su sitio, desautorizando al Obispo. A fines de
diciembre, Calvo, con plenos poderes, regres6
a Jeberos, su sede. En fin, en Maynas se les
hacia dificil a las autoridades espafiolas seguir
ejerciendo su dominacién. Este fue el telén de
fondo del levantamiento de 1809.
En un esfuerzo por tratar de encontrar una
explicacién mas de fondo al levantamiento de
1809, lo primero que salta a la vista es que se
traté de una reaccin de la gente indigena frente
a los abusos de los espaiioles. La prictica de
las remesas llevaba consigo crueles castigos a
quienes no cumplian con entregarlas. Estaban
a la orden del dia los azotes, el cepo y los apre-
samientos. Aparte de la prisién existente en
Jeberos y en los otros pueblos, habia dos para
los indios més reticentes.
Una en Loreto (frente a la actual Caballo
Cocha), y la otra en el Putumayo. Los infor-
mes que se entregaban al gobernador de
Maynas los tenientes gobemadores de ambos
lugares, hacian un recuento de la gente indige-
81
na que tenian alli recluida.
Puede discutirse si eran las autoridades
civiles o las religiosas quienes més atropellos
cometian o también si lo que decidié el Gober-
nador Calvo fue lo mas adecuado. Este sefior
legé a establecer para si mismo la prohibicién
de hacer trabajar a los indios sin pagarles. Asi
lo manifesté en un bando que envié en 1808 a
la gente de Lamas(*). Parecia que la prohibi-
“En momentos de maxima tensin envié el Gober-
nador Calvo este bando. Fue en agosto de 1808,
cuando estaba en Lagunas destituido de su cargo
Por el Obispo. En realidad, se trata de una defensa
de su actuacién como autoridad. Al pueblo de La-
mas le decia lo siguiente: «Me dediqué desde mi in-
greso a la Provincia de Maynas a observar como se
conformaban las priicticas que se seguia con lo re-
suelto por Su Magestad y habiendo encontrado que
los indios mo gozaban de la libertad y buen trata
miento... procuré desengafiar con Ia expresiOn de la
leyes a los que acaso crefan, por la costumbre de no
guardarlas, que no las habia y que era licito conti-
‘uar el servicio personal sin pago alguno, que para
Provecho y utilidad de los que mandaban... se pre-
cisaba a contribuir a los pobres indios ain
apremifindolos con severisimos castigos impuestos
rbitrio y voluntariedad de los que se servian de
ellos; y porque pudiera bien contenerse lo injusto
de las précticas que llaman buena costumbre, dis-
use que mo se nombrasen ni indios para mi servi
cio, muchos meses antes de mandar excecutar mi
resolucién de abolir la dicha mala costumbre, y res-
titus piblicamente como mal Hevado lo que me ha-
bian traido los indios mitayos, quienes lo aplicaron
ara la compra de lienzo en Moyobamba, el cual se
82
cién de los servicios personales por parte del
gobernador Diego Calvo fue una medida
demagégica 0 que en todo caso buscaba privar
de ese beneficio a los misioneros. Sin embar-
0, la disposicién abarcaba también a las auto-
ridades politicas y a él mismo. Por otro lado,
aunque hubiera sido pura demagogia, la prédi-
ca politica del Gobemnador Calvo en tomo a la
prohibicién de los servicios personales sin
pago al trabajador indigena, parece que esta
idea fue hecha suya por la gente(*). Sin em-
argo, se hace muy dificil imaginar una acti-
tud de esa naturaleza en medio del apoyo que
brindaba Calvo a sus allegados con relacién a
abusos que cometian.
S puede sefialar el caso del Sargento José de
la Guerra, el hombre de confianza de Calvo y
quien era uno de los soldados mas odiado por
los indios, como ya ha quedado seftalado.
Puede también discutirse la explicacién
que did el Gobernador Calvo sobre el origen
del Ievantamiento, haciendo descansar el peso
repartié a todos en el Cavildo un dia de concurren-
in generals. A continuacién el gobernador hace
todo un alegato a favor de los indios.
(Cornejo 1908, t IV, p.233-240).
43En 1815 el Teniente Gobernador de Balzapuerto,
localidad ubicada entre Jeberos y Moyobamba, in-
formaba a su superior con relacién al criadero de
cerdos de la Gobernacién y le dice que «el cochero
(encargado de cuidar a los cuches, a los chanchos)
‘ya no se ha presentado a trabajar porque no le han
pagado». (Archivo de Limites: LEA-I1-210).
83
de la responsabilidad en el obispo y en los reli-
giosos, quienes habrian sido los instigadores
de los indios para desalojarlos de la goberna-
cién. De todas maneras no es suficiente ver el
levantamiento de 1809 como una suimple re-
accion frente a la opresién. Es preciso remon-
tarse al tiempo largo para poder percibir que
detrés de este movimiento habia un objetivo
que estuvo presente desde los primeros levan-
tamientos y en todas las fugas, es decir, la vo-
luntad de la gente indigena de recuperar su
ancestral relacién de armonia con Ia naturale-
za. Esta habia sido violentada con la presencia
colonial. El didlogo amoroso entre el hombre
y el medio natural, que se habia ido logrando a
través de miles de afios, habia sido roto por la
imposicién de una concentracién poblacional
en las reducciones que no les permitia seguir
haciendo del bosque natural un bosque
cosechable y por unas obligaciones que los lle-
vaba a destruir la armoniosa pero frégil rela-
cién entre los seres vivos existentes en el bos-
que. Los espaftoles afectaron lo que era la base
de la cultura del hombre y la mujer amazénicos.
Por aqui puede estar una explicacién més ade-
cuada de los levantamientos, de las fugas y par-
ticularmente de lo sucedido en 1809.
En algunos casos hemos encontrado que
la gente se quejaba de hambre. Ya no le era
posible tener sustento. Con esta argumentacién
pedian ya no seguir concentrados. Tal es el caso
de la gente de Buenaventura y los Aguano de
Santa Cruz(“). Este hambre, siendo real, po-
dia expresar también la voluntad de los pue-
blos indigenas de recuperar su ancestral rela-
cién hombre-naturaleza.
““€n 1814 una parte de los pobladores de Lagunas,
pertenecientes al grupo Aguano, quiso trasladarse
‘su antigua ubicacién y present6 un documento en
que decian fo siguiente: «Nos hallamos avencidados
cen este pueblo padeciendo las mayores angustias y
‘con muestras crecidas familias por no tener que co-
mer. La escasez de tierra para sembrar nuestras
chacras, que sin embargo de ser todas o la mayor
parte pantanosas, los naturales de este pueblo (se
refieren a los Cocama y Cocamilla) nos quitan ef
corto terreno que sefialamos para nuestro cultivo y
subsistencia, diciéndonos que somos forasteros y que
por qué no vamos # nuestro pueblo a sembrar, que
es Santa Cruz. ¢8 lo que deseamos trasladarnos 2
quel lugar en donde se hallan sepultados fos hue-
508 de nuestros abuelos... en nuestro pueblo de Sa
ta Cruz nos hacemos més itiles a Ia provincia que
aqui...» (Archivo de Limites: LEA-U1-357).
Hicieron el pedido ante el gobernador José Noriega,
quien at igual que ef Obispo, habia trasladado su
sede a Moyobamba. Antes de decidir, In autoridad
pidié informes a algunos funcionarios, entre ellos.
‘al Obispo. Todos estuvieron de acuerdo en acceder
alo solicitado, pero el teniente de Balzapuerto, Fran-
cisco Bermeo, sefiald que le parecia perjudicial «a
causa que los demas partidos (Pueblos) que se com-
ponen de diferentes naciones pretenderdn lo mis-
mo sin fundamentos que lo exijan». Existia, pues, la
tendencia al desbande generalizado utilizando la via
legal. Finalmente el gobernador autorizé el trasla-
do.
85
intentarse una diltima explicacién,
4No serd que el levantamiento se dirigia con-
tra la misma presencia colonial y que iba orien-
tado a terminar de una vez por todas con dos
siglos y medio en que eran gente de fuera los
que conducian los destinos de toda la gente
amazénica?. La situacién de crisis generaliza-
da los habria llevado a golpear en la cabeza al
colonialismo espafiol.
Los Jebero habian sido testigos de los
abusos desde los primeros tiempos de la domi
nacién colonial. La memoria colectiva de ese
pueblo habia guardado las imagenes de las ve-
ces en que ellos habian sido utilizados para
someter a otros pueblos amazénicos. Existe in-
formacién, principalmente en los escritos de
los Jesuitas, sobre el rol jugado por los
Jebero(**). Por otro lado, al ser la sede de la
dominacién colonial, fue el pueblo que mas se
asimilé a las costumbres europeas. Los viaje-
ros de los siglos XVIII y XIX destacan la lim-
pieza con que vivian los Jeberos, contraponién-
dola a la «suciedad» de los demas pueblos.
Nociones de limpieza-suciedad que expresan
una forma de vida fordnea. Quienes encabe-
zaron el levantamiento de 1809 fueron, pues,
“El 27 de abril de 1792 el teniente gobernador
‘Candamo, desde Lagunas, informé Requena que en
Barranca, a pesar de haber cesado la peste de virue-
las «se estin los indios remontando sin querer salir»
{Y Que era preciso que vayan los soldados a sacarlos
‘«conducidos por los indios del partido Xevero que alli
existen». (Archivo de Limites: LEA-I1-317,f 126).
86
6 todo tipo de mo-
Ja gente que ayudé a aplastar to
vimientos indigenas. desplazindose incluso
hasta lugares lejanos.
Lo sucedido en Jeberos tuvo, pues, como
blanco al maximo jefe de los espaftoles y algo
que también permite vislumbrar la posibilidad
de que se traté de un alzamiento anticolonial,
tiene que ver con que el lance final fue contra
el grueso del Ejército Espafiol que venia de
Lima. Al parecer, en junio, se tenia todo pre-
parado para caer sobre él.
También podria concluirse en el cardc-
ter anticolonial del movimiento viendo el re-
sultado, es decir, el repliegue de los espafioles
‘a Moyobamba. Tiempo atrés, de Borja se tras-
ladé la sede de la gobernacién de Maynas a
‘Omaguas y luego a Jeberos, pero siempre ha-
bia estado en el llano amazénico, en la selva
baja. En esta ocasién, en cambio, se fueron a la
zona cercana a los Andes cordilleranos. Esto
explica que el enfrentamiento entre realistas y
patriotas en los momentos finales de las luchas
por la independencia no se produjeran en el
llano Amazénico sino en el pie del monte
andino, entre Chachapoyas y Moyobamba.
Si Jo de Jeberos fue un Levantamiente
anticolonial, ya no podria afirmarse que en el
Peri el movimiento indigena quedé totalmen-
te derrotado con el aplastamiento de la Rebe-
Jién de Tapac Amaru.
87
Nos hemos detenido.en el levantamiento
de Jeberos y Lagunas de 1809 porque es im-
Portante tener claro que est no tuvo ninguna
lacién con el levantamiento de Quit
produjo meses después. ao
Mientras en Mayna se trat6 de un movimiento
indigena a la larga triunfante, en Quito fue un
movimiento criollo fracasado. Estos dos levan-
tamientos tuvieron protagonistas diferentes y
objetivos distintos. En Maynas los pueblos in-
digenas defendieron sus derechos, en cambio
en Quito los criollos buscaron tener mayor au-
tonomia en su affin de aumentar sus ventajas y
prebendas a costa de la gente indigena.
A pesar de la desconexién entre lo de
Maynas y lo de Quito, es cierto que a fines de
ese afio de 1809 el Virrey de Lima did érdenes
al jefe militar de Maynas, Manuel Feméndez
Ivarez, de ir por el Napo para impedir
BS oe
éscaparan los rebeldesfujtives de Quito. Asi
se hizo.
LAS ULTIMAS LUCHAS POR LA
INDEPENDENCIA EN MAYNAS.
Cuando se produjeron las luchas por la
Independencia en Maynas, entre 1820 y 1822,
las ciudades de Chachapoyas y Moyobamba
desempefiaron un papel muy importante. La
primera centraliz6 las posiciones patriotas y la
segunda la opcién realista, es decir a favor del
Rey de Espaiia. Entre ambos pueblos hubo en-
cuentros armados (“).
La informacién existente presenta a la
gente indigena formando la tropa delos dos.
‘grupos contendientes de criollos, de la misma
manera que la historiografia tradicional perua-
nna lo hace con relacién a las batallas que tu-
vieron lugar en Ia costa y en la sierra. Sin em-
bargo, investigaciones que se vienen realizan-
do ponen en cuestién la imagen de los indige-
nas como carentes de un proyecto propio y
manipulados por los criollos. Destaca entre
ellas la que viene realizando Cecilia Méndez.
sobre la participacién indigena en las luchas
“El primer esfuerzo por reconstruir el proceso de
a Independencia en Maynas data de comienzos de
siglo (Jenaro Herrera 1917). Mis completo fue el
\jo de Germin Leguia y Martinez (1971: 111),
‘el que aparecié por partes en Ia revista Mercurio
Peruano en 1928 pero que recién fue publicado al
cabo de medio siglo. El pueblo de Chachapoyas ha
reivindicado desde siempre la tarea patridtica que
ccumplié (Collantes Pizarro 1988, Zubiate Zabarzuru
1974), El padre Vargas Ugarte trata el asunto en el
tomo VI de su Historia General del Peri.
89
por la independencia en Huanta, Ayacucho. La
Teconstruccién de los procesos historicos en los
distintos espacios geogriticos de lo que hoy es
el Perii, arrojara luces para una mejor compren-
sién del rol que le tocé jugar a la gente indige-
na en la gesta libertadora.
Se podria seftalar tres momentos en las
luchas por la Independencia: Uno primero fue
el frustrado intento independista de Pedro
Pascasio Noriega. Luego vino la proclamacién
de la Independencia y finalmente la reaccién
realista de 1822, la que al ser derrotado dié
paso a la consolidacién de la causa patriota.
Pasaremos una répida mirada a los aconteci-
mientos sin mencionar los desacuerdos que hay
con relacién a algunos de ellos.
El primer intento independista :
Fue liderado por Pedro Pascasio Noriega,
quien era un comerciante de Moyobamba que
se desplazaba hasta Tabatinga. Incluso hacia
viajes a la costa. Algunos historiadores dicen
que fue discipulo de Toribio Rodriguez de
Mendoza en el Real Convictorio de San Car-
los. En la revisién que hemos hecho de lo que
queda del Archivo de ese centro de estudios,
no se ha encontrado ninguna némina en la que
61 aparezca. La tinica informacién documental
sobre el précer esta referida a un juicio que
entablé contra el Comandante de la Compaiia
Veterana de Maynas, el coronel Juan Manuel
Oyararte, por cobro de pesos (7).
90.
‘Este es un Auto, un juicio, que se inicié en 1816 y
que culmin6 en 1819. Pedro Pascasio Noriega ha-
enviado pantalones y chaquetones a los solda-
os de la guarnicién de Loreto, cerca a Tabatinga.
Para los efectos del pago de esos bienes los miem-
bros de ia tropa firmaron unos libramientos para
‘que pueda efectuarse el cobro en Moyobamba. Sin
embargo, el corone! Oyararte, Jefe de la Compafiia
Veterana de Maynas, se negé a entregar el dinero
aduciendo que Noriega no estaba autorizado para
aprovisionar a los soldados. En realidad, Oyararte
tenia en sus manos ese comercio y contaba con el
visto bueno de su compadre, el Gobernador José
Martin Noriega y Chaver. Como el caso no era re-
suelto en Moyobamba, Pedro Pascasio apelé al Vi
rrey, denunciando tanto a Oyararte como al gober-
nador Noriega, con quien no tenia ningin paren-
tesco a pesar de Mevar el mismo apeltido. En 1819,
al no lograr que se le pagara lo que se le debia y
para presionar a la autoridad virreinal, publicé en
Lima el 30 de enero un folleto de 1 paginas hacien-
do pidblico el abuso que contra él se cometia, Este
documento impreso no ha sido hallado hasta el mo-
‘mento. El cjemplar que estaba en !a Biblioteca Ni
clonal parece que se quemé en el incendio de 1943.
‘Senaro Herrera afirma que alli Jo revis6 (1917:12)
y de hecho formé parte de Ia coleccién de Mariano
Felipe Paz Soldin, quien menciona el documento
‘en Ia parte final de su Historia del Pera Indepen-
diente. Este juicio ocasioné sinsabores a Pedro
Pascaiso llegando incluso a ser apresado. En vispe-
ras, pues, de In Independencia lo encontramos en-
frentado a las autoridades virreinales de Maynas y
hasta cierto punto al Virrey. Ello podria explicar en
parte su adhesién a In causa patriota cuando se pro-
dujo la Hlegada de José de San Martin.
1
Los historiadores que se han interesado
por el tema afirman que Pedro Pascasio se en-
trevisté con San Martin. Unos dicen que el
encuentro fue en Paracas y otros que se realiz6
en Huaura. No se ha encontrado ninguna prue-
ba, pero debié haberse llevado a cabo luego de
la adhesion de Torre Tagle a la causa patriota
(noviembre de 1820), ya que el précer Ilegé a
Trujillo con una orden de San Martin para que
se le entregaran 40 soldados con los cuales
deberia marchar a Moyobamba para combatir
a la tropa del Rey.
En Tryjillo se produjo un episodio que
tuvo mucho que ver con el desarrollo de los
acontesimientos. Sucedié que alli se encontra-
ron Pedro Pascaiso y el teniente José Matos,
secretario del coronel Manuel Fernandez
Alvarez, gobemador de Maynas. Este jefe ha-
bia enviado a Trujillo a su ayudante a cobrar el
situado, es decir, el dinero del presupuesto de
Maynas. Trujillo era la sede de la Intendencia
y quien estaba a la cabeza, el Marquéz de To-
tre Tagle, se negaba a entregar la plata mien-
tras no se jurara la Independencia en esta juris-
diccién.(*),
“EI lector seguramente no se explica emo Torre
‘Tagle, siendo autoridad espafiola, estuvo a favor de
a Independencia. Lo que acontecié fue que al le-
gar San Martin a Paracas, en setiembre de 1820, le
envié una carta proponiéndole que apoyara la cau-
sa patridtica. Claro que alli le lanzaba una especie
de amenaza al deirle que le iba a ir mal si se man-
9
Habigndose encontrado en Trujillo am-
bos vecinos de Moyobamba, Pedro Pascasio
habria cometido la impradencia de contar a
tos los detalles de su entrevista con e
tertador El joven militar espafiol habria fingi-
do estar de acuerdo con la causa patriota, por
lo cual logré que Pedro Pascasio ponga bajo
su mando a los soldados que Torre Tagle en-
tregé por orden de San Martin. Lo cierto es
que Noriega se adelanté a Moyobamba y lleg6
a la capital de Maynas a mediados de diciem-
bre de 1820 para preparar el ambiente ante la
_inminente llegada de la tropa patriota.
En enero de 1821 Matos con sus solda-
dos llegé a Chachapoyas procedente de
Trujillo. El 16 se proclamé la Independencia
en esa ciudad y es posible que Matos hubiera
participado en la ceremonia. A fines de ese mes
de enero partié hacia Moyobamba. Por esos
dias el Gobernador, el Obispo y algunos de
sus seguidores huyeron de Moyobamba hacia
tela ied al Rey. La reacts de Trve Tage fue mis
répida que inmediatamente y de esta manera nos
Pssverhaerc mene ‘Trujillo e foco de las prime-
ras proclamaciones de Ia Independencia en el Pera. El
Marqués ordené a los gobernadores a su cargo que
procedieran a hacer jurar Ia Independencia en sus res-
pectivas jurisdicciones. Por eso, a fines de 1820 y co-
mienzos de 1821 ya eran independientes Trujillo, Piura,
‘Cajamarca, Chachapoyas ¢ incluso Jaén. El tnico que
le resulté respondén fué el gobernador de May
Manuel Fernéindez Alvarez, quien estaba bajo ta fuer-
fe influencia de nuestro conocido, el obispo Sanchez
Rangel.
93
Maynas. El 14 el Cabildo de Moyobamba dis-
puso que el acto patriota se efectuard el do-
mingo 19 y al dia siguiente salié un bando
convocando a la poblacién. El 16 el Cabildo ofi-
cié al capitan espafiol Fernandez Sanchez, que
se habia refugiado en Balzapuerto, invitindolo
‘a.«venir a Moyobamba a vivir en paz y tranqui-
lidad en el seno de su familia». Al mismo tiem-
posse le exhortaba a «dar providencias para que,
sin dilacién, vengan los patriotas prisioneros que
se hallan en las misiones de Loreto y Putumayo».
E117, en Pevas, los realistas fugitivos realiza-
ron una segunda Junta de Guerra. Lo tinico que
les quedé fue decidir tomar la via de Tabatinga
y Paré para salir hacia Espafia.
El 19 de agosto de ese afio de 1821 se
proclamé la Independencia en Moyobamba. En
el Acta que se levanté se dice que estuvo el
pueblo reunido en la plaza, que se leyeron los
documentos enviados desde Lima y que, con-
sultada la poblacién, manifestaron estar de
acuerdo gritando viva la patria, viva la liber-
tad. Pedro Pascasio Noriega no gozé de ese mo-
mento. Hacia cuatro meses que habia sido fu-
silado.
Cabe anotar que la Proclamacién de la Inde-
pendencia en la capital de Maynas es la ma-
‘yor prueba histérica de la peruanidad de es-
‘os territorios.
Una semana después de Moyobamba se
proclamé la Independencia en Lamas y al cabo
de dos dias en Cumbaza y Tarapoto. Al mes el
98
acto se realiz6 en Saposoa. El 20 de agosto,
desde Tabatinga, el Obispo escribié a Espafia
comunicando su fuga adjuntindo la carta de
Feméndez Alvarez sobre la derrota de Higos
Ureo. Alli permanecié tres meses.
E18 de setiembre hubo un Cabildo Abier-
to en Moyobamba y Joaquin Ramos fue nom-
brado «primer gobernador por la Patria». El
21 esta autoridad remitié a San Martin copia
del acta de la Independencia de Saposoa. Oc-
tubre y noviembre de 1821 fueron meses de
adaptacién a la nueva situacién por parte de la
poblacién del rio Mayo y del Huallaga Cen-
tral. Mientras tanto, en Chachapoyas la gente
tenia que contribuir al sostenimiento de la tro-
pa patriota, El 21 de noviembre Egisquiza pi-
di6 a las autoridades que hicieran una colecta
con tal fin. Por esa fecha los espafioles fugiti-
vos estaban en Pard y desde alli, el 26, el OI
po escribié nuevamente a Espaiia haciendo co-
nocer a sus autoridades que habia abandonado
su didcesis y que viajaria a Madrid.
El 22 de diciembre Joaquin Ramos fue
relevado en la gobernacién de Maynas por el
teniente coronel Domingo de Alvarifio, a quien
le fueron entregado los bienes que habian per-
tenecido a monseiior Sanchez Rangel, a su se-
cretario y al ex-gobernador. Posteriormente, en
enero, Egisquiza fue de Chachapoyas a
Moyobamba para hacerse cargo de esos bie-
nes,
La reaceién y la consolidaci
Independenci
E124 de febrero de 1822, medio aio des-
pués de haberse proclamado la Independencia
en Moyobamba, el sargento realista Santiago
Cardenas, con el soldado Marreros y posible-
mente con otros mas, se sublevé contra el g0-
mo patriota en la guamicién del Putumayo.
De alli fueron a Tabatinga donde recibieron
apoyo en armas y posiblemente en hombres de
parte de los portiigueses. Cayeron sobre Loreto
derrotando a la tropa patriota al mando del ca-
pitan chachapoyano Juan Manuel de Mollinedo
quien fue fusilado.
Este militar fue el primer héroe del Ejército
Peruano en la Amazonia y el primer jefe mi-
litar de guarnicién de fronteras después de
proclamada la Independencia.
En los tres meses restantes Cardenas se
dedicé a juntar gente y pertrechos avanzando
por el Amazonas, Maraién y Huallaga hacia
Moyobamba por Ia ruta de Balzapuerto. El 20
de marzo el nuevo gobernador de Maynas,
Domingo de Alvarifio, teniendo conocimiento
del movimiento de Cardenas, pidié a la autor
dad de Trujillo que le envie repuestos de ar-
mas, herramientas y suelas para confeccionar
calzados, entre otros enseres. También le plan-
te6 la necesidad de Ia formacién del Batallon
Civico Cazadores de Moyobamba. Este mili-
tar habia distribuido Ia tropa en varios peque-
fhos destacamentos. El 21 de abril en Trujillo
se ordend que se dé trimite al pedido hecho
100
por Alvarifio. Tres semanas antes, desde esta
misma ciudad, se habia informado al Ministro
de Guerra y marina sobre las tropas existentes
en Maynas, El 24 se hizo otra comunicacién a
Lima dando a conocer que Alvarifio estaba p
diendo refuerzos para prevenir cualquier ii
vasién. Al respecto, no queda claro en la do-
cumentacién existente si los jefes de Trujillo y
Lima estaba conscientes del peligro que repre-
sentaba la expedicién de Cardenas que se acer-
caba a Moyobamba surcando los rios. Cabe esta
suposicién porque la méxima autoridad de
Trujillo, en lugar de enviar los refuerzos y los
pertrechos que Alvarifio pedia, ordené en cam-
bio, el 24 de abril, que se le remitiera «una
resma de papel». El 26 de ese mes Maynas fue
convocada con un diputado a participar en el
Primer Congreso Constituyente. Ese mismo dia
en Balzapuerto, pueblo de acceso terrestre a
Moyobamba, Eustaquio Babilonia, realista en-
cubierto, escribié a Bruno de la Guardia, cura
de Tarapoto y encargado de 1a didcesis, «ha-
cigndole algunas confidencias» relacionadas
con el avance de Cardenas.
A inicio de Mayo las noticias sobre la
expedicién de Cardenas se habian expandido,
El 10 Egisquiza envié desde Cajamarca hacia
Chachapoyas a 25 hombres al mando del te-
jiente Baltazar Pérez. En Trujillo, el 12 de
mayo, el general Pedro Antonio Borgofia es-
cribié al Ministro de Guerra y Marina propo-
nigndole que se remplace a Alvariflo por
Egisquiza en la conduccién de la lucha contra
101
oil iad
fo definitivo sobre los realistas. En cambio aqui
en Maynas ese mismo dia los realista derrota-
ban a las tropas de San Martin. Esta coin
dencia histérica pone de manifiesto que los pro-
cesos de la Independencia en Quito y en
Maynas siguieron cursos totalmente diferen-
tes y que no tuvieron absolutamente nada en
comin.
La demora de la fuerza de apoyo fue un
factor importante en la pérdida de Moyobamba.
En realidad, los refuerzos habian salido de
Cajamarca 9 dias antes de estos sucesos, los,
que eran més que suficientes para estar pre-
sentes en Moyobamba. El retraso pudo haber
sido voluntario. Parece que habia un temor ge-
neralizado en el campo patriota entre
Cajamarca y Chachapoyas, ya que los rumo-
res habian inflado cifras y se hablaba de unos
dos mil hombres en el ejército de CARDENAS.
Los acontecimientos se precipitaron des-
pués de la caida de Moyobamba. Cuatro dias
después de la toma de Moyobamba por los rea-
listas, Egusquiza estaba todavia en camino en-
tre Trujillo y Cajamarca. Recién leg6 a esta
Ultima ciudad ef 30 de mayo. El viaje le habia
tomado 16 dias.
Se puede pensar que eran necesarios a lo maxi-
mo siete dias. Parece que la voluntad de atra-
sarse era tan evidente que el dia 28 el goberna-
dor de Chachapoyas escribié a Egiisquiza trans-
mitiéndole la informacién del cura de Rioja «pi-
diéndote que actie».
104
En Cajamarca habia un gran temor y la
informacién que se recibia desde acé era con-
fusa. El 31 de mayo su gobernador, Joaquin
Febres Cordero, escribié al presidente de
Trujillo informandole de la situacién y pidién-
dole apoyo. Ese mismo dia, por la maflana,
Egitsquiza envid hacia Chachapoyas al teniente
José Alvarifio al frente de 20 hombres con or-
den de avanzar hacia Moyobamba para auxi-
liar a Domingo de Alvarifio, su pariente, si es
que todavia era tiempo de hacerlo. Sin embar-
go en la carta que escribié en la tarde a la auto-
ridad de Trujillo, informaba que era posible que
hubiera caido Moyobamba, anunciandole que
de inmediato partiria a Chachapoyas. Le pedia
ademés 50 hombres y un oficial. También es-
i6 al gobernador de Chachapoyas infor-
méndole de Ia partida del teniente José
Alvarifio y dandole instrucciones. Junto con
esta carta envié al pueblo de Chachapoyas un
proclama exhortandolo a que en esta ocasion
actiie de la misma forma como lo habia hecho
el aiio anterior en Higos Urco. Pero ya no ha-
bia en Chachapoyas nadie a quien exhortar.
Cuando escribia la proclama en Cajamarc
Chachapoyas ya habia sido evacuada. La po-
blacién huia hacia Leimebamba en busca de
Celendin y Cajamarca, asi como hacia los pue-
blos ubicados al norte y al sur. Este hecho fue
comunicado por el alcalde de Chachapoyas,
Manuel Burga y Cisneros, en la carta que a la
una de la tarde escribiera al gobernador de
‘Cajamarca, en la que también le informaba que
Cardenas avanzaba con 1000 hombres y le
detallaba la caida de Moyobamba, tal como lo
105
habia recibido de boca del sirviente de Domin-
go de Alvarifio, quien habia llegado a
Chachapoyas huyendo de Moyobamba,
El 1° de junio las fuerzas al mando del
gobernador de Chachapoyas y las que estaban
a cargo del teniente Baltazar Pérez retrocedie-
ron hasta Levanto. A las 3 de la tarde el te-
niente José Alvarifio llegé a Balzas, a orillas
del encajonado Marafién y desde alli escribié
a Egusquiza informandole que Pérez estaba re-
trocediendo de Chachapoyas a Levanto. Cuan-
do éste ltimo llegé al dia siguiente a
Leymebamba, escribié a Egtisquiza poniéndo-
lo al corriente de su retirada y de la dispersion
de toda su gente. En el colmo del caos, José
Alvarifio comunicé a su jefe que acababa de
llegar a Leymebamba procedente de Balzas
pero que al dia siguiente retomaria al mismo
Balzas. Ese dia 2 de junio Egisquiza habia lle-
gado a Celendin y después alli confirmé al
gobernador de Cajamarca la caida de
Moyobamba y le did instrucciones para preve-
nir cualquier eventualidad. En Leymebamba se
habia encontrado, pues, José Alvarifio que
avanzaba desde Balzas y Baltazar Péres. que
retrocedia de Levanto. Acordaron retirarse a
Balzas, para encontrarse con el jefe Egusquiza.
El 3 de junio las comunicaciones se
entrecruzaron nerviosamente en todas direccio-
nes en las filas patriotas. De Cajamarca y de
Cajabamba se solicitaba apoyo a Trujillo y de
esta ciudad se pedia 200 hombres a Lima. Vein-
106
te soldados con un oficial fueron enviados de
Trujillo en auxilio de Egisquiza que ya estaba
en Balzas, aunque al parecer regresaba el mis-
mo dia a Celendin. Segiin otras versiones re-
cién lo hizo al dia siguiente junto con el go-
bernador de Chachapoyas y los tenientes
Alvarifio y Pérez.
Todas estas tensiones que confluian en
Trujillo no impidieron que del despacho de la
autoridad de esta ciudad, Enrique Martinez, sa-
liera ese dia, 3 de junio, una circular dirigida
al gobernador de Maynas en la cual se le indi-
caba que habia que elegir un diputado para el
Congreso Constituyente. Se emitia ese docu-
mento en momentos en que Maynas habia sido
recuperado por los partidarios de la corona es-
pafiola después de ser fusilado el gobernador
patriota. No hubo, pues, oportunidad de desig-
nar al tal diputado. Cuando se instalé el Con-
greso, en setiembre, Maynas seguia convulsio-
nada. Por eso no tuvo representacién en tan
magna asamblea. Algunos historiadores perua-
nos y autores de textos de Historia del Peri,
en su afan de demostrar la peruanidad de
Maynas, afirman que nosotros tuvimos repre-
sentacién en el Primer Congreso Constituyen-
te convocado e instalado por San Martin. Esto
no fué asi. Es cierto que fuimos convocados,
pero no pudimos enviar diputado porque esté-
bamos en plena lucha contra los partidarios del
Rey.
‘Abandonada Chachapoyas, Cajamarca
107
pasé a conformar la base de operaciones pa-
triota. Los espafioles que alli vivian eran con-
siderados un peligro, ya que podian organizar
el apoyo de una parte de la poblacién a los rea-
listas de Cardenas, una vez que llegaran. En
tal previsién, ya el 20 de mayo la autoridad de
Trujillo habia indicado al gobernador de
Cajamarca que apresara a los espafioles veci-
nos de la ciudad y se los remitiera. Con muy
buen tino, el gobernador Febres Cordero con-
test6 a su superior, el 4 de junio, que no veia
conveniente poner en prictica esta disposicién
porque eso «empeoraria la situacién, de por si
ya conflictivan.
Toda la tropa dirigida por Egisquiza per-
manecié durante un mes y medio parapetada
en Celendin, lugar seguro ubicado en altura,
desde donde se domina todos los accesos que
suben desde Balzas. El territorio hacia el oriente
habia quedado a expensas de los realistas de
Céirdenas. Habia transcurrido, sin embargo, dos
meses de la captura de Moyobamba y este sar-
‘gento partidario del Rey de Espafia no se deci-
dia a iniciar la marcha hacia Chachapoyas. Es
posible que no hubiera estado informado so-
bre el desorden generalizado que reinaba en
las tropas patriotas. De otra manera hubiera
aprovechado esta situacién no dando tiempo a
que sea superada con el envio de refuerzos.
El bando patriota concentrado en
Celendin, bajo las érdenes de Egusquiza, bus-
6 el apoyo de la poblacién principalmente para
108.
cargar pertrechos. Desde Trujillo el 8 se le ha-
bia indicado que permaneciera alli «entrete-
niendo al enemigo si se le presentara». En
Cajamarca, el 20 de junio, el gobemador se
habia reunido con !as autoridades de Chota,
Huambos, Cajabamba y otros lugares para or-
ganizar montoneras ya que las tropas regula-
res eran insuficientes y no aseguraban la con-
juracién del peligro.
En Lima, el 15 de junio San Martin or-
dené el embarque de tropas para Trujillo y el
24 partia del Callao el coronel Nicolas Arriola
con 200 soldados veteranos y tres dias después
Hegaban al puerto de Huanchaco. Ya en
Trujillo, Arriola fue designado jefe de la Divi-
sién Pacificadora de Maynas, quedando
Egiisquiza como segundo jefe. El 7 de julio
parti el destacamento con direccién a
Cajamarca, adonde llegé el 18. Al cabo de cua-
tro dias reinicié a marcha con direccién a
Celendin. Alli se reunié Arriola con Egisquiza
y la situacién cambié de signo volviendo el
4nimo a la poblacién. El iltimo dia de julio la
Divisién Pacificadora llegé a Chachapoyas, en
donde permanecié un mes y tres dias aumen-
tando la tropa y ejercitando a los nuevos re-
clutas.
Los encuentros armados tuvieron lugar
‘en setiembre de ese afio de 1822. El bando rea-
lista partis de Moyobamba con direccién a
Chachapoyas a fines de agosto. Estaban dis-
puestos a caer sobre Chachapoyas y Cajamarca
109
para recuperar estos territorios para el Rey de
Espaiia. Por su parte, el bando patriota salio de
Chachapoyas con direccién a Moyobamba el
4 de setiembre. Primero, por !a mafiana, habia
partido una vanguardia al mando del capitan
Domingo Reafio. Por la tarde inicié la marcha
el resto, Al mando de los patriotas estaban
Arriola y Egdsquiza, mientras que a la cabeza
de los realistas estaban Cardenas y Quiles.
La primera batalla se produjo en la ma-
drugada del 10 de setiembre en el lugar deno-
minado La Ventana. La vanguardia de Reafio
hizo retroceder a los realistas.
En Tambo del Visitador, a orillas del rio Ne-
gro, se llevd a cabo la segunda batalla el dia
12, En su huida las tropas de Cardenas habian
destruido el puente pero éste fue reconstruido
por los patriotas soportando el fuego enemigo
desde la orilla oriental. Alli destacé el cape-
llan fray Juan Aguilar.
Los realistas se refugiaron en Rioja, pero
el 15 de setiembre hizo su entrada el ejército
patriota logrando el triunfo y desalojando al
enemigo. Alli se quedaron unos dias descan-
sando.
El 22 de setiembre, cuando comenzaba a
funcionar el Congreso Constituyente en Lima,
se dié la tltima batalla por la Independencia
de Maynas. Fue en Habana, en las cercanias
de Moyobamba. A pesar de que Cardenas se
habia reforzado, el triunfo patriota fue contun-
dente. Fue herido fray Juan Aguilar. El pueblo
10
fue incendiado y los derrotados fueron perse-
guidos. Al dia siguiente se organizaron pique-
tes de «limpieza» en las inmediaciones.
E125 Arriola hizo su ingreso a Moyobamba y
su tropa cometié «excesos». Alli permanecie-
ron casi un aflo, hasta agosto de 1823. La gen-
te los soporté con mucho malestar y se eché el
monte de «sacachupas» a los soldados de la
Divisién Pacificadora de Arriola. Nuestro es-
tudioso moyobambino Jenaro Herrera ha res-
catado algunas coplas de aquella época como
la siguiente :
Pueblo mayneio tis ocupas
tun lugar muy prominente
y fueron los sacachupas
que te hicieron insurgente.
Es posible que los abusos de la tropa de
Arriola, el pueblo moyobambino haya borra-
do de su memoria colectiva muchos de estos
acontecimientos. Incluso la fecha 19 de agos-
to no es celebrada, Por lo menos hasta hace
1pocos afios no era motivo de conmemoracién.
EI nombre de Pedro Pascasio Noriega recién
hace pocos afios ha sido resaltado por la Igle-
sia Adventista de esa ciudad al ponérselo a su
centro educativo. Todo esto es también parte
de la cherencia colonial». Moyobamba siem-
pre fue una ciudad de «espaftoles»(*!). Cuando
se convirtié en la capital de Maynas, el Obispo
“1Cabe recordar que en el lenguaje de los tiempos
de Ia domi colonial, en América se llamaba
«cespafioles» a los blancos nacidos en estas tierras.
Los que habian nacido en Ia misma Espafia eran
m
Sanchez Rangel la hizo més espaiiola y luego
una de las més realistas del Peri, por tanto con-
servadora politicamente. Su calidad de cabeza
de la Comandancia General de Maynas y lue-
g0 de los departamentos de Loreto y de San
Martin, hicieron que ese conservadurismo po-
litico se extendiera a los pueblos del Huallaga.
El proceso histérico seguido por el pue-
blo de Chachapoyas se caracterizé siempre por
darle mucho valor a la libertad.
Esto venia desde los tiempos del Tahuantinsuyo
cuando resistié hasta el limite de sus fuerzas a
Huayna Cépac, quien se vié obligado a
imponenrle duros castigos con el afin de man-
tenerlos sojuzgado. Posteriormente, en los
tiempos finales de la denominacién colonial,
sus lideres criollos cheredaron» el mismo es-
piritu. De alli salieron gente como Toribio
Rodriguez de Mendoza, educador de muchos
de los protagonistas de la gesta independista.
Chachapoyas fue uno de los primeros pueblos
en proclamar la Independencia y la mantuvo a
sangre y fuego, como en Higos Urco. Por eso
se le otorgé el titulo de «Fidelisiman, es decir,
«dla més fiel al Pert» y también por eso, cuan-
do en el siglo pasado se creé alli el primer co-
legio secundario de todo el Oriente, se le puso
el nombre que hasta ahora lleva: «San Juan de
la Libertad».
Después de la derrota total de las fuerzas rea-
denominados «peninsulares o chapetones».
nz
listas, 450 hombres de Maynas partieron a
Trujillo y luego se embarcaron hacia el Callao
para incorporarse a las huestes patriotas. Par-
ticiparon en Junin y Ayacucho. En setiembre
de 1824 en los pueblos de Maynas se hizo una
colecta de medicinas naturales de la zona para
ser enviadas a los campos de batalla en la sie-
ra. Posteriormente se hicieron colebraciones
en los distintos pueblos cuando Ilegaron las
noticias de la derrota definitiva de los realistas
en la sierra central. Estas se llevaron a cabo
hasta en pueblos chicos como el de Iquitos que
en esa época tenia alrededor de cien habitan-
tes.
En este mismo pueblo se juré la Constitucién
del Peri en 1828(*).
Al terminar este largo relato de lo que pasé en
tiempos de la independencia, no podemos de-
jar de pensar en la terquedad del Ecuador de
pretender una «salida continua y soberana» al
‘Amazonas, hacia territorios tan clara y defini-
tivamente peruanos. En nada de lo que aqui
pasé tuvo que ver en Quito ni la Corriente
Libertadora del Norte de Bolivar. Todo nues-
tro proceso independista estuvo fuertemente
ligado a Lima, a San Martin y a la Corriente
Libertadora det Sur que ¢! dirigio.
EI Teniente gobernador de Iquitos comu-
nicé al gobernador de Maynas, el 18 de oc-
tubre de 1828, que se habia jurado la Cons-
titucién Politica del Pera. En: Larrabure
1905: VI.
113
LA CREACION DEL PAIS LLAMADO.
ECUADOR
Ecuador se creé recién en 1830, ocho
afios después de la Independencia de Quito.
Antes no existia un pais o una jurisdiccién de
tal nombre. En tiempos de los incas s6lo exis-
tian en esos territorios los pueblos de Quito,
Cafiatis y otros. En tiempos de la dominacién
colonial s6lo habia la Audiencia de Quito. Lue-
g0 de producirse la Independencia en esos pue-
blos, en 1822, tampoco se constituyé el pais
llamado Ecuador.
Sucedié que Bolivar estaba convencido
de la necesidad de que nuestros pueblos, con-
forme fueran independizandose, se fueran
uniendo hasta formar la Patria Grande. Era, por
supuesto, una idea genial. Por esta razén orga-
niz6 la Gran Colombia con los pueblos que hoy
conforman Venezuela, Colombia y Ecuador.
Sin embargo, pocos afios después, en 1830, se
rompié esta unidad por la salida de Venezuela,
Posteriormente, bajo la conduccién del Gene-
ral Flores, Quito también se separo y Ilevé con-
sigo en esta salida a Guayaquil y Azuay (Cuen-
ca y Loja). Ese mismo afto de 1830, se creé
Ecuador con estos pueblos.
Desde un comienzo las autoridades de
Quito se dieron cuenta que el territorio del pais
que acababan de crear era muy pequefio en
comparacién con el de sus vecinos (Peri, Co-
lombia y Venezuela). Por eso hicieron todo el
esfuerzo posible para que el pueblo del Pasto,
14
al sur de Colombia, también formase parte de
su Pais. Diez.afios estuvieron los quitenos mi-
rando hacia el norte en espera de la anexién de
Pasto, hasta que se convencieron que esto no
iba a suceder.
Recién en 1841, habiendo pasado mas de
diez aiios de la creacién del Ecuador, este pais
reclamé por primera vez, fos territorios de Jaén
y Maynas. Ante la negativa del Peri, se pro-
ujeron los primeros roces diplométicos. La
formulacién de la exigencia ecuatoriana fue:
«Devolucién inmediata de Jaén y Maynas». La
‘dea que en los iiltimos 150 arios ha ido pene-
trado en la mente de cada ecuatoriano es que
el Peri le ha quitado esos territorios y no se
los quiere devolver. Por eso consideran que el
Peri es un mal hermano, el «Cain de Améri-
ca», de alli que estén convencidos que la tarea
histérica del pueblo ecuatoriano consiste en
recuperar lo que piensan que es suyo.
Esta idea, metida en la cabeza del pue-
blo ecuatoriano, ha dado lugar a que, en este
siglo y medio, hayamos tenido encuentro ar-
mados y que, hayamos firmado toda clase de
documentos y acuerdos, los cuales han sido in-
cumplidos siempre por el Ecuador. Habria que
escribir un libro para referirse a todos estos con-
venios, protocolos, convenciones arbitrales 0
tratados y a la forma en que el Ecuador los ha
incumplido y los ha convertido en papeles in-
tiles. Lo que pasa es que nos encontramos ante
un pueblo hermano que ha construido un ob-
jetivo nacional sin tener ninguna base hist6ri-
us
— ca, como lo venimos demostrando en este tra-
bajo. Esta Aspiracién Nacional de tener una
«salida continua y soberana al Amazonas» tam-
poco tiene algiin fundamento legal. Han sido
vvanos los esfuerzos de los intelectuales ecua-
torianos por tratar de construir una argumenta-
cién que convenza a alguien. Para nosotros es
importante comprender esto porque tenemos
‘que aprender a vivir en paz con Ecuador estan-
do conscientes que posiblemente tendremos
siempre el problema encima o mucho tiempo,
por lo menos.
4, Dicen los ecuatorianos
Cuado uno contempla el mapa oficial de!
Ecuador, encuentra en el borde inferior, deba-
jo de la supuesta linea de frontera, el siguiente
texto «Protocolo Mosquera-Pedemonte, 1830>.
Esa linea es el rio Marafién y Amazonas, den-
tro de la cual queda incorporado Iquitos, capi-
posesién ecuatoriana.
Pareceria que el Protocolo Mosquera-
7
Pedemonte 0 Pedemonte-Mosquera fuera un
documento importante ya que figura nada me-
nos que en su mapa oficial. Cuando Ecuador
‘comenzé a presentarlo como prueba de su de-
echo amazénico, hubo preocupacién entre los
intelectuales peruanos. Uno de ellos, Luis
Ulloa, se dedicé a estudiar el asunto y en 1911
escribié un sustancioso libro en el que demues-
tra que se trata de un documento falso y que
por lo tanto ese «protocolo» nunca existi6(®).
Lo que pasé fue lo siguiente: En los tiem-
pos previos a la desintegracién de la Gran Co-
Tombia, su representante diplomético en el Peri
‘era Tomas Cipriano de Mosquera. La tarea que
su presidente Bolivar le habia encomendado
consistia en lograr que el Peri firmara un tra-
tado reconociendo para la Gran Colombia los
territorios de Maynas y de Jaén, principalmen-
te. Es logico que, en este afin, preparava va-
rios documentos en borrador, los cuales era pre-
sentados como propuesta a las autoridades pe-
ruanas. Una copia de uno de estos borradores
fue encontrada medio siglo mas tarde, por los
aiios 70 del siglo pasado, en el archivo del
hsitoriador peruano Mariano Felipe Paz
Soldén. Este documento que casi no se podia
leer, llegé a manos de Ministerio de Relacio-
nes Exteriores del Ecuador. De esta manera,
en 1892, las autoridades ecuatorianas comen-
EI libro de Luis Ulloa se titula Algo de Historia:
las cuestiones territoriales con Ecuador y Colom.
bia y Ia falsedad del Protocolo Pedemonte-
‘Mosquera.
zaron a presentarlo como uno de sus «titulos
juridicos».
De la lectura del libro de Luis Ulloa podemos
resumir las siguientes razones:
1. El «Falso Protocolo Pedemonte-
Mosquera» no podia haber sido firma-
do por el Ecuador el dia 11 de agosto
de 1830, porque Tomas Mosquera no
era representante del Ecuador, sino de
la Gran Colombia, la que acababa de
desaparecer. El nuevo pais, Ecuador, to-
davia no tenia representante en el Peri.
Tremenda confusién. ,Qué pais habria
estado firmando?, ,La Gran Colombia
0 Ecuador?, En nombre de qué pais
hubiera firmado Mosquera?
2. El 11 de agosto de 1830 Mosquera ha-
bia dejado de ser representante gran-
colombia ante el gobierno peruano por-
que se habia despedido oficialmente de
las autoridades peruanas el 24 de julio
de ese afto.
3. E11 de agosto de 1830 Mosquera ya
ro se encontraba en el Peri. Se habia
embarcado en el Callao, de regreso a st.
patria, el dia 9 de agosto y el barco par-
tid el dia 10. Asi consta en el periédico
de la época «El Mercurio Peruano».
4. El 11 de agosto de 1830 las funciones
de Ministro de Relaciones Exteriores
19
También podría gustarte
- Ejercicios de Organizacion (Dic2022)Documento2 páginasEjercicios de Organizacion (Dic2022)luciano291002Aún no hay calificaciones
- DIRECCIÓN EMPRESARIAL (Abr2022)Documento3 páginasDIRECCIÓN EMPRESARIAL (Abr2022)luciano291002Aún no hay calificaciones
- Prevision y ProvisionDocumento7 páginasPrevision y Provisionluciano291002Aún no hay calificaciones
- 7275control Lectura Fundamentos de Economia G-1 OriginalDocumento2 páginas7275control Lectura Fundamentos de Economia G-1 Originalluciano291002Aún no hay calificaciones