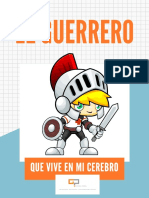Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistasEnseñar A Razonar Un Enfoque Metacognitivo 1
Enseñar A Razonar Un Enfoque Metacognitivo 1
Cargado por
DianaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
También podría gustarte
- 00 Aosma31Documento124 páginas00 Aosma31DianaAún no hay calificaciones
- Hector FigueredoDocumento14 páginasHector FigueredoDianaAún no hay calificaciones
- RDD 2020 018Documento64 páginasRDD 2020 018DianaAún no hay calificaciones
- Pautas Suicidio 1Documento12 páginasPautas Suicidio 1DianaAún no hay calificaciones
- Educar-Orientar COPOE n18 Abril2023Documento71 páginasEducar-Orientar COPOE n18 Abril2023Diana100% (1)
- 11429183-Pec 1+Documento5 páginas11429183-Pec 1+DianaAún no hay calificaciones
- FT LISOMAT ANTICONDENSACION v.1.1Documento3 páginasFT LISOMAT ANTICONDENSACION v.1.1DianaAún no hay calificaciones
- 5 - Metodos-Y-Herramientas-Para-Organizar-El-Trabajo-Ehsu83tnDocumento48 páginas5 - Metodos-Y-Herramientas-Para-Organizar-El-Trabajo-Ehsu83tnDianaAún no hay calificaciones
- Domingo Et Al (2014)Documento23 páginasDomingo Et Al (2014)DianaAún no hay calificaciones
- 4 - bases-de-la-organizacion-del-trabajo-situacion-y-contexto-gz4jOGGHDocumento22 páginas4 - bases-de-la-organizacion-del-trabajo-situacion-y-contexto-gz4jOGGHDianaAún no hay calificaciones
- García Yagüe, 2007 Historia en EspañaDocumento28 páginasGarcía Yagüe, 2007 Historia en EspañaDianaAún no hay calificaciones
- El Guerrero de Mi Cerebro (Defensas) (18244)Documento21 páginasEl Guerrero de Mi Cerebro (Defensas) (18244)DianaAún no hay calificaciones
Enseñar A Razonar Un Enfoque Metacognitivo 1
Enseñar A Razonar Un Enfoque Metacognitivo 1
Cargado por
Diana0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas29 páginasTítulo original
Enseñar_a_razonar_un_enfoque_metacognitivo_1
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas29 páginasEnseñar A Razonar Un Enfoque Metacognitivo 1
Enseñar A Razonar Un Enfoque Metacognitivo 1
Cargado por
DianaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 29
Ensefiar a razonar:
un enfoque metacognitivo
1. Introduccién
De Nentoa ery
NO de los principa-
les objetivos de la educacién, en cualquie-
rade sus etapas, es el desarrollo de las potencilida-
des intelectuales de los nifios y jévenes. Tras los
largos periodos de ensefianza institucional se espera
que los estudiantes pasen a ser, no s6lo ciudadanos
socialmente adaptados, sino también individuos in-
telecrualmente comperentes; se espera que hayan ad~
quitido un conjunto de conocimientos itiles y las
habilidades necesarias para aprender, pensar y raz0-
nar de forma auténoma y eficaz, Los programas de
instruccién, sin embargo, no parecen haberse ajus-
tado equitativamente a esta doble meta. En general
los curriculos se disefian exclusivamente respecto 2
las areas de conocimiento temético que se conside-
ran apropiadas, sin que se prevean acciones expli
tas respectoa la ensefianza de habilidades cognitivas
y de pensamiento. De hecho, los métodos y progra-
mas ordinarios parecen proporcionar meramente un
conocimiento inerte 0 pasivo, en el sentido de que
se adquiere y se expresa pero no se aplica ala solu-
cién de problemas o a la facilitacién de los nuevos
aprendizajes (Bereiter y Scardamalia, 1985), lo que
puede ser en parte responsable de los altos indices
de fracaso escolar que se producen cada afio. Frente
act ae ra Cer
este problema, no obstante, se
va generalizando la conciencia de
Ja necesidad de un. cambio
sustancial en las précticas educativas y.en el desa-
trollo de los curriculos académicos, en orden a lo-
.grar—ademis del aprendizaje de los contenidos pro-
pios de las diversas areas teméticas—, el desarrollo
paralelo de las babilidades cognitivas bésicas en las
«que se sustenta, de hecho, cualquier tipo de aprendi-
zaje, Precisamente, éste es, sin duda, uno de los sen-
tidos de la amplia reforma educativa que reciente-
mente se ha emprendido en nuestro pais.
En este contexto, han ido surgiendo en los dlki-
mos afios un conjunto muy diverso de programas
de instruccién que, con distintos enfoques y plan-
teamientos, pretenden ensefiar y mejorar habilida-
des cognitivas o de pensamiento (algunas importan-
tes revisiones y andlisis, pueden encontrarse en los
trabajos de Alonso-Tapia, 1987, 1991; Baron y Ster-
nberg, 1987; Bransford, Sherwood, Vye y Rieser,
1986; Chipman, Segal y Glaser, 1985; Glaser, 1984;
Nickerson, Perkins y Smith, 1985; Resnick, 1987b;
Schwebel y Maher, 1986 y Segal, Chipman y Glaser,
1985). Por Jo general, estas propuestas han sido se~
riamente criticadas por sus deficiencias metodolégi-
cas, que van desde los instrumentos de medida utili-
zados hasta los propios disefios de valoracién (crite-
tarbiya, n> 9. 1995. Pags. 7-46
i
|
tios de eficacia discutibles, ausencia de grupos de
control, equiparacién inadecuada entre grupos, et.)
‘Asi, aunque en la mayoria de los casos se ha aporta-
do evidencia favorable sobre los efectos positivos de
las intervenciones, en realidad no existen datos cuan-
titativos precisos y fables sobre el aleance y natura-
leza de tales efectos, A este respecto, como ha desta-
cado Alonso Tepia (1987), los problemas principa~
les se refieren ala dificultad para dar respuesta a dos
cuestiones claves: a) si se produce (y en qué grado)
una trasferencia de lo aprendido a problemas y si-
twaciones distintas de aquellas en que se realiza el
entrenamiento y b) cules son los determinants pre-
isos de los cambios observados, esto es, si el éxito
se debe de hecho a Ia intervencién, y en este caso, a
qué aspectos o variables especificas de la misma cabe
atribuir las mejoras detectadas,
Sin embargo, los resultados han sido suficiente-
mente sugerentes y alentadores como para promo-
ver nuevas investigaciones, como la que nosotros
mismos hemos desarrollado, que previsiblemente
irén dando respuestas cada vez més certeras a los
snumerosos problemas que se plantean, Aunque, sim-
plificando, todos ellos giran en torno a los dos ele-
mentos bésicos de toda instruccién: qué ensefiar en
concreto (contenido) y cémo hacerlo eficazmente
(método). Como es deducible de la diversidad de los
programas, existe muy poca unanimidad a este res-
ecto. Se han propuesto distintos modelos sivales
acerca de las competencias bésicas de las que depen-
de la ejecucién intelectual y, consecuentemente, so-
bre el tipo de instruccién requerida, En este marco,
el trabajo que presentamos constituye una nueva
propuesta de instruccién con objetivos selectivos
tanto en Jo que se refiere al método como en lo
relativo alos contenidos. Concretamente, hemos tra-
tado de estudiar en particular uno de loi factoregzs~giéaycom
que en la literatura reciente se han sefilado como
determinantes del éxito de las intervenciones: su in-
cidencia en loemetacognitivos; y nos hemos centra-
do especificainente en una de las habilidades més
representativas de la competencia intelectual: l ra-
zonamiento, Desde el punto de vista empitico, la
investigaciba llevada a cabo he supuesto el desarro-
llo de nuevos materiales y procedimientos de ins-
truccién que tambigit hemos estructurado como un
curso o programa de entrenamieato y que hemos
aplicado y valorado segiin un disefio experimental
A continuacién, pues, vamos a exponer brevemente
las ideas que estan en la base del contenido y méto-
do que hemos puesto a prueba.
2. Bases teéricas del
programa
2.1. Qué ensefar
Obviamente, dada la creciente proliferacién de
la informacién y el Jimitado tiempo disponible para
una instruccién formal, la seleccién de prioridades
para el aprendizaje es un asunto de crucial impor-
tancia, De hecho, es este tipo de preocupacién la
que ha llevado a la bisqueda de nuevos objetivos y
procedimientos de instrucci6n que procurasen el tipo
de conocimiento mis transferible y util y que mejor
coquipase a los estudiantes para seguir aprendiendo
independientemente, A este respecto, en otro lugar
(Gutiérrez Martinez, 1992), hemos: discutido am-
pliamente los problemas ,més.{mportantes que se
plantean, Por una patte, dada Ja.gran diversidad de
los aspectos intelectuales-relevantes, la ausencia de
un modelo te6ricn cotmpaetide: sobre su organiza
cién y func fjpo.que una instruc-
mpone la nece-
as-
un
30s
tal.
ate
sidad de identificar y limitar los objetivos de la ins-
tru
én en funcién de los tipos de actuaciones 0
capacidades cognitivas mis representativas 0 proto-
tipicas. Por otro lado, dada la inexistencia —o, si se
quiere, la escasa utiidad— de habilidades absoluta-
vos del en-
mente generales, la eleccién de los obj
trenamiento debe basarse en su contribucién real a
Ia ejecucién en situaciones naturales y no en funcién
de su tedrica generalidad o supuesta naturaleza basi=
a
Atendiendo a este tipo de criterios, una de las
actividades cognitivas que nos ha parecido claro ob-
jetivo instruccional, ha sido lo que normalmente
entendemos como razonamiento. El razonamiento
es, sin duda, una de las habilidades mas caracteristi-
cas y representativas de la competencia intelectual.
Probablemente, cualquier actividad cognitiva impli-
ca razonar en alguna medida, y de hecho, siempre se
ha sefialado como componente fundamental de la
inteligencia (Cattell, 1971; Spearman, 1923; Stemn-
berg, 1977; Sternberg y Gardner, 1983), En la mo-
derna sociedad industrializada, caracterizada por ré-
pidos cambios tecnolégicos, la difusién de la infor-
macién, la competitividad y el consumo, es claro
que cada vez se demandan mayores niveles de razo-
‘namiento en todos los émbitos y ocupaciones (Voss,
Perkins y Segal, 1991). Particularmente, la impor-
tancia del razonamiento como componente aptitt-
dinal es patente-en el contexto escolar, donde se ha
cequiparado a otras habilidades tan bésicas como la
lectura, la eseritura o el céleulo (Nickerson, 1986b).
Sin embargo, al contratio que estas materias, el ra~
zonamiento no ha recibido una atencién especifica
en los programas de‘ensefianza, cuando lo cierto es
que se trata de una habilidad en Ja que los escolares
.y la poblacién en general parece mostrar notorias
pideficiencias (Evans, 1982, 1989 Johnson-Laird, 1977;
Lawson, 1985; Nisbett y Ross,-:1980,
chhoff y Lichtenstein, 1977; Tversky,yRahnemany,
1974; Wason, 1977). Como se desprende de Ja.am=
plia revisién que hemos realizado en este éampo
(Gutiérrez Martinez, 1992), la gente al razonar co-
mete errores muy frecuentes y sisteméticos, lo que
ino parece subsenarse a partir de las précticas educa~
tivas tradicionales (Resnick, 1987a; Voss, Perkins y
Segal, 1991).
Asf pues, el razonamiento parece ser una habi-
Tidad tan fundamental como deficiente, lo que justi-
fica el interés por conocer qué es lo que la determina
y como puede mejorarse. A este respecto, el conte-
nido de nuestro programa, esto es, los aspectos con-
cretos del razonamiento que hemos tratado de ense-
iar o entrenar, se derivan de una extensa revisién de
los datos empiricos sobre la ejecucién en las diver-
sas tareas y contextos en que tiene lugar el razona-
miento; principalmente, de las amplias limitaciones
aque parece tener esta ejecuci6n, Por razones de es-
pacio, sin embargo, solo podemos aludir muy bre-
‘yemente a las ideas bésicas que justifican la seleccién
concreta de contenidos que hemos pretendido desa-
rrollar. En este sentido y tratarido de recoger lo mas
significativo de los diversos modelos especificos que
se han propuesto para explicar la ejecucién, puede
decirse que hemos partido de dos ideas basicas: en
primer lugar, hemos considerado que el éxito en una
tarea de razonamiento (deductiva o inductiva, for-
mal o informal), depende de una adecuada seleccién
de la informacin de partida, que permita construir
‘una representacién del problema ajustada a las de-
mandas de latarea y que sea manejable dentzo de los
limites de la memoria operativa, a fin de derivar,
finalmente, a partir de su andlisis, la inferencia o el
juicio sobre lo que es verdadero o plausible. ¥ en
segundo. lugar, entendemos que este proceso de se-
leccién, representacién y andlisis depende a su vez
de que se disponga de un conocimiento suficiente,
especialmente de cardcter procedimental y metacog-
nitivo, esto es, sobre Jos procedimientos y estrate-
gias que pueden seguirse al rezonar y sobre eudndo
y cmo deben aplicarse en relacién con las situacio-
nes y tareas concretas,
Por supuesto, desde un punto de vista restrin-
sido, parece apropiado considerar que las habilida-
des implicadas en el razonamiento atafien funda-
‘mentalmente al tipo de conocimiento que se consi-
dera eprocedimental> y que, consiguientemente, la
instruccién debe centrarse prioritariamente en el
mismo. Sin embargo, tal y como se desprende de la
literatura que hemos revisado, las estructuras de co-
ocimiento que intervienen al razonar son muy di-
versas y heterogéneas y ni empfrica ni teéricamente
parece justificado considerar aisladamente ningtin
tipo de conocimiento en particular —ni siquiera si
‘nos cefimos @ un 4mbito o tarea muy especifica—.
El efecto (positivo y negativo) de los contenidos en
relacién con el conocimiento féctico, se ha demos-
trado reiteradamente y, por otro lado, también pa-
rece claro que ciertas capacidades metacognitivas
deben mediar la interaccién productiva entre las dis-
tintas formas de conocimiento que se ponen en jue-
go. En este sentido y en consonancia con el anélisis
que ya han hecho importantes estudiosos del razo~
namiento (Perkins, Faraday y Bushey, 1991; Nic-
kkerson, 1986a, 1986b), parece justificado entender
las limitaciones del razonamiento como relatives a
los tres tipos de conocimiento que cominmente se
vienen considerando en Ja literatura cognitiva: co-
nocimiento declarativo, procedimental y metacono-
cimiento. En definitiva la idea fundamental que se
desprende de todo ello es que los erroresy fallos en
el razonamiento pueden interpretarse como limitax
cones de conocimiento en sus ditntas formas, y que
65; por tanto, este conocimiemto lo que debe propor-
cionar la instrucién a fn de mejorar la competencia
en razonamiento,
2.2 Cémo ensefiar
El planteamiento anterior, en cuanto a los ob-
jetivos de la instruccién, es particularmente rele-
Yante en nuestro programa porque enlza y es con-
sistente con la orientacién metacognitiva que he-
mos pretendido dar al propio método de instruc
ida y que se refiere, bésicamente, ala necesidad de
promover en los alumnos cierta conciencia y con-
trol sobre la habilidades entrenadas. Este es uno de
los aspectos que se han sefialado como principales
requisitos para que la intervencidn sea eficaz, dado
que en dl parecen residir en gran parte las posiili-
dades de transferencia y generalizaci6n de os apren-
dizajes a problemas y contenidos dstintos de aque-
los en los que se realiza el entrenamiento, Eviden-
temente, éste es el test clave en la evaluacion de los
programas de instruccién, un test que, como decia-
mos, no parece haberse superado de forma clara, Y
os que, ciertamente, conocer y comptender una se-
rie de procedimientos, principios o estrategias de
aplicacin general no asegura que de hecho se usen
y mucho inienos que se usen de forma generalizada:
adems los sujetos han de saber cémo y cuéndo
aplicarlas (Perkins, 1985). Ello implicaré, no s6lo
un conocimiento suficiente de las éreas de aplica-
cia, sino también otras habilidades de mayor ni-
vel (por ejemplo, la de planificar adecuadamente
los recursos que han de wtilizarse o la de evaluar
los resultados que se van consiguiendo a fin de
efectuar los sjustes oportunos), lo que supone otro
tipo de conocimiento: el conocimiento sobre la na-
<>
ales
|
i
turaleze y desarrollo de la propia actividad cogniti-
va, que permita al sujeto «autorregular» los proce-
0s puestos en marcha (Brown, 1987). En otras
palabras, alas habilidades cognitives han de sumar-
se habilidades «metacognitivas», término que ha
sido acuiiado para designar aquellos conocimientos
¥ habilidades de las. que depende la dizeccion y
control de la actividad cognitiva en general y el uso
de otras habilidades y estrategias en particular (Fla-
| vel, 1979). En-consecuencia, al tiempo que se ense-
ian los procedimientos o estrategias propios de
una determinada habilidad, han de adquirirse tam-
bién otros recursos més generales y metacognitivos
en los que descansa el control y eficaz aplicacién
de las primeras (Campione, 1987).
En la mayoria de los programas ensayados, sin
embargo, esté papel autorregulador del «metzco-
nocimiento» se ha olvidado 0 se ha dado por su-
puesto sin considerarlo de forma explicita, lo que
probablemente ha contribuido a limitar el éxito de
los mismos. A fin de subsanar en nuestro programa
esta posible deficiencia, ademés de los métodos ha-
bituales de instruccién (exposicién, modelado y
prictica) hemos puesto el acento en una estrategia
relativamente comtin —el cuestionamiento—, cu-
yas‘ posibilidades, sin embargo, desde el punto de
vista metacognitivo, ao han sido explotadas. Para
coneluir, pues, pasamos a justficar brevemente este
conjunto de procedimientos que hemos conjugado
on nuestra intervenci6n.
:Exposicion
mera exposicin verbal es quiza la estrategia
za mis generalizada en el contexto de las
s ordinaras, Ello no es extrafio, dado que
tas ensefianzas se dirigen fundamentalmente 2 lo-
sfar que los sujetos adquieran informacién en éreas
especticas (conocimiento declarative), Para este pro-
pésito, es aparentemente Ia estrategia més eficaz,
puesto que permite presentar amplios conjuntos de
informacién en un tiempo reducido y estructurarla
de forma que se facilite su organizacién en la me-
moria (Tennyson y Rasch, 1988). Es verdad que
uilizéndola de forma exclusiva 0 indiscriminada, se
corre el riesgo de producir simplemente lo que he-
mos denominado «conocimiento inerte>. Sin em-
bargo, hasta cierto punto la exposicién suele ser im-
prescindible en toda instruceién y para la mayorfa
de los objetivos de aprendizaje, En relacién con el
razonamiento, también existe informaciéa de indu-
dable utilidad cuya presentacién puede requerircirta
exposicin directa. A fin de cuentas, «exponer> es
ecomunicar verbalmente» (en forma oral o por es-
crito}, un recurso tan elemental y necesario como
inevitable.
Modelado
Pero el razonamiento, como habilidad cogni-
tiva, ataiie sobre todo a un conocimiento de tipo
procedimental. ¥ aunque también se puede infor-
mar yerbalmente de los procedimientos, reglas 0
‘estrategias que deben seguirse, parece que su co-
recta aplicaci6n puede lograrse de forma més efi-
caz mediante el «modelado» de Ja actuacién ade-
cuada. Este es de hecho uno de los principales mé-
todos seguidos por reconocidos profesores intere-
sados en desarrollar las habilidades de pensamiento
y razonamiento de sus alumaos (Collins, 1985) y
desde luego, ha sido utilizado de forma generaliza-
da en los programas especificos de entrénamiento
cognitive. A este respecto interesa destacar, parti-
|
|
|
cularmente, la imporvancia y utilidad del pensa-
‘miento en vor alta como instrumento en el mode-
Jado explicto del discurso cognitive, por su carée-
ter faclitador y autorregulador de éste (Ericsson y
Simon, 1980, 1984).
Practica
Sin embargo, le consolidacién de cualquier co-
nocimiento adquirido y especialmente su uso y apli-
cacién eficaz, dependen fundamentalmente de una
«prictica> suficiente y apropiada. En particular, es
comiinmente asumido que el conocimiento proce-
dimental, por su propia naturaleza, requiere esen=
cialmente ser practicado. En este sentido, una de las
formulas usualmente empleadas en el entrenamiento
cognitivo, ha sido la de proporcionar a los sujetos
una serie de tareas que suscitasen la aplicacién de las
reglas 0 estrategias objeto de instruccién, Con ello
se ofrece a os sujetos oportunidad de aplicar el cono-
cimiento adquirido a sitwaciones contenidos nue-
vos 9, a través de una adecuada direccién y accién
tutorial, es posible prevenir y corregir la ejecucién
incorrecta (Klauer, 1988; Tennyson y Rasch, 1988).
Es justamente en Ja préctica diversificada en rela-
ci6n con gran mimero de tareas, situaciones y con=
tenidos, donde radican también en gran parte las
posibilidades de generalizaci6n y transferendia y lo
que puede garantizar una minima validez ecolégica
en las intetvenciones. (Derry y Murphy, 1986;
Feuerstein, Rand y Hoffman, 1982; McKeachie, 1987;
‘Meichenbaum, 1985). Asimismo, como ya sefiala-
‘mos, también es a través de la préctica como puede
alcanzarse un cierto grado de antomatizacién de los
procesos involucrados, de manera que puedan ges-
tionarse mas productivamente los recursos limita-
dos de memoria operativa.
Cuestionamiento
Pero también se ha resaltado la necesidad de
ciertas habilidades
autocuestionamiento que finalmente puede interna-
lizarse, Pero en relacién con esto hay que destacar
algo ain de mayor interés: el cuestionamiento puede
ser el instrumento mediante el que imprimir global-
mente a la instruccién la orientacion metacognitiva
que hemos propuesto. Notese que en los usos que
acabamos de sugerir como estrategia de instruccién,
la funcién del cuestionamiento no es la «bisqueda
de informacién» —que es aparentemente el sentido
de toda pregunta—, sino la de dirigir a atenciéin del
sujeto hacia los aspectos que resultan relevantes 0
que pueden suscitar el tipo de respuestas que se
persiguen, Esta es de hecho la propiedad fundamen-
tal que cabe atribuir al cuestionamiento (Keenan,
Schieffelin y Platt, 1978) y puede servir justamente
para hacer que el sujeto preste atencidn a su discur-
so mental y sus productos; primero con la ayuda y
control externo del profesor —que supone el pro-
pio cuestionamiento—y luego haciendo propias (in-
ternalizando) las pautas seguidas utlizandolas de ma-
nera mas independiente y auto-reguladora.
‘Como vemos, pues, el cuestionamiento puede
utilizarse como base de la «interaccién mediadora»
que se ha descrito como fuente de la metacognicién
infantil (Wertsch, 1985) y como clave del influjo
productivo de los adultos en el desarrollo intelec-
tual de los nifios (ver p.e. Reeve y Brown, 1985;
Reeve, Brown y Campione, 1986). El método puede
Aisefiarse para configurar el «didlogo» interactivo
que, de acuerdo con las ideas de Vygotski, constitu-
ye la unidad bésica de instruccién y aprendizaje
(Vygotski, 1978; Schaffer, 1977, 1979) y que, de he-
cho, se ha utilizado explicitamente en las més re-
cientes propuestas de instruccién cognitiva, Por
ejemplo, en el curso de Filosofia para nitios disefiado
por Lipman (Lipman, 1985, 1987; Lipman, Sharp y
Oscanyan, 1979, 1980), se usa el cuestionamiento y
<>
diélogo socrético, no sélo para modelar adecuada:
estrategias de pensamiento, sino para estructurar tod:
le actividad de la clase creando una atmésfera edu
cativa en la que se promueve a actitud y el pensa
miento criticos. Asimismo, este tipo de interacciér
se ha demostrado eficaz. paca generar el «conflicte
cognitivo» que algunos han sefalado como moto:
del cambio: adoptando el papel de adversario (s0-
crético) frente alas posiciones del alumno, el profe-
sor puede demostrar y demandar consistencia (entre
creencies 0 entre la teoria y Ja evidencia) a fin de
facilitar una estructuracién del conocimiento més
ajustada y una comprensién més profunda de las |
cosas (Cobb, 1988; Collins y Stevens, 1982; Cham:
pagne, Gunstone y Klopfer, 1985; Saljo, 1987). Evi- |
dentemente, en esta linea de actuacién, Ia idea de |
didlogo y cuestionamiento socrético converge con ,
las otras referencias yaasentadas como la del de lo que es preciso ense-
fiar para mejorar la capacidad de rezonar.
En cuanto ala estructura de los materiales, en el
‘programa principal los diez temas se presentan segiin
un mismo formato que incluye los siguientes puntos;
A) Justificacin de la inclusin del tema en el con-
junto de programa; justficacién que tiene uin
+ caricter tanto te6rico como prictico y que va
<>
ido de
»s que
rasico j
ver el
enido
dirigida al profesor fin de que conozca mini-
smamente la importancia de los aspectos consi-
derados y el sentido que tomaré la instruccién
en relacin con los mismos.
Especificacién de fos objetivos de aprendizaje,
definidos en términos operativos relativos a lo
que se pretende que el alumno sea capaz de
hhacer tras la instruecidn en el tema, Se trata de
aque el profesor se haga una idea clara de las
metas perseguidas, de modo que esté en condi-
ciones de valorar, durante y después de la ins-
truccién, al logro de las mismas.
Descripcién exhaustiva del desarrollo dela lee-
cién en el aula, distribuido en sesiones de una
hora de duracién aproximadamente, Esta des-
cripcién precisa la discusin (0 diflogo) que el
profesor debe mantener con el alumno a fin de
que sign paso a paso las pautas instruccionales
‘oportunas, provoque en los alunos les res-
puestas apropiadas y proporcione en élsime ins-
tancia los conocimientos y habilidades que se
pretenden, Sin embargo, no se trata de un guién
que deba ser seguido inflexiblemente. En la me-
dida en que los alumnos oftezcen respuestas
distintas a las previstas, el profesor debe tratar
de adaptar su propia actuacién. Por decirlo asf,
el didlogo que se ofrece ¢s més una iustracién
de la forma en que debe procederse, que una
prescripcién rigida de la pauta a desarrolas,
Finalmente, cada tema incluye algunas sesiones
pricticas en las que también se precisa la inte-
raccién que debe tener lugar y mediante las
cuales se ofrece a los alumnos la oportunidad
de cjercitar y consolidar lo aprendido en un
contexto de contenidos més amplio y de reque-
rimientos més diversos que los incluidos en el
desarrollo del tema como tal.
El programa paralelo se ajusta al mismo forma-
1, si bien, por su cardcter de «control» respecio al
principal, se omiten en su presentacion los aparta-
dos Ay B. Yes que, como hemos dicho, los progra-
mas no se diferencian en cuanto a los abjetivos de
aprendizaje sino en cuanto al procedimiento de ins-
trucci6n utilizado —apartados CyD— el cual con-
sideramos a continuacién.
Procedimientos y estrategias para la
instrucci6n
Dado que el estudio pretendia contrastar la su-
perioridad de la orientacién metacognitiva frente a
otras estrategias, en el programa principal se trat6
de integrar en el procedimiento de enseiianza, los
aspectos mis relevantes al tipo de instruccién aludi-
da; mientras que en el programa paralelo se omiti6,
toda intervencidn en este sentido, En concreto, ls
diferencias en la estrategia seguida pueden caracteri-
zarse en lo fundamental en torno a los siguientes
puntos dé contraste:
Programa principal
1) En todo momento las tareas a realizar se intro-
ducen de manera que susciten diferentes for-
mas de afrontamiento o actuacién, las cuales se
utilizan posteriormente como puntos de refe-
rencia para dirigir la atencién de los sujetos
sobre las dificultades que encierra el problema
y los aspectos relevantes a considerar para su
soluci6n. Con ello se trata de lograr cierva ex-
periencia metacognitiva 0 toma de conciencia
sobre lo que es correcto e incorrecto o sobre lo
que es mas y menos productivo, En concreto se
utilizan diferentes textos y argumentos, respec-
to alos cuales se les lleva a apreciar las discre-
|
|
|
|
|
|
|
|
2)
3)
pancias, contrastes 0 conceptos de interés en
relacién con ios objetivos de aprendizaje perse-
guidos. Bs en esa forma, por ejemplo, como se
les enseiia a apreciar los errores de razonamien-
to en los que se puede caer fcilmente y la ma-
nera de evitarlos y corregirlos, Mas en genera,
constituye le estrategia por la que se trata de
hhacerles conscientes de las limitaciones y facto-
res subyacentes a a ejecuciéa y sus resultados,
asi como de los recursos o estrategias cogniti-
vas adecuadas, de manera que posteriormente
puedan utilizar este conocimiento para dirigic
eficar y auténomamente su actuacién en los
ensayos subsiguientes (autorregulacién).
E| elemento clave del procedimiento de ins-
truccién, por el que se trata de ograr este obje-
tivo metacognitivo, es a interaccién establecida
a partir del cvestionamiento sistemético, De
acuerdo con la caracterizacién que ya hicimos
del método, este cuestionamiento toma la for-
ma de un «didlogo socritico» por el que el pro-
fesor trata de mediar y apoyar en todo momen-
to la actuacién del alumno, dirigiendo constan-
temente su atencién hacia los aspectos relevan-
tesy tratando de suscitar las respuestas oportu-
nas sobre la base del conocimieato o las habil-
dades ya adquiridas. En este sentido, las se-
cuencias de preguntas y el discurso interactivo
¥ progtesivo que deben promover, han sido
cuidadosamente disefadas y exhaustivamente
previstas en el material del profesor -apartados
Cy D del formato anteriormente presentado-,
aunque éte, por supuesto, debe flexibilizar y
adaptar su formulacién en la medida en que lo
requieran las respuesta reales de los sujetos.
Aunque como métodos de instrucci6n también
se utilizan el modelado y la préctca, ambos
procedimientos se estructuran igualmente ex
torno al cuestionamiento segtin las pautas qu
ya hemos explicado, El modelado puede consi:
derarse como interactive —no se hace directa-
mente respecto a la ejecucién correcta, sino de
Ja forma en que pueden irse superando las difi
cultades reales que los nifios encuentran en su
actuacién— y la préctica es independiente perc
supervisada—utilizando el mismo procedimiento |
ya deserito—,
4) Finalmente, todas las sesiones de entrenamien-
to terminan tratando de suscitar en los alumnos _
teflexiones explicitas sobre las operaciones de
pensamiento o las esteategias de aprendizaje se=
guidas en el tema, reflexiones que son amplia-
das 0 matizadas por el profesor en la medida en
que se requiera. Con ello, lo que se pretende de
nuevo és consolidar los aprendizajes desde el
punto de vista metacognitivo.
Programa paralelo
1) Eneste caso, no se inchuye ninguna accién es-
pecifica en orden a facilitar la toma de concien-
cia sobre las formas de actuacién cognitiva y ni
siquiera se enfatiza el hecho de que el principal
objetivo perseguido es aprender a pensar y ra-
zonat. Por el contrario, el entrenamiento se si=
tia directamente en el contesto de la tarea es-
pecifica de cobtener toda la informaci6n posi-
ble a partir de las observaciones o datos dispo-
nibies», El aspecto importante es que esta tarea
se presenta como un jxego, en el que los alum-
nos asumen el papel de astronautas enviados a
explorar un planeta desconocido con la misién
de informar lo més amplia y verazmente posi-
ble sobre lo que encuentren. Y como base para
«esta tarea se utilizan textos y diélogos que se
<>
ae
refieren alas caracteriticas del supuesto plane
tay sus habitantes.
2) El procedimiento basico de instruccién es el
modelado; pero aqui el profesor demuestra las
formas de pensamiento correcto de manera di-
recta y acabada —como suele hacerse en fa en-
sefianza ordinatia de tipo expositivo—y no en
la forma més interactiva —propia del programa
principal— en la que también se atiende a los
factores que influyen las actuaciones, contras-
tando las correctasy las incorrectas.
3) Para la préctice, los alumnos trabajan en grupos
pequeiios, discutiéndose después las conclusi
nes obtenidas por cada grupo en el conjunto de
Ja clase, Es fundamentalmente con posteriori-
dad y respecto a esta ejecucién, cuando el pro-
fesor modela la acuacién correcta,
4) . Las sesiones se concluyen pidiéndose un resu-
‘men individual (informe) sobre la nueva infor
maciéa que ha logrado obtenerse acerca del pla-
neta,
Asi pues, como recoge esta breve caracteriza-
cibn, los dos programas difieren fundamentalmente
enel aspecto clave del método que nos interesa con-
trastar: I orientacién metacognitiva. Como ilustra-
cin de ka distinta forma de proceder en ambos pro-
gramas, ver en el anexo II una secuencia extraida de
cada uno de ellos en relacién con los mismos objeti-
vos. Veamos ahora mediante qué medidas hemos
comparado los dos programas.
Instrumentos de evaluacién
La pruebas que se aplicaron y que describimos
a coniinuacién, han sido mejoradas posteriormente
a partir de los datos preliminares obtenidos en este
estudio —tal y como se ha puesto de manifiesto en
una investigacién independiente sobre a calidad de
las mismas (ver Alonso Tapia y Gutiérrez Martinez,
1992). Por razones de espacio, en los cuadros 1 a3
sélo presentasemos algunos ejemplos representati-
vos del tipo de ‘tems que las constituyen’.
Prueba de Razonamiento Basico (RB)
Pretende evaluar los conocimientos que posee
el alumno sobre ciertos conceptos y operaciones ele-
mentales necesarios en el razonamiento, especial-
mente en el de cardcter 16gico 0 deductivo:
* Interpretacién y uso de cuantficadores en la des-
cripcién de elementos figurativos abstractos y de
_categorias reals familiares.
* Verificacién y falsacién de proposiciones catego-
rales,
+ Imerpretacién y uso de representacones diagramé-
ticas de ls relaciones de pertenencia entre clases.
© Compzensién de las relaciones de implicaci6n 0
contradiccién entre enunciados.
Consiste en un cuestionario de 58 items referi-
dos en mimero variable a cada uno de los aspectos,
mencionados. ‘Todos ellos son de respuesta cerrada
cuatro alternativas de las cuales s6lo wna es co-
rrecti—, y utilizan proposiciones sobre clases bien
conocidss o, en todo caso, enunciados de contenido
familiar.
Prueba de Razonamiento Silogistico (RS)
Se ha utilizado para evaluar la capacidad de ra-
zonamiento del alumno exclusivamente sobre silo-
La versién completa y defintiva de las mismas puede
verse en el citado trabajo (Alonso Tapia y Gutiérrez Martinez,
1992) y en su versin original, tal y como se aplicaron en el
presente estudio, en Alonso-Tapia, Gutiérrez Martinez y Mateos
Sanz. (1994),
<>
gismos de tipo categorial Se trata de un ejercicio en
el que se plantean, en un orden aleatorio, 64 silogis-
mos categoriales —con los dstintos «modos» y ei
guras»— donde se combinian cinco cuantficadores
Todos, Algunos, $4lo algunos, No todos y Ningi-
no, Para cada uno de ellos el alamo debe decidit,
entre cuatro conclusiones alternativas, aquella o
aguellas que hacen valido el silogismo o, en su caso,
una adicional para rechazatlas todas. Recogiendo el
contexto en. el que se ha situado el programa
paralelo, la tarea se propone en referencia a una
situacién ficticia supuestamente atractiva para el
alumno: como integrante de un viaje espacial a
un planeta desconocido, debe enviar Ia informa-
cin veraz que obtenga (conclusiones) a partir de
la integracién de la informacién parcial que se le
ofrece (premisas). En este contexto, las clases de
referencia de los enunciadds son imaginarias, aun
ue los elementos de contenido que se les asigna
son familiares,
Prueba de Razonamiento Condicional (RC)
Ha sido claborada para evaluar la capacidad
del alumno de analizar y andlisis y valorar la
argumentacién de tipo condicional. Consiste en
una serie de 22 argumentos condicionales plan-
teados en la forma de un posible didlogo entre
dos personas, Frente a cada uno de ellos se pide
al alumno valorar Ia conclusién que obtiene uno
de los interlocutores suponiendo verdadera la in-
formacién propuesta como premise condicional,
En conereto, debe decidir si tal conclusién es
correcta, incorrecta, irrelevante o si no es licita
ninguna de estas opciones. Tanto el contenido de
los enunciados como el contexto més general que
presentan los didlogos, es de cardcter familiar.
Prueba de Razonamiento sobre Textos
Naturales (RTN)
Con esta prueba se intenta evaluat de maner
mis general, las habilidades del alumno para enfren
tase con el discurso argumentativo dentro de lo.
contextos naturales en los que aparece. Para ello s
le oftecen un conjunto de 24 textos obtenidos de
diversas fuentes (prensa, ltratura,televisibn, texto
escolares —o sencilla imitaciones de probables did
logos cotidianos—), respecto a cada uno de los cua
les se plantea un breve cuestionario. A través de este
cuestionario se requiete del alumno un andisis y
valoracién completa del razonami
que pudiera haber identificado en el texto. En con-
creto se le pide, en primer lugar, decidir siel texto.es |
argumentativo o meramente informativo (IT) y en
el cafo de que cfectivamente encuentre algin argu-
mento en el texto:
* Identificar y expresar Ja conclusin del mismo
ag.
+ Namerar y subrayar las premisas que se aducen
en apoyo de tal conclusién (IP).
+ Hacer explicia, en su caso, l informacién impli-
cita que sea relevante al argumento (II).
* Valorar le valider formal del mismo, o su plausi-
bilidad (1A).
4.3 Procedimiento
El procedimiento seguido tuvo cuatro eta-
pas: Primeramente se hizo una evaluacién gene-
ral pre-entrenamiento mediante las técnicas arti-
ba desctitas. ‘Tras ello los grupos experimentales
recibieron la instruccidn con cada uno de los pro-
gramas y a continvacién se hizo una nueva medi-
da post-entrenamiento, Finalmente se sometie-
<=>
to 0 argumento |
|
os
ron los datos obtenidos a anilisis de covarianza,
utilizandose como variable dependiente la ganan-
cia en las puntuaciones de cada test y como co-
variante, el nivel previo de competencia en cada
prueba.
Los programas fueron presentados y se im-
partieron como un curso extracurricular, utili-
zandose para ello parte del horario previsto para
actividades extraescolares (iltima hora de la ma-
ana). En concreto, la instrucciéa se distribuyé
en dos sesiones semanales en dias consecutivos.
En total la duracién del entrenamiento en ambos
programas fue de 50 sesiones de una hora aproxi-
madamente, A este respecto, hemos de indicar
gue, debido a las limitaciones de tiempo impues-
tas por las autoridades escolares, sélo pudieron
impartise los contenidos recogidos por los 7 pri-
‘eros temas del programa.
Para el paso de las pruebas se utilizé el mis-
mo horario, Aunque no se proyectaron como
pruebas de velocidad, para cada une de ellas se
oftecié un tiempo limite dentro del cual se con-
sideré que podrfan completarse normalmente. En
concreto, la prueba de Rezonamicnto Silogistico,
dada su extensién, se dividi6 en dos mitades, uti-
lizéndose para su resolucién dos sesiones de una
hora en dias consecutivos. Del mismo modo se
procedi6 con la prueba de Razonamiento sobre
textos Naturales. Por el contrario, la prueba de
Razonamiento Condicional se present6 a conti-
nuacién de la de Razonamiento Bésico confor-
mando ambas un s6lo bloque. Por su longitud, la
resolucin de esta prueba conjunta se establecié
en hora y media, lo que, probablemente, supuso
una condicién desfavorable, al requerit un ma-
yor esfuerzo y exceder el tiempo habitual de las
clases ordinarias.
5. RESULTADOS ‘Y
DISCUSION
RACTICAMENTE en todas las pruebas,
Fe las puntuaciones directas en el pretest mos-
traron notables diferencias entre los distintos gru-
pos y, particularmente, a favor del grupo experi-
mental seleccionado para recibir la instrucciéa con
el programa principal (grupo 1). Debido a este be-
cho, las puntuaciones de ganancia tras el entrena-
riiento fueron sometidas a andlisis de covarianza a
fin de controlar el posible efecto de esos niveles
previos (covariante). En las tablas 1 y 2 se recogen
los resultados de este andlisis, En concreto se pre-
sentan las ganancias medias en sus valores ajustados
de acuerdo con el ANCOVA efectuado. Como pue~
de verse, todas los valores F del ANCOVA en las
distintas pruebas y medidas resultaron signficati-
vos.
‘Teniendo en cuenta que las primeras tres prue-
bas (Razonamiento Bésico, Razonamiento Silogist-
co y Razonamiento Condicional) pueden conside-
ratse medidas de razonamiento deductivo y tienen
tun cardcter esencialmente formal (tanto en su pre-
sentacién como en las respuestas que se requieren),
mientras que la éltima (Prueba de Razonamieato
con Textos Naturales) pretende evaluar el razona-
‘iento frente al discurso informal del lenguaje en su
contexto natural, vamos a presentar los resultados
obtenidos en referencia a esta divisién, si bien anali-
zaremos cada una de las medidas que hemos consi-
derado,
Razonamiento Formal
Como puede observarse en la tabla 1, los efec-
tos que se han producido en RB y RS son muy
‘GRUPO 1 grupo experneatl de! Programa Princip
GRUPO 3: grupo de contol del Programs Principal,
semejantes: los grupos experimentales muestran ga-
nancias superiores a las de los controles que de he-
cho pierden, Con respecto al programa principal,
las diferencias son claramente significativas en am
bas medidas (p < 0.01), En el grupo correspondiente
al programa paralelo se han producido mejoras sig-
nificativas en RB (p < 0.01), pero en relacién con RS
s6lo ha producido diferencias en el punto de signfi-
cacién (p = 0.05) con respecto a su control (grupo 4)
Y cercanas al mismo (p = 0.06) respecto al control
del programa principal (grupo 3). Por otra parte,
comparados entre silos dos grupos de tratamiento,
en RS las mejoras con el programa principal son
superiores alas producidas por el programa paralelo
GRUPO 2: grupo experimental del Programa Paral,
GRUPO 4 grupo de contol del Peograma Paral,
(P <0.05) y aunque en RB ka diferencia no llega a ser
significativa, la tendencia también se muestra clara-
mente a favor de aquel. Asi pues, en ambas medidas
Jos resultados son acordes con nuestras hipstesis, con-
firméndose que el entrenamiento tiene repercusiones
positivas y que el de orientacién metacognitiva (gru-
po 1- programa principal) resulta mucho més eficaz,
En la prueba de razonamiento condicional (RC),
el grupo entrenado con el programa principal sigue
manteniendo su supetioridad respecto a todos los
demas grupos (p < 0.01 0 p< 0.05), confirmando de
‘nuevo nuestra hipétesis sobre su mayor eficacia (ver
tabla 1). Sin embargo, el sometido al programa para-
Ielo no sélo no muestra ganancia sino que su ejecu-
<=>
Tabla 2 Ganancias medias justadas y Significacién de lak diferentias —
_ANCOVA; Covariante: Nivel previo en cada prueba.
| RAZONAMIENTO SOBRE TEXTOS NAT
“GANINCAMEDIA :
-Tdentificacion de
fe las -peemisas (P)
0000 |GRUPO
L
GRUPO 1: grupo experimental del Programa Princip ‘GRUPO 2: grupo experimental dl Programa Pareo
GRUPO 3: grupo de control dl Programs Principal GRUPO 4: grupo de contro del Programa Paaeo
cién empeora respecto al pretest y es incluso bas- ble que en relaciéa con el razonamiento condicio-
tante inferior a la de los controles (significativa al nal, el método de insiruccién seguido en este pro
. 5% respecto a su propio grupo de control). Es posi-_grama contribuya a confundir a los sujetos més que
<>
4 mejorar su comprensi6n ¥ su competencia, A este
Tespecto henios de recordar que el ejercicio se plan-
tea respecto a contenidos familiares y dentro del
contexto de posible didlogos cotidianos, Quizé el
modelado en un contexto més fiticio un supues-
to planeta desconocido— no sea adecuado para en-
Sefiar los sutiles matices Jégicos involucrados en las
formas argumentales condicionales; y que, por el
contrario, sélo sirva para interferir las formas de
comprensién mis pragméticas que resultan apropia-
das y acordes con la Tégica en muchos casos. Ello
explicaria por qué los controles resuelven mejor esta
tarca: al estar exentos de este efecto resuelven bien
algunos de los stems sobre la base de su ‘compren-
si6n ordinaria y sin ganar 0 perder demasiado de
una efecucién a otra (pre y post)
Razonamiento Informal
En a prueba de Fazonamiento sobre textos na-
turales (RIN), los resultados también se muestran
del todo acordes con nuestra hipéesis (yer abla 2)
Respecto a las cinco medidas de esta prueba, los
Brupos experimentales han obtenido mayores ga
nnancias que los controles y précticamente en todas
ellases superior la del grupo entrenado con el pro-
gram principal (grupo 1), comparadas con ls obte-
nidas por el grupo que sigui el programa parallo
(grupo 2). Unicamente en relacién com la identifca-
i6n del diseurso argumentativo (IT) se da el resul-
tado inverso, evidenciéndose una mayor ganancia
em el grupo del progratna paralelo, A este respecto
Puede observase que la diferencia entre ambos gu
os experimentales en realidad no es significativa
(=0,70), pero si bien el grupo 2 se destaca sgn
cativamenterespecto alos dos contrles (p< 0.5),
¢l grupo 1 s6lo lo have respcto a su propio control
(grupo 3). Para interpretar adecuadamente estas ob-
Servaciones, hay que tenet en cuenta dos cosas: pri-
‘ero, queen este subest las ganancias de los grupos
encrenados es pequeiia y segundo, que proporcio-
nalmente la pérdida suftida en uno de Jos controles
(grupo 3) es muy grande, Considerando estos he-
hos, 1o que cabe entender iicilmente es que en
‘érminos absolutos los programas no se han mostta-
do muy eficaces en este punto y que uno de los
Controls, por alguna razén —posiblemente por fl-
ta de dedicacion 0 desinterés—, no ha resuelto la
Prueba al nivel de su verdadera competencia, Sin
embargo, existe otto aspecto que puede haber in-
Aude: los textos que se emplean en la prueba pue-
den identiticarseclaramente como argumentativos o
meramente informativos sein los criterios que se
ensefian en el programa (estructura, indicedores lin-
atisticos, pretensin del autor). Pero la argumenta-
in también es un hecho relativo al propio receptor
Y; ciertamente, hay textos con estructura claramente
informativa o descriptiva que, sin embargo, podsian
interpretarse como argumentacién (un intento de
onvencer de que las cosas son tal y como se descti-
ben). Esta posibilidad —que se observé de hecho en
algunas respuestas frecuentes—, no se twvo en cuen-
‘2 en la valoraciéa —por sistematizarla—, conside-
"indose incorrect a interpretacin de un texto des-
sstas ob-) arse en la tabla, el impacto del programa principal
sas: pri-] es,notable en cada uno de los aspectos evaluados:
grupos} identificacidn de fa estructura argumental (premisas
porcio-} y.conclusién), descubrimiento de la informacién
ontroles | implicita'y evaluacién de la calidad (formal o infor-
tos he- | mal) del argumento. En todos ellos las diferencias
que en | son significativas respecto a los restantes grupos
rosira- (p< 0.01). El grupo entrenado con el programa pa-
de los; ralelo, aunque con ganancias menores, también se
muestra significativamente superior a los controles
(p< 0.05) en cuanto ala identificacin de premisas y
conclusién; no asi, sin embargo, en relacién con la
deteccién de lo implicito y la valoracién del argu-
mento. En particular respecto a este ultimo subtest,
su ejecucién es muy similar ala de los controles. De
nuevo, pues, el entrenamiento seguido con el segun-
do programa no parece tener gran repercusién en
los aspectos aludidos, destacéndose asi més clara-
mente el significativo efecto del programa principal.
En consecuencia considerada globalmente, creemos
que esta prucba refleja particularmente bien el re-
de} sultado positive del experimento; mucho més te-
is niendo en cuenta que pretende ser una medida del
en razonamiento de cardcter més natural ¢ informal y,
eo en este mismo sentido, una medida de generaliza-
fe. cién y transferencia.
=
of 6. CONCLUSION
wD E acuerdo con lo visto y paralelamente a
nnuestras hipétesis, los resultados obteni-
dos en este primer estudio pueden sintetizarse en
los dos puntos que siguen:
# Ambos programas han tenido efectos positivas,
produciendo ganancias significativas respecto @
Jos controles pricticamente en todas las medi-
das.
* El efecto del entrenamiento basado en la ense-
fianza de carécter metacognitivo (Primer Progra-
ma), ba resultado significativamente mayor que
el basado en el modelado.
En suma, cabe decir tal y como espersba-
mos—, que el entrenamiento de orientacién meta-
cogaitiva basado en el cuestionamiento y desarro-
lado en el primer programa ha resultado particular-
mente efectivo para mejorar ls hablidades de razo-
amiemto, No obstante, también hemos de recono-
cer —tal y como comentébamos respecto a algunas
de las medidas— que la magnitud de las ganancias
producidas, pese a ser significativas en casi la totali-
dad de los casos, no siempre ha supuesto, en térmi-
ros absolutos, una variacién psicolégicamente rele-
vante segiin nuestros riterios. En este resultado sin
duda ha podido tener algin efecto Ia calidad de los
instrumentos de medida wilizados: ha de tenerse en
cuenta que justamente uno de los objetivos del estu-
dio era el de obtener datos sobre la eficacia de las
medidas y que, ciertamente, se encontraron algunas
deficiencias que hemos corregido posteriormente (ver
Alonso-Tapia y Gutiérrez Martinez, 1992). No obs-
tante creemos que la mayor responsabilidad es atri-
buible al propio tratamiento. Posiblemente, el en
trenamiento en algunos casos, més que promover
ganancias, haya evitado pérdidas debidas a la per-
cepcidn de fracaso 0 a la desmotivacion porlatarea,
permitiendo una mejor manifestacién de la compe-
tencia previa de los sujetos. En cualquier caso, tam-
bign hemos de recordar un dato que podria haber
tenido repercusiones importantes: se trata del hecho
de que ambos programas se han aplicado de forma
incompleta (aproximadamente el 75%). Evidente-
mente, dados los resultados favorables obtenidos pese
a este recorte, cabe esperar un mayor y més claro
=>
efecto de la intervencién prevista en el caso de que
se hubiese aplicado en su totalidad,
Por otro lado, ha de tenerse en cueinta que el
objetivo de este primer estudio ha sido parcial y ha
tenido un carécter més exploratorio que definitivo,
Ciertamente no se han tenido en cuenta dos factores
que también consideramos esenciales para la eficacia
del entrenarnien
una cierta duracin 0 continni-
dad en la insteaccidn y su contextualizacién respec
to a otros objetivos de aprendizaje, En el curso del
entrenamiento pudimos apreciar de forma directa
—aunque por omisién— la relevancia de ambos as-
pectos. Y es que la instruccién se realizé con textos
y problemas de contenido ajeno al curriculo escolar,
lo cual parece haber supuesto una pérdida de signi-
ficacién para los alumnos con la consiguiente des-
motivacin y dificultad para generalizar ls adquisi-
ciones 2 los aprendizajes escolares, Ello nos ha lle-
vado a desarrollar una nueva versién del programa
principal en la que, ademés de la orientacién meta-
cognitiva hemos procurado contextualizar el entre-
namiento respecto las demandas y materias escola-
res ordinarias, Su aplicacién ha supuesto un nuevo
estudio experimental que presentaremos préxima-
‘mente y cuyos resultados, en efecto, han puesto de
manifiesto que el entrenamiento propuesto, no sélo
resulta eficaz, sino también que puede realizarse en
el contexto de los contenidos propios de las mate-
tas escolares y en relacién con objetivos de apren-
dizaje distintos de los implicados en la habilidad en-
trenada. Algo que es acorde con ka idea, también des-
tacada en Ia fteratura, de que las habilidadles de pen-
samiento no deben ensefiarse como recursos inde-
pendientes sino como productos del propio procese
de aprendlzae, al requerirexplicitamente su uso par:
la solucién de problemas dentro del area de que se
trate (Gagné y Glaser, 1987; Glaser, 1984, 1990; Go-
odlad, 1984; Klauer, 1988; Reiser; 1987; Tennyson y
Rasch, 1988), En este sentido, y aunque la nueva orien-
tacién se ha implantado en torno a un tipo particulat
de problemas u objetivos
of questioning. Joumal of Educational Psyche
logy, 74 (2) 147-165,
ERICSSON, K. A. Y SIMON, H. A. (1980). Verb:
reports as data. Psychological Review, 87, 21:
251,
ERICSSON, K. A. Y SIMON, H. A. (1984). Prote
col analysis: Verbal reports as data. Cambridg
MA: MIT Press,
EVANS, J. SI. B. T. (1982). The Psychology of De
ductive Reasoning. Londres: Rouledge y Ke
gan Paul.
EVANS, J. ST. B. T. (1989), Bias in Human Reaso
ning: Causes and Consequences. Londres
LEA.
FARRAR, M.. (1986). Teacher questions: the com
plexity of the cognitively simple. Instrictiona |
Science, 15, 89-107. i
FEUERSTEIN, R. (1980). Instrumental enrichment
An intervention program for cognitive modia |
bility. Baltimore: University Park Press,
FEUERSTEIN, R., RAND, Y. Y HOFFMAN, M |.
B. (1982). The dynamic assessment of retardec \
performers. Baltimore: University Park Press. |
FEUERSTEIN, R., RAND, Y., HOFFMAN, M |
B. Y MILLER, R. (1980). Instrumental envich-
‘ment, Baltimore: University Park Press.
FLAVELL, J. H. (1979), Metacognition and cogni-
sve monitoring A new are of copitive-deve- |
lopment inquiry. American Psychologist, 34, |
906-911. |
GAGNE, R.M.Y GLASER, R. (1987), Foundatio-
ns in learning research, En R. M. Gagné (Ed.),
Instructional technology: foundations, 49-83,
Hillsdale, N. Js LEA. |
GALL, M. O. (1970). The use of questions in tea- |
ching. Review of Educational Research, 40,707- |
m1. i
|
|
|
?syebo-| GALL, M. O. (1983). Reactions to recent research
‘on questions. Articulo presentado en el encuen-
Verbal} tro anual de la American Educational Research
7,215-| Association, Montreal.
| GLASER, R. (1984). Education and thinking: The
Proto! role of knowledge. American Psychologist, 39
ridge, (2), 93-104.
GLASER, R. (1990). The reemergence of learning
fDe-{ theory within instructional research. American
7 Ke Psychologist, 45 (1), 29-39.
GOODLAD, R. (1984). A place called the clasro-
om, San Francisco: Freeman.
GUTIERREZ MARTINEZ, F. (1992). Razona-
iento e instruccién cognitiva: Desarrollo y
easo-
dres:
2om- valoracién de un programa para mejorar la ca-
‘onal pacidad de razonamiento en sujetos de 12 a 15
aiios. Tesis doctoral no publicads. Universidad
‘Autonoma de Madrid.
HARGREAVES, D. H. (1984). Teachers’ questions:
open, closed and half-open. Educational Re-
tent:
dia-
M. search, 26, 46-51.
ded {| HAYES, J. R. (1981). The complete problem solver.
58, Philadelphia, PA: The Franklin Institute
M. Press.
JOHINSON-LAIRD, P. N. (1977). Reasoning with
quantifiers. En P. N. Jobnson-Laird y P. C.
Wason (Eds.), Thinking, 129-142. Nueva Yorks
Cambridge University Press.
KEENAN, E. O, SCHIEFFELIN, B.B.Y PLATT,
M. (1978). Questions of immediate concern. En
E. N. Goody (Ed.), Questions and politenes:
Strategies in socal interaction, Cambridge, En-
gland: Cambridge University Press.
KLAUER, K. J. (1988). Teaching for learning-to-
learn: a critical appraisal with some proposals.
Instructional Science, 17, 351-367.
LAWSON, A. E, (1985). A review of reseath in for-
mal reasoning and science teaching, Journal of
Research in Science Teaching, 22 (7), 569-617.
LIPMAN, M, (1985). Thinking skills'fostered by
Philosophy for Children. En J. W. Segal, S. F.
Chipman y R. Glaser (Eds.). Thiking and lear-
ning skills, Vol. 1, (83-108), Hillsdale, N.J.: LEA.
LIPMAN, M. (1987). Some thoughts on the foun-
dations of reflective education. En J. B. Baron
yR. J. Sternberg (Eds.), Teaching thinking ski-
Is: Theory and practice, 151-161. Nueva York:
W.H. Freeman.
LIPMAN, M., SHARP, A. M. Y OSCANYAN, F.
S. (1979). Philosophy inquiry: Instructional ma-
nual to accompany Harry Stottlem discovery.
Upper Montclair, NJ: Institute for the Advan-
cement of Philosophy for Children.
LIPMAN, M., SHARP, A. M. Y OSCANYAN, F.
$.(1980). Philosophy in the classroom. Philadel-
phia: Temple University Press.
MCGUINNESS, C. (1990). Talking about thinking:
‘The role of metacognition in teaching thinking,
EnK. J. Gilhooly, M. T. G. Keane, R. H. Logie
y G, Erdos (Eds.), Lines of thinking: Re-
flections on the psychology of thought, Vol. 2,
301-512, Chichester: John Wiley & Sons.
MCKEACHIE, W. J. (1987). The new look in ins-
tructional psychology: teaching strategies for
learning and thinking, En E. de Corte, H. Lo-
devijks, R. Parmentier y P. Span (Eds.), Lear-
ning and instruction, 443-456, Oxford: Perga-
mon Press.
MCNAMARA, D. R. (1981). Teaching skills: the
question of questioning, Educational Research,
23, 104-108.
MEICHENBAUM, D. (1985). Teaching thinking:
4 cognitive-behavioural perspective. En S. F.
Chipman, J. W. Segal y R. Glaser (Eds.). Thi-
<—>
hing and learning skills, Vol. 2, 407-426,
Hillsdale, NJ: LEA.
NICKERSON, R. S. (19862). Reflections on reaso-
ning, Hillsadale, NJ: LEA.
NICKERSON; R. S, (19866). Reasoning, En R. F,
Dillon y R. J. Sternberg (Eds.), Cognition and
instruction, 343-370, Orlando-Londres: Acade-
mic Press,
NICKERSOR, R. S., PERKINS, D. N. Y SMITH,
ELE, (1985), The Teaching of Thinking. Hills-
dale, NJ: LEA.
NISBETT, R. Y ROSS, L. (1980). Human infe-
rence: strategies and shortcoming of social
judgement. Englewood Cliffs, N. J Prenti-
ce-Hall.
PALINSCAR, A. S. Y BROWN, A. L. (1981). Tra~
ining comprehension-monitoring skills in an in-
teractive learning game. Manuscrito no publi-
cado, Universidad de Illinois.
PALINSCAR, A. S. Y BROWN, A. L. (1984), Re-
iprocal teaching of comprehension-fostering
and comprehension-monitoring activities. Cog-
nition and Instruction, 1, 117-175.
PERKINS, D. N. (1985). General cognitive skills:
Why not? En S, F. Chipman, J. W. Segal y R.
Glaser (Eds.), Thinking and Learning Skills, Vol.
2: Research and Open Questions, 339-363, Hi-
IIsdale, N.J.: LEA.
PERKINS, D.N., FARADAY, M. Y BUSHEY, B.
(1991), Everyday Reasoning and the roots of
intelligence. En J. F. Voss, D. N. Perkins y J.
‘W. Segal (Eds,), Informal reasoning and educa-
tion, 83-105, Hillsdale, NJ LEA.
REEVE, R. A, Y BROWN, A. L. (1985). Metacog-
nition reconsidered: Implications for interven-
tion research, Journal of Abnormal Child Psy-
chology, 13 (3), 343-356.
=>
REEVE, R. A, BROWN, A. L. Y CAMPIONE, Jj
C. (1986), The strategies used by parents to tea-
ch their childrei simple addition. Articulo pre-
sentado en el encuentro anual de la American
Educational Research Association, San Fran-
cisco, Abril
REISER, R. (1987). History of instructional tech-
nology. En R. M. Gagné (Ed.), Instructional
technology: foundations, 11-48, Hillsdale, N. J.
LEA.
RESNICK, L. B. (1987a). Education and learning
to think. Washington, DC: National Academy
Press.
RESNICK, L. B. (19876). Instruction and the cul
vation of thinking, En E. de Corte, H. Lo-
dewijks, R. Parmentier y P. Span (Eds), Lear-
ning and instruction, 415-442, Oxford: Perga-
mon Press.
SALIO, R. (1987). The educational construction of
learning, En J.T. Richardson, M. w. Eysenck y
D. W. Piper (Eds), Student learning: Research
in education and cognitive psychology, 101-108.
Milton Keynes: Society for Research into
Higher Education/ Open University Press. |
SCHAFFER, H. R. (1977). Early interactive deve- |
lopment, En HL. R. Schafer (Ba), Studie in |
mother-infant interaction. Londres: Academic
|
|
|
Press,
SCHAFFER, H. R. (1979). Acquiring the concept
of the dialogue. En M. H. Bornstein y W. Kes-
sen (Eds,), Psychological development from in-
fancy: Image to intention, Hillsdale, N. J LEA.
SCHWEBEL, M. Y MAHER, C. A, (1986), Facili-
tating cognitive development: International
perspectives, programs and practices. Nueva
‘York-Londres: Haworth.
SEGAL, J. W., CHIPMAN, 5. F. Y GLASER, R.
(1985). Thinking and learning skills, Vol. 1:
Relating instruction to basic research. Hillsdale,
alo pre~ NJ. LEA.
nerican | SLOVIC, P, FICHHOFF, B. Y LICHTENSTEIN,
= J. |
7 totea- |
S. (1977). Bahavioural decision theory. Anual
Review of Psychology, 228, 1-39.
SODOLSKY, S. S., FERGUSON, T. L. Y WIN-
PELBERG, K. (1981). The recitation persist,
1 Fran-
ul tech-
‘ational
sNJ: but what does it look like? Journal of Curricu-
Lim Studies, 13, 121-130.
arming | SPEARMAN, C. (1923). The nature of «intelligen-
ce» and the principles of cognition. Londres: Ma-
Millan.
STERNBERG, R. J. (1977). Intelligence, Informa
sion Processing and Analogical Reasoning: The
Componential Analysis of Human Abilities. Hi-
Isdale, NJ: LEA.
STERNBERG, RJ. (1986). Intelligence applied. San
ademy
on of Diego: Harcourt, Brace & Jovanovich.
acky | STERNBERG, R. J. Y GARDNER; M. K. (1983).
zarch Unities in inductive Reasoning; Journal of Ex-
perimental Psychology: General, 112, 80-116.
SWAR'Z, R. J. (1991), Structured teaching for cri-
tical thinking and reasoning in standard subject
area instruction. En J. F. Voss, D. N. Perkins y
J.W. Segal (Eds,), Informal reasoning and edu-
cation, 415-450, Hillsdale, NJ: LEA.
TENNYSON, R. D. Y RASCH, M. (1988). Lin-
king cognitive learning theory to instructional
prescriptions. Instructional Science, 17, 369-385.
TVERSKY, A. Y KAHNEMAN, D. (1974). Judg-
ment under uncertainty: Heuristic and biases.
Science, 185, 1124-1131.
VOSS, J. F, PERKINS, D. N. ¥ SEGAL, J. W.
(1991). Informal reasoning and education. Hi-
Isdale, NJ: LEA.
VYGOTSKI, L. S. (1978). Mind and society:, The
development of higher psychological processes
M, Cole, V. John-Steiner, S. Scribner y E.
Souberman, Eds. and ‘Trans. Cambridge, MA:
Harvard University Press.
WASON, P. C. (1977). Self-contradictions. En
P.N. Johnson-Laird y P. C. Wason (Eds.),
Thinking: Readings in cognitive science,
(pp. 114-128). Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.
WERTSCH, J. V. (1985). Adult-child interaction
as a source of Self-regulation in children, En
S.R. Yussen (Ed.); The growth of reflection
in children, 69-97. Orlando, FL: Academic
Press.
WHIMBEY, A. Y LOCHHEAD, J. (1981). Pro-
lem solving and comprehension: A short conr=
se in analytic reasoning. Philadelphia, PA: The
Franklin Institute Press,
WILEN, W. W. (1982). Questioning skills for tea-
chers, Washington, DC: National Educational
Association.
WILEN, W. W. (1985), Effective questions and ques-
tioning. Articulo presentado en la primera con-
ferencia anual de la Ohio Phi Delta Kappa Re~
search, Wright State University, Febrero,
WINNE, P. H. (1979). Experiment relating teachers’
use of higher cognitive questions to student
achivement. Review of Educational Research,
49, 13-50,
‘Anexo I: Contenido del programa
Tema 1: IDENTIFICACION DEL DISCURSO ARGUMENTATIVO,
Un primer requisito para un razonamiento eficaz, es saber identificar cuindo éste se produce de hecho e1
el discurso lingbitico, A fin de cuentas, como cualquier otra eptitud, el razonamiento debe exhibitse frente a
objeto apropiado y en el contexto en que se requiera, Por consiguiente, ser capaz de dstinguir las expresiones
del lengusje con funcién argumentatia frente alas puramenteinformatives, consttuye una condicin previa
necesaria para un adecuado razonamiento. El primer tema ha sido diseado con el fin de potenciar y desaos
ler alecuadamente esta capacidad, Para elo se inde en tres aspects cuyoreconeciento facta notable.
mente laidentificacén del discurso argumentativo: la intencionalidad persuasiva del argumento, su estructurs
caracteristica(premisas-conclusin) y ciertas partculas del lenguaje que constituyen, frecuentemente, fables
1a distnciéa entre o bien el consecuente
«
formas condicionales tipicas, de las cuales slo das son vidas - excepto en el planteamiento bicondicional Sélo
si p, entonces q, en el que todas lo son. Estas diferencias y los aspectos implicados en las mismas, n0 son
fécilmente apreciables y de hecho, como se ha visto, son muy comunes los errotes con ese tipo de argumentos.
El tema 7 trata de hacer comprender con claridad su naturaleza e implicaciones, contrasténdolas con el uso
‘ordinario de estas expresiones y haciendo hincapié en el carcter de «necesidad» y/o «suficiencia del plantea-
miento condicional como base de la validea o invalider gia de las distintas formas.
Tema 8: ARGUMENTOS CONDICIONALES: RAZONAMIENTO HIPOTETICO-DEDUCTIVO
Trata de la aplicacién de la argumentacién de tipo condicional al razonamiento hipotético-deductivo,
como guia en la formulaciéa y comprobacién de hipétesis:SIp entoncesq/p, ego q. De este modo se estudia,
aunque de forma muy elemental, lo que consttuye el «método cientifco». Al alumno se le da oportunidad de
ensayar todo el proceso en relaciéa con un problema especfico: a causa de la velocidad de oscilacién del
péndulo. Después se intenta generalizar y consolidar lo aprendido mediante algunas sesiones précticas en las
que se enfrentan a otros problemas que deben resolver con el mismo procedimiento.
Tema 9: ERRORES MAS FRECUENTES EN LA ARGUMENTACION DEDUCTIVA
rata de dar a conocer el origen y naturaleza de algunos de los extores espectficas que se cometen de |
forma més generalizada dentro de la argumentacin légica. De esta manera se pretende prevenir contra ellos
haciendo al alumno capaz de evitarlos cuanda la ocasién de razonat se presente. En concreto se analizan: el
efecto «atmésferar, el efecto «temitico», y los errores debidos 2 la interpretacién pragmética de ls premises
(por conversions ilfcitas 0 por una interpretacién restrctiva de los cuantificadores).
Tema 10: ARGUMENTACIONES FALACES
De manera semejance al anterior, este tema muestra algunas de ls falacias del razonamiento més comunes y
aque, en ocasiones, son utilizadas deliberadamemt. En este caso se trata de ertores que no atafien especialmente a
Ja forma —como los del tema anterior en relacién con los argumentos ldgicos-—, sino a la irelevancia de las
Fazones con les que se pretende apoyar una conclusin, En este sentido, pueden afectar tanto a los argumentos
deductivos como inductives y tienen lugar, sobre todo, en el rzzonamiento informal propio de ls situaciones
cotidianas en tomo a la evaluacién objetiva de la evidencia. En concreto se previene a los alumnos sobre las
siguientes falacias:
* Tratar de convencer mediante amenazas 0 apelando a cualquier otra situacién de poder (Falacia ad baculum).
* Recurrir a los sentimicatos o emociones de la audiencia en vez de presentar auténticas razones (Falacia ad
populu),
Apelar le opinién mantenida por una autoridad, muchas veces sin que lo sea de echo en la materia de que
se trata (Falacia ad verecudiam).
Apelar ala popularidad o ala tradicin de una idea 0 postua,
Contraargumentar censurando al hombre o al grupo en el que se inscribe (Palacia ad hominem),
Pretender que algo es falso por no haberse demostrado su veracdad o vioeversa (Falacia ad ignoratiam),
—_>
También podría gustarte
- 00 Aosma31Documento124 páginas00 Aosma31DianaAún no hay calificaciones
- Hector FigueredoDocumento14 páginasHector FigueredoDianaAún no hay calificaciones
- RDD 2020 018Documento64 páginasRDD 2020 018DianaAún no hay calificaciones
- Pautas Suicidio 1Documento12 páginasPautas Suicidio 1DianaAún no hay calificaciones
- Educar-Orientar COPOE n18 Abril2023Documento71 páginasEducar-Orientar COPOE n18 Abril2023Diana100% (1)
- 11429183-Pec 1+Documento5 páginas11429183-Pec 1+DianaAún no hay calificaciones
- FT LISOMAT ANTICONDENSACION v.1.1Documento3 páginasFT LISOMAT ANTICONDENSACION v.1.1DianaAún no hay calificaciones
- 5 - Metodos-Y-Herramientas-Para-Organizar-El-Trabajo-Ehsu83tnDocumento48 páginas5 - Metodos-Y-Herramientas-Para-Organizar-El-Trabajo-Ehsu83tnDianaAún no hay calificaciones
- Domingo Et Al (2014)Documento23 páginasDomingo Et Al (2014)DianaAún no hay calificaciones
- 4 - bases-de-la-organizacion-del-trabajo-situacion-y-contexto-gz4jOGGHDocumento22 páginas4 - bases-de-la-organizacion-del-trabajo-situacion-y-contexto-gz4jOGGHDianaAún no hay calificaciones
- García Yagüe, 2007 Historia en EspañaDocumento28 páginasGarcía Yagüe, 2007 Historia en EspañaDianaAún no hay calificaciones
- El Guerrero de Mi Cerebro (Defensas) (18244)Documento21 páginasEl Guerrero de Mi Cerebro (Defensas) (18244)DianaAún no hay calificaciones