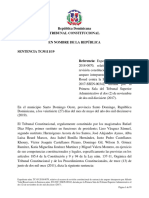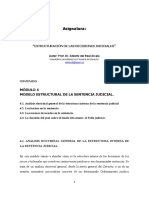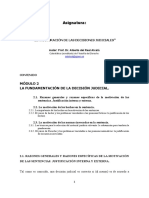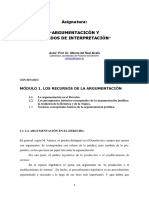Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
López Guerra, La Constitución Económica, Módulo V.
López Guerra, La Constitución Económica, Módulo V.
Cargado por
Ceneudy Recio0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas16 páginasTítulo original
9.- López Guerra, La Constitución Económica, Módulo V.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas16 páginasLópez Guerra, La Constitución Económica, Módulo V.
López Guerra, La Constitución Económica, Módulo V.
Cargado por
Ceneudy RecioCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 16
INTRODUCCION AL
DERECHO CONSTITUCIONAL
Luis Lopez GUERRA
Catedratico de Derecho Constitucional
Vicepresidente del Tribunal Constitucional
CAPITULO VII : :
LA CONSTITUCION Y LA ORDENACION DE LA
VIDA SOCIAL Y ECONOMICA
1) Constitucionalismo y relaciones econdmicas. 2) Intervencionismo estatal y
autonomia contractual. 3) Constitucionalismo social y derechos de prestacion. 4)
El tratamiento constitucional del derecho de propiedad. 5) Ladireccion piiblica de
In economta. 6) Bibliografia
1. Constitucionalismo y relaciones econémicas
Desde los inicios del constitucionalismo, los objetivos fundamentales de
los textos constitucionales han sido la regulacién del poder politico y la
garantia dela libertad de los ciudadanos frente a ese poder. No ha sido, por
el contrario, hasta tiempos relativamente recientes, la finalidad expresa de
las Constituciones regular con algtin detalle las relaciones econémicas
dentro de la colectividad. No obstante, siempre ha existido una estrecha
relacién entre la regulacién constitucional y el sistema econdémico de cada
momento, aunque tal relacién no se expresase explicitamente en el texto
constitucional. Sélo bien entrado el siglo XX comenzaron las Constitucio-
nes a regular con alguna extensi6n aspectos relevantes de la vida econémi-
ca: pero desde mucho antes, la opcién por el régimen constitucional
suponia decisivas consecuencias en el orden econdmico.
a) Constitucionalismo y liberalismo burgués
En efecto, no cabe ignorar que el movimiento constitucionalista, en
América y Europa, fue en gran parte protagonizado por sectores sociales
interesados en romper con las rigidas estructuras del Antiguo Régimen,
que dificultaban o impedian la libre circulaci6n y disposicién de bienes, y
el libre ejercicio de profesiones y oficios. Estos sectores sociales —designa-
dos usualmente con el concepto de burguesta, o clases burguesas— encon-
traban su base econémica en el comercio, la industria y el ejercicio de
160 LUIS LOPEZ GUERRA,
profesiones liberales. Por ello, resultaban aspiraciones naturales en ellos la
garantia de la propiedad, la eliminacién de las trabas que dificultaran su
transferencia y transformaci6n, y el fin de la sociedad gremial: todas estas
aspiraciones conducfan a defender un modelo econémico que dejase al
individuo en libertad para relacionarse econémicamente con los demas, y
buscar, sin cortapisas del Estado, su propio interés.
Estas aspiraciones se reflejaron en parte en los textos del
constitucionalismo inicial. La Declaracién de Independencia de los Estados
Unidos se basa, como uno de sus argumentos, en la injustificada actuacién
del Rey de Inglaterra al «cortar nuestro comercio con todas las naciones» y
«al establecer impuestos sin nuestro consentimiento». Y la Declaracin de
Derechos de 1789 consagra la propiedad como derecho «inviolable y sagra-
do» (art. 17) y como «derecho natural e imprescriptible del hombre» (art. 2).
Si se admite la legitimidad de una contribucién, ello se hace depender de
que los ciudadanos admitan su necesidad, vigilen su empleo y determinen
la cuota, la base, la recaudacién y la duraci6n (art. 14)
No obstante, la transformacién econémica que supuso el paso del
Antiguo Régimen, reglamentista y estamental, al sistema de libre comercio
tipico de la economia liberal se llevé a cabo sobre todo mediante leyes
votadas en las Asambleas, 0 mediante decretos gubernamentales, y no
mediante mandatos constitucionales. La abolicién de privilegios feudales
por la Asamblea constituyente francesa en la noche del 4 de agosto de 1789,
olas leyes desamortizadoras espaiiolas de 1836 y 1855 pueden ser ejemplos
de esa actuacién legislativa. Las Constituciones del siglo XIX no pretendian
regular las instituciones econdmicas basicas, ni preveian la intervencién del
:stado en la vida econdmica, salvo los supuestos, tasados y restringidos,
del establecimiento de contribuciones y las expropiaciones por necesidad
publica, previa una justa indemnizacion. Esta situacién de ignorancia
constitucional se prolong6 hasta la primera posguerra mundial.
b) El surgimiento del intervencionismo estatal
El desarrollo econémico y la industrializacién verificados a lo largo del
siglo XIX en Europa Occidental y Norteamérica hicieron que fuera evidente
la necesidad de que los poderes puiblicos intervinieran en la vida econémi-
ca, pese a la falta de previsiones constitucionales. La industrializacién dio
lugar a la aparicién de amplios sectores sociales que reclamaban mejores
condiciones de vida, y cuya actuacién condujoa conilictos sociales cada vez
més extendidos. La expansi6n de la industria y el comercio, por otra parte,
LA CONSTITUCION Y LA ORDENACION DE LA VIDA SOCIAL Y ECONOMICA 161
s6lo eran posibles si el Estado levaba a cabo una politica de creacién de
infraestructuras, y de estimulo econémico. Finalmente, la tendencia a la
concentracién de la industria, y la creacién de monopolios dificultaba en
ocasiones el buen funcionamiento del mercado, y hacia necesaria una
regulaci6n estatal.
La intervenci6n del Estado, a lo largo del siglo XIX, se llevé a cabo, pese
a la falta de previsiones constitucionales, por medio de la actividad
legislativa, sobre todo en los paises industrializados, y fue unaintervencion
que cubria los mas diversos ambitos de la vida econémica: asi, la regulacion
de las condiciones de trabajo en las fAbricas (la primera norma fue la Ley de
Salud y Moralidad para regular el trabajo de nifios en las fabricas de algodén, (en
la Inglaterra de 1802), del horario laboral (que se establecié en Francia en
1848, en doce horas diarias; en 1892 se aprobé la jornada de descanso
semanal obligatorio), 0 del seguro de enfermedad para trabajadores
(Alemania, ley de 1883). Por otro lado, la actividad estatal de promocién de
sectores de la economia (ferrocarriles, telégrafos, etc.) fue muy intensa en
todos los paises europeos.
c) El constitucionalismo social
No obstante, se trataba de medidas legislativa 0 gubernamentales,
sujetas a las alteraciones politicas, y que cubrian solamente aspectos
parciales de la vida y las relaciones econémicas. Las demandas sociales y el
fortalecimiento dé las organizaciones de los sectores sociales mas
desfavorecidos (partidos laboristas, socialistas, comunistas) Ilevaron, tras
lal Guerra Mundial, a que se recogieran en varias Constituciones previsio-
nes expresas de intervencién del Estado en la vida econémica y social. La
Constitucién de Weimar de 1919, fruto del acuerdo entre partidos de clases
medias y partidos obreros, establecia un conjunto de disposiciones de este
tipo: también la Constitucién espafiola de 1931 establecfa amplias clausulas
que posibilitaban la intervencién estatal. Fue en esta 6poca cuando seacuiié
por el jurista aleman Hermann Heller la expresién Estado Social como
indicativo de un modelo de intervenci6n puiblica que garantizara no sélo la
libertad, sino el adecuado status econ6mico de los ciudadanos.
Esta tendencia constitucional se hizo atin mas evidente tras la I Guerra
Mundial. Las Constituciones aprobadas en la segunda posguerra admiten
expresamente un papel relevante del Estado en la configuracion del orden
econémico y social. El Preambulo de la Constitucién francesa de 1946
contiene una amplia proclamacién de las tareas, econémicas y sociales, que
162 LUIS LOPEZ GUERRA
el Estado ha de llevar a cabo. La Ley Fundamental de Bonn, de 1949,
proclama a Alemania como un Estado federal, democratico y social; la
Constitucién italiana de 1948 dedica un titulo a las «relaciones econémi-
cas». A partir de ese momento, la inclusién de cldusulas en los documentos
constitucionales dedicadasa prever la accion del Estado en los mas diversos
aspectos de la vida econ6mica y social se ha convertido en una caracteristica
comtin a todos los paises. Sobre todo, tales clausulas se centran en cuatro
apartados: la regulacién de las relaciones entre individuos; el estableci-
miento de derechos prestacionales; la regulaci6n del estatuto de la propie-
dad, y la actividad de los poderes ptiblicos como sujetos econémicos.
2. Intervencionismo estatal y autonomia contractual
La forma tipica de relaci6n juridica interindividual es el contrato, como
acuerdo libre de voluntades, expresién por ello de la autonomia y dela libre
decisién del individuo: la libertad contractual es una de las expresiones
fundamentales de la autodeterminacién de la persona.
No obstante, es evidente que no todos los individuos se encuentran en
situacién de igualdad a la hora de llegar a un acuerdo. El desigual reparto
de medios y capacidades coloca en muchas ocasiones a un contratante en
una situacién de dependencia respecto del otro: la necesidad obliga muchas
veces a aceptar contratos desventajosos, o con cléusulas claramente desfa-
vorables para una de las partes. Ello se hace evidente en determinadas
relaciones que afectan a grandes sectores de la poblacién, en que un gran
ntimero de individuos, con escasos medios econdmicos, dependen, para su
subsistencia o para asegurarse condiciones aceptables de vida, de acuerdos
acelebrar con los duefios, o administradores, de las fuentes de riqueza. Asi
ocurre, por ejemplo, con los arrendatarios de fincas risticas respecto de los
propietarios; de los inquilinos respecto de los duefios de inmuebles, o de los
trabajadores respecto de los empresarios, entre otros muchos ejemplos.
La experiencia histérica ha demostrado que, dadas las condiciones de
desigualdad entre las partes contratantes en este tipo de relaciones, la
absoluta libertad contractual conduce inevitablemente a abusos respecto
de la parte més débil, con las consiguientes tensiones y conflictos sociales.
Por ello, ya en el siglo XIX, en muchos paises se procedié a restringir la
libertad de contratacién en materias de especial trascendencia, prohibien-
do clausulas abusivas, o imponiendo clausulas obligatorias e inderogables
Ello fue particularmentedestacado, como ya se dijo, en materia de relaciones
LA CONSTITUCION Y LA ORDENACION DE LA VIDA SOCIAL Y ECONOMICA — 163.
laborales, en que la legislacién estatal, en todos los paises europeos, fue
estableciendo contenidos indisponibles de la contratacién laboral, para
garantizar unos derechos de los trabajadores de caracter irrenunciable.
Pero tal técnica se extendis a otros sectores de la contrataci6n. En algunos
pajses, las leyes en materia de arrendamientos vinieron a garantizar a los
arrendatarios riisticos amplios periodos de duracién de su arrendamiento,
e incluso la prorroga indefinida de éste, de manera que no pudieran ser
desposefdos de la tierra que trabajaban por la libre voluntad del duefio de
ésta. Igualmente, leyes referentes a los arrendamientos urbanos procedie-
ron en ocasiones a establecer prorrogas forzosas y congelaciones de rentas
en favor de los inquilinos. Finalmente, y en épocas més recientes, el
legislador estatal, para proteger a los consumidores, ha venido a introducir
notables restricciones a la libertad contractual en lo que se refiere a la
garantia de la calidad de los productos comercializados.
Los textos constitucionales, sobre todo tras la Il Guerra Mundial, han
previsto expresamente tales actuaciones del Estado, habilitando a los
poderes ptiblicos para llevar a cabo politicas de proteccién de determina-
dos sectores sociales, o de bienes que se estiman relevantes; habilitacién que
implica una autorizaciona esos poderes publicos para restringir el poder de
libre disposicion de los ciudadanos, para imponer clausulas obligatorias en
determinados contratos, 0 para prohibir determinados acuerdos. En este
sentido, cobran notable importancia las clausulas sociales de las Constitu-
ciones, que no son meras proclamaciones ret6ricas, sino que equivalen a
auténticas autorizaciones constitucionales para la intervencién en la vida
social de los poderes ptiblicos. Estas cldusulas sociales, pues, revisten
especial significado, aun cuando no se lleven inmediatamente a la practica,
puesto que representan la posibilidad de politicas publicas deintervencién.
Asi, cuando la Constitucién espafiola establece que «Todos los espafioles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes
ptiblicos promoveran las condiciones necesarias y estableceran las normas
pertinentes para hacer efectivo ese derecho» (art. 47) o que «los poderes
plblicos garantizaran la defensa de los consumidores y usuarios, prote-
giendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud, y los
legitimos intereses econdmicos de la misma» (art. 51) no lleva a cabo meras
enunciaciones ret6ricas, sino que legitima y justifica la eventual accion de
los poderes del Estado, posibilitando que éstos llevan a cabo una actuacion
interventora, atin a costa de restringir la libertad de contratacién y dispo-
sicién en algunas materias.
Esta posibilidad se ve unida, en los textos que recogen las lineas del
constitucionalismo social, al reconocimiento y potenciacién de determina-
164 LUIS LOPEZ GUERRA
das organizaciones, a las que se encarga expresamente la realizacién de
acuerdos y negociaciones colectivas: determinadas formas de contrataci6n
se convierten en negociacién colectiva. Es frecuente, en este aspecto, el
reconocimiento del papel de los Sindicatos (Constitucién italiana, art. 39;
Constituci6n portuguesa, art.57;Constitucion espaiiola, arts. 7 y 28) y de las.
organizaciones patronales (Constitucién espaiiola, art. 7; Constitucién de
Colombia, art. 39), asi como de los mecanismos de contrataci6n colectiva,
y de la legitimidad del ejercicio de las armas 0 técnicas tipicas para la
defensa de intereses colectivos, como la huelga de los trabajadores. En
ocasiones (asi, Constitucién espaiiola, art. 37) se llega a garantizar la fuerza
vinculante de los convenios colectivos, convirtiendo asiennorma vinculante,
respaldada por el Estado, al resultado de acuerdos entre sujetos colectivos,
que se imponen asf a la autonomia individual.
3. Constitucionalismo social y derechos de prestacién
Una caracterfstica tipica del moderno constitucionalismo social es la
creciente inclusi6n en las Constituciones, no sélode previsiones de regulacion
estatal de relaciones contractuales, sino también de mandatos a los poderes
ptiblicos para que provean o financien una serie de prestaciones a los
ciudadanos. Se trata dela concesiéna éstos de derechos /crédito o derechos
de prestacién, a que se hizo referencia mas arriba (Cap. V1.5).
La previsién de una actuacién estatal consistente en mejorar o facilitar
directamente las condiciones de vida de los ciudadanos se encontraba ya en.
el siglo XIX, en muchos paises europeos, en la legislacién ordinaria. Hay
sobre todo dos materias en que histéricamente, el Estado (0 en general, los
poderes ptiblicos) ha realizado prestaciones directas: la educacion y la
Seguridad Social. En cuanto a la primera, por ejemplo, la Constitucién
espafiola de 1812, en su articulo 366 disponia que «en todos los pueblos de
la Monarquia se estableceran escuelas de primeras letras en las que se
ensefiaré a los nifios a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religion
catélica», si bien slo posteriormente se garantizé legalmente la efectividad
de la ensefianza obligatoria (en 1857, de los seis a los nueve afios). En la
mayorfa de los paises europeos se establecieron, mediante ley, sistemas
educativos gratuits, al menos con la ensefianza primaria. En cuanto a la
Seguridad Social, la legislacién, a lo largo de los siglos XIX y XX fue
estableciendo, primeramente, sistemas de seguros mixtos (con fondos
procedentes de trabajadores, empresarios y Estado) y posteriormente
LA CONSTITUCION Y LA ORDENACION DE LA VIDA SOCIAL Y ECONOMICA 165
sistemas prestacionales de financiacion estatal. De la «Seguridad Social» se
pas6 en ocasiones a sistemas de cobertura nacional.
Estas tendencias hist6ricas plasmadas primeramente en la legislacion,
se tradujeron en disposiciones en los textos constitucionales a partir de la
segunda posguerra mundial, afectandoa las mas variadas materias:no s6lo
educaci6n, sanidad y seguridad social, sino también aspectos como ocio,
deporte 0 vivienda. Ahora bien, y como ya se sefial6, el reconocimiento de
este tipo de derechos tropieza con una notable dificultad. Al tratarse de
derechos de prestaci6n, su efectividad depende de la disponibilidad de
medios materiales para su realizacién. Cabe dudar de los efectos de la
proclamacién solemne del derecho a una prestacién, como el derecho a
disponer de una vivienda digna si no existen los recursos necesarios para
construir las viviendas necesarias.
Por este motivo, las proclamaciones referentes a los derechos de presta-
cién se realizan, en los textos constitucionales, en forma en ocasiones
debilitada, en comparacién con los derechos de libertad 0 los derechos
politicos, de mas facil realizacién. Pero no seria correcto considerar que el
reconocimiento de los derechos de prestacién tiene una mera dimensi6n
ret6rica. Al menos, pueden apuntarse los siguientes efectos juridicos:
a) En primer lugar, tienen un efecto interpretativo sobre otras clausulas
constitucionales. En efecto, la previsién de unos derechos sociales implica
la habilitacién a los poderes publicos para llevar a cabo las medidas
necesarias para hacerlos efectivos. Ello supone que los poderes ptiblicos
podran, incluso, imponer limitaciones 0 restricciones, a otros derechos,
para garantizar la prestacion de los derechos sociales constitucionalmente
reconocidos. Los derechos de los individuos, y las competencias de los
poderes priblicos habran de interpretarse, pues, desde la perspectiva de la
solidaridad, y no desde una perspectiva meramente individualista.
b) Por otro lado, las proclamaciones constitucionales en este sentido,
suponen, no sélo una exhortacién 0 mandato, sino también un limite a la
accién de los poderes puiblicos. Si la Constitucién garantiza o reconoce un
derecho a prestaciones determinadas (en caso de desempleo, de accidente,
etc.) el legislador, si bien podra adecuar esos mandatos a las necesidades y
disponibilidades del momento, no podra, sin embargo, suprimir o anular
los sistemas de prestacién o proteccién ya establecidos.
166 LUIS LOPEZ GUERRA
4. El tratamiento constitucional del derecho de propiedad
Posiblemente sea la regulacién del derecho de propiedad uno de los
exponentes més claros dela evolucién del constitucionalismo. En los inicios
de éste, la propiedad aparecia como el derecho «inviolable y sagrado», base
y fundamento del orden social. Precisamente, uno de los primeros objetivos
de los revolucionarios del siglo XVIII (y en Espafia de principios del siglo
XIX) fue definir y reconstruir el derecho de propiedad, librandolo de las
vinculaciones y trabas que, en el Antiguo Régimen, dificultaban su libre uso
y disposicién. Ciertamente, las Declaraciones de Derechos y las Constitu-
ciones revolucionarias admitian ciertos limites y restricciones al derecho,
centradas esencialmente en la necesidad de un sistema impositivo, y, en
ciertos casos, en la posibilidad de expropiacién. Pero se trataba de
limitaciones tasadas, y sometidas a severos requisitos.
También en este aspecto la evolucion, primero, de las leyes, y, posterior-
mente, de las Constituciones ha supuesto un notable cambioen relaci6n con
el primer constitucionalismo. Las necesidades sociales han dado lugar a un
régimen juridico de la propiedad que se caracteriza por la relativizacion de
este derecho y su subordinacién a su funcién social. Las Constituciones, en
efecto, vienen a configurar la propiedad como un derecho no ya slo
limitado (es decir, parcialmente restringido) eventualmente por la iey sino
como un derecho «delimitado» (es decir, definido) por el legislador. En los
elocuentes términos del art. 14.2 de la Ley Fundamental de Bonn «La
propiedad tiene sus cargas. Su uso debe servir asimismo al bienestar
general». Y, en palabras de la Constituci6n espafiola de 1978 (art. 33.2) tras
reconocerse el derecho a la propiedad privada y a la herencia, «la funcién
social de estos derechos delimitara su contenido, de acuerdo con las leyes».
Esta subordinacién de la propiedad a su funcién social tiene muy
diversas manifestaciones. La primera de ellas, y la mas Ilamativa en el
mundo actual, reside en la generalizada creacién de limites al uso y
disposicién de la propiedad, para conseguir objetivos de interés general.
Muestra de ello pueden ser las limitaciones a la construccién y al uso del
suelo, tipicas de la planificacién urbanistica, y, mas ampliamente, de la
ordenacién general del territorio. Pero yendo més all4, la evolucién hacia
el constitucionalismo social se ha traducido en una mayor habilitaciona los
poderes ptiblicos para disponer, en casos determinados, de la propiedad de
los ciudadanos.
El constitucionalismo clasico reconocia la posibilidad de expropiacién.
Perola hacia dependerde la existencia de una «necesidad ptiblica legalmente
LA CONSTITUCION Y LA ORDENACION DE LA VIDA SOCIAL Y ECONOMICA 167
constatada, y con la condicién de una indemnizacién justa y previa»
(Declaracién de 1789, art. 17). De estas condiciones, una, ciertamente, se ha
mantenido, esto es, la exigencia de una base legal de la expropiacién. Pero en
otros aspectos, no han dejado de producirse cambios:
-Encuantoa la necesidad que justifica la expropiacién, junto a la utilidad
publica se ha venido a admitir también el interés social, esto es, que de la
expropiacién deriven ventajas sociales, aunque su objeto no sea atribuir los
bienes expropiados al uso ptiblico. La expropiacién puede ser instrumento,
asi, para una transferencia de dominio entre particulares (por ejemplo, en
los planes de reforma agraria).
- En cuanto a la indemnizacién, tiende a desaparecer en muchas Cons-
tituciones la exigencia de que sea «previa»: no se impone tal requisito en la
Ley Fundamental de Bonn, ni en la Constitucién espaiola de 1978. Se
mantiene sin embargo la exigencia de la indemnizacion «correspondiente»
art. 33.3 C.E,), 0 se prevé que la «indemnizacién se fijard considerando en
forma equitativa los intereses de la comunidad y de los afectados» (Ley
Fundamental de Bonn, art. 14.3).
- No falta algtin ejemplo constitucional en que, incluso, se prevé la
posibilidad de expropiaciones sin indemnizaci6n. Tal era el caso del
famoso artfculo 44 de la Constitucién de la Segunda Reptiblica, orientado
ala redistribucién de la propiedad agraria: «La propiedad de toda clase de
bienes podré ser objeto de expropiacién forzosa por causa de utilidad social
mediante adecuada indemnizacion, a menos que disponga otra cosa una
ley aprobada por los votos de la mayoria absoluta de las Cortes». En todo
caso, la expropiacién sin indemnizacién no aparece hoy como una técnica
comtin, al menos en Europa Occidental.
Larelativizacién de la propiedad también se manifiesta en otro aspecto:
la regulacién constitucional del sistema tributario. La doctrina clasica en
esta materia era la expresada por el adagio No taxation without representation.
Tal principio se mantiene hoy en las modernas Constituciones, que, en
general, establece el principio de legalidad de los tributos. Ahora bien, la
caracteristica del constitucionalismo social es que el sistema impositivo no
s6lo es un instrumento para subvenir a las necesidades del Estado, sino
también un medio de redistribucién de la riqueza, en cuanto que los fondos
pliblicos financian prestaciones sociales que, por lo comtin, favorecen a los
sectores con menores ingresos econémicos. Ello supone también la intro-
duccién de la progresividad como criterio tributario: es decir, que los tipos
impositivos (porcentajes de bienes que el Estado detrae) aumentaran seguin
aumente la capacidad econémica del contribuyente, de manera que los
168 LUIS LOPEZ GUERRA
mayores contribuyentes pagaran proporcionalmente mas en forma de
tributos al Estado. Disposiciones de este tipo pueden encontrarse en la
Constitucién italiana de 1948 (art. 53: «El sistema tributario se inspira en
criterios progresivos») y en la Constitucién espafiola de 1978, que prevé «un
sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y
progresividad» (art. 31.1).
Debe tenerse en cuenta en todo caso, que la relativizacién constitucional
de la propiedad no supone su desaparicién. En general, las Constituciones
(incluso en el constitucionalismo social) reconocen expresamente el dere-
cho de propiedad, que puede verse limitado, pero no radical y generalmen-
te suprimido. De hecho, el constitucionalismo social tiende hacia la exten-
sién y distribucién (0 re-distribucién) de la propiedad, y no hacia su
supresién.
5. La direcci6n piiblica de la economia
Durante todo el siglo XIX fue constante la critica al orden liberal en el
sentido de que muchos aspectos de la actividad econémica, por su trascen-
dencia y repercusiones en toda la sociedad, no podian dejarse en manos
privadas, sometidos al interés individual, sino que debian ponerse en
manos de la colectividad. En su vertiente mds extrema, los criticos del
sistema econémico liberal defendian la abolicién de la propiedad privada
de los medios de produccién y la creacién de un sistema econémico
colectivizado. Esa colectivizacién podia suponer la «estatalizaci6n» de la
economia, 0, como en la teoria marxista, su control por el proletariado
organizado. El Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels (1848)
era tajante en este aspecto: «En este sentido, la teorfa de los comunistas
puede resumirse en una simple frase: abolicin de la propiedad privada
(...). Elproletariado utilizard su supremacia politica para arrebatar gradual-
mente a la burguesfa su capital, para centralizar todos los instrumentos de
produccién en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado
como clase dirigente, y para aumentar el total delas fuerzas productivas tan
rapidamente como sea posible».
EI programa de estatalizacién de la economia fue el asumido por
muchos de los partidos socialistas, a partir del Programa de Gotha (1875) del
Partido Socialdemécrata Aleman. No obstante, en la mayoria de los paises
occidentales no lleg6 nunca a imponerse la colectivizacién de la economia.
Lo que sf se produjo fue una adaptacién del sistema econémico, de manera
LA CONSTITUCION Y LA ORDENACION DE LA VIDA SOCIAL Y ECONOMICA 169
que, aun manteniéndose la mayorfa de la actividad econémica en manos
privadas, fue desarrollandose y aumentando el papel del Estado como
orientador y director de la economia. Ello se tradujo, por un lado, en la
paulatina creacién de un sector publico estatal, es decir, en um sector de la
actividad productiva de propiedad y gestién ptblica; y por otro, en el
crecimiento de los medios de direccién y orientacin por parte del Estado
de la economia en general.
Lacreaciéndeunsector puiblico estatal aparece expresamente reconocida,
como objetivo constitucional, en la Constitucién alemana de Weimar en su
articulo 155: «Por medio de la ley, sin perjuicio de indemnizaci6n, puede el
Reich convertir en su propiedad aquellas empresas econdmicas privadas
que sean aptas para la socializacion. Puede el Reich intervenir por si mismo
y por medio de los Lander y los municipios en la administracion de las
empresas y agrupaciones econémicas». La idea de la ventaja o conveniencia
de que una parte, mayor o menor, de la economia se sustrajera de la
propiedad privada y se convirtiera en propiedad estatal se refleja también
en el constitucionalismo europeo posterior a la Guerra Mundial. En las
nuevas Constituciones de Europa Occidental se prevé la posibilidad de
medidas socializadoras, que convertirian al Estado en duefio de parte de las
actividades productivas, industriales, comerciales y de otro tipo. El Pream-
bulo de la Constitucion francesa de 1946 proclamaba que «todo bien, toda
empresa, cuya explotacién tenga o en lo sucesivo adquiera caracter de
servicio ptiblico nacional 0 de monopolio de hecho, se convertird en
propiedad de la colectividad». La Constitucién italiana de 1948 (art. 43)
prevefa la transferencia al Estado de empresas referidasa servicios piblicos
esenciales 0 a fuentes de energia 0 monopolios: la Ley Fundamental de
Bonn, de 1949 (art. 15) autorizaba la conversién, mediante ley, de la tierra
y el suelo, las riquezas naturales y los medios de produccién», «en propie-
dad colectiva u otras formas de economia colectiva». La vocacion
socializadora es también evidente en las Constituciones europeas del
tiltimo cuarto de siglo, como la portuguesa de 1976 y la espaiiola de 1978
(art. 128.2).
No obstante, las posiciones socializadoras que ponfan el acento en Ia
propiedad ptiblica de los medios de producci6n han atenuado notablemen-
te sus pretensiones, al menos en las tiltimas décadas; se ha puesto progre-
sivamente el acento en la mayor eficiencia de la iniciativa privada y en los
peligros que la acumulacién de poder, econémico y politico, en manos de
lasautoridades, supone para la libertad individual. De hecho, el ejemplo de
los mediocres resultados de las experiencias de economia colectivizada
(paises del Este de Europa) fue un elemento disuasor frente a la tendencia
170 LUIS LOPEZ GUERRA
hacia la estatalizaci6n de la econom{a: en Europa Occidental, los partidos
socialistas fueron, paulatinamente, renunciando a la colectivizacion de la
economia como objetivo politico. Fue relevante, en este aspecto, el progra-
ma de Bad Godesberg, de 1959, del Partido Socialdemécrata Aleman, punto
de inflexién en todo el pensamiento socialista europeo.
La disminucién del entusiasmo por la estatalizacién de la economfa no
ha supuesto, ni mucho menos, la vuelta a un sistema de abstencionismo
estatal en este ambito. Las previsiones constitucionales, si no se han
traducido en una socializaci6n global de la vida econémica, si han tenido
como consecuencia un fortalecimiento del papel del Estado como impulsor
y orientador de la actividad econémica. Como ejemplo de este papel
pueden sefialarse:
a) El mantenimiento de un sector piblico de considerable importancia
en todos los pafses europeos occidentales. Ello se manifiesta al menos en
dos campos de actuacién. Por un lado, en aquellos servicios ptiblicos no
rentables, que dificilmente podrfan ser asumidos por la iniciativa privada
(determinados transportes, algunas comunicaciones, etc.). Por otra, aque-
Hasactividades de relevancia para la defensa (industrias militares y conexas)
© necesitados de intervenci6n estatal para evitar monopolios o concentra-
ciones de poder peligrosas para la estabilidad econémica y politica. Entre
este tipo pueden sefialarse las telecomunicaciones y, la Banca emisora.
b) La disponibilidad de numerosos instrumentos de orientacién de la
economia. Sin necesidad de transformar la actividad econémica en una
actividad ptiblica, las Constituciones proveen al Estado de medios de
planificacin y orientacién de la economia, utilizables con diversa intensi-
dad. La politica fiscal y presupuestaria, y la politica monetaria conceden a
los poderes ptiblicos armas suficientes para encauzar en gran medida la
politica econémica. En ocasiones se crean 6rganos constitucionales para
evar a cabo esa politica, o asesorar al Gobierno en su realizacion (consejos
econémicos y sociales).
El modelo constitucional econémico en los paises occidentales, al menos
en Europa, puede pues definirse como de economia de mercado, basado en
la propiedad privada (en ocasiones espectficamenteasidesignado,comoen
la Constitucién Espafola de 1978, art. 38: «Se reconoce la libertad de
empresa en el marco de la economia de mercado») pero sometido a un alto
grado de intervenci6n y orientacién estatal, con vista a la salvaguardia de
LA CONSTITUCION Y LA ORDENACION DE LA VIDA SOCIAL Y ECONOMICA 171
la estabilidad del sistema y de los intereses de los grupos menos favoreci-
dos: en ocasiones se ha designado como economia social de mercado.
Este tipo de modelo econémico (reconocido o no expresamente en la
Constitucién) se ha mantenido frente a la desaparicién del modelo consti-
tucional socialista representado por los paises del Este de Europa. En ellos,
las tendencias colectivistas se habian traducido en sistemas econdmicos en
que predominaba, con cardcter casi absoluto (al menos en términos cuan-
titativos) la propiedad y direccién ptiblica de los medios de produccién.
Entre 1917 y 1989 se desarrollé en efecto un constitucionalismo socialista
ajeno en gran manera ala tradicién del constitucionalismo clasico; este tipo
de constitucionalismo se basaba, en términos de la Constitucién de la URSS
de 1977 en «la propiedad socialista de los medios de produccién en forma
de propiedad del Estado (patrimonio de todo el pueblo) y propiedad de los
koljoses y otras organizaciones cooperativas» (art. 10). La crisis de estos
sistemas les ha convertido, al menos por el momento, en un paréntesis en
la historia de las organizaciones politicas.
6. Bibliografia
@) Obras cldsicas
Para la verliente no esiatista de la ideolog(a colectivista, Karl MARX y Friedrich
ENGELS. Manifiesio Comunista (1848), Madrid, 1981. Para los origenes del
estatismo socialista, Ferdinand LASSALLE ¢Qué es una ConstiluciGn? (1860),
Barcelona , 1976. Como ejemplo de anélisis concreto. Charles BEARD Una
interpretacion econémica de la Constitucién de Estados Unidos (1913), Buenos
Altes, 1953. Para el concepto de Estado Social, Hermann HELLER «Rechissiaat
oder Diktatur» (1929), en Gesammelie Schriften, vol. l, Leiden, 1971
b) Obras aciuales
JM. LOJENDIO, «Derecho Constitucional Econémico» en Constitucién y Economia,
La ordenacién del sistema econémico en las Constituciones occideniales, Macricl,
1977. pags. 79-98. J. DE ESTEBAN, «La funcién transformadora de las Constitucio-
nes Occidentales» Ibidem, pags. 149-160. L. PAREJO, Estado social y Administra-
cidn Publica, Madrid, 1983. A. GARRORENA, El Estado espanol como Estado
social y democrdtico de Derecho, Madrid, 1984. M. BASSOLS Constitucién y
Sistema Econémico, Madrid, 1985. J.L. CASCAJO CASTRO, «La voz Estado social
y democratico de Derecho» en Revista del Centro de Estudios Constirucionales, 12
(1992) pags. 9-23. Sobre los consejos econémicos y sociales, L. GARCIA RUIZ. El
Consejo Fconémico y Social, Madrid, 1994.
También podría gustarte
- 1.-Lopez Guerra, Separación de Poderes.Documento34 páginas1.-Lopez Guerra, Separación de Poderes.Ceneudy RecioAún no hay calificaciones
- Roldeaudiencias Sala 642 4Documento16 páginasRoldeaudiencias Sala 642 4Ceneudy RecioAún no hay calificaciones
- Giorgio Pino - Derechos Fundamentales e Interpretación - Capítulo VDocumento28 páginasGiorgio Pino - Derechos Fundamentales e Interpretación - Capítulo VCeneudy RecioAún no hay calificaciones
- Caso Mario Lopez Escuela Ed-2Documento6 páginasCaso Mario Lopez Escuela Ed-2Ceneudy RecioAún no hay calificaciones
- TC 0111 19Documento99 páginasTC 0111 19Ceneudy RecioAún no hay calificaciones
- Infeco2021 12Documento157 páginasInfeco2021 12Ceneudy RecioAún no hay calificaciones
- Infeco2015 03Documento104 páginasInfeco2015 03Ceneudy RecioAún no hay calificaciones
- Módulo 4Documento15 páginasMódulo 4Ceneudy RecioAún no hay calificaciones
- Temas Del 1 Al 24 Derecho CivilDocumento58 páginasTemas Del 1 Al 24 Derecho CivilCeneudy RecioAún no hay calificaciones
- 551 2019 Eciv CP 00571Documento42 páginas551 2019 Eciv CP 00571Ceneudy RecioAún no hay calificaciones
- Penal Olm 2013Documento100 páginasPenal Olm 2013Ceneudy RecioAún no hay calificaciones
- 10-Estudios de La BioéticaDocumento14 páginas10-Estudios de La BioéticaCeneudy RecioAún no hay calificaciones
- OfertaDocumento5 páginasOfertaCeneudy RecioAún no hay calificaciones
- Estados Financieros2016Documento7 páginasEstados Financieros2016Ceneudy RecioAún no hay calificaciones
- Infeco2000 12 DDocumento15 páginasInfeco2000 12 DCeneudy RecioAún no hay calificaciones
- Infeco Preliminar2022-09Documento47 páginasInfeco Preliminar2022-09Ceneudy RecioAún no hay calificaciones
- Modulo 2Documento18 páginasModulo 2Ceneudy RecioAún no hay calificaciones
- Tarea 1 Preguntas para Reflexión Del Primer MóduloDocumento2 páginasTarea 1 Preguntas para Reflexión Del Primer MóduloCeneudy RecioAún no hay calificaciones
- Hart (Formalismo y Escepticismo) pp.155-191Documento20 páginasHart (Formalismo y Escepticismo) pp.155-191Ceneudy RecioAún no hay calificaciones
- Atienza Derecho Como ArgDocumento11 páginasAtienza Derecho Como ArgCeneudy RecioAún no hay calificaciones
- MÓDULO IV - Nóminas de ArgumentosDocumento13 páginasMÓDULO IV - Nóminas de ArgumentosCeneudy RecioAún no hay calificaciones
- MÓDULO I Argument y Métodos de InterpretaciónDocumento17 páginasMÓDULO I Argument y Métodos de InterpretaciónCeneudy RecioAún no hay calificaciones
- DBP Reglamento para La Aplicacion de La Politica de Igualdad...Documento44 páginasDBP Reglamento para La Aplicacion de La Politica de Igualdad...Ceneudy RecioAún no hay calificaciones