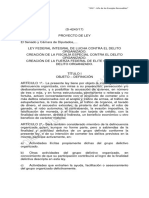Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Moreso y Vilajosana Introducci N A La Teor A Del Derecho Cap. IV Obligatorio
Moreso y Vilajosana Introducci N A La Teor A Del Derecho Cap. IV Obligatorio
Cargado por
NicolásBravo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas32 páginasTítulo original
Moreso_y_Vilajosana_Introducci_n_a_la_teor_a_del_derecho_cap._IV_obligatorio_
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas32 páginasMoreso y Vilajosana Introducci N A La Teor A Del Derecho Cap. IV Obligatorio
Moreso y Vilajosana Introducci N A La Teor A Del Derecho Cap. IV Obligatorio
Cargado por
NicolásBravoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 32
JOSE JUAN MORESO
JOSEP MARIA VILAJOSANA
INTRODUCCION
ALA TEORIA DEL DERECHO
MARCIAL PONS, EDICIONES $ JURIDIC AS Y SOCIALES, S. A.
MADRII BARCELONA
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorizacién escrita de los titulares del
«Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproduccién total o parcial
de esta obra por cualquier medio 0 procedimiento, comprendidos la reprografia y
el tratamiento informético, y la distribucién de ejemplares de ella mediante alquiler
© préstamo piblicos.
© José Juan Moreso y Josep Maria Vilajosana
© MARCIAL PONS
EDICIONES JURIDICAS Y SOCIALES, S. A.
San Sotero, 6 - 28037 MADRID
& 91 304 3303
ISBN: 84-9768-162-2
Depésito legal: M. 38.470-2004
Disefio de la cubierta: Manuel Estrada. Disefio Grético
Fotocomposicién: INFoRTEX, S. L.
Impresi6n: CLosas-Orcoyen, S. L.
Poligono Igarsa. Paracuellos de Jarama (Madrid)
MADRID, 2004
CAPITULO IV
SISTEMA JURIDICO
1. LA NOCION DE SISTEMA JUR{DICO
1.1, El Derecho como sistema: planteamiento tradicional
Se acostumbra a pensar que las normas juridicas no se hallan ai
ladas y desagregadas entre si, sino que forman algun tipo de unidad,
que tienen entre si algiin tipo de relacién que permite concebirlas como
un sistema. O, tal vez mejor, que una adecuada concepcién del Derecho
exige concebirlas de manera sistematica.
Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre si (téc-
nicamente se dice asi: un conjunto mas una estructura, la cual define
las relaciones que se dan entre los elementos del conjunto). Un con-
junto puede ser formado a partir de cualquier coleccién de elementos,
pero no todos los conjuntos pueden concebirse como sistemas. El con-
junto formado por un ordenador, el numero 5 y un arbol dificilmente
puede ser concebido como un sistema. En cambio, el conjunto de los
nuimeros naturales si puede ser concebido como un sistema estruc-
turado por la relacién de sucesion (el numero 1 sucede al numero 0,
el ntimero 2 al mimero 1, etc.).
La afirmacién de que el Derecho puede ser concebido como un
sistema requiere ser complementada con el establecimiento de las rela-
ciones que se dan entre los elementos que integran el conjunto del
Derecho (y a cuyo estudio hemos dedicado el capitulo anterior). En
la tradici6n juridica existen tres nociones que pueden servir para definir
las relaciones entre las entidades juridicas.
96 JOSE JUAN MORESO Y JOSEP MARIA VILAJOSANA
En primer lugar, los autores de la Escuela Historica del Derecho
—entre los que destaca Friedrich Karl von Savicny— sostuvieron que
la relacin principal entre los elementos del Derecho era de cardcter
organico. Para estos autores los elementos que integraban el Derecho
no eran las normas sino los institutos juridicos (entendidos como con-
juntos de proposiciones juridicas, asi la compra venta o el error eran
institutos juridicos) y dichos elementos tenfan entre sf relaciones orgé-
nicas, es decir, relaciones de interdependencia mutua. Es obvio que
esto no pasaba de ser una metéfora —extraida de las ciencias bio-
logicas, en auge en cl siglo x1x— que no era muy iluminadora fuera
de su dmbito natural. Sostener que los érganos de un ser vivo tienen
relaciones de interdependencia entre si es claramente iluminador, pues-
to que permite estudiar cudles son esas relaciones. En cambio, sostener
lo mismo en el Aambito del Derecho nunca pas6 de ser una metdfora,
poco esclarecedora, porque nunca se establecieron claramente cuales
eran esas relaciones de interdependencia mutua. Por esta raz6n, nada
més ser dicho aqui de las relaciones orgénicas.
En segundo lugar, algunos autores han pensado que, entre las nor-
mas juridicas, existen relaciones ldgicas, relaciones de consecuencia l6gi-
ca. Por ejemplo, los iusnaturalistas racionalistas (como Samuel PUFEN-
porF 0 Christian Tomastus) consideraban que el Derecho natural esta-
ba formado por un conjunto de principios evidentes para la raz6n
humana, los axiomas, y todas sus consecuencias ldgicas, los teoremas'.
Asi, por ejemplo, del principio segtin el cual los pactos deben ser cum-
plidos (pacta sunt servanda) se deriva la norma segin la cual un com-
prador debe pagar el precio de la cosa comprada (como parte inte-
grante de un contrato de compraventa). La idea que conforma el niicleo
de esta concepcién puede ser separada de sus fundamentos iusnatu-
ralistas y puede afirmarse que si una autoridad dicta una norma (como
“Prohibido fumar en las aulas de la Facultad”) entonces también ha
dictado, implicitamente, todas sus consecuencias légicas (como “Pro-
hibido fumar en las aulas de la Facultad cuando se celebran exdme-
nes”). Volveremos sobre ello.
En tercer y tiltimo lugar, algunos autores (Ia idea se remite a los
miembros de la Escuela de Viena, Hans KEisen y Adolf J. MERKL)
conciben las relaciones entre las normas juridicas como relaciones gené-
ticas 0 dindmicas. Es decir, una norma N tiene una relacién de este
tipo con otra norma N’ si y s6lo si N autoriza la creacién de N’ En
este sentido, un reglamento R cuya creacién ha sido autorizada por
una ley L tiene con dicha ley una relacién genética. También volve-
remos sobre ello.
* Sobre el iusnaturalismo, véase infra, ultimo capitulo.
SISTEMA JURIDICO ”
1.2. Sistemas estaticos y sistemas dindmicos
Debemos a Hans Keisen la distincién entre sistemas normativos
estaticos y sistemas normativos dinamicos.
Un sistema normativo es estatico si y sdlo si esta estructurado por
la relacién de consecuencia légica, establecida por el criterio de dedu-
cibilidad.
Un sistema normativo es dindmico si y slo si esta estructurado
por las relaciones genéticas, de acuerdo con el criterio de legalidad.
El criterio de deducibilidad comporta la identificacién de un con-
junto determinado de normas como normas del sistema. Al concebirlas
como estructuradas mediante la relacién de consecuencia l6gica, todas
las consecuencias légicas de estas normas también son miembros del
sistema. El criterio de deducibilidad establece la siguiente relacin
entre dos normas N, y Nz, que llamaremos RD: N> tiene la relacin
RD con N; siy solo si Np es una consecuencia Igica de N;.
El criterio de legalidad, en cambio, comporta la identificacion de
un conjunto determinado de normas como normas del sistema. Al con-
cebirlas como estructuradas mediante relaciones genéticas, las normas
cuya creacién ha sido autorizada por las identificadas en primer lugar,
son también miembros del sistema. El criterio de legalidad establece
la siguiente relacién entre dos normas N; y Na que llamaremos RL:
N> tiene la relaci6n RL con N, si y sélo si N; ha autorizado a un
6rgano O la creacién de Nz, y O ha creado N> (véase CarAcctoLo,
1988; Moreso y Navarro, 1993).
Segtin KELsEn, los sistemas morales son ejemplos de sistemas esta-
ticos. A partir de unas normas consideradas autoevidentes, es posible
inferir otras normas que son sus consecuencias légicas. Por ejemplo,
de la norma “se debe decir la verdad” pueden inferirse las normas
“no se debe mentir”, “no se debe engafiar”, “no se debe prestar falso
testimonio”, etc. Los sistemas dinamicos, en cambio, se caracterizan
porque sus primeras normas tinicamente establecen los hechos pro-
ductores de normas, tnicamente confieren autorizacion para dictar
normas. KELSEN afiade que los sistemas normativos juridicos tienen
esencialmente un cardcter dindmico. Pero este autor también acepta
la posibilidad de que ambos principios puedan ser combinados en un
mismo sistema normativo [KELSEN, 1960: cap. 34.b)]. En los epigrafes 5
y 6 de este capitulo veremos cémo el criterio de deducibilidad y el
criterio de legalidad pueden ser integrados en nuestra comprensién
s juridicos.
Las relaciones de consecuencia 16
las sugerencias realizadas en el capitulo IL
cenire normas habré que entenderlas a partir de
98 JOSE JUAN MORESO Y JOSEP MARIA VILAJOSANA
Sin embargo, antes de pasar a estos epigrafes, vale la pena dete-
nerse, aunque sea brevemente, en otra idea —central también en la
teoria juridica kelseniana— de acuerdo con la cual los sistemas juridicos
son sistemas coactivos. Un sistema coactivo es aquel que establece
determinadas sanciones (entendidas como la privacion forzada de algin
bien: por ejemplo, la pena de prisién, el embargo)’. Suele afirmarse
que la coactividad constituye un rasgo definitorio de los sistemas juri-
dicos. Ahora bien, es obvio que no todas las normas juridicas establecen
sanciones (asi, las normas constitutivas no establecen sanci6n alguna),
por lo tanto este rasgo del Derecho hay que entenderlo en el sentido
de que algunas de las normas juridicas prescriptivas (aquéllas dirigidas
a los jueces obligandoles o faculténdoles la imposicién de una sancién)
contienen en su solucién normativa una accién que es una sancidn.
2. EL SISTEMA JURIDICO COMO SISTEMA NORMATIVO,
2.1. Normas formuladas y normas derivadas
Cualquier conjunto de normas promulgadas por una autoridad juri-
dica puede ser concebido como un sistema normativo, es decir, como
un conjunto de normas que contiene todas sus consecuencias légicas*.
Es importante distinguir en este conjunto, las normas formuladas, aque-
Has normas explicitamente dictadas por una autoridad, de las normas
derivadas, aquellas normas que son consecuencia légica de las normas
formuladas, que s6lo de manera implicita han sido ordenadas por la
autoridad. Por ejemplo, de la orden que un padre puede darle a su
hijo: “No salgas de casa con mal tiempo” se derivan otras érdenes
—que el padre s6lo ha formulado implicitamente—, como “No salgas
de casa con tormenta”, “No salgas de casa cuando granice”, etc.
Es importante caer en la cuenta de que esta nocién de sistema
puede servir para caracterizar todo el Derecho de un pais determinado,
pero también puede servir para identificar sistemas més reducidos y
de mayor interés para los juristas. Asi, podemos tomar como normas
formuladas el conjunto dé normas penales que regulan los casos de
matar a otro, 0 los casos civiles de responsabilidad extracontractual,
etc, Estos sistemas normativos no son todo el Derecho (espafol, por
ejemplo) pero pueden servirnos para averiguar cémo regulan deter-
minados casos y los problemas que podemos encontrarnos a la hora
de aplicar las normas a dichos casos.
> Vase infra, apartado 2.1 del capitulo V.
“ Las ideas desarrolladas en este apartado proceden, fundamentalmente, de ALcHOURRON
y Butyor, 1971
SISTEMA JUR{DICO 99
2.2. Universo de casos y universo de soluciones
Como deciamos en el parrafo anterior, la nocién de sistema nor-
mativo es Gtil cuando nos enfrentamos a lo que puede denominarse
un problema normativo. Vamos a caracterizar mas adecuadamente la
noci6n de problema normativo. Para ello, es necesario, en primer lugar,
delimitar el conjunto de casos individuales a los que vamos a circuns-
cribir el problema, el universo del discurso. El universo del discurso
viene definido por alguna propiedad que permite caracterizar sus ele-
mentos. Supongamos que el problema normativo de nuestro universo
del discurso es el delimitado por la siguiente propiedad: “entrada en
domicilio ajeno”. Entonces, pertenecen al universo del discurso todas
las entradas en domicilio ajeno. Y supongamos también que la Gnica
norma aplicable a este caso surge del articulo 18.2 de la Constitucién:
«El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podra hacer-
se en él sin consentimiento del titular 0 resoluci6n judicial, salvo caso
de flagrante delito»,
Con arreglo a este articulo de la Constitucién, lo que puede deno-
minarse el dmbito factico del problema (es decir, los casos que el pro-
blema regula) esta caracterizado mediante tres circunstancias: el con-
sentimiento del titular, la resoluci6n judicial y el flagrante delito. Estas
son, entonces, las tres propiedades relevantes en nuestro universo del
discurso. Otras circunstancias son irrelevantes para nuestro texto cons-
titucional: la nacionalidad del titular del domicilio, que este domicilio
sea grande o pequefio, etc. Lo nico relevante es que haya 0 no con-
sentimiento del titular (propiedad a la que Ilamaremos CT), que haya
© no resolucién judicial (propiedad a la que llamaremos RJ) y que
se esté produciendo 0 no un delito flagrante (propiedad a la que Ila
maremos DF). Cada una de estas tres propiedades (CT, AJ, DF) divi
den los elementos del universo del discurso en dos clases: la clase
de aquellos elementos en los que la propiedad esta presente y la de
aquellos en los que esta ausente, es decir, su clase complementaria:
la clase complementaria de CT se representara como >CT (no es el
caso de que haya consentimiento del titular), la clase de complemen-
taria de AJ se representara como ~AJ (no es el caso de que haya
autorizaci6n judicial) y la clase complementaria de DF como ~DF (no
es el caso de que se produzca un delito flagrante). O sea, que CT,
AJ y DF son las propiedades relevantes en nuestro universo del dis
curso.
Las propiedades relevantes pueden utilizarse para realizar una cla-
sificacion © particion en el universo del discurso. Una clasificacién for-
malmente correcta debe reunir los tres requisitos siguientes:
100 JOSE JUAN MORESO Y JOSEP MARIA VILAJOSANA
a) Ningdin caso individual del universo del discurso debe perte-
necer a més de una de las clases, es decir, las clases deben excluirse
mutuamente.
b) Cada caso individual del universo del discurso debe pertenecer
a una de las clases, esto es, no debe haber elementos del universo
del discurso que no pertenezcan a ninguna de las clases.
c) Ninguna clase debe resultar vacia.
Por esta razon —porque viola todos estos requisitos— nos resulta
sorprendente la siguiente clasificacién de los animales que, segin una
conocida narracién de Jorge Luis Borces (Borces, 1974: 111), aparecia
en cierta enciclopedia china:
«Los animales se dividen en (a) pertenecientes al Emperador,
(b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabu-
losos, (g) perros sueltos, () incluidos en esta clasificacién, (i) que se
agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finisimo
de pelo de camello, (1) etcétera, (m) que acaban de romper el jarrén,
(n) que de lejos parecen moscas».
Las propiedades relevantes deben reunir las siguientes condiciones:
a) Que sean I6gicamente independientes entre si, es decir, que
la presencia de una de ellas en un caso individual sea compatible tanto
con la presencia como con la ausencia de cualquiera de las otras.
b) Que sean légicamente independientes de las propiedades que
definen las acciones del universo de acciones.
c) Que el universo de casos y el universo de propiedades sean
dos universos correspondientes, en el sentido de que cada uno de los
elementos del universo del discurso pueda tener cada una de las pro-
piedades del universo de propiedades.
Pues bien, a partir de nuestro universo de propiedades {CT, AJ,
DF}, que cumple las anteriores condiciones, es posible generar un uni-
verso de casos. El universo de casos est formado por todos los casos
elementales y los casos elementales son aquellos casos genéricos que
resultan de la conjuncién que contiene todas las propiedades del uni-
verso de propiedades o sus negaciones. El universo de casos se genera
de Ja siguiente manera: si n es el nimero de propiedades (tres en
nuestro ejemplo), 2° es el ntimero de casos elementales (en nuestro
ejemplo, 2° = 8). Estos son los ocho casos elementales que constituyen
una clasificacién de nuestro universo de casos:
SISTEMA JURIDICO 101
| CT Al DF
yo | + + + = CTAATADF
2) + + = = CTAAJA7DF
3) + = # = CTA7AIADE
4) + = == CTATAIATDEF
Ss) | - + £ = SCTAAIA DE
6) | = + = = 2CTA AS A>DE
2) | = = + = FCT ATAIADE
8) | = = = = FCT AAS AADE
Asi, por ejemplo, al caso elemental 1) pertenecen todos los casos
individuales que instancian la presencia de las tres propiedades: CT,
AJ, DE; al caso elemental 5) pertenecen los casos individuales que
instancian la ausencia de CT y la presencia de AJ y DF. Puede com-
probarse también que estos ocho casos elementales constituyen una
particién del universo del discurso (definido por la propiedad de la
entrada en domicilio ajeno): no hay ningtn caso individual que per-
tenezca a més de un caso elemental, todos los casos individuales per-
tenecen a uno de los casos elementales y no hay ningin caso elemental
necesariamente vacio.
El dmbito normativo del problema viene determinado por la forma
en que el articulo 18.2. de la Constitucién soluciona los casos ele-
mentales. Puede sostenerse que dicho articulo expresa las dos siguien-
tes normas:
N,: Si hay consentimiento del titular o autorizaci6n judicial o delito
flagrante, entonces es facultativa la entrada en domicilio ajeno.
N>: Si no hay ni consentimiento del titular ni autorizacién judicial
ni delito flagrante, entonces esta prohibida la entrada en domicilio
ajeno.
Como puede apreciarse, el conjunto de soluciones posibles para
nuestro dmbito normativo estan referidas siempre a una sola accién:
la entrada en domicilio ajeno (ED). Entonces, el universo de acciones
esta integrado por una tnica accién: ED. Como sabemos (recuérdese
lo dicho en el apartado 1.2.3 del capitulo IID), dicha accién es obli-
gatoria (OED) cuando esta permitido ED y no esta permitido no ED,
esta prohibida (PhED) cuando no esta permitido ED y esta permitido
no ED, y es facultativa (FED) cuando esta permitido ED y esta per-
102 JOSE JUAN MORESO Y JOSEP MARIA VILAJOSANA
mitido no ED. Estas tres soluciones constituyen las soluciones maxi-
‘males de nuestro universo de acciones.
Dado que las normas prescriptivas correlacionan casos genéricos
con soluciones normativas, en nuestro problema normativo tenemos
las dos siguientes correlaciones establecidas por N; y Nx
N,: FED/CT v AJ v DF ( el simbolo v es el simbolo de la dis-
yunci6n y se lee “o”).
No: PRED/-CT a 7AJ ,>DF.
Estas dos normas permiten solucionar todos nuestros casos ele-
mentales. N; correlaciona la solucién “Facultativo ED” con los siete
primeros casos. La norma N> correlaciona Ia solucién “Prohibido ED”
con el caso ocho. Podemos expresarlo de la siguiente manera:
SISTEMA NORMATIVO S;
casos Soluciones normativas
Nx (FEDICT v AJ v DF) | Nx (PhED/~ CT \7AJ \~DF)
1) CT AAJA DF FED
2) CTAAIA7DF FED
3) CTATAIADF FED
4) CT AAI A> DF FED
5) 7CTAAIADE FED
6) 7CTAAIA“DF FED
7) 3CTA7AJ DF FED
8) CT ATA A7DF PhED
Este grafico representa el sistema normativo aplicable al problema
de la entrada en domicilio ajeno, tal y como lo solucionan las normas
Ny Na Llamemos a este sistema normativo S; = { Ny, No}.
Vale la pena mencionar dos aspectos relacionados con este sistema
normativo, ya que han tenido alguna relevancia en la discusin cons-
titucional en nuestro pais.
En primer lugar, se ha sugerido alguna vez que el articulo 18.2
de la Constitucién establece Gnicamente una pauta no concluyente por-
que hay otros casos, como el estado de necesidad (por ejemplo: un
SISTEMA JURIDICO 103
nifio pequeio se ha quedado atrapado en un incendio en cierto domi-
cilio), en donde también es facultativa la entrada en el domicilio (0,
incluso, obligatoria). Si fuera asi, entonces el universo de propiedades
no estaria clausurado, seria un universo abierto. Ahora bien, al menos
para este tipo de casos, puede argumentarse que es plausible incluirlos
en la propiedad “consentimiento del titular”, ya que dicho consen-
timiento puede ser expreso o tacito (parece plausible argiiir que taci-
tamente consentimos en que entren en nuestro domicilio para salvar
de un incendio a nuestro hijo pequefio).
En segundo lugar, la STC 341/1993, de 18 de noviembre, declaré.
inconstitucional el articulo 21.2 de la Ley Organica 1/1992 de Pro-
teccién de la Seguridad Ciudadana, porque establecia que cuando las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan conocimiento fun-
dado de que se esté cometiendo 0 se acaba de cometer un delito rela-
cionado con el trafico y consumo de estupefacientes, se entenderd que
hay delito flagrante. El Tribunal Constitucional argument6 que esto
introducia una nueva propiedad que facultaba la entrada al domicilio,
de manera contraria a la Constitucién, puesto que “delito flagrante”
habia sido entendido siempre como incluyendo la evidencia o percep-
cién sensorial de que se estaba cometiendo un delito, y en los casos
previstos en la Ley mencionada, se ampliaba la nocién hasta convertirla
en conocimiento fundado (por ejemplo, una persona puede tener cono-
cimiento fundado, mientras esta en el trabajo, de que sus hijos estan
en la guarderfa, sin tener evidencia o percepcidn sensorial de que ello
es asi).
El sistema normativo S, correlaciona todos y cada uno de los casos
elementales con una tnica solucién maximal. En este sentido, puede
decirse que el sistema S, es un sistema que regula adecuadamente
(al menos, desde un punto de vista técnico) el problema normativo
de la entrada en el domicilio. Para comprender que no siempre sucede
de esta manera vamos a suponer otro sistema normativo, S>, integrado
también por dos normas, distintas de las anteriores,
S2 = { Ns, Na}
con el siguiente contenido
No: Esta prohibida la entrada en domicilio ajeno sin autorizaci6
judicial.
Ng: Se faculta la entrada en domicilio ajeno con consentimiento
del titular.
Los casos elementales de este sistema normativo se generan a partir
de dos tnicas propiedades relevantes: la autorizacion judicial y el con-
sentimiento del titular, o sea que
104 JOSE JUAN MORESO Y JOSEP MARIA VILAJOSANA
UP = { AJ,CT}
Como el universo de propiedades contiene dos elementos, el uni-
verso de casos que permite hacer una clasificacin de los elementos
del universo del discurso estard integrado por cuatro casos: caso 1)
CT AAJ, caso 2) CT \~AJ, caso 3) “CT AAJ y caso 4) “CT 47 AJ.
Y estas propiedades aparecen correlacionadas con las soluciones
normativas de la siguiente manera,
Ns: PhED/7AJ
Na: FED/ CT
EI grafico que permite representar el sistema Sp es el siguiente:
SISTEMA NORMATIVO S,
Casos Soluciones normativas
Nx (PRED/~AJ)_| Ng (FED/CT)
1) CTAAS FED
2) CTA>AJ PhED FED
3) 7CTAAI
4) 7CTATAI PhED
E] grafico que representa el sistema S> ofrece algunas peculiari-
dades en relacién con $;: hay un caso, el caso 2), que aparece corre-
lacionado con dos soluciones maximales (incompatibles entre si, puesto
que cualquiera de las soluciones maximales es incompatible con cual-
quiera otra, distinta de si misma) y hay un caso, el caso 3), que no
aparece correlacionado con ninguna solucién maximal. El primer pro-
blema se conoce como un supuesto de antinomia o contradiccién nor-
mativa. El segundo, se trata de un problema de laguna normativa. En
los proximos apartados vamos a ocuparnos de estos problemas.
2.3. Consistencia y antinomias
2.3.1. Definicién y clases de antinomias
Podemos definir antinomia o contradiccién normativa de la siguien-
te manera:
SISTEMA JURIDICO 105
Hay una antinomia normativa en un caso C de un universo de casos
de un sistema normativo, si y sdlo si C esta correlacionado con al
menos dos soluciones incompatibles entre si.
Dado que es una ley de la l6gica, que de una contradiecién puede
inferirse cualquier proposicién y también es una ley de la l6gica de
normas, que de cualquier contradiccién normativa puede inferirse cual-
quier norma, entonces podriamos decir que hay una antinomia en un
caso C de un universo de casos si y sélo si C esta correlacionado con
todas las soluciones.
Un sistema que carece de antinomias es un sistema consistente.
Por tanto, un sistema normativo S es consistente si y sdlo si ninguno
de los casos de su universo de casos es antinémico, esto es, si y s6lo
si ninguno de sus casos est correlacionado con al menos dos soluciones
incompatibles entre si.
Dado que el caso 2) —en el que est presente el consentimiento
del titular, pero esta ausente la autorizaci6n judicial— del sistema nor-
mativo $2 esté correlacionado con dos soluciones incompatibles (la
norma N; lo correlaciona con la solucién normativa “Facultativo entrar
en el domicilio” y la norma N, con la solucién “Prohibido entrar en
el domicilio”) y, por razones légicas, uno no puede usar la permision
de entrar en ei domicilio (incorporada en la solucién FED) sin violar
la prohibicion, el caso 2) representa un caso de antinomia normativa.
Esta es un antinomia que se produce sdlo en uno de los casos
regulados por ambas normas (como puede apreciarse, cada norma
regula dos casos). Teniendo esto en mente, podemos clasificar las anti-
nomias, siguiendo a Alf Ross (Ross, A., 1958), en tres tipos:
a) Antinomia total-total: es aquella que se produce entre dos nor-
mas N’ y N” s6lo si el supuesto de hecho del caso genérico de N’
es idéntico al caso genérico del supuesto de hecho de N”. Es decir,
cuando ambas normas regulan los mismos casos individuales de manera
incompatible. Si llamamos C’ al caso genérico regulado por N’ y C”
al caso genérico regulado por N”, entonces podemos decir que hay
una antinomia total-total cuando ambas normas establecen soluciones
incompatibles y C’=C’”. Esto seria expresado en un grafico en el que
todos los casos elementales regulados por la norma N’ son regulados
por N” de una manera incompatible con la primera (por ejemplo, una
norma que permite a los residentes de determinada ciudad pescar en
cierto rio y otra norma que prohibe a los residentes de tal ciudad
pescar en ése rio).
b) Antinomia total-parcial: es aquella que se produce entre dos
normas N’ y N” sdlo si el supuesto de hecho del caso genérico de
N’ (C’) est incluido, pero no es idéntico al caso genérico del supuesto
de hecho de N” (C”). Técnicamente, la relacin de inclusion sin iden-
106 JOSE JUAN MORESO Y JOSEP MARIA VILAJOSANA
tidad se conoce como inclusién propia y se representa asi: C7?< C”,
Entonces, dos normas constituyen un supuesto de antinomia total-par-
cial cuando sus casos genéricos tienen la relacién de inclusion propia
y sus soluciones normativas son incompatibles. Esto se podria expresar
en un grafico en el que todos los casos elementales regulados por
Ja norma N’ son también regulados por N” de manera incompatible
con N’, pero N” regula ademés otros casos que N’ no regula (por
ejemplo, una norma que permite a los residentes de determinada ciu-
dad con licencia municipal pescar en cierto rio y otra norma que pro-
hibe a los residentes de dicha ciudad pescar en ese rio).
©) Antinomia parcial-parcial: es aquella que se produce entre dos
normas N’ y N” s6lo si la clase de casos individuales denotada por
el caso genérico de N’ (C’) y la clase de casos individuales denotada
por el caso genérico de N’ (C”) tienen entre si una interseccién no
vacia, aunque la relaci6n entre ambas no es ni de identidad ni de inclu-
sién propia. Cuando esto sucede, y algunas de las soluciones que N’
correlaciona con C” son incompatibles con las soluciones que N”” corre-
laciona con C” en algtin caso elemental, tenemos una antinomia par-
cial-parcial. Esto es expresado por un grafico en el que alguno de los
casos elementales regulados por la norma N’ son también regulados
de manera incompatible por N”, aunque N’ y N” regulan también otros
casos de manera compatible entre si. Esto es lo que sucede con la
antinomia del caso 2) del grafico que representa nuestro sistema 52,
puesto que aunque el caso 2) est regulado por N; y Ny de manera
incompatible, N; regula también el caso 1) de manera compatible con
Ng, y Na regula el caso 4) de manera compatible con Nz.
2.3.2. Criterios de resolucién de antinomias
Los sistemas normativos inconsistentes son altamente defectuosos
al menos por las dos razones siguientes: a) porque en los casos ele-
mentales regulados de manera incompatible los destinatarios no pue-
den, por razones légicas, adecuarse a todas las exigencias del sistema
normativo (en el caso del sistema 53 como dijimos, no pueden usar
Ja permision de entrar en el domicilio sin violar la prohibicién de entrar
en el domicilio) y b) porque los jueces no pueden fundar sus decisiones
en el sistema normativo de manera adecuada: si lo fundan en una
de las dos normas ignoran la otra y no pueden fundarla en ambas
ala vez*.
Por estas dos razones, en el Derecho positivo y en la teoria del
Derecho se han ido desarrollando determinados criterios para, como
* Se trata de un problema de justificacién de la premisa normal
aplicacién del Derecho, tal como veremos en el capitulo VIT, epigrafe 4,
SISTEMA JURIDICO 107
habitualmente se dice, resolver estas antinomias (véase BosBIo, 1964;
Mewbonca, 2000a: cap. 10.2). En realidad, como veremos, se trata de
criterios que comportan un cambio en el sistema juridico para que
la antinomia desaparezca, suponen una ordenacién entre las normas
antinémicas.
Los més importantes y conocidos de estos criterios son los tres
siguientes:
a) Lex posterior derogat legi priori. Este criterio, también conocido
como criterio cronolégico, establece que entre dos normas antinémicas
prevalece la posterior en el tiempo. Aunque a menudo se piensa (re-
cordemos el art. 2.2 del Cédigo Civil) que esto significa que la norma
posterior cronolégicamente deroga la anterior, hay que tener en cuenta
el afiadido “en aquello que sea incompatible con la anterior”. Por lo
tanto, en los casos de antinomias total-parcial y parcial-parcial, el cri-
terio s6lo establece la preferencia por la norma posterior en algunos
de los supuestos regulados por la norma anterior. Con lo cual, la norma
anterior no es totalmente derogada.
b) Lex superior derogat legi inferiori. Este criterio, también cono-
cido como criterio jerdrquico, establece que entre dos normas antin6-
micas prevalece la superior jerarquicamente. Los sistemas juridicos son
concebidos como sistemas jerarquizados, de manera que la Consti-
tucién es superior a las leyes, y las leyes son superiores a los regla-
mentos. Entonces, por ejemplo, si un reglamento regula un caso ele-
mental de manera incompatible con una ley, habr de preferirse la
ley.
c) Lex specialis derogat legi generali. Este criterio, que también
se denomina criterio de especialidad, establece que entre dos normas
antinémicas prevalece la norma especial. La relacion de especialidad
ha de entenderse como aquella que se da entre dos normas N’ y N"
tales que la clase denotada por el supuesto de hecho de N’ esta incluida
propiamente en la clase denotada por el supuesto de hecho de N”.
Como ha de resultar claro, este criterio s6lo sirve para resolver los
supuestos de antinomia total-parcial.
Existe otro sentido en la teoria juridica de “ley especial”, aquel
en el que decimos que, por ejemplo, La Ley de Propiedad Horizontal
es especial en relacion con el Codigo Civil, esto es, llamamos “especial”
a un cuerpo legal que regula una materia concreta, que también esta
regulada por otro cuerpo legal que contiene una regulacién mas gene-
ral. En este supuesto, seria posible aplicar lex specialis a cualquier tipo
de antinomia, aunque es necesario advertir que dicho criterio no estarfa
exento —como veremos a continuacién— de entrar en conflicto con
otros criterios.
108 JOSE JUAN MORESO Y JOSEP MARIA VILAJOSANA
Es preciso realizar algunos comentarios sobre estos criterios:
1)_ En primer lugar, es posible que haya normas antinémicas para
las cuales estos criterios no sean de utilidad: asi, normas dictadas en
el mismo momento, del mismo rango jerarquico y que no estan en
la relacién general-especial. Merece la pena recordar aqui que los juris-
tas usan a menudo, en estos casos y en otros, otro criterio importante:
el criterio de la competencia, Asi, por ejemplo, si una materia M es
competencia exclusiva de una Comunidad Autonoma y las Cortes
Generales la regulan de manera incompatible con la regulaci6n esta-
blecida por la Comunidad Aut6noma, entonces prevalece la regulacién
de la Comunidad Auténoma (incluso si es anterior a la regulacion
estatal). Podria argitirse, tal vez, que esto es asi porque la regulaci6n
estatal viola la distribucién de competencias establecida por la Cons-
titucién, que es una norma superior. Se trata de un argumento enca-
minado a mostrar que el criterio de competencia es tinicamente una
subclase del criterio lex superior. Dejaremos esta sugerencia solamente
planteada aunque serfa merecedora de un desarrollo mas amplio.
2) _ Por otra parte, estos criterios pueden entrar en conflicto entre
si. Bésicamente pueden darse tres supuestos de conflicto:
a) Conflicto entre el criterio cronol6gico y el jerarquico. Este con-
flicto tiene lugar cuando una norma anterior y superior es incompatible
con una norma posterior ¢ inferior. Si se aplica el criterio cronolégico,
debe preferirse la segunda norma; si se aplica el jerarquico, la primera,
En este conflicto, el criterio jerarquico prevalece sobre el cronolégico.
De esta manera, se acota el alcance del criterio cronolégico: sélo vale
entre normas del mismo rango jerrquico. Si no fuera asi, la jerarquia
normativa resultarfa una quimera, ya que un bando de cualquier alcalde
podria derogar disposiciones de rango constitucional.
b) Conflicto entre el criterio de especialidad y el cronolégico.
Tiene lugar cuando una norma anterior y especial es antinémica con
una norma posterior y general. El criterio de especialidad prefiere la
primera norma, mientras el cronolégico selecciona la segunda. Este
€s un caso de conflicto latente entre los dos criterios. No hay una
solucién general. Debe apreciarse si la norma posterior general con-
templé la posibilidad de casos mas especiales y decidié no regularlos
de diversa manera 0, por el contrario, las razones de la regulacién
mis especifica todavia subsisten (cuando esto sucede suele decirse asi:
“lex posterior generalis non derogat priori speciali”).
¢)_ Conflicto entre el criterio jerarquico y el criterio de especia-
lidad. Se produce cuando una norma superior y general es incompatible
con otra inferior y especial, En este supuesto, en principio, se concede
mayor fuerza al criterio jerérquico, pero no faltan algunos supuestos
en los cuales la jurisprudencia ha considerado que las razones que
SISTEMA JURIDICO 109
justifican la especialidad de cierta regulacién la hacen inmune a la
prevalencia de la lex superior.
3) En tercer y tiltimo lugar, es importante darse cuenta de que
el uso de alguno de estos criterios esta encaminado a reformular el
sistema de manera que no se produzca la antinomia: un caso elemental
correlacionado con soluciones incompatibles pasara a estar correla-
cionado con una tinica solucién normativa, por el procedimiento de
ordenacién de las normas. Cambiar las soluciones normativas supone,
como es obvio, un cambio de sistema. La consistencia es un ideal de
los sistemas normativos. Un ideal que resulta de un requisito de racio-
nalidad: slo se puede guiar adecuadamente el comportamiento huma-
no mediante conjuntos de normas consistentes entre si. Ahora bien,
en sistemas juridicos tan complejos como los actuales no es extrafio
que se produzcan casos de antinomia y, en este sentido, el ideal de
consistencia esta en tensién con la realidad. Los criterios de resoluci6n
de antinomias son un medio para acercar nuestros sistemas juridicos
de la realidad al ideal.
2.4. Completud y lagunas
2.4.1. Definicion de laguna normativa
En nuestro sistema normativo S2, el caso 3) no esta correlacionado
con ninguna solucién normativa. Es un caso de lo que se conoce como
laguna normativa.
Estamos en presencia de una laguna normativa si y s6lo si un caso
elemental del universo de casos de un sistema normativo S no es
correlacionado con ninguna solucién maximal del universo de solu-
ciones. Por lo tanto, un sistema normativo S es completo si y s6lo
si carece de lagunas normativas.
También la completud es una propiedad importante de los sistemas
normativos. En un supuest» de laguna normativa los destinatarios de
las normas no saben cus. | comportamiento exigido por las normas
del sistema. Asi, en el caso 3) del sistema S>, el supuesto de ausencia
de consentimiento del titular y presencia de la autorizaci6n judicial,
el sistema no establece ninguna solucién normativa y los jueces no
pueden identificar, con la ayuda del sistema, cul es la norma que
deben aplicar a este caso°.
Veremos, a continuacién, tres cuestiones que estén conectadas con
las lagunas. En primer lugar, daremos cuenta de otros usos de la expre-
sion “laguna” en la literatura juridica. En segundo lugar, analizaremos
© Volveremos sobre ello en el capitulo VIL
110 JOSE JUAN MORESO Y JOSEP MARIA VILAIOSANA
la tesis —extendida en el pensamiento juridico— de acuerdo con la
cual, por razones conceptuales, todos los sistemas normativos son com-
pletos. En tercer lugar, trataremos los mecanismos para colmar la
lagunas, también Iamados mecanismos de integracién del Derecho.
2.4.2. Otras clases de lagunas
A menudo, la expresin “laguna” se usa en la teoria del Derecho
para referirse a cualguier insuficiencia en el material normativo para
tomar una decisién, Este es un uso menos técnico del término “laguna”
que el que esta presupuesto en el tratamiento de lo que hemos deno-
minado “lagunas normativas”. Podemos seguir a ALCHOURRON y BULY-
Gin (1971: caps. Iy VI) y clasificar los diversos usos de “laguna” usando
el criterio de si tienen que ver con alguna deficiencia del material
normativo referida a los casos individuales 0 a los casos genéricos.
En relacién con los casos individuales, podemos distinguir entre
lagunas de conocimiento y lagunas de reconocimiento. Ambas se refieren
a ciertas dificultades que pueden aparecer cuando debemos proceder
a la clasificacién de un caso individual en un caso genérico. Una ope-
racién que en la terminologia juridica se conoce como subsuncién.
Dichas dificultades pueden tener su origen en dos fuentes distinta
La primera, es la falta de informacién acerca de los hechos del caso.
Por ejemplo, podemos saber que el sistema normativo S, correlaciona
el caso 1) —en donde hay consentimiento del titular y autorizacién
judicial— con la consecuencia normativa: “Facultativo entrar en el
domicilio”, pero atin asi se desconoce si hubo consentimiento del titu-
lar, porque no sabemos si, por ejemplo, Juan entregé 0 no las llaves
de su casa a Marfa para que pasara en ella el fin de semana. La segunda
dificultad guarda relacién con la indeterminacién seméntica 0 vague-
dad de los conceptos generales’. Por ejemplo, podemos conocer todos
los hechos del caso y, sin embargo, albergar dudas acerca de si, por
ejemplo, estamos o no en presencia de un domicilio. Supongamos que
una persona habita en una furgoneta itinerante: des esta furgoneta
un domicilio y, por lo tanto, se precisa autorizaci6n judicial para entrar
en ella a la busqueda de algunos elementos usados para la comisin
de un delito?
Podemos denominar lagunas de conocimiento a los casos indivi-
duales de los que no se sabe si pertenecen 0 no a un caso genérico
por falta de conocimiento de las propiedades del caso individual, Apli-
caremos, en cambio, el nombre de lagunas de reconocimiento a los
casos individuales de los que no se sabe si son o no instancias de un
” Sobre estas cuestiones volveremos al tratar los problemas de interpretacién en el capi
tulo VI
SISTEMA JURIDICO it
caso genérico por falta de determinacin seméntica de los conceptos
que permiten identiticar las propiedades del caso genérico.
Hay que tener cuidado de no confundir estas deficiencias de los
sistemas juridicos referidas a los casos individuales con aquellas que
hemos considerado anteriormente —las lagunas normativas— referidas
a casos genéricos. Las lagunas de reconocimiento plantean muchc
problemas interesantes para la aplicacién del Derecho a los casos indi
viduales, sin embargo son compatibles con sistemas normativos com-
pletos, sistemas normativos que resuelven todos los casos genéricos.
La completud del Derecho no elimina la posibilidad de que tengamos
dudas de si, por ejemplo, una furgoneta que una determinada persona
usa como vivienda, es 0 no un domicilio; si es un domicilio, entonces
se aplican unas normas y si no lo es, se aplican otras
Con referencia a los casos genéricos tenemos, como sabemos, las
lagunas normativas. Pero a éstas, cabe aftadir otro fendmeno que tam-
bién es denominado “lagunas” en muchos casos. Surge de lo que pode-
mos denominar una insuficiencia valorativa del sistema. Podemos deno-
minar, siguiendo también aqui a ALcHouRRON y ButyGin (197
cap. VI), tesis de relevancia de un sistema normativo a la proposicion
que identifica las propiedades relevantes de dicho sistema. Conside-
remos de nuevo el sistema normativo S, (que reconstruye el art. 18
de la Constituci6n), consideremos también que la propiedad de que
haya consentimiento del titular es entendida en sentido restringido:
s6lo incluye el consentimiento expreso. Entonces, alguien podria argiiir
que, aunque en casos de estado de necesidad (un incendio de un domi-
cilio con un nifio pequefio en su interior), esté prohibida la entrada
en el domicilio por nuestro sistema S/, la autoridad normativa deberia
haber considerado a propiedad relevante de estado de necesidad,
facultando la entrada en este caso. Podemos denominar hipotesis de
relevancia a la proposicin que identifica las propiedades que deberian
ser relevantes, desde algin punto de vista valorativo. En estas situa-
ciones los juristas también hablan, a veces, de lagunas. ALCHOURRON
y Butyain jas llaman, para distinguirlas de las lagunas normativas, lagu-
nas axiologicas. Ha de quedar claro que en estos supuestos no hay
una laguna normativa: el caso esta regulado y tiene una solucién nor-
mativa, ahora bien dicha soluci6n es insatisfactoria porque la autoridad
normativa no ha tenido en cuenta una propiedad que merecia ser tenida
en cuenta.
Podemos decir, entonces, que un caso C de un universo de casos
es una laguna axiologica de un sistema normativo Sen relacién con
un universo de acciones si y sélo si el caso C esta correlacionado por
S con una solucién normativa y existe una propiedad P tal que P debe
ser relevante para el caso C (de acuerdo con determinada hipstesi
de relevancia) y P es irrelevante en S con relacién al universo de
acciones.
M2 JOSE JUAN MORESO Y JOSEP MARIA VILAJOSANA
2.4.3. La tesis de la plenitud del Derecho
Vamos ahora a detenernos en el] analisis de una tesis ampliamente
difundida en la teorfa juridica (defendida, por ejemplo, con diversas
versiones por Hans KetseN), con arreglo a la cual los sistemas nor-
mativos son necesariamente, por razones l6gicas 0 conceptuales, com-
pletos. Una tesis que podemos denominar la tesis de la plenitud del
Derecho. De acuerdo con esta tesis, el Derecho es completo porque
es una verdad légica que todos los comportamientos que no estan pro-
hibidos estan permitidos (es decir, que todo lo que no esta prohibido
estd permitido). Esta tesis parece avalada por la interdefinibilidad entre
“No-prohibido” y “Permitido” *. Sin embargo, analicemos con algo mas
de prudencia la tesis segain la cual todo Io que no esta prohibido esta
permitido, que denominaremos Principio de Prohibicion'.
EI Principio de Prohibicién puede ser comprendido de dos formas,
cuando recordamos que “permitido” puede ser entendido, cuando apa-
rece en una proposicién normativa, de dos maneras: en sentido fuerte
y en sentido débil"”. Un comportamiento est4 permitido en sentido
débil en el sistema normativo S cuando no existe ninguna norma que
lo prohibe. Un comportamiento esté permitido en sentido fuerte en
el sistema normativo 5 cuando existe una norma de $ que lo permite.
Segiin estas definiciones, podemos distinguir dos sentidos del Principio
de Prohibicion, un sentido débil y otro fuerte.
En el sentido débil, el Principio de Prohibicién sostiene que si
un comportamiento no’est4 prohibido por un sistema normativo S,
entonces no hay en § ninguna norma que lo prohiba. Indiscutiblemente
en este sentido débil, el Principio es analiticamente verdadero. Ahora
bien, no sirve para excluir las lagunas del sistema normativo S. La
verdad de este Principio es perfectamente compatible con la presencia
en S de casos no regulados.
En el sentido fuerte, el Principio de Prohibicién sostiene que si
un comportamiento no esta prohibido por un sistema normativo S,
entonces hay una norma que lo permite. Si esta version del Principio
de Prohibicion fuese una verdad conceptual, entonces los sistemas nor-
mativos serian completos. Pero la verdad de esta version del principio
es contingente, depende de la existencia en el sistema normativo de
una norma que permita todo aquello que no esté prohibido por el
sistema. A veces, dicha norma se denomina regla de clausura. Y algunas
partes del ordenamiento la contienen: asi es entendido en el Derecho
* Recuérdese lo dicho en el capitulo IIL, subapartado 1.2.3.
* Una critica, que seguimos de manera resumida aqui, de la tesis kelseniana puede hallarse
en AucHourrow y BULYGWN, 1971: cap. VII, yen Rurz Maneno, 1990: caps, Ly I.
" Recuérdese lo dicho en el capitulo III, subapartado 1.24.
SISTEMA JURIDICO 13,
penal el principio de legalidad: todo lo que no esta prohibido penal-
mente (no existe una norma que lo prohiba como delito) esta permitido
penalmente. Ahora bien, otras partes del ordenamiento juridico no
tienen una regla de clausura como ésta (por ejemplo, el Derecho pri-
vado). Por lo tanto, esta versién del Principio de Prohibicién no es
necesariamente verdadera.
Podemos concluir el andlisis de la tesis de la plenitud del Derecho
de la siguiente manera: el Principio de Prohibicion no es una justi-
ficacién adecuada de tal tesis, porque en su version débil es nece-
sariamente verdadero pero es compatible con la presencia de lagunas
en un sistema normativo y, en su versién fuerte, es sélo contingen-
temente verdadero y, por lo tanto, sdlo cuando existe en un sistema
normativo una regla de clausura puede decirse que es completo, es
decir, no garantiza tampoco que, de manera necesaria, los sistemas
normativos sean completos.
2.4.4. Integracion de lagunas
Dado que en los sistemas juridicos puede haber lagunas normativas,
surge la siguiente pregunta: écual es la calificacién normativa de estos
comportamientos? Y, todavia mds relevante, icémo deben decidir los
jueces en los casos de laguna? De nuevo, es importante darse cuenta
de que todas las estrategias elaboradas por los juristas para colmar
las lagunas (mecanismos de integracién del Derecho) comportan un
cambio del sistema normativo, para adecuarlo a otro requisito de racio-
nalidad: la completud. Idealmente un sistema normativo debe ofrecer
soluciones para todos los casos de su universo de casos, de lo contrario
es un sistema que regula el comportamiento de manera defectuosa.
En la teorfa del Derecho se ha considerado que determinados argu-
mentos pueden servir para colmar las lagunas, por ejemplo, el argu-
mento por analogia —analogia legis—, el argumento a contrario, el
argumento de los principios juridicos —analogia iuris—"'. Merece la
pena mostrar con un ejemplo como los argumentos en cuestidn sirven
para colmar las lagunas. Regresemos al sistema normativo S>, que tenia
una laguna normativa en el caso 3) (el caso de ausencia de consen-
timiento del titular y presencia de autorizaci6n judicial no estaba corre-
lacionado con ninguna solucién normativa). Podria argumentarse que
la norma N, que establece la prohibicién de entrada en el domicilio
sin autorizacién judicial comporta, a contrario, que est permitida la
entrada en el domicilio con autorizacin judicial. De esta manera, tene-
mos una nueva norma Ns que correlaciona el caso 3) con la permisién
de entrar en el domicilio. Es importante subrayar que la introduccién
\ Algunos de estos argumentos seran examinados en el capitulo VI, epigrate 3.
4 JOSE JUAN MORESO Y JOSEP MARIA VILAJOSANA
de la norma Ns supone un cambio en el sistema normativo y, en puri-
dad, la generacion de un nuevo sistema normativo ”.
2.5. Independencia y redundancias
Podemos definir la nocién de redundancia de la siguiente manera:
Hay una redundancia normativa en un caso C de un universo de
‘os de un sistema normativo si y s6lo si C esta correlacionado, por
diversas normas, con la misma solucién normativa.
Han de tenerse en cuenta las relaciones de compatibilidad entre
las soluciones normativas, puesto que Op es una solucién en algin
sentido distinta de Pp (que, como puede apreciarse, no es una soluci6n
maximal): Op implica Pp, por lo que una norma que correlaciona un
caso C; con la solucién Pp es redundante con otra norma que corre-
laciona el caso C2 con Ja solucién Op.
Diremos que un sistema normativo que carece de redundancias
es un sistema independiente; es decir, un sistema normativo S es inde-
pendiente si y slo si ninguno de los casos de su universo de casos
es redundante, esto es, si y s6lo si ninguno de sus casos est corre-
lacionado por diversas normas con la misma solucién normativa.
La independencia de los sistemas normativos, por contraposicion
a la consistencia y a la completud, no es una propiedad tan importante
de los sistemas normativos, en relacién con la guia del comportamiento
humano. Un sistema normativo con muchas redundancias puede ser
una guia adecuada del comportamiento humano (algunas veces se ha
dicho que la redundancia es una virtud de la comunicacin). Slo desde
el punto de vista de las propiedades formales que un sistema normativo
debe tener, la independencia es importante y lo es tinicamente por
razones de economia expositiva.
Sin embargo, hay un aspecto que vale la pena subrayar relacionado
con las redundancias y la derogacién. Cuando una disposicion dero-
gatoria declara derogada una formulacién normativa redundante con
otra formulacién normativa, entonces ise derog6 la norma expresada
por tal formulacién normativa o, tinicamente, se eliminé la formulacion
normativa, con el animo de presentar el sistema normativo con menos
redundancias, mas elegantemente? No hay una respuesta univoca a
esta cuestién, dependera del contexto y de las intenciones de las auto-
ridades normativas que emiten dicha disposicion derogatoria.
© Veremos en el capitulo VI que el argumento a contrario puede ser interpretado de
tres maneras distintas. Justamente el ejemplo que se da en el texto se carresponde con Io
que denominaremos “tercera version” de dicho argumento, que tiene indudablemente como
consecuencia la creacién de una norma.
SISTEMA JURIDICO us
3. LA DINAMICA DE LOS SISTEMAS JURIDICOS
3.1. Elcriterio de legalidad
Conforme al criterio de legalidad, como sabemos, una norma N”
pertenece a un sistema normativo S si y sélo si otra norma N’, que
pertenece a S, autoriza a un 6rgano O a dictar N” y O dicta N”. Este
ctiterio posibilita el cambio de los sistemas normativos.
Sin embargo, si la identidad de un sistema normative depende de
la identidad de las normas que lo integran y el criterio de legalidad
explica como pueden introducirse nuevas normas en el sistema o eli-
minarse viejas normas del sistema, entonces de estas operaciones de
introduccién y eliminacién de normas surge un sistema normativo dis-
tinto del sistema de origen. {Cémo debe entenderse entonces la idea
de que los sistemas juridicos cambian con el tiempo? ¢Cémo com-
prender adecuadamente la idea de que el Derecho espafiol de hoy
es diferente al Derecho espafol de hace cinco afios, aunque sigue sien-
do el Derecho espafiol
A contestar este interrogante va dedicado el siguiente apartado.
3.2. Orden juridico y sistema juridico
Joseph Raz introdujo en la teorfa del Derecho contempordnea la
distincién entre sistemas juridicos momentaneos, un conjunto de nor-
mas que forman parte del Derecho de un Estado en un momento
t determinado y sistemas juridicos no momenténeos, un conjunto de
normas que pertenecen a un sistema juridico en algun lapso temporal
(por ejemplo, el Derecho espaol desde 1980 hasta la actualidad) (Raz,
1970: 34-5).
Podemos, entonces, decir que vale la pena distinguir entre los sis-
temas de normas, con todas sus consecuencias I6gicas, en un momento
de un
icos y
1 determinado y las secuencias de sistemas de normas a trav
periodo de tiempo. Llamaremos a los primeros sistemas juri¢
a las segundas 6rdenes juridicos °,
Esta distincién tiene algunas consecuencias interesante:
a) Un sistema juridico es un sistema normativo estatico. Perte-
necen a él aquellas normas formuladas, identificadas mediante algin
criterio que permite asociarlas a un momento f determinado, y todas
sus consecuencias ldgicas.
igerencia que se encuentra en ALCHOURRON y BULYGIN, 1976, Véase tambign
Caracctoto, 1988; Moreso y Navarro, 1993; VILAsOsANA, 1996,
116 JOSE JUAN MORESO Y JOSEP MARIA VILAJOSANA
6) Un orden juridico, en cambio, no es un sistema normativo,
sino una secuencia de sistemas normativos en un periodo de tiempo
determinado. El criterio de legalidad establece una relacién que se
da, de esta manera, entre sistemas normativos. Cada vez que se crea
0 elimina una o més normas, surge un nuevo sistema juridico.
c) Por decirlo asi, entre los sistemas juridicos existen actos de
creacién y eliminacién de normas. Actos normativos autorizados por
normas del sistema anterior. Asi, por ejemplo, si una norma N’ del
sistema S; del momento ¢; autoriza la creacién de la norma N” yun
6rgano competente crea N”, entonces surge el sistema sucesivo a S;,
lamémoslo §, que contiene la norma N”.
4) Las normas de un sistema S; del orden juridico (O,) pertenecen
a todos los sistemas sucesivos hasta que son eliminadas (derogadas).
Asi se explica un rasgo importante de los érdenes juridicos como es
su persistencia a través del tiempo.
e) La identidad de un orden juridico depende, entonces, del cri-
terio de legalidad: s6lo las autoridades competentes pueden introducir
y eliminar normas y depende también, y es lo que queremos subrayar
ahora, del primer sistema de la secuencia, que denominaremos sistema
originario. La pertenencia a O, de este primer sistema Sy no depende
del mantenimiento de ninguna relacién genética. Las normas de Sp
son las normas soberanas 0 supremas de este orden juridico (Von
Wricut, 1963: cap. X; Guastis, 1996: cap. VI) y suelen identificarse
con la primera constituci6n (la constitucién no reformada de un orden
juridico).
f) A menudo, el Derecho de un Estado (pensemos en el Estado
espaiiol, por ejemplo) esta integrado no por uno sino por varios 6rdenes
juridicos, porque existen multiples fracturas de la legalidad constitu-
cional a través de la historia y, de esta manera, se originan algunas
veces nuevos érdenes juridicos (porque se promulga una nueva Cons.
tituci6n sin seguir los mecanismos de reforma establecidos por la anti-
gua Constitucién). Podemos decir, entonces, que el Derecho estatal
esta integrado por una secuencia de érdenes juridicos ©.
EI siguiente grafico puede contemplarse como una representacién
de estas ideas.
{So} {Si} {S2} {$3}... (Sn)
to rn
OJ
* Sobre algunos problemas que presenta I persistencia de las normas juridicas, véase
Vinaiosana, 1998,
** Para un desarrollo de esta sugerencia puede verse ViLAIOSANA, 19972,
SISTEMA JURIDICO 17
Supongamos que el sistema juridico { S, } esta integrado por las
siguientes normas formuladas: { Ni, No, N3 }, entonces a dicho sistema
pertenecen estas normas y todas sus consecuencias légicas (hay que
tener en cuenta que de cualquier conjunto de normas se derivan infi-
nitas consecuencias légicas). El sistema { S$; } es un sistema estatico,
aunque tiene importantes relaciones con el sistema anterior a él y con
el sistema posterior. El sistema anterior a { S; } es el sistema { So },
dicho sistema estaba integrado solamente por las normas { Ni, No},
pero N2 otorgaba competencia al Srgano O para promulgar N3, O pro-
mulg6 N3 y surgié { S; }, que contiene N;. Supongamos que poste-
riormente O deroga N3, entonces surge { S2 }, que contiene las mismas
normas que { Sy }, aunque es un sistema distinto en la secuencia, puesto
que los sistemas estan asociados a momentos temporales.
Si suponemos que el sistema originario del orden juridico espafiol
es la Constitucién de 1978 podemos tener una cabal comprension, con
las anteriores explicaciones, de la estructura de los cambios ocurridos
en el Derecho espafiol a partir de 1978. Ahora bien, éla Constitucién
espafola de 1978 represent6 una fractura del orden juridico anterior?
Esta es una cuestion que depende de cémo sean comprendidos los
cambios juridico-constitucionales habidos durante la transicién demo-
cratica (desde el orden juridico del franquismo hasta el orden actual
de la democracia constitucional).
3.3. Criterios de validez
Podemos ahora decir que una norma juridica N; es valida en el
momento f, en relacin con un orden juridico O,, siy sdlo si pertenece
aun sistema juridico 5; de la secuencia de O; en el momento t.
Algunas veces se distingue entre las normas cuya validez depende
de la pertenencia de otras normas a algin sistema juridico (porque
son normas derivadas de otras normas validas 0 porque son normas
cuya validez tiene su origen genético en otras normas validas) y las
normas validas por definicion, las normas soberanas del primer sistema
originario. Las primeras son normas dependientes, las segundas son nor-
mas independientes. Algunos autores entienden la nocién de validez
en un sentido mas estricto, segtin el cual las normas independientes,
al no tener su fundamento de validez en otras normas, son considerada:
normas ni validas ni invdlidas. Sin embargo, la misma idea puede expre-
sarse distinguiendo en el conjunto de las normas validas, las normas
independientes y las normas dependientes.
Ahora bien, la nocién de validez no es univoca. En Ia literatura
juridica se habla de “validez de las normas* en varios, y algunas veces
incompatibles, sentidos. En concreto, la nocion de validez usada aqui
118, JOSE JUAN MORESO Y JOSEP MARIA VILAJOSANA
exige que una norma sea o bien independiente o bien consecuencia
l6gica de una norma valida o bien dictada por un érgano competente.
La idea de norma valida como norma dictada por un 6rgano com-
petente es merecedora de algunas aclaracione:
a) Nos referimos a normas y no a formulaciones normativas. Por
lo tanto, es posible que a una formulacién normativa se le puedan
atribuir algunos significados, que son normas validas, y otros, que no
son normas validas. Los Tribunales Constitucionales, por ejemplo, lla-
man sentencias interpretativas a aquellas decisiones que establecen que
una formulacién normativa FN, entendida como expresando la norma
Nj, es conforme a la Constitucién y entendida como expresando la
norma N>2, no lo es.
b) Que el drgano sea competente significa en este contexto que
tal érgano respeta las normas procedimentales y materiales que regulan
la posibilidad de que el rgano cree normas. A veces se distingue,
en este sentido, entre validez formal de las normas y validez material.
Una: norma juridica N es formalmente valida cuando el érgano que
la ha dictado ha seguido las normas de procedimiento que regulan
la creaci6n de N. Asi, el Parlamento dicta una ley formalmente valida
cuando sigue las normas establecidas en la Constitucion (y en los Regla-
mentos del Congreso y del Senado) para la elaboracién de las leyes.
Una norma N es materialmente valida cuando el 6rgano que la ha
dictado no viola ninguna de las restricciones de contenido que deter-
minadas normas superiores a N imponen. Asi por ejemplo, un Par-
lamento aut6nomo que invade las competencias exclusivas del Estado,
dicta una ley materialmente invalida, aunque haya seguido todas las
normas que tiene establecidas para la elaboracién de las leyes, y el
Parlamento espafol dicta una ley invalida (inconstitucional) cuando
dicta una norma contraria, pongamos por caso, a alguna de las dis-
posiciones constitucionales que establecen los derechos fundamentales
(por ejemplo, cuando dicta una norma que permite la entrada en el
domicilio sin que exista consentimiento del titular, autorizacion judicial
© delito flagrante), aunque siga todas las normas de procedimiento
establecidas para la elaboraci6n de las leyes. En este sentido, las normas
irregulares, como denominaremos las normas formal o materialmente
invalidas, no pertenecen a ningin sistema juridico de la secuencia de
un orden juridico.
c) Ahora bien, algunas veces los érganos dictan normas irregu-
ares y estas normas tienen algtin tipo de efectos juridicos: por ejemplo,
alguien es castigado a una pena en virtud de la aplicacién de una norma
penal contraria a la Constitucién, a alguien se le impone una multa,
en virtud de un Reglamento contrario a una ley. En estos casos, los
ordenamientos juridicos arbitran algunos mecanismos que pueden con-
ducir a Ja anulacién de estas normas. En Espafia, los jueces pueden
SISTEMA JURIDICO u9
anular los Reglamentos ilegales, y el Tribunal Constitucional puede
anular las leyes inconstitucionales. Son mecanismos que tratan de pre-
servar la estructura jerdrquica del sistema. En el proximo apartado
veremos cémo la nocién de aplicabilidad de las normas puede ayu-
darnos a entender el fendmeno de las normas irregulares.
d) La nocién de validez adecuada a nuestro concepto de orden
juridico, describe lo que podemos llamar un orden juridico éptimo,
esto es, un orden juridico cuya secuencia de sistemas juridicos contiene
Gnicamente las normas independientes (en su sistema originario), las
normas creadas por Grganos competentes y las normas que son’ sus
consecuencias légicas. En ningun sistema juridico de un orden juridico
hay lugar para leyes inconstitucionales, ni para reglamentos ilegales,
ni para sentencias contra legem.
Algunas veces se usa la expresién “norma valida” en otros sentidos
distintos del anterior. Asi, se dice que una norma es valida si es vigente,
en el sentido de que, si se dan las circunstancias adecuadas, sera apli-
cada por los Tribunales para resolver un conflicto (tal vez sea éste
el sentido en el que Alf Ross usaba la expresién)". Es obvio que
conocer cudles sean las normas que, dadas las circunstancias adecuadas,
seran aplicadas por los Tribunales, es importante para los juristas y
para los ciudadanos en general. Pero el conjunto de normas vigentes
en este sentido puede diferir del conjunto de normas validas, tal y
como lo hemos definido. La teoria del Derecho se ocupa primordial-
mente de aquello que los jueces y Tribunales deben hacer, con arreglo
al Derecho, no de aquello que hacen.
Otras veces se dice que afirmar que una norma es valida equivale
a sostener que es obligatoria, que sus destinatarios tienen el deber de
obedecerla (KeLsen usa “validez” a menudo en este sentido) '”. Sin
embargo, este uso de validez nos Ilevaria a diversas cuestiones de filo-
sofia moral alejadas de nuestro interés actual, centrado en la dinamica
de los sistemas juridicos.
3.4. Pertenencia y aplicabilidad
En muchas ocasiones, los juristas se refieren a una norma deter-
minada para decir que ella produce tales efectos juridicos o para afir-
mar que no tiene efectos juridicos. Estas locuciones guardan relacién
con la idea de los deberes y autorizaciones de los 6rganos encargados
de la aplicacién del Derecho. Parece razonable pensar que una norma
que pertenece a un sistema juridico en el momento f y que regula
© Una reconstruecién de las ideas de Ros
” Puede verse una elegante reconstruc
esta perspectiva en Citano, 1999
con este sentido puede verse en BULYGIN, 1963.
n-de la teoria del Derecho kelseniana desde
120 JOSE JUAN MORESO Y JOSEP MARIA VILAJOSANA
el caso C, es por esta razén la norma que debe ser usada por los
jueces y Tribunales para resolver el caso C. Y habitualmente es asi.
Normalmente un juez penal que debe resolver un caso de homicidio
en el momento t, debe aplicar la norma que regula el homicidio con-
tenida en el sistema juridico del momento t.
Sin embargo, no siempre es asi. Hay normas que pertenecen a
un sistema juridico en el momento f y que regulan un caso determinado
y, sin embargo, no son aplicables a ese caso: no deben ser usadas por
los 6rganos de aplicacién para resolver ese caso. Y, es més, hay normas
que no pertenecen a un sistema juridico en el momento t y que, sin
embargo, si regulan un caso determinado, deben ser usadas para resol-
ver ese caso por los 6rganos de aplicacién ™. Por lo tanto, es importante
distinguir entre pertenencia de las normas a un sistema juridico (validez)
y aplicabilidad (Moreso y Navarro, 1998).
Una norma N, es aplicable en un tiempo 1 a un caso individual
¢, que es una instancia de un caso genérico C, si y solo si otra norma
N,, perteneciente al sistema juridico S; del tiempo 1, prescribe (obliga
© faculta) aplicar N; a los casos individuales que son instancias del
caso genérico C.
Podemos considerar, en primer lugar, el supuesto de normas que,
aunque pertenecen a un sistema juridico en el momento 1, no son
aplicables en el momento ¢ para resolver los casos que regulan:
a) Las normas en periodo de vacatio legis. Algunas veces los sis-
temas juridicos establecen que las normas no entraran en vigor hasta
que no transcurra un determinado periodo de tiempo desde su publi-
caci6n (la regla general de nuestro ordenamiento juridico es veinte
dias). Pues bien, durante ese periodo las normas no sirven para resolver
conflictos, aunque pertenecen al sistema juridico. Su pertenencia puede
considerarse bien sentada cuando apreciamos que dichas normas, toda-
via inaplicables, pueden ser derogadas.
b) Las normas canceladas. Pensemos en Ia situacién que se pro-
duce cuando se declaran determinadas medidas excepcionales previstas
en las constituciones. Es habitual, entonces, que se proceda a la sus-
pension de algunos de los derechos fundamentales (véase el art. 55
de la Constitucién espafiola). Esto no quiere decir que las disposiciones
que establecen dichos derechos fundamentales dejen de pertenecer
al sistema juridico, sino que su aplicabilidad queda suspendida o can-
celada provisionalmente. Lo mismo sucede cuando nos encontramos
con dos normas antinémicas. En estos casos, un criterio (como por
ejemplo lex specialis) puede cancelar la aplicabilidad de la ley general
Trataremos de nuevo estas cuestiones en el Ambito de la aplicacién del Derecho, en
cl capitulo VII, apartado 4.2.
SISTEMA JURIDICO 121
a favor de la especial. Ahora bien, esto no significa que la ley general
haya dejado de formar parte del sistema juridico, sino que no es apli-
cable a este caso.
Veamos, en segundo lugar, supuestos de normas que, sin perte-
necer al sistema juridico en un momento ¢, son aplicables en ese
momento ¢, en virtud de otra norma, que si pertenece al sistema juridico
en #. En este sentido, es importante apreciar que la aplicabilidad de
las normas siempre depende, en ultimo extremo, de la pertenencia
de otras normas al sistema juridico de referencia. Destacaremos los
siguientes supuestos:
a) Las normas derogadas. En algunos casos, normas ya derogadas
~y, en este sentido, no pertenecientes al sistema juridico del momento
t— pueden ser aplicables en el momento 1. Por ejemplo, esto puede
suceder en el supuesto de aplicacion de la norma penal mas favorable
(art. 2.2 del Cédigo Penal), que establece que a los casos penales les
serd de aplicacién la norma penal mas favorable al reo que haya per-
tenecido a algdn sistema juridico de la secuencia, entre el momento
de la comisién del delito y el momento del enjuiciamiento del caso
(en puridad, incluso se aplica la norma mas favorable durante toda
la duracién de la ejecucion de la pena). Como es obvio, puede suceder
que la norma aplicable, por mas favorable, sea una norma ya derogada.
b) Las normas extranjeras. Existe toda una disciplina (el Derecho
internacional privado) dedicada a estudiar los supuestos que contienen
algdn elemento de extranjeria, ya que los ordenamientos juridicos acos-
tumbran a contener un tipo de normas, las normas de conflicto, que
establecen toda una tipologia de casos con elementos de extranjeria,
en los cuales los jueces y Tribunales nacionales tienen la obligacién
de aplicar normas de otros Estados. Segtin esta concepcién, una norma
del Cédigo Civil suizo no deviene perteneciente al sistema juridico
espaiiol del momento f, sino que deviene aplicable en ese momento
1, en virtud de la norma de conflicto que si pertenece al sistema juridico
del momento ¢.
c) Las normas irregulares. Cuando anteriormente haciamos refe-
rencia a las normas irregulares, sefialdbamos que la nocin de apli-
cabilidad puede ser itil para comprender algunos de los problemas
que plantean. {Qué sucede si, por ejemplo, una norma inconstitucional
es declarada constitucional por el 6rgano competente, el Tribunal cons-
titucional? Podemos sostener que dicha norma no pertenece al sistema
juridico, aunque en virtud de la declaraci6n del Tribunal constitucional
deviene aplicable para todos los jueces y Tribunales. De esta forma,
mantenemos la nocién de validez juridica ajena a los avatares de la
vida juridica cotidiana, pero tratamos de dar cuenta del hecho que
algunas normas irregulares son usadas por los érganos de aplicacién,
porque tienen el deber de hacerlo.
122 JOSE JUAN MORESO Y JOSEP MARIA VILAJOSANA
En cualquier caso, hay que recordar que, en primer lugar, es preciso
disponer de un criterio que nos permita identificar las normas que
pertenecen al sistema juridico de un momento ¢ determinado, porque
es a partir de dicha identificacién que podremos averiguar cuales son,
de acuerdo con dicho sistema juridico, las normas aplicables —per-
tenecientes 0 no al sistema juridico de dicho momento— a los casos.
No haber distinguido estas dos nociones es parte del problema que
acecha a las dos teorfas juridicas mas importantes del siglo xx, la teoria
de Hans Keisen y la teorfa de H. L. A. Hart, como veremos a con-
tinuacién.
3.5. Criterios de identidad del orden juridico
Tanto la teorfa juridica kelseniana como la hartiana tratan de sumi-
nistramnos un criterio que nos permita identificar una determinada nor-
ma como valida juridicamente, un criterio que —a su vez— nos sirva
como pauta de la unidad y de la identidad de un orden juridico deter-
minado.
Para KEIseN, que una norma juridica es valida significa no sélo
que es un miembro del sistema juridico, sino también que es obligatoria,
que debe ser obedecida. La validez, asi entendida, es para este autor
la forma especifica de existencia de las normas. Ahora bien, la validez
es una propiedad que las normas poseen en la medida que son lo
que KeLsen Ilamé el sentido objetivo de un acto de voluntad. Ser el
sentido de un acto de voluntad puede ser entendido como ser el con-
tenido de una prescripcién. Por “sentido objetivo” KELsEN entiende
el sentido que le confiere otra norma valida. Por ejemplo, la resolucion
de la Mesa del Claustro de la Universidad U, convocando las elecciones
a Rector de dicha Universidad, es segin Ketsen una norma valida
porque esta autorizada por otra norma, del Reglamento del Claustro
de dicha Universidad, autorizando a la Mesa del Claustro a convocar
elecciones a Rector, y dicha norma es valida porque existe otra norma
(de los Estatutos de’la Universidad U) autorizando la promulgacién
del Reglamento del Claustro, y los Estatutos de U son validos porque
su promulgaci6n esta autorizada por la Ley Organica de Universidades
que, a su vez, es valida porque su promulgacién por el Parlamento
esta autorizada por la Constitucién espafiola. Pero esta cadena no pue-
de ir hasta el infinito. Entonces, équién autoriza la promulgacién de
la primera Constitucién?
KELsen sostiene que la validez de la primera Constitucién no puede
derivar de su adecuacién a determinadas normas morales, porque esto
le enredaria en alguna nocién iusnaturalista de Derecho, de la que
su teoria iuspositivista quiere huir. Tampoco puede derivar del hecho
de que la primera Constitucidn es eficaz —esto es, seguida por sus
SISTEMA JURIDICO 13
destinatarios—, porque esto haria colapsar su nocién de validez, que
es normativa, con una noci6n factica. La teoria del Derecho de KELSEN
se llama pura, precisamente, porque aspira a estar incontaminada tanto
de elementos valorativos como de elementos facticos.
Por estas razones, KELSEN considera que la validez del orden juri-
dico se apoya en lo que denomina la norma basica 0 norma fundamental.
Dicha norma es, conforme a KELSEN, un presupuesto de la ciencia
juridica. Con esto KeLsen quiere decir, que todo aquel que desee com-
prender un conjunto de relaciones sociales desde el punto de vista
juridico, ha de presuponer la existencia de la norma basica. KeLseN
concede que dicha norma es solamente el resultado de un acto ficticio
de voluntad, dicho claramente: no ha sido creada por nadie, pero sin
ella no es posible concebir el orden juridico como un conjunto de
normas validas.
Si Ketsen hubiera distinguido entre validez y aplicabilidad de las
normas, tal vez habria podido sostener que necesitamos un criterio
que nos permita identificar el sistema originario de un orden juridico
y sus sistemas sucesivos. Una vez en posesion de este criterio, la obli-
gacin de los érganos de aplicacién de decidir los casos de acuerdo
con determinadas normas, procede de las propias normas del orde-
namiento. Todos los sistemas juridicos contienen normas que obligan
a los érganos de aplicacién a fundar sus decisiones en el Derecho.
Estas normas son suficientes para entender en qué sentido la iden-
tificaci6n del sistema juridico en un momento ¢ determinado es un
paso previo para que los drganos de aplicacién averigiten cuales son
las normas (aplicables) que deben usar para resolver los casos. Parece
que de esta manera no hace falta la presuposicién de la existencia
de ninguna norma
Parte de este camino lo recorre la teoria de Hart. Este autor,
como sabemos, distingue entre reglas primarias, que establecen debe-
res, y reglas secundarias, que son relativas a las primarias. Entre las
reglas secundarias destaca la regla de reconocimiento, que especific:
alguna caracteristica 0 caracteristicas, cuya posesién por una regla es
considerada como una indicacién indiscutible de que se trata de una
regla del grupo. La regla de reconocimiento es, con arreglo a la teoria
hartiana, un criterio 0 conjunto de criterios que definen cudles son
las reglas de un sistema juridico en un momento determinado y cuya
existencia es, segtin Hart, una cuestién de hecho. La regla de reco-
nocimiento no es otra cosa que la reconstruccién de los criterios usados
por los operadores juridicos (en especial por los érganos de aplicacién
del Derecho) en su tarea de identificacion del Derecho. La concepcién
hartiana tampoco distingue entre validez y aplicabilidad. De hecho,
Hart sostiene que la regla de reconocimiento impone deberes a los
jueces (violando asi su propia distincién entre reglas primarias y secun-
124 JOSE JUAN MORESO Y JOSEP MARIA VILAJOSANA
darias, puesto que s6lo las reglas primarias imponen deberes y, segin
Harr, la regia de reconocimiento es una regla secundaria). Sin embar-
g0, es plausible argumentar que podemos rescatar la nocién hartiana
de regla de reconocimiento y considerar que las obligaciones a los
jueces estan impuestas por las normas identificadas mediante el uso
de la regla de reconocimiento.
Podemos concluir, entonces, que la identidad y Ia unidad de un
determinado orden juridico depende de cuales sean sus criterios de
identificacién, su regla de reconocimiento, que permite identificar el
conjunto de normas validas en un momento determinado. Una vez
identificadas estas normas podremos acceder a la averiguacién de cua-
les son las normas aplicables a los casos individuales en un momento
determinado, de acuerdo con las normas validas, es decir, aquellas
pertenecientes al sistema juridico de ese momento.
Lecturas recomendadas
La distinci6n entre sistemas estaticos y dindmicos procede de KeL-
SEN (véase KELSEN, 1961). Sobre el sistema juridico entendido como
sistema normativo y sobre las lagunas hay que leer ALCHOURRON y
Butyorn, 1971. Acerca de las clases de antinomias y de los criterios
de resolucién, siguen siendo utiles los enfoques de Alf Ross (Ross,
A., 1958: 124-128) y de Norberto Bossio (Bossio, 1964). Sobre el con-
cepto de sistema juridico, véase CaRACCIOLO, 1998. Un examen sobre
las implicaciones de la distinciGn entre orden juridico y sistema juridico
puede verse en Moreso y Navarro, 1993. Sobre Ia diferencia entre
pertenencia y aplicabilidad, véase Moreso, 1997: cap. 3. En relacion
con los criterios de identidad de los érdenes juridicos, remitimos a
VILAIOSANA, 1997a.
También podría gustarte
- Principios Que Inspiran El Código Civil Chileno y Sus ManifestacionesDocumento16 páginasPrincipios Que Inspiran El Código Civil Chileno y Sus ManifestacionesNicolásBravoAún no hay calificaciones
- Ley Contra El Crimen Organizado (Perú)Documento14 páginasLey Contra El Crimen Organizado (Perú)NicolásBravoAún no hay calificaciones
- Análisis Ley Uso de La Fuerza (Gómez-Tagle)Documento240 páginasAnálisis Ley Uso de La Fuerza (Gómez-Tagle)NicolásBravoAún no hay calificaciones
- Informe México, Colombia, El Salvador, España y EEUU (BCN)Documento33 páginasInforme México, Colombia, El Salvador, España y EEUU (BCN)NicolásBravoAún no hay calificaciones
- La Expansión Del Derecho Penal en El Ámbito de La Delincuencia Económica (Serrano)Documento20 páginasLa Expansión Del Derecho Penal en El Ámbito de La Delincuencia Económica (Serrano)NicolásBravoAún no hay calificaciones
- Cuál Es El Modelo Político Criminal en Chile (González & Fernández)Documento27 páginasCuál Es El Modelo Político Criminal en Chile (González & Fernández)NicolásBravoAún no hay calificaciones
- Un Nuevo Tiempo para La Justicia Penal (Jiménez)Documento378 páginasUn Nuevo Tiempo para La Justicia Penal (Jiménez)NicolásBravoAún no hay calificaciones
- Metodología de La Ciencia Legislativa (Prieto)Documento21 páginasMetodología de La Ciencia Legislativa (Prieto)NicolásBravoAún no hay calificaciones
- Criminolog A MArco Gonzalez Berendique PDFDocumento57 páginasCriminolog A MArco Gonzalez Berendique PDFNicolásBravoAún no hay calificaciones
- Informe Violencia Contra La Mujer (UDP) PDFDocumento78 páginasInforme Violencia Contra La Mujer (UDP) PDFNicolásBravoAún no hay calificaciones