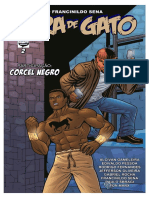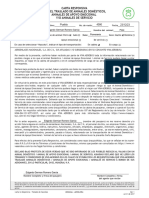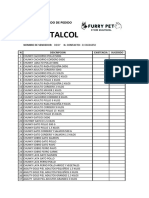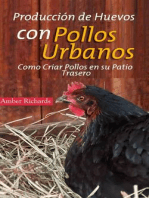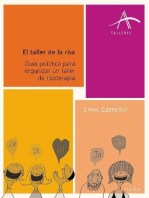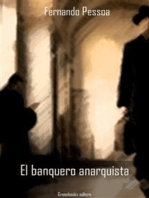Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Relatos Reunidos Griselda Gambaro 16 19
Cargado por
Fernando Gonzales0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas4 páginasTítulo original
Relatos-reunidos-Griselda-Gambaro-16-19
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas4 páginasRelatos Reunidos Griselda Gambaro 16 19
Cargado por
Fernando GonzalesCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
Un final para Adán y Eva
Los perros fueron los primeros en comenzar. Ladraron toda la noche,
incesantemente. La lengua les cayó un palmo fuera de las fauces porque no
podían detenerse para beber de un balde que el hombre les llenaba con agua
todas las mañanas. Estaban atados a un poste, dos con gruesas sogas añadidas
en varios trozos y el tercero con una cadena; forcejearon para librarse porque
tenían que seguir ladrando más allá, pero fue en vano.
El hombre y la mujer se habían acostado a hora temprana, como de
costumbre apenas oscureció; dieron vueltas en el lecho sin conciliar el sueño.
No supieron si se habían dormido finalmente, la noche parecía avanzada y los
perros los habían despertado, o al contrario, no habían dormido nada y solo
habían intentado hacerlo. La baraúnda de los perros no los asustó. Los perros
solían ladrar durante la noche. Bastaba que pasara algún gato, que una rata
hurgara entre los desperdicios lejanos. A veces, distinguían mal entre las
sombras, el viento traía y mezclaba olores que los confundían. Ladraban
entonces para expresar el desconcierto o para dejar a salvo su responsabilidad
de guardianes. Por otra parte, los ladridos no indicaban la presencia de
intrusos. Fastidiaban con su insistencia, eso era todo.
Al fin, urgido por la mujer, el hombre se levantó y les arrojó un ladrillo
que encontró en el patio. Uno de los perros, el que estaba atado con la
cadena, aulló de dolor y se metió en la casilla con la cola entre las patas. Los
otros callaron.
El hombre volvió al lecho. Pero apenas se estiró y cerró los ojos, los
ladridos comenzaron nuevamente. Lanzó una maldición contra los perros,
deseó cortarles la garganta. Despierto del todo, advirtió para colmo el ruido
de una varilla que golpeaba monótonamente en el travesaño de un tragaluz.
En un minuto podría repararla ajustando los tornillos. No lo hacía porque
necesitaba la escalera, inutilizable desde que se le habían roto los escalones.
Se prometió no postergar más los arreglos, la escalera, la varilla, la tela
metálica del gallinero que presentaba aberturas… Filtraba la humedad en
techos y paredes, pero esto podía esperar una noche descansada, un humor
más propicio. La vida no se detenía por unas postergaciones, un poco de
demora.
Lo extraño era que la varilla golpeaba solo en las tormentas, con el
viento. La noche crecía quieta, tan quieta que parecía vacía. No obstante la
varilla golpeaba.
Somnoliento, el hombre se cubrió los oídos con las manos, puso la cabeza
bajo la almohada; sin encontrar refugio, permaneció despierto, rumiando sus
pensamientos que, por pereza, no concluía nunca mientras escuchaba con un
encono blando los ladridos que resquebrajaban la noche, se la ofrecían a su
desvelo.
Apenas aclaró, se vistió y salió al patio. Se anunciaba un hermoso día, de
ardiente calor que podría atemperar en el amparo y la frescura de la casa.
Como acontecía siempre desde hacía años, olvidó de inmediato la varilla y
sus propósitos de ajustarla a pesar de que seguía golpeando empecinadamente
contra el travesaño. La mujer se empeñó en dormir, acurrucada en forma de
ovillo, los puños contra las mejillas, pero él comprendió que estaba despierta.
Se esforzaba solamente en dormir (o en atraer al sueño con su simulacro),
porque el rostro tenso y contraído se destacaba sobre el blanco grisáceo de la
almohada. Los perros continuaban ladrando, en un diapasón menor, se le
ocurrió, por la fatiga o porque el día tragaba los ruidos o los propiciaba.
Ladraban al aire, con cansancio pero regularmente. Eran tres perros
flacos, grandes y fuertes. Uno negro y dos marrones. La agitación se les
marcaba bajo las costillas. Los palmeó para tranquilizarlos y luego repartió
puntapiés, inútilmente. Ladraban ahora sentados sobre los cuartos traseros,
con una especie de tristeza obstinada y la lengua casi rígida. El hombre se
encogió de hombros y los dejó. Ya se cansarían del todo. Tenían mucha
resistencia, aunque se mostraran agotados.
Cantó el gallo repetidas veces y el hombre se detuvo cerca del gallinero,
sosteniendo el balde de los perros. Había querido renovarles el agua y lo traía
lleno hasta los bordes; incluso había raspado con un palo la mugre del fondo.
Cantó el gallo estrangulando ese ritual de pausa y grito con el que alertaba a
las gallinas o iniciaba sus días. En realidad, una vez que empezó no cesó de
cantar, como si algo le impidiera detenerse. El hecho divirtió tanto al hombre
que soltó una carcajada no obstante la furia que experimentaba por los perros.
Sintió su hilaridad crecer y desbordar a medida que aumentaba la tozudez del
gallo, firmemente asentado sobre la tierra removida de los alrededores, la
cresta roja contra el pasto del amanecer. Distraído, el hombre dejó el balde en
el suelo, bastante lejos de los perros.
Cuando las gallinas abandonaron el gallinero por las aberturas del
alambre tejido y, picoteando en la tierra, se acercaron al gallo, el hombre se
retorció llorando de risa, las manos sobre el estómago.
El gallo se veía bien que no daba más pero seguía obstinadamente, el
grito cada vez más agudo mientras las gallinas se empujaban cacareando a su
alrededor. Pero el gallo no podía alzarse sobre ninguna, imponer su dominio;
agotado, trataba de mantener la apostura, la cabeza erguida, aunque los ojos
se le ponían vidriosos. Los perros aullaban, casi exánimes.
El hombre dio vuelta a la casa y en un punto oyó el ruido de la varilla
repiqueteando contra el travesaño del ventiluz. Pegó con los nudillos en los
postigos de la ventana, llamando a su mujer. Solía levantarse temprano y lo
irritaba ese sueño a deshora. Sin embargo reía mientras pensaba en ella con
una suerte de rencor; el canto del gallo, la pretensión del gallo de lucirse ante
las gallinas lo divertía grandemente, si bien tenía miedo de que se le muriera.
La mujer abrió la ventana, usaba un camisón desteñido confeccionado
con un vestido viejo y rezongó sin humor: «¿Qué pasa?».
El hombre intentó decirle, pero su propia risa se lo impedía. Del todo
imposible hablar, frenar la risa, cortarla con una palabra. Por otra parte, se
preguntó, ¿para qué ella necesitaba explicaciones? ¿Acaso no advertía lo que
sucedía, los sonidos entremezclados en el aire?
«¿Qué pasa?», repitió la mujer porque no encontraba motivos para esa
hilaridad que le resultaba agraviante. El constante barullo de los perros le
había impedido dormir, a ella, que dormía como un tronco, vacía de
pensamientos y sueños, apenas se acostaba.
Él se inclinó hacia ella como si por fin fuera a hablarle. En cambio, sin
interrumpir su risa fastidiosa, se apoyó en uno de los postigos y señaló hacia
el gallinero. Pero la mujer no lo notó contento, al contrario. Los músculos de
las mejillas le abultaban rígidos y aunque la risa sonaba ruidosa,
extremadamente ruidosa para un hombre tan medido como era, no parecía
feliz.
«¿Qué pasa?», dijo la mujer más alto. Y ella tampoco podía detenerse.
Necesitaba saber. ¡Qué odioso ese tumulto de perros, de gallos, de gallinas!
El ruido de la varilla de madera repetido en mil ecos durante la noche.
Persistía ahora, aunque la brisa no movía una hoja, los árboles como de
piedra, inmóviles. El hombre tenía aspecto de tonto, riendo siempre, las
manos sobre el estómago. La mujer miró sus ojos después de mucho tiempo y
la estaba llamando, con angustia le pedía algo que ignoraba. No supo qué
esperaba de ella, qué actitud convenía. Pensó en recoger un vestido y
colocárselo encima del camisón, se movió un poco hacia el interior del
cuarto, pero cambió de idea. Hacía calor. Agitó la mano en dirección al
marido con un gesto impaciente. Dejó a su mano pedir silencio porque ella no
encontraba las palabras. Los ojos de él brillaban, redondos y duros, con un
aire familiar a los del gallo, cuyo grito semejaba un estertor. Se obstinaban en
un llamado que ella no comprendía. Silencio, pidió otra vez con un gesto de
la mano, levemente angustiada, aunque la angustia convocó en seguida al
fastidio, el ceño aburrido de la vida en común, del amor en común. ¿Por qué
no castigaba a los perros hasta obligarlos a callar, retorcía el cogote al gallo,
cesaba de reír de una vez, se comportaba como de costumbre?
La mujer se tiró el cabello hacia atrás y repitió con visible irritación:
«¿Qué pasa?», e hizo un esfuerzo para tranquilizarse y escuchar lo que
seguramente él le diría.
Ya no podía detenerse. Tampoco ella. Lo supo antes de preguntar otra vez
lo que pasaba.
También podría gustarte
- Rroblemas de Estadistica Primer AñoDocumento2 páginasRroblemas de Estadistica Primer Añoelvis chong100% (1)
- El LobisónDocumento2 páginasEl LobisónAnahí GilAún no hay calificaciones
- 2 en Busca de La Bestia de Bray RoadDocumento58 páginas2 en Busca de La Bestia de Bray RoadErica StrangeAún no hay calificaciones
- El Coyote y su intento fallido por comerse a los humanosDocumento8 páginasEl Coyote y su intento fallido por comerse a los humanosGuillermo AlegreAún no hay calificaciones
- Cara de GatoDocumento24 páginasCara de GatoPaulo SbragiAún no hay calificaciones
- 1era Entrega de Libro - Lisaudy Noboa - ADMDocumento15 páginas1era Entrega de Libro - Lisaudy Noboa - ADMLisaudy Noboa LanfrancoAún no hay calificaciones
- Carta Responsiva Traslado de MascotasDocumento2 páginasCarta Responsiva Traslado de MascotastheemerituschkAún no hay calificaciones
- Cirque Du Freak 04 - La Montaña de Los VampirosDocumento115 páginasCirque Du Freak 04 - La Montaña de Los VampirosGilberto Aarón Jimenez Montelongo100% (2)
- El Camaleón - Anton Chéjov - Texto y Comentario - 2023-1Documento5 páginasEl Camaleón - Anton Chéjov - Texto y Comentario - 2023-1soplapiero1Aún no hay calificaciones
- PerrosDocumento2 páginasPerrosAndrey HernándezAún no hay calificaciones
- Mastín Italiano - WikiDocumento4 páginasMastín Italiano - WikipelosguevaraAún no hay calificaciones
- Clases Grabadas Pato Digestivo Hepatico Cardiovascular y Respiratorio.Documento3 páginasClases Grabadas Pato Digestivo Hepatico Cardiovascular y Respiratorio.Romina constanza Tapia tagleAún no hay calificaciones
- 2 MacroreglasDocumento2 páginas2 MacroreglasJULISSA ANGULO ROJASAún no hay calificaciones
- INFEPXxcu CF 9 Z M6100103Documento39 páginasINFEPXxcu CF 9 Z M6100103Karla PicoAún no hay calificaciones
- Poemas Que Caminan Vuelan y Nadan PDFDocumento15 páginasPoemas Que Caminan Vuelan y Nadan PDFAngelica Aviles0% (1)
- Obra Colmillo Blanco - Análisis LiterarioDocumento3 páginasObra Colmillo Blanco - Análisis LiterarioYoshida Nakamoto.Aún no hay calificaciones
- Contrato de Adopción 2020 ModificadoDocumento1 páginaContrato de Adopción 2020 ModificadoAlexandra RichterAún no hay calificaciones
- CorreccionesDocumento12 páginasCorreccionesNin LixAún no hay calificaciones
- Aske - Ammonium Urate Urolithiasis 21341 Article - En.esDocumento5 páginasAske - Ammonium Urate Urolithiasis 21341 Article - En.esOtaam Ortopedia TraumatologíaAún no hay calificaciones
- Razas FelinasDocumento2 páginasRazas FelinasSebas BautistaAún no hay calificaciones
- Presentación 1Documento5 páginasPresentación 1Erick QHAún no hay calificaciones
- 24 Horas A Solas - GuionDocumento8 páginas24 Horas A Solas - GuionViviana ZuñiRojAún no hay calificaciones
- Canciones de Cuna o NanasDocumento5 páginasCanciones de Cuna o NanasBarbara Pamela CalderonAún no hay calificaciones
- Formato de Sugerido ItalcolDocumento2 páginasFormato de Sugerido Italcolleidy sarmiento parraAún no hay calificaciones
- Evaluacion Comprension Lectora 2 PPDocumento2 páginasEvaluacion Comprension Lectora 2 PPClaudia Janeth Ramírez PalacioAún no hay calificaciones
- DibujarDocumento3 páginasDibujarIvan RodriguezAún no hay calificaciones
- Historia de RSD MaxDocumento20 páginasHistoria de RSD MaxJOse Luis Martinez RodriguezAún no hay calificaciones
- Todo sobre los perros: características, razas y cuidadosDocumento6 páginasTodo sobre los perros: características, razas y cuidadosToño GPAún no hay calificaciones
- Hipertexto Soy LeyendaDocumento6 páginasHipertexto Soy LeyendaJuanFelipeHolguinAún no hay calificaciones
- La Descripción y El AdjetivoDocumento1 páginaLa Descripción y El AdjetivoCésar Muñoz NicolásAún no hay calificaciones
- Producción de Huevos con Pollos Urbanos. Como Criar Pollos en su Patio TraseroDe EverandProducción de Huevos con Pollos Urbanos. Como Criar Pollos en su Patio TraseroCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (4)
- Cómo criar gallinas: la guía completa para cuidar desde pollitos hasta gallinas ponedorasDe EverandCómo criar gallinas: la guía completa para cuidar desde pollitos hasta gallinas ponedorasCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (5)