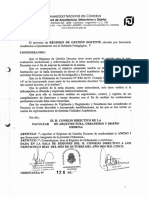Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Acciarri - 1746
Acciarri - 1746
Cargado por
Franco SamuelDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Acciarri - 1746
Acciarri - 1746
Cargado por
Franco SamuelCopyright:
Formatos disponibles
Documento
Título: El artículo 1746 del Cód. Civ. y Com. no es inconstitucional. Y las fórmulas matemáticas no son un
animal peligroso del que cuidarse, sino un modo adecuado de transmitir información
Autor: Acciarri, Hugo A.
Publicado en: SJA 25/02/2022, 1 -
Cita: TR LALEY AR/DOC/388/2022
Sumario: I. ¿Por qué sería inconstitucional el art. 1746 del Cód. Civ. y Com.? Un catálogo de errores.—
II. El art. 1746, Cód. Civ. y Com. no es inconstitucional. Los argumentos que pretenden fundarlo son
internamente inconsistentes.— III. El contenido del art. 1746: las actividades económicamente valorables
y las consecuencias no patrimoniales. Su distinción y efectos.— IV. El caso particular del relacionamiento
social y sus consecuencias patrimoniales: un factor para evaluar la evolución del valor de las actividades
productivas.— V. El problema (el error) de acudir a casos análogos.— VI. ¿Fórmulas orientativas?
(*)
I. ¿Por qué sería inconstitucional el art. 1746 del Cód. Civ. y Com.? Un catálogo de errores
Una sentencia de primera instancia declara la inconstitucionalidad del art. 1746 del Cód. Civ. y Com.
Según surge de la sentencia de Cámara, que la revoca, la síntesis de las razones que tuvo en cuenta para
hacerlo sería:
"...a) las fórmulas matemáticas efectúan 'una suerte de tabula rasa de los aspectos singulares de la
personalidad humana', pues pasan por alto 'la individualidad de las personas'; b) no permiten 'una previsión
razonable' del daño futuro, que puede verse afectado por múltiples cambios en el tiempo; c) 'la norma contempla
a la persona humana como productora de rentas excluyentemente, quedando desprovista de toda eficacia a la
hora de cuantificar el daño resarcible de menores de edad, como así también de quienes han superado la edad
jubilatoria', y d) el sistema implica 'acudir a la misma metodología del mercado del seguro, con los
consiguientes óbices éticos, derivados del disbalance ponderativo del sistema en cuestión en favor de los
intereses de una de las partes habitualmente en conflicto' (sic)...".
Estos argumentos constituyen un catálogo de varios de los errores más habituales que emergen cuando se
tratan estas cuestiones. En la academia, afortunadamente, la tendencia a reproducirlos viene decreciendo
rápidamente: argumentos de esta clase son cada vez menos frecuentes en los artículos y trabajos de
investigación. Entre las sentencias judiciales en cambio, aunque también se observa una tendencia declinante,
aún son demasiadas las decisiones que invocan algunas de estas razones para decidir de un modo equivocado.
Las resoluciones que las emplean, en general, no declaran la inconstitucionalidad del art. 1746 del Cód. Civ.
y Com. sino que consideran que solo habilita y no impone el uso de fórmulas, o que las fórmulas son
orientativas y su resultado puede ser corregido por quien juzga, que —se asume, sorprendentemente— tiene
acceso personalísimo a algún procedimiento superior para lograr resultados correctos. Un procedimiento que no
se podría describir en una sencilla, transparente y democrática fórmula.
El embate más general, en consecuencia, es contra las fórmulas y no contra la norma. Quienes se incomodan
con expresar su razonamiento de ese modo, prefieren uno alternativo, que suele limitarse a un conjunto de
palabras que podría anteceder tanto a la cantidad a la que arriban, como a otras. La debilidad de esa estrategia,
en cuanto justificación, es evidente: bastaría poner otro número a continuación de los mismos párrafos para
observar que no explican cómo se llegó a ese monto. Un observador independiente no podría, leyendo las
premisas, arribar a una u otra cifra. En otras palabras, no podría llegar a una conclusión con razonable
univocidad. No se trata de un problema matemático, sino de comunicación, de posibilidad de control, de
trazabilidad.
Quienes optan por estas posibilidades, en general, argumentan de modo contradictorio. A veces, alegan que
usar fórmulas sería demasiado restrictivo y perjudicial para la víctima, pero las cantidades que adjudican
quienes las miran con horror, son menores que las que resultarían de calcular correctamente. Levantan, a veces,
© Thomson Reuters Información Legal 1
Documento
una objeción ya no pragmática, sino conceptual: usar fórmulas sería demasiado generalizador y debe darse a
cada víctima lo que le corresponde según sus especialísimas peculiaridades. Las mismas sentencias, sin
embargo, apenas reproducen procedimientos tan rudimentarios ("por una vida estamos dando X pesos, acá, y a
partir de ahí vamos graduando") como absurdos, dadas las limitaciones de comparación, mucho más en un país
con una inflación desmesurada, que es una excepción mundial.
Lo más grave, como veremos, es que quienes consideran que optar por estas estrategias es posible, a veces
directamente incumplen con el derecho. Si usan llanamente otro criterio que el que establece la norma
(encontrar un "capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para
realizar actividades productivas o económicamente valorables..."), sea su elección una reiteración de cantidades
históricas o un número aleatorio que se les ocurre justo, incumplen sustancialmente.
Si, en cambio, alegan cumplir la norma, pero no explicitan por qué las fases de su razonamiento lo harían,
incumplen el deber de fundamentación. Podría haber una persona, que ocupe una magistratura, que calcule
ecuaciones de tercer grado o ulterior mentalmente y no necesite escribir nada. Si explicita sus premisas, es decir,
los valores que da a una de las variables y define sus relaciones, podríamos saber si su razonamiento es o no
correcto. Simplemente diríamos que se trata de un modo poco cortés de comportarse o ajeno a la práctica usual
para transmitir conocimientos. El problema, en cambio, se da cuando se omite hacerlo y simplemente se
proporciona un resultado, que es lo que frecuentemente ocurre. Esta oscuridad, ingenua o deshonesta, dificulta
comprender si lo que se hizo sigue o no la regla que se debía aplicar o si, sostener que se la cumple y a partir de
allí, decir algunas cosas, es una simple excusa para adjudicar cualquier cantidad.
La sentencia revocada sigue otro camino. No pretende que la norma puede cumplirse sin emplear fórmulas.
Concluye, al contrario, que obliga a usar una fórmula y, precisamente por eso, es inconstitucional. El fallo de
Cámara discute y refuta puntillosamente cada uno de los argumentos en los que se apoya. Se trata, en este
aspecto, de una de esas resoluciones diáfanas cuyo mejor comentario sería "por favor, lean los fundamentos con
detenimiento" y nada más. Por ese motivo, las líneas que siguen simplemente intentarán un segundo mejor, un
brevísimo apunte sobre algunos de los problemas que decide.
II. El art. 1746, Cód. Civ. y Com. no es inconstitucional. Los argumentos que pretenden fundarlo son
internamente inconsistentes
Para comenzar, no ingresaré en la discusión sobre la constitucionalidad en sí del art. 1746. Por un lado, por
mi carencia de especialidad (más bien, mi ignorancia) en la materia específica, esto es, del derecho
constitucional. Por otro, porque pareciera posible cierto nivel de discusión que, sin discutir directamente en ese
campo, cancele anticipadamente ese problema. Por ejemplo: si alguien afirmara que criar unicornios (1), y
lograr así un plantel considerable de tales animales es una buena estrategia para hacer fortuna, bastaría
demostrar que los unicornios no pueden criarse, porque no existen, para refutarlo. Sin ningún estudio ni
conocimiento sobre análisis económico de proyectos, que pasarían a ser una instancia ulterior en la estructura
del argumento.
Asumiré que esa tarea está cumplida en la sentencia. Que refutó los argumentos con los que se pretendía la
inconstitucionalidad porque replican aquella especie particular de incoherencia interna que viciaba el consejo
sobre la crianza de unicornios y que, por eso, resulta innecesario avanzar sobre el campo constitucional en sí.
Lo que me interesa es, simplemente, la relación entre el empleo de fórmulas matemáticas y el contenido del
texto del art. 1746, Cód. Civ. y Com. En mi opinión, una inadecuada comprensión de la relación entre ambos,
demasiado frecuente, tiende a oscurecer el debate sobre cuán apropiado resulta emplear fórmulas matemáticas
para esta finalidad y, dentro de quienes las admiten, dificulta la discusión sobre si deben ser obligatorias,
facultativas u orientativas.
III. El contenido del art. 1746: las actividades económicamente valorables y las consecuencias no
patrimoniales. Su distinción y efectos
© Thomson Reuters Información Legal 2
Documento
Para comenzar, el texto legal se restringe al daño patrimonial y por eso no tiene sentido imputarle que no
capte todas las dimensiones de la vida humana. Claro que no lo hace ni debe hacerlo. Todas las dimensiones no
patrimoniales están tratadas por otra proposición normativa y deben adjudicarse empleando un método
diferente.
No deja afuera, en cambio, ninguna dimensión patrimonial derivada de la incapacidad. Como lo explica la
sentencia de cámara, el texto hace una partición entre actividades productivas, entendidas como aquellas por las
cuales otra persona pagaba a la víctima, sea salarios, honorarios, etc., y económicamente valorables, es decir,
aquellas que no reciben una contraprestación explícita pero cuya sustitución impone la necesidad de hacer
erogaciones. Cobramos, por nuestras actividades productivas y pagamos, si no podemos hacer nuestras
actividades económicamente valorables y queremos que otra persona nos sustituya en su realización.
Las tareas de cuidado personal y de personas convivientes son el núcleo central de este concepto. Se trata,
por cierto, de una cuestión que merece bastante más atención que la que se le ha dispensado y que impacta
directamente en diferencias, inaceptables, de género y de rol social. Adicionalmente, la estrategia que evita
comunicar, de modo transparente y trazable, el procedimiento y las cantidades que sirvieron como premisas
(otro modo de decir "no usar fórmulas") suele concluir en una genérica subestimación de esta dimensión. La
oscuridad, amparada tras la retórica frecuentemente incurre, sistemáticamente, en las aludidas discriminaciones.
Otra confusión frecuente se da entre actividades económicamente valorables (como vimos, consecuencia
patrimonial) y consecuencias no patrimoniales. La distinción, conceptualmente, es sencilla. Si alguien realizaba
sus quehaceres domésticos y no puede, a consecuencia de su incapacidad, seguir haciéndolos, la indemnización
deberá compensar un rubro patrimonial. Se trata de una actividad económicamente valorable y, como tal, el
parámetro para cuantificarla será su precio sombra. Es decir, cuánto vale en el mercado sustituir (contratar)
mediante la actividad de una tercera persona, tales servicios.
Pero si a la víctima le gustaba bailar y no puede hacerlo, no tiene sentido pensar que se trata de lo mismo
solo porque, ni por aquellas tareas, ni por bailar, recibiera ingresos. En este último caso, a diferencia del
primero, la dimensión implicada es la no patrimonial. No tiene sentido que la víctima contrate a otra persona
para que la sustituya en el baile. Al contrario, la indemnización procurará compensar (no por las directivas del
1746 sino por las del art. 1741, que son diferentes) el bienestar que le daba esa posibilidad, perdida, de disfrutar
de ese aspecto de la vida.
El término incapacidad vital, usual en la academia y jurisprudencia cordobesa, suele emplearse para denotar
actividades económicamente valorables (2), pero sus resonancias pueden inducir a abarcar dimensiones no
patrimoniales y a veces así sucede. Vital parece captar tanto la actividad bailar como realizar tareas de cuidado.
Por esos motivos la terminología del Cód. Civ. y Com. (actividades productivas y económicamente valorables,
dentro de lo patrimonial, por un lado, y consecuencias no patrimoniales, por otro) parece más clara para
distinguir aspectos diferentes del problema de la indemnización por incapacidad (3).
IV. El caso particular del relacionamiento social y sus consecuencias patrimoniales: un factor para
evaluar la evolución del valor de las actividades productivas
Un fenómeno particular y, también, fuente de confusiones, ocurre con las derivaciones de la interacción
social. Supongamos que una persona acude con frecuencia a un club en el que practica deportes y participa de
reuniones sociales (4). Si la incapacidad que le sobreviene le impide hacerlo, esa misma imposibilidad puede
derivar en más de una clase de consecuencias. Si lo que se pretende indemnizar es la posibilidad, perdida, de
interactuar con otras personas por mero placer, estaremos en el campo del 1741. Será una clase de
consecuencias asimilables a la imposibilidad de bailar del ejemplo anterior y, por lo tanto, una consecuencia no
patrimonial.
Pero a la vez, el mismo evento puede acarrear una consecuencia patrimonial. Por ejemplo, si tenemos en
vista la perdida de ese particular networking que proporcionaba esa clase de relacionamiento social. En este
aspecto, la imposibilidad sobrevenida de establecer contactos y relacionarse de modo tal que permita a la
© Thomson Reuters Información Legal 3
Documento
víctima progresar en su carrera o conseguir un empleo mejor, ingresará en el campo de las consecuencias
patrimoniales.
Este tipo de consecuencias perjudiciales suele verse, intuitivamente, como algo que una fórmula de valor
presente no puede captar y que habilitaría a liquidarlo por fuera del cálculo. No obstante, es sencillo advertir que
no se trata de una consecuencia autónoma, sino de un factor que incidirá en la variación del valor de la
capacidad de la víctima. Si hoy gana 100 por año, ¿cuál sería, razonablemente, la incidencia de esa posibilidad
de networking, perdida? Si pensamos que los ingresos de la víctima eran de 100 y que ese factor otorgaría un
50% de posibilidades de obtener un empleo remunerado con 200 para la década siguiente de su vida, basaría
emplear tal valor para computar (5). El punto es decidir si esa posibilidad existe o no, de modo que deba ser o
no compensada. Y esa decisión debe tomarla quien debe juzgar, sea que emplee fórmulas o no para expresar su
razonamiento. Algo diferente es que tenga la disposición de comunicar con claridad que pretende hacer.
El cálculo, una vez establecidas esas bases, es otra cosa. Una cosa bastante sencilla, por cierto. "Es muy
difícil pronosticar este tipo de efectos", puede pensarse. Por supuesto que lo es, pero, nuevamente, esa dificultad
no tiene relación con las fórmulas, sino con las complejidades del mundo real. Evitar exponer abiertamente las
bases del razonamiento para lidiar con esa dificultad, simplemente introduce un camuflaje deshonesto para
cubrir el problema. No lo resuelve, sino que lo agrava. Qué circunstancias fácticas, actuales o futuras, y qué
magnitudes consideremos parte del plexo de decisión (sea porque se consideren probadas, o vigentes porque no
se cumplió la carga de probar lo contrario, o se asuman como resultado de presunciones fácticas, etc.) es un
problema muy ajeno a las fórmulas. Si la incapacidad produjo consecuencias patrimoniales de esa clase y de ser
así, de qué magnitud, es un problema que debe enfrentarse sea que se lo represente en una fórmula o no.
Si, para soslayar la fragilidad de nuestra asunción, la escondemos detrás de un número opaco que la
contenga, la decisión no será más sólida, sino de peor calidad institucional. La ciencia y la república exigen que
los procesos de decisión y determinación se muestren del modo más abierto, claro y se expongan a la crítica y
refutación. Y así se avanza. Los brujos, los charlatanes y los dictadores, al contrario, hacen de la oscuridad y la
confusión un escudo, una virtud.
V. El problema (el error) de acudir a casos análogos
La sentencia de primera instancia sostiene que "la utilización de casos análogos analizados exclusivamente
con respecto a los montos indemnizatorios otorgados, es a mi juicio, un proceder más adecuado (...) a diferencia
del sistema ya descripto, aquí se cuenta con un dato concreto y en absoluto deletéreo, que no es otro que el
relativo a la indemnización que exacta y precisamente debió pagarse.- Por su parte, los resultados de la
búsqueda de que se trate pueden, a su vez, ser sometidos a procesos de análisis estadístico que permitan
homogeneizar en una media estadística los valores indemnizatorios, representando asimismo la dispersión allí
presente, caso en el que podrá acudirse al precedente en concreto para evaluar las razones del desvío".
Prácticamente todo es incorrecto en este párrafo. Como bien lo explica el vocal preopinante en la sentencia
de Cámara, lo primero y más grave es que el juez sustituye el criterio del legislador. Lo segundo, que ese
procedimiento es ineficiente y claramente inferior al legal.
Empecemos por lo menos serio: si hubiera un primer caso correcto (una determinación correcta, dado el
conjunto de factores relevantes en el caso) y un criterio general, objetivo y externo a ese fallo, para decidir qué
efectivamente lo es, ese mismo criterio debería poder emplearse para decidir todos los casos restantes. Por lo
tanto, apelar a ese primer caso sería directamente inútil.
El problema, quizás, es que suele haber una confusión de otro orden cuando se sostienen estas ideas. Por un
lado "correcto" no suele entenderse como una cualidad relacionada con la aplicación del derecho vigente, sino
con alguna convicción moral de quien decide o con ciertas circunstancias externas o con una especie de
seguimiento de una tradición (el ya mencionado "acá venimos dando x pesos por x incapacidad"). No falta quien
sostenga que puede "hacer justicia" sin apelar a fórmulas, olvidando que los jueces no hacen justicia, en cuanto
virtud o valor moral, sino algo mucho más modesto, pero de importancia institucional enorme: aplican normas
© Thomson Reuters Información Legal 4
Documento
jurídicas, cuya creación se delegó a otras personas, ante la falta de acuerdo sobre qué es y qué no es justo.
Necesitamos leyes porque no pensamos igual y necesitamos que, quien las aplique, juegue ese rol en el juego de
la república. Y no contrabandee su criterio personal de justicia (ni ceda a su comodidad o su pereza) en su tarea.
Lo que quienes se molestan con las fórmulas consideran una determinación correcta, suele ser algo muy
curioso. Si tuviéramos que determinar la altura de una estructura de mampostería y supiéramos la medida de
algunos de sus lados y sus ángulos, podríamos diseñar a un procedimiento, aplicarlo y luego, juzgar si su
resultado es o no correcto, simplemente midiendo y comparando. Podríamos evaluar también la conclusión del
calculista mental del ejemplo empleado hace unos cuántos párrafos, siempre que nos explicara sus premisas.
Nada así puede hacerse, en cambio, con la determinación de una indemnización por incapacidad. Al
contrario, la corrección del procedimiento determinará que lo realizado haya sido una aplicación adecuada o no
de la directiva legal. No habrá un parámetro independiente contra el cual comparar su resultado. Si lo
tuviéramos, no necesitaríamos más que recurrir a él.
Y por ese mismo motivo no tendrá sentido ajustar el resultado de una fórmula en más o en menos. ¿Contra
qué compararíamos para incrementar o reducir? Nuevamente, hacerlo contra casos análogos es una ilusión
recursiva: si fueron correctos, solo lo sabremos si concluimos que aplicaron un procedimiento, un algoritmo, un
criterio pautado y repetitivo, correcto (por responder a la ley) y no por su resultado. Y si aceptamos esa
estrategia, recurrir a tales casos, es superfluo.
Todo lo expuesto vaya sin ingresar siguiera a que los criterios de interpolación o iteración. Si pudiéramos
conocer el conjunto de casos que son efectivamente correctos, pero no por qué lo son, usarlos adecuadamente
para iterar requeriría un trabajo de ingeniería inversa muy lejano al que están en condiciones de realizar quienes
juzgan. Pero no es necesario siquiera ingresar en el tema, aquí.
En síntesis, detrás del humo de la retórica no queda nada: para obtener un capital cuyas rentas compensen las
consecuencias patrimoniales de una incapacidad necesitamos saber cuál es el valor que, para cada período futuro
(cada año, por ejemplo) evaluamos en dinero esa capacidad y luego, dejar que las matemáticas hagan su trabajo,
para extraer un único valor presente. Podríamos escribir en palabras el nombre de los números ("mil", "un
millón") y de las relaciones unívocamente tomadas en cuenta (si vamos a sumar o restar, a multiplicar o dividir
y no a "considerar": "multipliquemos...", "elevemos a la potencia..."), pero sería extraño hacerlo en el siglo XXI.
De cualquier modo, no es de esto de lo que se trata: decir "elevemos dos al cuadrado" resulta
suficientemente univoco como para concluir que eso dará "cuatro". Pero las sentencias que asumen que las
palabras, usadas así, fundan, que comunican la información relevante para concluir de modo independiente,
dicen cosas muy diferentes. Cosas más parecidas a "tuve en cuenta la edad de la víctima, su trabajo actual,
(etc.)..." sin detallar qué número consideraron para cada factor y cómo relacionaron cada uno, con otros. Una
información insuficiente para concluir si, lo que hicieron, cumple o no con la directiva de encontrar un capital
igual al valor presente de un conjunto de rentas constantes o variables, que sería la tarea a cumplir.
Las fórmulas, sencillamente, no hacen más que comunicar, del modo más apropiado posible, las fases de ese
razonamiento, sus magnitudes y relaciones. Del mejor modo que los seres humanos encontraron para expresar
ese tipo de razonamientos.
VI. ¿Fórmulas orientativas?
Imaginemos un caso de otro orden, en el cual se destruyen íntegramente tres automóviles que estimamos
iguales y cuyo valor unitario sea de 1000. Si decidimos usar la fórmula "a x 3", donde "a" sea el valor de cada
auto y "x" el signo de la multiplicación, no tendrá ningún sentido decir que nuestro procedimiento es correcto,
pero 3000 es poco o es mucho y por eso podemos ajustarlo.
Sencillamente, no lo es, porque nuestro primer cometido fue encontrar el procedimiento para llegar al valor
correcto y asumimos que "a x 3" lo era. Si después de aplicarlo nos arrepentimos y creemos que uno de los
coches valía no ya 1000, sino 800, deberíamos usar otra fórmula, otro procedimiento: en el caso, resulta
© Thomson Reuters Información Legal 5
Documento
preferible, "a1+a2+a3", que permite que los valores agregados sean diferentes, y no "a x 3" que sirve para
cuando son iguales. Pensar que es correcto a la vez usar "a x 3" y luego ajustar lo que resulte (6), tras escribir
unas palabras, parece incurrir en esa incomprensión, a la que intento referirme, sobre el rol de las fórmulas (7).
En síntesis: la forma más directa, controlable y adecuada de aplicar la regla del 1746 sería establecer y
exponer, correctamente, las premisas y sus relaciones, sin retocar la conclusión después de efectuar el
razonamiento, después de aplicar el procedimiento. Si la fórmula candidata a ser empleada no se adecua a los
hechos sobre los que se debe decidir (por ejemplo, por tratarse de un caso en que pueda preverse una evidente
variación de ingresos a lo largo de la vida de la víctima) y cumple con la norma, es mejor calcular directamente
ese valor presente de tales rentas variables. Cualquier parche de fundamentación retórica adicionado a un
razonamiento llevado sobre la base de una fórmula introduce localmente el vicio que el uso de fórmulas
pretende evitar.
¿Restringe impropiamente este esquema a los jueces y juezas? Claro que no. Así como deben sumar cuando
conceden más de un concepto y las reglas de la suma les son intocables, pero nadie las considera una restricción
inadecuada, la misma ajenidad se presenta a la hora extraer un valor presente, que es lo que impone la regla del
1746.
Muchas veces se ha asumido que usar una fórmula implica llenar el valor de sus variables como se lo hizo
en el caso epónimo y que, por ejemplo, el recibo de sueldo era el único insumo que la fórmula admitía para el
concepto referido al valor de la capacidad. Y que, por lo tanto, emplear una fórmula acarreaba este modo de
decidir, que perjudicaría a las personas con trabajo informal. O que el límite de edad hasta el que se debe
calcular es fijo y eso perjudicaría a quien no se puede jubilar. La sentencia revocada incurre en este error.
Obviamente, nada de eso es así. Aquellas restricciones sí son impropias, pero no surgen de la ley ni del
empleo correcto de fórmulas, sino de un uso inadecuado, que también se hizo corriente. Quizás, por derivación
de un temor reverencial por ese animal peligroso, que se usa mecánicamente para salvar una tarea ingrata, sin
nunca terminar de adoptarlo ni de prestarle la dedicación y comprensión adecuada.
Ese temor, esa superficialidad, no es una buena guía para quienes deben juzgar. Su trabajo es demasiado
importante. Es y será el que conocemos: deben decidir qué hechos deben considerarse acontecidos o predecirse
que es probable que ocurran, decidir si se dieron las condiciones de aplicación de la norma al caso individual,
evaluar qué magnitudes serán los insumos para ese cálculo sencillo, etc. Una tarea ardua y esencial para las
instituciones. Y calcular, una vez hechas esas determinaciones fundamentales, quedará para los algoritmos, para
el software, al igual que cuando se calculan intereses u honorarios o se suman los conceptos de un ticket. Solo se
debe comprender el funcionamiento "hacia afuera" de ese software. Se debe entender "que devuelve" en
términos generales. Releva, en cambio, de realizar cada operación individual. Nada hay en esa fase, en ese
cómputo, que sí debe ser mecánico y automatizable, para la discrecionalidad judicial, como tampoco hay nada
de eso cuando se suman o restan dos cantidades. La decisión de hacerlo o no, puede ser parte de un
razonamiento correcto o incorrecto, pero la operación matemática de sumar o restar, en sí, no puede ser más o
menos justa o sujeta a interpretación.
Aplicar fórmulas es diferente a llenar el valor de sus variables como lo hace o hizo cierta tradición. Expresar
el razonamiento que concluye en cantidades en fórmulas no es una restricción inadecuada, sino un modo,
humilde y transparente, de comunicar las bases reales y precisas de lo que hicimos. Usar una fórmula adecuada,
en estos casos, es emplear aquella que capte la regla que debemos cumplir. No lo es, forzar una que no lo haga,
adicionándole un parche retórico.
Si se pretende que el art. 1746 del Cód. Civ. y Com. es inconstitucional porque introduce restricciones que
no introduce, tal argumento no puede justificar que lo sea. Al contrario, incorpora una norma que impone una
mejora tecnológica, un instrumento más adecuado en nuestra tecnología institucional. Obliga a pensar más a
quien reclame, defienda o decida y a comunicar mejor problemas conocidos y difíciles. A dejar de lado las
excusas, a restar valor a las palabras grandilocuentes que comunican poco y a desnudar argumentos. A
© Thomson Reuters Información Legal 6
Documento
someterlos más abiertamente a la crítica, a refutarlos. Ese es un desiderátum de la república y del conocimiento,
cuyo óptimo difícilmente se pueda alcanzar, pero al cual se puede y se debe tender.
(A) Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.
(1) Me refiero a aquellos animales míticos, no a empresas que valgan 1000 millones.
(2) Para su uso específico cabe remitirse a los trabajos de Pizarro-Vallespinos y González Zavala citados en
sentencia y muchos otros.
(3) Las preferencias por esta terminología, obviamente, no apuntan a ninguna militancia esencialista, sino
únicamente a una intuición, conductual, acerca de la probabilidad de confusión en las instancias de uso de las
posibilidades alternativas.
(4) Se puede ver en este ejemplo una cuestión que integró del material del caso "Ontiveros", CS, 17 de agosto
de 2017. El argumento, aquí, no obstante, es general y no se circunscribe a ese, ni a ningún caso individual.
(5) En estos casos, claramente, será preferible emplear una fórmula de valor presente de rentas variables y no
una de valor presente de rentas constantes, en cuanto estas últimas no pueden calcular, directamente, variaciones
y esta posibilidad introduce una variación (ver nota al pie 6). Las posibilidades para incorporar esa variación son
al menos dos: ya sea como un monto de 200 con una probabilidad del 50% (y otro 50% de seguir en 100) o bien,
directamente calculando, para esa década, directamente 150, que captaría el valor esperado de esa operación
anterior.
(6) Por supuesto que es posible usar "(a x 3) + n", donde "n" sea el valor diferencial, positivo o negativo, de ese
automóvil que vale diferente que el resto. A lo que me refiero es usar "a x3" y luego de unas palabras, "ajustar"
el resultado sin explicar, algorítmicamente, como lo hicimos y por qué. En este caso parece sencillo, pero en
cuando se trata de incapacidades la reducción o incremento es una cantidad única que no se dice cómo se
corresponde a cada uno de los períodos considerados. Simplemente se rebaja o aumenta, luego, nuevamente, de
algunas palabras que la precedan, reiterando el defecto de quienes no usan fórmulas, en general.
(7) Estas mismas razones justifican el uso de una fórmula de valor presente de rentas variables, cuando
estimamos que esa variación sea razonable. Si una misma fórmula puede usarse, con igual facilidad, para rentas
variables o constantes, pareciera ser más adecuada para utilizarse en todos los casos: en cada uno con los
insumos correspondientes. Entre muchos trabajos me referí al tema en "Sobre el cómputo de rentas variables
para cuantificar indemnizaciones por incapacidad", Revista Código Civil y Comercial, Thomson Reuters, 2016,
p. 3, TR LALEY AR/DOC/3423/2016 y "Cuantificación de incapacidades desde la vigencia del Cód. Civ. y
Com.", publicado en Revista de Derecho de Daños, Rubinzal-Culzoni, 2021-1, ps. 33-76.
© Thomson Reuters Información Legal 7
Información Relacionada
Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS ~ CONSTITUCIONALIDAD ~ CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA
NACION ~ INDEMNIZACION ~ CALCULO DE LA INDEMNIZACION
Fallo comentado: CNCiv., sala A ~ 11/11/2021 ~ González, Pablo Jorge c. Varni, Javier Héctor Ramón y otro s/
daños y perjuicios (acc. tran. c/les. o muerte).
© Thomson Reuters Información Legal 8
También podría gustarte
- Categorías Docentes UncDocumento10 páginasCategorías Docentes UncFranco SamuelAún no hay calificaciones
- Discriminacion RothDocumento22 páginasDiscriminacion RothFranco SamuelAún no hay calificaciones
- 366 773 1 SM PDFDocumento11 páginas366 773 1 SM PDFFranco SamuelAún no hay calificaciones
- Erecho Rocesal Ivil: BogacíaDocumento9 páginasErecho Rocesal Ivil: BogacíaFranco SamuelAún no hay calificaciones
- Fallo 329 - 263111 - 07 - 2006 PDFDocumento21 páginasFallo 329 - 263111 - 07 - 2006 PDFFranco SamuelAún no hay calificaciones
- La Ética - Una Apuesta Por La PersonaDocumento16 páginasLa Ética - Una Apuesta Por La PersonaFranco SamuelAún no hay calificaciones
- F102RT PDFDocumento1 páginaF102RT PDFFranco SamuelAún no hay calificaciones
- Resumen de Derecho PolíticoDocumento43 páginasResumen de Derecho PolíticoFranco SamuelAún no hay calificaciones