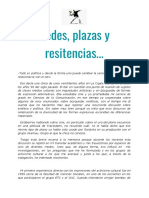Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Una Historia de Ciudades
Una Historia de Ciudades
Cargado por
Mariana Carrizo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas29 páginasTítulo original
Una_historia_de_ciudades
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas29 páginasUna Historia de Ciudades
Una Historia de Ciudades
Cargado por
Mariana CarrizoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 29
UNA HISTORIA
DE CIUDADES (*)
César Dominguez (**)
En 1945 los ge6grafos norteamericanos Chauncy Harris y Ed-
ward Ullman publicaron en Annals of the American Academy of
Political and Social Science el articulo titulado «The nature of
cities» (1). La importancia de este trabajo obedece principal-
‘mente a tres factores, obviamente interdependientes. En primer
lugar, el foro en ef que se hace puiblico (Annals of the American
Academy of Political and Social Science}, una revista cientifica
dedicada no a la geografia, sino a las ciencias sociales. En con-
sonancia con ese foro de publicacién se encuentta, en segundo
lugar, una explicita afirmacién de la necesidad de a interdis-
ciplinariedad como tinico enfoque metodologico apto para el
estudio de las ciudades. Las ciudades son inherentemente po-
ligdricas, de forma que la suposicién de que un especialista en
alguna ciencia social (o en alguna disciplina humanistica, po-
dria afiadir aqui) puede aprehender toda esta complejidad es to-
talmente irreal ¢ infundada, Asi, la segunda parte del trabajo,
dedicada 2 la estructura interna de las ciudades, presenta una
__—__ pologfa de modelos urbanos, en la que cada categoria se con-
ceptualiza desde un espacio disciplinar concreto: modelo
concéntrico (Sociologia), sectorial (Economia) y polinuclear
(Geografia). Y, en tercer lugar, esté esa dimensidn anunciada en
(*) El presente trabajo se halla vinculsdo al proyecto de investigacion
“Historia comparada de las Iiteraturas: aplicaciones al dominio ibérico»
ee (HUM2004-00314), financiado por el Ministerio de Educacién y Ciencia,
la Xunta de Galicia (PGIDITOrPXIC20405PN) y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER). Una versién abreviada fue leida como con-
ferencia en el marco del XXV Uda fkastarook de Ia Euskal Herriko Uni-
bertsitatea en San Sebastian (22.VH.2006)..
A (°*) Universidad de Santiago de Compostela
(1) Chauney Harris y Edgard Ullman, «The Nature of Cities», Annats
of the American Academy of Political and Social Science, 242, 1945,
pags. 7-17.
el titulo del trabajo (La naturaleza de las ciudades), que, como
consecuencia y causa a un mismo tiempo del enfoque interdis-
ciplinario adoptado, se resuelve en una naturaleza dual. La ciu-
dad se concibe asi como una realidad jénica, una intrarrealidad
(esa estructura interna de las ciudades, analizada en la parte se-
gunda), pero también una interrealidad, que se estudia en ta
parte primera bajo el epigrafe de «El soporte de las ciudades».
Las relaciones externas dc las ciudades, los nexos interurbanos,
no son un mero afiadido de su naturaleza, sino su propia razon
de ser, porque no existe algo asi como una ciudad que pueda
‘operar por si misma, sino redes de ciudades.
EI trabajo de Harris y Ullman se convirtié répidamente en una
obra de referencia al ser incluido en numerosas antologias aca-
démicas, pero siempre de forma fragmentaria, pues se ha re-
producido: tinicamente la segunda parte de su estudio. En
consecuencia, habitualmente se conocen las tesis de Harris y
‘Ullman sobre la estructura interna de las ciudades (los modelos
concénirico, sectorial y polinuclear), y no sus tesis sobre las re-
des interurbanas como condicién de existencia de cada ciudad.
De abi que la tradicién central de la Geografia Urbana sea
aquella que pivota sobre los siguientes tres focos de interés:
(i) el estudio de las funciones de las ciudades, (ii) el estudio
comparado de la urbanizacion y (iii) el estudio de la geografia
interna de las ciudades. ;Por qué esa concentracién en la intra-
realidad de las ciudades y Ia consecuente total exclusion de la
dimensi6n interurbana? Parte de la respuesta es, obviamente, el
rechazo de ta interdisciplinariedad, que tiene como resultado la
transformacién de Ia poliédrica realidad urbana en un objeto
teificado, chato, unidimensional. Pero esta no es toda la res-
puesta, El problema no es sélo de orden metodoligico, sino
también de orden ontolégico. {En qué marco conceptual se si
tia el estudio de las ciudades? La respuesta a esta pregunta nos
la proporciona Peter J. Taylor en Horld City Network. A Global
Urban Analysis al examinat la tradicion de los estadios urbanos
de tipo sistémico y reparar en la siguiente contradiceion: «In
what sense did the national sets of cities actually form «natio-
nal systems»? This question was not widely asked» (2). Aten-
damos el siguiente ejemplo propuesto por Taylor: «zseria
descabellado afirmar que la posicién primaria de Nueva York
se debe a su funcién como puerta entre los Estados Unidos y el
(2) Peter 1. Taylor, Worle City Nensork A Global Urban Analysis, Lone
ddres, Routledge, 2004, pig. 19: «En qué sentido los grupos nacionales
de ciudades formaban en realidad “sistemas nacionsles?"» (Thad. de la
Red),
resto del mundo». Intuitivamente, debemos aceptar que esta
suposicién es correcta, Lucgo, no es suficiente con reconocer
la apertura del sistema urbano nacional estadounidense, ya que
una de sus principales ciudades depende de conexiones que van
mas alld del sistema y, por tanto, se problematiza la aceptabili-
dad del propio sistema. Nueva York fite y es parte de una red de
ciudades que trasciende el territorio nacional en el que se loca-
liza (Taylor: 19-20), Por tanto, el «estadocentrismo» es el factor
determinante de la exclusion de Ia dimensién interurbana. Aun
cuando sea bajo éptica sistémica, el Estado-nacién se reifica
como sistema nacional, de tal manera que la estructura de las
principales ciudades de un pais se estima isomorfa con respecto
a la estructura del propio pais.
‘Tenemos hasta aqui un buen niimero de cuestiones cuya pro-
ductividad para los estudios literatios deberfa ser evidente. Las
concomitancias entre los estudios urbano-geogrificos y urba-
no-literarios son palmarias. Primera concomitancia: falta de in-
terdisciplinariedad, Los estudios urbanos desde la geografia, la
economia o ta sociologia, por citar solamente las disciplinas
que fundamentaban la tipologia de modelos urbanos de Harris
y Ullman, no manifiestan preocupacién alguna por la perspec-
tiva literaria (excepto en casos recientes de interdisciplinas,
como, seftaladamente, la geografia cultural, con una deriva mas
hacia los Cultural Studies que hacia el polo culturolégico de
tradicién eslava), de la misma manera que los estudios urbanos
desde la literatura no manifiestan preocupacién alguna por las
perspectivas geogrifica, econdmica o sociologica.
‘egunda concomitancia: cualquier revisién minima de la bi-
bliografia urbano-literaria permite concluir que se ha privile-
giado de forma absoluta una visién de la ciudad desde su
naturaleza interna, allegada a fa tematizacién de la ciudad en la
obra literaria. La ciudad es asi un fopos, sea en su vertiente se-
miéintica (el tema de la ciudad), sea en su vertiente sintéetica (Ja
ciudad como escenario de distribucién de los circuitos de los
personajes o factor de estructuracién de la propia obra), reduci-
do a formulas estereotipadas como Yenecia en Thomas Mann,
Londres en Dickens, Paris en Balzac, San Petersburgo en Dos-
loievski 0 Buenos Aires en Borges, que redundan en la geogra-
fia interna de la ciudad literaria. La gran ciudad y el gran
escritor. Alli donde hay un canon literario, hay un canon urba-
no. Pero, me pregunto, ;no seria mas exacto invertit los térmi-
nos? Porque, ,qué seria de Pérez Galdés sin Madrid, de Edith
Wharton sin Nueva York, de Kafka sin Praga? Pensemos a este
respecto por el momento en el siguiente caso. Para Milan Kun-
deta, Fredydurke, de Witold Gombrowicz, publicada en 1937,
157
158,
tun afio antes que La ndusea, de Jean-Paul Sartre, es una de tas
tres o cuatro mas grandes novelas desde Proust. En su opinién,
dado que Sartre ya era famoso y Gombrowicz seguia siendo
desconocido, La ndusea ocupé en ta historia de la novela el
lugar que hubiera correspondido a Gombrowicz. Aunque Kun-
deta no se cuestiona tas razones de ese lugar menor de Fredy
dlurke en la historia de la novela, tal vez debiera hacerse aqui
Gombrowiez habia viajado a Argentina con la prevision de per
manecer solo un par de semanas pero, al estallar la guerra, se
Vio obligado a permanecer alli. Estrella de Diego argumenta en
una interesante nota titulada «Ciudades que salen en los tan-
B05 que «a las ciudades les pasa un poco lo que comentaba
Kundera sobre La ndusea y Ferdydurke. Todo es asunto de ubi-
cacién simbélicay (3). :Acaso el destino (literario) de Gombro-
Wiez no hubiera sido distinto si su destino (urbano) hubiese
sido Nueva York en vez de Buenos Aires?
Y tercera concomitancia: cuando en los estudios urbano-lite-
Zarios se pretende superar el sistema (nacional) en el que se
localiza la ciudad, la solucidn adoptada es la formula A en B,
ero ya no una ciudad en un autor (nacional), sino una ciudad
vista por un autor extranjero, lo que podria conducirnos a una
interesante reformulacién de la nocién foucaultiana de hetero.
‘opia. Un inter-nacionalismo que opera por el sujeto y no por
el objeto en la finea de «Paris in deutschen Schilderunger,
de H, Wittmann, o «Venezianische Skizzen zu Shakespeare»,
de Th, Elze (4). Y Ta procedencia de estos dos ejemplos no es
arbitraria, ya que entroncan con la rica ttadicién germana de
{a imagologia o estudio de los estercotipos a través de la lite-
ratura, que inciden en este caso en una visi6n de la ciudad
como sinécdoque privilegiada de la naci6n y su ethos. En
cualquier caso, asistimos a una concepcién de la ciudad como
Punto en un territorio (el nacional), mas que como un centro
en una red.
Mi propésito en este trabajo es aproximarme a un examen de
| ciudad como nodo en una red. Esta eleccién no implica,
desde Tuego, negar la importancia de la naturaleza interna de
las ciudades, sino que su objetivo es integrar todos los datos
empiricos acumulados de esa naturaleza interna ¢ integrartos
G) Estrella de Diego, «Ciudndes que salen en los tengoss, Descubrit ef
Arte, 89 (Aiio VIL [2006)), pigs, 24-79 (29),
(4) Tomo las referencias a estos estudios de Louis-P Bete, La Littérature
] (1, pags. 155-168). Dicho Apéndice, debido a Her-
vé Théry, se titula «The Main Locations of Latin American
Literature» {«Los lugares principales de la literatura latinonmeri-
cana»] (1, pags. 169-177) y es lo mas préximo que podremos en-
ccontrar en esta historia comparada a esa dimensién interurbana de
las ciudades que, como he argumentado aqui, no es un mero alae
dido, sino la propia raz6n de ser de las ciudades. Por ello finaliza-
ré mi exposicién con el. Ahora bien, dado que este Apéndice se
oftece en el volumen primero, su desconexién con la presentacién
que se hace de las ciudades en ef volumen segundo es absoluta
Se acentiia asi la atomizacién, una visién mitica de las cindades
como centros aislados, y no como nodos en una red interurbana,
De Ios cinco mapas presentados por Théry, me centraré en tres,
En el mapa primero (I, pig. 172) tenemos la representacién car-
togrifica de los lugares de nacimiento y defuncién de los escri-
tores katinoamericanos. Dicha cartografia nos presenta un
archipiélago de centros eulturales que coinciden en términos ge-
nerales con los nodos de la red interurbana de América Latina.
Las ciudacles que ocupan el primer nivel son Buenos Aires, Rio
de Janeiro y Ciudad de México. Bl segundo nivel esta ocupado
por ciudades mas pequefias, pero que, en su mayoria, son capita-
les nacionales. Y, en un tercer nivel, se sitdan los centros mas
pequeiios, que, significativamente, se localizan junto a los mis
srandes, de forma que permiten intuir una geografialiteraria de
regiones culturales polarizadas por estos grandes centros cultu-
rales. Puede lamar la atencidn la inclusién en este mapa de cine
dades externas a América Latina (Nuova York, Lisboa, Madrid,
Paris, Bolonia), pero cuya concepcién como ciudades latinoa-
mericanas merece una seria reflexion, Théry afirma a este res-
ecto: «Note that the map brings out non-Latin American cities,
Itural se
as y dos
nto, que
les, pero
ro decir
fa litera-
n el pro~
terna de
immos en
in urba-
Beogra-
I que se
History
tor lati-
oa Her-
nerican
oameri-
mos en-
bana de
“0 alia
inaliza-
ice se
ntacién
psoluta
udades
urbana.
en tes.
on car
eset
nia un
108 Be-
Latina.
°s, Rio
supado
pita
s mas.
s mas.
ria de
cult
le ciu-
adr,
tinoa-
Je res-
cities,
principally European, where writers where born, or more fre-
quently, where they died. It can clearly be seen here that Europe
i part of the cultural field of Latin America» (I, pig. 170) (37)
B] mapa segundo (I, pag. 174) nos presenta esta misma infor
macién, pero desglosada en Ia localizacién de los nacimientos
y la localizacién de Tas defunciones. El resultado es inmediata-
mente revelador. Hay un mayor mimero de eseritores latinoa-
mericanos que nacen en América Latina de los que alli
3 fallecen. La concentracién de nacimientos en las ciudades del
~ {2 primer nivel (Buenos Aires, Rio de Janeiro y Ciudad de Méxi-
, co) y del segundo nivel puede explicarse por el éxodo rural y la
metropolizacién experimentados por ef continente, asi como
por causas propiamente literarias: la consagracién se produce
en la ciudad, el gran centro cultural,
Finalmente, el mapa tercero (1, pag. 175) presenta los lugares de
nacimiento de escritores que fallecen en una ciudad concreta
Buenos Aires, Ciudad de México y Rio de Janeiro (las megalé-
polis literarias del primer nivel), La Habana y Caracas (las ciu-
dades literarias del segundo nivel) y Paris. {Qué resultado
‘obtenemos? Los lugares de defuncion Son menos y mas concen-
trados que los lugares de nacimiento. A partir de este factor, se
aprehende otto criterio para el trazado de Jas regiones literarias
y sus polos de atraccién, Obsérvese que Buenos Aires ¢s la ciu-
4 dad literaria que mayor niimero de procedencias mas dispares
| atrae, mientras que La Habana es un polo exclusivo del Caribe,
| judad de México de América Central, Caracas de Venezuela y
de Colombia y Rio de Janeiro de Brasil. Frente a Buenos Aires, Pa-
| ris es fa otra gran megal6polis literaria de América Latina, un
| auténtico centro cultural Iatinoamericano. z¥ qué decir de los
dos grandes espacios en blanco: la Patagonia y Amazonia? Su
carencia de centtos culturales no es en absoluto sorprendente,
ya que son auténticos blancos demograficos del continente:
«Their place in Latin American literature and their imaginary
| geographies create a beautiful paradox, The blank areas of the
‘map can sometimos be as interesting as the areas of major acti-
vity» (1, pag. 170) (38).
(37) e@btese que el mapa revela ciudades no latineamericanas, sobre
todo europeas, donde los escritores nacieron 0, con mayor frecueneta, rn
rieron. Aqui se ve oon claridad que Europa form parte del Ambito cultural
latinoamericano» (Trad. de la Red)
G8) «Su lugar cn la literatura latinoamericana y sus geografias imagine
rigs erean une hermosa paradoja. Las zonas en blanco de los mapas a veces
| son fan interesantes como las zonas de actividad més importantes» (Tad,
de ta Red).
182
REFLEXION FINAL
A Io largo de esta presentacién he intentado mostrar qué papel
pueden desempefiar las ciudades en los estudios literaries y, de
‘manera singular, en la Literatura Coruparada, Parece legado cl
momento de superar la prolongada fase de cstudios atomisticos
del modelo A en B, preocupados exclusivamente por una natura-
leza interna de las ciudades, restrictivamente entendida como la
tematizacion de la ciudad, para proseguir hacia la consecucién
de una auténtica geografia literaria, en la que la naturaleza inter-
‘na se ponga en correlacidn con la externa, es decir, aproximar.
nos a las ciudades no como Puntos en un territorio (nacional),
sino como nodos en una red interurbana, En mi opinién, cl estu.
dio de ta literatura a través del espacio no debe limitarse a la in-
vestigacién de la literatura como una simple descripeién de
sregiones, lugares y ciudades. En muchas ocasiones, la literatura
Contribuy6 a crear estas geografias y cl conocimiento de la ma.
yorla de las personas de muchos lugares (incluidas las ciudades)
Se produce a través de diversos medios, de los que la literatura
ha desempefiado y sigue desempeitando un papel central en la
configuracién de ta imaginacion geogrifica. La razon es obvia,
Como afirma Mike Crang, en Cultural Geography, «ijf anyone
were to look around for accounts that really gave the reader a
feel for a place, would they look to geography textobooks or to
novels? The answer does not need saying» (39).
Para la consecucién de esa geografia literaria se han emprendi-
do diversos itinerarios, de los que aqué he examinado ios pro-
puestos por Moretti, Durigin, Casanova y los Proyectos
‘storiograficos de la ICLA dedicados a América Latina y
Europa centro-oriental, Tal vez en un futuro inmediato deba-
mos pensar en la combinacién de estos modelos, su profundiza-
cion a partir de las propuestas de Benjamin, Barthes, Foucault
y Lotman (entre otros) y su apertura mediante una auténtica in-
vestigacién interdisciptinaria. Con el nacimiento de las ciuda.
des modernas finaliza la geografia del patronazgo, de la
literatura producida por encargo, y comienza ta era de Ia profe-
sionalizacién literaria, de la produccién para un pibblico desco-
nocido en un espacio que, a pesar de los esfuerzos de los
novelistas (pensemos en la visiGn del Paris balzaquiano en Los
cuatrocientos golpes) pronto se revelara incognoscible, Frente a
‘a comunidad de ta aldea, en Ta que todo el mundo se conoce y
el mundo es predecibie, la ciudad moderna es un mundo de ex
G9) Mike Crang, Cultural Gengraphy, Londres, Routledge, 1998, pgs,
44-45: «St alguien busea un relato que de verdad cousiga que el lector pc.
«la vivir um lugar gbuscaria en los manuales de geogtafi 0 en las novelas?
‘La respuesta obvin» (Trad. de le Red).
qué papel
arios y, de
Hegado el
tomistioos
ina natura
fa como la
mnsecucign
leza inter-
sproximar-
(nacional),
in, ef estu-
rse a la in-
ripcién de
a literatura
) de La ma-
:ciudades)
a literatura
tral en la
n es obvia,
jf anyone
e reader a
s00KS OF to
emprendi-
fo los pro-
proyectos
» Latina y
lato deba-
rotundiza-
s, Foucault
iténtica in-
Jas ciuda-
igo, de la
le la profe-
lico desco-
zos de los
ano en Los
le. Frente a
2 conoce ¥
indo de ex-
2, 1998, pis.
ot lector puc
1 as novelas?
trafios, de constantes contactos con personas de las que se des-
conoce todo y que desconocen todo de nosotros.
Presento mi iltimo ejemplo sobre el papel fundamental que
debe desempediar Ia ciudad en el estudio fiterario. Durante los
siglos XIX y XX, los especialistas en ta obra de Shakespeare
debatieron sobre las sorprendentes diserepancias entre la ver~
sion de Hamlet transmitida por el llamado First Folio (F), de
1623, y la transmitida por el amado First Quarto (Q), de
1603, QJ es sustancialmente més breve que F (50% menos)
como consecuencia de omisiones de escenas que presentan
como caracterfstica comin su complejidad, no sélo lingiifstica,
sino conceptual y estructural en el marco de la obra. Se modifi-
can algunos nombres de personajes y se presenta una visién més
amable de alguno de ellos, como, por ejemplo, de Gertrude.
F, por st parte, presenta el texto tal y como lo conocemos en 1a
actualidad, acompafiado por un aparato complejo de indicacio-
nes escénicas. Tradicionalmente estas diferencias se han expli-
cado genéticamente. Shakespeare habria compuesto una especie
de primera redaccién de Hamlet, un borrador con tn lenguaje
mas sencillo, una estructura diéfana y un cuerpo reducido, Por
alguna tazén, esta versién lego a imprimirse como el conocido
QI. Posteriormente, Shakespeare habria revisado ese borrador,
habria alterado la elocucién, introducido un niimero elevado de
‘escenas inexistentes, que daban mayor complejidad a ta obra,
reorganizado la caracterologia de los personajes ¢ intraducido el
aparato didasedlico en un proceso de expansién y revision. Es F:
Resulta dificil imaginarse a Shakespeare componiendo un
Hamlet manejable, poco sutil y sin florituras lingBisticas para,
més tarde, complicarlo y darle profundidad. ,Y si en vez de
expansidn y revisién (de QI a F) se tratase de reduccién y co-
rrupeién (de F a GN? Y, {si QI fuese una version abreviada y
corrupta del original escrito por Shakespeare, representado por F?
Seria una hipdtesis plausible, mas plausible que la contraria
siempre y cuando encontrésemos un argumento de peso. Ese
argumento son las ciudades. F es el texto representado en la ca
pital (Londres) y en las ciudades universitatias (Oxford y Cam-
bridge). QF es una de las versiones representadas en los
pequeiios teatros de las ciudades de provincias y villorrios. F es
el texto para el piblico letrado y cosmopolita de las ciudades.
OF el texto para el piiblico menos formade, menos interesado
por los juegos de Tenguaje y las elucubraciones psicologicas de
Jos personajes y mas atrafdo por una trama seneilla y féeilmen-
te comprensibie. Como ésta, hay otras muchas leceiones que
jas ciudades pueden ensefiarnos sobre Ia literatura. gd
183
También podría gustarte
- Punto 2 Historia de La TierraDocumento28 páginasPunto 2 Historia de La TierraMariana CarrizoAún no hay calificaciones
- Dario Sandrone y Agustín Berti (2015) - La Distinción Entre Objetos Técnicos y Artefactos en El Pensamiento de SimondonDocumento6 páginasDario Sandrone y Agustín Berti (2015) - La Distinción Entre Objetos Técnicos y Artefactos en El Pensamiento de SimondonMariana CarrizoAún no hay calificaciones
- Punto 3 Repúblicas OligárquicasDocumento26 páginasPunto 3 Repúblicas OligárquicasMariana CarrizoAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Redes, Plazas y Resistencias. Carrizo, MarianaDocumento1 páginaTrabajo Final Redes, Plazas y Resistencias. Carrizo, MarianaMariana CarrizoAún no hay calificaciones
- Gomez PeñaDocumento2 páginasGomez PeñaMariana CarrizoAún no hay calificaciones
- La Concurrencia de Lo Espacial y Lo Social: September 2012Documento39 páginasLa Concurrencia de Lo Espacial y Lo Social: September 2012Mariana CarrizoAún no hay calificaciones
- DE PIERO-FRASCHINI - CarrizoDocumento16 páginasDE PIERO-FRASCHINI - CarrizoMariana CarrizoAún no hay calificaciones
- Programa Seminario Doct. Hadad-Peremulter 2022-FINALDocumento17 páginasPrograma Seminario Doct. Hadad-Peremulter 2022-FINALMariana CarrizoAún no hay calificaciones
- Redes, Plazas y Resitencias Unas Breves ImprescionesDocumento7 páginasRedes, Plazas y Resitencias Unas Breves ImprescionesMariana CarrizoAún no hay calificaciones
- Tarea 1. Carrizo, MarianaDocumento1 páginaTarea 1. Carrizo, MarianaMariana CarrizoAún no hay calificaciones
- DODARO - DE LA PUENTE - CarrizoDocumento16 páginasDODARO - DE LA PUENTE - CarrizoMariana CarrizoAún no hay calificaciones
- Perspectiva de Análisis Cualitativo. Krause 2022 - PRESENCIALDocumento9 páginasPerspectiva de Análisis Cualitativo. Krause 2022 - PRESENCIALMariana CarrizoAún no hay calificaciones
- InformeDocumento460 páginasInformeMariana CarrizoAún no hay calificaciones
- Lenton JujuyDocumento23 páginasLenton JujuyMariana CarrizoAún no hay calificaciones
- Castoriadis - La Institución Imaginaria de La SociedadDocumento45 páginasCastoriadis - La Institución Imaginaria de La SociedadMariana CarrizoAún no hay calificaciones
- Los Bienes Relacionales René Ramírez FRANCIA (3 14 2019) SCDocumento15 páginasLos Bienes Relacionales René Ramírez FRANCIA (3 14 2019) SCMariana CarrizoAún no hay calificaciones
- Racismo Del Color PDFDocumento298 páginasRacismo Del Color PDFzakhieAún no hay calificaciones