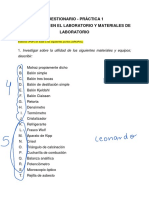Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ibáñez Martínez, José
Ibáñez Martínez, José
Cargado por
Joaquin Leonardo Ochoa Nuñez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas243 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas243 páginasIbáñez Martínez, José
Ibáñez Martínez, José
Cargado por
Joaquin Leonardo Ochoa NuñezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 243
K 32934 J/'5
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
FACULTAD DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE CITOLOGIA E HISTOLOGIA
NORMAL Y PATOLOGICA
TESIS DOCTORAL
“ALTERACION DEL GEN SUPRESOR P53 E
INMUNOREACTIVIDAD DE LAS PROTEINAS
CADHERINA-E, ALFA, BETA Y GAMMA,
CATENINAS EN HEPATOCARCINOMAS.
RELACION CON EL GRADO TUMORAL
Y VALOR PRONOSTICO”
JOSE IBANEZ MARTINEZ
SEVILLA, 2001
Avda, Sanchez Pizjuan, s/n®
41009 Sevilla
Tis. (34) 95 4371284
(34) 95 5008557
Fax. (34) 95 4371284
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
FACULTAD DE MEDICINA
Dpto. de Citologia e Histologia
Normal y Patolégica
Prof. Hugo Galera Davidson
DON HUGO GALERA DAVIDSON, CATEDRATICO DE
HISTOLOGIA Y EMBRIOLOGIA GENERAL Y ANATOMiA
PATOLOGICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA,
CERTIFICA: Que bajo su direccién y en el Departamento de
Citologia e Histologia Normal y Patoldgica de esta
Facultad de Medicina, ha sido realizado el trabajo titulado:
“ALTERACION DEL GEN SUPRESOR P53 E
INMUNOREACTIVIDAD DE LAS PROTEINAS CADHERINA-E,
ALFA, BETA Y GAMMA, CATENINAS EN HEPATOCARCINOMAS.
RELACION CON EL GRADO TUMORAL Y VALOR
PRONOSTICO”", por Don JOSE IBANEZ MARTINEZ para optar
al Grado de Doctor en Medicina y Cirugia.
Y para que asi conste, expide el presente certificado
en Sevilla, a veintitrés de Mayo de dos mil uno.
A
“y
I
[eff
a
'
FACULTAD DE MEDICINA
O70. 08 ciToLOGIA € HisTOLOGIA
IRMAL Y PATOLOGICA
41009 SEVILLA
AGRADECIMIENTOS
Al Profesor D. Hugo Galera Davidson. Como director de la tesis, por su
impulso y experta direccién que ha sido decisiva para la conclusién del
trabajo.
A todos los miembros del laboratorio de inmunohistoquimica por su
importante ayuda en el asesoramiento, realizacién de técnicas, cortes, y
montaje de las mismas.
A todos mis compaiteros del Servicio de Anatomia Patolégica del H. Carlos
Haya de Mdlaga, en especial al Dr.D. Sebastian Luna y a las Dras. M®
Dolores Bautista y Ana Jiménez, por compartir tanto, permitirme utilizar
todo el material y facilitarme datos clinicos y bibliogrdficos de vital
importancia para la realizacién de ésta tesis.
Al Dr.D. José Luis Villar, porque sus conocimientos e inquietudes me
abrieron nuevas perspectivas, fundamentales en la realizacién de la tesis.
Por su estimulo y comprension.
Al Dr. D. Antonio Garcia Escudero por su constante apoyo, su ayuda y
paciencia en los problemas informdaticos.
A Dia. Loli Montero por su colaboracién e importante ayuda administrativa.
A Dita. M* Jestis Pareja por facilitarme la realizacién metodoldgica y técnica.
Por compartir problemas comunes, por su amistad.
A todos los Médicos Residentes, pasados y presentes que a lo largo de tantos
afios me mantuvieron vivo.
A todos los miembros del Departamento de Anatomia Patolégica del H.U.
Virgen Macarena y Carlos Haya, y en suma a todas aquellas personas que
de un modo u otro han contribuido en la elaboracién de ésta tesis.
A mi familia y amigos, por su comprensién y carifio.
A mis padres
A Lola, José Ignacio y Cristina
Indice
INDICE
Indice
INDICE
I.- INTRODUCCION
A) ANATOMOFISIOLOGIA DEL HIGADO
1, Consideraciones anatémicas
2. Embriologia
3. Microanatomia
4. Microscopia electrénica
5. Fisiologia
B) CARCINOMA HEPATOCELULAR.GENERALIDADES
1, Epidemiologia y etiologia
2. Manifestaciones clinicas
3. Caracteristicas patolégicas
4. Patrones histolégicos
a) Hepatocarcinoma fibrolamelar
b) Hepatocarcinoma de células claras
c) Otros patrones
5. Ultraestructura
6. Diagnostico diferencial. Inmunohistoquimica
7. Factores pronésticos
a) Estadio del tumor
b) Reseccién quirtrgica
c) Otros parametros
d) Tratamiento médico y agentes quimioterapicos
e) Embolizacién y quimioembolizacién
f) Trasplante
g) P53 y complejo cadherina E-catenina
C) REGULACION DEL CRECIMIENTO CELULAR NORMAL
1. Ciclo celular
2, Regulaci6n postranscripcional del ciclo
3. Control de poblaciones celulares
D) BASES MOLECULARES DEL CANCER
1, Oncogenes y cancer
2. Genes que regulan la apoptosis
3. Genes supresores del cancer
4, Gen supresorP53
a) Alteraciones y expresién de p53 en el hepatocarcinoma
5. Otros genes supresores del crecimiento tumoral
Indice
E) BIOLOGIA DEL CRECIMIENTO TUMORAL
1, Cinética del crecimiento de las células tumorales
2. Angiogénesis tumoral
3. Progresién y heterogeneidad de los tumores
4, Mecanismos de invasién y metastasis
a) Invasién de la matriz extracelular
b) Diseminacién vascular y asentamiento de las células
tumorales
c) Genética molecular de las metastasis
F) MOLECULAS DE AHDESION
1, Consideraciones generales
a) Integrinas
b) Superfamilia inmunoglobulinas
c) Selectinas
d)CD44
e)Cadherinas
2. CADHERINA-E
3. Complejo cadherina/catenina
a) Alfa-catenina
b) Beta-catenina
c) Gamma-catenina
4, Implicaciones del complejo cadherina/catenina en la
carcinogénesis
5. Expresién de cadherina-E y cateninas en hepatocarcinomas
II.- PLANTEAMIENTO DEL TEMA
III.- MATERIAL Y METODO
A. Material
B.- Método
. Estudio Clinico
|. Estudio Macroscépico
. Estudio Histolégico
. Estudio Inmunohistoquimico
. Estudio Estadistico
. Busqueda bibliografica
APN e
96
100
101
102
103
104
112
113
Indice
IV.- RESULTADOS
1. Observaciones generales
2. Parametros histolégicos
3. Higado no tumoral
4. Evolucién
5. Inmunohistoquimica
6. Relacién del complejo Cadherina-E/cateninas con el
grado histolégico de los hepatocarcinomas
7. Relacién de la expresién del complejo Cadherina-E/
Cateninas con la hepatopatia asociada al hepatocarcinoma
8. Relacién de Cadherina-E/cateninas con el estadio tumoral
V.- DISCUSION
1. Observaciones generales
2. Parametros histolégicos
3. Inmunohistoquimica
a) p53
b) Cadherina-E/cateninas
c) Expresién Cadherina-E/cateninas, relacién con el
Grado histolégico
d) Relacién del complejo cadherina-E/cateninas con
el estadio y etiologia viral
VI.- CONCLUSIONES
VII.-BIBLIOGRAFIA
VIILTABLAS E ILUSTRACIONES
114
15
116
121
130
132
138
142
147
150
152
158
162
166
169
172
225
Introduccién
INTRODUCCION
Introduccién
I. INTRODUCCION
A) ANATOMOFISIOLOGIA DEL HiGADO
1, Consideraciones anatémicas
El higado humano del adulto, es la glandula de mayor tamafio del
organismo, pesa de 1200 a 1500 g (2,5% del peso corporal); en el nifio,
su tamafio y peso, comparativamente con los del adulto, son algo
mayores (5% del peso corporal), debido principalmente a la hipertrofia
del lébulo izquierdo como consecuencia de la actividad hematopoyética.
El higado se encuentra situado en el hipocondrio derecho, debajo de la
cupula diafragmatica derecha, extendiéndose desde el quinto espacio
intercostal derecho hasta el borde costal derecho; su cara anterior esta
protegida por las ultimas costillas del hemitérax derecho; su cara
posterior estd en contacto con el rifién derecho; su cara superior con el
diafragma, y su cara inferior con el colon derecho, el duodeno y el
pancreas, Su forma externa esté determinada por su adaptacién a dicho
espacio, cuyo relieve interno conforma a menudo los surcos
diafragmaticos sagitales y los surcos de estrangulacién horizontales
(impresién del borde costal inferior). También las hernias congénitas
diafragmaticas 0 umbilicales pueden condicionar importantes
deformaciones del 6rgano. La diferencia dada por el ligamento
falciforme, de los ldbulos hepaticos derecho e izquierdo no tiene
importancia practica. Los verdaderos limites lobulares estan
determinados por las ramificaciones de los vasos sanguineos (vena porta
y arteria hepatica) y por las vias biliares, y se encuentran mucho mas a la
Introduccién
derecha. El peso del higado puede oscilar en mas 6 en menos segin su
contenido en grasa y glucégeno.
La superficie del higado esta cubierta por la cépsula fibrosa de Glison,
que a su vez esta recubierta por la serosa (peritoneo visceral). En el hilio
hepatico, esta cdpsula penetra en el higado juntamente con los vasos y
conductos biliares, siguiéndolos hasta sus mas finas ramificaciones.
De las cinco superficies del higado (superior, anterior, lateral derecha,
posterior e inferior), la posterior y la inferior muestran mas rasgos
estructurales. Las superficies superior, anterior y laterales, son lisas y
convexas para adaptarse a la cupula diafragmatica. Estan completamente
cubiertas de peritoneo salvo una pequefia zona triangular donde divergen
las dos capas de la parte superior del ligamento falciforme. El higado esta
conectado con el diafragma, con la pared abdominal, con el estomago y
con el duodeno por medio de bandas de tejido conectivo en pliegues
peritoneales. Tienen la funcién de transportar vasos aferentes, eferentes y
colaterales, linfaticos y plexos nerviosos al higado y de contribuir a
mantener el organo en posicién. Estos son los ligamentos falciforme,
coronario, hepatorrenal, triangular derecho e izquierdo.
Sobre la superficie hepatica, la linea de separacién corresponde a un
enlace arqueado entre el surco de la vena cava y el lecho de la vesicula
biliar, y queda dividido aproximadamente por al mitad del lobulo
caudado, mientras que el Idbulo cuadrado constituye una parte del Iébulo
izquierdo. El higado se divide fisiolégicamente en dos ldbulos, de
aproximadamente igual tamafio: lébulo derecho y ldbulo izquierdo.
Como sea que los vasos y las vias biliares se dividen en cada lobulo en
cuatro ramas principales, se distinguen 8 segmentos, que poseen cierta
importancia para las intervenciones quirirgicas. El l6bulo caudado forma
Introduccién
el noveno subsegmento irrigado por la rama lobular izquierda. La
divisién segmentaria es constante en aproximadamente un 30% de los
casos; en el resto existen variaciones, principalmente en relacion con un
aumento o disminucién del tamafio de uno o mas segmentos (Olaso V. y
Ortuiio JA, 1995).
E| higado recibe la sangre a través de la vena porta (60-70% del flujo
sanguineo hepatico) y de la arteria hepatica (30-40%) que penetran
ambas por el hilio hepatico; el conducto biliar hepatico comin sale por
esta misma zona. Las primeras ramas de la arteria, la vena y el conducto
biliar se encuentran situadas inmediatamente por fuera del higado, pero
las ramificaciones restantes de las tres estructuras adoptan trayectos
aproximadamente paralelos ya dentro del érgano, donde forman los
espacios porta. El extenso parénquima hepatico esta irrigado por
pequefias ramificaciones terminales y fenestradas de los sistemas de la
vena porta y arteria hepatica, que penetran en el parénquima a intervalos
frecuentes. La sangre pasa a las ramas de las venas suprahepaticas que
desembocan en la vena cava inferior, a la que se encuentran intimamente
asociadas. No hay enlaces transversales intrahepaticos entre la arteria
hepatica y la vena porta, o entre las ramas de la arteria hepatica, o por lo
menos no tienen importancia funcional. Las arterias hepaticas
interlobulares emiten finas ramas al plexo peribiliar, el cual mantiene a
su vez relacion con la vena porta (las llamadas ramas internas), y envian
después ramas separadas y dotadas de dispositivos esfinterianos a las
porciones centrales y periféricas de los lobulillos hepaticos. Las ramas
interlobulares de la vena porta constituyen venas principales, de las
cuales surgen venas de distribucién de curso paralelo, que dan origen a
las venas penetrantes, las cuales atraviesan la placa limitante y se
Introduccién
nN
ramifican en los sinusoides. Las sangres procedentes de la arteria
hepatica y la vena porta no se mezclan, por lo tanto, mas que dentro del
lobulillo. (Rappaport AM, 1982)
Embriologia
Desde el punto de vista embriolégico (Starck, 1965), el higado procede
de dos o tres esbozos embrionarios: a) un diverticulo hepatico
entodérmico que en el embrién de 2,5 mm de longitud, crece hacia
delante en la base ventral del intestino anterior, 5) un plexo capilar del
pliegue transversal mesodérmico, y c) algunas células del mesodermo
celémico que penetran en la red capilar y se convierten en células
epiteliales por la accién de los organizadores. Este tercer esbozo es
discutido, si se confirmara, una porcién del epitelio hepatico seria de
origen entodérmico, y otra de origen mesodérmico. También las vias
biliares extrahepaticas brotan del diverticulo hepatico mencionado y
precisamente de su porcién caudal. Se discute si también proceden de él
las vias biliares intrahepaticas. Algunos investigadores suponen que se
forman junto con las células hepaticas, es decir de manera independiente
del sistema conductal extrahepatico, y entran sdlo de forma secundaria en
relacién con éste. Es seguro que se forman de esta manera las partes
intermedias 0 intercalares (colangiolo, conductillos). Estas se diferencian
al principio al mismo tiempo que los hepatocitos y alcanzan su estructura
definitiva sélo bajo el influjo de organizadores secundarios 0 terciarios.
Como mecanismo desencadenante se acepta el contacto de los
hepatocitos primitivos con el tejido conjuntivo portal y un tipo
determinado de circulacién sanguinea. De esta forma algunos hepatocitos
Introduccién
w
se irian convirtiendo en epitelio de segmentos intercalares hasta el
momento del nacimiento. Por el contrario, el contacto de las células
endodérmicas con el plexo capilar mesenquimatoso estimula el desarrollo
de un epitelio hepatico regular, mientras que a su vez las células
hepaticas completamente diferenciadas inducen la formacién de las vias
biliares intrahepaticas. La cuestién de una transformacién de los
hepatocitos en el epitelio de los segmentos intercalares se discute
también para la regeneracién del higado en el adulto y ha conducido a
diferentes opiniones sobre las llamadas proliferaciones de vias biliares.
La circulacién sanguinea del higado procede de la anastomosis de ambas
venas del saco vitelino.
Microanatomia
El lobulillo hepatico se considera la unidad funcional mas pequefia,
agrupado alrededor de una vena central (Kiernan, 1833). Estas zonas se
han considerado clasicamente como lobulillos hexagonales, de 1 a 2 mm
de didmetro, orientados alrededor de las anteriormente mencionadas
ramas terminales de las venas suprahepaticas (vénulas hepaticas
terminales o venas centrolobulillares). Sin embargo, como los
hepatocitos mas préximos a las venas centrolobulillares son las que se
encuentran mas alejadas del aporte sanguineo, se admite hoy que
constituyen la periferia de los lobulillos metabélicos, denominados
acinos.
Los acinos poseen en sus bases ramas terminales de la arteria hepatica
y de la vena porta, procedentes de los espacios porta, mientras que las
10
Introduccién
ramificaciones de las venas centrolobulillares se sitian en sus vértices. El
parénquima de los acinos hepaticos se divide en tres zonas: la zona 1 es
la mas cercana al aporte vascular; la zona 3 rodea las venas
centrolobulillares terminales y la zona 2 es la zona intermedia. Esta
division tiene consecuencias metabélicas considerables, ya que la
actividad de muchas enzimas hepdaticas muestra un gradiente lobulillar.
Ademas muchas formas de lesién hepatica siguen también una
distribucién zonal.
El parénquima hepatico esta organizado en ldminas o placas
cribiformes y anastomosadas entre si que cuando se observan al
microscopio, aparecen como cordones celulares. Estos cordones 0
trabéculas estén constituidos por hepatocitos, los cuales son células
poligonales de tamafio global bastante uniforme, siendo su didmetro
medio de 20-30 1m, aunque sus nicleos varian de tamafio, numero, y
ploidia, sobre todo en las personas de edad avanzada (Holle G, 1980).
Tienden a predominar las células uninucleadas y diploides, pero existe
una fracci6n significativa de células binucleadas y el cariotipo puede
incluso alcanzar la octaploidia. Los hepatocitos situados en la proximidad
inmediata de los espacios porta reciben el nombre de placa o lamina
limitante y forman un borde discontinuo en torno al mesénquima del
espacio porta. Alrededor de las venas centrolobulillares, las trabéculas de
hepatocitos adoptan una disposicién radial. Entre los cordones o
trabéculas hepatocitarias existen sinusoides vasculares. La sangre arterial
y venosa portal, atraviesa los sinusoides y pasa a las venas
centrolobulillares a través de los innumerables orificios presentes en sus
paredes. Por tanto, dos lados de los hepatocitos se encuentran bafiados
por una mezcla de sangre arterial y venosa portal, que representa el 25%
11
Introduccién
del gasto cardiaco, y forman parte de las poblaciones celulares del
organismo que reciben una irrigacién més rica.
Microscopia electrénica
Los sinusoides se encuentran revestidos por células endoteliales
fenestradas y discontinuas que limitan un espacio extrasinusoidal
denominado espacio de Disse, hacia el que se proyectan abundantes
microvellosidades hepatocitarias. Las células de Kupffer son células del
sistema fagocitario monocitico que se unen salpicadamente a la
superficie luminal de las células endoteliales, y en el espacio de Disse
existen atin otras células que contienen grasa, las células estrelladas
hepaticas (también llamadas células de Ito), de origen mesenquimal.
Estas ultimas intervienen en el almacenamiento y metabolismo de la
vitamina A que se transforman en miofibroblastos productores de
coldgeno en caso de inflamacién o fibrosis del higado. Los hepatocitos
tienen una orientacién bipolar y estan dotados de un abundante reticulo
endoplasmico y ergastoplasma como es propio de las células con una
activa sintesis proteica (Cossel, 1964). El contenido en mitocondrias es
importante (estimacién: 2.000-3.000 por célula) y ofrecen un buen
indicador del alto potencial energético de los hepatocitos. Sin embargo es
evidente que las cifras oscilan segtin los estadios funcionales y las
alteraciones patolégicas. Los hepatocitos son especialmente ricos en
sustancias paraplasmaticas almacenadas. Estas estén rodeadas de una
membrana, por lo que se las retine bajo el concepto de citosomas. En esta
forma se encuentran con el microscopio electrénico lipofuscina, ferritina
y siderina, grasas y pigmento biliar, este también en higados normales.
12
Introduccién
Entre los hepatocitos contiguos se forman canaliculos biliares, que son
canales de 1 a 2 ym de didmetro, constituido por depresiones de las
membranas plasmaticas de las células vecinas y separadas del espacio
vascular por uniones intimas. Hacia estos espacios intercelulares,
considerados las raices mds extremas del Arbol biliar, se proyectan
numerosas microvellosidades. Los microfilamentos intracelulares de
actina y miosina localizados en torno a los canaliculos ayudan a impulsar
el liquido biliar hacia los espacios porta. Los canales comienzan en las
regiones centrolobulillares y se van uniendo progresivamente hasta
drenar en los conductos de Hering, las ramas tributarias parenquimatosas
terminales del sistema de conductos biliares. Estos conductos estén
revestidos por un epitelio biliar cibico bajo. El flujo biliar pasa por sus
luces en direccién a los conductos biliares interlobulillares, situados en
los espacios porta y poseedores de un revestimiento epitelial cubico mas
resistente.
Fisiologia
El higado realiza un gran numero de funciones fisiolégicas de lo mas
variadas. Su consecucién por un mismo y tnico tipo de células no es
probablemente posible mas que mediante un cambio ritmico de los
diferentes mecanismos metabdlicos. Asi por ejemplo, la produccién de
bilis se realiza principalmente por el dia y la sintesis de glucdgeno,
durante la noche (Forsgren, 1935).
13
Introduccién
Se pueden distinguir las siguientes funciones del higado (Popper y
Schaffner, 1961): a) secrecin externa en el intestino; b) secrecién interna
a la sangre; c) funciones metabdlicas, incluyendo el almacenamiento de
sangre; f) participacién en las funciones del SER mediante el sistema de
células estrelladas de Kupffer (Rouiller, 1963).
Funci6n excretora del higado. Esta funcién hacia el intestino se
relaciona en primer lugar con la formacién y excrecién de la bilis (330-
700-1200 ml en 24 horas, peso especifico 1.008-1015, pH=5.
8,6), y sus
componentes principales estén formados por la bilirrubina y los acidos
biliares. Mientras que la bilirrubina ocupa una posicién central en el
metabolismo de la hemoglobina, los acidos biliares ejercen importantes
funciones en el desarrollo de la digestién. Se forman en las células
hepaticas y estan emparentadas quimicamente con la colesterina. Antes
de su excreci6n, los acidos biliares se conjugan con la glicocéla (2/3) 0 la
taurina (1/3). El lugar en que se realiza este enlace es el reticulo
endoplasmatico. Tanto para la bilirrubina como para los acidos biliares
existe una circulacién enterohepatica: la mayor parte de la sustancia
excretada en el intestino regresa otra vez al higado. Con la bilis pueden
también expulsarse sustancias exdgenas, en primer lugar, medicamentos,
bacterias y colorantes.
Paso de sustancias del higado a la sangre. Este paso comprende un
gran espectro de compuestos de importancia vital. Casi toda la glucosa
procede del glucdgeno hepatico y, en las lesiones hepaticas, el higado
renuncia a todas las restantes funciones a favor de la formacién de
azucar. También se sintetizan lipidos en el higado, y una parte de los
14
Introduccién
fosfolipidos plasmaticos proceden de éste organo. Para los cuerpos
cetonicos, el higado representa su tinica fuente de origen. De importancia
central es la capacidad del higado para la sintesis proteica. Una gran parte
de las proteinas séricas, tales como la albimina, el fibrindgeno, la
globulina, la protombina y los factores V y VII de la coagulacién de la
sangre, son formados por el higado, asi como algunos fermentos, como,
por ejemplo, la esterasa sérica. También es el lugar de formaci6n de la
urea.
Metabolismo. El higado es un sitio de transformacién universal para
los hidratos de carbono, los lipidos y las proteinas, que son sintetizados y
catabolizados aqui. En las células hepdticas existe por ello en todo
momento una gran cantidad de pequefios depdsitos metabdlicos prestos
para las sintesis mas variadas y que pueden transformarse en su mayor
parte los unos en los otros.
Hay, sin embargo, toda una serie de aminodcidos (colina, metionina) y
Acidos grasos (los menos saturados) que el higado no puede formar por si
mismo. Por eso se denominan “esenciales” y tienen que ser aportados en
todo caso por la alimentacién. Ante estas posibilidades de transformacién
casi ilimitada no es sorprendente que muchas de estas sustancias sean
también almacenadas en el higado y se visualicen histolégica o
histoquimicamente o por medio de la microscopia electronica. Esto es
valido para el glucégeno, los lipidos también en condiciones patolégicas,
para las proteinas y aminodcidos. El glucégeno, un componente principal
de la sustancia citoplasmatica fundamental de las células hepaticas, se
presenta con el microscopio electrénico de forma finamente granular 0
vesicular y se encuentra en cantidades muy variadas segun las distintas
15
Introduccién
situaciones metabdlicas. En la hibernacién, el almacenamiento de
glucégeno en las células hepaticas alcanza su maximo. También, el
higado es el organo principal de almacenamiento para las vitaminas (A y
D).
Funci6n desintoxicante. Esta funcidn no solo tiene importancia para la
eliminacion de sustancias propias del organismo, sino también para la
inactivacién de medicamentos. El higado dispone para ello de los
mecanismos de desintegracién quimica, la oxidacién y el acoplamiento a
sulfatos, acido glucorénico 0 aminodcidos. Para ello es importante la
actividad de los fermentos necesarios para la transformacién y la
preparacion de las sustancias necesarias para el acoplamiento.
Almacén de sangre. El higado puede aceptar importantes cantidades
de ella. En los higados de los cadaveres unos 2.500 ml. En el ser vivo, el
paso de sangre por el higado seria de 1.500 ml/min por 1,73 m* de
superficie corporal. Sin embargo la irrigacién varia mucho y depende de
la funcion, y esta caracterizada por periodos alternativos de circulacion
aumentada o disminuida.
El higado es ademas parte del sistema reticuloendotelial, en el que hay
que incluir las células estrelladas de Kupffer y el mesénquima laxo de los
espacios periportales. A las funciones particulares de estas células
pertenecen la fagocitosis, la formacién de anticuerpos, la sintesis de
globulinas, la formacién de bilis y varias otras (en parte atin
incompletamente conocidas) funciones metabdlicas. Asi, las células
estrelladas pueden probablemente fagocitar grasas y colesterinas carentes
16
Introduccién
de valor y almacenar vitamina A y distribuirla por el resto del higado.
Como expresién de estas variadas funciones, las células parietales de los
sinusoides son ricas en inclusiones y en material acumulado, que con
frecuencia da una reaccién positiva al PAS (Holle G, 1980).
B). CARCINOMA HEPATOCELULAR. GENERALIDADES
1. Epidemiologia y etiologia
Frecuencia
El carcinoma hepatocelular, es el tumor hepatico primitivo maligno mas
frecuente, seguido del colangiocarcinoma. Constituye alrededor de 2/3 de
las neoplasias malignas del higado. Siendo el tumor visceral mas
frecuente 350.000 casos anuales y en algunas poblaciones es el cancer
mas frecuente del conjunto de todos ellos (Crawford JM, 1997). Ha
recibido diversos nombres como, hepatocarcinoma, carcinoma de células
hepaticas, carcinoma trabecular, hepatoma, carcinoma sdlido y
carcinoma simple. (Burdette WJ, 1980) En el mundo occidental los
tumores hepaticos son relativamente raros, pero en otras zonas como
Africa y Extremo Oriente el carcinoma hepatocelular es una neoplasia
observada con gran frecuencia, siendo la incidencia en la poblacién negra
4 veces superior a los blancos, y responsables de la muerte de todos los
pacientes afectados (alta mortalidad).
Introduceién
Espafia se situa en un nivel medio de incidencia de hepatocarcinoma
(alrededor de 10,8 casos por 100.000 habitantes en 1988). Aunque se
carece de datos recientes, el aumento de casos diagnosticados en los
Ultimos afios parece indicar un incremento sustancial en las cifras de
incidencia en nuestro pais. Los avances realizados en la reseccién de
tumores, asi como, la realizacion de trasplantes, ha supuesto un
importante paso especialmente para las lesiones mas circunscritas; sin
embargo la historia natural del proceso se caracteriza por una
sintomatologia tardia que dificulta su tratamiento.
La cirrosis aparece con frecuencia antes de que lo haga el carcinoma
hepatico, sin embargo, no ocurre en todos los casos, ya que sélo entre un
30-90% de los pacientes con hepatocarcinoma ha presentado cirrosis
previa. La cirrosis macronodular postnecrotica constituye el tipo de
cirrosis que con mas frecuencia se acompafia de hepatocarcinoma.
Edad y sexo
En las areas con alta incidencia de hepatocarcinoma y de portadores de
HbsAg, el hepatocarcinoma aparece en personas mas jévenes que en las
areas de incidencia intermedia o baja. Asi, en el norte de Europa y en el
continente americano, el pico de mayor incidencia se situa entre los 50-
70 afios, con una media de 63 afios. En el sudeste asidtico el pico se
encuentra entre los 40 y 50 afios. En Espafia la edad media se sitha en los
60 afios, afectando més tardiamente a las mujeres (Garrigues Vy Prieto
M, 1985). Parece que ser que el factor condicionante més importante de
18
Introduecién
estas diferencias es la edad de adquisicién de la infeccién crénica por el
virus de la hepatitis B.
El hepatocarcinoma afecta principalmente a varones, variando la
proporcién, segin las areas geograficas, entre 3-6/1. Si el
hepatocarcinoma se desarrolla sobre higado cirrético la proporcién
hombre/mujer llega a ser 8-9/1.
Patogenia
Los origenes moleculares del carcinoma hepatocelular siguen sin
aclararse aunque pueden apuntarse los siguientes datos (Geissler M, et al,
1997).
e En la patogenia de los canceres hepaticos asociados al VHB y al VHC
es importante la repeticién de ciclos de muerte y regeneracion celular.
La acumulacién de mutaciones durante los ciclos continuos de
division celular puede llegar a transformar a algunos hepatocitos.
e En practicamente todos los casos de cancer hepatico asociado al VHB,
el DNA viral se encuentra integrado en el genoma de las células
huésped, y los tumores son clonales en relacion con estas inserciones.
Ello indica que la integracién del virus procede o acompaiia a la
transformacién.
¢ La integracién del DNA del VHB provoca inestabilidad gendmica,
pero sus efectos se distribuyen ampliamente por todo el genoma del
huésped, en lugar de limitarse al lugar de integracién.
¢ El genoma del VHB sélo contiene cuatro marcos de lectura abiertos,
por lo que los candidatos a oncogenes son escasos. Se ha propuesto
que la proteina VHB X desempefia un papel en la carcinogénesis,
19
Introduceién
actuando como un transactivador de los promotores celulares y
virales. Se cree que esta proteina altera el control normal del
crecimiento de las células infectadas mediante la activacién
transcripcional de varios genes promotores del crecimiento del
huésped, como el factor de crecimiento insulinico II y los receptores
para el factor de crecimiento insulinico I. La proteina VHB X se une
también al gen supresor del cancer p53 y puede interferir en sus
actividades inhibidoras del crecimiento.
e El cambio de prevalencia en las poblaciones que migran hacen
probable que los carcindgenos ambientales tengan un importante
papel en esta enfermedad. En determinadas areas de endemia del
carcinoma hepatocelular, existen datos que indican que los agentes
carcinégenos podrian encontrarse en alimentos contaminados o en
productos medicinales obtenidos a partir de plantas, por ejemplo, las
aflatoxinas B y C, procedentes del moho Aspergillus flavus, etc. Estas
sustancias son los factores mds potentes implicados en la
carcinogénesis del carcinoma hepatocelular. Las aflatoxinas son
inactivadas en los hepatocitos, y sus productos se intercalan en el
DNA y forman complejos mutaégenos con la guonosina. Un lugar
especialmente susceptible a la accion de las aflatoxinas es la base
guanosina del codén 249 del gen p53, lo que provoca una sustitucién
de G por T en dicho lugar. Esta mutacin especifica de p53 es
frecuente en los carcinomas hepatocelulares del Africa subsahariana y
de China, que son las mismas regiones geograficas en las que existe
susceptibilidad hereditaria a la aflatoxina. El epdxido hidrolasa
microsomal hepatica y la glutatién S-transferasa son las responsables
de la destoxificacién de la aflatoxina, y los pacientes con carcinoma
20
Introduccién
hepatocelular de las regiones aludidas poseen unas enzimas hepaticas
mutantes, con accién escasa o nula sobre la aflatoxina. Parece, pues,
que la infeccién por el VHB, la exposicién a la aflatoxina y las
variaciones genéticas actian de manera sinérgica en ciertas regiones
del mundo, aumentando el riesgo de carcinoma hepatocelular.
¢ En los pacientes no infectados por el VHB, el factor principal de
riesgo para el carcinoma hepatocelular es la cirrosis alcohdlica y la
hemocromatosis primaria. Curiosamente, la incidencia mayor de
carcinoma hepatocelular ocurre en la tirosinemia hereditaria, en que
casi el 40% de los pacientes desarrollan el tumor, pese a seguir una
dieta adecuada. Podria pensarse que el hecho comtn en los
carcinomas hepatocelulares no asociados a la infeccién por el VHB es
la estimulacién de la division hepatocitaria en el contexto de una
necrosis e inflamaci6n incesantes.
Aunque hasta hace poco no se habia establecido la existencia de una
relacién directa entre la neoplasia y 1a hepatitis virica, hoy dia parece
comprobada la estrecha relacin entre la infeccién viral y la génesis del
hepatocarcinoma, ya que se ha demostrado genoma de VHB y VHC en el
20,6% y 62% de los hepatocarcinomas, respectivamente.
Existen estudios epidemiolégicos en los que se detecta una relacién
significativa entre la infeccién y el hepatocarcinoma, sin embargo el
mecanismo por el que el VHC pudiera estar implicado en la
carcinogénesis hepatica es atin desconocido, habiéndose relacionado la
infeccién por virus C con un mayor indice proliferativo en hepatocitos.
21
Introduceién
Con todo lo anteriormente expuesto, podemos considerar que aunque
el conocimiento de la carcinogénesis hepatocelular es incompleto, la
vacunacién universal frente al VHB en las areas endémicas podria
reducir de manera espectacular la incidencia de carcinoma hepatocelular.
Algunos programas de este tipo se iniciaron en Taiwan en 1984,
habiéndose logrado reducir las tasas de infeccién por el VHB del 10% al
1.3% en 10 afios (Chen L, et al). 1996). Sin embargo dado el periodo de
latencia para el desarrollo del carcinoma, se necesitaran de 3 a 4 decenios
para determinar con precision el impacto real del control del VHB en la
incidencia del carcinoma hepatocelular.
2. Manifestaciones clinicas
Sus manifestaciones iniciales suelen ser inespecificas (astenia,
adelgazamiento, fiebre) lo que dificulta su diagnostico precoz. Si estos
sintomas aparecen en un paciente cirrético conocido, puede sospecharse
el desarrollo de un hepatocarcinoma; pero esto se desconoce en el 75%
de los casos. El diagnéstico, pues, suele retrasarse hasta la aparicion de
manifestaciones clinicas mas especificas. Lo mas frecuente (el 38% de
los casos) es que el hepatocarcinoma se manifieste como una
hepatomegalia grande, dura, de superficie irregular o nodular y dolorosa
al tacto. En ocasiones se manifiesta por dolor abdominal, localizado
preferentemente en hipocondrio derecho, en un sujeto aparentemente
sano hasta entonces 0 con cirrosis hepatica. Otras veces se manifiesta con
ascitis y/o por un sindrome ictérico persistente y progresivo un 34% de
los casos (Kassianides C y KewMC, 1987). En ocasiones las primeras
22
Introduccién
manifestaciones son de indole paraneoplasica. Por ultimo cabe sefialar
que puede ser asintomatico, detectandose en el curso de exploraciones
(ecografia, TC, laparoscopia) o laparotomia, indicadas por otros motivos.
En el periodo de estado, existe dolor abdominal sordo y continuo en el
75% de los casos. Cuando existe infiltracién de la cépsula o invasion del
diafragma, el dolor puede llegar a ser muy intenso. Con el tiempo la
astenia aumenta, Ilegando a constituir uno de los motivos principales de
consulta. En ausencia de cirrosis los signos clinicos de insuficiencia
hepatica son excepcionales y de aparicién tardia. La elevacién de alfa
feto proteina sérica esta en aproximadamente el 80% de los pacientes.
Clinicamente, el carcinoma fibrolamelar es muy similar al
hepatocarcinoma trabecular, del que los distinguen ciertos rasgos, en
particular la ausencia de predominio sexual, su mayor incidencia en gente
joven, ausencia de secrecién de alfafetoproteina y ausencia de cirrosis en
la mayoria de los casos. (Bermann MM, 1980).
3. Caracteristicas patolégicas.
Macroseépicas
Tanto el hepatocarcinoma como el colangiocarcinoma pueden
manifestarse como: a) Una masa tinica (generalmente grande), b) nédulos
multiformes diseminados y de tamafio variable, o c) un cancer infiltrante
difuso, que permea ampliamente el higado, a veces en su totalidad. Los
tres patrones pueden causar aumento del tamafio del higado. El tumor
infiltrante difuso puede mezclarse de manera imperceptible con un
higado cirrético previo. Suelen tener coloracién més palido que el tejido
8
Introduceién
hepatico que los rodea y a veces, cuando estan formados por hepatocitos
bien diferenciados capaces de secretar bilis, adoptan un tono verdoso.
Todos los patrones de carcinoma hepatocelular muestran una fuerte
tendencia a invadir los canales vasculares. Su aspecto también va a
depender de la presencia 0 ausencia de cirrosis, trombosis de la vena
porta o infiltracién capsular. Suele existir focos de hemorragia y necrosis
lo cual produce cambios en la coloracién.
Caracteristicas microscépicas
Citologia
Las células tumorales son cominmente poligonales y tienen, un
incremento de la relacién nucleo citoplasmico. Comparado con el
hepatocito normal, el citoplasma va a mostrar cambios como es una
mayor basofilia, pueden contener inclusiones como, hialina de Mallory o
cuerpos aciddfilos los cuales estan compuestos de productos proteicos
tales como alfa-l-antitripsisna, albimina, fibrindgeno o ferritina
(Anthony P, 1994). En algunos casos la presencia de grasa, glucégeno 0
incluso agua, puede dar al citoplasma una apariencia clara. Este aspecto
puede observarse focalmente o bien puede el tumor estar
predominantemente constituido por este tipo de células, lo cual puede
plantear problemas de diagnostico diferencial en los higados no cirréticos
con las metdstasis del carcinoma renal. El nicleo es redondo con
presencia de frecuente nucléolo prominente.
24
Introduccién
Gradaci6n
El grado de diferenciacién puede ser desde bien diferenciado a
indiferenciado o muy anaplasico, pasando por todos los estadios
intermedios. El sistema de gradacién va del I al IV (Edmonson y Steiner,
1954), sin que tenga gran significado pronéstico, observandose con gran
frecuencia mas de un grado en el mismo tumor incluso en aquellos
menores de 2 cm.
Los grados describen proporcionalmente el incremento de
hipercromasia, variabilidad nuclear, relacién nticleo/citoplasma y perdida
de la arquitectura trabecular.
Grado I. En las neoplasias mas diferenciadas, las células recuerdan a
las originales, con minima atipia citolégica y distorsién arquitectural.
Ellos son morfolégicamente similares a los adenomas y el
reconocimiento del tumor como maligno puede depender de la existencia
de metastasis 0 la asoci:
i6n con otros focos de hepacocarcinoma grado
Il o mayor (Craig J, Peter H, Edmondson H, 1989). Muchas de estas
lesiones son ahora consideradas como “borderline”, cuando no hay
evidencia de metastasis. (Ferrell L, Crawford J, Dhillon A, et al, 1993).
Grado II. Son tumores compuestos de grandes células con un
citoplasma granular eosindfilo, bordes bien definidos, nicleos anémalos,
pudiéndose observar trabéculas tipicas, asi como, acinos y estructuras
papilares.
Grado III. En estos se aprecia un mayor pleomorfismo, siendo por
tanto su citologia més variable, pudiéndose objetivar a menudo células
gigantes y multinucleadas, no siendo habitual la presencia de bilis.
Introduccion
Grado IV. Se ha reservado éste, para los tumores anaplasicos, que
resultan muy frecuentemente dificil de diagnosticar como
hepatocarcinomas, debido a que presentan un aspecto muy alejado del
hepatocito normal siendo dificil su clasificacién. En general se suelen
caracterizar por la presencia de amplias dreas de células fusiformes y
capas de células anaplasicas con ntcleos picnoticos que recuerdan a los
sarcomas.
La mayoria de los hepatocarcinomas corresponden a los grados II y III,
siendo escasa, y para algunos autores nula la relacién entre el grado
tumoral y el prondstico (Ishak K, Anthony P, Sobin L, 1994).
Segtin aumenta el grado vemos como la célula aumenta de tamaiio y los
nucléolos se hacen mas prominente. En los mejor diferenciados, vacuolas
de bilis pueden detectarse en algunas células. En general, al microscopio,
estas neoplasias contienen una escasa cantidad de estroma; este es de tipo
capilar y menos abundante que en los colangiocarcinomas del higado. En
los tumores menos diferenciados, no es raro detectar la presencia de
células gigantes, que pueden hallarse aisladas, con nucleos unicos,
lobulados 0 multiples, o formar un sincitio. Algunas células contienen
lipocromos, y los tumores pueden tener zonas de metamorfosis grasa.
(Burdette WJ, 1980).
4, Patrones histolégicos
Se han descrito numerosos patrones, pudiéndose objetivar varios de
estos en un mismo tumor. Aunque son importantes para el patélogo para
26
Introduecién
reconocer su aspecto morfologico, sdlo algunos parecen tener
significacion pronéstica.
Los subtipos de carcinoma hepatocelular en los que se ha objetivado
variaciones en cuanto a su _ significacién prondstica frente al
hepatocarcinoma comin y por tanto merecen ser considerados
especialmente son:
a) Hepatocarcinoma fibrolamelar. Es una rara variante de
hepatocarcinoma (Craig JR, et al; Berman MM, et al, 1980), que difiere
clinica e histologicamente del hepatocarcinoma tipico. Las caracteristicas
de los pacientes con hepatocarcinoma fibrolamelar son notablemente
diferentes, tiene prevalencia en pacientes jévenes (edad media de 26
afios), igual relacién entre sexos, y falta de asociacién con higados
cirroticos u otras enfermedades hepaticas subyacentes (Wood WJ, 1988).
Tienen un mejor pronéstico que el hepatocarcinoma tipico, especialmente
si la lesién puede ser totalmente resecada (Hodgson HJF, 1987).
El hepatocarcinoma fibrolamelar se puede presentar de forma
incidental 0 con sintomatologia inespecifica tales como, dolor abdominal,
anorexia y perdida de peso, ictericia, y ocasionalmente hemoperitoneo.
No se han establecido factores de riesgo. Generalmente presentan niveles
normales de alfa feto proteina sérica, pero raramente se han descrito
niveles altos (Berman MA, 1988). Otros tests de funcién hepatica como
son transaminasas y fosfatasa alcalina pueden estar discreta o
moderadamente aumentadas.
27
Introduccién
Macroscopicamente se presentan como tumores bien delimitados,
coloracién pardusca con evidentes focos de fibrosis. Puede ser una
cicatriz central que recuerda la de la hiperplasia nodular focal. Lesiones
satélites son raras y focos de necrosis 0 hemorragia sdlo se ven en
tumores muy grandes.
Microscépicamente se presentan constituidos por nidos de hepatocitos
con grandes ntcleos redondeados con un nucléolo prominente, el
citoplasma es granular, eosinéfilo, denso, de aspecto oncocitico
separados por bandas de fibrosis lamelar o (bandas paralelas).
Otra caracteristica tipica es la presencia de “cuerpos palidos”
citoplasmicos; estos son redondos u ovales, claros o levemente
eosin6filos, los cuales contienen albimina y fibrinégeno. (Anthony P,
1994). Inclusiones hialinas pueden también estar presentes, a menudo
PAS diastasa positiva, y probablemente representan una variedad de
secreciones de glicoproteinas. Figuras de mitosis, células multinucleadas,
grupos acinares, tapones biliares, depdsitos de cobre y grasa son raras
veces observadas. La presencia de produccién focal de mucina y
diferenciacion neuroendocrina han sido descrita, pero no tienen
significacién pronéstica. (Wang J, 1991).
b) Hepatocarcinoma de células claras. Esté caracterizado como su
nombre indica por células tumorales con prominente citoplasma claro
debido a la pérdida de glucégeno y/o grasa durante su procesamiento. El
20-40% de los hepatocarcinomas contienen de forma ocasional o focal
células claras, sin embargo la presencia de forma difusa de células claras
es mucho més rara 5-16%, y se ha relacionado a estos ultimos con un
28
Introduecién
mejor pronéstico (Lai CL, et al, 1979, Kishi K. Et al, 1983, Buchanan
TF). Y Huvos AG., 1979). Unos pocos casos han sido asociados con
hepatitis noA-noB.
C) Otros patrones de carcinoma hepatocelular. La WHO ha
definido los siguientes (Ishak K, 1994):
1) Trabecular o sinusoidal. Es el mds comin, suele considerarse
como la forma o patrén clasico, constituido por placas de hepatocitos,
tapizados por células endoteliales aplanadas que recuerdan a la
trabécula hepatocitaria normal, aunque la relacién nicleo/citoplasma de
los hepatocitos esta incrementada y sus nucléolos son mas prominentes.
Constituye la mayor parte de los tumores bien o moderadamente
diferenciados, y suelen con frecuencia mostrar dreas de otro patron
histoldgico.
2) Pseudoglandular (acinar o adenoide). Se encuentran al menos
focalmente en el 20-40% de los hepatocarcinomas, siendo menos
frecuente que los trabeculares o sdlidos. Su morfologia presenta
espacios tipo glandulas tapizadas por células tumorales. Los espacios
pueden resultar de necrosis de la parte central de la trabécula y pueden
contener restos celulares, macréfagos o proteinas. Material PAS
positivo diastasa resistente puede encontrase en su luz. Estructuras
acinares pueden también formarse por la dilatacién 0 expansion de
canaliculos biliares y pueden Ilenarse de bilis (Kondo Y, 1987).
3) Sélido 0 compacto. Consiste en células tumorales comprimidas,
donde parecen faltar las trabéculas hepatocitarias tapizadas por las
29
Introduccién
células endoteliales; sin embargo al utilizar marcadores de células
endoteliales revela su presencia en trabéculas comprimidas.
4) Esclerosante o escirro. Este término ha sido utilizado para definir
carcinomas hepatocelulares, colangiocarcinomas o mixtos colangio-
hepatocarcinomas que contienen estructuras tubulares neoplasicas
rodeadas por estroma fibroso intenso y que estén generalmente
asociadas a hipercalcemia (Omata M, 1981). Este tumor puede ser
confundido con metastasis de adenocarcinoma por la presencia de
fibrosis peritubular difusa. Las areas de fibrosis son muy prominentes
y pueden estar asociadas a cualquiera de los otros patrones.
5) Pelioide. Caracterizado por prominentes lagos vasculares.
6) Anaplasico 0 pleomérfico. Constituido por células gigantes, muy
pleomérfico, y a veces células fusiformes, comprende sdlo el 2% de los
casos. Otras raras variantes son las formas mixtas colangio-
hepatocarcinomas con elementos osteo y condrosarcomatosos (Ferrell
LD., 1997).
5. Ultraestructura
La ultraestructura del carcinoma hepatocelular ha sido estudiada
ampliamente tanto en animales de experimentacién como en casos
clinicos. Quizds la caracteristica mas marcada consista en el contorno
irregular de los nticleos y en las seudoinclusiones citoplasmicas, junto
con una rara disgregacién del nucléolo. Los nucleos pueden contener
inclusiones lipidicas. En el citoplasma puede observarse una marcada
alteracién del reticulo endoplésmico rugoso, con cisternas dilatadas y en
proliferacion. En algunas células, el reticulo endoplasmico se dispone
30
Introduccién
principalmente alrededor de las mitocondrias. Ocasionalmente, las
membranas presentan un aspecto desgranulado y fragmentado. El reticulo
endoplasmico liso tiende a proliferar, presentando dilataciones e
invaginaciones, observandose en algunas células una disposicién que
recuerda una huella dactilar, consistente en laminas concéntricas
irregulares. Las mitocondrias presentan un notable polimorfismo, crestas
irregulares y un aspecto hinchado, asi como inclusiones cristalinas. No se
han descrito alteraciones del aparato de Golgi. En algunos casos puede
existir una disminucién de la cantidad de glucdgeno. Numerosos
investigadores han descrito la presencia de cuerpos densos rodeados de
membrana, especialmente en las cercanias de los polos biliares. El
citoplasma puede presentar lipofuscina, Iipidos y vacuolas autofagicas
con sustancia mieloide y pigmentos, y también canaliculos biliares y
desmosomas. (Shaff Z, et al. 1971; Reubner BH, et al. 1967; Kay S y
Schizki P, 1971).
6. Diagnostico diferencial. Inmunohistoquimica.
Los problemas de diagnéstico diferencial se plantean principalmente
entre los tumores malignos bien diferenciados con entidades benignas y
tumores pobremente diferenciados con otras neoplasias. Los
hepatocarcinomas bien diferenciados suelen presentar problemas sobre
todo con los nédulos macroregenerativos, ndédulos borderline etc. La
diferencia con otros adenocarcinomas se realiza con técnicas para
mucinas ya que estas no deberian estar presente en los hepatocarcinomas
31
Introduccién
salvo en los combinados con colangiocarcinomas y en algunos casos de
hepatocarcinoma fibrolamelar.
Las técnicas inmunohistoquimicas son fundamentales para distinguir
tumores hepaticos benignos y malignos. La alfa feto proteina cuando es
Ppositiva es un buen marcador de hepatocarcinoma; desafortunadamente
se observa de forma parcheada y esta ausente en aproximadamente el
50% de estos. (Furich L., 1994). El CEA cuando tifie los canaliculos
biliares es altamente especifico, (Carroza M, 1991) pero sdlo ayuda en
las lesiones bien diferenciadas y no diferencia tumores hepatocelulares
benignos de malignos.
Citoqueratinas 8 y 18 se ven generalmente en tumores con diferenciacién
hepatocelular (Hurlimann J, 1991); generalmente el CAM 5.2 que
consiste en citoqueratinas 8 y 18 puede ser positiva, mientras que las
AE1 Y AE3, que contienen la mayoria de las otras queratinas excepto las
8 y 18 son negativas. Sin embargo, ambas tifien la mayoria de los
carcinomas tipo ductal, por lo que el CAM 5.2 no puede ser utilizada
exclusivamente. Factor XIIla es a menudo positivo en el
hepatocarcinoma pero rara vez tifie adenocarcinomas; sin embargo, en
combinacién con una alfa-1-antitripsina positiva (la cual en si mismo no
es muy especifica), incrementa la sensibilidad para el hepatocarcinoma.
Las metastasis de carcinoma renal, las neoplasias neuroendocrinas y
melanomas pueden también plantear problemas de diferenciacién con el
hepatocarcinoma. El carcinoma renal simula un hepatocarcinoma de
células claras y la queratina CAM 5.2 es también positiva, pero el CEA
positivo para el hepatocarcinoma y sobre todo si la Alfa feto proteina es
negativa ayudan en su diferenciacién. Los melanomas pueden simular
32
Introduccion
hepatocarcinomas por lo que es importante la S-100 y HMB 45 los cuales
son negativos en el hepatocarcinoma.
7. Factores pronésticos
Hasta hace poco, el hepatocarcinoma era considerado una entidad de
pronéstico uniformemente fatal. Esta vision tan pesimista se basa en el
hecho de que a menudo el diagnéstico se realiza muy tardiamente. Por lo
general el fallecimiento esta en relacién con hemorragia digestiva,
hemoperitoneo masivo tras rotura del tumor, insuficiencia hepatocelular
© insuficiencia renal progresiva. (Berenguer J, et al, 1986). Se han
descrito casos aislados de regresién espontanea (Sato Y, 1985), lo que
sugiere la existencia de mecanismos “naturales” reguladores del
crecimiento tumoral (Gottfried EB, Steller R, Paronetto F, et al, 1982),
asi como varios casos de supervivencias prolongadas en pacientes con
hepatocarcinoma (Yoshida T, Okazaki N, Yoshino M, et al, 1982).
Dejando aparte estas raras excepciones, la supervivencia media de los
pacientes con hepatocarcinoma es baja, generalmente de pocos meses
tras el diagnéstico. El pronéstico de estos pacientes va a depender de:
a) Estadio del tumor.
Un sistema de estadiaje fue propuesto por Okuda et al. , en el que se
consideran cuatro parametros: tamafio del tumor superior al 50% del
volumen hepatico, presencia de ascitis, albimina sérica <3g/dl y
bilirrubina sérica >3mg/dl, como indicadores del estado avanzado del
33
Introduccién
proceso (Okuda K, Ohtsuki T, Obata H, et al, 1985). El estadio I (menos
avanzado) no tiene ninguno de los signos anteriores, el estadio II
(moderadamente avanzado) presenta uno 0 dos signos y el estadio III
(muy avanzado) se define por la presencia de tres o cuatro de los signos
mencionados. La ausencia de cirrosis acompafiante, asi como, la
existencia de tumores de pequefio tamafio, sobre todo si son menores de 3
cm van a tener buena influencia pronéstico, (Zhao-you T, 1985; Craig J,
Peter R, Edmondson H, 1989). Okuda encontr6 que la supervivencia
media de 229 pacientes con hepatocarcinomas no tratados fue de 1.6
meses en general y, segiin el estadio 0,7 meses en el estadio III, 2 meses
para el estadio II y 8,3 meses en el estadio I. El grado de diferenciacién
tumoral puede influir en la expresién celular de alfa-fetoproteina,
encontrando que todos los hepatocarcinomas grado I fueron negativos
para AFP, mientras que el 20% de los de grado II, 36% de los de grado
III, y 16% de los de grado IV, mostraron positividad para AFP (Brumm
C, et al, 1989). Aunque se ha sugerido en algunos estudios realizados en
Asia (Chen DS, Sheu JC, Shun JL, et al, 1982; Okuda K, et al, 1985) que
el reconocimiento temprano del hepatocarcinoma en __ fases
presintomaticas, mediante la determinacién secuencial de alfa-
fetoproteina sérica y ecografia en los portadores crénicos del HbsAg,
puede ser util para mejorar el prondstico, estos resultados no han sido
confirmados en estudios realizados en Europa (Durand F, et al, 1993).
No existe una clara relacién entre le grado histolégico y el pronéstico
(Okada S, et al, 1994) con la excepcién del hepatocarcinoma
fibrolamelar que como ya hemos mencionado anteriormente tiene un
mejor prondstico, con una supervivencia media prolongada incluso en
presencia de metédstasis a distancia, por lo que su hallazgo no debe ser
34
Introduccién
considerado ominoso a corto plazo (Craig JR, Peters RL, Edmondson HA
et al, 1980).
b) Reseccién quirtrgica.
Aproximadamente un 10 a 20% de los pacientes, tienen tumores
potencialmente resecables, produciéndose en estos casos a los que se les
realiza reseccién quirtrgica una elevacién de la supervivencia media a 1-
2 afios. La extirpacin completa del tumor va a ser por tanto uno de los
factores mas importante para un prondstico favorable (Castell A, et al,
1993).
¢) Otros parametros.
Existen otros pardmetros que parecen influir en el prondéstico, como son
la ausencia o presencia de invasién vascular (Wakan K, et al, 1985, y
Okada S, Shimada K, Yamamoto J, et al; Izumi R, et al, 1994), esta
Ultima implica un peor pronéstico, asi como, la infiltracién de la
cApsula de Glison (Hamazaki K, et al, 1992; Torii A, et al, 1994). La
invasion vascular es objetivada mds a menudo cerca de los margenes 0
areas terminales del tumor, y no suele observarse en tumores< 2 cm de
didmetro. Cualquier apreciacién macroscépica de posible invasion de
grandes vasos, deberia ser estudiada y corroborada microscépicamente.
Recientes estudios han sugerido que para algunos tipos de tumores, la
35
Introduccién
existencia de al menos 1 cm de margen libre de tumor tras la reseccién de
este, puede conllevar un mejor pronéstico. (Cady B, et al, 1992;
Schoenthaler R, et al, 1994).
d) Tratamiento médico y agentes quimioterapicos.
Diversos tipos de estos han sido recomendados y utilizados. Sin
embargo, quimioterapia sistémica intravenosa u oral no ha reportado
mejora significativa en pacientes con hepatocarcinoma, excepto la
Adriamicina (Vogel CL, et al, 1977 y Olweny CLM et al, 1980) que
parece tener una relativa mejor respuesta. En Japon la mitomicina C ha
sido preferida frente a otros agentes, utilizindose como bolos de
inyeccién arterial intrahepdtica. Sin embargo, para algunos
investigadores, (Okuda et al, 1987) este procedimiento no fue muy
favorable.
e) Embolizacién arterial y quimioembolizacion.
En la ultima década_y sobre todo en los tltimos afios en Japon, esta
técnica ha ido incrementandose, sobre todo para los casos de
hepatocarcinomas de tipo expansivo, sobre todo, si son encapsulados,
obteniéndose la casi completa necrosis del tumor por este procedimiento,
lo cual conlleva una significativa prolongacién de la supervivencia en
pacientes con estadio II, y cuando se compara con los resultados
obtenidos por cirugia en el mismo estadio no se encuentran diferencias
36
Introduccién
significativas. Sin embargo, en pacientes en estadio I, no se ha
encontrado mejora en la supervivencia.
f) Trasplante.
El trasplante hepatico se ha mostrado desde su introduccién como el
tratamiento ideal, sobre todo en los hepatocarcinomas sobre higados
cirréticos. Dos grandes problemas existen para que pueda ser utilizado a
escala mundial, uno es el econdmico, dado que es un tratamiento costoso,
y el mas importante, la limitacién que supone depender de la obtencién
de érganos.
g) P53 y complejo cadherina E-catenina
¢ Entre los factores prondsticos que pueden estar implicados en la
carcinogénesis, gradacién y estadio de los hepatocarcinomas, se
encuentran las alteraciones y mutaciones del gen supresor p53 y las
moléculas de adhesién celular cadherina epitelial (E-CD),
complementadas por sus proteinas cateninas (a, , 7). Dado que se
conoce poco de sus implicaciones en el hepatocarcinoma y de los
escasos estudios los resultados obtenidos son conflictivos, y a veces
contradictorios, vamos a valorar la sobreexpresién del gen supresor
p53, asi como, la expresién inmunohistoquimica de E-CD y alfa, beta
y gamma cateninas. La evaluacién por tanto de todos ellos y su
relacin con el hepatocarcinoma son parte primordial en el trabajo de
37
Introduceién
ésta tesis y por tanto seran desarrollados por separado, y de forma
especial mas adelante asi como en el objetivo, método y resultados.
C) REGULACION DEL CRECIMIENTO CELULAR NORMAL
1. Ciclo celular
Los organismos superiores pluricelulares requieren durante su
desarrollo, e incluso una vez alcanzada la madurez, de sucesivas y
complejas divisiones celulares. Durante este proceso, a partir de una
misma célula madre progenitora, se generan dos células hijas iguales
entre si. Para ello, la célula madre experimenta una duplicacién exacta de
su material genético (ADN), y posteriormente la biparticién del mismo.
Los principales hechos que acontecen en el ciclo celular pueden ser
divididos en dos apartados: el primer grupo lo constituye aquellos
cambios que afectan directamente al material genético o “ciclo
cromosémico”, y el segundo, los factores y mecanismos citoplasmicos
responsables del control del proceso 0 “ciclo citoplasmico”. Es necesario
sefialar que, si bien tienen lugar de forma paralela y existen formas para
observar uno u otro por separado, no son realmente independientes entre
si, sino que los distintos hechos que acontecen en el ciclo cromosémico
son consecuencia de sucesos concretos citoplasmicos siendo, estos
ultimos responsables del control del ciclo cromosémico.
Introduccién
Ciclo cromosémico
Durante este proceso, la célula progenitora duplica su material
genético y luego lo reparte por igual entre las dos células hijas. Puede
dividirse en 4 fases:
Fase G1. Durante esta fase los cambios en el ambito cromosémico no es
evidente, siendo, principalmente, una fase citoplasmica en la que se va
preparando la célula para la siguiente etapa. Esta parte del ciclo es
regulada por diversos factores (proteinas-quinasas, ciclinas, etc.)
responsables de que la duracién de la misma sea mayor o menor (entre 10
y 24 horas), e incluso Ja célula podra escapar del ciclo y pasar a una fase
quiescente (GO), sin capacidad de dividirse cobrando una importancia
capital en la regulacion del control de una poblacion celular.
Fase S. Durante esta etapa, algunos de los productos acumulados en el
citoplasma durante la fase anterior actian a modo de sefial y ponen en
marcha el proceso de replicacién del ADN, mediante el cual la célula
duplica su material genético. Para ello, primero separa las dos cadenas de
ADN que forman la doble hélice y luego sintetiza, a partir de cada una de
ellas, otra “complementaria”. En conjunto, es un proceso de una duracién
estable, generalmente en torno a las ocho horas.
Fase G;. Esta etapa precede a la mitosis, y al igual que en la fase G; no se
producen cambios significativos objetivables en el ADN. En este
momento, la célula ha completado ya la duplicacin de su material
genético, iniciéndose un periodo de reparacién de los errores que puedan
39
Introduccion
haberse producido durante la fase precedente, de manera que sin estas
reparaciones la célula no entra en mitosis. En este proceso reparativo
participan proteinas como p53, p21, bax, pGADD45, etc. En general, la
duracion de la fase G; oscila entre las 4 y 5 horas.
Mitosis. Representa la fase de menor duraci6n del ciclo celular. Tan sdlo
el 5% de las células de una poblacién normal, en un tejido fijado, estan
en mitosis en un momento dado. Durante esta fase, el material genético
ya duplicado se condensa y queda organizado en forma de cromosomas.
Finalmente, éstos son dirigidos a los dos polos celulares (divisién que se
realiza a partes iguales cuantitativa y cualitativamente) para, tras el
proceso de citocinesis (particién citoplasmica), quedar repartidos entre
las dos células hijas. La duracién de esta fase es aproximadamente dos
horas, siendo un hecho constante y poco modificable por las distintas
circunstancias que puedan acontecer.
Ciclo citoplasmico.
Existe, a nivel citoplasmico, todo un engranaje de proteinas de diversa
naturaleza, cuya misién es la de asegurar que los acontecimientos del
ciclo cromosémico ocurran siempre en un orden predeterminado. Estas
proteinas funcionan a modo de cascada, de tal forma que el
acontecimiento de un hecho depende de! precedente. Asi pues, la célula
no puede entrar en mitosis hasta que no se haya producido el "factor
promotor de mitosis", el cual no puede ser producido hasta que
desaparezca el "factor de retraso de fase M". Este y el “activador de la
fase S" no pueden desaparecer hasta que la sintesis de ADN haya
40
Introduccién
concluido, la cual no termina hasta que todo el ADN se haya duplicado.
Por ultimo, el inicio de esta replicacién no puede tener lugar hasta que el
"bloqueo de la re-replicacién" sea eliminado cuando, después de pasar
por mitosis, se alcance la fase G1. Esta interdependencia entre los dos
ciclos hace que ambos se desarrollen de una forma compenetrada.
Los factores de naturaleza proteica responsables del control del ciclo
celular se distribuyen en dos grupos principales (Nurse, 1990; Reed,
1992; Murray y Hunt, 1993)
* Grupo de las “proteinas-quinasas”. Estan presentes de forma
constante a lo largo del ciclo, sin modificaciones en su concentracion.
Cuando son activadas actiian fosforilando distintos substratos proteicos,
poniendo en marcha cada uno de los acontecimientos del ciclo celular
(Draetta y Beach, 1988).
* Grupo de las proteinas “ciclinas”. Denominadas asi por su cardcter y
accion ciclicos en momentos precisos, desapareciendo mas tarde. Su
presencia determina la activacién de las proteinas anteriores, mediante la
formacién de complejos ciclinas-proteinas/quinasas (Evans et al, 1983).
Hasta la fecha, se han aislado y caracterizado numerosos tipos distintos
de ciclinas, habiéndose trazado, al mismo tiempo, un mapa temporal de
su expresion durante el ciclo. De manera resumida, se acepta que existen
cinco tipos principales de ciclinas (denominadas A-E), asi como
subgrupos dentro de cada uno de ellos. Las ciclinas C, D1-3 y E alcanzan
su pico de sintesis y actividad durante la fase G1 y, aparentemente,
regulan la transicién de G1, a fase S. Las ciclinas A y B1-2 consiguen sus
niveles maximos en fases mds avanzadas del ciclo, durante las fases S y
41
Introduccién
G2 y, se piensa, que juegan un papel regulador en la transicion a la
mitosis. De forma similar, también estan siendo identificadas numerosas
moléculas proteinas-quinasas dependientes de ciclinas (Cdk) y, ademas,
se estan reconociendo las asociaciones especificas de cada una de ellas
con los distintos tipos de ciclinas. Se ha propuesto que complejos
formados por ciclinas DI y Cdk4 gobiernan la progresién del ciclo
durante la fase Gl, mientras que la ciclina E-Cdk2 controla la entrada a
fase S. La unidad ciclina A-Cdk2 ejerce su accién durante la fase S y la
ciclina B- Cdkl controla la entrada en mitosis (Lewin, 1990).
Ademas de estos mecanismos anteriores, _ responsables del
funcionamiento correcto del ciclo cromosémico, existen otros
mecanismos, también citoplasmicos, gracias a los cuales se asegura la
estabilidad genética. Actian en momentos muy precisos del ciclo,
Hamados “puntos criticos”, y constituyen la Ilave que determina la
entrada en fase S y mitosis. (King et al, 1994; Nurse, 1994; Sherr, 1994).
* Al final de la fase G, existe un control encargado de evitar la entrada de
la célula, en fase S si se aprecian dafios en el material genético,
induciendo apoptosis si éstos no son reparados. De esta forma se evita la
transmision y perpetuacién de estas alteraciones. Si, por el contrario, los
dafios reconocidos consiguen ser subsanados, el freno desaparece y el
ciclo continua, entrandose en fase S.
*Terminada la fase S de duplicacion del ADN, durante la fase G2, se
encuentra el segundo punto critico, que no permite la entrada en mitosis
mientras sean reconocibles errores que hayan podido ocurrir durante la
sintesis del nuevo ADN. Solamente una exacta duplicacion del material
genético permitira el paso a la fase de mitosis.
Introduceién
2. Regulaci6n postranscripcional del ciclo.
Existen otros productos de naturaleza proteica, distintos a las ciclinas y
proteinas-quinasas, que también tienen capacidad reguladora del ciclo
celular. Estos productos, codificados por genes concretos, ejercen su
accion basicamente de dos formas: facilitando y estimulando el ciclo, 0
frenandolo e impidiéndolo. Precisamente, la base del proceso de
carcinogénesis es el dafio “no letal” a nivel de estos genes, con la
induccién de divisiones celulares incontroladas (Cordén Card6, 1995;
Cordon y Reuter, 1997).
En condiciones normales, el crecimiento celular comienza con la
localizado generalmente en la superficie, o en el interior de la célula
union de un factor de crecimiento o ligando a su receptor especifico,
(hormonas esteroides). La mayoria de los receptores, al interaccionar con
su ligando, dan lugar a reacciones de fosforilizacién proteica. Por otro
lado, en la membrana celular existen una serie de proteinas ligadoras de
guanosina trifosfato (GTP), como las pertenecientes a la familia “ras”,
que son esenciales en la transduccién de la sefial hasta la porcién interna
de la membrana. Estos estimulos acttian fosforilando proteinas y
activando a los segundos mensajeros, que transfieren la sefial, a través del
citoplasma, hasta el nucleo, donde se inducen una gran cantidad de genes
ligados a los procesos proliferativos celulares. La fosforilizacién proteica
est4 regulada por fosfatasas, fundamentales en el crecimiento, al
controlar a las quinasas, inhibiendo el ciclo celular.
Las dianas principales de la lesién genética son tres clases de genes
reguladores normales, los protooncogenes que estimulan el crecimiento,
los genes supresores o antioncogenes y los genes que regulan la muerte
43
Introduccién
celular programada o apoptosis. Se considera que los alelos mutantes de
los protooncogenes son dominantes, ya que transforman a las células
pese a la presencia de sus contrapartidas normales. Por el contrario para
que se produzca la tranfosrmacion neoplasica de la célula, deben resultar
dafiados los dos alelos normales de los genes supresores del cancer, por
lo que esta familia de genes se denomina a veces oncogenes recesivos.
Los genes que regulan la apoptosis pueden ser dominantes, como los
protooncogenes, o pueden comportarse como genes supresores del
cancer.
Ademas de estas tres clases de genes ya mencionados, existe una cuarta
categoria de genes que regulan la reparacién del DNA dafiado, y que
también estan implicados en la carcinogénesis. La carcinogénesis es un
proceso de pasos miiltiples, tanto en el ambito fenotipico como genético.
Una neoplasia maligna posee varios atributos fenotipicos, como el
crecimiento excesivo, la capacidad de infiltracién local y la de producir
metastasis a distancia. Estas caracteristicas se adquieren de manera
progresiva, fendmeno al que se ha denominado progresién tumoral. A
nivel molecular, la progresién es consecuencia de la acumulacién de
lesiones genéticas que, en algunos casos, estén potenciadas por los
defectos de la reparacion del DNA.
3. Control de poblaciones celulares
El numero de elementos constitutivos de una poblacién celular resulta
de la homeostasis entre fuerzas contrapuestas. Los mecanismos que
participan en la regulacién del crecimiento celular y en el mantenimiento
de la poblacién son basicamente los siguientes:
44
Introduceién
Diferenciacién. El impacto de este fendmeno en el control de una
poblacion celular depende de si ésta es tumoral 0 no. En las poblaciones
normales, la diferenciacién celular influye de una forma limitada y,
esencialmente, depende de la estirpe histogenética a la que pertenezcan
las células. Existen células llamadas indivisibles (células nerviosas,
musculares esqueléticas y cardiacas); células quiescentes, con capacidad
de entrar en ciclo ante ciertos estimulos (células parenquimatosas y
mesenquimales) y, células labiles, que a0enas requieren estimulos para
encadenar ciclos celulares (células de epitelios de superficie y
hematopoyéticas blasticas).
En el caso de los tumores, la diferenciacién adquiere un mayor peso
relativo respecto del control de la poblaci6n celular y, al mismo tiempo,
pasa a depender de circunstancias distintas:
1. Por un lado, sabemos que lo universalmente es conocido como “grado
de diferenciacién” (entendida como la forma en que un tumor
determinado remeda al tejido del que se origina) influye en la tasa de
crecimiento; de manera que aquellos tumores bien diferenciados
tienden a tener tasas de crecimiento sensiblemente menores que
aquellos otros pobremente diferenciados.
N
Por otra parte, los tumores, en su evolucién temporal, ademas de poder
modificar su grado de diferenciacién (generalmente de mejor a peor),
sufren cambios en otras propiedades sin reflejo en la morfologia. A
menudo, muchos de estos cambios (por ejemplo, adquisicién de
capacidades infiltrativas y metastatizantes) determinan “perdidas” en
otras propiedades que, con mucha frecuencia, influyen negativamente
en la capacidad proliferante.
45,
Introduccién
Reclutamiento Gp - G;. El que una célula permanezca en estado
estable 0 quiescente, o bien entre en el ciclo celular para completar su
division, depende de varios factores que exponemos a continuacién:
1. Existen una serie de sefiales de naturaleza proteica, circulantes en el
suero © liberadas directamente desde células vecinas, capaces de
poner en marcha la cascada de reacciones citoplasmicas y nucleares
responsables de la ejecucién del ciclo celular. A estas sefiales se las
conoce con el nombre de factores de crecimiento, Estos factores de
crecimiento pueden ser de “progresién”, si son capaces de estimular
por si mismos la sintesis de ADN o de “competencia”, que, aunque no
estimulan dicha sintesis, convierten a células quiescentes en
competentes para hacerlo. La estimulacién de la divisién se realiza
mediante mecanismos de accién autocrinos (algunas células tienen
receptores para sus propios factores de crecimiento, como por ejemplo
las células hepaticas en la hiperplasia compensadora poshepatectomia,
y particularmente los tumores) y paracrinos. La presencia 0 ausencia
de estos factores, o mejor dicha, su concentracién mayor o menor en
un medio concreto, asi como la competitividad por los mismos en
funcién del numero de células sensibles, resulta determinante, en gran
medida, del porcentaje total de elementos de una poblacién incluido
en el ciclo celular, 0 excluido del mismo (G0) (Evered et al, 1985;
Ross R, et al, 1986; Deuel, 1987). Sin embargo, el crecimiento de las
células tumorales no sdlo puede deberse a sefiales estimuladoras, sino
que también puede ser ocasionado por un déficit de sustancias
inhibidoras de la proliferacién (como el TGF-B),0 por una mala
46
Introduccién
respuesta de las células diana a estas sustancias ( Moretti S, et al,
1997).
2. La competitividad celular por los factores de crecimiento no es la
unica influencia que afecta al ritmo de la division. En cultivos
celulares, se ha observado que a medida que las células se extienden y
migran sobre un sustrato, ocupando espacio libre, cambian de forma,
afectando notablemente a su capacidad de division. Es posible que, a
causa de su mayor 4rea de superficie, cuando las células estan bien
extendidas puedan capturar mayor ntimero de factores de crecimiento,
y tomar mayores cantidades de nutrientes. Sea cual sea el mecanismo,
el hecho claro es que las células requieren de contacto focal con el
medio que las rodea para dividirse. Ello apunta fuertemente a que el
control de la divisién celular esta, de alguna manera, acoplado a la
organizacién del citoesqueleto. La perdida de estos puntos de contacto
o anclaje supone la incapacidad de entrar en ciclo. De esta forma,
queda asegurado el crecimiento cohesionado de los tejidos, y se
impide la proliferacion de células “fuera de su entorno” (Folkman y
Moscona, 1978; Dunn e Ireland, 1984; O'neill et al, 1986).
3. Todas las células normales del organismo poseen una caracteristica,
atin no del todo bien comprendida, segin la cual pierden la capacidad
de dividirse una vez que han completado una serie determinada de
ciclos celulares. A esta propiedad, dada su correspondencia con el
envejecimiento organico general, se le ha denominado senescencia
celular. Recientemente, a través del descubrimiento de la actividad
telomerdsica en las células neoplasicas, se ha propuesto un
mecanismo segiin el cual, con cada ciclo celular, el material genético
sufriria pequefias pérdidas a nivel de los telomeros cromosémicos
47
También podría gustarte
- Eucalyptus Caracteres Dendrologicos Generales - El Eucalipto en La Repoblacion Forestal FAO 1981Documento17 páginasEucalyptus Caracteres Dendrologicos Generales - El Eucalipto en La Repoblacion Forestal FAO 1981Joaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Formulario Sin Título (Respuestas) - Respuestas de Formulario 1Documento3 páginasFormulario Sin Título (Respuestas) - Respuestas de Formulario 1Joaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Resume NDocumento1 páginaResume NJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Preguntas QuímicaDocumento4 páginasPreguntas QuímicaJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- El Caso Del Señor GloverDocumento1 páginaEl Caso Del Señor GloverJoaquin Leonardo Ochoa Nuñez100% (1)
- Azufre Y Sulfuros: I. Marco TeóricoDocumento9 páginasAzufre Y Sulfuros: I. Marco TeóricoJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Crmolina4@espe - Edu.ec: Ciencias Económicas y Empresariales Artículo de InvestigaciónDocumento21 páginasCrmolina4@espe - Edu.ec: Ciencias Económicas y Empresariales Artículo de InvestigaciónJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Cruz de La Cruz - Tesis ATDocumento171 páginasCruz de La Cruz - Tesis ATJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Articulo de ArsenicoDocumento5 páginasArticulo de ArsenicoJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- PDF Teacutecnicas de Filtracioacuten DLDocumento4 páginasPDF Teacutecnicas de Filtracioacuten DLJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Estrellas Sin FronterasDocumento119 páginasEstrellas Sin FronterasJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Un Hecho Social - RamonetDocumento14 páginasUn Hecho Social - RamonetJonell SanchezAún no hay calificaciones
- Accede A Apuntes, Guías, Libros y Más de Tu Carrera: Metabolismo-De-Los-Xenobiticos 80 PagDocumento81 páginasAccede A Apuntes, Guías, Libros y Más de Tu Carrera: Metabolismo-De-Los-Xenobiticos 80 PagJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Nuestras MisionesDocumento9 páginasNuestras MisionesJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- FuncionesDocumento3 páginasFuncionesJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Ejercicios RX y EstequiomDocumento1 páginaEjercicios RX y EstequiomJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Xenobioticos J AspirinaDocumento2 páginasXenobioticos J AspirinaJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Onocimientos Actitudes Y Prácticas de Algunos Médicos Colombianos Acerca de La Medicina Alternativa Y O ComplementariaDocumento12 páginasOnocimientos Actitudes Y Prácticas de Algunos Médicos Colombianos Acerca de La Medicina Alternativa Y O ComplementariaJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Sal Yodada Datos de SeguridadDocumento1 páginaSal Yodada Datos de SeguridadKris Paola100% (1)
- Hoja de Seguridad Del Agua DestiladaDocumento1 páginaHoja de Seguridad Del Agua DestiladaJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento163 páginasUntitledJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Geometria de Las Sombras en La Visión de LeonardoDocumento29 páginasGeometria de Las Sombras en La Visión de LeonardoJoaquin Leonardo Ochoa Nuñez100% (1)
- La Musica en El Peru Breve HistoriaDocumento13 páginasLa Musica en El Peru Breve HistoriaJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Tabla de DerivadasDocumento1 páginaTabla de DerivadasJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Ficus ElasticaDocumento1 páginaFicus ElasticaJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- SIndemia en El PeruDocumento41 páginasSIndemia en El PeruJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Maria Dolores Olivares GarciaDocumento352 páginasMaria Dolores Olivares GarciaJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Ciencia y TecnologíaDocumento1 páginaCiencia y TecnologíaJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Caracterizacion in Silico Blo T 2 CDdocxDocumento47 páginasCaracterizacion in Silico Blo T 2 CDdocxJoaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones
- Xenobioticos 184436 Downloable 1527883Documento8 páginasXenobioticos 184436 Downloable 1527883Joaquin Leonardo Ochoa NuñezAún no hay calificaciones