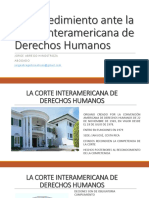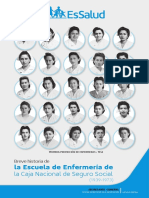Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Resta - La Infancia Herida PDF
Resta - La Infancia Herida PDF
Cargado por
Victoria Solis Peña0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
31 vistas55 páginasTítulo original
Resta - La infancia herida.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
31 vistas55 páginasResta - La Infancia Herida PDF
Resta - La Infancia Herida PDF
Cargado por
Victoria Solis PeñaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 55
Coleccién :
Denecao, Eszano y Soctepap
®
DIRECTORES:
Many Brtorr (UBA)
Rosenro Sapa (UBA)
Eligio Resta
LA INFANCIA HERIDA
@
ADHOC
vate witty
Sita rre eONaSEi
imamate sree 208
inpIcE
Prélogo: La comuntdad frig y su tnfancta .
1. Unapremisa » ®
"eta te 2 Debilidad / Fortaleza. 10
(Gem ty 3 Ay ny et sat 3. Bxeludos /Inetuldos « “4
sseesressenana ! 4. Estar en espera .. : 15
‘one a Ti 5. Soledades y soldartdad 7
"ase # cage de aur More :
FABULAS DEVIDA
1. Unuego de nifos 2
2. Las heridas det ‘pur. 33
3. Diletant de ta vida. 40
4. Elesadndato de la tnfancta 45
u
MELANCOLIA DE LOS DERECHOS
1, Bl siglo de tos derechos - 33
2 Céaigos paternos cece 56
3. Un cuerpo soctal nervioso <2... os 2+e 58
'
! cASos DIFICILES
=" 1. El sindrome Serena . 6s
{moa tari nto ni 88 2. Vide Justa y oda buena, 2 &%
uit el gn TN) Mh aaa : 5
8
v |
ATMOSFERA DE FIESTA 4
: 85
v
DESIDIAS
1. Perdedores ... 95
2. No encontrar paz . : 89
3. Mas escasas, mas extensas . 105,
4, Fronteras movibles 108
PROLOGO
LA COMUNIDAD FRAGILY SU INFANCIA
1. Una premisa
[No se desmicnte la tendencia de nuestro tempo a una part
cular distincién tras el modo de peretbir y tutelar la tnfancia y Ia
condieign “estructural” de la victima, Bl unverso vietimario del cual
thos ba hablado Baudrillard, esta abt, evldente a Tos ojos de todos,
es aquella particular condiciOn de a vida que el mundo moderno ha
{raducido en términos ambigios de subjetividad, Sujeto, la tfancta,
‘nupea tan tutelado, munca tan frég. Deberemos agregar que se trac
ta de una distinci6n siompre creciente, a medirse segin la cantidad
{yealldad de la leglslaci6n que hace de ios derechos de a nfancta un
‘uevo tipo de “derecho natural” y las progresivas violaciones en to-
“ayudar a vivir 0 delar mori; la operactén se ha vuelto més sutily
se trata de tna téenica de disolucién del tema de la infancia en las
ppoliticas pablieas que leva a a singular invistblidad asegurada por
4a privatizacién del “tiempo de la tnfancis". En los origenes del ra-
‘zonamlento oceidental el sentido heracliteo del Hempo (aton) era de-
finido dentro del mecanismo dela infancia (el tempo es un alo que
Juega alos dados. de un nigo es el reino). Parece necesario repetr-
Jo hoy, al confort de una idea que la sociedad que “olvida" y escon-
de su tnfaneta, nlega el sentido de sf misma y de su tiempo. Pero es
hecesarto repetiro también frente a una singular virtud de la infan-
cla que trasclende cada tiempo pero a su vez cada espacio, Pone en
‘tscusién la spariencia dela pols, la Insuprimble naturaleza de ot-
» Euia1o RESTA
os que la Infancia custodia, que va més allé y slempre descompa-
gina eada orden polltice. También aquf ha estado deste slempre la
{nfancla poniéadose ella misma en una dimensién planetaria que va
‘por encima de los egofsmos de las pequetas patrias. Por esto la a
‘ancla y su fagiidad son el lugar floséfico por excclencia de nues-
‘ro tiempo. Seguiremos algunos rastros eableado, con la idea del
‘dempo referida por Derrida, que “atestra infancia es aquella infan-
cla dela cual no podremos nunca decir tan fécilmente que es nues-
tra infancla" Bn esta presente edicin en lengua expatiola deseamios
‘agradecer a Laura N. Lora, atenta estudlosa, por el “culdado" que le
hha dedicado a este bro qe, ala distancia de un decenio, ve la re-
presentaci6n de los problemas de una manera casi del todo idént-
a, Sera quizé por ef hecho de que el tiempo de la Infancia es “atem
poral” y que, no obstante la disoluctén, ee presenta a los ojos
‘contempor‘neos con la mirada frégil de slempre. Alginos de esto
‘aspectos han sido enfocados recientemente de manera pustal por
‘Bergall! en un estudio dedicado a la relacion entre generactones, es
‘un modo eflcaz para afrontar el tema de los derechos de la infancla,
pero. tal como se desprende de aquel debate, nos retrotraea una dl-
‘mensién que va més allé del lenguaje aparentemente fro de la Jus-
ticlay de los derechos.
Por esto, la categorfa que nos la relata, necesita ser replicada,
‘una ver més: la fraglidad de la tnfancla nos habla de la fraghidad
4e la dea de comunidad que en ella vive y se define.
2 Debidod Fortatexo
Poner en el centro de la dlseust6n piblica la agidad, de los
‘ndividuos, de las instituciones, de la corsunidad, significa ante todo
reg(strar, al mismo tiempo, un cambio slgificativo del lenguale pa
bllco. La férmula usada por los estudios a veces aburridos, pero
ddensos ¢ importantes, es aquella de “semdntlea histriea”. Con esta
{érmaila se indica un espacio de experiencta que atraviesa un hort-
zonte de expectativas que los sistemas sociales van elaborando, 0
que en ellos se condensan, Bs una iplea cuestion de eeméntieahis-
‘trlea que se suglere del concepto de fragiidad que esté en el cen-
‘to de nuestro debate, Esta indiea un importante proceso de cam-
1 Besoas, Roberta y Rien Bemis, Hak (cords lene yas, dl
ret Sct, Asvapan Baretona, 2007
prévogo. a
bio: desplaza ol énfasts hacia otras partes distintas respecto de 1a
ddebiidad con la cual en el lenguafe juridieo hemos visto presentar-
se la falta y la baisqueda de tutela, exclusién y demanda de inclu-
sida, ausencla y urgente demanda de reconocimlentos.
El “sufeto debit” con que se expresé la falta de emancipacton
de los individuos modernos era el titular de los derechos, inclusive
fen el conjunto de la cludadania, que no encontraba en la realidad
‘utelas efectivas, tant’ por defectos tnstitucionales, euanto por la
ausencla intrinseca de la fuerza.
Como es sabido, la debilidad se converte tainblén en dispost-
‘avo jurdico, receptado de normas concretas que establecen Ia tute
la reforzada. Bs fel lamar la figura (el tipo ideal, en el lenguaje de
‘Max Weber) del consumidor, que frente al productor (a menudo)
monopolista, esté en una condicion de disparidad, El esquema re-
plicade por la legislacién europea, es aquel del contratante débil y
Se las cldusulas abusivas, donde el abuiso del derecho permite 1a
fevidencia de Ia debiidad estructural de los sujetos que inteream-
Dian,
El marco conocido es el del contrato, como acuerdo bre en
tre los sujetos capaces de realizar el intercambio entre equivalentes:
conoctda es Ia ert de la Ideologfa remilntscente al silo mx, segtin
la cual es proplamente Ia equivalencia “abstracta’ de los sujetos la
que cubre y vela la disparidad. BI modelo, con algunos ajustes, se
‘Yuelve a presentar también hoy y constituye una pista “cultural” de
diferencias entre la antropologia politica y la téeniea juridica, lo que
permite diferenciar Ine diversas actitudes que culturas estadount-
‘denses y culturas contiventales finalmente representan.
Donde, como en los Estados Unidos, cl contrato es rudo,
‘duro y rigido, cast exclusiva fuente de ley entre las partes, todo es
remaltido a la contratacin, y el poder se explica en Ia formactn del
acuerdo, incluso en el caso de acuerdos prematrimoniales que no
Por casvalldad ge aman dog's agreements (eldusulas que aclaran
el destino del perro en caso de separaciéa), Contrariamente como
fen nuestro caso el contrato es “flexible” (Monatzrl, Cambaro),
ablertoy permeable a todas las precondlciones, dejando a la even
‘ual diserectén del Juez poderes de integracién y el reequilbrio del
contrato.
‘Se sabe que, en el bien y en el mal, en nuestro caso todo se
rrmite alos poderes del ez hasta cast individualizar una suerte de
2
2 ELiGIo RESTA
“enfermedad del tercero"? repito, el bien y el mal, visto que no
stempre a ley y los jucces pueden restablecer la equidad entre los
sujetos y, a menudo, la “competencia Iimghistica” adecuada a esto y
2 otras situaciones,
El esquema de la abstraccién, para volver a viejos vocsbula-
‘los, sobre todo fue puesto en crisis por la gravitacién ormativa del
art, $° de la Constiticién que asume dentro deaf el problema de la
abotraccin y la neutraliza a través del empefio de la vida piblica
‘para remover las condiciones que de hecho lmattan la jgvaldad (sin
Gistinciones de sexo, raza, lengua, etc). La debilidad implieta en.
Jas desigualdades es “caso” respecto dela ley que neutraliza la dis
‘paridad; cada caso espera su ley y cada ley estd en espera de su
aso, parece recordarnes, y no de ahora, Vico ewando define la so.
cledad omnino duplex: aequalis et inaequalis. Podriamos agregar
‘que hay complicidad rival entre lo abstracto y lo concreto.
1No pretendo decir en absoluto que el tema de la debiidad
hhaya sido superado ni mucho menos restelta; es mAs, hoy como
‘nunca esté a la orden del dia en la agenda politica,
Bl cambio de seméntica hstérica, por el cual un tema se vue
ve relevante y concentra la atenelé del debate piblico. pone su
‘cento en otras dindmicas. Clertamente, no se ha resuelto el tema
e Ia “debitidad”, tanto es asi que las leyes y casos siguen propo-
‘iendo el sentido. Por ejemplo, continda abierta la cuestion. en la
politica del derecho, vincalada ala pregunta si, en presencia de de-
Dilidades soctales, se deba, en todos los casos, recurriratutelas re-
forzadas, Tipico es el caso representado por Foucault que, lamado
4 expresarse sobre los trabajos de la comisién Peyreftte sobre vo-
Jencla, ponia en duda st una Saneién reforzada en el caso de las vie-
limas soctalmente "déblles", como las mujeres, no terminaria por
scentuar la disparidad y estigmatizar aia més la debilidad. Caso
‘andlogo se verificé también en otros paises; no por ditimo en Ttalta,
hhave un tempo, a propésite de la violencia sexial, se ha discutlds
‘mucho, desde interior del movimiento feminieta, st no seria més
funcional, someteria al mecanismo de la perseeucién de ofielo, en
casos de delit, st fuera preferible a instancia de parte. La quere-
a remiia ala eleccién Individual pero hublera reproducldo la s0-
Rest, ig: ato ater, Yd, Lteres, Rec Bart, 2006.
ROLOOO. 22
Jedad y el silencio. La persecuctén de oficlo, al contrarfo, hublera
ddelegado una vez més al Jez el poder de colimar la debilidad.
(Otro discurso de fondo que permancce es ai el “eédigo de la
mujer", en este eas0, deberia haber asumido la debilidad del uso del
“neutro", 0 la fuerza del derecho sexual no deberia haber sugert-
do logicas dtversas a aquellas de os eastigos.
For olra parte se ha discutido, y se continga hacténdolo, so-
bre la tutela delos menores: es eintoma el esfuerzo de la cultura ju
ridiea de pasar de la logiea de los interests a la léglca de los dere
hos de la Infancia, Pero es ain més testimonto la cuestién de la
futela, de las sanciones a aplicar en caso de violaciones, y de que
proceso para con los menores. Aunque eonocida, siempre es Ins-
‘uctivo recorrer esta historia.
Otra dimensién de la débilidad es aquella vinculada a la ex
‘pansion de la idea de dao a la persona, que, progresivamente, Ia
Jurspradencis fe sugiriendo, Una posible lecura del asunto de los
datos resarcibles ya en la direccién de una jurlaprudencia que se
hha hecho cargo, a través de la politica de la Fesponsabilidad de los
datos patrimoniales, de realizar compensactones a la vietma da-
‘Bada, De esta historia, de mis eonocida, debemos tener en cuenta
¢] continuo expandirse de las eaferas dela resarcibiidad, de aque-
liae atinentes ala exetencia, a la vida biolégica, a la de Ins relacio-
nes. La victima dafiada deviene en sufeto de una debilidad recono-
ida en dimensiones inesperadas: se va desde 1a sexualidad a la
‘dentidad, hasta el reconocimlento del derecho “a no haber nacido".
El problema que se origina alli no esta vinculado a la explosién de
Jas dimensiones de la vida, sino a aquello de la debiidad: ésta sf,
del efecto compeasatorio: vida contra monetisacién que tristemente
acti justicias conmutativas slempre ex post y slempre en retraso.
{a debilidad de la victima se refleja en la debilidad de la tutela, que
cs el "versante” menos discutido de la tradicién cultural de la clen-
la del derecho y de la politica del derecho, El efecto contrafinal
std en el deber ineuir progrestvamente campos de la vida tnuen-
cladas cada vez més por tulelas compensativas, que, aun siendo
‘mejor que nada, terminan por encontrar féclles neutralizaciones,
sobre todo cuando se enfrentan suletos, perjudicantes y perjudlca
dos, que estén en planos de total disparidad. La historia de la “res-
ponsabllidad ch” ex un rartro muy visible de tal inmunizncién
‘Mas éstas son cosas tan notortas que a Baudlrilard le sugrieron la
{dea de que proplamente dentro del universo victimario de nuestra
sociedad, en la expansién desmesurada de la sociedad de las viet
‘mas, nos exponemos también a agit! efecto de “elinica de los dere
cchos" que es,por largos trechos atravesado por la melancolia (se
sustituye a salud con el derecho a a salud, la calidad de la vida con.
el derecho ala calldad de la vida).
3. Exeluidos | neluldos
‘La cuestién de la debilidad y de sus desigualdades no ha ter-
‘minado atin, pero ha atravesado coicientemente, y los sigue bacien-
do, el,debate interno a la cultura Jurfdlea. Ha sido por muchos as-
‘Pectos la conclencia tnféllz y esto ha marcado también algunos
‘momentos de particular riqueza en la elaboractén juriica. Sin em-
Dargo, debemos reconocer, sin duda, que la particular connotacién,
del diceurso de la debilidad, contrapuesta a una dimensién de po-
der, de fuerza, est tal vez, en muchos sentidos, marcada en el inte
ror de un Juego de reconseimalentos, de derechos y de intereses ya
ampliamente formados. Un claro ejemplo surge de la elaboracion
sucesiva de los decentos siguientes a la reforma de los derechos de
familia. No obstante el dctado dela Constituetén, y la reforma dela
por easualidad que la seméntica influyente de las Ieyes fundamen
fates se dirigié slempre desde la gualdad hacia la digntdad de las
personas: desde la Constituetén alemana después del nazismo, de
En Declaraclén Universal de los Derechos del hombre, dela Conven-
clén de Ovtedo, a la Carta de Niza. Silas cartas fundamentales son
verdaderas y proplas “autocompresiones normativas”, Ia dignidad
tm ellas meacionada es el proyecto hacia donde tender las comunt-
Gades “morales”, que ea ellas se entiftcan. Dignidad es més que
"yes iaismo tempo algo distinto. Se dscute mucho, pero
tuna defincion minimalista ea la que hay acuerdo, es aquella en Ia
18 ELIGIO RESTA
que la dignidad indica stempre y de cualquier modo Ja postilidad
de gustraerse a sufrimlentos gratuit y ultetores. ¥esto vale para
‘muchas cosas, de la guerra y el genocidlo a las curas terapéuticas,
desde la retribucién hasta las condiciones eseaclales dela superv-
vencia. Frente a la igialdad que no es clertamente un proyecto ya al-
ccanzado y resuelto, la digaldad se reflere ala condicién minima de
Ja cual no se puede preseindir, para después poder hablar de la
{gualdad y de la Wbertad, En el trasfondo esté también el discurso
Diopolitico que a través de la fraternidad se habfa asomado en el Di
‘minismo y que, con toda su “desmesura” se abria ala verdadera di-
‘mensi6n compartida, al sentido comunitarto de 1a comunidad.
Como he tratado de demostrar en otras ocasiones, la fraternidad
‘no era muy abstract, sino muy conereta para ser bligada dentro
de un contexto angosto de pequetias patrias; hablaba de la existen-
cla de cada uno y no de aquella nacién encerrada en su Idea de Es-
‘ado. Inciufa hasta abarcar la condicién universal y cosmopolita de
‘cada uno en este planeta y no admitia exclusiones, Por e20, apenas
‘se asomaba con toda su desmesura, fue reducida a mero dispostt-
vo de solidaridad declamada en el émbito de los Estados-nacién y
se volvia la “partente pobre” y la ‘prima campesina’ delos ms afor-
ftunados cuentos como la tgualdad y la iber‘ad.
La dignidad forma parte de esta historia y vuelve areivindicar
su normativa, cuando la comunidad interrumpida (por las guerras,
los genoctitos, las enemistades, las tnfusticias) de los “hermance
‘enemigos", vuslve a interrogarse sobre sf misma y a considerarse
‘menos frig. 2gué otra cosa es “nunca més violencia” y nunca més
de Ia “barbarte", de las cuales nos hablan las grandes declaracto-
nes universales, sino el conocimlento de otra dignidad de cada uno
‘garantlzada por la midness de ser todos y Juntos humanidad, No
hay metafsica cuando se plensa en mujeres, hombres, nlsos de
“carne y hueso” que comparten la vida en este planeta y con eu mls-
‘ma presencia anulan la exelusiéa.
‘Es dimension blopoltea porque habla en nombre de la vida
compartida en su concretizacién desmesurada que no conscleate
"bandos". Lo abstracto esté en otra parte, en las précteas de exeli-
sién que al contrario consideramos como "naturales"
En tal abstraccién insoportabe reside la fraglidad deta co-
munidad y de sus individuos puestos al bando sin ser Waldganger
(bandido, que se esconde en el bosque).
rovoco 1
Las huellas estin todas en el nombre, también cuando apare-
cen borradas,
Fragilidad indica fraccl6n, rotura, algo que se rompe y se In-
terrumpe desde el interior; est rota porque esta reequebrajada,
disperea, carente de uni6n, Cuando plerde la unidad la comunidad
muestra todo su ser frégi; pero pone al deseublerto también todas
sus postbles “inmmunidades”, La palabra es, y no de casualidad: m-
rmurttas recuerda Ia ausencia del munus, de aquella préctica con la
cual en el mundo antiguo se realizaba la tarea, el deber que asegu-
‘aba la com-munitas, la tarea comiin (Esposito). Todo esto cuando
todavia el munus era un obsequio, gratuito, puesto a disposiciéa del
todo, entonces qulen tomaba el cargo pabllee (munt-cptum) hacia
‘donacién de lo propio a la comunidad: era, propio, muntfco. Im-
‘munttas, al contrario, indicaba la pérdida, la exoneracién, el all>
Yamlento de y del munus: las précticas inmunitarias nos lo recuer~
‘dan, La combnidad frégl plerde consistencia.
‘Las huellas ge encuentran en Ia antitética y cémplice rival del
stgnificado de “frégi’. Si fraglidad tndiea rotura, u antitests se nos
presenta com solidez. Una comunidad es s6lida cuando no es tnter-
rotta.y no tiene necesidad de immuntias. Sélida es aquella comu-
nldad eimentada por el munus comin: Indica un dar. no un tomar
(también con el sentido de tomar parte, partectpare) y sobre todo
preteade que cada uno de sus elementos se realice en un formar
parte.
‘Por olra parte “eéldo" lo recordaba un gran Jurista, Rudolf
‘von Thering, viene de una raiz que encontramos en cl verbo “solar!”
‘Que indica entre otras cosas, el repagar: gracias a esto hablamos de
consolare ser de-solatt. Da origen también a sélldo en cl sentido ge-
fométrico que indica figuras compactas que disefian masas y formas
en el expacio; at no fuera que al mismo tempo posterga al solus, al
singular al ser dejado solo, por lo tanto en soledad. La soledad es
por definieléy privada, tanto que se relnvidica inclusive un tus s0-
lualnts; y es tna de las dimensiones, no acaso, de la privacy.
‘Pero es privada también en el sentido que es “des-privad:
falta de algo y esto n0 quiere decir que la comunidad deba ser f2va-
stoa. Quire decir solamente que la comunidad debe ser, por lo tam-
to, solidara y solida, no frig.
El Tenguafe, es sabldo, plde reconocer dignidad a sus pala-
‘bras; relvindiea en ellas una mirada no efnica. Sélo al reconocer dig-
OEE
BY
®
a
®
a
sec sae Higa Sane
» uot Resta
‘iad a la singularidad de las palabras, Ia mirada de la comunidad
ros leva muy lejos.
1
FABULAS DE LAVIDA
1. Un jucge de nifios
Reaparece en muchos idiomas un modo de decir que indlea
que las cosas son ficiles, que es una broma, que la cosa no es
para tomérsela en serio: Ia expresion que se tsa es “un Juego de
hifios’. No se necesita mucho para imaginar que ésta es una
texpresién de los adultos que, al olvidar sus juegos “infantiles” (en
cl sentido de “puerlles?), dan a esta experlencia una importancia
relativa, Para decir que no significa gran cosa se dice que es un
Juego de nifios, Que este modo de decir sea tal vez el modo mis
difundido y recurrente de pensar a la infancia y que, més alla de
Ja expreaion cologuial, deja trasluetr una suerte de arrogancia,
nos lo recuerda Un caso singular.
‘En. 1560 Pleter Bruegel, el pintor flamenco que, primero y
mejor que otros, abrié una mirada plctérica sobre Ia vida cotidia~
‘na, pints un etiadro can el titulo “Juego de nifios" conservado en
Viena en el Kunsthistorisches Museum. La escena que se repre
semta e9 la de un puebito flamenco donde una plaza y una calle
enriqueeidas con arquitectura austera tiplea del gético, se con-
‘erten por magia pletorica en el lngar donde un grupo de niiios
“juegan a los juegos” mis diversos. No faltan los adultos que se
entreven desde las ventanas de las casas y aqui y allé aparecen
confundidos entre los nifios: pero los actores son los miios con
sus juegos. Son los protagonistas de una vida cotidlana que no se
presenta como fiesta, por lo tanto como excepelén, son los habl-
‘antes de tn mundo eon un sentido Gnico, donde la vida es aque-
Wa, la de ellos. El aro, la pelota, a soga, el barril sobre el cual
cabalgar y tenerse en equilbrio no son fragmentos, sino el verda~
ero hilo de una continudad medida con el tempo del juego. El
‘mundo es aquel de Ia infanela que suglere alegria, no ironia. No
tes un mundo que se vuelea a hacer especulaciones respecto de los
‘adultos, no es “otro” mundo, es simplemente el mundo de la
{nfancia. No sé st Collodi haya visto este cuadro, no creo, pero es
‘singular la coineldencia entre esta representaci6n y la descripelén,
‘que 61 hace del pais de los Juguetes.
}
[Bruegel lo describe minuclosamente por aquello que es:
mundo de los juegos de nifios. Pera cuando exiicos e interpretes
vvuelven sobre el cuatro y, como de costumbre, buscan explicar el
‘sentido, la explicacion difandida es que la vida en general, aque-
la de I¢e adultes, es una broma, que “no vale” tomarla en serio,
todo es ficcén. BI juego de los nifios se convierte exclustvamente
fen Juego de mifos. Parece que frente a los nines los adultos no
tenemos otro modo de pensar que éste: todo aquello que es intl,
poco importante, es de nifios, es de los nlfios..
‘Acerearse a este moda de ver es una empresa ardua que
ninguna clencla, ningin saber y ninguna sabiduria han podide
realizar Hasta el Juego, como en la interpretaciin del cuadro de
‘Bruegel debe ser objeto de una pedagogia; todo debe acontecer
referido a una ensefanza para los adultos, acerea de una inme-
iata utilidad, aun cuando la ensefianza que se recava es que
todo es indi, Cuanto més se preocupan de los nifios, tanta mas
sel interés de los adultos en hablar. Tenemos, pues, como adul-
tos un ojo cnfermo que na nos permite ver més que nuestro tiem-
po, nuestra edad, nuestro mundo. Bs una suerte de campanario
lego y vacio que nos mueve, el cual no nos permite ver mas alld
dea generacién de los adultes sobre la cual todo viene medido,
Esto explica por qué ha sido siempre diel escribir una historia
de la infancia y por qué, cuando acd y allé se encuentran pistas,
es siempre un adult el que narra todo, y los ejemplos por elerto
‘no faltan: de la Constitucion de los espartanos de Senofonte, a los
Hermencumata Pseudodositheana, a los Ars Oratoria di
Quintiiano; al Journal di Heroard, médlico del pequeno Luds XI,
11 Emilio de Rousseau y ast en adelante. Por otra parte se sabe
ccunto es difcl darle la palabra a los rifios y cudnto es difill
escucharles la voz: por Io demas “infancia” es el término derivado
el latin que indicaba la edad de la vida en Ia cual no se habla 0
‘se habla mal
JInefaraia 6s un términe no fill: indica una edad dela vida
y por eso la condiclén neutra de un tiempo contrapuesto a otros,
ero esconde también el sentide més inquietante de tna user
‘la de voz. Bs, entonces voz enferma. Tiempo y palabra se mez
‘lan en una trama inesperada. Medida sobre un recarrido, es ink-
lo de una historta, alguna coca que todavia no es y por esto vive
de esperas; aislada de sus Exitos es, por el contrario, falta: debit
ad, sino enfermedad,
‘Suspendida en esta incertidumbre pensada por otros, de
otras edades y de otras palabras, la infancia vive de refleos.
‘Suege doble aquel que ee snstala entre la presencia sugerida de la
Infancia —como origen de eada historia y como medio de una trax
diclén que se perpetua—y las ausencias y los silencios que dele-
jgan a otras Ia propia vos. La paradoja es natural, esto evoca
fAusencias presentes, Y nuestra infancia abunda de paradojas: el
‘mismo posesivo reclama la duplicidad. Asi los ellencios elocuen-
tes de la infancia no pueden hacer otra cosa que hacer sentir
inesperadamente Ia propia voz.
‘Quien quiera tener una imagen de este ojo desviado basta
que dinija Ia mirada a nuestra ciudad, del todo lejos del cuadro
‘de Bruegel; esta imagen es un poco fuerte pero encaja. Los chi-
cos de muestra cludad, que los adultos acompafian y vigllan en
tun plaza con juegos de un barrio 0, peor, dejan consumar stu
tempo delante de dementes programas televisivos, se parecen a
aquellos gracioeos y tristes animales que se aman "hamsters".
No sé cémo y cudndo surgié la moda de tenerlos en casa; pero
‘sustraidos de stu propla tierra —el eampo y los bosques del Medio
Oriente, se los suele ver freeuentements en la jaula, ala espe-
ra dela comida, escondidas en sus pequefias caaitas de plastico,
Y de poder teparse sobre una Tueda que gira apenas al Uberar~
Se de las miradas embarazoses. La carrera de ellos es artificial:
se apuran verliginosamente por arriba de la rueda, pero se que-
an sempre quletos abt. No lo saben pero “simulan” fugas, bis
dquedas, exploractones, aventuras; simulan y juegan a la "irts
dad", sin saberlo,
‘As{ Francesco Tonucc,t en un bello Ubro titilade Za ciudad
de los niios, deseribe el malestar, un poco dramaticn, de nuestra
ludad y de nuestra elvitzacién. St miramos bien, no es el males
tar de niho solamente, sino aquel de nuestra cludad, de nuestro
‘mundo, de nuestro tlempo; en una palabra: “nuestro malestar”.
‘Entre el malestar de nuestra infancia y el nuestro hay un fuerte
y wise vinculo.
Expresién ambigua aquella que nos sugtere formulas como
nuestra" infancia. Bs un posesivo que indica pertenencia: ©s
ruestra en el sentido de que individualiza el terreno coma (el
“tiempo comtin) en el cual la vida de Ia sociedad se realiza. Entre
1a sociedad y su Infancia el intercamblo compromete a precisos
1 Tomice, Francesc La cidade os ifs, Later, Bas, 1996
deberes. Pero es nuestra en el sentido de que una sociedad es sit
{nfancia; su modo de pensar y de proyectar su futuro est todo en
el destino que ella reserva a la tnfancia. Juego compljo aquel que
vincula una soctedad a su infancla: mezela de nuevo el tempo
‘través del recuerdo de una experiencia pasada y la lmaginacién
del futuro, de cémo serd. Vive sobre el limite de una tradieién, de
‘un cuento que se entrega, y de un pedido de innovacién, de cam
Dio, La tnfancia es la sociedad, pero no siempre parecemos dar
‘nos cuenta, todavia cuando proclamamos aut centralldad y, por
«sto, transformamos todo en pedagogia, que es el modo peor para
‘tomar en serio nuestra relacién con infancta. Hay tun mister en.
l deventr de las generaciones en el cual el ciclo de la vida termi.
hha para coincidir con los ritmos, os tiempos, la continuldad y las.
‘transformaciones de la socledad misma: las generaciones mien
cl tempo y al mismo tiempo son medidas; esto explica por qué
desde slempre en todas las sociedades se han preocupado de Ia
{nfanca, se han dado os nombres més diversos, pero ella ha ast-
‘ido la dignidad de la autonomfa s6lo a partir de una época rela
tivamente reciente. Frecuentements el problema de la infancta era
‘mcorporado y absorbido en otras euestiones. Quie resultasen la
familia o la ciudad o la virtud poco cambia: la tnfancia debe espe.
‘ar la soledad de los individuos, que el modernism descubre,
para ser objeto auténomio de reflexion. Se dice, de Aries? en ade:
Jante, que el “Joven” como sujeto social es tna invencién moder-
‘na, con fo que se quiere significar que Ia Edad Moderna toraa y
describe su autonomia. Por lo demés, cuando termina esta Epocx
9 precisamente e] mundo peiquico del nit, con sus pulsioncs
‘emotivas, con su pastén y sexualldad, lo que marea el comenso
dde una nueva reflexion: la del petcoandlisis, A partir de eca idea
foda ta historia, incuida aquella mitologlea, puede ser releida
desde este punto de vista,
El anilisis de este malestar debe ser puntual y sin pledad:
luna sociedad que posterga el Juego de los nifos a un modelo ast
falso y melancélico (de esto se trata) es una sociedad que no se
‘ama mucho, que vive en un grado de angustia y de miedo desmne-
surado, 0 peor, que no invierte utiitartamente blen en st futuro,
‘Se sabe efectivamente que el vinculo que una sociedad adulta
2 Ames, Phppe: Fades eos ena Europa madly madera ater, Bet
‘rama con sus Jévenes generaclones disefia su futuro y proyecta
1 proplo mundo. No es altruism el impulso por la preocupactén
cn las jovenes generaciones, es proplamente egotsmo madui
cegotsmo, en el sentido de que toda la ventaja es propia y no para
‘otros; maduro, porque al Javertr en las generaciones jovencs la
socedad se mira a sf misma del mejor modo, mas alla de su pro-
pla nartz, del propio presente y del propio horizonte cerrado. La
Telacl6n individual al interior de una familla, entre padres e hijos,
se converte, a nivel dela sociedad, en la relacion entre generacio-
nes, y 6stas aseguran en su intercamblo y recamblo la historia y
destino de una época. Son los estudiosos dela ética los que nos
Fecuerdan que la sociedad no es solamente una relacién de igual
cooperacion entre individuos, sino también entre diversas genera-
clones. En los nifos de esta época se concentran las formas mas
‘Hsibles dela soclabilidad: en ellos se halla el punto de encuentro
ts vial el nde y deo comunied, dl tua y dee
persona, de la vida privada y de la vida pablica. 0 de
‘encuentro cambla en el tempo y en el espacio, como también
ambi a idea de tnfanci en Ia distin pci: en ef muro
_grlego, por ejemplo, donde no se est ‘una diferencia entre la
{ama y la cudad (la polis) sino que todo estaba sobre una linea
de continuldad, la vida poblica y la vida privada coincidian. Act,
‘ser buenos cludadanos y ser flices coincidia con la imagen de la
‘edad de la vida que tenia otzos ritmos: ol modelo de una buena
‘cludad bastaba para reallear una vida individual digna del “bien”.
Hay es todo més dificil y por muchas rezones. y esto nos
eberfa volver més atentos y sensibles a nuestra Infancia, tanto
fen Ia vida familiar e individual como en la vida pablica; en nues-
two interés,
‘Numerosos estudios ‘pslcol6gless han demostrado, por
cJemplo, que al nls que en. sus primeros afios de vida se le ha
‘ansmitido conflanca, en el futuro estar preparado para trans-
mitir esa conflanza a sus semejantes, a las Instituciones y sobre
todo astmismo. Por el contrario, la ausencia de conflanza produ-
ciré no solamente y no simplemente desconflanza, sino angustia,
‘estrateglas enfermas y pésima orlentactén coimunitarta, El caso
de la violencia sexual es el caso més amativo; investigactones
‘sobre nifigs instituclonalizados que por un motivo o por otro
eatin obligados a estar en institutes, internados, lejos de sus
afectos, hablan claro: en lineas de maxima eu destino est sefa-
2 BuGiO Resta
lado, Clertarente la sluciin de problema esté en la fective
gue frenientemente no tienen, © no pion ter: pero na ae
{clones en ver de reducr los danos parece ser que a seeee io
ctean ellasmismas. Si pasamos de los cass parted ee
‘andes ndmetvs, too elo se condrma en les modi de vine
Publica, donde el conn enze el incivduoylacomuntded ce race
‘menos definid: .qué se espera de un leone pltion ae eee
ca desde slempreel"doble csearso" cuando de st eee
tey cult el sereto, que manifesta repusiar a gic eet
dia ou provsin de armamentasy con inversonts sioace a
menos cuatro veoesmayores que alo que gata en pelts erat
les, que antepone los charles y le Banton las easier? ay
sontinuidad entre modelos de Vida prada y modelos te 4a,
pateay los nls aprenden de ambos y ptament nar
‘an eae aprendizaje en visones del mundo'y peaciens de aa
E_hibito de las prtcas mafosa ee aprende donde soley coos
teferencias, pero sobre todo donde no hay eocudlae Woes
donde competi ia vid de esto
rei, hoy en da, suelaneccontraseeludades desuma-
‘izadas que no tenen espacio pablicos, donde Ia tds semen
fst erentada hacia modcoe uxbanos, dande todos se coer
tren ¥ donde juego de os nis no su Jago dees A
Yeses poco puede hacerse para borrar los dah dl posses
Se puede recomenzar de shore en aden con ois scechan,
iene razén Tonuce! cuando dlee que antivarmente ier aan
fenfan miedo del booque, como enasiaban las los nie te
Se seilan segurs en la elles, cadades en fos pace Gence ne
ncontrabaa todos, como ene cuadre de Bruegel aens ores
bo. con cudad el lugar dl miedo, donde para js eo oes
fan retints y viglancia, mientras ol bosgue se comets ees
meta aleavas el agar en donde ge Jastansnte porgac core
‘sos de In chad La clu we conven el ugee dorks
os donde los nifios simulan los juegos del bosque.
‘St cambla el lugar del juego y de la infancia, cambla tam-
ign ef “tempo* en el cual ellos son vivenclados, No sdlo tod se
LADANCIA HERIDA
Judlclales, que cada vex més freettentemente los menores se invo-
Iueran directamente en actividades maflosas y en el erimen org-
‘lado; el motivo puede encantrarse no solamente en la “inimpu
tabilidad” de los Jovenes menores de 14 afios, también en la
Inversion que los grupos criminales hacen para obtener la lealtad
del menor. Se hace “formacién” criminal ripidamente y se los
adlestra desde pequetis en los eédigoe mafioses. El lenguaje del
‘management lo dice claramente, Ahora sucede, puede ser por Ja
‘pobreza, o puede ser porque es difil resistirse alos halagos 0, por-
‘ue es fill imitar modelos cuando no existen otros, que los roles
{generactonales se inviertan totalmente. Ast, un muchacho de 12
‘80s, que gana elfras considerables en el trfice de drogas para sus
necesidades, la postbiidad de hacerle un regalo a su padre desoct
ppado. Se trata de un caso veridico relatado por tun menor a un Juez
de una cludad meridional donde muchos jovenes estan, como se
dice, en riesgo. Sélo que el riesgo no es su elecelén, sino la de los
adultos que lo evan hasta esas iltimas consecuencias.
Bs fic de imaginar que donde clreulan modelos de vida,
adulta, y circulan prepotentemente en todos los dmbltos, en los
Alaris, la televistin, la organizacion, el tempo y el espacio del
Juego Infantil resulte slempre como obligado, organtzado y del
todo accidental. con pérdida de consistencia y_espontancidad,
Existen numerosas Investigaciones donde este dato surge seis
‘blemente: el tempo del juego se lo asocia cada vez més ala idea
del “tempo libre”, lbre obviamente para los otros, para los adul-
tos, construld sobre base de otras exigencias y de otros ritmo
de vida. Sila ctudad condiciona a los adultos, smaginemos como
lo hace con los niios. No hacemos otra cosa que olvidarnos que
1 tempo de vida de la infancia es otra cosai es un tlempo, no
casualmente dedicado al euento. Afortunadamente atin hoy hay
‘cuentos que nos lo recuerdan. Bs Pinocho el que nos lo cuenta
‘efor que muchos de los aburridos tratados clentifices, cuando
describe el pals de los juguetes. La fibula, solamente las fabulas
dan voz a los animales que, como los mifios, son infant no
hhablan. No por casualidad tuna vieja leyenda cuenta que solamen-
teen la noche de Navidad, cuando se esperan las regaloa, los ant-
‘males recuperan por un instante la palabra. La palabra y el juego
estén conectados y lo estin en la fabula que cuenta historias; 7
esta expresiGn esti abi, de transformarse en “fibulas que cuen~
‘an historias". Son efectivamente “Gabules que cuentan historias”
~ GIO RESTA
For ato lao, ante los carichos eos niosslemos dectr“euan-
{as historias hacen’
‘ai Pnocho Tega felizmente al pats de le juguctes y se
encuentra ante oto mundo donde esta vigente ovo clendace;
otras ceglas nose asemeja a inguna ota “repablie™ porque
pais se funda en el juego: ieeeleas
Bate pats no se parecia a ningin otro del mundo. Toda
‘su poblacion estaba compuesta de muchachoe: los més vie-
Jes no pasaban de catorce afios; los mas jovenes tenian
cho. En las calles habfa una alegria, un builieo, un rutdo,
‘capaces de producir dolor de cabeza. Por todas partes s¢
veian bandadas de chiquillos que jugaban a las nueces, con
Pledtitas, a a pelota, otros andaban en veloeipedos, o sobre
caballitos de madera: otros a la gallina clega, otros corrian,
otros vestidos de payasos, comian estopa encendlida: quien
recitaba, quien cantaba, quienes daban saltos mortalee, ©
andaban sobre las manos eon las plernas en el alre: otros
Jugaban al aro, qulen paseaba vesiido de general con som-
bbrero de papel, el batallon de cartén: quien refa, quien gri-
taba, quien laznaba, quien golpeaba las manos, quien silba-
‘ba, quien imitaba el canto de la gallina cuando ba puesto el
‘nuevo: en suma, un pandemonio, una algarabia, un bullico
Infernal, que en preciso ponerse alge ens oon para
‘no quedarse sordo,
Giorgio Agamben describe a historia del pats de los juegos
‘como una total trasformactén del tiempo en el cual el juego es
ccapaz de descompaginar el calendario.® El calendarto que de por
si se mos propone camo regla del empo que tlene la arrogancia.
dde medirio sin ser medido, se nos presenta slempre gual, se frag-
», menta en el tiempo del juego y de la festa: “imaginate —explica
‘Lelgnolo— que las vacaciones de otofio comfencen con el primer
dia de enero y terminen con el dltfmo de diciembre”, Aquello que
‘en nuestro calendario ¢s un ‘nico dia de festa que interrumpe el
tempo de trabajo para hacerlo recomenzar otra vez, se disuelve
fen un solo dia de festa. El Juego se apropia de ély se convierte en
Ja tinlea medida: y amunciado por el sonido del pajarero, del ruldo
‘endemoniado del pandemonio mientras la voz regresa a la infan
3 Acwonns, Gorge: Infant stor Blas, Tun, 3978, p 8,
A norancia MERIDA =
cla on la festa y en el juego; en el tempo de Ia vida cotidiana la
Infancia se vuelve infancia, y enmudece el “mu” de mudo, que
‘viene de murmurar, es la misma raiz del mito que en el signifea-
{do coman asume la var de fibula. Por el contrari, la fiesta de
‘nuestro calendario es un rito que paraliza el tlempo del trabajo y
‘como un “domingo de la vida” rinde un gran servicio al calenda-
Ho y 2 la cronologia tiplea de Ia edad adults. Sabemos blen que
‘no puede ser de otro modo ya que cada infancia esta destinada a
‘ransformarse en cualquier otra cosa, en su contrarto, que es Ia
‘edad adulta, dispuesta a olvidar aquello que ha sido. pero esto no
‘significa que cada infancia esté al solamente para preparar la
‘edad adulta, Quiz no puede ser de otra manera, pero al mismo
tiempo eabe recordar que para la infancia todo es distinto. El
‘mundo desde el punto de vista del nifo, no es simplemente el
‘Paso “provisorio” hacia la edad adulia, no es la etapa que prepa-
Fay preanuncla el progreso; esto es lo que los adultos ereen y es
precisamente esto lo que explica por qué nuestra sociedad, que
‘Ademde or define como puero-clentifica, no hizo otra cosa que
‘ransformar Ia relacién con la tnfancia en una constante pedago-
Ga. Alli todo viene concebido como educactén, ensefianza, diree-
‘lén, y naturalmente pensado hacia el futuro adulto, No debe sor-
[prendernos si en algunos clisicos de la sociologia, como Ia obra.
{de Taloott Parsons y Robert F. Bales, dedicadas a la socalizacton,
te lee que para el sistema social cada neonato es un “barbaro™ que
Jentamente oe adapta a la cultura de la sociedad. Se Hama socta-
Iizacidn, precisaments, y comlenza desde la relacion primaria
smadre-hijo para no interrampirse més.
'No hay duda de que esta pedagogia sea en un ‘inieo senti-
do: de los adultos dotatos de experiencia sobre la Infancia inex:
pperta, pero ea una direcelén que esconde el adulto-centrismo. El
‘lempo del juego de este modo se relega en una edad solamente
de paso, preparatorla de cualguler otra cosa més importante,
‘como af de ella no debtese quedar huella. Bella la tmagen del tiem
[po que Walter Benjamin‘ en su célebre Berliner Kindhett, nos pre-
Senta. Dos metéforas, el arbol de navidad y la calesita nos reve=
Jan este tempo inconmensurable pero destinado a disiparse.
Frente al arbol, en espera de los regalos, para el nifio se acumu-
4+ Bonu, Wailer Barner Kind (rad. allan de inyarta bets,
‘onda 198
Oe.
2 spe pe ep
ee
Sean co eee
So aot aeeraann et
= aoe eeeoe
ape
Sana on ieee
[Se
SSa ree
La larina, con sus servilales animales, gra rasat
sobre el terreno, Tene la atura en la Cua msor oe sucha
de volar. Comlenca la masiea ye nino se ala (
oderoso soberan, goblema fobre un mundo que le pert
toe Alo larg de fa tangents en Bl, abole's inden
(1) Latego dei nga despunia una tna (-) Dec esa
Gabalgn, Como an ae muti vija sobre tad pean
Ietooo Zeus taurino fo Tapia como una ebuanea Baropa,
{hse ni ha eperneninde lero retro de ts
as coca, la vida Se conviré en tuna ancestral valupluay
Sidad de dominio, con el ensordccedor organo en trl
‘Apenas su rsno disminuye, aswel mundo plete su cohe:
‘encla ye ables comensan's ser elle mismo La cae
Sita se vce un tereno inseguro,¥ fesure in madre. esta
Sola y estate amarra, alrsiedor de la Cual el ito de
regres asogura el punto de aus mirada
1a disolcton del tempo en el Juego, que Pinocho descubre
en el pais de los juegos, se retrotrae a mn nite insuperable: per
ae ulema ye as" a fone ene patna
Incia on una mdse y termina cuando fa ealestta se para €l
Arbol de navidad se renueva oes abandonado, Entoncee es pro-
Plamente all, en al estar en el empo, en el eer siempre en fla.
{ian con otras edades y con otras époeas, que el nade dela inf
tia se dlsucive. Bs en tina eacion yen un ifereza, enn “olar
nize" que va lide y medio: x proplament ali dane se bust
fan las razanes yl dimensiones del ialesta, en in Gempo yen
tn terreno comtnes donde las generaciones dependen unas de
tras, en una recipocidad que deine wer “frente y conti
ta su ser en comtin, en un intereambio que no se suprize.
5 Hem pa
o BER e
LA RANCIA HERIDA =
2. Les herldas del “puer”
‘El malestar entonces lquida aquel mundo de fabula como
tuna de las tantas “fabulas” que deben dejar lugar a una mirada
atenta y madura a la realidad, frecuentemente narrada a través
de hechos rudos y los més alarmantes datos estadisticos. Rudos
hhechos y datos alarmantes resaltan tna dimensi6n preocupante
de la relacion de nuestra sociedad con su infanela, que debemos
‘ira con ajo atento y dispuestos a julclos severos, pero que no
‘debe conceder nada a la excepeionaildad, a la emergencia 0 a lo
‘extraordinario, La candietén de malestar est presente, es de la
Infancia pero deriva de la mala relacién que se establece con ella,
ces cresiente, es difusa y planetarla, pero no es excepctonal
‘Depende de una “normalidad” dentro de la cual la injusticia y la
prepotencia se anidan.
‘De esto se trata cuando se habla de aumento de la condi-
clon de malnutriclén, de mortalldad infantil debajo de los cinco
‘anos devida, de pobreca y guecras que matan, de prostituelén, de
‘abajo de menores, de abandono. Es una condictén que no se
imlra desde estados individuales o desde localismos, sino dentro
Ge todo el planeta: la globalzacién de la que tanto se habla tiene
Goble cara porque, mientras produce problemas de dependencla
[puede provocar también la toma de conciencia y cono-
Eimientos globales. Cuando oe observan estos datos que desde el
Segmento regional se amplilan en todo el “sistema mundo", se
encuentra gue el aumento de la violencia de todo tipo hacta 1a
poblacién infant es el verdadero nudo del malestar. La violencia,
lene mil formas, pero individualiza una tinica infusticla: es una
felaclon que vincula a un oprimide con un prepotente. Quilen hoy
fquiera llegar a la ralz de la condicion infantil no puede hacer
Ienos que mirar mas de cerca alos oprimidos y a los prepoten-
tes con las rasgos de slempre.
‘La violencia sexnal es sélo la ltima de estas prepotencias,
aparentemente es més noticlaen cuanto mas sela descubre como
“cecandala” exeepelonal, que el dia de mafiana dara lugar a cual
Gquicr otro caso escandaloso que hard noticia. Pero la violencia
‘Soul estd en tna linea de eantinuldad con tantas otras violen-
las, quiz més silenclosas y més cotdianas, pero no por ello
menos preceupantes. Son aquellas formas de violencia de las
‘cuales no nes damos cuenta por ser més frecuentes, aparente-
uci esta
‘mente sin responsables, compartidas y por ello mis convenientes
¥ maa cémplices,;Ota que el nlfio sonriente y sano de la public
Gadt }Otra que el nifio soberano alrededor del cual girs todo,
dead los afectos hasta la organtzaciém de la vidal {Cusintas veces
fecttvamente recordamos a Iqbal Masih, el nino paguistani de 11
aos, asesinado en 1995 porque se manifestaba en contra del tra-
bajo infantil de tantos nifios paquietanies que desde los cinco
‘aiios de etad son puestos a trabajar en las fabricas de alfombras
Para vender a los paises ricos? g¥ cudntas veces ios detenemos
4 pensar en las nifias que en el delta del Nilo de noche son obl
sgadas a recoger coronas de flores destinadas a las fabricas de per.
fames occidentales? Entre estos eplsodios y los desastres de la
guerra hay una continuldad profunda: las raices de la prepoten.
la y de la opresién tienen los mismos rasgos y las mismas for.
‘mas. Y comienzan donde menos nos lo esperamos, ffecuentemen
{e en el lugar mas Ielano y menos sospectoso respecto de aquer
los en los Cuales vemos la prepotencia. Globalizdcién quiere decir
ada menos que algo que ocurre en Ruanda, en Halla o en,
Albania: depende, por ejemplo, de un batir de alas de una mari
osa del Amazonas. Pero esta dependencia de todo para todo ha
‘lempre fimcionado de excusa para no hacer nada y para dejar
todo como antes, en vez de Funclonar como estimulo para reno,
‘menzar todo de otra manera, camblando la vision, la actitud, la
vida.
En 4 dltimo informe de Unicef de 1996 se presentan datos
de la OIF (Organtzacién Internacional del Trabajo) que llaman la
atenclén sobre los sistemas politicos, todos, oceldentales o hoy
como agua sobre vidio. En la ditima década se multiplies el ntine,
+0 de nifios obligades a trabajar, no solamente en los palses en vino
fe desarrollo, sino también en aquellos desarrallados, y esto que.
ze decir que e! mapa de Ta economia desigual oe ampliay se dliun:
{e como mancha de leopardo. Por otra parte, como es sabido, las
gstimaciones oficiales suelen ser prudentes y no se arresgan con
las “cifras oscuras", que se mantienen oscuras pero todee ven,
‘Segin Ta OFT los nies obligadas a trabajar son, en términos
‘huuméricos un continente entero: 250.000.000: ve dice distribol,
dos en las més diversas economias perfrieas,informalese lege.
Jes, obligndos a soportar los costos més tanglbles de la desizual-
ddad y de a injustica,
A Wrawou HDA s
El verdadero poder sobre Ia desnuda vida se encuentra
sau Ec’ Mas ata mane oe eheria Uamareae
camente siempre sobre victimas indefensas, Es un continen-
‘Soto agus mundo de etavad, donde aba aqua a
tia. no estamos Ios de In condi desripta en ha casse ope-
‘alan inghtera, pero a mas de un siglo de distancia: de est
todo un tnverso entero de pequeios eselavos que crecen, cuan-
dh lo logran, no solamente privados del juego, pero envenenados
con cada historia universal de la infunia, que puede ir desde la
Putian del empo de os afectos, basta venenae quimioos de las
fabrican No ee tun tempo que pasa y que se puede dear atria,
pero se proyeciay coninga para toda la vida: conatraye un fat
Fo destinda con prepotencia.
Yo canuniniente law victmas son nls preferentemente
nacidos en pases con esonomias salvaje, donde la rapacidad de
las organtzaciones ciminales —y no solamente— reduce cata
tempo y cada vida solamente a ganancia (yun aspect eitente
dea tndlalaacin de i economia ata Justamente all, en la
eriminalidad. Nacen en Asia (51 9), en Afden (32 9, en Ames
latina (17 9), pero aus verdugos estan dstibuldos en las mallas
de exe captaismo que ama defnire inclusive “able, ytanblen
én las nacientes economia de explotacion bien difunddas en
todo et mundo.
Te una lvestignctn plot realizada por la OTT resulta que
1.6034 de los jvenes esta expuesto a legos quimicos y bilgg-
os, como también el 40 5 suite graves accidenteay enfrmeda-
dee tnvaldantes. No se trata de Cemobyi, un episodio grave, con
‘esponanbildades precisa, previsbes, pro no uri se tain,
tm camblo, de ina volencia concent, eon y mide que erable,
epee ia uo ba ea us ce alg nae
represiv encargado de pereeguiria. ademas necesaro. pero no
bani Noes eufctents por dems inoportane, pensar en tn fle
fone Azzurro internacional, que como en el caso Htallano, sve
Comat pra hee ance, ue ay
se ocupa. El trabajo de las oranizaciones internaclo
tiles cs merino Gl penne que dese 1010 I OTT puca
toformes sobre el abajo infant tn cl mundo), pero no es au
cient, No hay ONU, Unesco Unleef que aleancen, sino se artic
in todo, dead I local basta lo global i no ne tasformon en ina
RHE
3
2S
&
ES
4
NE
* BUIGIO RESTA
entalldad policy cultura efundda, ext vale tambiln para
tment pea y ‘esto vale tambien p
‘Se puede evita la expotactin de menores en la pequefia
economia agiola de la Marga pugleseo en in peta fibrica
‘cond de Talis, en Palermo Como en Bangkok al desde io
incl se asede a las conerones a nivel mundial que lo permitan
yao,
eto signiea dari més Amportanca a una mirada eco
a donde In interdependenca entre el bien y el tal es ala
‘Algunas rigueras dl plancindependen de exlotaciones leanas
gue se eaconden en otras pares de Ck y noes casual que las
faa de lo opts, oem sean loa peor mas explotados,
‘asin a sa del Estado, Laconia evi pie
fe no solamente del esimen, segan la vel ia cual a
monet catia scars la buona sino también de un modelo de
‘iden el etal ln prepotencla muestra ou rasgo calc, ay nna
Contnuldad entre a volencia de in exlotacion econdnieay ix
prosticién infail que ets saliendo a lah, Ya en 1008) et
Francia apareieron sgunos textos que talaban sobre la pedot-
ln, ene elo, aquel de Bote y Mart dedcado al “predo” de un
no, producto de una investigaion de cuatro aos dans Uenfer
dela roctiion rfartine a Banghok.
Segin ecticiones de una ivestigaion internacional y
segin In Iteraturn que ha resado centenares de Bblograbs
Sobre el tema, a proaitcln inka tendia origen en desta
Internacionales, ea grandes treads orentlea, ene ello atte
os de prfugosy grandes metopolspobes. fn 1009 se cota
ba, por defeter 460.000 nis tnddes, 100,000 flipinos, 80.000
dul Sif Lanka.® Pero en los datos obtenidos por el Congreso
‘Mundial de Btocslmo en agnoto de 1996 (Ube commercial seal
txlalation of Children, fenémeno aparece cuantitatvamente
x aumento y real extendido geogeécaments en muchas
Seas. O tal vee porque se investiga day as algunas estacior
tes de organiaclones no gubernamnentalesaumentan el admero
tla india a 1.000.000, e nota de esta semana que tamblca
en Albania eatin apareiendo este po de casos, fcitadoe ind
1 RRR ema e e
LaNaice MERIDA
dablemente pot la condiclén de guerra interna: se verifca que
algunos de ellos afectan a ninios némades.
‘Como en ningiin otro caso aclerta el psicoanslista James
Hillman que nos recuerda, en su importante estudio® que desde
Siempre en nuestra cultura simbélica se sedimenté la imagen de
fa condicign del nino caracterizada por la herlda. Bl puer se pre-
‘senta herldo: asi lo representa el mito y lo describe Ia narrativa
pica. Su identidad es dada de una herida que difcimente clea-
‘Giza, Los que hieren son los padtes y, exactamente como en el
mito, en la pslcologia iroderna el roundo de las neurosis esti.
estrechamente ligado a tna “herida parental o a un padre herido":
ten el mito Pélope viene descuartizado por su padre, Téntalo ofre-
fe a los dioses como comida a su hijo, Tieste se reconeiia con
‘Atreo en un banquete en el cual el alimento esta constituido por
Sus hijos os alr). La narracién maitica es una gran reserva de
Simbolos de las heridas: luego de que Dionisio la hictera enloque-
ter, la madre de Penteo le corta la cabeza al hijo: Lcurgo le corta
fas extremidades al suyo; Ulises, mientras esta con su abuelo, ¢S
‘nerido por un jabali de la familia mientras Aqulles, que Ie debe su
punto débil (el talén), a su madre que lo toma del talon para
Eumergirl en el agua que lo hard invulnerable. Y en la estructa-
a biblica la blstoria de Abraham e Isaac se repite en Ia masacre
{Ge tos inocentes. Peco también la “herida inversa", aquella de los
padres, eae en la nazrativa mitica sobre los hij: Enea lleva en.
Sus espaldas al padre cojo, Perseo hiere a su abuelo, Akrizos, con
tun disco, ¥ de Edipo nacen historias de enemistades y hertdas
entre hermanos.
‘Asi Hillman? comenta que “Ia figura mites del.padre que
Inlere,o que es herido, se convferte en el enunclado pstcolégleo de
aque el padre es la herida. En términos Iterarios esto significa que
Responsebilizamos a nuestros padres; pero el mismo enunciado,
Mist como metéfora, puede significar que aquel que nos hiere
Tambien puede ser ‘nuestro padre, Nuestras heridas son los
padres y madres de nuestros destinos".
‘La herida del puer, advlerte Hillman, tiene una larga histo-
sla donde lo que cuenta es el intercambio entre generaciones y Ia
relacion entre las diversas edades de la vida: la infaneia depende
2 Sasa temass Sopa su use Corin, Mn, 1988.
‘> idem p21
= -EuoI0 Resta
de sus heridas, pero también depende de sus ausencias o de la
falta de alegeia que aquel Juego preserva. Perder el cardcter de
“aquel que hiere” significa por un lado tomar en serfo el "Juego" de
Jos Jovenes, no prohibilo, evitarlo, obligario, con todo aquello que
comporta. Si no podemos nf queremos hacer nada desde la peda.
ddogia, al menos que sea mis Jocosa, menos obsesiva. Nuestra
‘nstituctones, por el contrario, son frecuentemente el lugar de Ia
fester y de la impose, y en ellas es probable que las heidas
‘Bs comin que aquellas heridas dependan de un ojo desaten-
fo, antes que hacia otfos, hacia si mismos (a la propia infancta),
‘Tiptea es la patologia del abuso sexual perpetrado en a infancia que,
licen fos psiquiatras, es fruto de un mal desarrollo propto del adul-
to que a su vez ha viride formas de violencia. De ese modo las
hheridas se propagan al infinite en una epidemia anunelada y sin
fin (se lama mimesis, contagie). Un sujeto obsesionado por una
herida (com frecuencia es el "cuerpo" el objeto de tal obsesiin dfi-
cllmente evitara reproducirla en otros. St se ha sido herldo, y la
herida no se elabora, dificimente se evitara here. Hillman no se
LUmita a recordamos el origen de las heridas; nos invita a trans
formar la éptica de la mirada y a tomar seriamente el punto de
Vista del puer, porque solamente “con los aos del puer es posible
‘ver el todo del puer.1} Su mirada es “toujours ouvert toujours dis
‘ponible": asi lo escribe André Gide al indlear el mundo fimitado
de postbilidades (su decir sia la vida) que lo caracteriza. Por esto
l puer es aquella estructura de la conclencia antagénica, st no
extrafia al senex no comparte el tiempo (que es el chron), el
‘trabajo, el orden, la historia, la continuldad. No casualmente, en.
el origen de la cultura occidental, Heréelito definia el tiempo
(aion, aevum. eve) como “un nifio que Juega a los dados; de un
rnifo el reino” (ff. §2). EI Juego y la situacion disuelven cada,
‘mecanismo, cada repeticion automética del comportamiento,
Porque descomponen cada estrategia de la experiencia directa
para sacar provecho al tiempo, para incrementarlo @ cualquier
precio, perdiéndolo,
EI tempo del puer es imprevistble e imposible de eapturar,
en el sentido de que es algo que escapa al edleulo ordenado del
senex es otro tempo, que descompagina, como en la fabula, cada
dem p12
orden. Es el caso que combate contra un sistema que se presen-
ta slempre como un orden sistematico, que tlene todo y se redu-
‘ce a si mismo, ZI puer es seguramente vulnerable a la acusaclén
del senex que cuando lo reprocha, le imputa culpas o le indica
errores ('mostrame”, “mostralo", “demostralo’) invocando “expe-
‘lencias” y “pracbas”tipicas del saber adulto.
‘Que todo esto se traslade en sistemas de pensamiento es
‘demostrade por el modo en el cual Kant define a la modernidad
‘como la época en la etal se conqulsta colectivamente la edad
‘adulta: la libertad individual no se separaré faellmente de la res
ponsabilidad (0, al menos, es como sl, als ob, no se separara). En.
fl como st las tramas ceden y el Juego entre el nifo y el adulto se
reabre,
‘No es casual que, en la diferencia entre aquello que el adul-
ta dice ser 0 dice hacer es Io que es 0 aquello que hace, se nsi-
‘nia nuevamente un incesante conflito: aunque el puer amenaza
‘al senex esplandole los pasajes y las brechas, lo incompleto y las
Incongrueneias. Y lo hace con las observaciones més casuales (el
hecho} y espontineas (sin sistema) como en la fibula del “Rey
desnudo" 6 en cl kafkiano mensaje del emperador donde son la
Inocenela y la espontaneidad a desmantelar complejos eastillos de
papel. El puer es el verdadero, y quiza el dtm, eritico de la ide
logia de memoria marxiaria que juzga senex por aquello que él es
‘ohace y no por aquello que al dice ser o dice hacer. Y que nucs-
tras instituclones son una red compleja de "doble discurso” es
tuna historia eotidiana. Ademas de loc restimenes analiticos de
cestudioses como Paul Watzlawick y Gregory Bateson, todo esto
festa en la densa y dramétiea Lettera al padre!? que Branz Kafka
tiene el corafe de esertbir: “Aquello que para tes Inocencla puede
ser culpa para mi, aquello que para tno lene consecuencias
puede ser para mf ia tapa del atati".
‘El dable discurso no se detiene aqui: en la pregunta sobre
cl porqué Kafka tiene miedo del padre, la explicacién vaclla. Los
detalles gon tantos que s6lo prevalece una sensacién sobre todo
cl reste:
Para mi, nite, todo aquéllo que me gritabas era una
orden del cielo, nolo olvidaba nunea, era para mi el Instra-
‘mento mas importante para juzgar el mundo, y sobre todo,
18 ura, Franz Caria ol pai, Pra ME, 187.
QS
IMVeSISHe
ssbeterceeatena een
para jurgarte a vos mismo: y aqui errabas completamente.
Porque de nino estaba con vos sobre todo durante las com.
das, tus lecciones eran mayormente lecclones de cdmo com
portarte en la mesa (..) Porque ti, en conaideracion de tu
Vigoroso apetitoy de tu particular actitud comias todo ripl-
damente, eallente, y con grandes bocados, también tu hijo
debia apurarse, y en la mesa reinaba un oscuro silencio,
Interrumpido por las exhortaclonest “Primero come. des.
ués habla", o “ms répido, més rpldo", o “ves, yo ya ter-
ting hace rato". Los hnesos no podian roerse, pero tu lo
hhacias (..) En la mesa nos debiamoe ocupar solo dela com
da (.,) Pero ti sacabas punta a los léplces.
Detalles completamente insignifcantes se volvian contun-
dentes solamente porque el padre, para él medida absoluta de
{todas las cosas, no se atenia a las érdenes que #1 tnlsmo imponia.
De este modo, para Kafka nifio, e! mundo resultaba dividido en.
tres partes: aquella en la cual vita él, el esclavo, bajo leyes idea
das s6lo para él y que él nunca podria cumplix; otra en Ia cual
vivia el padre empefiado en impartir érdenes ¥ lograr que se res-
peten; inalmente una tereera donde Jos hombres viven libres de
Srdenes, de obediencias y culpas relativas. El ~doble discurso™,
‘rdenes que tlenen un sentido tinteo, sélo para los hijos, mientras
dleen que valen para todos, introducen una doble verdad y, por
sto, instauran una comunicacién enferma llena de malos exten
didos. En esto hay algo mas y de mas gravedad que el simple
autoritarismo, Este “de mas” e3 un potencial de afectos que no se
Uberan y que terminan por empobrecerse en falsos roles. Un
mundo de afectividad disperso e inclinado a léglcas de prepoten
‘fa que en consecuencia no podrin dejar de afectarlo; su efecto
sera un turbado resentimtento, Sélo puede lberarse al relatario,
seein Zafla aquelos que no estin'en condiciones de hacerlo
Dilettant! de la vida
‘Wolvamos a la infanctal, con toda la duplicidad que seme-
Jante exhortacion comporta. En la mitad entre tun incipt de tn
Progreso en la edad de la vida y un no atin a mitad entre un pro-
‘metedor encaminarse y un no estar completo: casi a tin paso de
Ja enfermedad, hay una dimensién de Ja Infancia que ninguna
‘pedagogla podré Jamas obligar y envilecer, no la pedagogla con stu
‘ielo innato de querer siempre ensefiar algo, ya sea esa pedagogia
Gel sentido comin o la empantanada disciplina clentifiea. No es
«que la pedagogia no lo ntente, es que encuentra resistencias ines-
peradas, Si existe tuna suerte de conclencia infeliz de cada ped
fogia, ella reside en esta virtud invisible de la nfuncia, que con-
slate en la simple e inesperada capacidad de famillarizarse con un
mundo,
Bl glro de cada pedagogia se evidencla en los hechos: 1a
Infancia nos lo enseria. Aprende a pesar de cédigos que otros, no
sin arrogancla, después operaran gratultamente sobre el e6digo:
hhablarén ast de buena o mala soctalizacton, de arménico o frag-
rmentado desarrollo, de velar o lenta capacidad de aprendizale.
Hay azrogancia y prepotencia en estos cédigos, tan dtfundides
‘que parecen necesarics, y por lo tanto naturales la tragedia est
én la superficie, comentaba Nietzsche, no cesualmente al hablar
dela genealogla de la moral). Quien qulera adiestrarse en seme-
Jantes arrogancias naturales podra transcurrir todas los posible
‘protocolos de las elencias sociales (Jée! hombre?) como la soclo-
logfa, la pedagogia, la psicologia: estén asi dispuestas a indicar y
que un maestro o una maestra deben transformar en vor buro-
Critica a través de un voto o un julclo, Combinmente no quisleran
hacerlo, pero después, fnalmente, la sensacién de lo inadecuado
esaparcee: el voto aimplifica la vida (la Ibertad es al resultado
{del apuro, eugiere, un poco malieiosamente Niklas Lulmann) por
Jo demas los tiempos del slstema social no permten detenerse
mucho y, ademas, slrve al mismo Joven saber cuinto todavia
‘podra mejorar! Bastaria por otra parte revisar cualquier senten-
‘la de los jueces de menores obligados a valorar la inmadurez, la
‘caparidad de entender y querer de un menor, su ser social: “En el
‘mejor de los easos aguel julelo contiene enteras antologias obiter
dicta 0 eufemisticaments, background theories que rozan comtu-
‘es prejulcios culturales. Estin obligados a hacerlo, en et sentido
{que el sistema social delega realizarlo (es una viefa y complicada
Historia), Hay mucho maa que sélo el inevitable vicio de “Juzgar”
fen ol Juego de las clasifcaciones pedagogleas que atribuye y ¥in-
fila una “dentidad”. En mi generacion existen todavia tantos que
Feeusrdan lee aparentemente inafensivas palabras de tn der
escolar con sus inevitables amigos, enemigos y delatores, que
2 ELIGIO RESTA
tenfan el poder de dividir la clase en buenos y malos. La pedayo-
‘a, aun la mejor. tlene que trabajar con su Ider escolar, con st
plzarrén, con las fila a las que se est “destinado” a pertenecer.
‘Tene razén Elias Canettl cuando recuerda que la practica peda
{6 gica del sentenclar y condenar, aun la de los Julelos eatidlanos,
repite la omnipotencia, divide en eércitos de enemigos, en los que
Jos otros naturalmente son malvados y por ende contrarios. Nos
eriglmos ante terceros y se es parte siempre, nos incitamos a la
lucha cuando clasifcaros al mundo dividiéndelo en mudas hos-
tildades, contrapuestas,
‘Sin embargo parece que no hay solucién; desde Kant en
adelante somos todos adultes, oes como ai lo fueramos, y por ello,
bres, soberanos y capaces de “responder”, mas bien, cuanto mas
IWores' més capaces de responder. Espléndida la definicién de
‘Mletzsche que da de “sefior’: es aquel que esta en grado valida-
‘mente de prometer. Por ello debemos Juzgar y ser jszeades. Me
todo esto, deciamos, forma parte de un Juego posterior y super-
‘uo que se conecta con esa capacidad de faunilarizarse que sola-
‘mente la infancla posee.
[No hay nada més puerl que la necesidad de aprender de la
Infancia cémo nos famillarizames con mundos extrafios. Seria
tuna paradojal “pedagogta para los adultos” aquella entregada al
aprendizaje de la infantia: indicdrnosla es un pequefo detalle
centregado al juego de los nifos, so consiste en la coacclén Iadi-
ca repetir que el juego infantil canstantemente reproduce. En el
‘mismo juego, jen él una vez mas! En el “otra ver" que el nie repl-
te esta Ia magia de un nuevo descubrimlento. La curtosidad con-
wlerte todo en nuevo y cotidiano, cada gesto, cada historia es
slempre la misma y stempre nueva: la misma historia y el mismo
Juego son slempre nuevas oportunidades, nuevos viajes a
‘emprender y nuevos puertos fa opartunidad viene de alli a alean-
ar. EI mundo sempre es insélito, obliga a cantinuos desarralgos
Y nuevas ublcaciones, siempre como experiencia y niunea melan-
‘élico. Hay un abismo entre el hacer experiencia y tener experien
cla, El nif hace experiencia, los otros tienen experiencia.
‘I, en cambio, pensamos aquella experiencia vacia de elgnt-
ficado de otras obligaciones a repetir pleas de la vida adulta: los
conflictos, las guerras de turno, el consuino. Simulares a “eolda-
dos que regresan mudos del frente", repetimos ritualmente expe
‘lenclas destructivas. Ylo son también cuando se presentan como
LADANCIA HERIDA 2
fn aparencta, las més inocuas, como cuando compramos nueras,
cosas, nuevos objetos, segures del gusto que los especticulos
‘publittaros y las “disonancias cognitivas” nos inducen. De esta
manera nuestra dimensién de consumidores se perpetua vacia,
vana y privada de alguna experiencia. Es precisamente ésta, la
‘Imagen benjaminiana de la obra de arte en la edad de su repro-
ducclén técnica, que se converte en el vacio de Ia apariencia
entregado a la sociedad, conocida, del especticulo. Su melancolia
apremia bajo la forma de destino inadvertide, indetenible, que
esconde su éxito en contabilizar su goce extenso, postble en cada
‘momento, donde todo esta al aleance de a mano, ¥ la globaliea-
lon, de la cual tanto se habla, no hace més que clavar maliclo-
‘samente el cuchillo en la aga.
‘La virtud infantil de adaptarse evita que todo se reduzca al
sinsentido de lo ya visto, a la angustia del tener que buscar con-
‘Unuamente y constantemente otros “firmacos’, lejos del mundo,
Insoportablemente cotidiano. Bs extrafio, pero en el origen de la
modernidad fue Hobbes quien habia sefalado esta melancolia,
cuando hablaba del poder como de un deseo iimitado (apetron)
‘que se babria replegado sobre si mismo. En el consumo se anke-
lan deseos y se plerde el objeto de amor.
‘Aquello que para la soctedad adulta es ambiente que conde-
nna pueriimente al aburrimiento de Io no transformable, de lo cotl-
iano, de lo ya visto y de lo ya vivido, para la infanela, en cambio,
es recurso. Quizis haya que rever aquellos dlagndsticos apresu-
rades y superficlales que imputan’ el consumo de droga a una
carencia “adult” de sentido de responsabilidad, podria ser, por el
contrarlo, incapacidad de vivir infantilmente el juego con sus
repeticlones. Podria tratarse de ausenela de juego como descubri-
‘mlento infantil de familarizacion con el mundo. Traglcamente en.
Ja droga, y en otras ambivalentes seducciones, el sinsentido que
se quisiera imputar a la vida o la infdelidad que se lamenta de
parte de un mundo no cautivante, se parece a aquel apetron hob-
bbeslano que consume para consumir deseos de deseos. El juego
del nifio tiene la virtud de danar dignidad a todos los abjetos, aun
‘alos mas insulsos: es un lugar singular en el cual cada cosa, aun
Ta més Initio insulsa encuentra interés, merece observacién
lena de respeto (y la metifora de la mirada se multiplica al inf-
nito). Al menos era asi antes de que el Juego de los nifios fuera
colonizado. y sabemos cuanto todo esto estd al orden del dia de
‘una diseusién ya eterna.
GIS
“ Bucio nesTa
Dilettante della vita es a exprestén que Goethe, en una dis-
ccusi6n con Schilles, usa para Indicar aquel modo de vivir y de
comportarse inspirade al deta (placer, preferido). No hay Hbert-
‘nafe, en cambio hay concesiones a aquella ambighedad del len-
‘guale que lleva a confundir al dilettante com el contrarto del pro-
fesjonal. Originalmente el dilettante no era el bricoleur que no
hbubtera Jamis podido aspirar a ser ingeniero: era simplemente el
{que probaba dileto (places). ¥ probar placer en Ia vida y de la
Vida, tenia que ser inestimable, si es que Gocthe nos habla en
estos términos. Pues bien, si hay una posible imagen del diettan-
tedela vita, ésta se relaciona con el nino que juega, en el sentido
{de que él es eapaz de dletiarst, pero tamblen én el sentido de que
‘no és un profesional de la vida.
De la misma forma que los individuos, también los eltemas
soctales practican casi ntualmente Ta memoria de la infancia.
laboren recuerdos que permiten una reconetruceién puntual,
historiografica, de un pasado ya a sus expaldas, respecto del cual
operan can aquellas disonancias pleas de la nostalgia o con
aquellas arrogancias propias de quien atesora de la experiencia
ppasads, para que ella pueda ser sumada a otras exgencias y utt-
Iidades (historia magistra vitae, recuerda la vieja oratoria, o bien
Ja historta es una complejidad ya reducida concluye alin tocl6-
Jogo de “mente fia". Asi se rinde homenaje a la tradicion y al
‘mismo tiempo se toma distancia, se rememora y se olvida, por de
‘ms Ja memorla es uno de los tantos farmacos (ta pharmake) que
ccuran envenenando o envenenan curando. Recordar, stendo pro-
Jfestonales, haber sido dilettante de la vida, frecuentemente signt-
‘ica trabajar sobre Ia propia blografa tomando las dlstancias,
Significa tratar la experiencia del juego de loz niios como un
Juego de nifos.
‘Quien ha entendido o! significado fue Benjamin quien ubie6
el recuerdo de a infancia “en medio del vado"!® elaboréndolo
‘come antidoto a la pedagogia y a la nostalgia. Solamente asi el
regreso a la infancia nos ayuda a aprender de la infaneia mucho
‘mis de cuanto no logrames ensediarle, camblando cada pedago-
Giay neutrallzando cada nostalgia. Para ella, cabe recordar, debe-
ria estar slempre vigente el spinoziano “prohibido arrepentirse”
"Yao Pts "Ulenpug in man ald en Eugen M8 2882
4 Elezeéndale de la Infancia
Le sucede a a pedagogia aquelio que en el fo lengua de
ta ey se indica como lu pavadola del bert intorest ofthe child
TejorIntrés —o el interés mejor tutelado— del fo sigalca
Stcmpre ets cosas. A veces es el interés del padre, a votes el
Inert de a tre, otras veoesaquel del caretaker ras veces
{2d a fama y, on determinadas €poeam.aquel de a nacin. Y
Sustde tambien gue alguna ver indlgue el interés del nif.
“Tanto sides de pedagogy tants pedagogias que se suce-
dteron mussran constantamente una sverts de Teferenteescon-
{ico por a cual fa educnciin del Joven es siempre alguna otra
Sees. Gambia en el tempo y en el espacio pero se age siempre
Soto: al guerrero, leiudadano (menos, mo es sabido, ala chu-
diario hij, ia hia al buen padre o «Te buena tnadre de
{tle te, Lata como algo que ain no es, pero que necetia pre-
parse para cer, peer eseion evolve ditinte pero equlvalen-
Tee infucia vo lempre un Interés dela pedagogia construida
sire un dblc codigo. Su pucroentriamo esta stempre listo &
‘Eapfomaracen su ontario, Nose tm en curiae ut
(idad y on su problemiten la relacén entre generactonesdistin-
{, pero se mifaa lau distintas generaciones con el jo asimétr-
to de quien mira desde lo alto
‘Bat eada pedagogia, para. ser tal, debe presuponer siempre
atgo incomplete y alge que fla: debe referire a u objeto de
Snor con fo, Benevoloy aogante al mismo tempo, de qulen
debe stempre'ienar un vacio, un ceecto, de quien debe Vilar
Saiore un “no abn’ Las mejores intencioncs de cada pedagogo no
posran tunes alacar ia ineritable sospecia hacia a pedagogia.
Ron in mio humale, Ja mas respetuoss, presupone un mecants-
‘Bode comuntcacin desigal, de ato heen el Bao: por lo demas
SP sabe desde siempre, que este nombre “pedagoria" hizo st
Ingreso en el engualey oe juries como tantas otras neces
12, sobre bane de 84 propia exstenta, Sela Hamme de mal fr-
‘mals esto verdad, saberepoder, pensamiento dela necesidad,
FReurotien del miedo, pnsainiento fel limite, pricica de autor
{Geol Pree en cada vx de jsicacones acer 0 dete
Sige que Hinge jusueld) que pretenden cerrar un eeuloImpost-
bit stm n prestnaino Como trsfondo de alguns ota cosa, De
sta manera se autoperpeti.
7 -BuG10 Rest
‘Su obdigo es aquel de una comuntcacién enferma: tene
ecesidad, como del pan, de asimetras y de dlstanclas que cal,
‘ar. Si se quisiera encontrar una comespondencia en mbites
Unghisticos distnts, se deberia excavar en el lnice pote sec
tna inventado la préetcalingnistca dela toleranciay a he coe
do a victud. En la toerancia, el efecto miximo aparentements
lgualtario, se reallza a través del roximo de desipoaldad ear
También podría gustarte
- Yagi, Emi - Diario de Un VacíoDocumento195 páginasYagi, Emi - Diario de Un VacíoVictoria Solis Peña100% (2)
- Nota de Prensa No 208 2022 IneiDocumento2 páginasNota de Prensa No 208 2022 IneiVictoria Solis PeñaAún no hay calificaciones
- Hildebrandt 615 de 09-12-22Documento32 páginasHildebrandt 615 de 09-12-22Victoria Solis PeñaAún no hay calificaciones
- Reporte N 11 Qué Pasó Con EllasDocumento8 páginasReporte N 11 Qué Pasó Con EllasVictoria Solis PeñaAún no hay calificaciones
- El Procedimiento Ante La Corte Interamericana de Derechos PDFDocumento14 páginasEl Procedimiento Ante La Corte Interamericana de Derechos PDFVictoria Solis PeñaAún no hay calificaciones
- Quiroz, F. Archivos Museos y Enseanza de La HistoriaDocumento29 páginasQuiroz, F. Archivos Museos y Enseanza de La HistoriaVictoria Solis PeñaAún no hay calificaciones
- Historia - Escuela - de - Enfermeria - CNSSDocumento66 páginasHistoria - Escuela - de - Enfermeria - CNSSVictoria Solis PeñaAún no hay calificaciones
- Graham - Cultura Politica y Elecciones Brasil - GrahamDocumento18 páginasGraham - Cultura Politica y Elecciones Brasil - GrahamVictoria Solis PeñaAún no hay calificaciones
- Gerardo Pisarello - Enemigos de Los DsDocumento17 páginasGerardo Pisarello - Enemigos de Los DsVictoria Solis PeñaAún no hay calificaciones
- El Derecho Tributario Los Derechos Humanos en Europa. Una Aproximación A La Aplicación Del CEDH A La Materia TributariaDocumento14 páginasEl Derecho Tributario Los Derechos Humanos en Europa. Una Aproximación A La Aplicación Del CEDH A La Materia TributariaVictoria Solis PeñaAún no hay calificaciones
- Heiss - Populismo y RepresentacionDocumento12 páginasHeiss - Populismo y RepresentacionVictoria Solis PeñaAún no hay calificaciones
- Módulo I - Curso 1 - Participación Política y Ciudadania Final UltimoDocumento13 páginasMódulo I - Curso 1 - Participación Política y Ciudadania Final UltimoVictoria Solis PeñaAún no hay calificaciones
- Artículo 176Documento5 páginasArtículo 176Victoria Solis PeñaAún no hay calificaciones
- Salud Mental y Aborto PDFDocumento5 páginasSalud Mental y Aborto PDFVictoria Solis PeñaAún no hay calificaciones
- Violencia Familiar PDF Gratis - Prueba de DelitosDocumento73 páginasViolencia Familiar PDF Gratis - Prueba de DelitosVictoria Solis Peña100% (1)