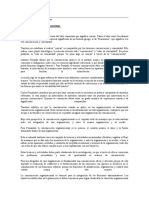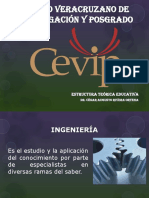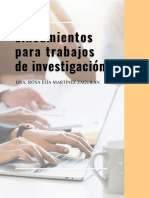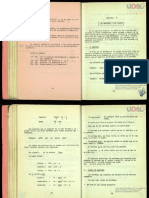Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Estructura Teorica Educativa
Estructura Teorica Educativa
Cargado por
Raúl Nicolás García0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas212 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas212 páginasEstructura Teorica Educativa
Estructura Teorica Educativa
Cargado por
Raúl Nicolás GarcíaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 212
asa Ss SS Ss 2 2 mm
CENTRO VERACRUZANO DE
INVESTIGACION Y
POSGRADO
POSGRADO a
Maestria en Irfgenieria Educatival
MATERIA
Estructura Teérica Educativa
DOCENTE
Dr. César Augusto Rivera Ortega
Xalapa, Veracruz,
CENTRO VERACRUZANG DE INVESTIGACION Y POSGRADO
MAESTRIA EN INGENIERIA EDUCATIVA
Estructura Teérica Educativa
La asignatura Estructura Teérica Educativa se ubica en el Primer
Semestre de la Maestria en Ingenieria Educativa, pretende sin fratar de
agotar la extensién y la complejidad del campo educativo, establecer
marcos de fundamentacién en el estudiante que le permitan
contextualzor presupuestos tedricos, metodolégices, epistemolégicos y
conceptuales al uso, que justifiquen Ia orientacién profesional hacia el
desarrollo de prograrnas de intervencién educativa. El andlisis de Ia
estructura educativa, podré alinearse, si consideramos como eje a
disciplinas como -la sociologia de la educacién, Ia filosofia de la
educacién; la psicologia educativa, bajo una denominacién plural que
analice y haga visible las multiples identidades del conocimiento, la
diversidad de sus fines y a la vez su convergencia. Analizar los modelos, las
cortientes, las teorias, e! enfoque contemporéneo mediante la sinapsis de
la ingenieria educativa pone de manifiesto que no hay unanimidad en la
praxis educacional, tal vez porque los modelos que las sustentan encieman
posicionamientos epistemolégicos emergentes a las necesidades de la
sociedad y de la época en que se desarolla. Sus procedimientos
metodolégicos, fines, agentes, medios, contextos y los instrumentos
requieren de una vision integradora con diferente nivel de generalidad y
con distinto grado de incidencia en la teorla y prdctica educativa.
Concretar propuestas pedagégicas es el fin principal de la maestria, su
condicién transdisciplinar, convierle a cada asignatura de! plan de
estudios en una parcela dindmica que dan cuerpo y accién a los nuevos
destinatarios de la accién educative.
la concertacién de textos de autores destacados en el tema,
sugiere para el estudiante de posgrado favorecer el autodidactismo como
un medio para alcanzar sus metas.
21 de Agosto No. 19. Col. Migust
hetpi/ feevip.edu.rmx
Ls
CENTRO VERACRUZANO DE INVESTIGACION Y POSGRADO
OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
+ Analizar aspectos psicolégicos, flloséficos y sociales de la educacién
mediante la identificacién de diversas teorlas a través de una
revision histérica que permit a los alumnos fundamentar proyectos
de Ingenieria educativa.
* Analizar las teorlas pedagégicas contempordneas y su impacto en
los modelos educativos vigentes.
TEMAS Y SUBTEMAS
UNIDAD I: SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION
1.1. Sociedad y educacién
1.2. Rousseau: Educacién para la libertad
1.3. El Marxismo como teoria educativa
1.4. Educacién y hegemonia
1.5. Filosofia de la praxis
1.6. P. Bourdieu: La reproduccién
1.7. Aparatos Ideolégicos y Represivos del Estado
18. Ivanilich y la sociedad desescolarizada
UNIDAD Il: PSICOLOGIA EDUCATIVA
2.1, Paradigma conductista
2.2.Epistemologia genética
23.Paradigma histérico social
2.4.€l aprendizaje significative
2.5.Urdimbre constitutiva
2.6.Psicologia del aprendizaje virtual
21 de Agosto No. 19
0 228 (8427282)
CENTRO VERACRUZANO DE INVESTIGACION Y POSGRADO
2.7.Perspectiva psicoanalitica
UNIDAD Ill: FILOSOFIA DE LA EDUCACION
3.1.Axiologia educativa
3.2.6 idealismo o racionalismo
3.3.El posttivisno:
3.4.6 existencialismo
3.5.EI marxisno como teoria flos6fica
3.6.Teoria critica: la posmodemidad
3.6.1. Lyotard y la condicién postmoderna
3.6.2. Habermas y la posmodernidad
3.6.3. Lipovetsky y la era del vacio
UNIDAD IV: TEORIAS PEDAGOGICAS CONTEMPORANEAS
4.1.Paulo Freire: Pedagogia de la libertad
4.2,Howard y la teorfa de las inteligencias multiples
4.3.Los siete saberes necesarios para la educacién del futuro
4.4.1 experimentalismo de John Dewey
4,5.6conomia educativa
4.6.Educacién inclusiva
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
BAJO. LA CONDUCCION DE UN | INDEPENDIENTES
DOCENTE
* Para faciitar la adquiicién y| 1 alumno realizar actividades
manejo del conocimiento el extra Gulicas con el objetivo de
docente proporcionara forialecer_ el proceso de
elementos __contextualizadores aprendizaje a través de la]
que le permitan al alumno fa elaboracién de restmenes,
ubicecién de cada teora en su ensayos y reportes de lectura
espacio _histérico,_social, relacionados con las _teméticas |
21 de Agosto Mo. 18. Col. Miguel Hidalgo. Xelaps, Ver, Teléfono 228 (8427282),
https//cavip.edu.mnx & mell cevip@hatmail.es
CENTRO VERACRUZANG DE INVESTIGACION ¥ POSGRADO
econémico y polifico.
+ Se sugiere el uso de exposiciones
por equipos a través de la
jecnologia para potencializar
aspectos creatives.
* Ei docente fomentaré el anélisis
de los preceptos bésicos de
cada autor y con ello se busca
la construccién de elementos
comparatives enire —_teorias
afines 0 antagénicas. Se
de las diversas unidades de
aprendizaje que —_seran
presentados como evidencias
de desempefio ante el
ofientador del curso.
£1 alumno deberé realizar
investigacién altema para
complementar el conocimiento
plasmado en las ‘unidades de
aprendizaje, no conformandose
con la bibliografia del presente
recomienda que _—_diichas
actividades se realicen de
manera individual en principio y,
posteriormente crear
comunidades de oprendizaje
con el fin de favorecer el trabajo
colaborativo y enriquecer las
actividades con experiencias
diversas,
programa de estudio.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y ACREDITACION
La evaluacién se realizaré de acuerdo al objetivo establecido en el
presente programa en relacién a los criterios que a continuacién se
muestran:
* Demostracién plena del dominio de cada una de las unidades de
aprendizaje y sus subtemas a través de las actividades a realizar en
cada sesién.
* Demosiracién de evidencias en cuanto a la participacién en clase,
elaboracién de textos cientificos en relacién a la experiencia de
aprendizaje y evidencias de desempefio como restimenes, mapas
conceptuaies, cuadros comparativos, andlisis de textos y sintesis.
* La calificacién minima aprobatoria es 7.
* La valoracién final del programa se alcanza como acreditado
cuando el estudiante demuestre por las evidencias sefialadas que es
competente.
21 de Agosto No. 12. Col. Miguel Hidalgo. Teléfono 228 (2427282)
hetpy/cevip.edumy
&
i
ie
CENTRO VERACRUZANO DE INVESTIGACION Y POSGRADO
Al tratarse de una modalidad mixta la asistencia tiene una
significacién preponderante por lo que s¢ le otorga el porcentaje de
10%
El trabajo final ,Ensayo eritico y analitico en relacién a alguna teorfa
social y sus components, tiene un valor de 30%
La participacién atinente en el aula tiene un valor de 20%
La entrega de evidencias de desempefio (Resimenes, reportes de
lectura, mapas conceptuales, mapas mentales o cuadros
comparatives) tiene un valor de 10%
La exposicién por equipo equivale al 30 % de la calificacién total.
" EL MONDO DELA,
FILOSOFIA
> La naturaleza y el método de la filosoffa
> Breve historia del pensamiento filoséfico
> Légica, conceptos, juicios y raciocinios
> Fundamentos y métodos del conocimiento cientifico
| Reinaldo Sudrez Diaz . ‘
| Constanza Villamizar Luna inl | | as @
EL PENSAMIENTO
FILOSOFICO..
CONTEMPORANEO
INTRODUCCION.
LA FILOSOFIA EN EL SIGLO xx
E! siglo xx no ha producido los grandes pensadores y sistemas filo-
s6ficos de los siglos xvi al XIX.
La filosoffa contemporanea ha sido fuerte en criticar los pensamien-
tos anteriores, pero débil en proyectar nuevos; ha sido mas habil en des-
auir que en construir, en criticar que en creat.
Es una etapa de afirmacién del individuo y de su vida frente al frfo y
anénimo racionalismo, es un intento por unificar al individuo y la vealidad
frente a dualismos como raz6n y experiencia, individno e historia, sujeto y
objeto.
‘Nuestra época ha centrado sus inquietudes filos6ficas en el hombre
concreto, en este hombre; es una época profundamente “humanista”.
A partir de Stuatt Mill y Marx, los fildsofos se han preocupado por
“teansformar el mundo”, formulando proyectos para rescatar la vida del
hombre y hacetla més feliz. El hombre por el cual se inceresa nuestra
Epoca no es el hombre racional o hist6rico, sino “este” hombre que vive,
‘goza, sufte, pasa y se trasciende a si mismo.
Ni Jo humano, ni la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el adjetivo
sustantivado, sino el sustantivo concreto: el hombre. El hombre de carne y
hueso, el que nace, sufre y muere (sobre toclo muere), el que come, y bebe,
y juega, y ducrme, y piensa, y quieres el hombre que se ve y a quien se oye,
el hermano, el verdadero hermano,
Porque hay otra cosa, que laman también hombre, y es el sujeto de no
pocas divagaciones cientificas. Y es el bipedo implume de la leyenda, el ani-
mal politico de Ariscteles, el contratante social de Rousseau, el Homo ceco-
rnomicus de los manchesterianos, el Honto sapiens de Linneo, o, si se quiece,
en
198 Segunda parte, Breve historia del pensamiento fileséfico
‘el mamifero vertical. Un hombre que no es de aqui o de alli, ni de esta época
‘ode la otra; que no tiene ni sexo ni patria, una idea, en fin un no hombre.
El nuestro es el otro, el de carne y hueso; yo, ti lector mfo; aquel otro
de ms alli, cuantos pisamos sobre la tierra.
Y este hombre conereto, de carne y hueso, es el sujeto y el supremo
objeto a la vez. de toda la filosofia, quiéranlo o no ciertos sedicentes fild-
sofos (Miguel de Unamuno),
A parti del siglo x1x se han sucedido muchas revoluciones en el mundo
due, por fuerza, han cambiado la culeara y el modo de pensar del hombre.
‘La revolucién antropoldgica, generada por las teorfas de la evolu-
cién de Darwin, colocé al hombre dentro de la naturaleza.
La revolucién psicolégica de Sigmund Freud, con su afirmacién del
inconsciente, rescaté Ia totalidad del comportamiento humano.
La revoluicion industrial, y después la revolucién tecnoldgica e infor-
mdtica, colocaron al homabre dentro de la complejidad de un nuevo mundo.
La revolucién at6mica colocé al ser humano ante la capacidad de
generar la propia destruccién.
Estos cambios revolucionarios Ilevaron a los seres humanos a refu-
giarse en sf mismos y en sus propios pensamientos, a repensar sus pro-
pias existencias, buscando nuevos esquemas y formas de obrar.
La filosofia, que hasta el siglo XIX estaba centrada en el objeto, que
se formulaba cuestiones “objerivas” sobre qué conocer y c6mo conocer,
centr6 sus intereses en el hombre como persona, y la existencia vital del
hombre se transformé en el centro de sus intereses.
‘Aunque por diversos caminos, Nietzsche, Kierkegaard, Dilthey,
Sante ete, busearn nuevos y comuneshorizonte paral vida de los +
res humanos.
La filosoffa contempordnea planteé los problemas bajo una nueva
perspectiva: la subjetividad, la vida concreta, Ia particularidad, la situa-
cionalidad de la existencia humana, poniendo en claro que el ser huma-
no no es estitico, y que su existencia no es fija sino dinamica y en per-
manente desarrollo.
1. FRIEDRICH NIETZSCHE Y
LA FILOSOFIA DE LA VIDA
Frirprici Nier2scHe (1844-1900)
Vida y obra
Nietzche resplandece como el paladin de un intenso personalismo, del
rechazo a los sistemas filos6ficos {ri0s y objetivantes del hombre y de! po-
sicionar al sujeto-hombre como el verdadero objeto de la filosofia,
Unidad 6, El pensamiento filosofico contemporineo. 199
‘Nacido en Leipzig, su padre fue un ministro luterano a quien perdié
cuando todavia era joven; pasé casi toda su vida rodeado de un ambien
te femenino: abuela, madre, hermana y dos tias.
Estudi6 teologfa en la Universidad de Bonn, pero bien pronto per-
di su fe y se dedicé al estudio de la filologia en Leipzig. Aun antes de
graduarse fue nombrado profesor de filologia en la Universidad de Ba-
silea, donde pas6 casi toda su vida,
Breocupado por el estado actual del hombre, abrié caminos a un nue-
vo humanismo, rompiendo los nexos con esé pasado que era el causante
de tantas tristezas para la humanidad. Pens6 que liberando las energias de
la vida de esos lazos que la aprisionaban, podria construirse un nuevo
hombre y una nueva humanidad.
Escribi6 numerosos libros, verdaderas joyas de la literatura alemana,
Los més importantes son: Asf habl6 Zaratustra, Mds alld del bien y del
‘mal, La genealogia de la moral y El ocaso de los fdolos.
Del hombre al superhombre
Los hombres actuales, afirma, se pueden dividir en dos tipos: el apo-
lineo y el dionisiaco. El apolineo (del dios griego Apolo) se caracteriza por
su mesura, su individualidad, su reflexi6n; en el arte se expresa por medio
de la época y las artes plisticas. El diontisiaco (del dios griego Dionisio 0
‘romano Baco) se caracteriza por el entusiasmo y la buena vida; acepta cie~
gamente la vida como viene y se sumerge en su corriente; en el arte se
expresa a través de la tragedia y la misica.
TTales tipos han moldeado hasta ahora las culturas a través de los si-
glos, Se requiere de un nuevo hombre, el hombre creativo, que libera la
Corriente de la vida dandole un sentido y un significado; tal genio nuevo
cs el superhombre.
El hombre es tun “animal en camino” que debe superarse a sf mismo.
El supethombre da sentido a la tierra, es el sentido de Ja tierra, “Yo os
amonesto, hermanos; permaneced fieles a la tierra, y no credis a aque-
los que hablan de ultraterrenas esperanzas.”
El superhombre es el genio creativo, e! hombre-genio, el creador de
valores que sefiala el sendero de un nuevo orden humano para todos
nosotros.
La transvaloracién de los valores
Bl camino para que el hombre mediocre y limitado se transforme en
superhombre es el de la transvaloracién de los valores.
‘La moral universal, que es una moral de esclavos, de la plebe y del
a - - Se Se eS
200 Soquel paste Hove histor del pensamiente Mowsitien
rebafio, debe ser cambiada por una moval que afieme al individue, wa
moral aristocritica, una moral de sefiores, La alirmacién de la moral
autnoma y aristocratica debe partir de la muerte de Dios, La creencia
en Dios, tal cual lo demuestra a saciedad la historia, destraye al hombre,
niega su libertad y genera una moral indigna de seres humanos.
‘No hay que buscar la trascendencia del hombre en Ia religi6n, ni en
la historia, sino en el hombre mismo.
Los ideales que hasta ahora han existido han sido hostiles a la vida y
calumniadores del munclo (...] Alguna vez sin embargo, en tna época mas
fuerte que este presente corrompido, tiene que venir a nosotros el hombre
redentor, el hombre del gran amor y del gran desprecio, el espititu creador
{.] el hombre redimido de la maldicién que el ideal existente ha lanzado
sobre él [...] Ese hombre del futuro que de nuevo libera la voluntad, que
devuelve a ia tierra su meta y al hombre su esperanza, ese antictisto y anti
niilista, ese vencedor de Dios y de la nada, alguna ver tiene que llegar [,..]
Sera un hombre mas fuerte, mas malvado y més profando,
La voluntad de poder
Tal hombre nuevo esta en las antipodas de todo ese gregarismo del
pensamiento de los modernos; se trata de un hombre cuya lucha contra
la cultura dominante, Ia moralidad reinante y la coaccién social, cuya
Voluntad de vide, tuvo que inensifcase hasta leg al voluntad de
poder.
El hombre de Nietzsche es la antitesis del hombre adaptativo: es el
hombre activo y creador, que ha desechado la conciencia de culpa, pudor
y expiacién. En ese hombre, el extraordinario privilegio de la responsabi-
lidad, la conciencia de su poder sobre sf mismo y sobre el destino, esté grax
bado como un instinto dominante, como una nueva conciencia de sobe-
ranfa, como una inatajable voluntad de poder.
La fuerza de cambio y de transformacién de la humanidad es, por
tanto, la voluntad de poder, el impulso del hombre no tanto hacia la ver-
dad como hacia nuevos valores. La voluntad de poder es la energfa de
la vida, es la vida misma.
La nueva filosofia y los nuevos filésofos
La filosofia debe destruir su hoy para poder consteuir su mafiana:
debe convertirse en “la mala conciencia de su tiempo”; debe no sola-
mente rechazar el intolerable presente, sino comprometerse sin miedo
en la creaci6n del inexistente ¢ invisible futuro, caminando hacia la nue-
va grandeza del hombre por el tortuoso camino de su engradecimiento.
aS SellUcee llc hl = =
Void 6, £1 persaniont Monte conlemporanen 201
Toda filosoffa busca reerear un mundo; esta recreacion del mundo:
comienza por un trabajo de desenmasearamiento.
Fl filésofo debe decir a la sociedad: “Nosotros tenemos que Hla,
alla afuera, donde hoy vosotros menos os sentis como en Yuestra propit
casa,” Ese ir fuera y mas alla consiste en poner en tela de juicio las virtu-
des de su tiempo para recrear “una nueva grandeza del hombre, un nue-
yo y no recorrido camino hacia su engrandecimiento”.
(CUESTIONES COMPLEMENTARIAS:
Es Nietzsche un humanista? éUn nihitista? £Un anticristiano?
{2Cules son las caracteristicas del supethombre? ee
2Qué entiende Nietzsche por “transvalocacién de valores"?
2Cual es el camino para el surgimiento del superhombre? {Cual es la fuerza
‘que lleva a la construccién del superhombre?
+ 2Cusles deben ser las tareas de la filosofie :
© aor qué hay que destruir el pasado para construic el futuro?
La FILOSOFIA DE LA VIDA
El tema de la vida
Los bi6logos reducen la vida al fendmeno de reduplicacion de las cé-
Iulas; los cartesianos la subordinan a la mecénica de la naturaleza; los
kantianos y hegelianos la reducen a procesos universales de la raz6ns
todos en general han sacrificado la vida concreta a las abstracciones.
Los tasgos propios de la vida (espontaneidad, gracia, expansividad, li-
bertad, imprevisibilidad, cteatividad) han sido sacrificados a los rasgos frios
¢ inertes de la utiidad, fa racionalidad, la uniformidad, la repetitividad.
‘Como afirma Ortega y Gasset:
El tema de nuestro tiempo consiste en someter la razén a la vitalidad,
localizarla dentro de lo bioldgico, supeditarla a lo espontineo. Dentro de
pocos afios pareceré absurdo que se haya exigido a Ia vida ponerse al servi
Gio de la cultura. La misién del tiempo nuevo es precisamente converts Ia
elacién y mostrar que son la cultura, la raz6n, el arte, Ia étca, quienes ban
de servir a la vida.
Maine de Biran (1766-1824)
El tema de la “filosofia de ta vida” hunde sus rafces en el fil6sofo
francés Maine de Biran, para quien el ser humano no es una cosa pen-
sante sino un sujeto viviente.
202 Segunda parte, Breve historia del pensamiento llossfico
Interpreta al ser humano desde su vida, entendida como activa ten-
si6n entre el yo y sus circunstancias, entre el yo y su mundo. Dentro de
esta tensi6n, la realidad primaria de la vida es el esfuerzo,
El yo llega a ser y se construye ante un mundo (natural, social, cultural)
que se le resiste, no tiene el cardcter de una cosa ya hecha e independiente,
sino de una vida y una realidad que se consteuyen en cada momento,
El yo se entiende como voluntad, como esfuerzo que se ¢jerce frente
aun mundo que muestra su realidad en la resistencia, El yo es esfuerzo
que vive “momentos”, es decir, resultados conscientes de tensién entre
lun yo que se esfuerza y un no-yo que le hace resistencia, El yo no es una
cosa independiente de la experiencia: el yo llega a ser, se construye en
el esfuerzo ance lo resistente,
El hombre tiene un caracter dinémico, inacabado, expuesto, indefi-
nidamente abierto y creciente.
Wilhelm Dilthey (1833-1891)
Segiin Ortega y Gasset, fue el filésofo aleman Wilhelm Dilthey el real
descubridor de la nueva “idea de vida”, de la vida que se despliega en la
historia. Es en la historia conde el hombre vive y se consteuye a sf mismos
el hombre no sélo est en la historia, sino que “es historia”; la historici-
dad afecta al mismo ser del hombres la historia es hecha por el hombre,
pero cambia al hombre mismo.
Nada es definitive, ninguna cuesti6n sera zanjada para siempre; cada
cual debe decir la palabra que le corresponde a su tiempo y que tiende
a ser superada y corregida en el tiempo futuro, El mundo de las ideas es
y sera siempre un “campo en ruinas”,
“Todos los hombres viven en Ia historia, pero muchos no se dan cuen-
ta de ello, no lo saben, Orros saben que su tiempo sera histérico, pero no
lo viven como tal.
La vida de cada uno es parte de la vida universal. Sobre cada uno de
nosotros gravita el pasado del mundo, Dilthey considera el mundo de la
la en su totalidad, no la vida individual de cada hombres la vida de
cada hombre es parte de la vida en general.
La realidad vital no es un conjunto de cosas sino una interdependen-
uun complejo de relaciones vitales. Cada cosa, cada hecho, es sdlo un
ingrediente de nuestra vida que la condiciona y adquiere su sentido en
funci6n de la coralidad. La realidad del hombre concreto debe enten-
detse dentro del mundo de la vida como experiencia total, plena y sin
mutilaciones.
Para entender al hombre y su vida debemos sumergirnos dentro de la
entera realidad. La razén pensante se convierte as{ en una raz6n viviente,
a raz6n vital, la experiencia vital,
Henri Bergson (1859-1941)
Bate los “filsofin de lave” acu importante La Ls
Henri Bergzon, premio Nobel de Lites, cys devo} anya
aoe eoslucion creadora y Las dos fucntes de la men
tee ilora fa realidad come
eer rason perteece al grupo de soln que conser a rsa
tana totalidad viva en permanente evolucidn, que ©
li jit su ser, su humanidad.
sees amano lamados a se Hoes a sone sen Sn NAT
‘La vida va constantemente mas alla de si mi ee ve 1
tinuo a sf misma. Ser es ‘obrar, es moverse, es crecer, ¢s Si ea ee
tera care del hombre es deci i quiere realmente vivir no
n el mero sobrevivir 0 desea “realizar” su vi is
Se aa were ‘humanos estin dotados de inteligencia e ee a
teligenei eo analten, separa las pasts, diseciona Ia realidad 30
{He del Homo faber. a inticiOn es la capacided de ver I setad
Seeteo de sy fotaiad, de sumeriee ene ores ee ese
726 munca ser capa de 38
a facultad del Homo sapiens. La raz6n m de sc
| facut en ou realidad y sentido; esto se logra mediante la expe-
iencia vital y estética. io aoe a
ren set humano esta sumergido en I dracon, ot en ices
1o del llegar a ser, y es consciente de ello; e lent a
eae eda del propio devenit, Mediante la concen de dain eo
facion ereadora, de esa ¥
tumerge en el tortente de la evolucién = ida
bre ee eacrovida por el impetu vital, desde los seres inferiores hasta
ae como ut |.
oe netanvets vio ha engendrado el fenémeno humano, emo unk cl
rminscién dela lucha del "impetu vital” para ascender dela necesided 3
Iniverend, La dignidad y especificidad del hombre residen en su s
ral, en su ser consciente y libre. i in os
oe rsoral puede Fealizarse en un “recinto abierto ojen wae
into cerrado” y llevar a una moralidad cerrada 0 a una moralida
fa, a una religiOn estatica o a una religion sina, es
"Ln moralidad cerrada es aquella regida por el conformist, por
presign de estereotipadas obligaciones la noralidad abjeta supers os
presferas de lo establecido hacia el bien y la grandeza ilimitados,
hicieron los héroes y los santos. i
tease cligion estates es una defensa conta as fuerza naturales Ine
cesifad, ef destinos la religin dindmica es la selaciGn el contacto, 1a
Concordancia con las fuerzas creadoras de la vida que se mani
yolucién creadora. pes
de vo eien fia debe buscar el sentido de Ia realidad, no en lo muert
sino an lo viviente, no en lo estitico sino en lo dindmico.
204
Jiirgen Habermas
Entre los pensadores co:
in lores contempordaneos clasificables de 7
losofia de la vida” d if soto alerala engen
ida” descuella el prolifico y versitil filds an J
losofia de prolifico y versétl filésofo aleman Jirgen
Segiin Haber 7
labermas, el hombre no est sumergid
: ido sol
taundo natal soc sno en on mid de ia vida; el mundo de la
cultura y de las interrelaciones, dentro dé abjeti
oul le un mundo subjetivo-objetivo.
an ese mundo, los setes hurnanos deben necesariamente entablar eel
ciones entre sf. ane
Para mundo sea arm
seta mundo sea armani, ys ogre no tanto lo bueno como
lo correct, se dee recur al dilogo 0 acion comuicativ. Por acién
communica eninde Habeas una cin socal median pore len
ara, ©,caciones del bla? donde los dnloances pretenden “incl
sibiidad” para oquello que dicen, “verdad” en el contenido que se dies
“rectitude ‘buena intencién y benevolencia entre los hablantes, y
eracdad” como expresién rel de lo que se piensa. F
: ‘én comunicativa es una accién entre sores que
bmi se recono}
ores e gules, “oventad hacia el entendimient”, geedcboreaien
tun consenso, mediante igual respeto e iguales derech
< a Jes derechos para
Y una empatiao preocupacion por el bienestar dl reins, sae
oS Yoreclamo del primo y te me rela un ignal derecho y e
pacio, esto exige el reconocimiento de una obligada cooperacién en el
mantenimiento de un context: de relaciones que torne efectivos
in contexto social
8
CUESTIONES COMPLEMENTARIAS
+ {Qué es la vida para Biran, Dilthey
+ Que iran, Dilthey y Bergson?
* (Que entiende Habermas por mundo de la vida y accin com ?
Qué ge sequiere por pate de Tos dilogantes en la accibn communicative?
2. EL EXISTENCIALISMO.
EL EXISTENCIALISMO Y LOS EXISTENCIALISTAS
lta esta corinte flssfca qu Ia exstencia precede a a esen-
ce su tpi 1, por tanto, no en la metafisica sino en la exis-
tencis concreta de la persona humana, en el “drama de su diario vivir”,
ss angustia frustraciones; pavor a Ja muerte ¥ ala soledad, :
ge Paemteencaismo, como afirma Frederick Copleston un intento
de filosoay, punto de vista del actor, mis que del espectador,
subriendo sus furias, sus temores, su desesperacién, :
Unidad 6, Hl pensamiento filoséiico contemporsneo 205
Entre los filésofos existencialistas tienen especial renombre Suren
Kierkegaard, Gabriel Mavcel, Martin Heidegzes, Kart Jaspers, Jean-Paul
Sartre y Albert Camus. Todos estos filésofos hablan eu sits ‘obras, preva
Jeutemente literarias, de la precatia condicisn hunxana, sujeta coma est
fauna azatosa existencia, vulnerable al dolor y Ia angustia, rodeada de
peligtos como el desempleo y la pérdida de libertad.
Bs crores como sartre ¥ Cainus, no hay salida para el absurdos
para otros como Kierkegaard, Jaspers y ‘Marcel, la humanidad misma,
Pisiosa de redencidn, pide la presencia de Dios en su vida,
Soren Kierkegaard (1813-1855)
Las ideas del danés Soren Kierkegaard son una reaccién contra
uuniversalismo abstracto de Hegel. El hombre y su historia no son reali
Yades abstractas e impersonales, sino concretas, La existencia, la histo~
fia, es “mi existencia, mi historia”, es In de cada uno en su concreta ¢
indisoluble mismidad.
Kierkegaard rescata cl valor de individuo, No somos solamente “hi-
jos de nuestra época”, sino individuos originales que vivimos nuestra
tia aquf y ahora. E] verdadero pensador incluye su propia existencia
en su reflexién filos6fica.
‘Las verdades objetivas no tienen como tales ninguna importancia
para la existencia del individuo; lo esencial es [a existencia de cada uno,
rey decisiones, cl quchacer de st vida. El hombre no es una cosa pensan~
fe, o wn ser natural o un objeto, sino un individuo, un ser nico que se
hace y se compromete a s{ mismo, decidiendo lo que va a ser.
Lb que interesa no es saber qué conozco o qué puedo conocer, sino
qué vida debo y puedo vivir; el asunto crucial es encontrar una verdad que
se Yerdad para mi, on ideal por cl cual valga la pena vivir y mori.
Ta auténtica mismidad humana sc logra en Dios, en su conocimlet
toy en la union con él. A Kierkegaard no le interesan las prucbas de la
existencia de Dios, sino su relacién con él, Lo esencial no es que una
teligion sea verdadera, sino que sea verdadera para mf.
‘Dios representa mi supremo grado de “autor realizacién”, porque es
el supremo nivel de compromiso con la verdad que yo puedo descubrir
Senteo de mi, La autorrealizacidn tiene tres estadios sucesivos o niveles:
estético, ético y religioso.
Enel nivel estético, el ser humano se tige por sus sensaciones; su vida
gira alrededor del placer; quien permanece en este ‘estadio llega al sinsenti-
oy a la desesperacion. Su personaje tipo es el legendario Don Juan,
1 al nivel dtico, el sex humano se rige por el deber, las normas, las
virtues el hombre busca unificar su vida alrededor de la conciencia del
deber, se convierte en un héroe a menudo tragico que sacrifica su vida
206 Segunda patte. Breve historia del pensamiento filos6fico
a “la expresion universal” y carga con sus responsabilidades. Sécrates es
el tipico hombre-ético.
El ercer nivel es el sive! religioso, en el cual el hombre se entrega
en las manos del Dios vivos ¢s una opeién por Jo divino, lo infinito y lo
eterno. Su ejemplo es Abraham, quien renuncia a su hijo por obedecer
a Dios. En este estadio, el individuo supera lo universal hacia lo
cognoscible y “absurdo”. Tal absurdidad se resuelve en Ia seguridad,
cuando decido creer y digo: “Yo creo.”
Karl Jaspers (1883-1957)
Para el filésofo alemén Karl Jaspers, la existencia es aquella que sélo
yo puedo ser, no lo que puedo ver y saber
No es una entidad que se baste a si misma, sino que se constituye
por las cosas que hace suyas; es un afan de comunicacién, una fuerza cen-
trifuga hacia fo otro, hacia el infinico.
Elser humano es como una débil mariposa que desde la orilla se lan-
za hacia el mac teniendo que retornar a la playa y a sf mismo.
Jean-Paul Sartre (1905-1980)
La figura més representativa del existencialismo es el francés Jean-
Paul Sartre, premio Nobel de Literatura y autor de numerosos libros,
entre los cuales se destacan La ndusea y El ser y la nada.
Nacido en Paris, desde muy pequeiio vivi6 fascinado por el mundo
de los libros. “Encontré mi religién; nada me parecfa tan importante
como un libro; consideraba a las bibliotecas como templos.”
Fue educado mitad catélico y mitad protestante, pero pronto perdié
la fe en Dios, Escribe que, mientras esperaba a unos condiscfpulos,
después de un rato, no sabiendo en qué ocupar mi mente, decidf pensar en
1 Todopoderoso. Inmediatamente El desaparecié de mi mente sin dar nin-
guna explicacién. Dios no existe, me dije para mi y di por resuelto el asun-
(o, Y desde entonces nunca he tenido la minima tentacion de traerlo de
muevo a la vida.
wrtre distingue das categorias de ser: el ser en sf y el ser para sf (0
). El “ser en si” es como el gélido ser de Parménides, no tiene
a nada ms, y, al carecer de relacién, carece de sentido. El
‘set para mi” ¢s el reino de lo humano y est caracterizado por la liber~
tad y la canciencia, que hace al hombre capaz de decidir su vida. Dan-
dose él mismo su sentido, el hombre se da a si mismo su existencia.
1a libertad es la elave pata entender al hombre. La capacidad de de-
Unidad 6. El pensamiento fileséico contemporaine 207
cidis es la fuceza que gesta la grandeza o miseria del hombre. Tengo que
“lecidit como quiero ser y cdmo quiero vivir. La vida no tiene en sf mis-
ma sentido; debemos darle sentido. a »
Sin embargo, como la libertad est amenazada por “el otro”, se con~
vvierte on una condena. “EL infierno son los otros”; “estoy condenado a ser
libre”.
‘El hombre tiene anhelos infinitos, busca ser Dios; pero este proyec
to es imposible porque Dios no existe. La vida humana se vuelve como
Ta de Sisto, un affn absurd en levar la pieda a fn montafa para dejan
caer y comenzar de nuevo. “El hombre es wna pasién indti
‘Conselacionada con la libertad esté la responsabilidad. Sacarle el hom-
bro ala responsabilidad es “mala fe”, es no asumir la dignidad humana.
Mi responsabilidad abraza a todo el universo y a todos los tiempos; los
Cfector de mi libertad son universales. Toda decision del hombre afecta
srtotia la humanidad, Una vez arrojados al mundo, Jos hurmanos son res
onsables de todo lo que son, quieren y hacen.
Ponta responsabilidad lleva al corpromiso con el propio tiempo, con
la propia historia; Ileva a luchar sin cuartel por el bienestar de Ta huma-
dad} al compromiso politico.
res hombre trascience sa singularidad, su espacio y su tiempo, com,
prometiendose con st abajo por la humanidad como una totalidads
Meeting del hombre y de la humanidad depende del hombre mismo.
CUESTIONES COMPLEMENTARIAS:
+ eQuées el existenciaismo? copa
‘aceptable filoséficamente Ia fe de Kierkegaar :
+ Qué diferencia hay entre el existencialismo de Kieskegaard, el de Jaspers y
cl de Sartre? a
«+ Distinguir entre “ser en st” y “ser para sf” :
2 Lue sitiende Sartre por libertad y qué implica el ser ibres?
+ Gules son los valores centrales en la filosofia de Sartre?
© Es el existencialismo un nihilismo o un humanismo?
3, POSITIVISMO LOGICO, PRAGMATISMO-
Y ESTRUCTURALISMO_
EL positivisMo LOGICO
Introducci6n
Para los positivistas I6gicos, 1a mayorfa de ellos mateméticos, la
esencia del hombre se manifiesta en el lenguaje, o sea, en su “capacidad
208 Segunda parte, Breve historia del pensamiento filos6fico
de habla”. La filosofia es un anélisis del lenguaje tendiente a descubrir
el concepto del significante para captar lo significado.
‘La filosofia es una rama de la 6gica, y el papel de los fildsofos se reduce
a analizar y poner en claro los enunciados del lenguaje. Este analisis del len-
guaje no es cosa de poca importancia, ya que el lenguaje es poderoso, como
lo probaron los hitlerianos. Palabras como explotadlores, impetialistas, ban-
dicios, subversivos, desechables, no son inocuas. Los filésofos, habia alir-
‘mado Hegel, no son inocuos pronunciadores de palabras inocuas, sino que,
por fuerza, para bien o para mal, son legisladores de fa humaniclad.
Segiin ellos, los libros de filosofia se hatlan atiborrados de enuncia-
dos y preguntas sin sentido. éQué es el ser? @Existe Dios? éHa tenido la
realidad un comienzo? éQué sentido tiene la vida? Tales e
recen de sentido porque carecen de un criterio de “verificaciGn” de su ver
dad; son cautologfas inverificables.
Los positivistas l6gicos mas importantes son el austriaco Ludwig
Wittgenstein y el inglés Bertrand Russell
Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
La obra principal de Wittgenstein es el Tactatus logico-philosophi-
cus, Suya es la frase: “Aquello que se puede decir, se puede decir clata-
mente, Sino puede decirlo claramente, mejor céllese.”
Para él, la filosofia no es una doctrina, un contenido, sino una activi-
dad clarificadora del lengnaje, ejercida sobre palabras que, como “valor”,
“causa”, “individuo”, “pienso”, “decido”, etc., no son simples, como
“mesa” 0 “vaca”, sino causa de perplejidad.
Hay que fuchar contra las generalizaciones y contra la metafisica,
como vivero que es de generalizaciones y de aparentes proposiciones
gue no lo son, pues carecen de sentido.
Bertrand Russell (1872-1970)
Mas que un gran cientifico y fildsofo, Russell fue un gran hombre
gue, en sut larga vida, dejé un luminoso ejemplo para la humanidad.
Fue un pacifista que suftié la edrcel por su causa; combati6 todas las
guerras y todas las armas, especialmente las nucleares. Debido a sus tadi-
ales posiciones sobre la liberacién de la mujer y sobre la libertad sexual,
le fue impedido dictar unas conferencias en el City College de Nueva
York. En 1950 recibié el premio Nobel de Literatura.
‘La mayor tarea de la filosoffa es analizar logicamente las leyes y pro-
posiciones de las ciencias con el fin de clarificar su aleance y significado.
En la vida prdctica, el ideal de Russell fue promoyer el bienestar de
Unidad 6. El pensamiento filosofico contemporéneo 209
Ja humanidad, “inspirado pot el amor y guiado por el conocimiento”.
Parafraseando el imperativo categorico kantiano, propuso el suyo
propio: “Obra de tal manera que generes armonios0s y no discordantes
Heseos.” Asimismo hizo suyo el ideal de Jeremfes Bentham:
Crea toda la felicidad de gue seas capazs suprime todas las desgracias
‘que puedas, Cada dia te permitirs (te invitaxa) afadir algo a los placeres de
ibs demas, aminorar parte de sus dolores. Y por cada grano de gozo que
siembres en el corazén de los demas, encontraris toda una cosechs en tu
propio coraz6n, Al tiempo que cada tristeza que arrangues de los penst-
Inientes y seneimicntos de ta préjimo sera reemplazada por hermosas flo-
res de paz y gozo en cl santuario de tu alma.
En su Autobiografia, ast describe los ideales de su vida:
“Tres pasiones, sencillamente poderosas, han ejercid el gabiezno de ri
vida; el ansia de amor, la bisqueda de conocimiento y una inconmensu-
fable compasion por los sufrimientos de fa humanidad. Estas tres pasiones,
como cielones, me han conducido aqui y allé en incansable vaivén sobre un
profundo océano de angustia, casi llegando al limite de la desesperacién.
THe buseado el amor, primero, porque produce éxtasis, un Gxtasis tan
iprande, que habria sacrificado muchas veces todo el resto de mi vida pot
nstantes de semejante gozo, Lo he buscado, ademas, porque el amor cura
Ia soledad, esta terrible soledad desde la cual nuestra desorientada con-
Gencia obsecva el fio mundo como un inerte abismo. He buscado final-
mente el amor, porgue en él he visto, como en mfstica miniatura, In pre-
figurada imagen del cielo que los santos y poeta han imaginado...
‘Can igual pasion he buscado el conocimiento; en primer lugar he bus-
cado conocer el corazéin del hombre; he buscado conocer por queé brillan
fas estrellas. No mucho, pero algo de ello he logrado.
El amor y el conocimiento nos levantan hacia el cielo. Pero de mueva,
Ia piedad me hace descender hacia la tierra.
Pros ecos y gritos de dolor sacuden mi corazén. Los nifios hambrientas,
las victimas de la tortura de sus opresores, os viejos sin esperanza, despre~
ciados como odiado peso por sus propios hijos; el mundo invadido por la
Soledlad, la miseria y el dolor, son una buela para aquello que la humanidad
Gebe set. Busea aliviar el mal, pero sufro demasiado por considerarme
impotence
Peal ha sido mi vida. La he encontrado digna de ser vivida, y quisiera
de buena gana vivirla de nuevo si me fuera dada la ocasién de hacerlo.
CUESTIONES COMPLEMENTARIAS
+ Iiystrar la importancia del lenguaje en fa vide humana,
+ éQué se entiende por proposiciones il6gicas o sin sentido’
+ Qué es tina “tauologia inverificable”? Dar algunos ejemplos.
210
PueAaMMAnisnt
Bs una escucls lilosdtica estadounidense cuyos autores mas impor-
tantes son Charles Peirce (1839-1914) y Williaa James (1842-1910).
Entre el racionalismo que se guia “por principios”, y el empirismo
que lo hace “por hechos”, cl pragmatismo favorece a este altimo.
Aquello 4} nfs alla de la experiencia y que, por tanto, no se
puede verilicar, no puede ser afirmado. Las ideas verdaderas son aque-
Mas ue ped asim, valida, coroborae verificar. Lo contrario son
ideas falsas.
1 critevio de verdad de una proposicién es la “clase de accién” ala
cual conduce, es decir, los efectos précticos de ella. Bl significado de un
pensamiento slo es comprensible en relacién con la practica,
FL pragmatismo es, pues, ante todo, una “teoria de la verdad”, La
verdad no reside, como se ha afirmado tradicionalmente, en la adecua-
n de un pensamiento 0 proposicién con Ia realidad, sino en la forma
como esta idea o proposicién armoniza con la totalidad de la vida.
BI pragmatista, escribe Richard Rortry, declara que sus afirmaciones
“son mejores”, no que ellas correspondan a la naturalcza de las cosas,
ya que ésta como tal es incognoscible.
La verdad es hecha, “sucede”; Ia idea 0 proposicién se hace verda-
dera por aquello que acontece. “El sentido de un concepto queda expre-
sado en la forma de conducta con la cual debe reencontrarse 0 de expe-
riencia cuyo acaecimiento cabe esperar.”
Verdadero es aquello que funciona, que tiene efectos benéficos, que
tiene un significado real en la vida de la humanidad.
(CUESTIONES COMPLEMENTARIAS
+ éCual es el criterio de verdad del pragmatismo?
+ ¢Guando una religién, una ideologia, son verdades “pragmeticas"?
+ Bs el pragmarismo un planteamiento nuevo? éEn qué difiere del empirismo?
EL ESTRUCTURALISMO,
Su inspirador es el filésofo francés contemporineo Michel Foucault.
Es una filosofia del hombre y de su sociedad, una antropologia filos6fi-
ca, social y cultural.
El hombre, afirman los estructuralistas, es un producto de su cultu-
1a, de sus condiciones de vida, Su pensar, querer, vivir, actuar, esta fra~
guado en modelos sociales preestablecidos. Sus comportamientos son
Supraestructuras de otras infraestructuras latentes de orden econémico
y cultural.
Unidad 6. El pensamiento filoséfco contemporéneo Qin
El hombre, més que un sujeto, es un sujetado, un somerido. Bs “cons-
truido” por las estrategias, los saberes, los intereses, etc., que se entre-
tejen, impidiéndole ejercet su autonomfa y soberansa
El hombre vive, habla, siente, produce, en virtud de elementos que
encuentra ya hechos y preconstituidos (cultura, valores, Lenguaje, rela~
ciones de autoridad). No existen “hombres” sino obreros, burgueses, in-
telectuales.
‘Michel Foucault habla de una argueologia de! hombre, de su recons-
trucci6n a través de la inteligencia del pasado. El hombre tiene un “a par~
tir de que” se construye. El hombre es producto de wna estructura, pero
S¢s"en tanto la supera. $i las estructuras hacen al hombre, es preciso en
tender cémo se hacen las estructuras.
CUESTIONES COMPLEMENTARIAS
«+ Explica por qué el estructuralismo es una “antropologia filoséfica, social y cul-
tural”,
+ or qué el hombre, mas que un sujeto, es on “sujetado”?
+ eQué es la “arqueologia del hombre”? Comparar este método con las “genea
logfas” de Nietzsche.
+ Explica las nociones de infraestructura y supraestructura, Comparar la con-
cepcidn estructuralista con la concepeién marxista
APENDICE. MODERNIDAD
Y POSMODERNIDAD
No es ffcil establecer con precisién en qué consiste el movimiento fir
Jos6fico y cultural contempordneo llamado posmodernidad. Se trata, glo-
balmente, de una alternativa de superacién dle la época y el pensamiento
lamados “modernos”.
El apelativo “moderno” se aplica a un periodo de radical ruptura con
el mundo cultural anterior, comenzando en el siglo xv1 con el racionalis-
‘mo cattesiano y terminado en el siglo x1x con el positivism.
Las caracteristicas centrales del pensamiento y esp(eitu modernos
son las siguientes:
+ Laafirmacién de la razén como medio privilegiado de conocimien-
to de la realidad.
«+ La primacia dada a lo universal sobre lo particulay a las ideas sobre
las vivencias, a la sociedad sobre el indivicwo.
+ Laafirmacién de verdades y certezas absotutas,y la biisqueda de fun-
damentos “metafisicos” que den sentido y explicacién a la realidad
yala existencia humana.
212 Segunda parte, Brove historia del pensamlento filossfico
+ El optimismo sobre el progreso humano.
+ La linealidad progresiva de la historia hacia lo mejor, por un ca-
mino definido y cognoscible.
A partir de los inicios de nuestro siglo, la insatisfaccién del hombre
por el razonar, los sistemas y las ideologias, y su incapacidad para en-
contrar respuestas absolutas y validas para todo y para todos los ti
os y lugares, puso en crisis el pensamiento modemno.
Los acontecimientos histéricos recientes, principalmente las dos guerras
mundiales con sus atrocidades, pusieron en crisis el optimismo del hom-
bre sobre la linealidad progresiva de la historia y sobre la capacidad de
la ciencia para responder a las necesidades y aspiraciones humanas.
Entraron en quiebra las verdades absolutas y las ideologias. La “me
tafisica” y la “ciencia” ya no son consideradas como caminos vilidos
para responder a las fundamentales inquietudes humanas.
Surge asf un movimiento de critica y superacién de la modernidad,
llamado posmodernidad, el cual afiema la primacia de lo particular so-
bre lo universal, de lo relative sobre lo absoluto, de la realidad sobre las
ideas y concepciones, de las vivencias sobre los razonamientos.
(CUESTIONES COMPLEMENTARIAS
+ {Gudles son las caracteristicas de la modernidad?
+ eB qué tienen raz6n los posmodernos?
+ Dende hunde sus raices el pensamiento posmoderno? ¢Es un movimiento
original?
+ Qué proponen fos posmodernos?
BIBLIOGRAFIA
Barlow, Michel, El pensaniento de Bergson, Fondo de Cultura Econ6mica, Méxi-
co, 1968,
Bernstein, R., Habermas y la posmodernidad, Catedra, Madrid, 1988.
Bochenski, I’ M., La filosofia actual, Fondo de Cultura Econémica, México,
1969.
Collins, J, Bl pensamiento de Kierkegaard, Fondo de Cultura Econémica, Méxi-
«0, 1970,
Fercater Mora, José, La filosofia actual, Alianza, Madrid; 1970.
Habermas, ., Disewrso jilosofico de la modernidad, Taurus, Madrid, 1990.
—, La posmodernidad, Kairés, Barcelona, 1985.
* Pensamiento posmetafsico, Taurus, Madrid, 1990.
—— Teorta de la accién comunicativa, Taurus, Made
James, W., Pragmatismo, Orbis, Madrid, 1984,
1987.
Unidad 6. El pensamiento filosfico contemporéne0 213
Jesper Karl La filo deseo punto de vist del eistenco Fondo de
Cultura Econémica, México, 1981.
Lyotard, J. E, La condiciOn posmoderna, Cétedra, Madcid, 1984.
vie a posmodernidad explicada a los nifios, Gedisa, Barcelona, 1987,
Marcel, Gabsiel El rristerio del ser, Budeba, Buenos Axes, 1971,
Marfas, Julién, Biografia de la filosofia, Alianza, Madrid, 1986,
Mounier, Emmanuel, Introduccion a los existencilismos, Endeba, Buenos
mor, jon Ci de filosoffa, Alianza, Madi, 1981
assmore, John, Cien aiios de flosofia, Alianza, Madtid, 1981.
Bal elec La concepetOt analicn dela flosofa, Alinnzs, Madkid, 1981.
—_ Busayos filos6ficos, Alianza, Madrid, 1969. :
Sane Jena ete ea hrmanior, Usiveraes, Boge 1994,
“erkegaard vivo, Alianza, Madrid, 1966. :
SEpeiianes Meee iat jes la muerte, Bedout, Medelin, 1991.
Sorman, Guy, Los verdaderos pensadores de nuestro tiempo, Seix Barral, Barce-
ona, 1953.
amuno, Miguel, Fl sentimiento trdgico de Ia vida, Orbis, Madrid, 1985.
Veen Golomb al desperter dela modernidad, U. Nacional, Bogots, 1991.
a ensar a Foucault, U. Nacional, Bogots, 1993.
=A proptsito de F Nictesche, Norms, Bogotd, 1995.
Vaueino, Ge El fin de la modernidad, Gedisa, Barcelona, 1986,
cent tomo a la posmodernidad, Anthropos, Barcelona, 1990,
Wabi, Joan, Introduccidn a la filosoffa, Fondo de Cultura Beonémica, México,
1967.
LA CUESTION ESC
RITICAS Y ALTERNATE
Jestis Palacios
‘Compilador
Ediciones \Gloyoucdn
PEDAGOGIA
LA CUBSTION ESCOLAR 39
4. Rousseau EI gran precursor
L Emili
AI igual que tantas obras geniales, el Emilio leg en el
momento adecuado. Los hijos de la’ aristocracia y la alta
burguesta francesa del siglo xvi carecfan de educacién fami-
liar, De Ja nodriza que os amamantaba, los nifios pasaban
al ayo que los educaba, que no era-sino un criado de rango
superior. Mas tarde, los nifios ingresaban en los colegios (en
1710 los jesuftas ditigen seiscientos doce de estos colegios y un
buen mimero de universidades), en los que se les enseflaban
cualidades relumbrantes y superficiales que hacian de ellos
hohnbres de mundo més 0 menos brillantes. Como vimos, Ia
educacién que se impartia en estos colegios era, dentro de
su clasicismo, puramente formal; ensefiaban a hablar bien,
no a pensar con profundidad. Para la formacién moral utili,
zaban en amplia medida 1a emulacién, distinguiendo a los
alumnos aventajados con pomposos nombres (pretores, dectt
riones...), asf como el espionaje mutuo, perdonando’ a los
que hablaban franeés si descubrian a un’ compafiero que no
hablase el obligado Tatin. Precisamente lo que Rousseau
(1712-1778) hace en el Entilio es, segtin J-J. Lecercle, etomar
sistemdticamente el contrapie de los métodos jesuftasy.| En
este sentido, las ideas centrales del libro de Rousseau son
luna respuesta a la necesidad de formar un nuevo hombre
pata una nueva sociedad.
Pero Emilio es mas que una reaccién contra el pasado y
una prospectiva de cara al futuro, Es también un punto de
convergencia, Rabelais, Montaigne, Locke y otros pensadores
bumanistas, caracterizados por actitudes liberales en educa.
cién, influyen sobre Rousseau y, seguramente, hacen posible
su obra, Las teorias pedagégicas no tradicionales son anterio-
Fes a Rousseau, y sin duda le influyen, pero él es el primero
en escribir sobre la materia una obra de la importancia y pro.
fundidad det Emilio,
Pero, sobre todo, Rousseau es un gran precursor. Sorpren-
de encontrar entre las paginas del Emilio planteamientos —e
© el descubrimiento del nifto
1. J-L, Lecmncis, «Emilio en Ia Historias, estudio Introductorio en
Roussery, 55,, Emilio'o de fa Educaeién, Fontanclls, Bareslon, 19s
ina 67,
40 gests PALACTOS
incluso maneras de formularlos— que siglo y medio después
s¢ encuentran en obras de psicélogos y pedagogos de renom-
re y que doscientos afios mas tarde van a formular corrientes
tan poco sospechosas de filoclasicismo como la de Ia desesco-
Inrizacién. Su planteamiento del problema educativo, su forma
de entender los procesos de aprendizaje, el modo como encara
Ja relacién profesor-alumno, hacen de Rousseau un eritico de
Ja educacién de actualidad.
'Si entre todos los demas hubiese que destacar uno de Jos
hallargos de Rousseau, éste seria el descubrimiento del nifio;
el descubrimiento de que el nifio existe como un ser sustan-
cialmente distinto del adulto y sujeto a sus propias leyes de
evolucién; et nijio no es un animal ni un hombre; es un nifio:
la humanidad tiene su lugar en cl orden de Tas cosas; Ia in:
fancia tiene también el suyo en el orden de Ja vida humana
es preciso considerar al hombre en el hombre y al nifio en
fl nifion;? «cada edad y cada estado de Ia vida tiene su per-
feccidn conveniente, su peculiar madureze! Y no s6lo es In
infancia una etapa, sino que es un conjunto de estados suce-
sivos que, progresivamente, conducen al hombre. Rousseau
Supo ver que el desarrollo del nifio pasa de edad en edad por
estadios sucesivos; el Emilio esté dividido en cinco partes
{que no son sino cinco etapas evolutivas de la infancia; etapas,
por lo demés, como lo sefiala Wallon, que son, pricticamente,
Jas que hoy se formutan y, con toda probabilidad, las de siem-
pre. Como el mismo Wallon indica en su introduccién a la
Obra, la pedagogia rousseauniana esté dominada por el pri
cipio de que el nifio no es un adulto y, por Jo mismo, no
debe ser tratado como tal; antes de Wegar a adulto, el nifio
tiene que atravesar unas etapas v cada etapa cxige una apro-
ximaci6n, un trato y una labor diferentes. Este es, muy po:
blemente, el gran descubrimiento de Rousseau, y tal ver todos
los dems sean reducibles a él.
Esto supuesto, el problema que plantea Rousseau es el del
desconocimiento del nifio; si pretendemos educarlo, antes de-
hemos conocer su naturaleza, y si Ja educacién que se pro-
porciona a los nifios es tan inadecuada, ello se debe, en gran
parte, a Ia ignorancia de sus caracteristicas y necesidades.
eDesconacemos @ la infancia —dice Rousseat— y con las
falsas ideas que de ella tenemos, cuanto més avarzamos en
sti conocimiento mas nos desviamos».t
2. IJ. Rousseau, op. cit, p. 123.
3% Idem, p. 161
4 dem, pp. 93-54.
LA CUDSTIGN ESCOLAR a
La crftica que hace Rousseau a la educacién usual de su
época se basa, precisamente, en que al desconocer Ia natura-
leza del nifio, va contra ella. La educacion, segin él, sélo
sirve para ensefiar Ia falsedad —después profundizaremos
‘en esto—, «para hacer dobles a los hombres», que, aparentan-
do hacer el bien a los demas, no buscan sino su propio pro-
vecho. Tal y como se imparte, la educacién no sirve a la per-
sona; por él contrario, va contra ella; «no considero institu-
cidn publica esos establecimientos irrisorios Hamados com
legios»5 *
Ja educacién clasica se equivoca en, por Jo menos, dos
cosas. Una de ellas se refiere a los conccimientos del nifio.
Efectivamente, se Je atribuyen al nifio los que no posee y se
razona 0 discute con él sobre cosas que no est capacitado
para comprender e incluso con razonamientos ineomprensi-
bles para el nifio; la razdn, que es un compuesto de las demés
facultades del hombre y que, por lo tanto, se desarrolla tar-
diamente, es utilizada en los colegios para hacer evolucionar
esas facullades anteriores a ella; Rousseau Jo sefiala con iro-
nia: el objetivo de la educacién es hacer racional al hombre
y la educacién pretende lograr este objetivo por medio de
Ja raz6n; «eso es empezar por el final y querer hacer del ins-
trumento la obra>
‘La olta gran equivocacién de la educacién se refiere al sig-
nificado ¢ intencionalidad del aprendizaje, El adulto se en-
gafta cuando pretende que el nifio preste atencién a conside
raciones para él indiferentes: el interés por el futuro, la felt
cidad de que disfrutara cuando sea mayor o la estima social
de que gozari al ser hombre; nada de esto tiene significado
para el nifio y como él no es capaz de prevision no le queda
otra alternativa que someterse al yugo sin estar seguro de
que tantos sufmmientos vayan a tener alguna utilidad. «La
edad de la alegria se pasa entre lantos, castigos, amenazas
y esclavitudn?
{Qué atencién puede prestar el nifio a discursos gue no
comprende, a problemas que no le interesan, a palabras que
5. Idem, p. 99.
* En realidad Rousseau apunta mds alla y vislumbra que el proble-
rma no es sdlo de lt edueacién; sel hombre civilizado nace, vive y rouere
fn Ip esclavitud: a su nacimlento se Je cose en una envollura; a su
muerte se le mnete en un atatd; mientras conserva Is figura humana
vive encadenado por nuestras instituciones» (Idem, p. 100).
6 Idem. p. 130
1, Tem, p. 121.
2 susids PALACTOS
no entiende? ¢Qué motivacién puede significar para él pensar
en las alegrias del futuro cuando no se Je deja respirar en
el presente? 2Qué provecho puede sacar de sus relaciones
con nos compaieros con los que tiene que competi y a los
que debe espiat? Da la impresion de que los colegios no estén
por Jo menos, para la educacién: «las
ccolares aprenden entre si en tos patios
n veces ls titiles que todas las que
leceiones que i
de los colegios les son
se ensefian en In clases.
TI, Bdueacidn: naturaleza y accion
{Cuil es, segiin Rousseau, el problema? El problema es
complejo y imulliple, Va descle la separacién de la educacion
y la naturalcra hasta fa falsa base sobre Ia que reposa una
educacidn que se basa més en los a priori del adulto que en
{os intereses del nifio, pasando por los métodos inadecuados
de enserianza, por el verbalismo, por la educacién libresca,
por Ia falta de respeto a la libertad del nifio... Vamos a tratar
de desmenuzatio.
En primer lugar, la artificialidad de que se rodea al nifio.
Desde que nace se le aparta de Ia naturaleza, que es, segtin
Rousseau, como su habitat natural, ¥ no sdlo se aparta al
nifio de la naturaleza, sino que se impide a ésta ejercer su
influencia sobre él; el adulto obra en lugar de la naturaleza,
dificultando sus operaciones, en ver. de dejar que sea la natu-
raleza quien actite en el nifio y sobre él; el adulto se empefia
en buscar modelos artificiales, cuando la naturaleza es para
el nifo el profesor mas idéneo y el modelo més adccuado.
¥ cuanto mis se educa a un nifid mds se Je aleja de la natu-
raleza y, al tiempo, de la sabidurfa: més lejos de la sabidu-
ria est’ un nifio mal instruido que otro que no ha recibido
ninguna instrucciéne?
El término naturaleza designa en Rousseats no sélo el me-
dio ambiente, sino la esencia de lo que él nifio es, sts carac-
teristicas, las bases de su persona. ¥ de la naturaleza del nitio
forma parte la aceién, que es fuente del conocimiento. Esta es
otra de las perspectivas nuevas que Rousseau incorpora: la
educacién del nifio empieza al nacer; antes de saber hablar,
antes de comprender lo que se le dice, el nifio esté ya edu-
8. Idem, p. 146,
9. Hedem, p. 138.
|
LA CUDSTION ESCOLAR 43
candose —siendo educado— a través de la accién, de Ta ex:
periencia que es anterior a todas las leceiones que el nifio
pueda recibir. El nifio nace sensible, dice Rousseau, y desde
sti nacimiento es afectado por los objetos que le rodean; en
Ja época en que la razén, la memoria y la imaginacién atin no
han aparecido, el nifio presta atencién a —y sélo a— lo que
en un momento determinado afecta a sus Sentidos; las sen-
saciones son los primeros materiales del conocimiento y, por
ello, la vida intelectual se elabora sobre una base sensitiva;
como lo ha sefialado Wallon a propésito de esta cuestién, el
nifio tiene que formar sus primeros conocimientos en el plano
de las sensaciones que Ie ponen en contacto inmediato con
las cosas, y no a través de explicaciones que es incapaz de
entender. Rousseau lo expresa grificamente: «Como lo que
entra en el entendimiento humano viene a través de los sen-
tidos, la primera razén del hombre ¢s una razén sensitiva, y
de este modo nuestros primeros maestros en filosofia son
nuestros pies, nuestras manos, nuetros ojos.” Sustituir todo
esto con libros, continiia Rousseau, no es aprender a pensar,
sino aprender a servirse de la razén de otra persona, apren-
der a creer mucho y no saber nada.
No son libros ni palabras, precisamente, lo que conviene
a la sensibilidad del nifio. Desde que este comienza a distin.
guir los objetos, se interesa por todos ellos y es conveniente
‘que Ios que se le muestren sean lo mds variados posible, con
‘objeto de estimular las operaciones infantiles; las sensaciones
se convierten en ideas y es importante que les primeras sean
ricas y abundantes. A io largo del desarrollo del nifio, es ne-
cesario basar Ia ensefianza en la observaci6n y Ia experimen-
tacién; que el nifio reolice todas as experiencias que estén
‘a stt alcance, y lo demas que lo halle por induccién; Rousseau
preficre que el nifio ignore lo que no puede descubrir por sf
mismo antes de que se lo descubran 10s libros con sus letras,
(«el nifio que lee no piensa, no hace més que leer; no se
instruye, pues sélo aprende palabras> "), 0 los maestros con
sus palabras (el nifio «aprender més en una hora de trabajo
que con un dia de explicaciones» ").
Sorprende la penetracién psicoldgica de que a veces hace
gala Rousseau. Segtin él, el manejo de los objetos ayuda al
nifio a distinguir el yo del mundo que le rodea; la idea de
espacio, lugares y distancia se desarrollan y adquieren gra-
10, dere, ps 387.
i dem, 5. 1t.
12, deme p. 183,
44 yess PALACIOS
clas al movimiento... Como concluye Wallon, un psicélogo de
hoy no tendria nada que objetar a estas y parecidas indi
IIL Contra ta educacién verbatista y libresca
Dos aspectos més del problema, que pueden sintetizarse
en uno: el primado de los lenguajes adultos —el verbal y el
escrito— sobre el infantil —el de las sensaciones, las acciones,
Tos juegos.
La educacién confiere un especialfsimo valor a las pala:
bras; se cree que se ha instruido a los nifios cuando se les
ha Ienado a rebosar la cabeza de palabras cuyo significado
desconocen, pero la verdad es que edesde Ia primera palabra
con Ia cual se contenta el nifio, desde la primera cosa que
aprende, a través de la palabra de otro, sin que él vea para
qué sirve, se ha descarriado su juicio; brillard largo tiempo
a los ojos de los necios antes de que repare esa pérdida>.
Por otro lado, la educacién se convierte en manipuladora a
través del lenguaje, pues, como el mismo Rousseau lo sefia-
Ja," cuando una persona se acostumbra a pronunciar palabras
due no comprende, aciimente se Te hace decir lo que interesa
que diga.
Estén, por otro lado, los contenidos que esas palabras
transmiten, las cosas que al nifio se le hacen aprender. Reyes,
fechas, términos herdldicos, geometrfas, mateméticas, reo-
grafia... y tantas otras cosas que carecen de sentido y utilidad
y que esclavizan Ja infancia, se van imprimiendo en un cere-
‘bro cuva plasticidad y flexibilidad estaban destinadas a me-
jores fines. Ademés, de nada sirve al nifio asimilar estos
catélogos de signos gue carecen para él de sentido; cuando
aprenda sobre las cosas, en contacto con ellas, ya aprendera
estos signos, asf es qué es absurdo ensefiarselas y que las
aprenda dos veces.
Los libros no salen mucho mejor parados. Como «instru-
mentos de forturay y eazotes de la infancia>, los libros son,
para Rousseau, aborrecibies. El nifio debe, en efecto, saber
leer, pero cuando le interese y le sea titil hacerlo; si no, leer
sin saber lo que lee y Ia lectura, en estos casos, se convierte
en un medio més de aprender palabras, en un obstéculo para
13, Idem, p. M1.
M4. Cf. Tera, p. 210.
LA CUESTION ESCOLAR 45
Ja verdadera educacién. Asi pues, el instrumento escolar por
antonomasia, ef libro, ¢s un instrumento contrario a la edu-
cacién.
Lo que con todo esto se consigue dista mucho de ser et
nifio educado que las escuelas pretenden fabricar. A Ia menor
objecién el nifio ya no se acuerda de nada; si se Te da Ia vuclta
a un razonamiento o a una figura, ya no los reconoce; su inte-
ligencia y su memoria se quedan casi a nivel de los sentidos;
«por armarle con algunos, instrumentos vanos de los cuales
tal vez, no haré uso, le quitéis el instrumento més universal
del hombre, que es el discernimiento».# El nifio, por su parte,
prefiere fingir que ha entendido Io que se le ha obligado a es-
Cuchar y aprender técticas extraflas para salir adelante, Asi
se hacen las educaciones brillantes, concluye Rousseau.
En toda esta problematica, el maestro tiene un importante
papel. No ahonda Rousseau en este problema pero lo deja
planteado: 1a educacién es algo abstracto que se concreta por
Ja mediatizacién del maestro y la eritica a la educacién leva
necesariamente aparejada Ia critica a sus «portadoreso: la
mayor parte de los razonamientos perdidos lo son més por
culpa de los maestros que de los discipuloss.* Pero el proble-
mma es ain més profundo y toca también la cuestién de las
actitudes; zeémo, se pregunta Rousseau, puede un mifio ser
educado correctamente por personas que, ellas mismas, no
han sido bien educadas?
IV. Una nueva pedagogia y una nueva filosofia de ta educacion
Sin duda alguna, una de las més valiosas intuiciones de
Rousseau, y, al tiempo, una de sus ideas mas cominmente
recogida por los movimientos de renovacién educativa, es 1a
de que toda educacién debe partir del interés del que se va
a educar. El interés actual, dice Rousseau, es el gran mévil
de Ia pedagogfa, el tinico que Heva lejos y con seguridad. EI
instinto de crecimiento, privativo de la raza humana, debe
ir ligado a los intereses y al esfuerzo, si es que debe desen-
volverse con éxito. La edutcacién que no s¢ base en el interés,
{que ponga a éste lejos del alcance del nifio, esté, de antemano,
condenada al fracaso: «es una necedad exigir que se dedi
‘quien a cosas que sdlo de una forma muy vaga les dicen que
45, Idem, p. 178
16, Idem, p. 227
46 Ess PALACIOS
son para el bien suyo, desconociendo qué clase de bien ¢s
ese que les aseguran que les ha de ser provechoso para
Cuando scan adultos, pero sin que ningén interés tengan por
€1 momento para ese pretendido provecho, el cual no pueden
comprender».” Toda ensefianza, si se quiere que ensefic real-
‘algo, debe responder a la curiosidad y a las necesidades
Gel nifo, debe ser una respuesta a los problemas que a él se
Ie plantean, debe ser deseada y aceptada con gusto. Sino se
montan sobre esta base las cosas, cl nifio se vert agobiado
y aburrido y no pondré en juego sus posibilidades, pues la
Atencidn y el esfuerzo provienen de la aficién y el deseo, pero
no de la obligacién,
Esto quiere decir, si es que el nifio evoluciona a través
de una serie de etapas, que, puesto que cada una de ellas ten-
Grd sus propios intereses, sus propias motivaciones, los con-
tenidos de la educacién deben ir variando segtin éstas car
bian, Se ha hablado siempre —y quiz no con toda razén—
de que, segin Rousseau, la educacin debe ser negativa hasta
fos doce afios. Bs cierto que Rousseatt ha escrito que la pu
pertad, que es la época en que «se terminan Jas educaciones
ordinarias, es propiamente aquella en que ha de empezar
a nuestra». Pero no es menos cierto que a Jos doce aflos
Emilio habia recibido ya una consistente educacion —no pre
‘isamente racionaliste— por parte de Rousseau; no podia
ser de otra manera: ya hemos visto que desde stt temprana
jnfancia el nifio se inieresa por los objetos, por algunos fen6:
menos fisicos, etc; el maestro da respuesta a este interés
Fal hacerlo, educa al nif; no es una educactdn tradicional,
Miejada de la realidad, verbalista y libresca, pero —y precisa:
mente por es0— es educacién,
‘Detras de todo esto, como es facil adivinar, se esconde
tuna nueva filosofia de 1a educacién. La educacién es, pare
Rousseau, el procedimiento por el que se da al hombre todo
Jo que no tiene al nacer y necesita para la vida, La educacién
proviene de tres instancias: In naturaleza, los hombres y Ins
Cosas. La educacidn de la naturaleza es, segin Rousseau,
desarrollo interno de los érganos y facultades congénitas;
fos hombres, a través de sus ensefianzas, muestran cémo
utilizar ese desarrollo; y, por fin, las cosas educan en la medi
Ga en que se acta sobre ellas, en Ia medida en que hay una
experiencia sobre ellas. La educacién de los hombres es lo
11, Idem p.AT7.
18, Idem, v.
LA CUESTIGN ESCOLAR a
que ahora nos interesa, Vamos a analizar los principales pos-
tulados de la nueva actitud sostenida por Roussea
En primer lugar, la educacién debe centrarse mas en el
nifilo y'menos en el adulto: «tenemos la manfa pedantesca
de enseflar a los nifios lo que por s{ mismos aprenderian
mucho mejor, y olvidamas lo que s6lo nosotros les podemos
ensefiar».® St el gran descubrimiento de la epsicologiae de
Rousseau es el nifio como ser distinto del hombre, uno de
Jos grandes hallozgos de su «pedagogfas es la consideracién
de los intereses y la capacidad de aprendizaje del nifio como
principales pilares de su sistema,
Pero para que el engranaje se ponga en funcionamiento,
es importantisimo estimular el deseo de aprender. Rousseatt
critica a la educacisn usual el buscar métodos cada vez mds re-
finados para educar a los nifios mientras olvida sistematica-
mente un medio més seguro que ningtin otro: inculear en
al nifio el deseo de aprender. «No se trata —escribe Rous-
seau— de ensefiarle las ciencias, sino de estimularle a que
se aficione a cllas, y proporcionarle métodos para que las
aprenda cuando se desarrollen mejor sus aficiones. Este es
el principio fundamental de toda educacién»
Un tercer postulado engloba, de hecho, otros dos: qué debe
ensefiarse al nifio y cudndo debe ensedidrsele. Respecto a lo
primero, Rousseau Jo expone con gran claridad: «Recordad
siempre que el espiritu de mi sistema no es enseflar muchas
cosas al nifio, sino el de no permitir que se metan en su cere
bro otras ideas que las justas y clarasr.! La cantidad de los
conocimientos que se dan al nifio esta refiida con su calidad
yy lo que se gana en apariencia se pierde en profundidad. Tan
importante como esto es el momento en que se imparten
al nifio estos conocimientos. Al nifio se le debe dar siempre
Jo bastante, nunca lo demasiado, y se le debe dar en el mo-
mento apropiado, que es el momento en que lo necesita, La
educacién tradicional peca de .apresuramiento y produce
un efecto opuesto al que se propone: «el gran dafio de la
precipitacién es obligar a hablar a los nifios antes de que
estén en edad de hacerlo (...). Reducid, pues, lo mas posible
el vocabulario del nino, No le conviene tener mas palabras
‘que ideas, ni que sepa decir mas cosas de Jas que puede pen-
19, Idem, p. 120.
20, Idem, p. 118
21. Idem, p. 13,
LA CUESTION ESCOLAR 289
Psicoandlisis y educacién
1. Psicoandtisis cldsico y educacién
La intencién del primer punto de este apartado no es, en
absoluto, profundizar en las concepciones de Freud (1856-1939)
© de los clisicos del movimiento psicoanalitico sobre Ja edu-
cacién. Elio nos Hevaria por caminos distintos de los trazados
para este libro. Al dedicar unas lineas a los planteamientos de
Freud sobre la educacién y al mencionar, mas abajo, algunos
trabajos de los clisicos del psicoanilisis sobre el problema,
ho pretendemos sino mostrar que la problemética pedagé-
gica --y, mas en general, educativa— tiene una tradicién tam-
bién en’el movimiento psicoanalitico, Este punto no intenta
ser sino una brevisima introduccién histérica a los problemas
de la educacién tal como se plantean en la orientacién psico-
analitica, Puesto que un psicoanalista de nuestros dias, Gérard
Mendel, ha planteado el problema desde una perspectiva que
esté mas acorde con la orientacién de nuestro trabajo, a é1
dedicaremos el grueso del presente apartado, Pero antes de
centrarnos en Mendel, retrocederemos a los origenes del mo-
vimiento psicoanalftico.
1. Sigmund Freud: entre la represion y ta permisividad
1La reflexién freudiana ha incidido s6lo tangencialmente en
e1 problema de la educacién. Si bien es cierto que es exagera
da Ia afirmacién de Ch. Vogt segim Ia cual «por lo que a
Freud se refiere, podemos alirmar que nada hay en toda su
obra concerniente a las ciencias de la educacién»,' no es me-
nos verdad que el mismo Freud reconoce que éste es un
tema del que apenas se ha ocupado? Tal vez, como lo sugiere
Antonello Armando en su obra Freud et I'éducation, los pro-
Dlemas de la educacién se le han planteado a Freud, sélo de
manera indirecta, a través de sus estudios sobre Ia neurosis.
Sea como sea, lo cierto es no solo que Freud se ha ocupado
poco del tema, sino que, ademés, creemos poder advertir cler
1. G, Manort y Cit, Voor, BI manifiesto de 1a Educacién, Siglo XX1,
Madea, 1975, p. 190. Subrayado en ct original.
2S. Phevo, Nuevas aportaciones al psicoandlisis, en «Obras com
peta», Biblloteca Nueva, Madrid, 1948, wol. IT p. 856,
290 spss PALACLOS
tas vacilaciones entre sus reflexiones de unas obras a otras.
‘Analicemos brevemente estas reflexiones y veamos lo que nos
parecen ser los términos de la vacilacién.
Si buena parte de lo que el hombre va a ser le viene de-
terminado por via hereditaria, el entorno social ser quien
se encargue de decidir otra buena parte de sui destino; puesto
que el entorno social es funcién de la historia cultural de
fos antepasados, serd a través de él como se transmitiran los
valores culturales que de ellos sc heredaron: la educacién es,
ademas de otras cosas, el mecanismo que garantiza y hace
posible esa transmisién, Bfectivamente, a través de las recom-
pensas de unas conductas y del castigo de otras, cada época
Jnarea a las generaciones jovenes con el scllo de la herencia
de los antepasados y tes impone unas formas determinadas de
ver la vida y enfrentarse a ella, Desde esta perspectiva, la
educacién se presenta como un proceso cuya intencionalidad
fa nivel colectivo es modelar a los que nacen de acuerdo con
Jos valores de los que van a morir, A nivel individual, el pro-
‘ceso se nos representa como la expresién en el nifio de aque:
lias fuerzas que tienen origen en su inconsciente y que, de
no ser reprimidas, le pondrian en abierta contradicei6n con
los valores culturales establecidos: por su especificidad, «la
sextalidad “infantil” se encuentra rigurosamente separada de
Ja sexualidad “adulta". Conviene toner presente (...) que la
problemdtica de la eduicacién surge como necesidad de impo-
ner al individuo esta transiciénn?
Desde esta perspectiva, la educacién es el agente transmi-
sor del principio de la realidad frente al principio del placei
“El hombre no puede permanecer eternamente nifio; tiene
que salir algin dia a la vida, a la dura “vida enemiga”. Esta
seria la “educacién para Ja realidad”s; esta eeducacién para
la realidad» tendria un marcado cardcter represivo, en la
medida en que su funcién consistiria en ir obligando al nifio
a renunciar a sus impulsos y tendencias naturales, en ir ha-
cigndole acomodar su yo al super-yo, La represién estd, de
esta Torma, ligada a Ia esencia misma de la prictica educa-
tiva, as{ como a su razén de ser.
Por otro lado, Freud tuvo frecuentes ocasiones de compro-
bar hasta qué punto una educacién excesivamente severa se
encontraba en el origen de muchos trastornos psicoligicos:
3, A. AnMasoo, Freud et education, ESF, Patis, 1874, p. 21
4S! Bruun, El porvenir de una ilusidn, en, «Obras completase, vor
Jumen I, p. 127.
LA CUESTIGN BSCOLAR 21
«La represién violenta de instintos enérgicos, Ilevada a cabo
desde el exterior, no produce nunea en los nifios Ia desapari-
‘eign y el vencimiento de tales instintos, y sf tan sélo una
represion que inicia una tendencia a ulteriores enfermedades
neuréticas.» > En funcién de estas consecuencias, Freud afirma
que Ja educacién deberia evitar «cegar las fuentes de energia»
y limitarse a canalizar por buenos caminos los distintos im-
pulsos infantiles. En contraposicién con los objetivos repre-
sivos que Freud asignaba a la educacién en Ei porvenir de
una ilusién, en otros escritos defiende que debe «educarse
menos» con objeto de no reforzar Ia tiranfa del superyo; en
lugar de recomendar a los educadores que hagan de Ia repre-
sién el método de la eeducacién para la realidad», les reco-
mienda vivamente que se guarden de «toda tentativa de yugu-
Jar violentamente» los impulsos infantiles.
Parece como si Freud vacilase entre la represién y la per-
misividad, como si no pudiera decidirse entre uno u otro
término de Ia cuestién; la solucién la encontrara en un tér-
mino medio ain por inventar: «Intentemos delimitar cual
es Ja meta principal de la educacién moderna: el nifio debe
aprender a dominar sus pulsiones. Efectivamente, no es posi-
ble concederle completa libertad para seguir sin limitaciones
todas sus pulsiones (..). En consecuencia, 1a educacién debe
inhibir, prohibir, reprimir, y a esto es a lo que ella se ha
dedicado desde ‘hace tiempo. Pero gracias al psicoandlisis
hemos aprendido que es precisamente esta represién de las
pulsiones quien crea el riesgo de neurosis (...). La educacién
debe, pues, abriese paso entre Ia Scila del laisser faire y la
Catibdis de la prohibicién. Como este problema no puede
recibir una solucién totalmente satisfactoria, se deberia in-
ventar un optimum para la educacién, de manera que sirva
més y perjudique menos.» * En Jo que educaciin se refiere,
Freud hizo pocas cosas mas que sefialar este camino.
2. Algunos trabajos psicoanaliticos sobre educacién
Haremos solamente referencia a los escritos de los clasicos
del psicoandlisis en torno al problema de la educacién; las
referencias bibliogrificas completas pueden encontrarse en
la bibliografia, asi como otros trabajos més recientes sobre
el tema,
5. 8. Freun, Méltiple interés del psicoandlisis , ex +Obras comple
tase, vol. IL, p. 888
‘6S. FREUD, citado en A. AnsaNvo, op. cit, p. Th.
292 gusts PALACIOS
Cuando Freud escribia que apenas se habia ocupado del
problema educacional, se mostraba, al mismo tiempo, satis.
fecho de que sti hija Ana hubiese profundizado en este cam-
po. El libro de Ana Freud Introduccidn al psicoandlisis para
‘educadores, constituye una exposiciOn de las teorias psicoans-
Iiticas pensando en los maestros y en los problemas con que
frecuentemente pueden encontrarse en su relacién con los
nifios; el libro es mds una sintesis de las teorias psicoanali-
ticas que cualquier otra cosa.
De entre los clasicos, A. Adler y S. Bernfeld son, sin duda,
quienes més han profundizado en estos problemas. A. Alder
To hizo tanto en algiin libro y en referencias a problemas
educativos desperdigadas en sus eseritos (puede consultarse,
como ejemplo, el Apéndice de su Conociniiento del hombre),
fen su actividad practica, como lo demuestra la creacién por 0
parte de unos establecimientos de Consejo Escolar en los
{que se intentaba crear la wescuela social» que Adler vefa como
tinica salida valida ante Ia crisis de la escuela tradicional.
S. Bernfeld, por su parte, ha dejado la huella de su orienta
cion freudo-marxista tanto en el sorprendente Sisifo 0 los
limites de la educacién —a to altura de muchas de las criticas
actuales— y en algunos de sus articulos recogidos en el volu-
men El psicoandlisis y la educacién antiautoritaria; sus obser-
yaciones sobre el tema tienen més profundidad que las de
ningin otro clésico del psicoandlisis.
Por lo que a Jung se refiere, muy poco se hia ocupado de
estos problemas, Su librito Psicologia y educacién trata s6lo
de la educacién familiar del nitto,
Sefalaremos, por otro lado, que Oskar Plister se destacé,
en vida de Freud, por su preocupacién por Ia interrelacién
entre la educacidn y psicoandlisis, fruto de la cual es su libro
El psicoandlisis y la educacién, Por su parte, René Spitz. se
‘ocupé muy tangencialmente de este asunto, centrandose en
otros aspectos —el conocido problema del hospitalismo—, al
igual que Melanie Klein, de la cual, respecto al tema que nos
cupa, puede citarse su articulo sobre EI papel de la escuela
en el desarrollo libidinal det nifio.
Para no hacer mas pesada esta relacién remitimos a la
bibliografia que se encuentra al final de este apartado, donde
se citan, ademés, trabajos mas actuales respecto al tema, In.
Gudablemente la orientacién institucional de F. Tosquelles,
J, Oury, F. Oury y A. Vasquez, como vimos, esté mas 0 menos
empapada de psicoanilisis, pero tampoco vamos a referienos
ellos aqui por haberlo hecho en el apartado anterior, Es, por
LA CUESTIGN ESCOLAR 293,
Jo tanto, cuestién de centrarnos ya en el planteamiento socio-
psicoanalitico de Gérard Mendel, que ocuparé Jo que queda de
este apartado.
IL, Gérard Mendel: del sociopsicoandlisis de tas relaciones
sociales al sociopsicoandlisis de las relaciones educativas
Nos hemos referido ya antes a la originalidad de los plan-
teamientos de Gérard Mendel. Esta originalidad, segiin la ve~
mos, estriba tanto en su planteamiento de fondo como en
su método de andlisis, En cuanto al primer aspecto, se ha de
destacar 1a preocupacion antropolégica de Mendel, preocu-
pacién que, a mas de haber dado lugar a Ja serie de libros de
Anthropologie diferenticlle —de los que ha aparecido aim
‘solo el primer volumen—, creemos encontrar a lo largo de
todos sus escritos no dedicados especificamente a cuestiones
antropolégicas. Sus dos primeros libros, La rebelion contra
et padre y La crisis de generaciones, lo evidencian de forma
muy clara; por otro lado, el mismo Mendel reivindica un fun-
damento y una explicacién antropolégica para sus postulados
mas firmemente establecidos: «EI sentido, la raz6n, la justi-
ficacién del poder colectivo, del socialismo autogestionario
que hay que inventar, no son de orden politico, sino (...) de
orden antropoldgico, antropogenético.»?
Por lo que se refiere al método de sus trabajos, la denomi-
nacién de sociopsicoandlisis lo caracteriza pertectamente. El
esfuerzo de Mendel ha consistido en abordar una serie de
problemas, a los que en seguida nos referiremos, desde la
doble vertiente de lo social y lo psfquico; marxista en lo pri-
mero y psicoanalista en lo segundo, partidario, ademés, del
paralelismo, en cuanto al desarrollo, de los procesos psiquicos
individuales y colectivos, Mendel intenta buscar modelos ex-
plicativos que integren € interrelacionen todos los aspectos
relevantes de estos campos. Esta doble especificidad del mé-
todo nos obligara a dar un largo rodeo hasta llegar a los fe-
némenos que nos interesan; rodeo, por lo dems, que no
ser baldfo al posibilitarnos una comprensin més a fondo
de los problemas educativos en los que aqui estamos intere-
sados, El primero de estos rodeos habremos de darlo en
torno a la cuestién de la autoridad, una de las claves del
planteamiento de Mendel; puesto que «el fenémeno de la au-
7. G, Menoet, Sociopsyehanatyse, 5, Payot, Parls, 1975, p34, Subra
xyado en el original.
3. La perspectiva sociopolitica
del marxismo
Intreduccién,
marxista de ta crisis escolar
I, Pedagogta socialista y andlisis
‘A medida que vamos avanzando en nuestro recorrido var
mnos situéndonos a diferentes niveles y ganando perspectiva.
Al estudiar los autores del movimiento de reforma de Ia en-
seflanza nos situdbamos, por asi decirlo, en el interior de Ia
clase, Cuando después examinamos las corrientes antiautori-
tarias salimos de la clase y nos situamos a nivel institucional,
reflexionando sobre la escuela como marco, como estructura,
como institucién. Nos toca ahora salir de la escuela y en-
frentarnos con el conjunto sociel y politico en el que esté
inmersa; los andlisis que desde una perspectiva marxista
se han realizado al respecto serén, para este fin, los més
pertinentes.
Por lo que a la problematica que nos ocupa se refiere, la
aportacién marxista va en una doble direccién: por un lado,
hha dado su propia teoria de la educacién; por otro, ha apli-
cado sus categorias de andlisis a la escuela existente, haciendo
una rigurosa critica de su funcionamiento, de su significado,
del papel que cumple en Ia sociedad, etc. En este capitulo
vamos a centrarnos tanto en un aspecto como en ot¥o; exa-
minaremos tanto Ia teorfa marxista de la educacién como la
critica marxista a la escuela capitalista, En lo que respecta
a la teorfa marxista de Ia educacién, hablaremos de la peda-
gogia socialista, por la cual, junto con Th. Dietrich, entende-
‘mos las concepciones, con sus distintas variantes y modifica-
ciones, de la educacién, de la escuela y de la ensefianza que
se apoyan en la doctrina de Marxe. Los marxistas hacen un
1, TH. Drerricit, Pedagogia socialista, Sigueme, Salamanca, 1976,
p. 16. Subrayado en ef original.
332 JESUS PALACIOS
planteamiento especfficamente suyo de Jo que debe ser la
cuela, cémo debe estar organizada y cules deben ser sus ob-
jetivos; nos referiremos, por tanto, a la forma en que te pe-
dagogia socialista enfrenta las cucstiones dle Ia «esenciay, la
organizacién y la finalidad del «aparato escolar»,
Las eriticas marxistas a la escucla capitalista tienen, igual
mente, su especificidad, Veremos, en efecto, cémo se centran
menos en cuestiones de método y de actitudes y se refieren
de manera muy especial al papel que la escuela juega en la
perpetuacién y mantenimiento del stats quo. Lo’ social y lo
politico estardn, en consecuencia, presentes a lo largo de las
criticas marxistas.
Como es obvio, no intentamos en absoluto hacer aquf una
historia de la pedagogia socialista. Sefialamos ya al principio
que la nuestra no es una pretensién historicista y que nuestro
propésito es pasar revista a las principales eriticas que desde
las perspectivas elegidas se han hecho a la escuela. No debe,
por tanto, esperarse un enfoque histérico tampoco en este
capitulo; si de hecho los autores aparecen ordenados crono-
I6gicamente es por exigencias del método y del contenido, no
por otros motives, Una historia de la pedagogia socialista
puede encontrarse en el libro de Dietrich que acabamos de
citar y al que recurriremos con frecuencia en este capitulo;
el de Dommanget citado en la bibliografia es también un libro
itil en este sentido,
HL, Los autores
Como en Jos capitulos anteriores, la eleccién de los auto-
res no ha sido una tarea sencilla, Creemos que los finalmente
elegidos se mueven dentro de un amplio marco (el marxismo)
‘que da cabida a una rica diversidad de andlisis en el interior
de la misma perspectiva.
Marx y Engels estén incluidos aqui por la misma razén
por la que se incluyé a Rousseau en el primer capftulo:
«Marx, como Rousseau, pertenece indudablemente a la cate-
gorfa de los iniciadores y de los estimuladores.»? Si Marx y
Engels (que aparecerdn aqui siempre unidos) son incluidos,
es porque sin sus planteamientos serian dificilmente inte-
legibles Ios que siguen tras los suyos. Después de Marx y
Engels es casi obligado incluir a alguno de los pedagogos
2. Idem, p, 347, Subrayado en cl original
LA CUESTION ESCOLAR 333
sovigticos que se enfrentaron con Ia dificlisima tarea de edu-
car en la Ruisia postrevolucionaria; Makarenko es, sin duda,
el mas conocido de esos pedagogos y de él nos ocuparemos
en primer Jugar. Para poner en evidencia que la de Makaren-
ko no cra la nica posicién vigente en educacién tras la revo-
lucién de Octubre, nos ocupamos de Blonskij, un pedagogo
cuyos planteamientos educativos estan muy alejados de los
de Makarenko. Por razones obvias no hemos querido afadir
el anilisis de ningtin otro pedagogo soviético de Ia époce;
por el objetivo que nos trazamos al principio tenemos que
renunciar constantemente a escribir la historia de cada uno
de los movimientos que van apareciendo a Jo largo del libro.
Gramsci se ocupé siempre de los problemas de la educa-
cién en su més amplio sentido y sus planteamientos nos han
parecido merecer un apartado especial. En el contexto de una
preocupacién més amplia por los problemas de la cultura,
de los intelectuales y su papel, etc., sus observaciones estén
Ienas de profundidad e interés y hemos ereido necesario de-
dicarles atencién en este capitulo.
Baudelot y Establet, Bourdieu y Passeron estan ya entre
os mas célebres criticos marxistas de la educacién, Puesto
que hoy en dia es ya imposible hacer un andlisis a fondo de
Ja escuela que no tenga en cuenta sus aportaciones, su inclu-
sién aqui es obligada. Puesto que Athusser se ha ocupado
también del problema, aunque haya sido de forma tangencial,
sus andlisis acompafian a los de las dos parejas de autores
citados.
Por tiltimo, Suchodolski podria representar una Inea ac-
tual cuyos esfuerzos se centran en la elaboracién de una nue-
va pedagogia socialista que dé respuesta no solo a las ext
gencias del momento actual sino también a las del futuro.
Por otra parte, su perspective «integradora» nos serd, como
veremos, dle gran utilidad.
‘Antes de pasar al estudio de estos autores quisiéramos se-
fialar que no siempre ha sido facil acceder a sus obras. Blons-
Kij y Suchodolski son los que han presentado més dificultades
en este sentido, especialménte el primero, a cuya obra s6l0
hemos podido“acceder a través de Dietrich.
344 JESUS PALACIOS
KK. Marx y F, Engels: Las bases de In pedagogia socialista
Por las razones que acabamos de apuntar en la Introduc-
cidn, no nos detendremos demasiado en la exposicién del
planteamiento que de los problemas educativos hacen Marx
(1818-1883) y Engels (1820-1895). Después de introducir ese
planteamiento, nos centraremos en el andlisis de sus dos
puntos principales: el principio de Ia combinacién de educa-
cién y trabajo productivo, y la defensa de la «polivalencias o
canultilateralidad» del hombre como objetivo central de Ja
educacién. Cerraremos este apartado ocupéndonos de pasada
de algunos problemas pedagogicos concretos y haciendo di
versas consideraciones de caracter general,
I. Marx, Engels y ta educacién
Segiin Th. Dietrich, uel socialismo marxiano se concibe
como una filosofia de Ia totalidad»,’ filosoffa que incluye prin
cipalmente elementos de economia, sociclog{a, filosofia y po-
Iitica, ast como, en distinto grado, elementos cotrespondientes
a otros muchos Ambitos, entre los que esta incluido el de la
educacién, Marx y Engels no realizaron nunca un anvlisis
detenido de Ja escuela y la educacién; sus ideas al respecto
se encuentran diseminadas a lo largo de varios de sus esc
tos, manteniéndose en una inisma Iinea durante mas de cua-
tro décadas. En esos escritos, Ia problematica educativa esté
planteada de modo ocasional, fragmentario, pero siempre en
el contexto de Ja critica de las relaciones sociales y de las
Iincas maestras de su modificacién. Pero si bien ¢s cierto
‘que Marx y Engels no dedican una obra, un capitulo 0 un ar-
ticulo de su ingente produccién al problema de la educacién
—y menos atin al de la organizaci6n préctica de la escuela—,
también es verdad, y Manacorda lo ha visto asi, que «una
atenta investigacién filol6gica de las formulaciones explicitas
de una critica y de una perspectiva pedagégica en los escritos
de Marx —y en los de Engels, que son completamente inse-
parables—, revela principalmente la existencia de textos ex
plicitamente pedagégicos que, si bien es cierto no son nume-
L. Ta. Diemtens, op. cit, p15. Subrayado en el original.
LA CUESTIGN ESCOLAR 335
rosos, adquieren, sin embargo, un extraordinario relieve de-
bido a la doble circunstancia de presentarse de nuevo de for-
ma coherente en un intervalo de treinta afios 6 mas, y de
coincidir con momentos cruciales tanto de su investigacién
como de Ja historia del movimiento obrero»?
En realidad, no podia ser de otra forma y Marx y Engels
tenfan que referirse a la cuestién de la educacién por somera-
mente que lo hicieran, Tanto su critica al capitalismo y al
sistema de relaciones sociales por él impuesto, como su de-
fensa del comunismo, tenfan que abordar de alguna forma el
papel de la educacién en uno y otro sistema, Por otro lado,
el de Marx y Engels es un planteamiento emancipatorio que
tiende a Ia Tormacién de una sociedad nueva para un nuevo
hombre; en Ia construccién de esa nueva, sociedad y este
nuevo hombre, a la educacién le corresponde un importante
papel y es légico que Marx y Engels se hayan referido, en di-
versas ocasiones, al problema,
Creemos que hay atin otra explicacién de las preocupacio-
nes de Marx y Engels en lo que a la educacién se refiere, En
el exitico cuadro que sobre la sociedad capitalista dibujaron,
no podia faltar el detalle de Ja explotacién de Ios nifios
adolescentes en manos de los intereses del capital. Como En-
gels lo denuncié en La situacién de las clases trabajadoras
en Inglaterra, «la avidez. de una burguesfa insensible» sacri-
ficaba el desarrollo fisico e intelectual de los nifios a los in-
tereses dle Ia produccién, sustrayéndolos del aire libre y la
escuela para encadenatlos a la explotacién en las fébricas. El
resultado es deserito por el mismo Engels en los siguientes
iéminos: wA cada instante se puede ver a nifios que, tan
pronto Megan a casa, se echan al suelo de piedra delante
del fuego y se dltermen inmediatamente, incapaces de tomar
el menor trozo cle alimento; los padres tienen que Ievantarlos
y Ievarlos a la cama totalmente dormidos; es frecuente in-
cluso que se acuesten,de fatiga en el camino, y, cuando ya
avanzada Ja noche, los padres vienen a buscarlos, los encuen-
tran durmiendo, Parece corriente que esos nifios pasen en la
cama una parte del domingo para deseansar un poco de su
agotamiento de la semana, Solo una parte de ellos frecuenta
la iglesia y la escuela; y atin se quejan sus maestros de que
estin sofiolientos y alelados, a pesar de todo su deseo de
aprenders;? después de doce horas de trabajo extenuante,
2. M. Maxsconos, Marx y la pedagogia moderna, Oikos-Tau, Barce-
1969, p. 21,
OHS, cltado en M, DoMsancer, op. elt, pp. 327-28,
336 gests PALACTos
poca cosa puede conseguirse en la escuela de ocho a diez
de Ja noche. La transformacién de nifios en méquinas a edad
tan temprana les deja bien pocas posibilidudes de desarrollo
intelectual y apenas si permite otra cosa que su desarro-
Ilo como fuerza de trabajo. Sensibles a esta situacién de los
nifios es I6gico que Marx y Engels se preocuparan por Ja
necesidad de procurarles otra forma de vida y otra educacién,
, para ser mas exactos, de procurarles stnan educacién, pues
no merece tal nombre lo que se daba en las escuelas para ni-
ios trabajadores; asi, por ejemplo, Marx cita en Et Capital
numerosos informes de los inspectores de las escuclas de las
fabricas en los que se pone de manifiesto Ia lamentable situa-
cidn en que esas escuclas se encontraban: «Antes de promul-
garse la ley fabril enmendada en 1844, eran bastante frecuen-
tes los certificados escolares extendidos por maestros o maes-
tras que firmaban con una cruz por no saber ellos mismos
escribir.»
Habiendo constatado la pauperizacién moral y a degene-
racién intelectual de los hijos de la clase obrera, producida
voluntariamente por el capital a fin de perpetuarse y de per-
petuar las relaciones sociales por él engendradas, segtin Marx
y Engels, nuestros autores entienden que es necesatio «pro-
curar a todos los hijos de los proletarios una preparacién
adaptada @ Ia vida en Ia sociedad presocialista y socialist,
De este modo, quieren contribuir a eliminar la miser
Jos proletarios en la sociedad de clases, satisfacer las necesi
dades vitales en la sociedad sin clases y humanizar al hom-
bre tanto en una como en otra sociedad»s
I. Régimen combinado de produccién y educacion
En los Principios det comunismo, redactados por Engels
en octubre-noviembre de 1847, se defiende como una de las
medidas més importantes a adoptar de cara a acabar con
la propiedad privada y a asegurar la existencia digna del pro-
letariado, la de «conjugar la educacién con el trabajo fabrily’
4. Sobre la esenstbilidads de Marx respecto a los nifios, puede verse
F, Encus y otros, Karl Mare como hombre, pensador 9 revolucionarlo,
Critica, Barcelona, 1976, pp. 13 y ss.
‘5. K. Marx y F, EXGwS, Textos sobre educactén y enseflanza, Co-
‘gn, Barcelona, 178, p. 102.
6 TH. Direaictt, op. cit p. 16.
7. F, Exoms, Privcipios del comunismo, en K Manx y F. Excats,
Obras Escogidas, Progreso, Mosc, 1973, tomo 1, p. 92.
LA CUESTION ESCOLAR 337
EL Manifiesto del Partido Comunista, escrito en los dos me-
ses siguientes por Marx y Engels, recoge ésta entre las medi-
das que en él se proponen; en efecto, tras defender la sedu-
cacién publica y gratuita para todos los nifios» y la caboli-
cién del trabajo de éstos en las fébricas tal como se practica
hoy», Marx y Engels proponen el erégimen de educacién
combinado con la produccién materials" Como veremos, tan-
to en la Instruccién sobre diversos problemas a los delega-
dos det Consejo Centra Provisional, escrita por Marx en 1866,
como en la Critica del Programa de Gotha, que Marx escribié
en 1875, como en otros lugares de la ingente obra de Marx
y Engels, puede encontrarse la defensa de este principio del
régimen combinado de produccién y educacién.
En realidad, esta combinacién habla sido ya defendida
por R, Owen y Ch, Fourier, En el capitulo XIII de El Capital,
Marx recomienda la medida del «régimen combinado del tra-
bajo productivo con Ja ensefianza y la gimnasia», pretendien-
do conseguir un doble tipo de ventajas: aumentar Ia produc-
cién social y permitir ef pleno desarrollo del hombre; en ese
lugar, Marx escribe: «Del sistema fabril, que podemos seguir
en detalle leyendo a Robert Owen, brota el germen de la
educacién del futuro, en la que se combinardn para todos los
chicos a partir de cierta edad el trabajo productive con Ia
ensefianza y Ia gimnasia, no s6lo como método para intensi
ficar la produccién social sino también como el-tiico método
que permite producir hombres plenamente desarrollados.»?
Por lo que a Ch, Fourier se refiere, Marx tomara de él, como
Jo sefiala Dietrich, sus métodos de educacién por el trabajo,
completandolos con los contenidos de la produccién indus-
trial ¢ interpreténdolos como ¢l material necesario para la
marcha de la historia hacia la sociedad sin clases. Pero Marx
y Engels no se limitan a recoger las propuestas de los socia-
listas que les precedieron sino que las profundizan y a la vez
las superan, Segtin M. Domamget, Marx y Engels fundan sus
principios educativos sobre Jas conquisias de la era capita-
lista pero para superarlas; esas conquistas cristalizan en Ia
legislacién de las fabricas en el terreno educativo; Marx
apunta, efectivamente, mas lejos cuando escribe: «Si la le-
gislacién fabril, como’ primera concesién arrancada 2 duras
penas al capital, se limita a combinar la ensefianza elemental
8K. Manx y F. Enosts, Manifiesto dei Partido Comunista, en Obras
escogidas, tomo I, p. 1
9. "K, Manx, EI Capital, Fondo Cultura Econémica, México, 1966,
tomo TI, p. 405. Subrayado en el original,
338 sess PALACIOS
con el trabajo fabril, no cabe duda de que Ja conquista ine-
vitable del poder por ia clase obrera conquistaré también para
la ensefianza tecnolégica el puesto tedrico y préctico que le
corresponde en las escuelas de trabajo.» #
La del trabajo es una nocién fundamental para Marx y En-
gels. Segtin este ultimo, el trabajo «es la condicién basica y
fundamental de toda la vida humana. ¥ lo es en tal grado
que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo ha cres-
do al propio hombres."" Por medio det trabajo el hombre se
ha arrancado del reino animal y a través de él el hombre
se ha formado: el trabajo es la fuerza impulsora de la hu-
manizacién del hombre y el motor de la historia; el hombre
es un trabajador caracterizado por su actividad, por su pro-
duccién, por su trabajo, Se enticnde asf que si la formacién
del hombre se realiz6 a través del trabajo, trabajo y forma
cién no pueden ser separados. Se entiende, también, que
Marx se opusiera a la prohibicién del trabajo infantil, pues,
segxin él, el trabajo esté en la naturaleza del nifio y es favo-
rable para su desarrollo. En la Critica al Programa de Gotha,
Marx escribe que «la prohibicién general del trabajo infantil
es incompatible con la existencia de Ja gran industria y, po
tanto, un piadoso desco pero nada més. El poner en préctica
esta prohibicién suponiendo que fuese posible seria reaccio-
nario, ya que, reglamentada severamente Ia jornada de tra
bajo segiin las distintas edades y aplicando las demas medi-
das preventivas para la proteccién dle los nitios, ta combina
cién del trabajo productivo con Ia enseftanza desde una edad
empratia es uno de los mas potentes medios de transforma.
cidn de Ia sociedad actual». Diez aiios antes, en la Instruc-
cidn a tos delegados, Marx habia ya escrito: «Consideramos,
que es progresiva, sana y Iegitima [a tendencia de Ia industria
moderna a incorporar a los nifios y los jovenes a cooperar en
el gran trabajo de la produccién social, aunque, bajo el ré-
gimen capitalista, ha sido deformada hasta Hegar a ser una
abominacién, En todo régimen social razonable cualquier nitio
de nueve afios de edad debe ser un trabajador productivo, del
mismo modo que todo adulto apto para el trabajo debe obe-
decer la ley general de la naturaleza, a saber: trabajar para
10, Idem, pp., 408-408.
11, F, ENaus) EL papet det trabajo en ta transformacién del mono
en hombre, en Obras escogidas, tomo Il, p. 66.
12. K. Marx, Critica al Programa de’ Gotha, en Obras escogidas,
tomo III, p. 26. Subrayado en el original.
LA CUESTIGN BSCOLAR 339
poder comer, y trabajar no sélo con la cabeza sino también
con las manos.» "
Marx defiende, pues, el trabajo infantil, pero insisticndo
siempre en que ese trabajo debe ser reglamentado cuidad
mente, de manera que en nada se parezca a Ia explotacién
infantil capitalista. Mas en concreto, Marx sostiene que, por
razones fisiol6gicas, los niflos y jévenes de uno y otro sexo
deben dividirse en tres clases, cada una de las cuales requiere
tun tratamiento especifico: Ia primera clase comprenderia a
Jos nifios de nueve a doce afios; la segunda, de trece a quince,
y la tercera a nifios de dieciséis a diecisiete afios; para la pri-
mera clase, In jornada de trabajo, sea del tipo que sea, debe
limitarse a dos horas; la jornada para la segunda clase debe
ser de cuatro horas y de seis para Ia tercera. Segin Marx, las
escuclas elementales deberfan hacerse cargo de la educacién
del nifio hasta Ios nueve afios. Fuera de estos margenes, nada
puede ser aceptado: «Se entiende que el empleo del trabajo
de nifios de nueve a diecisiete afos de edad de noche o en
cualquier industria nociva para la salud, debe estar rigurosa-
mente prohibido por Ia ley.» A la distribucién de los nifios
y jovenes obreros en las tres clases citadas, debe correspon-
‘dcr, segin Marx, un curso gradual y progresivo en la forma-
cién mental, fisica y tecnol6gica. Con estas medidas, Marx in-
tenta hacer posible el desarrollo pleno de la persona, preparar
y acompafiar el advenimiento de la sociedad socialista y pro-
teger a los nifios de Ia explotacién capitalista: «Hay que de-
fender los derechos de los nifios y los j6venes, ya que ellos
no pueden hacerlo.» ®
La educacién socialista preconizada por Marx y Engels
exige, por lo tanto, la participacién de nifios y javenes en el
proceso de produccién, teniendo en cuenta que, para nues-
tros autores, Ia produccién supone la unidad de Ta actividad
material e intelectual. Segiin la parafrasis de Dietrich, la act
vidad productiva constituye un proceso determinado a ua
nivel intelectual, pero siempre sobre la base de un desarrollo
material que posee sus propias leyes; trabajo fisico y acti
dad intelectual se convierteri asf en dos facetas de un mismo
proceso, del éual no pueden desligarse si ese proceso debe
mantenerse, Cuando Marx y Engels hablan de educacién por
13, K, Manx, Instruccién sobre diversos problemas a fos detegados
det Consejo Central Provisional, en Obras escogidas, tomo TT, p. 80.
Subrayado en el original,
Th. Idem, p. 82.
15, Iden, p. Bh.
340 ESUS PALACIOS
€l trabajo y en el trabajo, debe entenderse trabajo como acti-
‘vidad productiva, no como artilugio pedagézico. Asi lo han
visto Manacorda y Dietrich en sus estudios sobre Ia cuestién
pedagégica en Marx y Engels; segtin Manacorda, en Marx cel
trabajo trasciende (.,.) toda caracterizacién pedagégico-didéc-
tica, para identificarse con la misma esencia del hombre. Se
trata de una concepcién que excluye toda posible identifica.
cidn 0 reduccién de la tesis pedagdgica marxista de Ia unién
de ensefianza y trabajo productivo en el ambito de Jas habi-
tuales hipétesis de un trabajo, ya sea con destino meramente
profesional, ya sea con funcién didéctica, como instrumento
de adquisicién y comprobacién de las nociones tedricas, ya
sea con fines morales de educacién del carécter y de forma-
cién de una actitud de respeto para el trabajo y para quien
trabaja. Comprende, mAs bien, todos estos momentos, pero
también los trasciende». Dietrich ve de esta forma la cues-
tidn: «A diferencia de los pedagogos burgueses, que conside-
ran el trabajo en la escuela exclusivamente bajo su aspecto
pedagégico, Marx quiere ante todo vinoular ef trabajo. pro-
ductivo a Ta ensefianza, es decir, que su intencién se dirige
exclusivamente hacia el trabajo itil. Por tanto, para él, lo
que se pretende no es una iniciacién a Ia produceién inserta
en ef marco de una educacién profesional, estéticn y espiri-
tual, sino de un trabajo productivo y util considerado bajo
el prisma de su valor social.» !”
IIL, Educacién para ta potivatencia
La insistencia de Marx y Engels en Ia necesidad de que
trabajo e instruccién —trabajo material y trabajo intelec-
tual— no vayan cada uno por su lado, hay que entenderla
dentro de su critica general a la divisién del trabajo, preci-
samente porque, segin ellos, «la divisiOn del trabajo s6lo se
convierte en verdadera divisién a partir del momento en que
se separan el trabajo material y el mental». La division del
trabajo no sélo es la base de la divisién de Ia sociedad en
clases, sino que ademas es la causa de la enajenacién del
hombre por el trabajo, de la extrafieza del hombre respecto
a st propia actividad, de la esclavizacién del hombre al tra-
16, M, Mascon, op. cit, p. 60,
17. Trt, Drernrciy, op. city p. 46.
18, K. Manx y F. Enorts, La ideotogla alemana, en Obras escogidas,
tomo T, p. 30,
LA CUBSTION BSCOLAR aL
bajo, Ast lo describe Engels: «Vigilar las méquinas, renovar
tos hilos rotos no son actividades que exijan del obrero es-
fuerzo alguno del pensamiento, aunque, por otra parte, im-
piden que ocupe su espiritu en otra cosa, Al mismo tiempo
hemos visto que ese trabajo sélo interesa al esfuerzo muscu-
Jar, a la actividad fisica. De esta manera no es, hablando con
propiedad, un trabajo, sino una pura y simple molestia, la
molestia més paralizante y deprimente que pueda darse. El
obrero fabril est condenado a dejar extinguirse todas sus
fucrzas fisicas ¢ intelectuales en ella, su oficio consiste en
sudar todo el dia desde los ocho afios (...) Esa condena a
estar enterrado vivo en Ia fébrica, a soportar interminable-
mente una maquina infatigable, es vivida por el obrero como
la peor de las torturas. Tiene un efecto absolutamente embru-
tecedor sobre todo el organismo y sobre sus facultades men-
tales. No se podria inventar un método mejor de embrute-
cimiento que el trabajo en las fabricas.»” Rota la unidad na-
tural hombre-trabajo, el hombre pierde su propia esencia, su
unidad, y es forzado’a una parcelacién cada vez més brutal
de su actividad; la desnaturalizaciéa de la relacién hombre-
trabajo conduce, por estos caminos, a la alienacié del hom-
bre trabajador. Detras de todo ello se esconde el orden ca-
pitalista.
El fruto de la divisién del trabajo es el hombre unilateral,
el hombre que sdlo sirve mientras se le mantiene cerrado
en Ia parcela en que Je ha enclaustrado la divisién del trabajo
mismo. Implicéndolo todo bajo su signo, segiin la expresion
de Manacorda, la divisién del trabajo no deja sitio a la omni-
Jateralidad,® sino tinicamente a una multiplicidad de necesi-
dades y goces: «Cada forma particular de Ia actividad enaje-
nada es, a su vez, extrafia a Jas otras formas particulares
de la misma actividad sustancial, es decir a la actividad vital
misma del hombre. Esta es, pues, la realidad de las socieda-
ides que han existido histéricamente, de las sociedades divi
didas en clases, puesto que en ellas cada esfera de la activi
dad humana presupone su moral particular, su particular
modo de comportamiento, una norma diversa y antitética»2
Frente a esta realidad enajenante de Ja unilateralizacién del
19, K. Manx y P, Ewoms, Fesios sobre educacién 9 ensefansa,
pp. 4647,
20, Em adelante, preferizemos usar el término
(adoptado en la del libro de Manacorda
i. ML. A. MAXACORDA, op. cit, D. 82
342, sess PALACIOS
hombre a consecuencia de la divisién del trabajo, Marx y
Engels plantean la exigencia de la omnilateralidad, de la poli-
valencia, que no es otra cosa que [a exigencia de un desarrollo
total y completo del hombre, en el dmbito de todas sus fa-
cultades y posibilidades, de sus necesidades y sus capacidades
de satisfaccidn. Si la unilateralidad conduce a las determina-
Giones negativas que hemos sefialado, Ia polivalencia es la pro-
mesa de perspectivas mas halagiiefias. La conclusion que de
ello se deriva es la defensa, frente a la division del trabajo,
Ge una reintegracién del binomio hombre-trabajo que nunca
si Ia divisiOn condujo a la unilateralidad, la
reintesracién debe conducir a la polivalencia: Ja dispontt
dad absoluta del hombre (polivalencia) debe sustituir a la
anterior parcelacién (unilateralidad). Como quicra que los
paradigmas de la unilateralidad, cada uno por su lado, son
Pr irabajo intelectual y el trabajo manual, es imprescindible
‘que Ta educacién se organice de manera que se impida la se-
Paracién de los hombres en esferas extrafias y opuestas; de
manera, en definitiva, que se haga imposible la division del
trabajo. Ahi es, precisamente, donde apuntan las miras de
Jas propuestas de Marx y Engels. Su reivindicacién de un
régimen que combine la educacién con la produccién mate-
Tial constituye «el fundamento de ta pedagogia socialista. De
‘acuerdo con dicho fundamento (...) es preciso que el trabajo
fabril constituya la base y el centro de la educacién. De igual
modo, este trabajo constituye fa base de la escuela socialista.
La ensefianza intelectualizada con su “contenido de clase es-
pecifico”, debe ser sustitulda por una “pedagogia det traba.
Jor, con un objetivo a la vez econdmico y “humano” en sen:
ido ‘universal. El trabajo prictico-productivo debe ser el
medio por el que se leven a cabo la educacién y la instruc:
cién del hombre socialista det futuro, ya que, de acuerdo
con Marx y Engels, s6lo el trabajo social puede volver a hu-
manizar ai "hombre deshumanizado” a lo largo del proceso
histéricon®
El hombre, aunque unilateral «en acto», es polivalente
aon potencia» y es esta polivalencia la que es colocada por
nuestros autores como el fin de ta educacién. ¢Qué es lo que
debe entenderse por polivalencia? Dietrich nos ayudar de
nuevo en este punto: «Marx entiende por “polivalencia” Ia
tmovilidad absoluta del trabajador” en la industria y en Ia
sociedad. BI trabajador, el hombre, debe poseer una forma-
22, ‘TH, Dreratest, op. ef, p. 14, Subrayado en el original
LA CUESTION ESCOLAR 343
cién polivalente, lo que quiere decir que debe ser posible en
plearle en cualquier trabajo. Esto permite pensar Jos funda-
mentos de una formacién intelectual en fancién de una activi
dad tan universal como sea posible.» ® La industria exige del
trabajador una capacidad para pasar rapidamente de una
rama de la produccién a otra; independientemente del uso
que de él se haga, éste es un valor, para Marx y Engels, que
debe ser explotado; lo que a ésios interesa es conseguir Ja
absoluta disponibilidad del hombre para las variables exigen-
cias del trabajo; el individuo plenamente desarrollado, para
el cual las diversas funciones sociales no son «mas que otras
tantas manifestaciones de actividad que se turnan y se relc-
van», sustituira al individuo parcelizado y parcializado, fruto
de las imposiciones de la divisién del trabajo. Asi expresé
V.T. Lenin la misma idea: «Se pasaré a suprimir la divisién
dal trabajo entre los hombres, a Ia educacién, ensefianza,
preparacién de hombres, a educar, instruir y formar hombres
universalmente desarrollados y universalmente preparatos,
hombres que sabrén hacer de todo.» La formacién poliva-
Jente debe garantizar multiples posibilidades de actividad,
al tiempo que la polivalencia de la instruccién debe garantizar
la formacién mas completa posible, suministrando una s6lida
dimensién humana y miiltiples posibilidades de actividad.
Como Manacorda lo entiende, la polivalencia, Ia omnilatera-
lidad, es «cl Hegar hist6rico del hombre a una totalidad de
capacidad de consumos 0 goces, en los que, ya sabemos, hay
que considerar sobre todo el goce de los bienes espirituales,
ademas de los materiales, de los que el trabajador ha estado
excluido a consecuencia de la divisién del trabajo». En sin-
tesis, y como lo scfiala el mismo Manacorda, Marx y Engels
oponen al criterio burgués de pluriprofesionalidad, la idea de
Ja polivalencia del hombre completo que trabaja con las ma-
nos y con el cerebro, que domina su trabajo y no es domina-
do por él
Ahora bien, para que el trabajador pueda ser mévil y cam
BL Tee, pa
3 VT tests, Lequierdismo, enfermedad infantil dl comunisma,
en Vik tetit, Obras escoldas, Propreso, Mose 11, p. Sol. Subrae
Sn en el original
B5"M A Mawtconos, op, pp. 8990,
36. ages eta como Semple’ do hombres polivalentes « Lenardo
da Vinel piston, matemstico, mecénico,ingeniero, isco), a Alberto Dur
fn intr satadr even argue) Magia nd, Me
Sobres.'pp. 88°) 5. tere 2h Bae Te
344 BSUS PALACIOS,
biable, para que pueda desarrollar todas sus capacidades en
su trabajo, es preciso que participe en un proceso de produc-
cidn social en el que se encuentren reintegradas las estructu-
ras de la ciencia y la produccién, La participacién en este pro-
ceso es condicidn sine qua non de ja universelidad y la poli-
valencia; sélo a través de Ia participacién en ese proceso el
trabajo deja de ser explotacién y se convierte en un medio de
realizacién personal, Segtin Dietrich, «la -expresion “hombres
plenamente desarrollados” contiene Ia meta de 1a educacion
del futuro tal como la concibe Marx. El nuevo método quiere
hacer realidad el desarrollo pleno del hombre de acuerdo
con las miltiples posibilidades que ofrece al hombre el pro-
ceso de trabajo y el proceso social. Por tanto, el hombre
nuevo s6lo puede formarse tomando parte activa en el trabajo
productivo (.,.). La meta asignada a la educacién, el desarrollo
pleno del hombre, sélo puede ser alcanzada, segin Marx, en
i proceso de trabajo socialista 0 comunista. Solo bajo la ban-
dera del socialismo, el trabajo “santifica” al hombre, le com
vierte en moral y contribuye de esta manera a su formacién,
El proceso del trabajo capitalista, por el contrario, obstaculi-
za el desarrollo pleno del hombre. Su esencia consiste en la ex:
plotacién y en la produccién de plusvaliar.” Sélo el modo de
produccién socialista puede permitir la construccién del hom-
bre polivalente, pues dicho modo de produccién no se basa
en la explotacidn, sino que esta animado de una firme volun-
tad de humanizar al hombre. En el cuadro que Marx y Engels
nos trazan, por tanto, el hombre parcial, unilateral, es un
producto légico de la sociedad capitalista como el hombre
plenamente desarrollado, polivalente, lo sera de la sociedad
comunista, ya que en ella no estardn en contradiccién la fuer
za de trabajo, la situacién social y la conciencia, contrapuestos
por la misma division del trabajo que contrapone actividades
espirituales y materiales, goce y trabajo, produccién y con
EI trabajo industrial socialista necesita de personas con
«aptitudes armoniosamente desarrolladas» y capaces de orien-
tarse en todo el sistema de produccién; para que esas perso-
nas puedan darse, trabajo y educacién no pueden ser sepa-
rados; asi lo define Engels en el Anti-Diihring: «Xin la sociedad
socialista el trabajo y Ia educacién van unidos para asegurar
una formacién técnica multilateral y un fundamento practico
de la instruccién cientifica.» ®
27, Tat, Dumrnscet, op. cit, p. 39,
28, F. Excas, Anti Daring, p. 319.
LA CUESTIGN ESCOLAR 345
Quizé no haya nada mejor que Jas citas de Marx y Engels
que siguen para concluir este epigrafe sobre Ia polivalencia;
€reemos que en ellas se expresan con claridad las diferencias
{que hasta aqui hemos venido sefialando. En La ideologia ale-
mana, Marx y Engels escriben:
También podría gustarte
- Tarea4 Raul Nicolas GarciaDocumento3 páginasTarea4 Raul Nicolas GarciaRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Tema 2. Creatividad e InnovacionDocumento21 páginasTema 2. Creatividad e InnovacionRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Guia FACILDocumento25 páginasGuia FACILRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Conceptos de ComunicaciónDocumento8 páginasConceptos de ComunicaciónRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Fundamentos y Objetivos de La EducaciónDocumento17 páginasFundamentos y Objetivos de La EducaciónRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Estrcutura Ed 2 PDFDocumento14 páginasEstrcutura Ed 2 PDFRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Tarea3 Raul Nicolas GarciaDocumento11 páginasTarea3 Raul Nicolas GarciaRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Comandos TecladoDocumento1 páginaComandos TecladoRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- RepositoriosDocumento1 páginaRepositoriosRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Contenido ActividadDocumento27 páginasContenido ActividadRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Uso de Citas en La Escritura AcadémicaDocumento7 páginasUso de Citas en La Escritura AcadémicaRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Tema 4 y 5 Oraci N Simple y CompuestaDocumento8 páginasTema 4 y 5 Oraci N Simple y CompuestaRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- TEMA 02. Teoría Lingüísticas ActualesDocumento8 páginasTEMA 02. Teoría Lingüísticas ActualesRaúl Nicolás García100% (1)
- Aprender A ParafrasearDocumento9 páginasAprender A ParafrasearRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Guía Sintética Signos de PuntuaciónDocumento7 páginasGuía Sintética Signos de PuntuaciónRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Verbos y ExpresionesDocumento1 páginaVerbos y ExpresionesRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Acerca Del PlagioDocumento1 páginaAcerca Del PlagioRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Lineamientos para Trabajos de InvestigacionDocumento3 páginasLineamientos para Trabajos de InvestigacionRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- 1 Definici N Sem Ntica Ling¡sticaDocumento13 páginas1 Definici N Sem Ntica Ling¡sticaRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Lengua Española Origen y GeografíaDocumento23 páginasLengua Española Origen y GeografíaRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Areas y Lineas de Investigacion Tesis de GradoDocumento4 páginasAreas y Lineas de Investigacion Tesis de GradoRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Los Morfemas y Sus ClasesDocumento7 páginasLos Morfemas y Sus ClasesRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Las Reformas Estructurales Que Afecta Al PuebloDocumento13 páginasLas Reformas Estructurales Que Afecta Al PuebloRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Tema 1. Investigacion CientificaDocumento13 páginasTema 1. Investigacion CientificaRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Tema 2. Creatividad e InnovacionDocumento21 páginasTema 2. Creatividad e InnovacionRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Reforma EducativaDocumento3 páginasCuadro Comparativo Reforma EducativaRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Caracteristica de La DidacticaDocumento26 páginasCaracteristica de La DidacticaRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- AnteproyectoDocumento45 páginasAnteproyectoRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Michel Foucault - UN PLACER TAN SENCILLO1979Documento3 páginasMichel Foucault - UN PLACER TAN SENCILLO1979Raúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones
- Teoria CriticaDocumento22 páginasTeoria CriticaRaúl Nicolás GarcíaAún no hay calificaciones