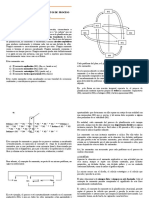Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ciencias en Contexto. Descubrimiento, Invento
Ciencias en Contexto. Descubrimiento, Invento
Cargado por
Viviana Placentino0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas2 páginasTítulo original
Ciencias en contexto. descubrimiento, invento
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas2 páginasCiencias en Contexto. Descubrimiento, Invento
Ciencias en Contexto. Descubrimiento, Invento
Cargado por
Viviana PlacentinoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
Trabajo práctico: Ciencias en Contexto
1) La ciencia normal es una empresa que se especializa en el refinamiento y articulación
de un paradigma, el cual hace hincapié en un conjunto determinado de hechos
considerados reveladores a pesar de que no pueda explicarlos en su totalidad.
Mediante el exhaustivo análisis e investigación de estos hechos, ha alcanzado un alto
grado de precisión y detalle, abocándose plenamente a esta tarea. Es gracias a este
trasfondo de minuciosidad que, al surgir anomalías se evidencian con absoluta
claridad. Si no fuera así, pasarían inadvertidas y los errores dentro del paradigma
persistirían y quedarían sin resolver. Debido a que la ciencia tiende a oponerse al
cambio que traen consigo tales novedades, cuando estas se presentan por primera
vez, son descartadas o el científico se engaña a sí mismo y las clasifica como resultado
normal, previsto y habitual. Sin embargo, llega un punto en el que las anomalías ya no
pueden ser evadidas ya que, a pesar de la constante resistencia de la comunidad
científica, estas siguen reapareciendo y poniendo en duda el paradigma vigente. Es en
ese momento en que la anomalía se hace evidente, por lo que la mente de los
científicos se adapta para recibirla y reconocerla como tal, siendo conscientes de que
esto implica una falla en el paradigma y que, de este modo, debe ser modificado. Así,
una vez producida la variación, lo inicialmente anómalo se transforma en lo previsto.
Cabe destacar que, a pesar de que la ciencia normal no busca generar anomalías, ya
que se concentra en la resolución de enigmas que poseen una solución garantizada,
constantemente aparecen novedades que no habrían surgido si la ciencia normal no
llevara a cabo un análisis tan esotérico.
2) A pesar de que el descubrimiento fáctico y la invención teórica se solapan, como bien
afirma Kuhn, es importante establecer una distinción entre ellos. Ambos comparten
ciertas similitudes, pero no pueden coexistir a la vez con respecto a un determinado
hecho, razón por la cual Kuhn establece que la sugerencia de que el oxígeno fue tanto
un descubrimiento como un invento es “insostenible”. Esto es así debido a que el
descubrimiento no necesariamente lleva a la ruptura de un paradigma y la adopción
de otro distinto. El descubrimiento no siempre contradice las creencias o va en contra
de las reglas de la ciencia normal de una determinada época. En cambio, un invento
surge de un conjunto de conocimientos previos y provoca una alteración en el
paradigma ya que se crea un nuevo concepto que no fue previsto, y, por lo tanto, no
pudo ser considerado en el momento de adopción del paradigma. Cabe destacar que,
a pesar de que las teorías posean un potencial para cambiar el paradigma vigente,
potencial del cual los descubrimientos carecen, esto no implica que siempre que
aparezca una nueva teoría, esta sea adoptada mediante la modificación del
paradigma. La adopción de nuevas teorías ocurre en casos particulares en los que el
paradigma se encuentra en crisis, por lo cual hay una necesidad de reemplazarlo. Sin
embargo, es importante subrayar que los descubrimientos, aisladamente, nunca
logran tal cambio. Esta diferencia entre descubrimiento e invento, teóricamente
simple, se vuelve dificultosa de aplicar a un hecho de la realidad, por lo cual puede
considerarse una distinción ideal o utópica. Podríamos decir, como afirma Kuhn, que el
oxígeno fue descubierto por Priestley, quien fue el primero en recolectarlo, mientras
que Lavoisier lo inventó, ya que fue quien llegó a la conclusión de que se trataba de
una sustancia distinta. Sin embargo, al indagar sobre ambos científicos y los
experimentos que los condujeron a sus respectivas conclusiones, observamos que esta
distinción no es tan fácil como parece, ni tan acertada; pero sí sería más simple de
comprender, razón por la cual la creencia errónea de la coexistencia del
descubrimiento y la invención sobre un mismo hecho “no deja de tener su atractivo”.
3) Las crisis paradigmáticas se presentan en el momento previo al cambio de un
paradigma. Esto ocurre debido a que una o varias anomalías irrumpen repetidas veces
en el desarrollo de la ciencia normal, penetrando profundamente en el núcleo del
paradigma. En un principio, cuando las anomalías surgen, es decir, cuando al resolver
un problema de la ciencia normal no se obtiene el resultado esperado, los científicos
intentan ajustar tales resultados para que coincidan con las resoluciones previstas de
los enigmas de la investigación normal. Sin embargo, llega un momento en el que el
fracaso es evidente y los científicos empiezan a aceptar la posibilidad de que el
paradigma tenga falencias. Se inicia así un proceso de inseguridad profesional, debido
a que los resultados obtenidos a partir de la resolución del rompecabezas no son los
previstos por la teoría, poniéndose en duda la eficacia de la misma. Debido a todas
estas dificultades y estragos generados por estas novedades en el trabajo de
investigación, los científicos comienzan a elaborar y buscar teorías alternativas que
sean más competentes a lo hora de representar la naturaleza. Para lograr que lo
anómalo se convierta en lo previsto, se debe cambiar el paradigma, generando la
redefinición de los métodos legítimos para resolver problemas, los hechos
considerados relevantes y el instrumental científico utilizado.
Un claro ejemplo de cambio paradigmático es el de la astronomía de Ptolomeo, ya que
presenta todos los estados de crisis mencionados anteriormente. En su comienzo, el
modelo astronómico ptolemaico era muy eficaz, debido a que predecía con gran
exactitud la posición de los planetas y las estrellas, razón por la cual era admirado por
la comunidad científica. A pesar de ello, este sistema no era perfecto, ya que los
resultados obtenidos a través de él no coincidían del todo con las observaciones
astronómicas. Sin embargo, estos errores eran corregidos para que se adaptaran a lo
esperado por el paradigma. Problemas de este tipo fueron aquellos que ocuparon a
los científicos durante el desarrollo de la ciencia normal bajo este paradigma.
Igualmente, el ajuste forzado de resultados comenzó a generar problemas ya que no
se resolvían completamente y las discrepancias volvían a aparecer con una
complejidad mayor y con mayor frecuencia. Muchos científicos entonces comenzaron
a aborrecer el sistema y a considerarlo demasiado complejo e intrincado,
reconociendo así su estado de crisis. Es por ello que emprendieron la búsqueda de su
reemplazo, que resultaría ser el sistema de Copérnico, quien estableció el
heliocentrismo. Sin embargo, esta idea había sido propuesta previamente por
Aristarco en el siglo III a.C. Cuando esto ocurrió, en el contexto histórico del momento,
el sistema geocéntrico era mucho más razonable que el heliocentrismo, y no poseía
discrepancias, por lo que no había necesidad de reemplazar tal sistema. Sin embargo,
cuando, 19 siglos después, Copérnico propuso el sistema heliocéntrico, su teoría fue
adoptada ya que el paradigma vigente en esa época, el ptolemaico, se encontraba en
crisis. Al reconocer la ciencia su estado de inseguridad, y al no poder la teoría de
Ptolomeo resolver sus problemas, los científicos decidieron darle una oportunidad a su
rival, la teoría heliocéntrica de Copérnico, esperando así obtener mejores resultados
para alcanzar la recuperación de la ciencia.
También podría gustarte
- Koppmann VegetalesDocumento13 páginasKoppmann VegetalesViviana PlacentinoAún no hay calificaciones
- ALIMENTOS DE REGIMEN O DIETÉTICOS Artículo 1339Documento2 páginasALIMENTOS DE REGIMEN O DIETÉTICOS Artículo 1339Viviana PlacentinoAún no hay calificaciones
- Recetario Sin LactosaDocumento14 páginasRecetario Sin LactosaViviana PlacentinoAún no hay calificaciones
- Capitulo 25 Pulsiones y RepresentacionDocumento7 páginasCapitulo 25 Pulsiones y RepresentacionViviana PlacentinoAún no hay calificaciones
- Evaluacion Sensorial, Vazquez MarisaDocumento3 páginasEvaluacion Sensorial, Vazquez MarisaViviana PlacentinoAún no hay calificaciones
- Capitulo 26 Aparato Psiquico EstructuralDocumento5 páginasCapitulo 26 Aparato Psiquico EstructuralViviana PlacentinoAún no hay calificaciones
- Mohos Levaduras y BacteriasDocumento4 páginasMohos Levaduras y BacteriasViviana PlacentinoAún no hay calificaciones
- Gráficas de Crecimiento SAPDocumento21 páginasGráficas de Crecimiento SAPViviana PlacentinoAún no hay calificaciones
- 3 Carlos MatusDocumento69 páginas3 Carlos MatusViviana PlacentinoAún no hay calificaciones
- Endotermica y ExotermicaDocumento1 páginaEndotermica y ExotermicaViviana PlacentinoAún no hay calificaciones
- Ácido FluorhídricoDocumento4 páginasÁcido FluorhídricoViviana PlacentinoAún no hay calificaciones