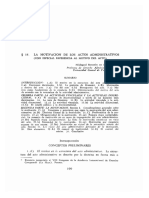Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Untitled
Untitled
Cargado por
rafabda0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas28 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas28 páginasUntitled
Untitled
Cargado por
rafabdaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 28
i a iam eta rear a 5
Razonamiento
| Aediesy
(GNMENNTY AO
Primera parte -
RES MODOS DE RAZONAR
SOBRE HECHOS
(Y ALGUNOS PROBLEMAS SOBRE LA PRUEBA JUDICIAL
PLANTEADOS A PARTIR DE ELLOS)
Daniel GONZALEZ LAGIER"
‘SUMARIO: I. Sobre la inferencia probatoria. II. El cardcter aproximativo de nuestros juicios. ‘sobre la
verdad, III. Las restricciones a la libre valoracién de la prueba. IV. Prueba y relatividad conceptual.
1. SOBRE LA INFERENCIA PROBATORIA.
LElmodelo general
En nuestra vida cotidiana nos vemos obligados a tomar decisiones, para lo que necesi-
‘amos realizar conjeturas sobre hechos muy variados; conjeturas sobre si determina-
dos hechos han ocurrido, sobre por qué han ocurrido o sobre si ocurrirén en el futuro
aoa nes interesa el primer supuesto, los tres tipos de argumentos -descu-
fo fet i y prediccién- estan estrechamente emparentados). Debemos
oa s ea o de conviccién sobre la correccién de tales conjeturas, si quere-
te reat as deisiones sobre bases sida Podria decirse que, en muchas ocasio-
iene convencimienta de que ha ocurrido un determinado hecho descansa en
por co realizamos a partir de ciertos hechos que ya damos por conocidos °
Cionada por ee ejemplo, realizamos inferencias a partir de la informacién propor-
hechos probe tas Percepeiones), Para pasar de un tipo a otro de hechos (de los
ios a los hechos a probar) necesitamos asumir la existencia de alguna
Do
1 De
Pto. de Fi
Filosofia del Derecho. Universidad de Alicante.
8 Hechos y Razonamiento Probatorio
conexidn entre ellos. Si yo sé que los acontecimientos como A estén vinculados de
guna manera con acontecimientos como B, ante la presencia de un hecho del prime,
tipo puedo inferir (que ha ocurrido o que ocurrir) un hecho del segundo tipo. coms
sé que existe esa asociacién entre acontecimientos? Lo sé porque la he observado ey
cierto nimero de casos anteriores, ya partir de esa observacién he concluido (por in.
duccién) un enunciado general que describe Ia existencia de una regularidad entre
acontecimientos de uno y otro tipo. Llamaré a este tipo de enunciados -usando tna
denominacién de los juristas- maximas de experiencia (tiene més tradici6n en filoso-
fia lamarlas “presunciones”, pero este término tiene una enorme ambigiiedad, porlo
que lo reservaré para referirme a las reglas juridicas que imponen presunciones). De
manera que la construccién de maximas de experiencia y la inferencia de hechos 2
partir de ellas tienen un papel destacado en la adquisicién de nuevo conocimiento. En
ocasiones, estamos tan seguros de una de esas maximas de experiencia que decidimos
adoptarla como “regla de decisién” (acerca de qué hechos aceptar como ocurridos):
como normalmente hemos obtenido resultados satisfactorios aplicando esa maxima
de experiencia, la consideramos como una regla que debemos seguir siempre y nonos
planteamos su fundamento cada vez.que tenemos la oportunidad de aplicarla, Hemos
convertido la maxima de experiencia en una “regla” que nos imponemos a nosotros
mismos. Hacemos esto porque estamos seguros de que la adopcidn como regla de esa
maxima de experiencia nos aproxima -en la mayor medida posible- a una conclusién
probablemente verdadera. Pero otras veces -normalmente en contextos institucionali-
zados- adoptamos una regla de decisién acerca de hechos porque esa regla nos ayuda
a proteger o alcanzar un valor o interés préctico (no teérico 0 cognoscitivo), distinto
de la verdad. En este segundo caso, esa regla tiene su origen en nuestra confianza en
que la aceptacién de un determinado hecho como sucedido (con independencia de que
realmente haya ocurrido 0 no) protege un interés practico que, en el caso concreto, ¢s°
timamos més que a la consecucién de la verdad. Preferimos “fingir” que ese hecho ha
ocurrido. Por filtimo, obsérvese que para realizar este tipo de inferencias necesitames
un criterio para clasificar hechos dentro de una determinada categoria: las maximas
de experiencia y reglas de decisién sobre hechos correlacionan tipos o clases de he”
chos; para construir esos tipos o clases de hechos necesitamos conceptos, que exPres
mos en definiciones. Las definiciones nos dicen qué hechos “cuentan como” ¢2808
uno u otro tipo de hecho.
Primera parte 19
2.Trestipos de inferencias probatorias en el proceso
judicial es un método de conocimiento y de justficacién del mismo que, en
Jo esencial, sigue este mismo modelo. En el proceso de prueba podemos distinguir,
desde un punto de vista légico, tres momentos distintos: () la seleccién de los hechos
probatorios, (2) lainferencia de una determinada hipétesis a partir de ellos y (3) el mo-
mento dea decisién de aceptar los hechos como probados*. El segundo momento es el
quese corresponde con Jo que los juristas llaman la valoracién dela prueba. Se trata del
razonamiento con el que se evaliia en qué medida los elementos de juicio (los hechos
probatorios) avalan la hipétesis que se quiere probar. A este razonamiento podemos
amarlo inferencia probatoria.
aprueba
Enla inferencia probatoria podemos distinguir varios elementos: el hecho que quere-
‘mos probar (al que llamaremos “hipétesis” o “hecho a probar’), la informacion (acerca
de otros hechos mas o menos directamente vinculados con el primero) de la que dis-
ponemos (que podemos llamar los elementos de juicio, las pruebas 0 los “hechos pro-
batorios”) y una relacién entre el hecho que queremos probar y los elementos de juicio.
Veamos un ejemplo: Una Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 2 de no-
viembre de 1998 absolvié al acusado de un delito contra la salud piblica de trafico de
drogas. Justificé su decisién en dos razones: (1) sélo se le habfa encontrado en el re-
gistro de su lugar de trabajo 1 gramo, 810 miligramos de cocaina y (2) la identificacién
del mismo se habfa hecho a partir de las manifestaciones ante la Guardia Civil de otra
persona a la que se le habia intervenido previamente cierta cantidad de droga, sin que
dichas manifestaciones fueran posteriormente ratificadas, ni en la fase instructora ni
enel juicio oral. La fuerza de estas razones deriva de dos enunciados generales: una
Presuncién establecida jurisprudencialmente, segtin la cual se presume que se posee
droga para el tréfico cuando la cantidad es superior a 3 gramos, y una maxima de ex-
eee de los magistrados, de acuerdo con la cual “viene siendo desgraciadamente
a ee la Persona a la que sele interviene alguna cantidad de droga, temerosa
iy le pueda considerar vendedora de la misma, facilite la identificacién de otra,
‘© que se la compré a ella, para desviar hacia ésta la investigacién policial, y
a
ue -
>'Tet, Beltré,). La prueba es libertad, peronotanto: Una teria de la prueba cuasibenthamiana, en Vazque2,
(ed), en Estindares de prueba y prueba centfca, Marcial Pons, 2013, p.24.
20 Hechosy Razonamiento Probatorio
sitwindose después en paradero desconocido, para impedir la ratificacién de lo dich
enel atestado policial”. A su vez, cabria hacer explicito -aunque la sentencia nolohare,
el fundamento de la presuncién y de dicha maxima de experiencia (lo que, en iim,
instancia, debe descansar en la observacién de casos anteriores).
Presuncién jurisprudencial
Maxima de experiencia: “Viene siendo desgraciadamente frecuente..”
(0 Sélo se encontré en el registro > Juan no traficaba con droga
de su casa1 gramo de cocaina. (pretensién)
(2) Fue acusado por alguien a quien
se le habia intervenido cierta
cantidad de droga, sin que dicha
acusacién fuera ratificada.
Como hemos visto, el enlace entre los enunciados sobre los hechos que deseamos pro-
bar y los elementos de juicio (la informacién sobre los hechos probatorios) de los que
disponemos puede ser de distintos tipos (en el ejemplo anterior nos encontrébamos
con una maxima de experiencia y una presuncién). En cada uno de estos tipos de co-
nexiones o enlaces podemos distinguir entre a) su fundamento, b) su finalidad y ¢) su
fuerza. Por fundamento me refiero a los requisitos para la correccién del enlace; por
finalidad al objetivo (que puede ser epistémico o practico) que ese enlace trata de satis-
facer; y por fuerza al grado de solidez que ese enlace aporta a la inferencia probatoria
(lo que se traduce en una mayor o menor resistencia a ser desplazado por inferencias
con un enlace distinto). Se trata sin embargo de tres nociones relacionadas: muchas
veces el fundamento de un enlace depender de la medida en que resulte un medio
adecuado para satisfacer su finalidad, y su fuerza dependerd a su vez. del grado en que
esté fundamentado y la importancia que se le conceda a tal finalidad; sin embarg0
creo que puede resultar titil y esclarecedor distinguir estas tres dimensiones.
En ocasiones, el enlace consiste en un enunciado que describe una regularidad entre dos
tipos de acontecimientos. Hemos llamado a estos enunciados méximas de experien’
y consisten en generalizaciones a partir de experiencias previas que asocian hechos del
tipo del que queremos probar con hechos del tipo de los que constituyen las pruebas °
indicios. Estas maximas de experiencia, por tanto, tienen como fundamento la obser”
vacién de una asociacién més o menos regular entre dos hechos y su finalidad es raf
et
Primera parte a
de aproximarse en la mayor medida posible -dadas las circunstancias de la prueba- a
la verdad acerca de los hechos que se infieren. Su fuerza viene determinada por la soli-
dez del argumento inductivo en el que descansan. En otras ocasiones, se trata de reglas
dirigidas al juez que le obligan a aceptar como probados ciertos hechos cuando se dan
ciertos hechos previos (es el caso de las presunciones y de las pruebas legal o jurispru-
dencialmente tasadas, esto es, reglas que predeterminan la valoracion que el juez debe
hacer de los hechos probatorios). Estas reglas pueden tener como fundamento la obser-
vacién de una asociacién regular entre hechos (en cuyo caso son similares a méximas de
experiencia, pero con autoridad normativa) o algdin valor o principio que se considera
relevante (por ejemplo, el de seguridad, el de protecci6n de los intereses de la parte mas
débil, etc.) En el primer caso, su finalidad es también la averiguacién de la verdad; en el
segundo caso, su finalidad es la proteccién de ese valor o principio. Ahora bien, dado que
son reglas 0 normas, en uno y otro caso su fuerza viene determinada ~al menos en un
primer momento- por el cardcter normativo del Derecho.
Podemos distinguir, por tanto, entre las inferencias probatorias cuyo enlace es una
maxima de experiencia y aquellas cuyo enlace es una norma o regla de este tipo. Pode-
mos llamar a las primeras inferencias probatorias epistémicas y a las segundas inferencias
probatorias normativas. Sin embargo, el primer tipo de inferencia ocupa en el conjunto del
razonamiento probatorio un lugar central en cierto sentido légicamente prioritario. La
raz6n es sencilla: para poder realizar el segundo tipo de inferencias (aquellas cuyo enlace
es una norma) es necesario partir de la constatacién de ciertos hechos (las pruebas 0
indicios), pero para determinar si estos hechos ocurrieron, en algiin momento del razo-
namiento habremos de confiar en maximas de experiencia (aunque sean aquellas que
avalan la validez de nuestras observaciones directas). De manera que el segundo tipo de
inferencias debe descansar en una inferencia del primer tipo.
Por otra parte, como hemos visto, tanto las reglas que establecen presunciones como
|as maximas de experiencia correlacionan clases o tipos de hechos; por tanto, es im-
Portante para nosotros clasificar bien hechos particulares en clases de hechos (sub-
Suncién individual) o unas clases de hechos en otras (subsuncién genérica). El proceso
dk clasficacién o subsuncidn de un hecho en una clase de hechos podemos llamarlo
pPretacion de hechos y es un paso importante en la comprensién del mundo en
nora £2 1 aplicacin del Derecho en particular. El antecedente de hecho de las
s juridicas ofrece tipos de hechos en los que subsumir los hechos probados (es
22 Hechos y Razonamiento Probatorio
Jo que llamamos calificacién); pero en la mayoria de las ocasiones no podemos subsy.
mir directamente un hecho empirico en el antecedente de hecho de una Norma, sing
que previamente hemos de hacer subsunciones intermedias. Por ejemplo, flexionar
el dedo sobre un gatillo y disparar sdlo puede calificarse como homicidio doloso si
previamente lo hemos interpretado como un caso de accién intencional (esto es, lo
hemos subsumido en la clase de las acciones intencionales), si la relacién entre ese
disparo y la muerte de una persona es un caso de relaci6n causal, ete. De manera que
los hechos, tal como nos interesan normalmente para adscribir responsabilidad, son
hechos interpretados. Los hechos suelen tener gtados diversos de interpretacién, pero
normalmente no nos enfrentamos a hechos puramente empiricos, sino a entidades
complejas que combinan elementos observacionales y tedricos, normativos o valorati-
vos. Los elementos observacionales son aquellos que dependen de la observacién dela
realidad a través de nuestros sentidos; los elementos tedricos, normativos 0 interpre-
tativos son aquellos que dependen de la red de conceptos con los que los clasificamos
y comprendemos. Asi, por ejemplo, algunas conexiones entre sucesos las clasifica-
mos como relaciones de causalidad; algunos movimientos corporales de las personas,
acompafiados de ciertas actitudes psicolégicas, los consideramos acciones; en ciertos
supuestos, lo que un agente no ha hecho lo podemos calificar de una omisin; etc.
Determinar que algo es causa de otra cosa, que algo es una accién, que una accin es
intencional 0 no, que ciertas actitudes constituyen emociones, etc. son cuestiones que
dependen de opciones conceptuales. Segiin cual sea el concepto de causa, por ejem-
plo, que manejemos (segiin la identifiquemos con condiciones necesarias o suficientes
del efecto), una relacién entre dos sucesos puede ser considerada causa 0 no; y segiin
la noci6n de intencién que usemos, las consecuencias de nuestras acciones previstas
pero no deseadas directamente pueden ser consideradas intencionales 0 no.
Lo anterior sugiere que hay otro tipo de inferencia que tiene que ver con los hechos
(previa todavia a la calificacién juridica de tales hechos; no se trata atin, por tanto, del
razonamiento cuya conclusién es la calificacién juridica del hecho, aunque esencial-
mente es una inferencia del mismo tipo: en ambos casos subsuntiva), cuyo enlace ¢s
una regla conceptual o definicién (0, si se quiere, una teorfa conceptual, en sentido
amplio). Podemos llamarlas inferencias (probatorias) interpretativas. ¢Cual es el fun-
damento, cual la finalidad y cual la fuerza de estas reglas conceptuales o definiciones?
El fundamento de las reglas conceptuales que usamos en la prueba de los hechos (ju
Se
Primera parte
23
gical o no) remite a las condiciones de correceién 0 adecuacién de los conceptos; la
finalidad de estas reglas conceptuales remite a la funcién de los conceptos como he-
rramientas para ordenar, clasificar, comprender el mundo, construir leyes generales
txplicativas y predictvas, facilitar Ia aplicacion de normas, etc. y la fuerza de estas
reglas dependera del grado en que estén fundamentadas, de su adecuacién a los fines
perseguidos y-en ecaso del Derecho des su origen se encuentra en ellegislador, la
jurisprudencia, la dogmatica, etc.
un ejemplo de este tipo de inferencias es el siguiente:
Por “causa” hay que entender una relacién que opera como condicion necesaria entre dos sucesos.
(enlace)
-— >Z es causa de X
(hipétesis)
{@) Todo aquél que contrajo la
enfermedad X habia consumido Z
(b) No todo el que consumié Z
contrajo la enfermedad X
(es decir, Z opera como condicién
necesaria, pero no suficiente, de X)
| (pruebas)
|
|
”
Hechosy Razonamiento Probatorio
¥en el siguiente esquema podemos ver las diferencias entre los tres tipos distintos
le
inferencias’:
TNFERENCIA
PROBATORIA emace
TPO | _FUNDAMENTO | __ FINALIDAD FUERZA
Laobservaciénde dad | b&S9lde2 det argumento
Mixima dol} una asociacionmts| AP yeaa | inductvoonel aie
Eplstimica experiencia | omenosregular | Serene! descansale miximadela
entre doshechos experiencia |
Laobservacionde
tuna asociaciénmas| APtxmarsoala verdad | arseternomativodel
acerca deloshechos que
omenosreguist | seinfieren
ne Rega _| entedoshechos
Agunvare | vaprtccién dnesevae Carctrnomaie dh
principioquese | principio. Derecho.
Depender del gradoon
Remiteala funciéndelos| que estén undameniads|
conéones | TSrcnon ce Eerncraecinabs
- heramientas para | fines porsegudosy en
toprotaiva | Coneepton | matrales de | ST fea, | casodelDereche dese
comeccién | comprenderelmundo, | origenseencuentaene!
adecuaciondelos | constuirleyes generales | legisiador. la
conceptoa ‘xpleatvasy predieivas | jursprudencs a
ogmatica at
3.¢Prueba directa vs. prueba indirecta?
Los juristas suelen reservar este esquema que he propuesto como representacién de
la estructura general de la prueba para el tipo de prueba que se ha llamado “prueba
indirecta” o “prueba de indicios” (0, incluso, “prueba presuntiva”), contraponiendola
ala prueba directa.
ae . : 0
La diferencia entre ambos tipos de prueba se ha caracterizado tradicionalmente con
sigue: La prueba directa es “aquélla en que la demostracién del hecho enjuiciado surg
. ito.
3 Tomoel esquema de Roger Zavaleta, “La justificacién respecto de los problemas de prueba’, manusct
oo.
Primera pare as
directo ¢ inmediato del medio de prueba utilizado; la prueba indirecta o in-
aquella que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no
del delito, pero de los que pueden inferirse éstos y la participacién
de modo
diciaria es aquell
son los constitutivos:
sclacusado por medio de un razonamiento basado en el nexo causal ylégico entre los
hechos probados y los que se trata de probar”. A partir de esta caracterizacién suele
erse que la prueba indirecta es menos fiable (y una especie de “mal menor’) y,
debe estar sujeta a criterios de valoracién mas estrictos.
sosten
porello,
in mi opinién, sin embargo, la diferencia entre ambos tipos de prueba debe ser muy
matizada, Entre las pruebas consideradas directas encontramos las declaraciones de
testigos y las pruebas documentales. Si Ticio dice que vio a Cayo golpear a Sempro-
nio, este testimonio se consideraria prueba directa de que Cayo golpeé a Sempronio,
Sin embargo, lo tinico que ese testimonio prueba directamente es que Ticio dice que
vio a Cayo golpear a Sempronio. Para concluir a partir de esa declaracién que Cayo
golpeé realmente a Sempronio hay que establecer la credibilidad de Ticio (descartar
que mienta, que haya construido una version falsa a partir de recuerdos fragmenta-
rios o que percibiera o interpretara mal lo que vio). Ello exige cierto razonamiento (no
necesariamente sencillo) y una serie de inferencias encadenadas, basadas a su vez en
regularidades 0 maximas de experiencia. Es decir, ni en la prueba directa surge direc-
tamente la demostracién del hecho enjuiciado, ni tal demostracién se realiza sin infe-
rencias, nila estructura de la prueba de indicios es distinta de la de la prueba directa
(en ambos casos hay un hecho base, una hipotesis a probar y un enlace)’.
——
4 Miranda Estrampes, M,, La minima actividad probatoria en el proceso penal, J.M. Barcelona, Bosch
Editor, 1997, p.238.
5 ine raxén BellochJulbe cuando arma que “no exsten diferencias ualtaiva entre Ia estructura
pps indicia y a estructura de ls convencionalmente denominadas ‘prubas directa.
core ejemplo de un testigo que afrma haber presenciado cémo el ausado realizaba el
rec nientehecho detictivo Tal estimonio, sein as normas al uso, deberd calficars de'‘prueba
pert (tanto tecae sobre el epicentro de I eventual prtensin acusatora y no sobre echos
ada timamenteconectado con fa dindmicacomisia, Pues ben, incluso en al cas, podria
sent techease (an estgo que afimahaberpresencadoloshechos), un proceso dedctivo
Tieng ol escent Como veremos mas adelante, no necesariamente serd una deduccién. DGL] (no
cra real cazones 9 motvos para mente, y ademas estaba plenamentecapacitado para peri
resent thoratransmite) yuna conelusién ligia (debe ser verdad lo qu el testigo narra que
“ Julbe, Belloch, La prueba indiciaria, en Cuadernos de Derecho Judicial, XIII, 1992, pp. 42 43.
26 Hechos y Razonamiento Probatorio
Tampoco puede decirse, con caracter general, que la prueba directa es ma
la prueba de indicios. Por ejemplo, una prueba directa basada en testigos
ciaron el hecho enjuiciado pero que son, en realidad, poco fiables Puede a
fable gue
Ue presen.
; are ne
lide menor que una prueba de indicios basada en una muestra de ADN (que si”
sine.
bargo, se conecta con el hecho enjuiciado a través de un razonamiento con mi
'$ Paso;
s),
En definitiva, lo que queda de la distincién es la cuesti6n de si entre los hechos probs
rios y los hechos a probar hay més o menos inferencias que realizar, Se trata, por a
de una distincién gradual, y no cualitativa, Por ello, los criterios de racionalidad epise.
molégica que hemos mencionado antes son aplicables a uno y otro tipo de prueba,
I. EL CARACTER APROXIMATIVO DE NUESTROS JUICIOS SOBRE LA VERDAD
La inferencia probatoria epistémica podria considerarse como el tipo central de ra
zonamiento probatorio, puesto que los otros tipos de inferencias descansan en él. Es
también el tipo de inferencia que tiene una conexién mas evidente con la verdad. Con
las inferencias que he llamado epistémicas pretendemos obtener o justificar conoci
miento nuevo, Partiendo de premisas que se consideran verdaderas, concluimos una
proposicién que también consideramos verdadera (o que tratamos como silo fuera.
Ia inferencia probatoria epistémica es, por tanto, una inferencia te6rica, aunque *
desenvuelva en el marco de un contexto mas amplio cuya finalidad itima (la aplica-
cién correcta del Derecho) sea practica.
Ahora bien, el uso de estas inferencias, como han insistido los autores cognoscitis:
tas, no nos garantiza mas que juicios que se aproximan a la verdad, esto es, juicios
que estan mas 0 menos justificados desde un punto de vista epistemolégico, Pe?
los que nunca podemos decir que son con total seguridad absolutamente somes
ros. No podemos esperar que la prueba nos ofrezca certeza absoluta, si por i a
absoluta entendemos que no haya Iégicamente un margen de error. Como es a a
las inferencias se suelen clasificar en deductivas 0 no deductivas (0 ia debs
primetas suelen caracterizarse como aquellos argumentos en los que 8 2"
premisas garantiza la verdad de la conclusién, cosa que no ocurre
tos inductivos. En ellos, es Idgicamente posible que las premisas 5°
en los argumen”
Primera pare en
porque las premisas s6lo avalan la conclusién hasta cierto grado.
conefgomento inductivono es valid oinvlido (a diferencia de lo que ocutre con las
un aciones), sino més o menos sido (entendiendo por “solide2"el grado en que las
premisasavalan ocorroboran Ia conclusién),
conclusién nolo sea,
probatorias se han considerado normalmente como razonamientos
pero podrian incluso reconstruirse como deducciones tomando la
ory los hechos probatorios como premisa
Las inferencias
no deductivos,
méxima de experiencia como premisa may‘
menor. Por ejemplo:
«si dos personas conviven maritalmente durante un lapso prolongado de tiempo, las
actividades delictivas de una de ellas son conocidas por la otra”
Ay Bconvivieron maritalmente durante un lapso prolongado de tiempo.
Aconocia las actividades delictivas de B
‘Aun asi, la conclusién no es necesariamente verdadera, porque no tenemos certeza
absoluta acerca de las premisas. Una deduccién nos dice que si las premisas fueran
verdaderas, la conclusién también lo seria, pero no nos dice si las premisas son efec-
tivamente verdaderas. Por tanto, si la inferencia probatoria se reconstruye como un
argumento no deductivo, las premisas no nos garantizan la conclusién. Y si se recons-
truye como un argumento deductivo, tampoco lo hacen (porque nunca podemos estar
seguros de la correccién de las premisas).
Sila conclusi6n acerca de los hechos probados nunca es una certeza absoluta, esto es, si
los hechos probatorios y las méximas de experiencia se limitan a oftecer un cierto gra-
ee confirmacién de la hipétesis sobre los hechos que hay que probar, que puede ser
end "i aa entonces no es correcta (en el ambito de la inferencia probatoria epis-
Sela disincign entre prucbaplenay semiplena, nitampoco afirmaciones del tipo
co a iste una mayor o menor convicci6n judicial, o se aleanza ono se alcanza”
prueba fetes y Plena, o noes nada” (otra cosa es que por prueba plena. se entienda
toriag eee tasada, pero entonces se trata de inferencias proba-
vas), La credibilidad de la conclusién es una cuestién gradual.
Pe
© Miray
inda Estrampes, M,, La minima actividad probatoriaen el proceso penal, pp. 52 8S..
as) Hechos y Razonamiento Probatorio
Ahora bien, Jo anterior no quiere decir que la inferencia probatoria epistémica pueda
valorarse al margen de criterios racionales’. La ‘libre valoracién de la prueba” ha de sig.
nificar necesariamente libre valoracién racional, y no libertad frente a cualquier, ctiterig
o regla, incluyendo la racionalidad (la critica a la concepcién que entiende el Principio de
libertad de valoracién de la prueba de una manera absoluta ha sido un lugar comtin de
los autores cognoscitivistas*) La dogmatica procesal y a jurisprudencia se ha ocupado
de estos criterios a propésito de la prueba de indicios o prueba indirecta (pero, como
hemos visto, no hay una diferencia cualitativa entre ésta yla prueba directa) En mi opi
nin, estos criterios -a los que a veces se hace referencia con el nombre de reglas dela
sana critica o reglas de la Idgica- son una aplicacién a la prueba en el mbito judicial de
los critetios que los filésofos de la ciencia han propuesto para establecer en qué medida
las hipétesis cientificas vienen avaladas por las observaciones (pruebas) disponibles. En
otros trabajos he propuesto los siguientes criterios de racionalidad epistemolégic:
i) Respecto de las pruebas o indicios, debe examinarse si éstos son a) fiables, b) su-
ficientes, c) variados, d) pertinentes.
ii) Respecto de las maximas de experiencia, a) deben estar bien fundamentadas
(esto es, ser la conclusién de un argumento inductivo bien construido, que partien-
do del examen de casos particulares concluya el enunciado que describe una regula-
ridad empirica) yb) en el caso de que establezcan una regularidad probabilistica (si
p, entonces probablemente q), la probabilidad debe ser elevada.
iii) Respecto de la hipétesis, son importantes los siguientes requisitos a) la hip6-
tesis no debe estar refutada por ninguna prueba, b) el grado de confirmacién de
las hipétesis derivadas, c) su coherencia, d) si existen otras hipétesis alternativas
plausibles, e) en qué medida su correccién explicaria los hechos que hemos dado
por probado, f) su simplicidad (en qué medida exige aceptar hechos no probados).
7 Fernandez Lopez, M,, Prueba y presuncién de inocencia, Ed. lustel, 2005, pp. 243 y ss.
8 Véase, por todos, Andrés Ibaiiez, Perfecto, Acerca de la motivacién de las hechos en la sentencia penal €0
Doxa, niim. 12,1992, pp.277y ss.
9 Para una explicacién de los mismos, véase Gonzilez Lagier, D., Quaestio Facti. Ensayes sobre prueba,
‘ausalidad y accién, México, Ed, Fontamara, 2013, p.55y ss.
Z a eg
Primera parte 29
tiene una implicacién importante para la formacién de los jueces: éstos debe-
idos conocimientos en ldgica y epistemologia; sin embargo, en la formacién
eneral, y de los jueces en particular, se presta ms atencién ala memo-
idos normativos que a la adquisicin de habilidades de razonamiento
juicy de métodos deans de os esos, y undo s se lega a esto, se prima a for
vr ciénen los métodos de resolucién de los problemas planteados por las normas (inter
preraci, lagunas, antinomias,.)sobze los problemas de prueba. Ser conscientes de esto
i relevante para algo que diré a propésito de las normas sobre la valoracién dela prueba,
este punto t
ran tener 6
de los juristas en ge
rizacion de conteni
II. LAS RESTRICCIONES A LA LIBRE VALORACION DE LA PRUEBA
1 Lajustificacién de las inferencias probatorias normativas.
El segundo problema que plantea la relacién entre prueba y verdad guarda relacién
con lo que hemos llamado inferencias probatorias normativas. La inferencia probato-
tia normativa es un caso de restriccién del principio de libre valoracién de la prueba.
las inferencias probatorias normativas no son argumentos tedricos, esto es, argu-
mentos que, partiendo de premisas descriptivas que se consideran verdaderas, llegan
aunaconclusién también descriptiva e igualmente considerada verdadera. Por el con-
trario, son argumentos précticos que parten de una norma (que establece, por ejem-
Plo, una presuncién) y concluyen otra norma: la obligatoriedad de dar por probado un
hecho Hemos visto que las presunciones pueden tener un fundamento cognoscitivo
©¢pistémico o un fundamento basado en la proteccidn de un valor o interés practico;
tn este segundo caso la inferencia probatoria normativa no esté orientada a la verdad
empirica, sino exclusivamente a una fijacion de los hechos por razones distintas a su
Probable conexién con lo que ocurrié en realidad, En el primer caso se produce un
ee
% Ci
on onsideraciones acerca de a qué obligan realmente las presunciones (si a creer un hecho,
on Apu » @ aceptatlo, etc.) puede verse en Mendonca, Daniel, Presunciones, en Doxa, 21-1, 1998 ¥
16 Regla, J, Nota sobre “Presunciones, de Daniel Mendonca, en Doxa, 22, 1999. Véanse también
verdad y normas procesales, en Isegoria, nim. 35, 2006 y Pefia, Lorenzo & Ausin, Txetxu.
aves inferencia de hechos presuntos en la argumentacién probatoria, Digital.CSIC -Consejo Superior
cutsen nes Ciemifcas. Recuperada en Agosto 2, 2012, del sitio Web temoa : Portal de
ucativos Abiertos (REA) en http://www.temoa.info/es/node/372238
(00). Lai
Reg
30 Hechos y Razonamiento Probatorio
supuesto de inferencia normativa que pretende tener un fundamento epistemolégico,
éSon legitimas estas reglas de prueba?
De acuerdo con Bentham, si se asume que la finalidad de la prueba es la averiguacién
de la verdad, entonces el mejor método para alcanzar esa finalidad consiste en redu.
cir en la mayor medida posible el llamado “Derecho probatorio”. Bentham confiaba
en una suerte de “epistemologia natural” basada exclusivamente en los criterios de
racionalidad epistemol6gica, por lo que las interferencias en tales criterios nos alejan
de esa finalidad y deben limitarse en la mayor medida posible, Esto implica, respecto
del momento de seleccién de los elementos de juicio, la asuncién de una regla general
de inclusion de todas las pruebas relevantes y consiguientemente el rechazo de las
reglas de exclusién de pruebas (que también afectan al principio de libre valoracién
de la prueba, en la medida en que impiden que sea el juez el que decida si valora esa
prueba). ¥ respecto del momento de valoracién de la prueba, el rechazo de toda regla
que establezca autoritativamente el valor probatorio de los elementos de juicio, En de-
finitiva, tal como lo resume Twining, de acuerdo con Bentham el Derecho no debe con-
tener “ninguna norma que excluya testigos o pruebas; ninguna norma sobre el peso o
el quantum de la prueba; ninguna norma vinculante sobre la forma de presentacién de
las pruebas; ninguna restriccién artificial sobre los interrogatorios o el razonamiento
probatorio; ningiin derecho de silencio ni privilegios de los testigos; ninguna restric-
cién al razonamiento que no sean las propias del razonamiento practic; ninguna ex-
clusién de pruebas excepto si son irrelevantes o superfluas o si su presentacién supone
perjuicios, gastos o retrasos excesivos en las circunstancias del caso espectfico".
En todo caso, aun aceptando el principio general de inclusién de las pruebas epistemo-
Jogicamente relevantes, el propio Bentham admitia excepciones al mismo. Un primer
grupo de excepciones tiene que ver con lo que Juan Carlos Bayén ha llamado “costes
procedimentales”. En palabras suyas: “minimizar el riesgo de error conlleva en si mis-
mo costes (tanto de funcionamiento general del sistema jurisdiccional como, para las
partes, de dilacién en la obtencién de una decisién) y no es razonable postular que ¢!
derecho debe buscar la reduccién del error literalmente a cualquier coste. Asi que, Si
el primer problema era el de la minimizacién del riesgo de error, el segundo es el dela
minimizacién de los costes que conlleva la minimizacién del riesgo de error (que podemos de-
|
a
Primera pare 3
san por simpliida, “costes procedimentales"™. Un segundo grup de excep
nominas Pacionado con la necesidad de proteger valores distintos al de la verdad y
Ee ea en eontlicto con ella (derechos fundamentales, por ejemplo). Desde
vista la averiguacion de la verdad no es la snia finalidad del proceso.
“ela verdad os un valor mas que debe ponderarse con otros valores.
sudndo estan justificadas estas excepciones es una cuestién moral y
cio!
que pueden et
este punto de
Laaveriguacion
1a cuestion de cl ,
politica, pero no epistemolégica”.
cabra hablar de un tercer tipo de excepciones ala regla general de inclusin de todas
tas pruebas relevantes? Para Bentham no, pero podria ponerse en duda su conviccién
de que el modo mas eficaz de asegurar la verdad consista en rechazar necesariamente
las reglas de prueba. De hecho, muchas veces se ha pretendido que algunas reglas de
prueba (tanto a propésito del momento de seleccién de las pruebas como en el mo-
mento de valoracin de las mismas) tiene un fundamento precisamente epistemolégi-
co por ejemplo, como hemos visto, en el caso de algunas reglas que establecen presun-
ciones). La pretensin de estas reglas es que, en ocasiones, introducir normas sobre
prueba podria ser una manera de asegurar en conjunto y a largo plazo un nimero total
de errores menor que el que produciria en esos casos la restriccién de las reglas de ex-
clusién de pruebas y el principio de libre valoracién de la prueba”.
El problema del establecimiento de reglas de exclusién de pruebas, reglas tasadas de
valoracién de la prueba y de presunciones es que limitan la capacidad del juez de te-
ner en cuenta todas las circunstancias y peculiaridades del caso, predeterminando las
pruebas que puede tener en cuenta y cémo debe valorarlas, siendo obvio que el legisla-
dor no puede prever al establecer tales reglas todas las circunstancias que en cada caso
Pueden ser relevantes. A pesar de ello, en mi opinién, pueden darse circunstancias
rece awe justifiquen -desde un punto de vista epistemolégico- el establecimiento
Mean rie por ejemplo, enla tendencia a interpretar el principio de libre
cae pruebas como una libertad total, incluso frente la regla dea racio-
| oen la falta de formacién de muchos jueces (y, sobre todo, de los jurados) en
a
™ Bayén, Juan C, Epistemologi
i i Erte moray rac ees hts Hain nfo benthamiana
2 Bayg .
: 76n, Juan Carlos, Epistemologta, moraly prueba de los hechos, p. 21.
‘Yn, Juan Carlos, Epistemologia, moral Ly prueba de los hecho, p. 20.
32 Hechos y Razonamiento Probatorio:
habilidades epistemol6gicas. Ahora bien, esta justificaci6n de restricciones a los prin.
cipios de libre inclusién y de libre valoraci6n de la prueba, aun teniendo como finalidad
asegurar la minimizacion de errores (esto es, una finalidad epistemolégica), depende
de consideraciones contextuales (aunque no por ello menos relevantes): un juez ideal,
plenamente racional y con plenas destrezas epistemol6gicas, no necesitaria este tipo de
reglas de prueba, pero pueden ser necesarias con jueces “de carne y hueso”*,
2. La prueba de los hechos psicolégicos: zbiisqueda de la verdad?
Un problema relacionado con el anterior es el que plantea la prueba de los hechos psi-
quicos. Uno de los requisitos para que pueda haber una sentencia penal condenatoria
es que se haya practicado prueba de cargo. De acuerdo con el Tribunal Constitucional
espaiiol, la prueba de cargo es aquélla “encaminada a fijar el hecho incriminado queen
tal aspecto constituye el delito, asi como las circunstancias concurrentes con el mismo
(..), por una parte y, por otra, la participacién del acusado, incluso la relacién de cau-
salidad, con las demés caracteristicas subjetivas y la imputabilidad*. Por lo tanto, la
presuncién de inocencia exige que se prueben no sélo los aspectos externos del delito,
sino también los hechos mentales o psicol6gicos relativos al mismo" Sin embargo, los
hechos mentales plantean serios problemas de prueba. Estos se han discutido espe-
cialmente a propésito de la prueba de la intencién y del dolo.
Qué problemas plantea la prueba de la intencién? Las intenciones, como el resto de
estados mentales o internos (las emociones, las creencias, las sensaciones, etc.), tie
nen un modo subjetivo de existencia (no independiente del sujeto que los experimenta)
y no son directamente observables por terceros; sélo el propio sujeto que los siente
parece tener un conocimiento directo de los mismos (que ni siquiera puede ser con-
siderado infalible), a través de lo que se ha llamado consciencia (por el contrario, los
hechos externos tienen un modo objetivo de existencia y pueden ser observados por
terceros). Estas peculiaridades -entre otras- han suscitado muchas dudas acerca de
rodueci6n
lidad de
14 Existeotroargumento (aunque parcialmente conectado con éste) que podriajustificar|
de reglas de valoracién de la prueba. Se trata de un argumento que parte de la imposibi
formular un esténdar de prueba, pero nolo discutiré aqui.
15 STC33/2000 de 14 de febrero, Fundamento juridico 4°.
16 Véase Fernandez Lépez, M., Prueba y presuncién de inocencia, pp. 58 ss.
Primera pare Ee
dos mentales son hechos en el mismo sentido que los hechos externos,
la concepcion cientifica del mundo y acerca de cémo
gi los esta c
geerca de cémo “encajan” en
pueden ser conocidos por terceros.
por su parte, la doctrina procesal y la jurisprudencia sostienen -acertadamente- que
Jochechos psicol6gicos no son susceptibles de prueba directa, sino de prueba indirecta
ode indicios”. Esto es, nadie puede haber visto que un sujeto tenia una determinada
sntencién (o una creentcia, o una emocidn), por lo que los estados mentales deben ser
inferidos (0 presumidos) a partir de la conducta externa del agente al que se atribuyen
yde las circunstancias del contexto:
“La prueba de los elementos subjetivos del delito no requiere nece-
sariamente basarse en las declaraciones testificales 0 en pruebas
periciales. En realidad, en la medida en que el dolo o los restantes
elementos del tipo penal no pueden ser percibidos directamente
porlos sentidos, ni requiere para su comprobaci6n conocimientos
cientificos o técnicos especiales, se trata de elementos que se sus-
traen a las pruebas testificales y periciales en sentido estricto, Por
lo tanto, el Tribunal de los hechos debe establecerlos a partir de la
forma exterior del comportamiento y sus circunstancias mediante
un procedimiento inductivo, que, por lo tanto, se basa en los prin-
cipios de la experiencia general”.*
Con este fin, la jurisprudencia ha ido creando un catalogo de “indicios-tipo” aptos para
inferir el dolo en distintos tipos penales (por ejemplo, para la receptacién se considera
indicio dela intencién que el precio de adquisicién sea notablemente inferior al valor real
- a cosa, y para la distincién entre “animus necandi” y “animus laedendi” la idoneidad
a arma usada o la importancia vital del lugar del cuerpo al que se dirigié el ataque)”.
‘or esta via, se ha ido conviertiendo la prueba de la intencién en una inferencia proba-
1
7 Portodos, Ragués, Ramén, El doloy su pruebaen el proceso penal, Barcelona, J.M. Bosch Editor, 1999,
Ee 23774 y Laucenzo Copell, Patrica, Doloy cmocimient, Valencia, Trant To Blanch, 1999, pags.
STS de 20 de Julio de 990.
Sobre el Se
el problema de los indicios-tipo en la prueba del dolo, véase Laurenzo Copello, Dolo y
‘onocimiento, pigs. 132 y ss.
8
19
Te
|
|
|
4 ‘Hechos y Razonamiento Probatorio
toria normativa, en la que el enlace entre los hechos probatorios y los hechos a Probar (lg
intencién) est constituido por tales indicios-tipo, que no son mas que reglas de valora-
cin de la prueba introducidas jurisprudencialmente, El propio Tribunal Supremo hy
legado a negar que los hechos psicol6gicos sean realmente hechos y los ha considerady
“juicios de valor” que forman parte de la quaestio iuris; y parte de la doctrina penal -en
una direccién semejante- ha sefialado que la prueba del dolo no es en realidad una acti-
vidad cognoscitiva, sino una atribucién o imputacién a partir de esos “indicios-tipo™,
De esta manera, a propésito de la prueba del dolo o de la intencién, se pueden iden-
tificar dos tipos de posturas o concepciones: Por un lado, las concepciones que pode-
mos llamar cognoscitivistas o descriptivistas, para las que la prueba de la intencién es
descubrimiento, esto es, una actividad cognoscitiva, orientada a establecer juicios de
atribucién que son verdaderos 0 falsos. Para estas concepciones las intenciones son
un tipo de realidad que es posible conocer, por lo que los criterios que debemos usar
para formular nuestros juicios de atribucién deben asegurarnos en la mayor medida
posible la correspondencia entre nuestra atribucién y esa realidad. Por otro lado, las
concepciones adscriptivistas o normativistas, para las cuales la prueba de la intencién
es una imputacién, esto es, una actividad que no tiende a descubrir ninguna realidad
interna o psicolégica (porque no existen los estados mentales, o porque no pueden set
conocidos, porque no es necesario conocerlos en el proceso), sino a calificar de cierta
manera la accién del agente de acuerdo con ciertos criterios que pueden satisfacer
intereses muy variados (como el cardcter ejemplificativo de la pena, la resolucién de
conflictos, etc.), pero no orientados al descubrimiento de la verdad.
Miopinién es la prueba de los elementos subjetivos del delito debe estar también presi-
dida por la finalidad de averiguar la verdad, aunque en este caso se trate de una finali-
dad mis dificil de satisfacer. Si no fuera ast, la culpabilidad no se estaria descubriendo,
sino que la estaria constituyendo el sistema juridico. No tener en cuenta las actitudes
subjetivas reales del sujeto atenta, ademis, contra un principio basico del Derecho Pe
nal: el principio de responsabilidad subjetiva, basada en la idea del reproche como un?
de los elementos que ponen en marcha la reaccién del sistema penal.
20. Por todos, vease Ragués, Ramén, El dla y su prueba en el proceso penal y Consideracines sobre la prc
del doo, en La Ley, afo XXIII, nim. 5633, 2002.
ad
Primera parte 5
gn realidad, que la jurisprudencia haya establecido reglas de valoracion de la prucba
nests hechos y que el tipo de inferencia que se haya extendido para la prueba de los
m P
ers — entre otras, las siguientes obras de Putnam: Meaning and the Moral Sciences, Routledge
ise 1978 Reason, Truth and History, Cambridge University Pres, 98; Realism and Reason
Open eit! Papers, vol 3, Cambridge University Press, 1985; The Many Faces of Realism, LaSalle, Ms
tt, 1987; Realism with a Human Face, Cambridge, Mass.: Harvard University, 1990.
oo) Hechos y Razonamiento Probatorio
mundo y que no podemos decir que sélo una de ellas sea legitima (rechazando, por
tanto, la tesis 2), lo que le lleva a sostener a su vez que los objetos y los hechos varian
con las teorfas 0 esquemas conceptuales, esto es, no existen con independencia de
las teorias (rechazo de la tesis 1). Aunque existe un mundo “objetivo”, éste no Posee
una estructura ontolégica dada, sino que ésta es construida con nuestros esquemas
conceptuales: “nosotros cortamos el mundo en objetos cuando introducimos uno y
otro esquema de descripcién” .
El relativismo conceptual también parece implicar el rechazo de la teoria de la verdad
como correspondencia a la manera tradicional. Puesto que no hay objetos indepen-
dientes de la mente, dice Putnam, no puede haber una correspondencia entre nuestras
teorias y los objetos independientes de la mente. Lo que si hay son verdades internas a
cada esquema conceptual o verdades pragmaticas.
En su opinién, estos tres postulados (relativismo conceptual, relativismo ontolégicoy
rechazo de la teoria de la verdad como correspondencia) son necesarios para reubicar
el realismo, sacandolo de su posicién ingenua e introduciendo en él un necesario ele-
mento pragmitico, Pero el realismo interno tampoco es un relativismo radical segtin
el cual el mundo es creado sin criterios por nuestra cultura. Qué queda de genuino
realismo en el realismo pragmatic de Putnam? Queda el hecho de que, una vez ele-
gido un esquema conceptual, qué hechos y objetos existen ya no es una cuestién de
decisién, ya no es convencional. Lo tinico que podemos hacer es escoger las teorias ¥
los conceptos; una vez hecho esto, la verdad deja de ser convencional y se nos impo-
ne (como explica Diéguez Lucena: “una vez elegido el marco conceptual, hay ‘hechos
externos’ que nos dicen cuales son los objetos que hay, o dicho de otro modo, una vez
elegido el marco conceptual, ‘los objetos caen intrinsecamente bajo ciertas etiquetas’
si elegimos utilizar el concepto de estrella tal como lo empleamos en astronomia, Sitio
cae entonces, queramos o no, bajo ese concepto; la referencia no esta, pues, indetermi-
nada”). Y queda también el hecho de que no todas las teorias y conceptos se ajustan 2
nuestras intuiciones (es decir, cualquier esquema conceptual no sirve para reconstruir
nuestras intuiciones sobre el mundo) ni son adecuados para nuestros fines, porque n0
28 Putnam, H., Reason, Truth and History, pig. s2.
29 Diéguez, Antonio, La relatividad conceptual y el problema de la verdad: bases para un realismo ontolégi
También podría gustarte
- Principioigualdad NegcolectivaDocumento616 páginasPrincipioigualdad NegcolectivarafabdaAún no hay calificaciones
- Mesa LagoDocumento20 páginasMesa LagorafabdaAún no hay calificaciones
- HendersonDocumento30 páginasHendersonrafabdaAún no hay calificaciones
- R0037 0008 04 Principios Generales Derecho UrbanisticoDocumento18 páginasR0037 0008 04 Principios Generales Derecho UrbanisticorafabdaAún no hay calificaciones
- Motivacion Aa5Documento29 páginasMotivacion Aa5rafabdaAún no hay calificaciones
- Motivacion AaDocumento40 páginasMotivacion AarafabdaAún no hay calificaciones
- Protocolo GuiasDocumento176 páginasProtocolo GuiasrafabdaAún no hay calificaciones
- Motivacion Aa1Documento29 páginasMotivacion Aa1rafabdaAún no hay calificaciones
- Decretero de Sentencias: Teoría y Práctica de La Integración Regional" Que Imparte La Cátedra JeanDocumento27 páginasDecretero de Sentencias: Teoría y Práctica de La Integración Regional" Que Imparte La Cátedra JeanrafabdaAún no hay calificaciones
- InvencionesDocumento24 páginasInvencionesrafabdaAún no hay calificaciones
- Sentencia Cartelera TCEDocumento12 páginasSentencia Cartelera TCErafabdaAún no hay calificaciones
- Regulación de Los Establecimientos de Larga EstadíaDocumento96 páginasRegulación de Los Establecimientos de Larga EstadíarafabdaAún no hay calificaciones
- Caracteres Del Acto AdministrativoDocumento13 páginasCaracteres Del Acto AdministrativorafabdaAún no hay calificaciones
- MobbigDocumento23 páginasMobbigrafabdaAún no hay calificaciones
- Decretero de SentenciasDocumento18 páginasDecretero de SentenciasrafabdaAún no hay calificaciones
- Simbologia ReligiosaDocumento26 páginasSimbologia ReligiosarafabdaAún no hay calificaciones
- GABRI Erica LucianaDocumento58 páginasGABRI Erica LucianarafabdaAún no hay calificaciones
- Prerrogativas e InmunidadesDocumento232 páginasPrerrogativas e InmunidadesrafabdaAún no hay calificaciones
- Juan Carlos Mendonca Constitución y PoliticaDocumento37 páginasJuan Carlos Mendonca Constitución y PoliticarafabdaAún no hay calificaciones
- Objecion de ConcienciaDocumento9 páginasObjecion de ConcienciarafabdaAún no hay calificaciones
- Juan Antoio García Amado, La Prueba Judicial, Sus Reglas y Argumentos. Bolivia, 2019 LIBRODocumento165 páginasJuan Antoio García Amado, La Prueba Judicial, Sus Reglas y Argumentos. Bolivia, 2019 LIBROrafabdaAún no hay calificaciones
- Jueces, Derechos Fundamentales Y Relaciones Entre ParticularesDocumento923 páginasJueces, Derechos Fundamentales Y Relaciones Entre ParticularesrafabdaAún no hay calificaciones