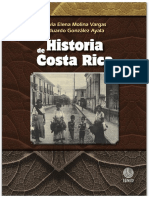Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
HCR
HCR
Cargado por
Historia en digital0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
32 vistas12 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
32 vistas12 páginasHCR
HCR
Cargado por
Historia en digitalCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 12
Silvia Elena Molina Vargas
Eduardo Gonzalez Ayala
ee
Costa Rica
Objetivos especificos
Mee ated ee er
Oe eee ee
Dye Me eR Metis eM elec Te Oo)
tested tue eS wet Res e hae gen Losec ns)
de la conquista espafiola.
Conceptos claves
Cereal
A. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES
DEL ACTUAL TERRITORIO COSTARRICENSE
Las sociedades indigenas en Costa Rica, antes de la llegada de los
espaiioles al territorio americano, se caracterizaron por su diversidad
cultural y por formas particulares de desarrollo social, politico, eco-
némico y comercial. El territorio tuvo influencias de los principales
grupos indigenas del norte del continente (los mayas y los aziecas),
asi como de los del sur (los incas), lo que constituia un valioso es-
pacio de contacto e intercambio de practicas culturales y socioeco-
némicas, que se reflejé en la riqueza y complejidad de las primeras
civilizaciones que se establecieron.
De acuerdo con Fonseca (2001: 9-105), la convivencia de los primeros
grupos humanos en Centroamérica se ubica, para efectos pricticos,
aproximadamente 12 000 afios a. E. C. con los cazadores de mega-
fauna (animales de gran tamano), quienes subsistieron gracias a la
caza de seres ahora extintos, como mastodontes y perezosos gigantes
(figura 1).
Para el territorio costarricense los registros datan aproximadamente
de 8000 a. E. C., cuando los grupos humanos se volvieron cazadares-
recolectores, aunque continuaron con su practica de trasladarse de
un lugar a otro en busqueda de alimentos para su subsisiencia (es
decir, continuaron siendo némadas).
Alrededor de 4000 a. E. €., vivieron una transicin hacia la produc-
cién propia de alimentos vegetales, que predominaron en la dieta, y
la domesticacién de animales. Hacia el afto 1.000 a, E. C. los cambios
en la produccién y el aumento de excedentes transformaron la vida
socioecanémica y politica, dando paso a sociedades tribales:
La adopeién de Ia agricultura fue un proceso gradual, que inicialmente
constituy6 una alternativa a la caza y la recoleccién, pero que finalmente
propicié una relacién diferente con la naturaleza. Con la produccién de
alimentos se dan una serie de cambios que conducen a.un nuevo modo de
vida de las sociedades precolombinas (Corrales, 1999: 32).
Fig. 1. Frimeros poblodores
cazando un mamut
(Gluis Gémez/FMBCCR).
Fig. 2. Regiones orqueolégicas
de Costa Rica
(@lonathan Marifto, 2013).
‘Atencian:
A partir de la pagina 309
podra encontrar estos mapas
a color y pagina completa.
Estas sociedades se han subdividido para su estudio en tres grandes
regiones, a saber: subregién Guanacaste, regién Central y subregién
Diquis (Corrales, 1999: 28). Presenta cada una de ellas caracteristicas
particulares y agrupan a las principales civilizaciones indigenas del
pais (figura 2).
Las sociedades a partir del 1000 a. E. C., denominadas por Fonse-
ca (2001: 120-158) tribales-productoras, también vivieron etapas en su
desarrollo: pasaron del cultivo de productos como maiz y yuea, a la
agricultura especializada a partir del 500 a. E. C. y hasta el 500 d. E.
C., 6poca en que las sociedades indigenas inerementaron el cultivo y
consumo de granos como maiz y frijoles. Gracias a ello, la poblacién
aument6 y aparecieron formas de organizacién politica mas comple-
jas, las cuales se pueden considerar civilizaciones, con un amplio de-
sarrollo artistico que llego hasta la decoracian de los cementerios,
aunado al intercambio comercial con otros pueblos como los mayas.
Del 500 al 800 d. E. C., inicia el modo de vida cacical vinculado a la
agricultura intensiva y al intereambio comercial; también pertenecen
a este periodo los trabajos con metales, principalmente ora y cabre,
y la extraccién de recursos marinos en algunas regiones (adicional-
mente, se considera el periodo cacical como el inicio de las preocupa-
ciones mas fuertes por asegurar el control del territorio y de obtener
mano de obra suficiente para las estructuras arquitectonicas que se
desarrollaban).
El modo de vida cacical especializado, tambien denominado cacicaz-
gos tardios (Corrales, 198 47), tavo su esplendor entre los aiios 800 y
1500 d. E. C. La aparicién de civilizaciones es la caracteristica mas
distintiva de este periodo, en el cual las sociedades tribales intensi-
ficaron atin mds la agricultura de tubérculos, granos y frutales, ast
como diferentes actividades:
[...] explotan los recursos tropicales de muchas maneras: recolectan
do, azando, pescando, practicando la agricultura de roza y quema, 0 la
agricultura permanente, y ampliando racionalmente las posibilidades
de explotaci6n de los recursos (Fonseca, 2001: 167)
El sistema de roza y quema consistié en la division de un terreno para
cultivar una seccion, mientras la otra se quem6 y se dej6 descansar,
con el fin de que recuperara sus nutrientes naturalmente. Luego se
intereambié su uso para que la primera se repusiera.
Esta estructura indigena conté con su propia organizacion econémi-
cay un sistema de produceién arménico con la naturaleza. Entre los
productos que mas se cultivaron estaban mai, frijoles, chile, camote,
tuea, tiquizque, papaya, pejibaye, aguacate y zapote; también recolec-
taban miel de abeja, frutas y sal; los animales domesticados fueron
el saino y la danta, a la vez que continuaban cazando venado, perdiz,
mono, iguana, tortuga y cocodrilo, entre otros.
Siguiendo a Corrales (1989: 48.55), en este periodo se diversifican los
cementerios, los bienes domésticos y suntuarios, la orfebreria, el
arte, la pintura, la misiea, el intereambio comercial con otras regio-
nes y las disputas territoriales y por recursos entre los cacicazgos
(figuras 3 y 4).
La diferenciacidn social se incrementé. Tuvieron un importante peso
Jas figuras del cacique (jefe politico-militar) y el chaman (lider espi-
ritual}, quienes utilizaron indumentarias y articulos personales para
reflejar su poder y posicién social, lo cual refleja el papel que empeza-
ron a tener bienes suntuarios, como los elaborados de oro.
La redistribucion de los bienes resultaba fundamental en las socieda-
des indigenas, de tal forma que estos se agrupaban y eran repartidos
posteriormente desde los centros jerarquicos. Implicaba un sentido
de reciprocidad propio de su visién de mundo, la cual estaba rela-
cionada con aspectos religiosos y miticos que configuraban tanto las
relaciones entre los seres humanos entre ellos, como las que estable-
cian con la naturaleza y con sus dioses (Fonseca, 2001: 192-202).
nicayana [SMNCR]
Fig. 4. Iniercambio comercial
entre lor indigenas
[Carlos Agvikar/FMBECR).
Fig. 5. Sitio arqueolégice de
Guayabo, en Turrialba
(®Roberio Ramos/SINAC]).
Fig. 6. Peiroglifo ubicado en
el Monumente
Nacional Guayabo
{@Roberto Ramos/SINAC].
Los petroglifos (dibujos en piedra), que se pueden encontrar en el
sitio arqueolégico Guayabo de Turrialba, son una muestra de la com-
plejidad de dichas relaciones (figuras 5 y 6)
A propdsito del siglo XVI, Ibarra (1996) indica que la poblacién estima-
da de indigenas al contacto con los espafoles era de 400 mil habitan-
tes, que complementaban caza, pesca y recoleccién con actividades
artesanales; la propiedad de la tierra, las materias primas y las herra-
mientas era colectiva. Utilizaban el agua mediante acueductos y el
fuego para las labores agricolas y el procesamiento de los alimentos,
ademas de diversos recursos como el caracol de muirice (usado como
tinte), la sal, la cerémica y el oro, los cuales posefan variadas utilida-
des socioeconémicas y simbélicas.
El intercambio de productos mediante las rutas de comunicacién era
constante, asi como los conflictos bélicos. Estos respondian a las parti-
cularidades productivas, la organizacién politica y religiosa, la demar-
cacién y expansién de territories, y disputas que ponian en evidencia
practicas como la eapiura de bienes y prisioneros
La estructura de poder politico era hereditaria a través del cacique, y
los cavicagos se subdividian en clanes con diferentes grados de po-
der y de relaciones sociales 0 de parenteseo. Finalmente, la tradicién
oral y las representaciones de la naturaleza que realizaban mediante
elarte y la orfebreria, reflejan una cosmovisién de gran riqueza y eon-
tenido sociocultural, que fue desestructurada con la legada de los
europeos.
La organizacién social en la antigua Costa Rica
Las sociedades indigenas antiguas que habitaban en el territorie que
hoy conocemos como Costa Rica estaban organizadas cn clanes matri-
lineales; es decir, en grupos de personas con una ascendencia comin y
donde sus miembros se consideraban un grupo familiar. La descenden-
cia de! clan se trazaba por el lado de Ia linea materna; de ahi el término
i
La organizacin de la sociedad en clanes permitfa determinar a quién
se consideraba familia y con quiénes podian contracr matrimonio. Los
lanes poseian una ubicacidn territorial y sus miembros se espcciali-
zaban en determinadas actividades. Los jefes solo podtfan provenir de
ciertos clanes.
L--] los clanes: tenfan sus propies territories y tareas usignadas espect-
ficas. Las fares se heredaban en ms de un clan. Que los clanes tenian
trabajos especifices se manifiestan en la tradieién y las historias. Estas
mencionan las tareas de gobiemo, ceremoniales, la manufactura de obje-
tas de-aro y otros trabajos (Bozeoli, 1979: (4).
AGn a finales del siglo XX, los grupos indigenas Bribris y Cabécares se
organizaban cn clanes matrilmcales. Los clanes ticnen un origen que se
imagina cn un antcpasado comiin, ya sca planta o animal. Por cjcmplo,
Antonio Saldafia, cacique de Tinsula y ititimo rey o jefe maximo de los
bribris de Talamanca, ascsinado a principios del siglo XX, provenia clan
SaLwak o gente del mono colorado (Aieles, sp.)
En las narraciones tradicionales, se dice que cl clan de Antonio |...
Como sus antepasados, los monos coloradios, ellos eran fuertes y ven-
cian a sus enemigos como los monos, colgindose de sus colas, escon-
diéndose y escapando; podian pegar muy fuerte con esos rabos (Bozzol,
197%: 45).
PUENTE: Fernindes y Gonzdles, 1907; FMECCR, 2005,
Fig. 7. Antonio Soldafo, iltimo rey de Talamanca.
Tarjeta postal de inicios del siglo xx.
el mercantilismo cs al
conjunto de ideas polti-
cas y econdmicas
eae encanto
ropa desde el siglo XVI
hasta lo primera mitad
del siglo XVIII; se carac-
ferizé por una fuerte in-
fervencién del Estado en
la economia, y en iiliima
instancia buscaba unific-
la base de esa ide
clegia era el acapara-
miento: en el enriquec-
imiento. de las naciones
por de le ceumulaci
en primera insiancia, de
ppreciosos. El ora
y lo plato, y luego las
piedras preciosas y la
mano de obra exclava,
consfiuyeron el impulse
al intereambio de mer
Se conecié como ruta
de la seda a uno red
de rules comerciales en-
te Asia y Europa, con
los cuales se unian las
ciudades de Chang'an
‘en China, Antioquia en
Siria y Constantinopla.
Aunque exis antes del
siglo XY, al términa fue
acufiado en 1877 por
.geégrafos alemanes.
B. EL CONTACTO Y¥ LA CONQUISTA ESPANOLA
NTECEDENTES EUROPEOS
Europa occidental experiment6 una serie de transformaciones du-
rante los siglos XV y XVI, las cuales condujeron a la consolidacion de
las monarquias en sus territorios. Este proceso reforaé la ya de por
si existente competitividad entre los estados, quienes para entonces
trabajaron desde dos frentes: el establecimiento de sus limites terri-
toriales y el incremento de su influencia y poderio econémico frente
asus vecinos.
En este contexto Espana, Portugal, Francia, Alemania, Inglaterra e Italia
implementaron diferentes medidas econémicas para favorecer el inter-
cambio comercial y la acumulacién de riqueza, por medio de la doctrina
econémica conocida con el nombre de mereantilismo.
La prosperidad econémica y comercial europea del siglo XV impacté
a toda la sociedad. Esta situacién se evidencié con los intereambios
comerciales realizados entre Oriente y Europa.
Los contactos entre ambos puntos fueron constantes, en particular gra-
cias a la denominada ruta de la seda y las especias. Habia una nece-
sidad de los enropeos por obtener, ademas de la seda, productos como
pimienta, cardamomo, jengibre, canela, clavo y nuez moseada, entre
otros, con los cuales conservar y aderezar las canes que consumian, y
ala vez brindar sabor a sus diversas comidas.
Este intercambio percibié algunas transformaciones con la crisis que
originé la peste negra en el siglo XIV y el consecuente descenso de la
poblacién, los cuales dieron lugar a que los duefios de las tierras aumen-
iaran el precio de los jomales para atraer a los campesinos a trabajar en
sus campos ante la escasez de mano de obra.
Tales circunstancias desembocaron en que dichos trabajadores rura-
les poseyeran mas dinero que sus predecesores y pudieran darse cier-
tos “Iujos” en cuanto a la alimentacién, como por ejemplo el consumo
de las especies, algo imposible para las generaciones anteriores.
La situacién se interrumpié debido a la mayor demanda y los ele-
vados impuestos que los turcos cobraron a las especies de la India,
las que aumentaron el consumo pero también el costo, y con ello la
necesidad de los europeos por explorar nuevas rutas para comerciar
con Oriente (Ritehic, 1984: 5-7).
Hambre, enfermedad y muerte durante el medioevo
Durante la Edad Media, las hambrunas repetidas entre Ia poblacién cu-
ropea.en la primera mitad del siglo XIV, provocaron un descenso de la
barrera inmunoligica que posibilité la transmisién de lo que se consid-
eraron “pestes”, que eran enfermedades contagiosas.
Hubo dos formas de peste: la mds importante fue la peste bubinica tam-
bién llamada “peste negra”, goncralmente transmitida por los animales
(pulgas 0 ratas) alos seres humanos. Afectaba los ganglios linfiticos y
su inflamacién sobre todo de los ubieados en la garganta (foninculos,
bubones), axilas y, en cspecial, en las ingics.
La otra enfermedad mortal fue la peste ncum6nica, conocida como la
“peste blanca”, que era en realidad tubcrenlests, una de las enferme-
dades mas infecciosas y mortales conocidas por el ser humano. En cl
medioevo, la peste blanca o tisis era frecuente en los meses trios del
invierno: afectaba los pulmones y crefan que se trasmitia con facilidad
por cl contacto fisico, la tas los estornudas.
PUENTE: Solano, 2004,
Fig. 8. llusiracién de una Biblia de 1411,
muesira dos viciimas de la peste negra
Al bloquearse el mar Mediterraneo, el eje central de estas redes mer-
cantiles, los europeos, pero en particular Espafia y Portugal, deci-
dieron buscar rutas alternativas que les permitiesen llegar a Oriente.
Esta decision se convirtié en un factor adicional que alimenté la com-
petitividad de ambos estados, al tiempo que les exigié perfeccionar
sus técnicas de navegacion.
De aqui que tanto Espana como Portugal recurrieran al uso de aque-
las innovaciones implementadas en otros lugares, como sucedié con:
* la briijula, un invento chino que apunia siempre hacia el norte
gracias a una aguja imantada (figura 9);
* la carabela, una embarcacién construida en la regién norte de
Europa, a la cual se le doté de las caracteristieas necesarias para
soportar las inclemencias del océano (figura 10);
+ el astrolabio, un instrumento arabe para determinar con preci-
si6n la latitud en la cual se encuentra la embarcacién gracias ala
observacion de la posicién de los astros (figura 11); y
* los portulanes, mapas trazados por los portugueses ¢ italianos;
indicaban las respectivas rutas maritimas (figura 12).
Fig. 9. Antigua brijula china de ka
dinastia Han (@Typo),
Fig. 10. Modelo de una carabela port
guesa (©PHGCOM).
Fig. 11. Astrolabio francés del siglo X¥ Fig. 12. Mapa portulano de 1569,
(Sage Ross). elaborade por Paole Forlani.
Las ansias de exploracion fueron precedidas por los viajes de algunos
personajes, quienes se habfan aventurado a recorrer caminos y rutas
maritimas desconocidas en busca de establecer nuevas conexiones
comerciales, como ocurrié con el italiano Marco Polo 6 los portugue-
ses Enrique el Navegante, Vasco da Gama y Magallanes
La accién de esos viajeros refleja la necesidad que existia de hallar
rutas alternativas, e impuls6 decisivamente a los portugueses y es-
paioles del siglo XV a restablecer el intercambio comercial y hacerse
con ganancias por medio de las especies
Siguiendo el impulse, los portugueses se convirtieron en los primeros
en aventurarse al océano Atlantico con ruta hacia el sur, bordeando el
continente africano y Inego hacia el este hasta arribar a Oriente. Unos
periplos en los que se propicié una infame forma de eomercio: la trata
de esclavos (Ritchic, 1994: 13), la cual agudizé la competencia entre las
coronas de Espafia y Portugal por dominar los territorios ultramarinos,
y apropiarse de sus beneficios comerciales. Por su parie los espaiioles,
con Cristobal Colon a la cabeza, se enrumbaron por el mismo océana
pero hacia el oeste, con destino a América (Murillo, 1994: 3).
El resultado de aquellas riesgosas experiencias europeas fue el im-
perialismo, es decir, la competencia por el dominio de los nuevos es-
pacios territoriales, la cual fue comandada por ambos estados euro-
peos. Un imperialismo que en el aspecto politico luché por alcanzar
el prestigio internacional, en lo econémico por buscar nuevos mer
cados, en lo ideolégico por reforzar la superioridad europea y en lo
tecnolégico por perfeccionar sus técnicas.
La légica fue evidente en América, en particular al ser obligada a inser-
tarse en el mercantilismo y el imperialismo. A partir de entonces a este
territorio se le concibié como la principal fuente de abastecimiento de
maiterias primas para las potencias ultramarinas de Espafa y Portugal,
que incluso firmaron el tratado de Tordesillas en 1494, un acuerdo que
propicié que Brasil quedara bajo el control de Portugal.
Con la ineorporacién de América, se configuré una trilogia en torno al
océano Atlintico: Europa con su produceién y las riquezas recibidas,
Africa como fuente de mano de obra y América con la aportacién de
sus riquezas y minerales. De esta manera el Atlantico se transform6é
en la nueva Via maritima europea, en declive del tradicional mar Me-
diterraneo y en desmérito de las potencias que hasta entonces habian
dominado el panorama econémico.
a) _ Espafia: el surgimiento de una potencia imperial
En el siglo xv Espaiia presencié la unin de Isabel I de Castilla y Fer-
nando II de Aragén. Al juntar sus coronas, los Reyes Catélicos sen-
taron las bases del futuro imperio espafiol, participaron de la ola ex-
pansiva europea y en la penetracin americana (Lodn et al., 2002: 114),
Para Espana este “nuevo continente” resulté ser un territorio exten-
so y con caracteristicas geograficas particulares. Desde sus relieves
variados, la diversidad en su vegetacion y fauna, los rios caudalosos,
sus fuertes vientos, y sus distintas condiciones climaticas, lo configu-
raron como un ambiente natural muy rico (Ibarra, 1993: 5) y habitado
por personas que tenian practicas socioculturales diversas. Unas cir
cunstancias desconocidas para los espaiales pero que debian sortear
para conquistar de manera efectiva el territorio.
Para lograrlo los ibéricos recurrieron a tres experiencias suscitadas
ensu region natal (Solérzano, 1998: 73-76; Solérzane y Quirés, 2006: XXXII):
* La expansién de los cristianos en la peninsula ibérica (siglo
XW). Después de siete siglos en que los musulmanes habitaron en la
peninsula Ibérica (con constantes conflictos moros-cristianos), es-
tos fueron expulsados. Luego de constantes luchas los portugueses
Jos desalojaron en 1253; Espana lo hizo en 1492 cuando los Reyes
Catélieos tomaron Granada (el tiltimo espacio del poder musulman
en la peninsula ibérica}. En estas baiallas, los espafioles aprendie-
ron estrategias de guerra que aplicaron luego en América.
* La expansién maritima de Portugal (fines del siglo XIV). Los
portugueses, al ya no tener que luchar contra los moros, se propu-
sieron ampliar su actividad comercial. De esta manera Portugal
ineursion6 en la navegacién ocednica de larga distancia, aportan-
do conocimientos técnicos, en la colonizacién de nuevas tierras
(con la imposicién de la esclavitud en Africa) e impuls6 el comer-
cio. Una expansion que reavivé el sentimiento de competitividad
espaiiola.
» La expansién econémica en el norte de Europa. Las transfor-
maciones que experimenté Europa entre los siglos XV y XVII pro-
Vocaron un cambio de mentalidad en su poblacion. Por ejemplo el
Renacimiento, con su impulso a las ciencias y las artes, las mejoras
implementadas en la agricultura, el ineremento poblacional y el de-
sarrollo del capitalism (con su afan de lucro), fueron parte de los
cambios que promovieron la exploracién europea y la colonizacién
de nuevas territorins (politicas expansionisias). Una légica dentro
de la cual el Viejo Continente irrumpié en América.
b) Laineursién espafiola en el “nuevo continente”
Los dos mundos, el europeo y el “nuevo continente”, experimentaron
una confrontacién violenta con el arribo de Crist6bal Colén en 1492,
y Centroamérica en particular con su cuarto viaje (1502; figura 13).
La Corona espafnola puso en practica la politica de reconocimiento
y dominio sobre el territorio, pero sin que las maximas autoridades
ibéricas vinieran a América: delegaron dicha actividad a aquellas per-
sonas que se decidieran integrar alguna expedicién para explorar y
reconocer el territorio.
Esta peligrosa tarea (recompensada primero con la encomienda de
indigenas y luego con la concesién de algun titulo al aventurero) per-
mitié que en solo veinte aftos se reconociera “practicamente toda la
costa atlantica americana, y ello sin casi costo alguno para la Corona”
(Soldrzano, 1987: 2).
En América inicié la penetracién mas sistematica de los europeos,
quienes desde la logica de la acumulacién de oro (base del mereanti-
lismo) se lanzaron a reconocer las tierras. Las incursiones espaitolas
iniciaron por el Atlantico/Caribe a través de la isla La Espafiola (ac-
tual Reptiblica Dominicana y Haitt) hasta expandirse a lo que es hoy
Puerto Rico, Cuba y Jamaica.
Fig. 13. Ruta seguida por
Cristébal Colin en 1502,
durante su cuarto y éltimo
viaje (@Phirosiberia}.
‘Una vez dominadas las Antillas, los espanoles se enrumbaron hacia el
este, hasta llegar a México, donde Hernan Cortés en 1521 controlé a
la poblacién nativa y domin6é Tenochtitlan (cuna de los azteeas, una
de las culturas antiguas més importantes de América)
En Centroamérica las exploraciones iniciaron con el cuarto viaje de
Cristébal Colén. Segiin plantea Solérzano (1999: 80), en 1502 Colén
se lanz6 a reconocer la costa caribefia para arribar a lo que en la ac-
tualidad es Panama pues penso que ahi podia encontrar el “Estrecho
Dudeso” que le permitiria llegar a Oriente. Recuérdese que Colén mu-
rié considerando que estaba en las Indias; en consecuencia, busc6 la
via maritima que conectaba el océano Atlntico con el océano Indico
para agilizar su viaje
En ese trayeeto Colén y sus hombres llegaron a un pueblo indigena
llamado Caraiai o Cariari (Puerto Limén) en la costa sur de la actual
Costa Rica; en lo que se convirtid el primer contacto de los espafioles
en lo que hoy es el pais. Fue una zona que los asombré por su riqueza
natural y en tal medida la denominaron “Costa Rica”.
En esta légica expansiva europea dos descubrimientos fueron signifi-
cativos. Por un lado, al italiano Américo Vespucio se le atribuyé haber
comprobado que CristGbal Coldn lleg6 a un nuevo continente y no a
Asia, como se habia pensado originalmente; entonces, se le denominé a
ese territorio América, en su honor. Aftos mas tarde (1513), Vasco Niiiez
de Balboa “descubrid” el océano Pacifico o “la Mar del Sur", aunque los
indigenas ya conocian su existencia (Fernandez, 2005b: 45-50).
El Océano Pacifico se convirtié en un espacio estratégico para los eu-
repeos con el fin de incursionar de manera efectiva en América, pues
la tarea se dificulté por el Atlantico/Caribe. Precisamente a través de
este conocimiento, los espafioles (dirigidos por Pedrarias Davila y
Francisco Pizarro entre otros) emprendieron las incursiones por Pa-
nam, hacia el sur, y por el Geéano Pacifico, hasta llegar a Colombia,
Ecuador, lo que hoy es Perti, Chile y en el Rio de la Plata.
Las posibilidades de empoderamiento espafiol se potenciaron gracias
al control de un espacio territorial tan vasto y rico; pero esta situa-
cion les exigié organizacion para administrarlo.
La Corona espaiiola creé algunas instituciones de control como lo fue
Ja Casa de Contratacion de Sevilla (1503) con el fin de vigilar el pago de
las rentas para la Corona, asi como controlar el transporte de personas
y de mereancias entre las colonias americanas y Espana. El Consejo
de Indias (1523) se cre6 con la idea de asesorar al monarca sobre las
decisiones y los nombramientos que hiciera para el continente pues se
convertian en leyes.
‘Con estos contactos los europeos abrieron paso a una serie de trans-
formaciones e intercambios. Si bien es cierto afectaron tanto a los
europeos como a los indigenas, resultaron ser desiguales y més per-
judiciales para los nativos. zPor qué? Porque a los indigenas se les
impuso el idioma, la religidn y se les modifice la organizacién de sus
pueblos y su estructura social (figura 14).
Fue una situacién compleja en la que intervinieron diferentes facto-
res como la superioridad tecnolégica y armamentistica de los ibéri-
cos (no es un enfrentamiento igualitario el dado entre el uso de las
ballestas, los caiiones, las armaduras, del uso del caballo y los perros
de guerra por parte de los castellanos, frente a las flechas, las piedras,
Jos escudos de cuero y los indigenas desplazandose a pie), las enfer-
medades (un arma mortal para los indigenas quienes no posefan los
anticuerpos para soportar la gripe o la viruela que les transmitieron
los ibéricos) o a través de la configuracion de relaciones estratégicas
(los europeos establecieron relaciones de confianza eon algunos gru-
pos de indigenas, y una vez hecho lo anterior aplicaron la politica de
“divide y vencerds” para estimular las rencillas y la enemistad entre
Jos nativos).
Los espafioles implementaron en América una conquista denominada.
“asangre y fuego” debido a la crueldad de sus practicas. Fueron com-
portamientos que los ibéricos legitimaron a través del Ambito religio-
80 (Payne, 199 1a: 33.35); de aqui que a este proceso se le denominara
como la “guerra justa” (Quirds, 1997: 42).
Tales circunstancias implicaron la modificacién de la sociedad indi
gena y el descontento de los natives, quienes se rebelaron ante la
amenaza espaiola: demostraron que los indigenas no eran inexpertos
en elarte de la guerra. La principal diferencia radicé en que los ibéri-
cos contaron con mejores herramientas.
El proceso de expansién espafiola en América incidid de manera di-
ferenciada en los distintos territorios. Los esfuerzos ibéricos se con-
centraron en las areas més pobladas y rieas, como en los territorios
de las grandes culturas antiguas aztecas (México), mayas (México y
parte de Centroamérica) y los incas (en el alto Perti ubicado al oc-
cidente de América del Sur); ademas de zonas como la Sierra de la
Plata en America de! Sur, o Panama como punto estratégico hacia el
Pacifico y hacia el sur (figura 15).
En esta ldgica, lo que hoy es Costa Rica experiment6 un proceso de
conquista mas tardfo, al que se le brindara mayor detalle a continuaci6n.
Fig. 14. Tridngulo del comercio
(@lonathan Marie).
Divisién politico
istrative América
Imperial a fines siglo XVIII
(GOsvaldo Silva)
2. EL CASO COSTARRICENSE
Cuando los espafioles se adentraron en el territorio, la poblacién in-
digena estaba organizada en sociedades complejas llamadas cacicaz-
gos; es decir, bajo una estructura sociopolitica donde sus habitantes
eslaban ordenados jerarquicamente (Ibarra, 1991: 5)
Por ejemplo, el eacique representé al lider del grupo indigena; el cha-
man simbolizé al lider espiritual y curativo; mientras que el grupo de
los “principales” fue integrado por las familias o los linajes heredita-
rios (dirigentes de los clanes o familias extensas), al tiempo que los
“comunes” los constituyeron los productores agricolas y artesanos.
En Costa Rica fue posible encontrar cacicazgos de diferentes tama
‘los (figura 16): los pequefios, que se integraron por el cacique y el
consejo de los principales; y los grandes, conformadas por un con-
junto de cacicazgos bajo la direccidn de un cacique principal o sefior,
gracias un vinculo de lealtad que perduraba por los pactas y enlaces
matrimoniales entre las personas de los distintos grupos (Solérzano,
1999: 67).
Este ordenamiento indigena se transformé a partir de los intentos de
incursidn de los espajioles en el territorio, un proceso tardio y dificul-
toso para los conquistadores.
a) El contacto y la primera fase de la conquista
en Costa Rica (1502-1560)
Las expediciones espafolas que intentaron penetrar al territorio pos-
teriormente al arribo de Colén, se emprendieron desde dos frentes.
Por el Atlantico/Caribe en un primer momento y mas tarde por el
Pacifico costarricense. Dos procesos con un mismo propésito, pero
cada uno con sus particularidades.
Las primeras expediciones se llevaron a cabo por el Atlntico/Caribe,
procedentes de Panama y Nicaragua. Entre 1534 y 1535 Felipe Gutié-
rrez encabez6 la expedicién que salié cerca del rio Veragua (hoy Pa-
nama) hacia la costa atlantico-caribefia de Costa Rica. Sus resultados
fueron poco beneficiosos debido a la violenta respuesta de los nati-
vos, la.carencia de alimentos de los ibéricos y la muerte de algunos de
sus miembros (Solérzano, 1989: 80-81).
Mas tarde fue Hernan Sanchez de Badajoz el encargado de buscar los
yacimientos de oro que supuestamente se encontraban en la regién:
del rio Sixaola. Por este motivo emprendié el viaje desde el puerto
panameio de Portobelo hacia el Atlntico/Caribe Sur de Costa Rica.
Una vez en el territorio, fund6 el campamento “Badajoz” y se dispu-
so capturar a los nobles indigenas para obligarlos a abastecerle de
alimentos; sin embargo, se present6 un conflicto de intereses con los.
espafioles que gobernaban Granada (Nicaragua); ambas situaciones.
lo obligaron a abandonar el recién fundado campamento (Solorzano,
1999: 81-82).
Por su parte, en las expediciones desarrolladas en las llanuras del
Norte, los espafioles ubicados en Granada buscaron una ruta que co-
municara con el Adsintico/Caribe, mediante la navegacién por el Lago
de Nicaragua hasta el desagiie del rio San Juan, 0 también conocido
como “EI desaguadero”
En la bisqueda de esa ruta, Martin Estete Hegé a las lanuras del Nor-
te de Costa Rica (1529), y de ahi decidié continuar por las rutas de
comercio indigena hasta las proximidades del Atlantico/Caribe Cen-
tral (en tierras del cacique Suerre) donde saques a los indigenas. Diez
afios después (1539) Alonso Calero senté las bases de la “ruta del Rio.
San Juan”, pero continud con la politica de atracos en la zona.
Al afta siguiente (1540) Diego Gutiérrez, responsable de la recién
creada gobernacién de Nueva Cartago y Costa Rica, luego de superar
algunos conflictos con los espaiioles de la regidn, incursioné en Costa
Rica acompaiiado por un grupo de hombres armadas, de eaballos y
perros de guerra.
En ese momento Hegé hasta el rio Suerre (actual Parismina) y fund6é
la Villa Santiago; ademas, apres6 a los caciques Cocori y Camaquire
para obligarlos a abastecerlos de alimentos. Pero los indigenas se re-
belaron y quemaron sus pueblos, cortaron los arboles frutales y se
llevaron sus cosechas hacia las montafias; en la persecucién de los
nativos, Gutiérrez murié (Solérzana, 1999: 83:85). Lo anterior marcé el
fin de las efimeras incursiones hispanicas por el Atlantico/Caribe, un.
proceso que fracas6 debido a varias circunstancias.
En primer lugar la naturaleza infranqueable para los europeos pues.
el medio geografico, el clima tropical muy hamedo y la vegetacién:
siempre verde (alta y espesa) del Auantico/Caribe dificultaron su pre-
sencia y la aprovecharon los nativos, por ejemplo, en la ciudad de
Santiago de Talamanca.
16. Cacicazgos
indigenas en ol siglo XVI
{@lonathan Mario}
Fig. 17. Rutcs utilizados
por los conquistadores
(@lonathan Mario).
En segundo lugar, el escaso apoyo logistico y el irregular abasteci-
miento de provisiones desde Granada y Nombre de Dios motive a
los hispanicos a realizar las “cabalgadas de rancheo” (arrasar con los
alimentos y bienes de las poblaciones indigenas)
En respuesta a las cabalgadas, la resistencia indigena fue esencial
para desabastecer a los expedicionarios de alimentos y de mano de
obra. Por consiguiente, los obligaron a desertar de sus propésitos
(Solérzano, 1999: 85-86),
Un segundo frente de conquista se desarrollé por el Pacifico Norte,
ya que aunque la conquista espafiola en Costa Rica inicié por el mar
del Norte (Atlantico/Caribe), la ocupacidn efectiva se produjo por el
Pacifico debido a las condiciones geograficas, la vegetacion y el clima
mas favorables que en el Atlantico/Caribe.
Los viajes de reconocimiento territorial iniciaron (figura 17) al fun-
darse Panama en 1519. Hernan Ponce de Leén y Juan de Castaiie-
da fueron los primeros expedicionarios en arribar al Pacifico Norte,
mientras que Gil Gonzalez Davila recorrié en 1522 el Pacifico costa-
rricense desde Punta Burica hasta la peninsula de Nicoya (Fernandez,
200%: 20-23; Corrales, 162: 25).
Dichas incursiones tomaron como eje central a Nicoya, debido a las
vias maritimas, terrestres y fluviales con las que conté, las que hicie-
ron posible la penetracién de Nicaragua y hacia Costa Riea, ademés
de la posibilidad de establecer vinculos comerciales con Panama. Era
espacio estratégico para los exploradores, quienes incluso llegaron a
considerar que en la regién del golfo de San Lticar (Golfo de Nicoya)
podria estar el “Estrecho Dudoso” (Payne, 1991b: 4).
El centro cultural nicoyano integrade por los nicarao y los chorote-
gas se desestructuré con la presencia europea (Fonseca, 1998: 30}, ¥
favorecié una nueva organizacién politica (Quirds, 1997: 42) en que el
caeique Nicoya perdié su poder, en particular en 1524 euando Fran-
cisco Fernandez de Cordoba fund Villa Bruselas en el sector oriental
del Golfo de Nicoya.
La conquista tempranera oblig6 a los nativos a someterse a un nuevo
control politico, juridico y administrativo, y sufrir el impacto del auge
comercial de los esclavos indigenas —considerados como mercancias
(Ibarra, 2001: 131) y bestias de carga~ fueron enviados con destino a
Nicaragua, Panama y Perti (Soldrzano, 1989: 87-88)
La regién experiment una crisis debido a la llegada de los europeos,
al abuso de la mano de obra indigena (con su heeatombe demogra-
fica) y al despoblamiento de Villa Bruselas (1527). Para entonces, la
zona pasé a depender en lo politica-juridico de Nicaragua (Quirés,
2001: 30; Meléndez, 1978: 203); en adelante, sufrié diferentes transforma-
ciones administrativas que hicieron evidente su inserci6n definitiva
en la dinamica del dominio espaiol.
b) La segunda fase de la conquista (1560-1573)
El actuar espafiol en América se caracteriz6 por la practica de fun-
dar ciudades como simbolo de su dominacién. Sin embargo, en Costa
Rica, Nicoya fue el unico espacio que estuvo bajo su control hacia
1560.
‘Tal situaciGn suscité interés entre los conquistadores debido a los
recursos y la poblacién que estaban sin explotar. Asi pues, inicié la
segunda fase de la conquista, con el objetivo de penetrar de manera
efectiva el territorio.
La nueva etapa la realizaron los europeos provenientes de los centros
politicos administrativos del norte de la América espafiola (de las ciu-
dades de México, Santiago de Guatemala, Granada, Leon y San Salva-
dor). Por ello, la historiadora Claudia Quirés plante6 que “la conquis-
ta de Costa Rica fue una continuacién de la conquista y ocupacién de
Mesoamérica” (Solérzano, 1999: 91)
Las nuevas ineursiones se insertaron bajo la logica de las Leyes Nue-
vas decretadas por la Corona en 1542. Era una nueva legislacién con
la cual las autoridades espaiiolas se plantearon mejorar las condicio-
nes de los indigenas en el continente y sefialar unos limites claros a
los espaioles para no cometer abusos contra los natives (al fin y al
cabo, eran la base de su riqueza y los estaban exterminando).
Asimismo, la Corona vio la necesidad de asumir un control mas di-
recto sobre América pues las practicas de conquista y la coneesién
de beneficios a los invasores generaron en ellos una acumulacién de
poder que estaba minando la autoridad real en el territorio. Habia
sido una situacién que se facilité pues la Corona espaiiola no estaba
fisicamente en América. Pero si delegé su poder en las conquistado-
res, quienes no siempre fueron leales a los mandatos reales, sino a
sus intereses personales y de sobrevivencia.
‘8. Capitanic General
uatomala. Nétese cémo:
también formaban parte de
‘esta entidad los acivales
‘ierritorios de Belice y ol
‘estado mexicano de Chiapas
(GUNAM)
La nueva organizaci6n el capital privado fue importante, pero ya no
se podria abusar de los indigenas ni esperar la asignacién de una en-
comienda; en contrapartida, al conquistador se le concedertan titulos
y poderes sobre una jurisdiecién delimitada (Solérzano, 1998: 91).
Participaron diferentes conquistadores y Costa Rica fue objeto de esta
experiencia. Por ejemplo, en 1560, Juan de Cavallén (Gobernador de
Nicaragua y Alcalde Mayor de Nicoya) y el fraile Juan de Estrada Rava-
go se asociaron en el proyecto de conquistar el territorio, y como se les:
exigié fundar una cindad en cada vertiente del territorio se repartieron
las rutas. Ambos salieron de Granada (Nicaragua); Estrada Ravago lo
hizo via maritima por el Atldntico/Caribe (Lago de Nicaragua, Rio San
Juan, rumbo a Bocas de! Toro); Cavallon incursioné por el Pacifico via
terrestre y cruzando por Nicoya (Solérzano, 1999: 93-98).
A Estrada Ravago —al igual que sus predecesores- le fue imposible
fundar ciudades estables en el territorio, A Cavallén se le recanocié
por organizar la primera expedicién hacia el interior de Costa Rica, la
que concluyé eon la fundacién de Castillo de Garcimuitoz en el Valle
Central (ademas de introdueir el ganado vacuno, caballar y poreino).
Poco tiempo después fue el Alcalde Mayor de Nueva Cartago y Costa
Rica, Juan Vazquez de Coronado (1562-1565), quien dirigié la segunda
expedicién, la cual recorrié el Pacifico sur y trasladé Gareimunoz ha-
cia el Valle del Guarco (nombré al poblado coma “Cartago”)
Mas tarde Perafan de Rivera, gobernador y capitan general de Costa
Rica (1565-1573), estabiliz6 el proceso de conquista en Costa Rica
pero mediante la violencia contra los indigenas y de su reparticion
en encomiendas, disposicion que iba en contra de las directrices de
la corona (Soléraano y Quirés, 2006: 229). Con esta incursién concluyé
la etapa de la conquista de Costa Rica. Fue un proceso que permitié
ampliar el conocimiento sobre el territorio, pero en el que también
fue evidente la respuesta de los indigenas frente al invasor.
C. EL ORDENAMIENTO POLITICO.
DE LA SOCIEDAD COLONIAL (1575-1821)
La preocupacién de la Corona espanola fue cémo organizar un te-
rritorio tan amplio. La politica de exploracién de tierras promovid
la disputa por el poder entre los ibéricos (dominar tierras, acumu-
lar riquezas y controlar al mayor ntimero de indigenas posibles).
Entonces, la Corona modific6 su estrategia para fortalecer el control
y fisealizacién de sus acciones mediante una nueva division politica
administrativa y evitar dicha “rapacidad” (Pietschmann, 1982: 18).
Asi, con esta segmentacién de las colonias y su posterior asignacién
a la autoridad de una persona de confianza del rey, la cual seria nom-
brada de acuerdo a la importancia estratégica del area (Jaén, 2000-33),
la Corona continué con su politica de delegaci6n del poder y de crea-
cién de un esquema burocratico mas complejo en el continente. La
organizacion se estructuré de dos maneras: las instituciones locali-
zadas en Espana pero que fiscalizaban lo acontecido en el eontinente
(la Casa de Contratacién de Sevilla y el Consejo de Indias) y la orde-
nacidn politieo-institucional desarrollada en América.
En esta tiltima organizacién politico-administrativa, Costa Rica fue
designada como una provincia, la que a'su vez conformé una organi-
zaciOn mayor llamada la Capitania General de Guatemala. Esta Capi-
tania estaba integrada por:
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica,
stituia un territorio inexplorado a fines del siglo XVI y ocupado ain por
poblaciones indigenas mayas. Pero la Audiencia de Guatemala com:
prendia también el actual estado de Chiapas, el cual se anexé a México,
después de la Independencia (Soléraano, 1999: 117).
lice com
Cabe mencionar que la Capitania pertenecié a una circunseripeién
mayor denominada Virreinato de Nueva Espana (figura 18)
Esta era una organizacién compleja, pero incapaz de mantener un
control efective sobre la totalidad del area. En tal sentido, se confor-
maron otras unidades menores para una mejor vigilancia del eumpli-
miento de las responsabilidades de la poblacién.
Asi, por ejemplo, el cabildo fue la institucién de gobierno local, eon su
alealde y sus regidores, mientras que los corregimientos fueron pobla-
ciones secundarias integradas por los indigenas (Bennassar, 1986: 85-89).
Por su parte, las andiencias fueron los tribunales de justicia que salucio-
naban los conflictos y las intendencias los eneargados de recaudar los
impuestos y ejercer el control juridico-militar. Costa Rica, por ejemplo,
pas6 a depender de la intendencia de Leén (Solérzano, 1999: 117).
Elentramado institucional espanol result6 complejo (figura 19, pag 23).
Asu vez, este se hizo acompanar y legitimar de otra institucién fun-
damental: la Iglesia. Debe recordarse que entre la Corona y el papado
existia un acuerdo vigente durante el proceso de conquista en América
(llamado el Real Patronato Indiano), en el cual la Iglesia cedié parte de
sus derechos en favor de la Corona espafiola (Veltzquez, 2008: 67),
Gracias a tal acuerdo la Iglesia delegé algunos de sus derechos reli-
giosos y evlesidisticos a los reyes para que fuesen aplieados en Amé-
rica; asi, la Corona se comprometié a evangelizar a los indigenas y
Eneargada de contralar comercio y flujo
de personas entre Espafia y América
construir templas, pero la Corona decidia cudles sacerdotes servirian
en el territorio, delimitaba las jurisiicciones religiosas (las parro- fi fn tspata
quias, los obispados y arzobispados) y las autoridades politico-admi- |
nistrativas espanolas quienes se encargaban de controlar y fiscalizar |
EE
Cumple [a funcién de proponer leyes y
candidatos para cargos de gobierno en
América. También es el maximo tribunal
dl justcia
el cobro del diezmo o los impuestos eclesizisticas (Solérzano, 1999: 118).
-
A América legaron representantes del clero tanto secular (los sacer-
dotes que estan ligados a una estructura como las parroquias y ade-
mas obedecen al obispo) como el regular (las Grdenes religiasas que
obedecen reglas); pero el peso del proceso de evangelizacién indige-
na la efectuaron los miembros del clero regular (Webre, 1993: 166-181).
Estos tiltimos se encargaron de! adoctrinamiento y del establecimien-
to de las misiones entre las nativos. Los frailes franciscanos de ma-
nera particular asumieron esta labor en Costa Rica (Solérzano, 2008).
Representaban al Rey en América, y
gobernaban extensos territorios llamados
viereinates.
Gobjiernan territories ms pequenos que
un virreinato. Dependen del Virey.
| |
Las instituciones |)
espatiolas que
gobiernan
América en la
Los religiosos conformaron los pueblos de indios, 0 conocidos tam- » SR
bién como las “redueciones”: una manera de agrupar a los nativos
para convertirlos al cristianismo y controlarlos de manera mas eficaz;
aunque el hecho generé importantes modificaciones dentro de las so-
ciedades autéctonas como consecuencia de la ubicacién antojadiza
de los poblados, de mezelar diferentes tribus e¢ incluso de hacerlos
vulnerables a enfermar producto del contacto con los europeos.
Eran tribunales de justicia presididas
por el Virrey, el gabernador 0 el capitin
general
Colonia eran
encaberadas por
el Rey, quien
es la maxima
autocidad.
Fra [a institucién encargada del gobiemo
de una ciudad. Era elegido por sts
Pese a lo anterior y al esfuerzo que implicé la tarea, una vez que el
clero regular controlé a los nativos, los miembros del clero secular
pasaron a organizar administrativamente el territorio; de esta manera
fue como Costa Rica pasé a depender del obispado de Nicaragua, con
sede en la ciudad de Leén (Velazquez, 2004).
Fig. 19. lnsttuciones espanolas que gobernaban América durante la colonia.
La situacién le implicé a Costa Rica no recibir un trato igualitario en
algunas ocasiones; pero, por otro lado, tales condiciones le prapicia-
ron algiin grado de autonomfa: la provincia veld por sf misma y no
esperé una proteccién que se supondria que gozaria. Estas cireuns-
tancias generaron algunas tensiones y roces en la regién; empero, al
no ser una zona tan estratégica para los espafioles (como ocurrié con
México o Amética del Sur), dichas condiciones se prolongaron du-
rante la época colonial.
En términos generales, en ese proceso de organizacién politico-ad-
ministrativo, la provineia de Costa Rica tuvo algunas particularida-
des. Por ejemplo, dicha provincia se hallé supeditada a Guatemala en
lo politico-militar, mientras que en el 4mbito econdémico y religioso
dependié de Nicaragua. Ademds al ser Costa Rica la provincia mas
lejana de la capital guatemalteca, dicha condicion incidié en que no
siempre obtuviera los mismos beneficios que las restantes provineias
de la administracin, como sucedié por ejemplo con la proteccion
militar o con la inversion econémica que giré desde el centro politico
de la Capitania.
Costa Rica basé su estructura administrativa en la conformacion de
un aparato represivo que integraba los ambitos juridico, military ecle-
sidstico. Fue encabezado por una elite de espafnoles que pretendieron
controlar y sacar provecho de la mano de obra indigena, y para ello
También podría gustarte
- 03 Lozano Fuentes, J. M 2015 Historia Del ArteDocumento75 páginas03 Lozano Fuentes, J. M 2015 Historia Del ArteHistoria en digitalAún no hay calificaciones
- 07 Eggers-Brass T PDFDocumento42 páginas07 Eggers-Brass T PDFHistoria en digitalAún no hay calificaciones
- Lectura 12bDocumento16 páginasLectura 12bHistoria en digitalAún no hay calificaciones
- Lectura 12Documento39 páginasLectura 12Historia en digitalAún no hay calificaciones
- Lectura 08Documento31 páginasLectura 08Historia en digital100% (1)
- Paulo Freire - Cartas A Guinea Bissau. Apuntes para Una Experiencia Pedagogica en Proceso-Siglo XXI (1977)Documento126 páginasPaulo Freire - Cartas A Guinea Bissau. Apuntes para Una Experiencia Pedagogica en Proceso-Siglo XXI (1977)Historia en digital100% (1)