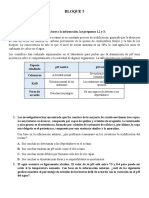Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Valdaliso y López. Tema 4 - Organized
Valdaliso y López. Tema 4 - Organized
Cargado por
natalia0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
23 vistas45 páginasTítulo original
Valdaliso y López. Tema 4_organized
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
23 vistas45 páginasValdaliso y López. Tema 4 - Organized
Valdaliso y López. Tema 4 - Organized
Cargado por
nataliaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 45
Tema 4. LA REVOLUCION INDUSTRIAL
(C. 1760-C. 1860) (D):
EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS
Y EL MUNDO DEL TRABAJO
1
Suman: 4:1. Naclmento y desarrollo del sistema fabri: mercado, tonologt, estructras sociales ¥ omeni=nti del trae
bajor 42, Un nuovo marco insitacional (libertad para los factores de produccién). 4.3. Yas eriprest ef murido de [0s ne
part gant ta Revlucton ids gutre la fail el contrat a. Lasorigenes sociales Formacién de los en
a rcriog 5. Los orgenesy la formacion de yeentes,empleados, contables. 4.6. Lx formacién de Ja clase obrera y las
relaciones entre trabajadores y empresarios.
; eH] individuo ha ido sustituyendo constantemente a fa familia como Is
Unidad social del derecho civil. El progreso ha sido més 0 menos répido,
ho igual: y existen todavia sociedades donde ... no se nota la decadencia
de lnantigua organizacién... Nos es fécil ver cudl es el Iazo que reempla
(a poco a poco las formas de ceciprocidad de derechos y deberes naci-
Toe de la familia: el contrato, Partiendo .. de un estado social en que to-
{as las relaciones de lag personas se resumen en relaciones de familias,
‘Vemos que se marcha constantemente hacia un orden social en que todas
‘Stes relaciones nacen de la voluntad libre de los individuos. En ts Euro-
fa occidental, el progreso hecho en este sentido ha sido considerable.»
Henty S. Maine (1861)
suc el progreso material entre 1750 y 1850 vino de la mano de Ia iniciat
ae Syikdividual .. En condiciones de laissez-faire aumenta el beneficio det
ndividuo que, por habilidad o por buena fortuna, se halla con sus recurs.
sos productivos en el lugar correcto y en el tiempo apropiado.»
Sohn M. Keynes (1926)
A diferencia de lo que habfa ocurrido en siglos anteriores, el crecl-
miento de la poblacién y la economia eft el siglo xvi no se detuvo,
sino que prosiguié durante el siglo xx a un ritmo cada ver més
acelerado, nunea aleanzado anteriormente. Existe un acuerdo més
‘0 menos generalizado para agrupar bajo el concepto de Revolu-
cién Industrial las transformaciones demogréficas, econémicas ¢
icionales que se inician en Gran Bretafia a mediados del siglo =
sett y en Ja siguiente centuria se difunden por extensas zonas del
INDUSTRIAL (C,
1760-c. 1860) (1)
continente europeo y América del Norte (y en etapas posteriores
por zonas de América Central y del Sur, Asia y Oceania). Resulta
imposible describir aquf con detalle todos los cambios que la Re~
volucién industrial trajo consigo, pero si la naturaleza de las fami-
Tias, el trabajo, Ia sociedad y el propio Estado experimenté cam-
bios considerables, es evidente que las empresas, los emnpresarios y
los trabajadores tambien se vieron afectados. Quizés el elemento
més destacable respecto al periodo anterior es que la extensién del
capitalismo y sus «reglas del juego» realzaron el papel del empre-
sario como coordinador del proceso productivo, y de la empresa
privada como modelo organizativo, a costa por ejemplo de siste-
mas productivos cooperativos o comunales, o de la légica mercan-
tilista de las antiguas monarquias absolutas. El creviente protago-
nismo de los empresarios durante fa Revolucién industrial no se
debe a un cambio en el «espiritu empresariala, a que-los empresa-
tios fueran més dinémicos o tuvieran una mayor propensién a
afrontar riesgos. La razén hay que buscarla en fa ampliacién de las
oportunidades de negocio derivadas de un crecimiento de los mer-
cados y tun cambio teenuldgico, en un marco institucional favora-
ble a la iniciativa individual y a ka propiedad privada,
4.1. NACIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISREMA FABRIL:
MERCADO, TECNOLOGIA, ESTRUCTURAS SOCIALES
‘Y¥ ORGANIZACION DEL TRABAJO
Durante mucho tiempo Revolucién industrial y sistema fabril han
ido fendSmenosestrechamente asociados, cuando no coteeptos in-
tercambiables, La fbrica representaba una forma radicalmente
nueva de organizar la produccién de bienes manufacturados: era
n establecimiento donde se concentraba la mano de obra, organi-
ada sobre la base de una division del trabajo, donde el: proceso
productivo esté mecanizado con maquinaria accionada por fuentes
de energfano atilmaf; todo ello bajo la autoridad de un empresario.
Algunos de.esos'prinéipios, la concentracién de la mano de obra, la
divisién del trabajo, incluso el empleo de fuentes de energia no ani-
mal, se cnéuentran’en algunas manufacturas centralizadas. Sin
embargo, la inniovacién radical de la fabrica fue fa mecanizacién
completa del proceso productivo y su transformacién en un flujo
continuo (jlow production), frente a la produccién en lotes (batch
production) de los talleres 6 las manufacturas anteriores. La pro-
duceién continua sighificaba una disposicién de la planta y la ma-
MACIMIENTO ¥ DESARROLLO DEL SISTEMA FABRIL 179
quinaria para procesar el producto a través de una secuencia de
Speraciones especializadas, el empleo de maguinaria semiautorns-
tica (luego automatica) por mano de obra ‘seiicualificada (mujeres:
y nifios) dirigida por un grupo reducido de trabajadores cualifica-
dos: y la produccién en grandes cantidades de bienes estandariza~
ddos a un bajo coste unitario,' La combinaciGn de la divisién del tra-
bajo, el empleo de nuevas tecnologfas y el proceso continuo se
traducirfan en una muy superior eficiencia productiva del sistema
fabril, lo que le permitié desplazar a sistemas productivos prein-
dustriales como la manufactura centralizada, el taller artesanal ola
industria doméstica. El empresario y las méquinas se convertfan en
los héroes de una auténtica ruptura en el proceso de evolucién eco-
némica (véase rectiadro 4.1).
Indudablemente, cl sistema fabril suponta una serie de venta
jas diffgilmente degdenables. La centralizacién de la produccién
fen tin vspacio determinado significaba que el empresario ahorra-
ba costes de transporte y, a través de un control mas estricto de la
mano de obra, reducia el fraude y ejerefa un mayor control de ca-
lidad sobre el producto, eliminando ast algunos de los problemas
mnds graves de la industvia a domicilio; también reforz6 el controt
del empresario sobre los recursos y los medios de producci6n y so-
bre los conocimientos asociados al proceso productive.” La di
sign del trabajo increment6 la destreza de los trabajagores, ahorr6
capital fisico y humano e inventarios y trajo consigo un aumento
de la productividad y la produccién. Por otro lado, resulta impo-
ble no tener en cuenta los incremeritos espectaculares de pro-
ductividad derivados de la mecanizacién y las sensibles econo~
fas de escala que trajo consigo (las méquinas de hilar algodén de
{tincipios del deceniorde 1790 qultiplicaron por 50 la product!
fad de la hilatura manual; aurment6 la producci6n y la calidad del
hilo y disminuy6 su coste).* Por el contrario, la fabrica exigia una
inversién de capital fijo més elevada, sus mayores costes fijos la
hacfan poco flexible para adaptarse a las fluctuacioneés de la de-
‘manda y se vela obligada a pagar unos salarios més altos.?
Reeuadro 4.1. Los origenes de la fabric: ssuperioridad técnolégi-
ca, eficlencia organizativn, explotacién capltalista?
18) Las visiones heroicas (de la tecnologia y el empresario)
Las primerasexplicaciones dela transicién de sistema doméstico al fa-
bri sefiataron que la Fabrica permitta, |) poner en prictica un sistema de
1 La definicién procede de Chapman
(1gt4), Véase también To indicado en et
ema 2
2 Landes (1986); Maynusson (1990, Pe
206; Magnusson y Marklund (1994). pp-
310.312,
3. Leljunlutvud (1988), pp. 208-211.
4 Chapman (1987), p20.
5 Jones (1994), pp. 43-44,
180 La REVOLUCION INDUSTRIAL (c, 1760-¢. 1860) (1)
division del trabajo que traia consigo ahorros importantes en el proceso
productivo, y 2) en la medida que la divisida del trabajo habia hecho mas
sencillas las operaciones realizadas por los trabajadores, habrfa permitido
introducit méquinas que ahorrasen mano de obra e inerementasen la pro-
duccién. Esa serfa la explicacin de A. Smith y, con ligeras diferencias, la
de C. Marx, que contemplaban la introduecién de maquinaria moderna
como el resultado de un proceso previo de divisién del trabajo (Lefjonhut-
vud, 1986, 215). La mayor parte de los estudios posteriores tendieron a
aventuarla importancia del segundo de los faciores ¢, implicitamente, are-
ducirla del primero de ellos. Toynbee sefialaba en 1884 que ela sustitucién
del sistema daméstico por la fibrica [era] la consecuencia de los descubri-l
tmiontos mecénicos dela épocas (Toynbee, 1969, 90). Uns aos mis tarde,
Usher sefialaba que fa introduccién de maquinaria «forzé en ttima ins-
taneia al trabajador a aceptarla diseiplina de la fabrica» (Usher 1920, 350).
Pero sin duda el mayor responsable de esta visién heroica de la Revolucion
industrial es D, S, Landes, Para este autor, formado con Usher y Schumpe-
ler, las nuevas tecnologfas y los empresarios innovadores dispuestos
aplicarlas constituyeron ef motor del cambio (Landes, 1979, 56:58): «lo
que hizo triunfar a la f4briea .. no fue el deseo sino el misculo; las maqui-
fas y los motores. No tenemos fabricas hasta que éstos estuvieron disponi-
bles, porque nada menos habrfa superudo fa ventaja en costes de la mant-
factura dispersas (Landes, 1986, 606-607), Esta visién concordaba con una
interpretacién general de fa Revoluctén industrial como un fenémeno de
ruptura con cl pasado, Esta perspectiva lineal fue mantenida por ta litera-
ura sobre protoindustrializacién, aunque su interprotacién de la Revolu-
cl6n industrial fuera mucho més gradual y menos «revolucionaria» que la
de los autores anteriores (véase recwdro 3.4).
b)_Latecnologia cuestionada: ¢relaciones de poder o eficiencia organizativa?
S. Marglin seftalé que las ffibricas no fueron introducidas porque fue~
ran tecnoldgicamente superiores a los modos organizativos preindustria-
les, sino porque aseguraban al empresario, en palabras del autor, «una
poreién mayor del pastel a expensas del trabajadore. De acuerdo con
Marglin, la divisién del trabajo, caracteristiva del sistema fabril, pero ya.
iniciada en el putting-our system, conferfa al empresario un papel esencial
en el proceso productivo, un papel que no tenfa bajo los sistemas artesa-
nates primitivos; la fabrica simbolizaba esa sustitucién del control del
Proceso productivo de los trabajadores a los empresarios, En definitiva,
que la funcién social del «control jerérquico de la producciéne no serfa la
eliciencia técnica, sino la acumulacién de capital (Marglin, 1974, 62).
La visién de Marglin tuvo el mérito de resaltar algunos aspectos hasta en-
vob,
NACIMIENTO ¥ DESARROLLO DEL SISTEMA FABRIL
tonces no demasiado considerados en el andlisis de la transictn del put-
ting-out system al sistema fabril, de manera particular el controt de Ia
mano de obra. Sin embargo, miaimiz6 el papel desempetado por los em-
presarios, las ganancias derivadas de Ia division del trabajo y tambicn el
impacto de la fabrica moderna y, sobre todo, de las nuevas tecnologias
ahorradaras de mano de obra que fueron tas que verdaderamente arreba
taron a los trabajadores el control del proceso de trabajo. Ademés, plan-
tear como alternativas contraguestas control y eficiencia es sin duda e
gerado,(Landes, 1986; Berg, 1991, 182-183; Magnusson, 199t, 203-204),
©. Williamson (1980) coincids con Marglin al sefialar otros factores
distintos a los t2enolégicos para explicar e origen de la fébrica moderna.
Pero su explicacién hace hincapié en la superior eficiencia organizativa
del modelo fabiil, Para Williamson, la fabrica era el sistema nvis eficien-
tq de produccién de todos ios posibles porque permitia redicir costes de
transporte, ahorrar capital circulante acumulado en existencias, eliminar
el froude en materias primas, asignar de forma més eficiente los trabajos
1 responder de forma mas flexible a fos eambios en la moda y la deman-
da, Por todo ello y, ceteris paribus, los empresarios optarian por el sistema
organizativo més eficiente (Williamson, 1980, 11-30), En Ia medida que el
andlisis de Williamson situaba al putting-on system por detrés de la fie
brica pero por delante de los sistemas artesanales, presentaba una visiin
unilineal del desarrollo muy similar a la de Marx 0 los historiadores de la
protoindustria (Berg, 1987, 96). En relacién a la actitudl de los trabajado-
res ante unas condiciones de trabajo radicalmente distintas, Williamson,
apoySndose en estudios sobre la puesta en marcha de cadenas de monta-
je on Estados Unidos, indica que estarfan dispuestos a cambiar condicio-
nes de trabajo por una mayor remuneracién, lo cual era sin duda posible
bajo el sistema fabril dada su mayor-eficiencia.y-productividad (\
son, 1980, 34-35).
Bis cierto que el sistema fabril giertamesite ahorraba costes de tran-
saceién respecto ala industria doméstica, pero esa consideracién no fue la
,
dustria de la confeccién, la fabricacién de armas, relojes, cuchillos
‘ y otros productos,
Cuadro 4.1, La organizacién deta industria briténica (c. 1840)*
Industrias Atesmal tesa Fibrica
Textil
‘Algodén
Lino y edftame
Seda’ =
Lana (estarmbee)
{Lana (panto)
Merl
terra
Consiruccionesmiecnicas
Boones y tas
Relea
rma
{Cuchi y cubiertos
Gave
‘anelaa yendenaa
eras ylaves
Confecctin
Cintas
Caleotorta
‘Sombreras
Guanes =
Vestinenta
t
Bneajes i
su: Jones (1982), p. 135. ae aie
ilmero Indica el orden de importancia dé cada uno de Tos sister
2
2
2
3
2
2
2
2
3
dtactivos.
NACIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA EAMRIL 133
Dentro de la industria textil, el proceso no fue igual en todas
Jas fibras y todas las fases: en ef Lancashire, donde la mecaniza~
ion del hilado se inicia en'el decenio de 1770, el triunfo de la te-
jedurfa mecanizada y fabril en el algodén no.se complet hasta
principios de los afios 1860, En el caso de la lana la mecanizacién
comienza més tarde, en parte por problemas técnicos. La Revolu-
cién industrial cre6, en palabras de Samuel, «todo un nuevo mun-
do de oficios intensivos en trabajo» en las industrias de la confec-
cidn, la fabricacién de artfculos metdlicos y maquinaria. En las
industrias metélicas, la difusién del sistema fabril y la mecaniza-
cién se produjo antes en las fases de primera transformacién de la
materia prima (siderurgia y algunas ramas metdlicas), pero en
otras ramas como las construcciones mecinicas, la mecanizacién
apenas progres® y la. perjcia del trabajador siguié siendo funda-
mental; aunque la produccién tendié a concentrarse en grandes es-
tablecimientos.:En el resto de los sectores de esta agrupacién, don-
de el,progreso tecnolégico también fue limitado, el taller artesanal
0 laproduccién a domicilio mantuvieron su primacfa, En las ciu-
dades inglesas de Leeds, Sheffield y Birmingham, un niimero redu-
cide de grandes fabricas coexistié con una multitud de pequefios
talleres 0 con la produccién a domicilio, en muchos casos relacio-
nados entre sf a través de la subcontratacién horizontal o vertical.
En otros sectores no Incluidos en el cuadro 4.1, Ja mecanizaci6n
apenas se inicié, En la minerfa del carb6n, la introduccisn del va-
por mejoré la ventilacién de las galerias, pero la explotacién sigui6
residiendo en el trabajo manual, La industria de la construcci6n,
como la minerfa, también era intengiva en trabajo, al igual que la de
fabricacién de materiales de construccién. También la industria del
vidrio o la cerdmica, Ia industria del-cuero-y-del.calzado.o ta. de Ja
madera siguieron basindose en la destreza y habilidad de los arie-
sanos durante este perfodo. En las industrias alimentarias, la me-
canizacién en esta etapa fue pricticamente inexistente.* i
La diversidad de modelos organizativos y de tecnologfas'emplea-
das era todavia mucho més acentuada en los paises seguidores y
no sélo dependia de la industria, sino que a veces existfa dentro de
tin mismo sector industrial, La casufstica a nivel sectorial y regio-
nal, el epluralismo industrials (D. Woronoff), ha sido, por. tanto
enorme. En lineas generales, Ia Revolucién industrial impulsé la
produccién artesanal y la industria a domicilio, al menos en las
primeras etapas. En la industria algodonera de Francia, Alemania,
Cataluna, Suiza, el Piamontey la Lombardia, pero también en Mé-
xico, la mecanizacién de la hilatura expandié la industria a domi-
6 Samuel (1977), "Berg (1987 y 199M),
Cookson (1997), Walioa (1989), Hudson
(1989 1993), Llojd-Jones y Lewis
(1988), cop. 3.
+
184 LA RevoLUCION INDUSTRIAL (C, 1760-¢, 1860) (0
7) De manera general, Berg (1994). p.
129: y Magnusson (1994), pp. 5-6, Sobre
Francia, Woronoft (1994), pp. 216-24,
Honeyman y Goodman (1985), Cayed
(1988), pp. III-I17, Deyon (1996), pp.
48-46, y Terrier (1996ay; sobre Aleut
Ogilvie (1996a); sobre Cataluas, Sunches
(1998) y Roses (1997): sobre tat, Ci
fagna (1982), pp. 292.293, y Bellon
(1990): sobre’ Suiza, Beryicr {1983 p.
209, y Vevrasat (1997), p. 189; sobre M
eo, Grenso (1984), pp, 16-20, y G
Ojeda (1985), pp, 26227,
8 Specker (1996) y Gu
viidn yeners
(1996), Una
Wen Ray (998),
Magnusson (1998),
‘Bock (1997), Sabel y Zeitlin (1997),
4 Sabel (1990), eap. 2, Se.amton (1983),
bbenaul (1996), Paul Arvae (1976), Verley
(1998), pp. 38-39, Veyrasut (1997). La We
tica de la especisivacién Nexible ne dese
eribe con detalle en ef aparindo 6.1.3;
véwse también el apartado 6.5.2.
10 Berg (1987), pp. 50-51 y 217; (1991),
P. 191; (1994), p. Las dunes’ (1982),
p.135, .
cilio en la tejedurfa y otras faenas.” Los hilados de las fabricas in-
glesas sustituyeron el hilo elaborado manualmente en la India, pero
beneficiaron a los tejedores manuiales, cuyo ntimero aument6 a lo
largo del siglo xtx.* Por toda Europa fos talleres y/o la industria a
domicilio continuaron predominands en la industria de la confec-
cidn, la seda, Ia fabricacidn de armas, relojes y articulos metilicos
En algunas ciudades s-Lyon para la seda, Solingen, Remscheid y
Sheffield para los cuchillos; Birmingham y St, Etienne, oa menor
escala Bibar, para las armas; Filadelfia, Sabadell 0 Tarrasa para la
lana; la regién del Jura para los relojes— la combinacién de un
marco organizativo tradicional con tecnologia moderna dio como
resultado un sistema de «especializaci6n flexible», que las colocé a
la cabeza de sus respectivos sectores industriales a nivel nacional e
incluso internacional.” Por el contrario, en las diversas ramas de la
confeccién, la fabricacién de muebles de pacotilla, juguetes y otros
productos, los talleres y la industria a domicilio conformaban un
sweating system sinénimo de unas pésimas condiciones laborales y
unos salarios de miseria, Por lo tanto, mds que en términos de an-
tagonismo o de sustitucién de unos sistemas organizativos por
otros, resulta mucho mis adecuado interpretar la Revolucién in-
dustrial en términos de diversidad ya menudo complementariedad
entre los diferentes modelos de organizar la produccién.'®
Esa diversidad de tecnologias y sistemas productivos esta inti-
mamente relacionada con et tipo de producto y el tamatio del mer-
cade al que va dicigido, que condicionan la escala, la‘ tecnologia
empledida y el coste medio de produccién, y con las estructuras s0-
ciales ¢ institucionales predominantes. Tomemos,el ejemplo del
textil, un sector donde a mediados del siglo x1x'no existfan pro-
blemas técnicos para mecanizar I produccién al estilo de las fa-
beicas de Lancushire, El modelo fabril, que habia iriunfado en la
“industria algodonera britanica, eta particularmente adecuado
para los tejidos de algodén de calidad media-baja, producidos en
grandes cantidades para un amplio mercado de consumidores in-
teresados sobre todo en su reducido precio. Por el conirario, st
aplicacion a la elaboracién de articulos de mayor calidad, como
sucedié con los tejidos de seda y los pafios de lana, no tuvo tanto
éxito, En ambos casos, el menor tamaiio del mercadoy sus acusae
das fluctuaciones requirieron un sistema de produccién més flexi-
ble, como el representado por fa combinacién de talleres e indus-
tria a domicilio que encontramos en Lyon, Filadelfia, Sabadell o
Tarrasa. Cuando se intenté aplicar el modelo fabril a la industria
sedera, como sucedi6.en Londres, el resultado fre un completo
NACIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA FAURIL 185,
escola
lyon (sed)
Fede tana)
Foewre: pense propia. °
fracayo, En lineas generales, en sectores que contaron con merca-
dos simplios y de crecimiento rapido, la solucién més adoptada
fue él sisterna fabril! donde los mercados fueron més reducidos,
por ejemplo, en productos de calidad para la clase alta, los siste-
mas flexibles tuvieron mds éxito.!!
El mercado y la tecnologia, aun siendo muy importantes, no lo
explican todo. Las nuevas tecnologias de la Revolucién industrial
se difundieron en él Ambito de la distribucién del capital y el po-
der de mercado, las tradiciones sociales regionales, las institucio-
nes y la resistencia de los trabajadores. La pluralidad de estructu-
tas industriales debe ser explicada, no sélo en términos de fuerzas
de mercado, sino'tarabién y sobie todo’ en ‘funciéyy de-las-institu-—
clones y las estructuras sociales predominantes dentro de indus-
tras y regiones concretas. Por ejemplo, en Ia industria textil se ob-
serva una evolucién desde la industria a domicilio hacia el sistema
fabril, o bien hacia el sweating-systemt, direcci6n determinada por
la fuerza de la base socioeconémica tradicional y el crecimiento y
tamano del mercado; en las industrias metalirgicas de Sheffield y
Birmingham se produjo un aumento de las grandes empresas que
empleaban el sisteria fabril, pero también de los pequefios talleres
yy del sweating system.§? Una diversidad de trayectorias regionales,
influidas por la interaccién entre las oportunidades tecnol6gicas,
el mercado, las instituciones y las estructuras sociales, se observa
en la industria cuchillera europea, en fa industria sedera, en la in-
dustria textil norteantericana o en ta xelojera.!? La persistencia de
sistemas productivos tradicionales nd supone negar o cuestionar
Figura 4.1, Las logicas diversas de ta
‘organizaciéa de fa industria textl a mes
dizdos de! siglo ux.
11 Sobte ta sed, wase Coutereas
(1997). De manera general, Berg (1994);
Jones (1994), p. 32: y Magnusson (1994),
6, Incluso dentro Wel algodon, el tipo
de producto condicions la tcnologta yla
crganizactén industrial, vase Roses
(1999), Una explicacién scontemport-
near en un sentido similares la ded. 5,
Mil, véase Mil (1951), pp. 136 ys.
12 Berg (1991), p. 193; y (1994), pp.
136-140.
13 Magnusson (1998); Cortereau (1997)
Seranton (1983 y 19972 y bY Church
(1973) y Veyrassat (1997). Licht (1993).ca-
pltulo 2, gnbidn ha enfatlzado esta diver-
sidad do trayectorias para Estados Uni
dos.
¢
186 LA REVOLUCION INDUSTRIAL (C. 1760-C. 1860) (1)
15. Comin (1998), pp." 109-110 y 113.
120, OBrien (1988) para ef caso inglés,
16H. Maine y otros juristas subrayaron,
que la autonomfa o la preeminencia del
individuo se.ertableci6 antes en el plana
legal que en [a realidad, Véase Maine
(1893). Sobre la Impartancia de la farl=
lia, véanse los apartados 4.3 y 4,4, Sobre
a mafia, véase el reeuadro 3,1,
el carécter revolucionario de los cambios experimentados en la or-
ganizacién de la produccién industrial y, de manera més general,
en el conjunto de la economia y la sociedad."
4.2, UN NUEVO MARCO INSTITUCIONAL (LIBERTAD PARA
LOS FACTORES DE PRODUCCION)
Durante la Revolucién industrial tuvo lugar un proceso de cambio
econémico e institucional que significé la desaparicién de un sis-
tema politico y social de tipo feudal —donde la nobleza terrate-
niente era la clase hegeménica— y la implantacién de un nuevo
orden, mds favorable a los propietarios del capital. Los cam
‘egal régimen politico y juridico, en muchos casos, vinieron a san-
cionar legalmente unas nuevas reglas del juego que ya estaban vi-
gentes en bastantes esferas de la actividad econémica, Estos cam-
bios se iniciaron en Inglaterra en la segunda mitad del siglo xvu,
extendiéndose por el continente entre finales del siglo xvut, cuan-
do estalla la revolucién en Francia, y mediados del siglo xix. Las
Hamadas «revoluciones burguesas» liberalizaron la contratacion
de aquellos factores prodisctivos sometidos todavia a algunas res-
tricciones feudales (la tierra, transformando la propiedad feudal
en propiedad privada, y el trabajo, aboliendo Ia servidumbre y
otras obligaciones), implantaron la libertad de inicfativa empresa:
rial (suprimiendo los gremios y los monopolios de compaifas p
vilegiadas), iniciaron la creacién de un mercado nacional (al aca-
bar con las aduanas interiores), acabaron con las restricciones al
comercio extérior y, de manera mds general, erigieron’un nuevo
Estado de corte liberal: El papel del Estado en este périodo’se Ii:
mité a la provisién de lo que los economnistas liberales Haman bie:
nes publicos puros —justica, policia y defensa—, que garantizaron
seguridad a la propiedad privada, orden social y el funcionamien-
to de los mercados a través de contratos entre agentes econémicos
con personalidad jurfdica (individuos o empresas).! Los nuevos
cédigos legales promulgados por el Estado (cédigo civil, de co-
mercio, penal, eto.) implantaron la autonomfa jurfdica del indivi-
duo a tedos los efectos, aunque las relactones.alegales busadas en
la familia, la ctnia o, simplemente, la confianza continuaron exis-
tiendo, All donde el Estado no lleg6, o lo hizo muy débilmente, su
vacfo lo cubrieron otras institticiones como los grupos étnicos, la
familia o las mafias, y la confianza y el acuerdo siguieron siendo
el mecanismo de relacién empleads, y no Ins contratos.!4
4.2.1. LA LIBERALIZACION DE LOS RECURSOS NATUKALES
La transicién de una economia feudal a otra capitalista supuso la
liberalizacién de recursos naturales de propiedad colectiva 0 pi
blica cuya explotacién estaba regida por normas comunales o dic
tadas por el Estado, En el caso de Ia tierra, la transformacién de
las propiedades comunales en propiedades privadas a través de
Jos cercamientos de tierras fue un proceso iniciado en Inglaterra a
finales del siglo xvi, pero intensificado en este pais y difundido a
otros como Dinamarca o Suecia en el siglo xvuto los estados ale~
‘manes hacia mediados del siglo xix. En Francia por el contrario,
la propiedad y explotacién comunales persistieron en algunos ca-
0s hasta bien entrado el siglo x7 En Espafia la desamortizacién
de las tierras comunales comenz6 a principios del xi%* pero no se
generaliz6 hasta-la promulgacién de la Ley, de 1855. La propiedad
yexplotacién comunal se mantuvo en zonas muy concretas, como
por ejemplo Nayarra o las sierras riojanas, Mas lento y menos
completo fue el proceso desamortizador de montes y bosques,
donde tanto la propiedad como la intervencién del Estado fue més
importante que en las ticrras de dedicacién agropecuatia."* En
México las reformas agrarias expropiaron las tierras comunales
cultivadas por los ind(genas y consolidaron una gran propiedad
agraria, Algo parecido ocurrié en Colombia, Venezuela y Chile,
mientras que en Bolivia, Ecuador y Pert las comunidades indige-
nas lograron retener sus propiedades y en algunos casos mantener
su sistema de explotacién.”” En el caso del subsuelo, la propiedad
de los yacimientos mineros en la Europa preindustrial habla sido
del Estado o de la corona, quien o bien los explotaba directamen-
te o-bien, més frecuentemente, los arrendaba o cedia a particula-
res (individuos 0 comunidades). El proceso desamortizador
bign afect6 al subsuelo: en la mayor parte de los casos el Estado
acabé vendiendo los yacimientos a individuos 0 compaifas. parti-
culares (en Espafia tuvo lugar en 1868), lo que terminé con los re-
gimenes de explotacién comunal a pequetia escala en pafses como
Suecia y Rusia? Algo muy parecido.sucedié con el agua, cuya pri-
vatizacién supuso la «expoliaciéns de los usos colectivos de los
municipios.”
En Estados Unidos, donde no habfan existido instituciones feu-
dales, el Estado —propictario eventual de la tierra— desarrollé
una politica téndente a favorecer la colonizacién y la puesta en ex-
plotacién de las tierras por una clase de medianos propietatios.
Los grandes ganaderos y las compaiifas madereras, que solicita-
UN NUEVO MARCO INSTITUCIONAL 187
L7 Milwaed y Saul (1979) Para Fran
cia, Grantham (1980), pp. 316-517.
18 Gareia Sane y Sanz Fernindex
(1988) y Jiménez Blanco (1991). Sobre fa
supervivencia de ceylmenes comunales
fen Navarra y La Rioja, véase Iriarte
(1996) y Moreno (1996).
19, Gamboa Ojeda (1991), pp. 1345.
Cardoso y Pérez Brignoli (1979), pp. 32
vss.
20. Dobado (1991), pp. 89.91 Agren
(1998).
21 Maluquer de Motes (1988).
188 LA REvOLUGION INDUSTRIAL (C. 1760-c. 1860) (1)
ban propiedades més grandes, se vieron perjudicados. En el caso
de los recursos mineros, la politica del Gobierno federal hasta me-
diados del siglo xix Fue la de reservarse su propiedad para obtener
ingresos mediante su arrendamiento. Aunque a finales de la déca-
da de 1840 se vendieron depésitos de cobre y plomo ala iniciativa
' privada, el Estado se resistié a vender sus derechos de propiedad
sobre los yacimientos de metales preciosos durante otros veinte
aflos. A partir de la Ley de 1866 se permitié la propiedad privada
de estos recursos, regulindose las condiciones para el acceso a la
22 Libecap (1989, pp. $437 y $3.72, misma.
‘Aunque la mayor parte del mar —y los recursos pesqueros—
’ eran libres, en las aguas territoriales controladas por los Estados
su aprovechamienito era cedido en exclusividad a las propias co:
7 munidades pesqueras, quienes, a través de las cotradias, regula
ban el acceso y las vondiciones de explotacién, En este sector la ti- :
tularidad del recurso no {ue modificada, pero desde mediados del
siglo xix en adelante los Estados incrementaron su intervencién
enel mismo, limitando el control de las cofradias y permitiendo el
libre acceso a ta explotacién del recurso. Como resultado de este
cambio institucional, desaparecieron los regimenes de explota-
cién comunal, se aceler6 el ritmo det cambio técnico y aumenta-
23. Metivoy (1986), y Lopez Losa ron Ia productividad y las capturas.” -
sora 19972), os
Recuadra 4.2. . gLa «tragedia» de la propiedad comdn?*
eee
: En 1968, un bidlogo, G, Harding, publicé un artigulo titulade «The =|
‘Tragedy of the Commons», en el que planteaba que la explotacién comu-
hal de los recursos (pastos, pesquerias, minas...) condiicirfa a una sobre-
cexplotacién de los mismos, debido a queen ausencia de derechos de pro-
piedad definidos, cada individuo tenderfa a maximizar su interés
individual a costa del colectivo, El resultado.a medio-largo plazo serfa ol
‘agotamiento de los recursos y la disipacién de la renta obtenida del mis-°,:
mo. La propiedad comunal serfa, por lo taito, ineficiente tanto desde el
punto de vista biol6gico como econdmico (lo que sin duda concordaba
‘con las ideas de muchos economistas).La solucién pasarta por una mejor
definicién de los derechos de propiedad, que-dejatan el recurso en manos
del Estado @ bien en manos privadas. ca
La explicacion cle Harding, sin embargo, contiene varios errores, de
{ndale teGrica e histérica: 1) la propiedad comunal nunca ha significado
‘un tégimen de explotacién de libre acceso, sino que existe un grupo bien "=
definido de personas (vesinos de-un municipio-miembros de-una cofra-—-z
dia, etc.) que se aprovechan del recurso, excliyendo al resto, y 2) las for- ="
‘mas de gesti6n comunal son instituciones que se inscriben en un contex-
to histérieo determinado e.implican una serie de normas de aprovecha-
imiento, que-intentaban conciliar el interés individual con el colectivo,
respetadas y aceptadas por la comunidad, Por ello, no es correcto afirmar
que la propiedad privada sea «intrinsecamente> una forma de asignar los
recursos més eficiente que la propiedad comunal. Uno de los temas que
ims literatura ha generado sobre esta cuestion ha sido el proceso de cer-
camiento de tierras comunales en Inglaterra. Durante mucho tiempo st
pens6 que las ticrras comunales eran una forma de explotacién del recur-
30 mucho menos eficiente que la propiedad privada, aunque nunca se
‘acababa de explicar por qué entonces los cercamientos se produjeron en
cl siglo xvit y'no a finales del siglo xvut, Reclentemente se ha demostrado
‘que la propiedad comunal era un sistéma de explotacién relativamente
cficlente y que el ritmo de cercamientos se aceler6 a partir del decenio de
1760 aoe pretio del tierra y la renta agricola comenzaron a aumen-
tar en/eelaci6n a los salarios, incrementando la rentabilidad del capital in-
‘vertjdo en el cercamiento (Clark, 1998).
Pot otro lado, la aplicacin de poiticas econémicas basadas en la e-
‘fica de la tragedia'de la propiedad comin ha provocado, paradojica~
‘mente, las mismas consecuencias que se predicaban para ésta, un agota-
miento de fos recursos y una disipucién de renta, Uno de los mejores
ejemplos es la politica econémica aplicada por el Gobierno de Canads en
Tas pesquerias de bacalao de Terranova. Tras la ampliacién de las aguas
territoriales a las 200 millas en el decenio de 1970, el Gobierno canadien-
se tendié a limitar el ntimero de pescadores (a través de la.concesion de
ficencias de pésca) mas que a reducir el esfuerzo pesquero unitario 0 a
controlar el nivel sustentable de la poblacién de peces. Esa politien pro-
voeé el desplazamiento de-un-gran-ntimero de. pequetias.embarsacionss.
por un ndmero reducido de grandes barcos?de las comunidades de pes-
‘adores de la zona por unas pocas grandes empresas, y el agotamiento de
los recursos pesqueros. Algo similar ocurrié en Nueva Zelanda en Ia dé-
cada de 1980 tras Ja aplicacién de las cuotas individuales transferibles.
Fuenre: Lépez L.osa (1998), cap, 1s Harding (1968); y Clark (1998).
eee
4.2.2, UNA MAYOR LIBERTAD PARA EL FACTOR TRABAIO Y LA INICIATIVA
EMPRESARIAL
La abolicién de la servidumbre-en la Europa del este y de otras
obligaciones feudales en Europa occidental en la agricultura, y de
las corporaciones gremiales y otros privilegios en las manufactu-
UN NUEVO MARCO INSTITUCIONAL,
1s
190 LA REVOLUCION INDUSTRIAL (C. 1760-
24. Sobre Luropa, wiase Milward y Saul
(1979): sobre América Latina, Cardoso y
Pércx Brignolt (1979), pp, 14.31; sobre
Japéin, Takahashi (1986), y Yamamura
(1983.
25. Crossick y Haupt (1995), expe 2:
Pollard (1991), pp. 86-88; y Landes
1979), pp. 151-152.
- 1860) (1)
ras y el comercio son quiza los dos hitos mas significativos de un
proceso de reformas que significé la ereaciOn de una fuerza de tra-
bajo asalariada y libre y la instauracién del principio de libertad
de cultivos, industria y comercio. Sin embargo, seria erréneo su-
poner que las reformas pusieron en marcha ese proteso de cam
bio: en muchos casos se limitaron a sancionar una realiclad que el
va habia produvido. La supresién de la ser-
vidunbre se inicié a finales del siglo xvitt en Escandinavia, ef im-
perio de los Habsburgo y algunos ducados alemanes, aunque
hubo que esperar al siglo xix para que tuviera lugar en Prusia, Po-
lonia, Rumania y Rusia. En todos los casos, el resultado de esas
reformas fue la creacién de una abundante (uerza de trabajo asa-
lariada cuyo destino final fue empre el trabajo en el campo
6 Ia emigracién. Parecidas consecuencias tuvieron las reformas
agrarias efectuadas en Europa occidental con la tinica excep-
cidn de Francia—, aunque en estos paises la existencia de un de-
sarrollo industrial supuso la posibitidad de una fuente alternativa
de empleo. En América Latina, kt abolicién de la esclavitud y las
reformias agrarias posteriores erearon wna amplia oferta de traba-
Jo para la agricultura, la minerfa o,.donde ésta aparecié, la indus-
tria, En Jap6n las reformas efectuadas por el nuevo Estado Meiji
crearon tina abundante oferta de trabajo que permaneeié emplea-
da on la agricultura o en fa industria rural?
La descomposicién de fas instituciones gremiales, iniciada en
el siglo xvi, se agudiz6 durante la centuria siguiente tanto por las
consecuencias que sobre aquellas trafa el desarrollo econémico
‘como por la ofensiva legal desatada desde los Estados. En general,
las amenazas al poder de los gremios vinleron de cuatro fuentes:
el Estado: la creciente diferenciacién socfoeconériica intra.e in-
tercorporativa; el descontento de los ofictales ante las limitaciones
impuestas por los maestros a su movilidad social, y la competen-
de kas industrias no agremiadas.” Milward y SauFsugieren que:
allf donde los gobiernos eran mds fuertes, los gromios y las corpo-
aciones fueron més débiles. En Grant Bretata, Francia y el norte
dé Italia los gobiemnos consiguieron imponer st voluntad a los
gremios y corporaciones desde mediados del siglo xvut, enientras
que en los Pafses Bajos no sucedié hasta ul decenio de 1780; en los
tettitorios del Sacro Imperio su autonomia jurisdiccional fue su-
primida entre (730 y-1770. La Revolucién francesa certificé su
abolicién dlefinitiva: una de sus primeras medidas fue la abolicién
de los gremios y la prohibicién de la creacién de asociaciones de
trabajadores o maestros artesanos (leyes de Allarde y Le Chapelict,
1791) y la Declaraci6n de los Derechos del Hombre de 1793 que
afirmaba el principio de libertad econémica,* El influjo de la le-
gislacign francesa fie perceptible en varios estados alemanes ¢
italianos y también en Espaita, Las Cortes de Cadiz promulgaron
el decreto de abolicién en 1813, aunque no se aplicé de forma
definitiva hasta la vuelta de los liberales al poder en 1836. No
obstante, esa medida final fue precedida de una ofensiva legis
tiva contra los gremios Ilevada a cabo desde el ultimo tercio del
siglo xvia, Un aio después fueron abolidos los gremios en Mé-
xi
‘La segunda amenaza procedia de los efectos del propio desa-
rrollo econémico y las nuevas oportunidades que supuso pare la
industria, que las estructuras gremiales fueron incapaces de con-
trolar, Como vimios en el tema 3,'en el curso del siglo xvi tuvo lu-
gar ury proceso de diferenciacién social dentro de las corporacio-
fos de artesanos, que trajo consigo la subordinacién del trabajo al
capital y el control de la industria por un niimero reducido de fa-
bricantes. Ese proceso no estuvo exento, ext algunas localidades,
de conflictos dentro de la propia corporacién, entre diferentes cor-
poraciones, 0 entre los gremivs y los verleyers que cada vez eher-
efan un mayor control sobre el proceso productive. La tercera
amenaza provino de los propios oficiales, quienes de manefa cre~
‘ciente vieron cerrado su acceso a la categoria de maestros (diseri-
minacién creciente para los que no eran hijos de maestros a través
de un encatecimiento de las pruebas de acceso a la maestrfa). En
‘iudades como Paris, Nantes 0 Lyon las huelgas de oficiales fue-
—— Tar frectientes;reclamando-mejores.condiciones de trabajo, sala~
Hos més altos, e intentando restringirel trabajo de trabajadores no
aprendices. En algunos oficios se crearon corporaciones de oficiar
jes con un clao cardcter defensive frente a las pretensiones de los
maestros. Por dltimo, las ciudades y distritos rurales donde los
gremios mantuvieron su poder tuvieron que afrontar la compe:
tencia de las industrias libres». En Meas generales, como ya $e
indic6 en el tema anterior, la desaparicién o flexibilizacién de las
‘ordenanzas gremiales permitié una difusién mas répida de las
nuevas tecnologias y una adaptacién més flexible al mercado: por
16 tanto, un trénsito més facil hacia la industrializacién.
‘Alo largo de la primera mitad del siglo x1x el trabajo fue reco-
nocido legalmente como una mercancia que se podia adquirir en
el mercado. Ahora bien, su cardcter-vari6 de pafs a pafs, En Fran-
cia‘y Alemania, por ejemplo;-el trabajo era considerado como un
Fecurso que los empresatios adquirfan, como las materias primas
UN NUEVO MARCO INsTITUCIONAL I9L
26 Milward y Saul (1979), pp. 34.35
$3.89 y 254; Pollard (1991). p. $7: Cros
sick y Haupt (1995), p. 30: y Biersack
pols,
27 Rumeu de Armas (1931), pp. 317
5348 y 329.330, Mito Grijalva (1990),
28 .Crossick y Haupt (1995), 29-30: ¥
Epstein (1998), pp, 692-693. Para Espa
fa, véanse Torras Ellas (1992) y Benaul
(1994).
192 La REvOLUCION INDUSTRIAL (C. 1760-¢, 1360) (1)
29. Biernackd (1999), pp. 256-257, 255-
266,.271.276, 319 y 339-333, ha sugerido
revjentemente esta distinelén. Ello. no
cqultre decie que no existan diferencias
vemtce eat uno de los pulses, En el so
britinico, esa asimilaclon del trabajador
«ua contratisa independiente no excluta
‘que, al mismo tiempo, pudlera see ape
sido a faltaba af trabajo, por ejemplo no
ssfstiendo a la fabrica 0, $1 trabajaba en
su damicilio, retrasindose en Ie enteega
dle los productos,
30 Hudson (1994), p, 90; Cottrell
(1980), pp. 39-41,
31 Cottrell (1980), pp. 610 y 42.54;
Wilson (1995), pp. 4449,
© la maquinaria; ahora bien, si en el primer pas se enfatizaba la
relacidn contractual a través del mercado, en el segundo se asu-
‘mfa que su venta implicaba asumir una relacién de dependencia y
subordinacién respecto al comprador. En Inglaterra y el norte de
Italia, por el contrario, el trabajo se consideraba como incorpora-
do en los productos y el salario'se entendia, no como la venta de
factor trabajo, sino como el pago por los bienes elaborados por el
trabajador, que era asimilado a un contratista independiente2?
Esta diferente consideracién tendré implicaciones sobre la orga-
nizacién del trabajo en las fabricas y las relaciones eritre trabaja-
dores y empresarios (véanse los apartados 2.2 y 4.6).
4.2.3. EL MARCO LEGAL DE LA ASOCIACION DE CAPITALES
Y LA FINANCIACION.DE LAS EMPRESAS
El proceso de industrializacién tuvo: lugar sin modificaciones
aprectables ei el marco legal de la asociacién de capitiles, Como
efecto de la crisis financiera de 1720, la mayor parte de los patses
prohibieron o restringieron ta formacién de sociedades andnimas
de responsabilidad limitada, En {nglaterra, la Bubble Act de 1720
condicioné la obtencién de ese status a la concesién de un privile-
gio real o una uprobacién parlamentaria, tarea ésta larga, diffeil y
considerablemente cura, En su lugar, la forma juridica predomi-
nrante hasta mediados del siglo xix fue la sociedad colectiva de res-
Ponsabilidad ilimitada, aunque en algunos negocios como los se-
guros 0 los servicios publicos, donde se necesitaba movilizar una
grancantidad de capital, se recurrié a una formula alegal, la Figna
de convenios entre los socios constituyentes que limitaban su tes-
ponsabilidad al capital aportado.? A. partir de 1825 se introduje-
ton algunas reformas parciales en la legislacién, tendentes a reco-
nocer esa forma hibrida de compafifa y a facilitar Ia obtencién de
|a responsabilidad timitada, pero el principal obstéculo para la
adopcién de la sociedad anénima, la aprobacién del Parlamento,
no se climiné hastala promulgacién de la Ley de 1856." A pesar
de estos desarrollos, Ja sociedad anériima siguié estando vista en
Inglaterra dlucante todo el siglo xix con un recelo considerable y,
en la practica, su empleo no se generalizé salvo en sectores como
la banea, los ferrocartiles y otros servicios puiblicos, Sus detracto-
res, con economistas como McCulloch a la cabeza, la identifica
ban con las antiguas compaifas de comercio,llenas de privilegios:
denunciaban la inmoralidad que suponta que la empresa no fuera
'
responsable de todas sus deudas; Ja separacién entre la propiedad
¥ la direccién se consideraba perjudicial para los intereses de la
empresa, y, en fin, se sefialaba que sélo contribuirfa a fomentar la
especulacién y, con ella, a dilapidar el ahorro.®
En el continente, el modelo francés se impuso en paises como
Alemania y Espaiia. El Cédigo de Comercio francés de 1808 reco-
nocfa tres tipos de sociedades, la colectiva, de responsabilidad ili-
mitada; la anénima, cuya creacién estarfa sujeta a la aprobacién
del Gobierno, y una fSrmula mixta, la sociedad comanditaria por
eciones, que implicaba la existencia de unos socios directores,
con responsabilidad ilimitada; y unos socios capitalistas con res-
ponsabilidad limitada a las acciones que poseyeran, Desde finales
de los afios treinta e] Gobierno intent6 controlar de forma més es-
tricta todas las sociedades por acciones para evitar la especula-
cién, Jo que finalmente consiguié en 1856. La Ley publicada ese
mismo aiio acabé con la edad dorada de la sociedad comanditaria
Por acciones, pero. paraddjicamente el resultads final de este pro-
‘ces6 fue el triunfo de la libre constitucién unos afios después. En
1863 aparecié Ia sociedad de responsabilidad limitada y cuatro
afios mas tarde se liberalizé la creacién de sociedades anénimas,?
AA Francia le siguieron Espafia en 1869, Prusia en 1870, Bélyica en
1873 o Ttalia en 1883. :
En el caso de Espatia, el Cédigo de Comercio de 1829 distinguta
entre tres tipos de sociedades, la colectiva, la comanditaria y la
anénima, no estableciendo mds requisites para la creacién de estas
iltimas que fa aprobacién del Tribunal de Comercio, Esta situa-
cién de relativa permisividad se modificé a partir de 1847, cuando
UN NUEVO MARCO INSTITUCIONAL 193
32, Cottrell (1980), pp. 41 ¥ 49.50,
33. Freedeman (1979), pp. 12-14 y 11S.
143; Verley (1999), pp. 97-100,
l. Gobierno, -influido, por-los-reientes- escéndalos- financieros;—-————
prohibié la creacién cle sociedades por acciones. A partir de enton-
ces, fue necesaria la promulgacién de una Ley o un Real Decreto
para su puesta en marcha, Entre 1848 y 1868 se suavizaron estas
condiciones para algunas socledades (bancos, minas y ferrocatti-
les) y, finalmente, la Ley de Sociedades de 1869 proclam6 Ja liber-
tad de asociacién. Una cronologfa similar a la espafiola se obser-
va en Succia, donde la actitud restrictiva del Estado ante las
sociedades de responsabilidad limitada, vigente entre 1848 y los
afios sesenta, dio paso a una politica liberalizadora." Pero, a pesar
del reducido perfodo ducante el que estuvo-vigente una legislacién
prohibicionista, la sociedad andnima, fue un instrumento muy
poco utilizado en Espaita. La razén de ello estribé en las conside-
ables ventajas que las formas juridicas tradicionales, las socieda-
des colettivas y comanditatias, ofrecfan: por un lado, la extraordi-
34 Garcla Lépee (1994), pp. 176-177.
35. Jarborg (1965), p. 23.
194 LA REVOLUCION INDUSTRIAL (C. 1760-c. 1860) (1)
36 Garela Léper (1994), pp. AT bHI:
Church (1994), p. 128
37 Hudson (1994, p.
pp. 64-65,
Rose (1994),
38 Hudson (1986), p. 269; véase tam-
inign Church (1998), p. 127; y Lamoreau
(1946 y 1994),
°
39. Mathias (1989), pp. 76-77.
naria facilidad para su constitucién; por otro, tenfan una estructu-
ra organizativa simple y flexible que permitia una égil adaptacién
a circunstancias y coyunturas diversas. Ademas, en el caso de la so-
ciedad comanditaria, su estructura permitis la captacién de socios
capitalistas en el caso de que el capital de los soclos gestores no
fuera suficiente. Estas consideraciones son también vilidas para
cexplicar la limitada difusién de la sociedad anénima en el conjun-
to de Europa durante todo el siglo xix."
En resumen, las legislaciones restrictivas imperantes hasta me-
diados del xix no efercieron un impacto muy negativo sobre la for-
macién de capital o la inversién en la industria, Esta se produjo, a
través del empleo de formas asociativas tradiclonales, como la so-
ciedad colectiva de responsabilidad ilimitada, 0, cuando las nece-
sidades de capital eran mas elevadas, de [6rmulas mistas como la
sociedad comanditaria o los convenios entre socios, Ademés, con- .
viene no olvidar que responsabilidad ilimitada e implicacién de los
socios en la gestidn de la empresa eran vistos como garantfa de ne-
gocio-bien llevado2” A su vez, estas caracteristicas, junto con un
medio de alto riesgo, exigian que'uno conociera muy bien a los po-
sibles socios, lo que reforzaba la importancia de los lazos familia.
res, religiosos o de otro tipo y acentuaba el cardeter local 0, como
mucho, regional de los mercados de capital, Como ha sefialado P,
Hudson, «ser cbnocido y disfrutar de confianza en la Localidad y te-
ner alguna forma-de propiedad eran los elemento$ vitales para
I con los mercados de capital y eré-
procurars¢ un cordén umbili
dito»
Es evidente que, ademds de la existencia de un'sistema de va-
lores determinado, el empleo de formas asociativas tradicignales
fue posible porque, salvo algunas-excepciones como la banca, la
minerfa, el comercio a larga distancia, los ferrocarriles 0 algunos
serviclos pablicos, las necesidades de capital de la mayor parte de
los sectores fueron moderadas, tanto para su creacién como para
su funcionamiento posterior. Ademés, en la mayor parte de los cae
sos la proporcién de su capital fijo era muy pequefia: en la Ingla-
terra de finales del siglo xvmm oscilaria entre'el 10 y el 35 por 100
en las industrias de bienes de consumo, pudiendo Ilegar hasta el “2
50 por 100 en el caso de las fabricas sidertirgicas.” En este pats, la
proporcién de capital fijo aumenté en las primeras décadas de!
Ochocientos en aquellas industrias que incorporaron nuevas tec-
nologfas accionadas por energia hidrdulica’o de vapor, pero aun
ast la provisién de capital cicculante continué siendo-lanecesidad
‘més importante para la mayor parte de las empresas y lo que con-
UN NUEVO MARCO INsTITUCIONAL 195
centré la mayor parte de la demanda de crédito de éstas. En to-
dos tos pafses, junto a los ahorros propios, la familia fue la fuente
de capital més importarite para el establecimiento de nuevos ne-
gocios, tanto por las aportaciones directas de capital o propieda-
des susceptibles de ser hipotecadas, como por las conexiones que
podta ofrecer con otros posibles Inversores."! ‘
Una vex establecidas, las empresas necesitaban dos tipos de
fondos diferentes para funcionar: capital a largo plazo, para finan-
ciar nuevas inversiones en capital fijo: capital circulante para el
pago de materias primas, salarios o el crédito a clientes. En lo que
respecta a la financiacién a largo plazo! tanto en Inglaterra como
en Francia la autofinanciacién de las empresas proporcioné la
fuente de capital mas importante.” No obstante, nuevas investiga-
clones han matizado sit importancia: en Ia industria lanera del
Yorkshire, fue mayor en los, primeros afios de vida de la.empresa,
cuando ésta no era demasiado conocida, que cuando ya se habia
heclio uri nombre en el sector; ademés, en perfodos de ampliacién
de,capacidad productiva no fue la fuente mas importante." Otras
posibilidades fueron: Ja busqueda de nuevos socios, generalmente
‘1 empleada por ef miedo a perder el control de la empresa; el re-
curso al préstamo de familiares, amigos 0 conocidos, en Gran Bre-
tafa realizado a través de la intermediacién del abogado 0 procu:
rador local (attorney), 0, en tltima instancia, el préstamo bancario,
aunque éste se concentré més en la financiacién a corto plazo."
Ms importante que la financiacién del capital fijo en este pe-
rlodo, fue disponer de un flujo regular de capital circulante, requi-
sito indispensable para asegurar la continuidad del negocio."5 Una
3, conseguir esto era mds dificil en los primeros afios de vida
de una empresa, puesto que el crédito se concedia basdindose en el
conocimiento directo y la confianza que los socios pudieran inspi-
rar Para Gran Bretaila, Péllard habla de una etelarafia de crédito»
formada, por agentes, comerciantes e industriales que empleaba
como instrumento principal la letra de cambio.** En Espafia el des-
cuento de letras de cambio fue una de las principales actividades de
los numerosos comerciantes-banquetos diseminados por todo el
pafs.*7 El capital comercial desempofié un papel especialmente im-
portante en la financiaci6n a corto plazo de la industria, a través del
‘erédito en el comercio de materias primas y bienes terminados.**
En Ifneas generales, con la excepcién de Bélgica (donde los
bancos tuvieron una presencia muy activa en la industria desde su
surgimiento en Jos afios 1830), en la mayor parte de los pafses to-
davfa la implicacién de Jos bancos en los negocios industriales y
40 Hudson (1994, p, 93
AL Mahi
Foislen (19
p. 153.
(1979 y 1989), pp. 79.82
pp. 518-520; Kock (182),
42 Crowzet (1972), pp. 189-191; Bow
vier (1981).
43. Hudson (1986), pp. 254-255;
pp. 105-106,
44 Crouzet (1972), pp. 191-193.
45. Wilson (1995), p. 51.
46 Pollard (1972), y Wilson (1995), p.
32,
47 Goveta Loper (1985),
48 Hudson (1999), pp. 100-101
196 LA REVOLUCION INDUSTRIAL (C. 1780-C, 1860) (1)
49 Wilson (1995), p. 53,
50. Foblen (1982), pp.
SI -Brovze (1993), pp. 235-237, y eon
Inds extensién Broeze (1996), Sinka
(1894), pp. 79:80; y Ville (1991), pp. 32
3.
52 Lamoreaus (1986), pp. 653-658;
rzet (1972), pp. 186-187,
comerciales no es demasiado grande, 0 mejor, no es tan grande
como lo sera posteriormente, porque tampoco se puede decir que
las conexiones no existieran. En Inglaterra las recientes investiga-
ciones sefalan que los bancos regionales no sélo descontaron
efectos a corto plazo, sino que tambign proporcionaron préstamos
a largo plazo destinados a financiar las inversiones en capital
fijo. En Francia, tras el fracaso de la Caja General de Laffitte, se
limitaron al primer papel en estos momentos. En general, du-
rante el perfodo eldsico de la Revoluciéa industrial, apenas se pue-
{de hablar de un niercado formal de capitales a nivel nacional. Ade-
més, serfa erréneo plantear las relaciones entre banca ¢ industria
come entre dos dmbitos sin conexiones entre sf. En el sistema ban-
cario de la Nueva Inglaterra de la primera mitad del xix el insider
leriding era una préctica generalizada (véase recuadro 4,3), Lo mis-
mo sucedié con algunos de los baneos wstablecides en Australia a
pavtic de tos aitos treinta del xtx, como el Union Bank, 0 con su
homé6nimo en la India entre 1829 y 1848, o con el Joint Stock Bank
de Sunderland en las décadas de 1830 y 1840." En la practica, es-
tos bancos fueron creados por redes de comerciantes y hombres de
negocios a cuyos intereses privacos estuvieron supeditados: los
bancos les permitieron captar capital pura sus negocios y dieron
estabilidad a los mismos en momentos de crisis de liquidez, o de
cambios en su titularidad (sucesién). Como ha sefialado Crouzet,
cl capital no era todavla un factor de produccién abstracto y mévil,
sino que tenfa.un caréeter altamente personal y espectfico.*?
Recuadro 4.3, Banca, crédito y reputacidn, Las pricticas crediti-
~ clas de los bancos de Nueva Inglaterra’ eh’ la primé-
ra mitad del siglo xtx
En [a inmensa mayorfa de los bancos de la regién de Nueva Inglaterra él
Narmado insiderlending (el préstamo a consejeros y/o acclonistas del baat-
‘o) era una prictica eneralizada. Mediante la misma, los consejeros de
los bancos y sus familias, con un porcentaje variable de-las acciones del
banco, eran los principales berificiarios de los eréditos coneedidos. Por
ejemplo, fas tres familias que controlaban el Banco’ Wakefield, con un 47
por 100 del capital, eran los titulares del 84 por 100 de los préstamos en
1845. Los hermanos Rhodes; que disponiaa del (0-12 por 100 del Banco
Pawuxet a principios de los afos cuarenta, tenfan concedidos crédites
que representaban més de la mitad de los présiamos otorgados por el
Banco, Una comisién gubersiamental sefalé por ésas fechas que. los ban-
‘05 eran simples medias de proveer a sus consejeros de capital,
3s
ON NUEVO MARCO INsTITUCIONAL 197
En fechas més recientes el insiderlending se ha visto como una pric:
tica perniciosa para la salud financiera de los bancos, y como tal seria.
‘mente limitada e incluso prohibida. Se arguye que su préctica incremen-
ta significativamente el riesgo bancario, ademés de restringir y encarecert
elerédito, Sin embargg, en la Nueva Inglaterra de la primera mitad del si-
alo Xix esa prictica no trajo consigo repercusiones negativas sobre el sts-
tema finaniciero en su conjunto, es més, el niimero de quiebias fue muy
reducido, Por otro lado, el riesgo de un crédito més caro no Ilegé a pro-
ducirse por el fuerte incremento en el niimero de bancos registrado en ese
periodo (su niithero se multiplic6 por 6 entre 1820 y 1860 y su capital por
7 en esas mismas fechas, sin que se produjese un incremento en la con-
centracién empresarial). BI capital de los bancos estaba formado mayori-
tariamente por acciones, no por depésitos, lo que favorecia més los inte-
+eses de los consejeros que de los invarsores. Los directores de los bancos,
que exf aquella época eran al mismo tiempo sus consejeros, restringieron
la apdrtura de depésitos por et riesgo que podrfa suponer la retirada brus-
‘ca de los mismos. Hay que tener en cuenta que una parte muy considera-
ble'del pasivo de estos bancos estaba comprometido en préstamos a largo
plizo otorgados mayoritariamente alos consejeros de Jos mismos,
* Si todo el mindo conoefa que los bancos eran en la realidad instru-
mentos de financiacién al servicio de los intereses dg sus consejeros, si las
lacciones de los bancos entrafiaban més riesgo que los depésitos y si su .
adguisici6n supohfa asumir problemas de agenela (control de los con-
sejeros-direetivos), zpor qué, entonces, los inversores adquirieron una
parte considerable de sus acciones? Lo que sucedi6 en Nueva Inglaterra
es que los bancos funcionaron como una especte de clubes de inversién,
donde los inversores ponfan su dinero, a través del banco, en los negoctos
-particulares de los consejeros- Lae baiiéos leroit una pleza clave Gn Tas
trategia de diversificacin,empresarial llevada a cabp pot los-principales 7
hombres de negocios en aquella resin, al permititles obtener las consi-
derables cantidades de capital que necesitaban para ponerla en préctica,
Mientras mantuvieran su reputacién de cara al publico como gestores
honrados de sus negocios, no tuvieron mayores problemas en conseguir
capttal para sus bancos. Ademés, en momentos de crisis de iquidez de
cambios en la titularidad de sus negocios; los bancos proporcionaron fa
cestabilidad necesaria a las empresas. La transici6n de un mercado local 0
regional a un mercado nacional de copltales tras la Guerra Civil modificé
‘este sistema (vase apartado 5.2).
4 Furr: Lamoreaux (1994). ~~
i
198 LA REVOLUCION INDUSTRIAL (C. 1760-C. 1860) (1)
53. Bendix y Howton (1963), pp. 141-
143; Rubinstefa (1981), pp. 146-163; Ko
ka (1981), pp. 61-63; Chapman (1992)
pp. 93-97; Woronolf (1994), p. 262; Rose
(1994), pp. 66-67; Mathias (19958), p19.
54 Church (1994), pp. 119-122; Mathias
(19958), pp. 23-27.
55 Véanse, _respectivameinte, Kirby
(1993), Landes (1976), Maifreda (1998),
Cerutt (1995). Mas ejemplos en Chureh=--
(1994),
56 Véanse, por ejemplo, fox
industria lanera en Yorkshi
(1945), 0 en los eleos de Sabadal-T
Frassa, Benaul (1998); 0 los de la indus
tein seer en, Lyon, Coteau (1997): 0
to ncleos metalrgicosbriténios yale
mares, Berg (1993), Magnusson (1994),
Boch (1997) y Cookson (1997): a indus
tein rolojera del ura, Landes (1983) y
Veyraat (1997) algunos pueris britnls
cos ycxpatoles, Vile (191 y 1993), Vale
dale (1996): 0 el eondado de Betkshie
te en Estados Unidos, donde McCaw
(987) pp. L4L-147, ha establecdo nn
orelacin posiiva ents aflacén a e+
des y éxito empresaril,
4.3. LAS EMPRESAS Y EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS
DURANTE LA REVOLUCION INDUSTRIAL:
ENTRE LA FAMILIA Y EL CONTRATO
Enel mundo de los negocios de finales del siglo xvuu y'principios
del siglo xix la incertidumbre y el riesgo eran todavia muy eleva-
dos, P, Mathias subraya dos factéres de manera especial: unas ins-
tituclones poco desarrolladas (una legislacién mercantil escasa y
dificil de cumplir) y un sistema de comunicacién muy lento, que di-
ficultaba las relaciones a larga distancia y el control de agentes 0
empleados de una empresa situados en plazas alejadas. Todo ello
preservé la importancia de los lazos personales, especialmente los
familiares, en el mundo de los negocios, aunque juridicamente el
contrato entre individuos fuera la modalidad de relacién sanciona-
da legalmente por el Estado, La familia continué siendo una fuen-
te de capital: fisico y humano: a ella se recurria para conseguit
financiacién y empleados de confianza.¥ Parecido papel desempe-
Aaron otros grupos, como las minorias étnicas o religiosas. Su éxi-
to en los negocios no se debid a los postulados de sus creencias re-
ligiosas ni a su espftitu inconformista, sino a su funcionamicnto
como redes de negocios, proporciqnando canales informales de in-
formacién, crédito y capital humano, mantenidas por una politica
matrimonial cerrada,* As( se entiende la extraordinaria abundan-
cla de familias cusqueras en el mundo empresarial briténico, o el
Exito de los empresatios catdlicos de las ciudades de Roubaix y
‘Tourcoing, o de los judios en numerosas partes de Europa, ode los
espasioles en México, entre otros muchos ejemplos.*S Pero también:
en estos términos debe comprenderse la formacién de-lites de ne-
gocios en regiones coflercias, cuya estrategia cooperativa se tradu-
Joen la formacién de un mercado de capital a nivel regional y otras:
economfas externas de diverso tipo.** En general, all donde se dee’
sirrollé una cultura de «alta confianza», bien sea por la pertenen-
ia a una minorfa étnica o religiosa, biert por la creaci6n de un sis-
tema de valores comunes en un espacio regional determinado, se
redujeron considerablemente los costes de transaccién y, por con-
siguiente, los incentivos para'la integracién formal de diferentes If
reas de negocios dentro de una sola empresa; también la informa-
cién sobre tecnologfas 0 mercados se difundié con més rapide.
facilidad, lo que facilité el dinamismo tecnolégico. En estas regio-
nes predominé una estructura industrial compuesta por empresas
cespecializadas que cooperaban entré sf, lateral o verticalmente, y
donde abundaban las cuasi-integraciones y las formas hibridas en-
1 —pasde lerindustrializaci6n, La vi
@
LAS EMPRESAS Y EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS DURANTE LA REVOLUCION INDUSTRIAL 199
te el mercado y la jerarqufa, Esta mezcla de una cultura de contra-
topara lo que sucede deniro de la empresa, y de una cultura de con-
fianza para las relaciones con otras empresas, proporcioné a esas
regiones en st conjunto una ventaja competitiva.®?
En un mundo de esas caracteristicas, nada tiene de extraiio
‘que la empresa individual y la familiar fueran las predorainantes.
Las primeras no plantean problemas de definicién, son aquellas
cuya propiedad y direccién recae en un tinico socio. La definici6n
de las segundas es més compleja, aunque la mayor parte de los es-
tudios se inclinan por hacer del control de la:propiedad uno de los
eriterios fundamentales. En un sentido amplio, una empresa fa-
miliar seria aquella donde una o varias familias estan abrumado-
ramente representadas, bien entre sus socios, ble en su Consejo
de Administracién. En Gran Bretafa la empresa familiar fue cla-
ramepte hegeriénica durante jado el siglo xix, De las algo mas de
300 ¢ompafifas de hilatura e impresién de algodén creadas en
Francia entre 1815 y 1840, la gran mayorfa fueron de cardcter in-
dividual (55 por 100) o familiar (16 por 100). Respecto al resto que
escogié alguna forma juridica, las colectivas representaron el 18.
por 100, las comanditarias simples un 6 por 100 y las comandita-
tias por acciones un 2 por 100, mientras que las anénimas sélo un
1 por 100. De las 326 empresas textiles censadas en Filadelfia en
1850, 272 eran individuales.?
A pesar de los juicios negativos sobre el papel de la’empresa fa-
miliar en el crecimiento econémico, como los dé Chandicr 0 La-
zoniick (véase apartado-7.4), existe un amplio consenso sobre su
activa contribucién al desarrollo econémic
jade empresas familiares preo-
cupadas exelusivamente por la retribuci6n del capital a corto pla-
zo que Chandler formula no es cierta, nf para Gran Bretafia ni
para otros paises como Alemania, Francia, Espafia 0 Estados Uni-
dos. Por el contrario, la impresién es que las empresas fatniliares
sacrificaron beneficios por crecimiento a largo plazo, y que, en Ii-
eas generales,.tendieron a repartir menos dividendos que las
grandes sociedades anénimas y, sobre todo, que su -reparto fue
mucho més irregular. Esa estrategia se derivaba en parte de Ser
empresas con una base finaficiera menos sélida que la de las gran-
des sociedades andnimas, més dependierites de sus ingresos co-
rrientes para autofinanciarse y mas sensibles por tanto a los vai-
venes del mercado.*? En el cuadro 4.2 se presentan los dividendos
tepartidos por cinco empresas textiles catalanas, una empresa fa-
miliar, M. Puig y Cia., una sociedad comanditaria integrada por
57 Casson (1993u y 1995s,
58 Miyamoto (1984), pp. 39-40; Rose
(1993), p. 130.
59 Rose (1994); Chissagne (1991), cua-
eo 39; Seranton (1983), p. 189,
60 De manera general, Church (1993),
p. 24. Véanse también Payne (1988) ¥
Rose (1994) paca Gran Bretafa; Kocka
(1981) y (1982) para Alemania; Levy Le-
boyer (1976), pp. 90:92, y Verey (1954),
pp. 7479, pata Francia; Sierra (1992),
Soler (1987), y Sten Gaceta (1998) para
Espa; Thcker(1984) para Estados
Unidos.
200 LA REVOLUCION INDUSTRIAL (€. 1760-¢. 1860) (1)
61. Soler (1997), p. 225: y Sher
(1998), pp. 215-216.
62 Rose (1994), pp. 79.80; un easo.coir-
cereto en Morgan y Mass (1989), Sobre
Espata, Garcia Montoro (1978), Morena
(1994) y (1995); German Zubero (1994)
Brice (1995), p. 48; y Rodeign Alla
a (1996), pp. 115-117. Sobre Mexico:
Aguirre Anaya (1990) y Huerta (1993),
tun reducido niimero de socios, la Fabrica de la Rambla, y las res-
tantes andnimas, que representan un buen ejemplo de lo seftalado
anteriormente. En lineas generales, la empresa familiar tendié a
repartir dividendos sélo cuando dispuso de abundamtte liquidez
para ello, pero en momentos de dificultad los socios sacrificaron
el reparto en beneficio de la continuidad del negocio, Esa politica
no podia ser puesta en prictica por las sociédades anénimas, que
se vefan obligadas a repartir dividendos en los pertodos de dificul-
tad para no provocar una calda del valor de sus acciones. Una es-
trategia muy parecida fue desarrollada por otra empresa familia,
la fundicién alavesa de San Pedro de Araya.*!
Cundro 4.2, Dividendos repartidos por empresas textiles catalanas,
1846-1880
‘Atos M, Puig Fdbriea dela La Espana La abril La Manufacture
Cle, Rambla Iulusirial Alyodonera del Alyodén
te4e-1850 0 — Wt 48 - =
Wast-1855 21 92 33 = =
1w56-1360 216 33 72 11 37
161-1865 5,0 5 7 oa 39
1866-1870 0.0 53 m 4, 60
W7bITs 18 178 72 9 35
1876-1880 00+ 97 63. 35 45
Fuente: Elaboracion propia a partir de datos eedidos amablemente por J, R
Roses para M. Puig y Cla. y de Soler (1997), euado 8, para el resto, Los dividen-
dos se exprexin en porcentaferespecto al eapital desembolsado.”
—Durante-todo-el-siglo x1x.familia-y empresa-permanecieron
como Ambitos inseparables, hasta en los libros de cotabilidad. La
reduccién de la incertidumbre y la obtencién de un‘ingreso regu-
lar fueron los objetivos de los empresarios britdnicos;'de abt la di-
versificacién que se observa en la mayorfa de los casos que abarca
desde actividades empresariales en diversos sectores hasta la com-
pra de fincas risticas y urbanas, Més que la obtencién de presi
aio social, la compra de propiedades tena un claro fin econémico:
no sélo constitufan una fuente regular de ingresos, sino también
una especie de fondo seguro de reserva al que podfa recurrirse en
el caso de que los otros negocios-no funcionasen. Esa misma di-
versificacién; siempre con un peso importante de las propiedades
inmobiliarias, y en muchos casos de capital circulante invertido
en eréditos,-se observa en muchos empresarios espatioles y mexi-—
canas de mediados del siglo xx. a
LOS ORIGENES SOCIALES Y LA FORMACION DE Los EMPRESARIOS 201
-- Cuadro 4.3. Estructura del patrimonio de algunos empresarios
cespaitoles de mediados del siglo xu (ent %)
Ri. tpes— Mannel A.
Dariga Heredia M, Pombo Castellano
(Santander, 1825) (Malaga, 1847)(Valladoid, 1850) Zaragoce, 1863)
Bienes ralees 384 62 300 30.4
Activos fijos 46 101 28 2.0
cen sociedades 133 234 _ a7
Existenctas 83, 190 28 ee
Créditos a cobrar 36 324 208 ee
Etectos domties = 7 16 59
Metilico = 08 160 =
Cusnta de camblos BA = -
Guentas compartidas » — — — = 46
Total 1000 00,0 100.0 1000
Furste: Elaboracién propla a partir de Moreno (1994), euadro 3; Garcia Monto-
+0 (1978), apénice 4; Moreno (1985), euro 11 German Zuber (1994), pp. 78:79,
G
En el mundo de los negocios de la Revoluci6n industrial, el co-
miereio y las finanzas mantuvieron su importancia, cuando no la
aumentaron, En Gran Bretafia el porcentaje de millonarios ocu-
pados en el comercio y las finanzas pas6 del 25, por 100 en el pe-
rfodo 1820-1839 al 60 por 100 en 1840-1859, mientras que los por-
centajes para la industria manufacturera fueron, respectivamente,
del 25 y el 40 por 100, En el caso de los semimillonarios, los por-
centajes de comerciantes y financieros fueron del 62 y el 58 por
100, respectivamerite, y los de industriales del 21 y 33 por 100.8
4.4, LOS.ORIGENES SOCIALES-Y-LA FORMACION
DE LOS EMPRESARIOS_
Con a revolucién industrial se fueron conformando dos clases so-
clales con perfiles cada vez més definidos y distanciados entre sf:
los empresatios, de tin lado, y los trabafadores de otro, En la cuna
de este proceso, Gran Bretafla, se difundié durante el siglo x1x el
mito del empresario hecho a si mismo (self:made man) que, desde
orfgenes modestos y a través de su trabajo y esfuerzo, habria as-
cendido socialmente, El modelo de empresarto innovader que
dera el desarrollo econémico acuftado por Schumpeter concorda-
ba bien con esa figura y ayuds a consolidaria en Gran Bretafa ya
extenderla a otros palses como Estados Unidos. Esta visién he-
roica de los émpresarios Hevaba implicita la premisa de que du-
63. Rubinstein (1980), p67,
pesca SEE
64 Bl caso priténieo en Crouzet (1985).
especialmente capitulo 3. Véase Ingham
(1976), pp. 615-616, para Estados Unidos.
202 LA REVOLUCION INDUSTRIAL (C, 1760-C. 1800) (1)
pS Hoppe (1987), pp. Hel y 87.
oo Kynaston (1995), por ejemplo, Pp?
0-81; Verley (1998),
67 Worinofl’ (1994) pe-273...Kaetble___
(1980), p, 406,
ante este perfodo de ripido cambio social y econémico existié un
proceso de moviidad social ascendente, Es indudable que la Revo-
fucién industrial amplié las posibilidades de hacer negocios yn la
medida que éstos fueran bien, de adquiric riqueza y prestigio so-
al. Sin embargo, tampoco debe olvidarse que aumentaron al ri
fno tiempo las posibilidades de fracaso: el ntimero de quiebras se
increment6 de forma espectacular en Inglaterra a partir.de 1760,
convenwrandose especialmente en Jos sectores textil, distribuctén
si por mayor aliientaci6n y bebidas y comercio al por menor** EL
documentado trabajo de Kynaston sobre la City de Londres mues-
tra que fraeaso y éxito eran experimentados por pricticamente 10-
tlae las casas de banca y comercio de la ciudad, y lo mismo sucedié
en el mercado financiéro de Parts.°° ¢Propicié este medio mas
abierto un incremento dy Ia movilidad social?
Precigamente por el-marcado canicter regional del mundo de
los negocios en este periodo resulta bastante complicado realizar
studios con una perspectiva nacional. El origen so joprofesional
de los empresarios vari6 de acuerdo con el sector —st grado de an-
jdades de capital para acceder a é— y la re-
gién, Este hecho y fa aysencia de una fuente de eardeter general ha
provocado que, salvo excepeiones, fa mayor parte de los wstudios
poten basados en-regiones o sectores coneretos, Ello no invalida
por supuesto los ejereicios comparatives, dificultados.sin embar-
fo, por el emplco de clasificaciones socioeconémicas a menudlo
muy diferentes, En 1980 Kaelble sefialaba una serie de caracter‘s-
ticas comtines sobre el origen de los empresarios en cuatro palsest
Francia y Gran Bretafia:*” =
See
_- Blevada proporei6n de hombres de negocios que proceden de far
milias con una (radicién empresarial. fi e
= La gran mayorfa proviene de familias euyo padre era econémica-
mente independiente: empreéario, gran propietario, aricultor,artesano ©
tendero.
— Apenas existié movilidad social ascendente, s6lo una pequena mk
norfa de los empresarios procedié de la clase obrera 0 | de los estratos mas
hafos de la clase media come los agricultores o Tos artesanos.
{in Iincas generales, las investigaciones realizadas con posterio-
ridad apenas han variado este panorama, aundue s{ lo han mejora-
do notablemente, Para Gran Bretafta, Crouzet ha conseguido reu-
nit datos sobre el origen socioprofesional.de una muestra de entre
300 y 300 empresarios —excluyendo Ia minerfa—. Sus conclusi
LOS ORIGENES SOCIALES ¥ LA FORMACION DE LOS EMPRESARIOS 203
nes vienen a reforzar lo que anteriores trabajos para ese mismo pe~
rfodo y una etapa posterior estaban apuntando: la mayor parte de
os empresarios de la Revolucién industrial no procedieron mayo-
ritariamente ni de la aristocracia ni de la clase obrera, sino de una
amplia clase media en la que destacan dos grandes grupos: el co-
mercio y la industria, con los medianos agricultores y propietarios
en un tercer lugar La importancia del comercio y, sobre todo, la
industria se acentué durante la siguiente generacién, la de los Fun-
dadores de las empresas. Dentro de la clase media existié una cier-
ta movilidad social’ ascendente, de los estratos bajos hacia los al-
tos. En Jo que respecta a la clase obrera, alrededor del 10 por 100
de los fundadores de las empresas tienen esa procedencia. En
cualquier.caso, st importancia fue mayér en las industrias metali-
cas, donde la cualificaciéa constituyé un mecanismo de promo-
cién spelal. El grado de relacién de los ‘empresatios con.el sector
era eleévado: un 40 por 100 eran hijos de padres establecidos en la
misma industria o en sectores relacionados; vin 60 por L00 estaban
empleados, antes de fundar la empresa, en el mismo sector o en
sectores relacionados” Esta «endogénesis» de la que habla Crou-
zel no es extraiia si tenemos en cuenta las caracteristicas del mun-
do de los negocios en esta época, donde el recurso a familiares y
amigos era un elemento imprescindible (véase apartado 4.3).
Cuadro 4.4, Origen soctoprofesional de los industries britdnicos,
1750-1850
es
vaya ae 5
Sea Padres” Pundadores—~ “Padres ~ ~ Furidadores————-
eee eS
Aristoeracia 52. 16 119 2d
Profesiones liberales yclero 10.3 8 49 36
Comerciantes 258 BA 183, 126
Industrialés, evapleados.
y artesanos 268 50,8 329 432
Agricultores y mineros
(propletarias) 25,8 16 ma a
Obreros a1 6 98 mt
tres 2 og 6 45
Primera ocupacién = Io = at
Total 100.0 1009 100.0 100.0
‘Fuente: elaboracion propia a partir de Crouzet (1985), cuadros 2 y 4.
Ta columna «Padres se refiere a la ocupactén de los padres de [os fundadores
de grandes empresesIndustcales en Gran Bretaf ytambisn a una muestra de 97
ppesonas para is tndustrias textes y 82 para Loe metalias. La colurana «Fundo-
pre
Gorese indica fa ecupacin de los industrales en cf momento de fundar la
‘say se reflere a una muestra de 124 y 11 personas, Fespectivantente.
68 Crouzet (1985), Honeyman (1922), y
Erickson (1959). Los ealeulos de Rubins-
tein (1981), pp. 122-126 y 130-131, pars
los milloaarios no terratenientes entre
1309 y 1858, establecen que el 4 por I
de sus padres eran grandes y median
empresarios, un 11 por 100 agricultores,
otro 11 por 100 profesionales yun 2? por
100 serian trabajadores y tenderos. Los
origenes medestos también abuadan
nds en Ia industeia que en ef eomercio y
Jas finanzas.
69 Ceoweet (1985), pp. L16-118, Kynase
ton (1995), pp. 293295, ha resaltide
tambign fa’ Importancia de los lazos de
sangre y la contiouidad de lx hegemonts
de unas pocas failias en a City lone
204 LA REVOLUCION INDUSTRIAL (C. 1760-C. 1860) (1)
En Francia, el estudio de Chassagne sobre los empresarios algo-
doneros franceses muestra cémo, con el curso del tiempo, el sector
se fue haciendo cada vez més cerrado. La primera generacién de
empresarios, aquellos que crearon las primeras fabricas de india
nas entre 1760 y 1785 tenfan tres grandes caractertsticas: su juven-
tud (el 80 por 100 habfan accedido a la direceién con menos de 40
afios), un origen social repartido a partes iguales entre mercaderes-
negociantes (de la protoindustria) (43 por 100) y obreros cualifica-
dos (43 por 100) y empleados del sector (13 por 100), y un elevado
componente de extrnjeros entre sus fis. El origen social de los
empresarios de las primeras hilaturas de algodn, 'ereadas entre
1785-1815, que requis
mente mayor, yaes distinto: la presencia de los obreros cualificados
se ha reducido hasta un 10 por 100; por el contrario, ha aumentado
la de los banqueros y comerciantes (59 por 100); otros grupos so-
ciales con una cierta impottancia son nobles y altos funcionatios
(10 por 100) ¢ industriales (9 por 100). En lo que respecta al origen
socioprofesional de los industrials algodoneros establecidos entre
1BL5 y 1840, la gran mayorfa esti relacionada con el sector, de
un modo u otro: un 35 por 100 son hijos de industriales, un 26 por
100 son comerciantes-fabricantes (de la protoindustria), un 22
por 100 son empleados u obreros cualificados y un 5 por 100 son in-
dustriales del apresto (véase cuadro 4.5). En la industria siderirgl-
ca francesa, los antiguos arrendatarios de los establectmientos y los
Cuadro 4.5." Origen socloprofestonal de los empresarios de les fdbricus
de hilados de algodén establecidas en Francia enire 1783 y 1840
Dagar Vessels 1815180
Nobles, cargos del Antiguo
Réplien, als uncionwries , 15° 114 me
Banquerosy negoctantes ST 88,78 16 379
Empleados del eomerelo
la industria 5 338 23
Profesiones liberates ‘ sos =
Tadusrates 4 946 -
Industrials (del apresto) - = 9 498
{jos de induncales = = 6 3462
Comereiantesfabricont = = 43 2637
Obreros y tenices cvalificados 1610.81 1” 934
Otree 5 3.38 6 330
Toial Me 100 12100
Furare: Elaboracion propia’a partie de Chassagne (1991), cyadros 10 y 27.
LOS ORIGENES SOCIALES Y LA FORMACION DE LOS EMPRESARIOS 205
maitres de forges adquirieron durante la revolucién Jas empresas
incautadas a la noblezay al clero, los principales propietarios. La
distincién entre antiguos aristécratas y «plebeyos» en este sector
tendi6 a desaparecer durante la segunda mitad del siglo xrx, incre-
menténdose la presencia de comerciantes y propietarios.” Un es- 70, Woronoff (1984) pp. 74y 95; Mone
tudio reciente sobre una muestra de 244 emnpresarios franceses del (1989). pp-eL $7143,
siglo xrx indica que el 73 por 100 de los mismos procedian de fami-
lias que ya estaban introducidas en el mundo de los negocios.” 71 Foreman-Peck, Bocealett y Nicho-
Lo seftalado para Inglaterra y Francia es en gran medida extra- {as (1998), pp. 245-246,
polable a otros paises. Mas de la mitad de una muestra de indus-
triales alemanes entre 1800 y 1870 procedfan de familias empre-
sarias; otro elevatlo porcentaje (24 por-100) era hijo-de padres
ocupados en oficios y sectores artesanales 6 en el comercio al por
menor. En general,.existié én este pafs una elevada relacién de
“continujdad entre, verlegers y manufactureros de la etapa prein- fe
destrial ¢ industriales modemnos.? En Estados Unidos, donde el ~ 72 Koelble (1980), p. 0%; Kocka
papelde los comerciantes tambign fue muy destacado, se aprecta (1982, pp. 706715 y 733734.
un iricremento del porcentaje de empresarios procedentes de fa-
milias con tradicién en este campo: de un 40 por 100 en 1770 a un
66 por 100 en 1831-1860, En la industria sidervirgica, el 70 por 100
!
de los padres de los empresarios eran hombres de negocios.” En 73 _Kaelble (1980), eundro
Suecia son comerci : : gs moe Hovton (1963), pp. 122 9 3
Suen son comerciantes fos queerean ins primes empress o> et oa
lernas en el sector de la madera y la ingenteria y en la siderur- (1997), y Scranton (1983).
gia?" En Espafia, los fundadores de las fabricas de «indianas» (te- 74 Sorborg (1965), p. 21; y Adamson
las de algodén procedentes de Ia India que se estampaban en (1991). p. 108.
Europa) establecidas en los decenios de 1750 y 1760 en la ciudad
de Barcelona procedian « partes casi iguales del comercio o bien
eran industtiales w obreros cualificados del sector o.de.otros rela
1 “cionados; en los cecenios siguientes el peso de este segundo grupo
se increment6. Fabricantes y comerciantes son.los, soclos.mayori-
latios de las empresas textiles algodoneras y laneras del Principa-
do: en Ia industria textil lanera catalana, el capital invertido en las
fabricas creadas entre 1841 y 1870 procedié fundamentalmente
del interior del sector —fabricantes, técnicos y operarios— (62 por
100) y del comercio (29 por 100).”5_ 15. Thompson (1992), pp. 148-149, 186-
192 y 196; Nadal (19923), ‘cap. 7; Soler
(1992), p. 206; y Benaul (1996), p. 180,
En otros sectores que se mode
posterioridad, como la siderursi
marina mereante, los capltales también
procedieton del comereio y del propio
sector © sectores relacionados, véanse
Fernandez de Pinedo'(1989) y Valdaliso__
(1991). Z
206 LA REVOLUCION INDUSTRIAL (C. 1760-C. 1860) (1)
16. Church (1994), pp. 131-393: McGaw
(1997); Chandler,“ McCraw y ‘Tedlow
(1926), pp. 1-83: Marphy (1968),
77 Moreno (1996), pp. 192-193, y Car-
‘ona (190), pp. 211-212, Véase también
el apartado 5.3.2 de este libro.
4,5. LOS ORIGENES ¥ LA FORMACION DE GERENTES,
EMPLEADOS Y CONTABLES
La nueva forma de organizacién del trabajo y la produccién re-
presentada por Ia fébrica implicaba que un némero mayor de ta-
reas estaba bajo responsabilidad del empresario. Este tenia que
invertir capital en edificios y maguinaria, adquirir materias pri-
mas y contratar mano de obra y, de manera general, supervisar
todo el proceso productive. Sobre todas ellas, el empresario ejer-
cfa un estrecho control ~cn expresién de Marshall, «El ojo del pa-
trdn estd en todas partes»—, Frecuentemente, en este perfodo, di-
reccién y propiedad son facetas completamente unidas: la familia
© familias que controluban la empresa sollan proporcionar tam-
bién el capital humano encargado de dirigir la produccién, la ges-
tid financiera y ka coniercializacién. Allf donde eso. nd era posi-
ble, se recurrié a la contéatacién de empleados o a fa basqueda de
socios que se encargasen de tareas especfficas, sobre todo de 1a co-
meveializacién. En las empresas papeleras del condado de Berk-
shire en Estados Unidos encontramos a veces sociedades forma-
das por dos socios, uno se ocupaba de la produecién y otro det
marketing y las finanzas, En este mismo pats, en la primera fase
de la industrializacién, era Irecuente la asociacién de un fabrican-
te’con una fitma de comerciantes para la creacién de una empre-
sa, encargandose ésta de comercializar sus productos. Dos gran-
des empresatios como S, Slater en la industria textil y Eli Terry en
la relojera recurrieron a este mecanismo.” Lo mismo hicieron al-
gunos hatineros castellanos de mediados del siglo x1x, asocidndo-
se con armadores'y vomereiantes de Santander, 0 los algodoneres
catalanes con los comerciantes gallegos.”” No-obstante, Ia gran
mayorfa, durante este perfodo, probablemente recurvié para la co-
mercializacin de sus productos a una ted ya estublecida de ma-
yoristas y coméreiantes (vase apattados 5.1 y 5.3).
En Io que respecta al personal de oficinas, es muy reducido
en relacién al tamaio de las empresas: Pollard habla de ‘uno 0
dos empleados a mediados de! xvit, y aunque su ndimero habria
crecido a paitir de entonces, tddavia no era éxcésivamente ele-
vado a principios del siglo xix. En los establecimientos siderir-
icos franceses de prineipios del Ochocientos, por debajo del
maitre de forges, existiria un administrador, un jefe de taller (ca-
pataz) y unos pocos-subordinadas. De acuerdo con el estudio ya
clasico de Pollard, entre 1750 y 1830 se-produjo unvascenso en
al status social de los directores de emprésa y un deterioro de la
i
3
LOS ORIGENES ¥ LA FORMACION DE GERENTES, EMPLEADUS 1 CUNIAULES <4
sicién de los empleados y dems personal de oficina. En el
mer caso ello se-debié a un aumento de su demanda, combi-
do con una oferta poco eléstica: como resultado, sus salarios
Jerimentacon un aumento considerable. En el segundo, la di-
4i6n de la alfabetizacién, el requisito imprescindible y, a me-
do tinico para estos puestos, amplié la oferta de mano de obra
ponible,™
No existfa en los primeros momentos de la Revolucion indus-
al una educaeién formal ni para los directores de empresa ni
ra el personal de oficinas, basicamente porque no existié una
trina formal de administracién de empresas. A los primeros
dia exigirseles, aunque esto variaba con el sector, un cierto co-
cclmiento téenico. Los requisites de los segundos se Umitaban a
sry escribir, tenedurfa de libros y en algunos casos alin idiorma
tranjeyo. Por esta razén, la formacién de ese personal se realizé
bre oho en el seno de la fabrica o la casa de comercio. Sélo mas
elante; a medida que el desarrollo industrial se consolid6, la ini-
uuiya ylo la demanda de las empresas trajo consigo la aparicién
‘uf sistema educativo formal para los técnicos, empleados y di-
tives de las empresas, aunque en este punto se observant va-
intes nacionales importantes. Mas del 95 por 100 de Jos empre-
tios de Renania-Westfalia del perfodo 1790-1830 tenfan una
tmacién exclusivamente empirica, Sin embargo, ¢n los afios
531-1850 ese porcentaje-disminuy6 hasta el 67 por 100, crecien-
} el de empresarios formados en escuelas técnicas o de negocios
7 por 100) 0 con estudios universitarios (16 por 100). En Gran,
‘etafia, por el contratio, la formacién préctica derfiro de Ta em:
‘esa continué predominando durante todo el siglo xx."”
Bl desarrollo del sistema educativo, al menos en lo que a la
lucacién técnica se refiere, aunque'sin duda tuvo un efecto posi-
1 sobre el' desarrollo econémico, fue sobre todo funcién deta
smanda, En la Inglaterra del siglo xvi, fueron los comerciantes
aienes sentaron las bases de una nueva educacién, impartida en
cuclas y colegios secundarios, donde junto a diciplinas tradicio-
ales se ensefiaban otras «comerciales» como lenguas modernas,
yntabilidad, taquigrafia o derecho mercantil: En los territori
‘emanes, la iniciativa estatal impulsé el surgimiento de escuelas
cnicas y,comerciales a partir del decenio de 1820. En Espafa,
‘desarrollo industrial de Barcelona en la primera mitad del si-
9 x1x provocé un considerable aumento del ntimero de escuelas
smerciales y técnicas; por el contrario la oferta educativa de Ma-
fa capital del pats, pero carente de un desarrollo industrial de
i
78 Pollard (1987), pp. 189-199 y 19
193; Woronoll (1984). pp. 300-305, 1s
1982), p. 649.
79 Kocka (1982), p._ 758; Mathias
(1996), pp. 31-32. Sobre:gsta cuestién,
véase apartado 734,
YO LA KEV ULLCION INDUSTRIAL (C. 1700-C. 1860) (1)
importancia, erecié en menor medida, y se dirigié a satisfacer las
80 Wéanse, respextiamente, Pollard necesidades de la Administracién.
(198), pp 153-134 Kocka (1982) p. 737: ¢De dénde procedieron los directores y empleados de las nuee
4 Fernindee de Pinedo (19%b). vas fbricas? En lo que respecta a los primeros, todos log estudios
sefialan que, sobre todo, y siempre que era posible, de las propia
familias que controlaban la empresa. Propiedad y direceién fue.
ron dos facetas estrechamente unidas durante la Revolucién
dustrial. No obstante, especialmente en aquellos sectores que ex.
Perimentaron un crecimiento més répido, empleados, capataces y
obreros cualificados fueron promovidos a esta categoria. La pro.
mocién de obreros cualificados fue mayor en aquellos sectores
‘que requerfan una mayor capacitacién técnica, tal y como sucedié.
en la metalurgia y las industrias mecénicas inglesas o en las fabri.
(ines) retlSB7, po, 174476: Crowect eas de indianas de Catala y Francia." A su vez, los ditectoms
(1985), Thompson (1992), 174;
ne (1991),
gracias a que sus clevados salarios y, de una forma creciente, su
Participacién en los beneficios les permitié hacerse con una parte
del capital de la compania. En efecto, el sistema de socios-directo.
tes tuvo una aceptaci6n creciente en Inglaterra entre 1790 y 1830,
como un medio de evitar conductas oportunistas por parte de di-
s asalariados, sobre todo en aquellas empresas que dispo-
82 Wilson (1995), op, 27-28, fan de diversos establecimientos alejados entre si? De los 29 es.
(ablecimientos de indianas existentes en Barcelona en 1768, la
‘mitad tenfan las figuras del duetto y del fabricante (gerente) clara-
‘mente, separadas, aunque-este Gltimo era casi siempre un-socio
83° Thompsos (1992), pp 172-4173 minoritario de la.compaata.® El matrimonio con una hija de al.
guno de los socids también fue otro mecanismo de ascenso, Las
Posibilidades de movilidad social ascendente fueron abundantes,
ero a partir de un cierto nivel social. Por otro lado, los directores
tendieron a transmitir su cargo a sus hijos o parientes, creando
nota predominante: en-algunos sectores la divisi6n del trabajo y la
imecanizacion descualificaron una buena parte de la mano de
f Revoluciém industrial signifieéla———————.
85. Pollard (1987), p. 215,
86 Pollard (1982). pp. 191-192: Lee
(1982), pp. 642-643; Rule (1990). p.
‘Mathias (19956).
87 ‘Thompson (1990), p. 201, Entre
1795 y 1833 el ndmero de tejedores do-
rmésticos se multplicé por tres, Chapman
(1987), p. 51.
a
210 LA REVOLUCION INDUSTRIAL (C, 1760-C, 1860) (i)
8B Mathias (19958, p. 34,
89° Brulund (1989), p. 159.
90 ‘Thompson (1979), pp, 259-270; Rule
(1990), ep. 191199; Randall (1990, po.
91 Clark (1994, Wilson (1995).
tores donde exstia una aousada di
También podría gustarte
- Bloque 3Documento3 páginasBloque 3nataliaAún no hay calificaciones
- Bloque 6Documento3 páginasBloque 6nataliaAún no hay calificaciones
- Bloque 4Documento3 páginasBloque 4nataliaAún no hay calificaciones
- Bloque 5Documento3 páginasBloque 5nataliaAún no hay calificaciones
- Animated Inspirational Quote Pink Girls' Weekend Facebook CoverDocumento8 páginasAnimated Inspirational Quote Pink Girls' Weekend Facebook CovernataliaAún no hay calificaciones
- Análisis Reseña CríticaDocumento1 páginaAnálisis Reseña CríticanataliaAún no hay calificaciones
- Ruta de Atención IntegralDocumento1 páginaRuta de Atención IntegralnataliaAún no hay calificaciones
- Individualismos Metodológicos Ricardo FDocumento6 páginasIndividualismos Metodológicos Ricardo FnataliaAún no hay calificaciones
- Los PotrosDocumento1 páginaLos PotrosnataliaAún no hay calificaciones