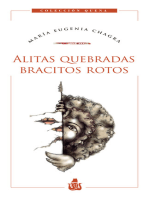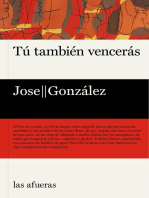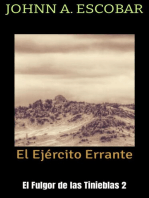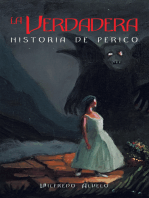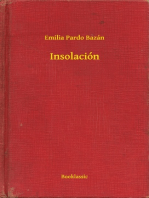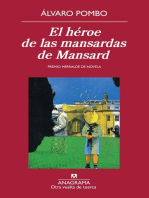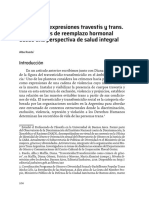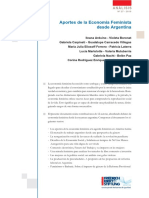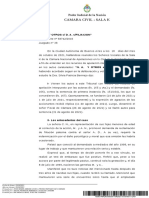Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Relato Donde Toda La Gente Muere
Cargado por
flor20120 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas5 páginasGambaro
Título original
Relato donde toda la gente muere
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoGambaro
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas5 páginasRelato Donde Toda La Gente Muere
Cargado por
flor2012Gambaro
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
Relato donde toda la gente muere
Al principio, la gente solía detenerse brevemente en la calle, con un
sentimiento ingenuo, mezcla de admiración y envidia, para observar las
antenas que comenzaban a aparecer sobre los techos. Estaban formadas por
una simple varilla vertical cortada en el extremo por una horizontal más
corta. Quedaban bien, sustituyendo las antiguas veletas que marcaban el
camino del viento, los gallos rojos girando sobre los pivotes; incluso
sustituyeron a los gatos o perros de terracota en las casas de los suburbios. Al
ver a los gatos o a los perros, los niños muy pequeños preguntaban: «¿Son de
verdad?», y los tocaban con una suerte de repetida alegría.
Algunos vecinos admiraban sonrientes la aparición de las antenas en las
casas cercanas, otros censuraban el gasto, pero todos se prometían la
emulación con una determinación feliz. Y era un día de callado regocijo en
los adultos, de vocinglero en los niños (que habían olvidado gatos y perros de
terracota), cuando por fin aparecía un técnico, pedía una escalera y la antena
quedaba colocada en el punto más alto, triunfalmente, como la marca de una
montaña vencida.
Las antenas recogían algo del aire (así imaginaba la gente) y lo trasmitían
hacia el interior de las casas. Pero, por supuesto, no recogían polvo ni gotas
de lluvia sino personas en un estado que podría llamarse de gracia o ideal. Sí,
las antenas cosechaban personas del aire y las llevaban bajo los techos,
ubicándolas en sitios convenientes, no en el pasillo o en la puerta de calle
sino en el comedor o en el dormitorio; irrumpían desde la pantalla de un
brillante aparato y resultaba imposible rechazarlas, no prestarles atención.
Siempre contaban historias intrigantes o divertidas, y cuando se dirigían
directamente a quien los observaba, por lo general un ser anónimo, de poco
fuste hasta el momento, requerían complicidad con la sonrisa en los labios.
De este modo, la gente dejó de estar sola dentro de las casas, donde había
vivido peleándose, haciendo el amor, comiendo, sintiéndose molesta incluso
cuando algún vecino venía a pedir un favor a la hora de la comida o del sueño
y no se marchaba rápidamente. Pero con el aparato creció la tolerancia, no
fue necesario importunar a su vez, salir, hablarse, darse cuenta, justo en el
momento de la comprensión, de que los otros resultaban extraños. Así, antes
un hombre arrojaba una piedra al azar, y la piedra caía siempre en el ojo de
alguno, pero ahora podía arrojar todas las piedras que quisiese con absoluta
tranquilidad: nadie recibiría el impacto, esto si se le hubiera ocurrido lanzar
piedras en lugar de tener las manos mansamente plegadas sobre el regazo. La
gente se reunía en las habitaciones y observaba; sentía a los suyos cercanos y
el corazón conocía por fin el sosiego de saberse excluido de las desdichas del
mundo, despojado incluso de las propias desdichas. El aparato aportaba a ese
centro, a ese nudo cerrado de seres, la vida como debía ser, desalojaba la
nostalgia. Inmóviles —salvo el ávido parpadeo sobre las pupilas, el temblor
de los oídos recogiendo sonidos—, los niños jugaban a vigilantes y ladrones,
las parejas al amor, los pobres a los ricos y los ricos al desencuentro.
Todos se sentían mucho más felices que antes, a excepción de los que
trabajaban para que los otros recibieran imágenes e historias en sus casas;
esos experimentaban una decepción palpable. No bastaba actuar, se hallaban
demasiado conscientes porque debían cambiarse de ropa, maquillarse,
recordar la letra, los gestos. Solo esporádicamente podían sentarse a su turno
y desdoblarse (no importaba si en los mismos que habían sido), sustituirse,
olvidarse. En cierta forma, se sentían estafados porque ellos representaban a
los magos y quedaban fuera de la magia. Sin embargo, contra toda lógica
pero con entera certidumbre, esperaban un aparato autónomo donde ya no
serían necesarios porque repetiría eternamente los episodios de todo lo que
forma la vida después del nacimiento, es decir, el canto, la pena, la muerte del
primer hijo y el nacimiento del primer hijo…; una vida increíblemente rica y
completa, sin que contara para nada el mismo y penoso orden del tiempo
exterior que conduce a la muerte. No, el tiempo solo correría allí, dentro del
aparato, libre de las cronologías como en la poesía más pura.
Largas y complicadas antenas dibujaron redes de pescadores sobre los
techos, tocándose, entremezclándose sin dejar filtrar el sol, apenas la lluvia.
La gente concluyó por alegrarse de que afuera reinara también una penumbra
descansada. Comprendía que llovía arriba, por encima de las antenas, debido
a cierta atmósfera húmeda que invadía los cuartos, por los resfríos más
frecuentes que se curaban solos, como si ni siquiera la enfermedad pudiera
hacer presa de nadie. Debajo de los asientos creció un poco el musgo, suave
al tacto como un terciopelo, y luego cayó dejando inadvertidas zonas opacas
en la madera. Desapareció el musgo y no fue sustituido por nada porque
incluso la lluvia dejó de caer. Todo tiene un sentido o aparenta tenerlo, ¿y
para qué la lluvia o para quién? El hambre se transformó lentamente en una
felicidad o una pesadilla de otros tiempos. Los campos se reencontraron en
un sabor áspero y salvaje que pertenecía, más que ningún otro, a la tierra.
Los hombres y las mujeres seguían inmóviles. El cuerpo no es más fuerte
que el alma, el alma estaba sentada, absorta, y el cuerpo no hacía más que
acceder a todo, como siempre. Las mujeres comprendieron que eran mejores
de lo que ellas mismas habían supuesto, porque dejaron de preocuparse por
minucias, de comentar la vida de los otros e incluso de alegrarse
discretamente por las desgracias ajenas como solían hacer mientras se
compadecían. Y los hombres, de intereses más amplios y ambiciosos,
renunciaron a ellos apáticamente, concentrados tan solo en la vida contada.
Los niños se movían a veces mientras las madres los chistaban sin volver
el rostro. Se agitaban al compás de la música: «¡Ooooh!, ¡oaaay! ¡aaaaoyh!»,
demasiado inquietos aún, con la energía de la infancia, provocando en el
ánimo de los padres uno de los últimos sentimientos, el fastidio por ese
movimiento que los distraía. Algunos, los que tenían a los niños sentados a
sus pies, se inclinaban, sin desviar el rostro del aparato, y les tanteaban los
cabellos, que se habían vuelto largos y frágiles, con la mano ya sin forma
procuraban sujetarlos por los hombros. Luego, por algún motivo, los niños se
fueron quedando quietos, cada vez más quietos en la semioscuridad, mientras
los padres se concentraban en los huéspedes hasta olvidarlos. Hubo
excepciones: algunos quisieron preguntar como antes: «¿comiste?»,
«¿tomaste la leche?», pero temieron la respuesta y callaron. Los niños podían
decir: «no», o «quiero la leche», con esa cansadora cantilena que les fue
propia en un tiempo, recordada súbitamente. No querían enfrentar ninguna
penosa disyuntiva, por eso, aun los padres mejores o más desaprensivos con
los huéspedes, se contuvieron y callaron, sorprendidos y felices por ese
estado de paz absoluta que reinaba en la habitación. Sin levantarse, se
inclinaron y trataron de tantear nuevamente para saber si los niños seguían
allí, pero las manos servían de poco y el gesto, realizado como en sueños,
ciego, no les aclaró nada. Los niños desaparecieron o crecieron, imposible
conocer lo sucedido porque en ese momento una de las personas sonreía a
todos y decía: «Usted, querido, que nos está mirando…».
También podría gustarte
- Mentiras de mujeresDe EverandMentiras de mujeresMarta Rebón RodríguezCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (32)
- Huracán Otto, la noche que duró muchos díasDe EverandHuracán Otto, la noche que duró muchos díasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Cortazar, Julio - CuentosDocumento25 páginasCortazar, Julio - CuentosRubén KotlerAún no hay calificaciones
- Dialogar Con El SilencioDocumento8 páginasDialogar Con El SilenciomotaAún no hay calificaciones
- El placer del viajeroDe EverandEl placer del viajeroBenito Gómez IbáñezCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (611)
- Antologia de Cuentos LatinoamericanosDocumento26 páginasAntologia de Cuentos Latinoamericanosfran ZARATEAún no hay calificaciones
- La Utilidad de Los RumiantesDocumento2 páginasLa Utilidad de Los Rumiantesjuangff2Aún no hay calificaciones
- Cámara de Niebla Cuba 2019 - Antología Gabriel Chávez CasazolaDocumento76 páginasCámara de Niebla Cuba 2019 - Antología Gabriel Chávez CasazolaSofía VeraAún no hay calificaciones
- JxjgsursrufjzurDocumento24 páginasJxjgsursrufjzurvalerosado37Aún no hay calificaciones
- De Beauvoir Simone - La Sangre de Los OtrosDocumento221 páginasDe Beauvoir Simone - La Sangre de Los OtrosEmy POTTIER100% (1)
- Los Ninos Se DespidenDocumento245 páginasLos Ninos Se DespidenMabel Rodríguez100% (1)
- Melocotones Helados - Espido FreireDocumento925 páginasMelocotones Helados - Espido FreireMiguel Angel Lopez100% (2)
- Apuntes para Repensar El Esquema de Licencias de CuidadoDocumento21 páginasApuntes para Repensar El Esquema de Licencias de Cuidadoflor2012Aún no hay calificaciones
- Cuento El Odio de Las CelebracionesDocumento6 páginasCuento El Odio de Las Celebracionesflor2012Aún no hay calificaciones
- El Estado Terrorista Argentino Ed 2013 Eduardo Luis Duhalde PDF 2 PDFDocumento512 páginasEl Estado Terrorista Argentino Ed 2013 Eduardo Luis Duhalde PDF 2 PDFFrancisco Tomás BerraAún no hay calificaciones
- Ruiz, Alicia, Cuestiones Acerca de Mujeres y DerechoDocumento8 páginasRuiz, Alicia, Cuestiones Acerca de Mujeres y Derechoflor2012Aún no hay calificaciones
- Wcms 715183Documento204 páginasWcms 715183Cesia AlvarezAún no hay calificaciones
- Agencia Nacional de DiscapacidadDocumento24 páginasAgencia Nacional de DiscapacidadCronista.comAún no hay calificaciones
- Sexualidad y poder: conferencia de Foucault en la Universidad de TokioDocumento10 páginasSexualidad y poder: conferencia de Foucault en la Universidad de Tokioflor2012Aún no hay calificaciones
- Los Desafíos Del Cuidado en El Regreso Gradual A Los Espacios LaboralesDocumento7 páginasLos Desafíos Del Cuidado en El Regreso Gradual A Los Espacios LaboralesMariana Sidoti GigliAún no hay calificaciones
- Sistema Integral de Políticas de Cuidados de ArgentinaDocumento13 páginasSistema Integral de Políticas de Cuidados de ArgentinaRosario3Aún no hay calificaciones
- MARÍ, La Interpretación Finalista de La LeyDocumento29 páginasMARÍ, La Interpretación Finalista de La Leyflor2012Aún no hay calificaciones
- HERRERA y SALITURI AMEZCUA ElDerechoDeLasFamiliasDesdeYEnPerspectivaDeGenerosDocumento34 páginasHERRERA y SALITURI AMEZCUA ElDerechoDeLasFamiliasDesdeYEnPerspectivaDeGenerosflor2012Aún no hay calificaciones
- ARG Mesa Interministerial de Politicas de CuidadoDocumento53 páginasARG Mesa Interministerial de Politicas de CuidadosofiabloemAún no hay calificaciones
- UN Policy Brief Cuidados Espanolv 190829Documento23 páginasUN Policy Brief Cuidados Espanolv 190829sofiabloemAún no hay calificaciones
- RODRIGUEZ ENRIQUEZ, CORINA Economía Del Cuidado, Equidad de Género y Nuevo Orden Económico Internacional.Documento13 páginasRODRIGUEZ ENRIQUEZ, CORINA Economía Del Cuidado, Equidad de Género y Nuevo Orden Económico Internacional.flor2012Aún no hay calificaciones
- RUEDA, ALBA, Identidad Travesti-Trans Páginas 206 A 233 de Intervenciones Feministas para La Igualdad yDocumento28 páginasRUEDA, ALBA, Identidad Travesti-Trans Páginas 206 A 233 de Intervenciones Feministas para La Igualdad yflor2012Aún no hay calificaciones
- Encuesta Nacional de Uso de Tiempo 2021 INDECDocumento25 páginasEncuesta Nacional de Uso de Tiempo 2021 INDECflor2012Aún no hay calificaciones
- Acceso A La Justicia para Las Mujeres, El Laberinto AndrocentricoDocumento28 páginasAcceso A La Justicia para Las Mujeres, El Laberinto Androcentricommercado50Aún no hay calificaciones
- Schenone Sienra .Apuntes para Repensar El Esquema de Licencias en ArgDocumento21 páginasSchenone Sienra .Apuntes para Repensar El Esquema de Licencias en Argflor2012Aún no hay calificaciones
- Los Sexos Son o Se Hacen PDFDocumento11 páginasLos Sexos Son o Se Hacen PDFmonopolodediracAún no hay calificaciones
- El Cuidado Como Un DerechoDocumento26 páginasEl Cuidado Como Un DerechoAndrea GuillemAún no hay calificaciones
- Cepal Mujeres Afro 2019Documento224 páginasCepal Mujeres Afro 2019sharonjavAún no hay calificaciones
- Feminismos populares: voces de resistenciaDocumento253 páginasFeminismos populares: voces de resistenciaFernán DíazAún no hay calificaciones
- Los Cuidados en Latinoamérica y El Caribe Publicacion de OxfamDocumento46 páginasLos Cuidados en Latinoamérica y El Caribe Publicacion de Oxfamflor2012Aún no hay calificaciones
- DAlessandro Economia Feminista - Caps 8 T 9Documento24 páginasDAlessandro Economia Feminista - Caps 8 T 9antonella petruccelliAún no hay calificaciones
- Cuento El Odio de Las CelebracionesDocumento6 páginasCuento El Odio de Las Celebracionesflor2012Aún no hay calificaciones
- Apuntes para Repensar El Esquema de Licencias de CuidadoDocumento21 páginasApuntes para Repensar El Esquema de Licencias de Cuidadoflor2012Aún no hay calificaciones
- Eco FeminismoDocumento48 páginasEco FeminismomanepfundsumateAún no hay calificaciones
- Hernandez Enrique Funcion de La Filosofia, Mision Del Pensamiento LatinoamericanoDocumento66 páginasHernandez Enrique Funcion de La Filosofia, Mision Del Pensamiento Latinoamericanoflor2012Aún no hay calificaciones
- Fallo N A Y OTROS C D A S FILIACIONDocumento21 páginasFallo N A Y OTROS C D A S FILIACIONflor2012Aún no hay calificaciones
- respuesta-EXTRA PRACTICE NIVEL 2 ANUALDocumento2 páginasrespuesta-EXTRA PRACTICE NIVEL 2 ANUALLP ComonuevoAún no hay calificaciones
- Vi 400pro ManualDocumento149 páginasVi 400pro ManualArturo AlvaAún no hay calificaciones
- Listado Examen Del 24 de Junio Carrera MagisterialDocumento313 páginasListado Examen Del 24 de Junio Carrera MagisterialMauricio Sa Va100% (1)
- Fernando Cabrera - Antología CasualDocumento63 páginasFernando Cabrera - Antología CasualAgustin MinattiAún no hay calificaciones
- Creatividad y Vida CotidianaDocumento25 páginasCreatividad y Vida CotidianamariaAún no hay calificaciones
- Biografia Johann Sebastian BachDocumento2 páginasBiografia Johann Sebastian Bachnagudelo90Aún no hay calificaciones
- 4° Abril 06 México lindo, y qué ritmo (2023-2024)Documento17 páginas4° Abril 06 México lindo, y qué ritmo (2023-2024)Madisson ZarateAún no hay calificaciones
- Msica Cualidad y Tcnica VocalDocumento1 páginaMsica Cualidad y Tcnica VocalCharles VeraAún no hay calificaciones
- 10 Juegos Que Enfatizan Aspectos Ritmicos MelódicosDocumento9 páginas10 Juegos Que Enfatizan Aspectos Ritmicos MelódicosCeles Te100% (2)
- El Kpop ReportajeDocumento2 páginasEl Kpop ReportajexXlilithXxAún no hay calificaciones
- Engañera - Partitura y LetraDocumento3 páginasEngañera - Partitura y LetraGabriel PintoAún no hay calificaciones
- Cadencia Clásica en Mib 1º VersiónDocumento2 páginasCadencia Clásica en Mib 1º VersiónRodrigo VenegasAún no hay calificaciones
- Aleluya, El Señor Es Nuestro Rey, Salmo 97 - Miguel ManzanoDocumento3 páginasAleluya, El Señor Es Nuestro Rey, Salmo 97 - Miguel ManzanoLoBeLtO JaRv100% (1)
- Temario Coros ParroquialesDocumento2 páginasTemario Coros ParroquialesEdwin Beto SubuyujAún no hay calificaciones
- Carlos Baute ExposicionDocumento3 páginasCarlos Baute ExposicionMicelys BermudezAún no hay calificaciones
- El Canto Congregacional IIIDocumento11 páginasEl Canto Congregacional IIILibrado Sotelo100% (1)
- Contrato Estudio de GrabacionDocumento3 páginasContrato Estudio de GrabacionYakov100% (2)
- Etnomusica en America LatinaDocumento2 páginasEtnomusica en America LatinaGabriel Gomez0% (1)
- Lista Bio1Documento31 páginasLista Bio1Marx D'NaghaviAún no hay calificaciones
- CUENTARIODocumento54 páginasCUENTARIOCintia BaezaAún no hay calificaciones
- Memoria2018 PDFDocumento63 páginasMemoria2018 PDFjahabakjhskjasgAún no hay calificaciones
- TAN SOLO ERAMOS T R E S H E R M A N A S (Actual) .PDF Versión 1Documento45 páginasTAN SOLO ERAMOS T R E S H E R M A N A S (Actual) .PDF Versión 1deku xdAún no hay calificaciones
- Verbos Irregulares 1-108Documento48 páginasVerbos Irregulares 1-108Oscar BacaAún no hay calificaciones
- Danza Mestiza QollachaDocumento8 páginasDanza Mestiza QollachaJacob GutierrezAún no hay calificaciones
- Audioperceptiva para Estudiantes de FolkloreDocumento3 páginasAudioperceptiva para Estudiantes de FolkloreAnonymous NT7JplSnAún no hay calificaciones
- Pdfslide Net 6 Matematicas Saber Hacer Evaluacion Contenidos 2015 66 67Documento2 páginasPdfslide Net 6 Matematicas Saber Hacer Evaluacion Contenidos 2015 66 67aliciaAún no hay calificaciones
- Lyonel FeiningerDocumento2 páginasLyonel FeiningerLi Britos BigsurAún no hay calificaciones
- Wet & Wild - Olivia T Turner PDFDocumento74 páginasWet & Wild - Olivia T Turner PDFAndreina Mora100% (2)
- Centralizador de Notas Por Áreas Primer Trimestre 2023: Elaborado Por: Lic. Grover Orellana FernandezDocumento7 páginasCentralizador de Notas Por Áreas Primer Trimestre 2023: Elaborado Por: Lic. Grover Orellana FernandezGustavo ChavarriaAún no hay calificaciones
- La Música de Arpa Entre Los Nahuas PDFDocumento34 páginasLa Música de Arpa Entre Los Nahuas PDFjaz_abrilAún no hay calificaciones