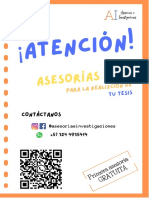Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Hardoy y Moreno - Primeros Pasos de La Reforma Urbana en AL
Hardoy y Moreno - Primeros Pasos de La Reforma Urbana en AL
Cargado por
Emmanuel Estrada Avila0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
20 vistas18 páginasTítulo original
Hardoy y Moreno - Primeros pasos de la Reforma Urbana en AL
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
20 vistas18 páginasHardoy y Moreno - Primeros Pasos de La Reforma Urbana en AL
Hardoy y Moreno - Primeros Pasos de La Reforma Urbana en AL
Cargado por
Emmanuel Estrada AvilaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 18
PRIMEROS PASOS DE LA REFORMA
URBANA EN AMERICA LATINA
I. El proceso de urbanizaciin en América
Latina
La historia de América Latina incluye nu-
merosos ejemplos de ciudades aue fueron to-
tal 0 parcialmente abandonadas por causas
atin no bien determinadas. El abandono de
Teotihuacin, hacia el aio 750, el de las ciu-
dades mayas del Petén y del valle de Usuma-
cinta a partir del afio $00, el de Tula a fines
del siglo XIL_y el de Huari y Tiahuanaco, en
el altiplano peruano-boliviano, a fines del pri-
mer milenio son s6lo algunos de los ejemplos
més conocidos. Los investigadores han trata-
do de aclarar las causas de esos abandonos.
Terremotos, plagas, pestes y cambios de cli-
ma han sido insinuados. La pérdida de ferti-
lidad de los suelos vor efecto de la crosién
provocada por una tecnologia estitica y la
presién de una poblacién creciente ha sido la
causa sefialada con mds frecuencia. Sin em-
bargo, a medida que la visién de los investi-
gadores se ha ampliado como consecuencia
de enfoques multidisciplinarios y estudios en
profundidad, otra causa comienza a emerger
como fundamental: Ia disrupeién del sistema
socio-politico que alenté Ia construceién y
desarrollo de esos centros como puntos estra-
tégicos de su politica de dominacién regional,
Urbs
Buse
Lax autorer pest ai Centra de
nos y Regionales, CEUR, Institulo Toreuute di
Argentins,
nos lees
Joxce E. Haapoy *, Oscax A. Monixo
La ciudad era ya, durante los siglos preco-
lombinos, la residencia de la élite gohernan-
te desde la cnal controlaba los aspectos mas
diversos de las sociedades indigenas subor-
dinadas. En algunos casos factores externos
las estructuras de csas sociedades dominantes
determinaron cl abindona de las cindades
Es generalmente aceptado que el abandono
de Teotihuaein y Tula, por ejemplo, se debid
la presién e invasion de culturas mas primi:
tivas pero, probablemente, més vitales, que
las que habitaban en esos dos grandes centros
clisicos de la meseta central de México. El
abandono de Huari y de los centros mayas,
en cambio, no parece haber sido el resultado
de invasiones. Algonas evidencias sefialan la
existencia de conflictos sociales cn el seno de
esas culturas: la fractura de las caras de per-
sonajes labrados en Jas estclas mayas, la ri-
la desanaricién de un estilo cerimico cn el
area de influencia de Huari y de Tiahuanaco,
cl abandono de un barrio de mereaderes en
Kaminaljuy’i, una capital regional de ‘Teoti-
huacin, etc. Es obvio que en las culturas pre-
colombinas, las tensiones debieron acentuarse
por la ineapacidad de las élites en encontrar
solueién a problemas tan pricticos como Ia
produccién de comida y una ininima varie
dad de bienes de consumo, Debemos asumi
que la diferencia de niveles y oportunidades
entre la dlite y el pueblo serfan también kx
causa de conflictos recurrentes, La reaccién
de las élites parece haber sido acentuar la ra-
pidez del sistema y Ia concentracién del po-
at REVISTA
der politico religioso y militar en un grupo
reducidisimo que se trasmitia de generacién
en generacién entre los miembros de deter-
minadas familias. La élite utilizaba la igno-
rancia del pueblo y sv temor a los fendme-
nos naturales para dcontuar su imagen de im-
prescindible, Lu religién se convirtid asi cn
una poderosa arma de fa élite gobernante, co-
mo entre los avtecas.
Una vez que cl sistema socio-politico do-
minante perdié cl control de Ja sitnacién, te
élite desaparcvié fisicamente, Como Ia élite
controlaba los medios de produccién y comer-
cializacién, promovia la tecnologia, mantenia
el control de In administacién y determinaba
las relaciones con los dioses, sir desaparicién,
cred un vacio que no era simple reemplazar.
La poblacién rural, que aucestralmente vivia
subordinada en condiciones de autosuficien-
cia, carecia del nivel tecnolégico y de la orga-
nizacién para Henar ese vacio. Como conse-
cuencia, las ciudades perdieron su rol de cen-
tros de poder de una élite que haba dejado
de serlo y fueron abandonadas totalmente 0
declinaron como lo demuestran Tos estilos ce-
rimicos y la téenica arquitecténica interior
empleadis por cl redueido mimero de hal
tantes que habfa quedado en ellas, La pobla-
cién mural mantavo con pocas modificacioncs
sus esquemas de ascntamiento, En otras pala-
bras, desaparecida la élite que mantenia un
rol hegemonico sobre un territorio, se produjo
una ruralizacién casi total de la poblacién y
una sensible baja en sus niveles culturales, La
inflesibilidad de Ia élite para ajustar sus pre~
tensiones y posiciones ante la ereciente pre.
sién interna termind por destruir el sistema
que habia creado, La masa indigena, tanto la
urbana como la rural, habla reaccionado en
fincidn de sus necesidades vitales, Si estas
eran insatisfochas ki masa se insurreccionaba
ya que carecia de 1a organizacién y conoei-
inientos tecnolégicos para provocar una ver-
dadera revolacion y ocupar cl luger dela
dlite.
Esta breve historia es sumamente ilustrati-
va, Actualmente, un procentaje nunca bien
precisado pero, sin duda, significativamente
alto on todas las ciudades de América Latina,
vive en condiciones de marginalidad, La se-
gunda ciudad del Peri esta formada por Tos
huabitantes de las burriadas de Lima. Les
EURE
habitantes de las favelas de Rio de Janeiro
formarian la cuarta ciudad del Brasil, los de
las villas miscrias del Gran Buenos Aires In
segunda o tercera ciudad de fa Argentina, los
de las villus miserias del Gran Mexico v de
Caracas, In segunda ciudad de México y Ve
neauela, tivamente. El proletariado w-
bano bi ido adquiriendo gradualmente con-
ciencia de che y lucha para superar las es-
tructuras que Ie impiden incorporarse ala
economia y sociedad nacionales, $n accién,
hasta ahora, ha sido discontinue, uniendose 0
aceptando Hineas politicas que, bajo una apa-
rente reivindieweidn social han servido sols
menle para postergar su participacién en las
decisiones, Su accion ha ido creciendo en
gravitacién sobre las «ecisiones politicas » ha
ido adquiriendo Ii form de invasiones de te-
rrenos, huclgas de aleances mis amplios y pro-
fundos y no exclsivamente de mejoras sake
ritles, y participacién en las guerrillas urba-
nas, Ante esas amenazas a sus inlereses y cs-
ibilidad como clase dominante, la élite go-
Lemante ha reaceionado de diferente manera.
Sns mayores limitacioncs son el tiempo y la
rigidez, de algunos de sus grupos. Sus decisio-
nes politicas y econdmicas han tendido y tien-
den a reforzar sus pretensiones mientras in-
troducen 0 cnuncian medidas espectaculares
que sélo han servido para crear una imigen
populista a sus programa:
La “amenaza” popwkr ha provocado un
atrincheramiento de Ia élite gobeuante. Su
alianza con los grupos militares en Brasil, Ar-
gentina, Venezuela y otros paises les ha pei
mitido aumentar cl aparato de represién a
nivel nacional y local y ademas, anmentar los
estimulos que ‘el Estado puede movilizar pa
ra presentar una imagen de desarrollo y eam.
bio social a través de programas incompletos
y mal estmneturados de industrializacién, asi
tencia social, educacién y aceptacién del pro-
evso de urbanizacién, Su aceptacién de que
dche existir una nivelacién de las clases socio-
ccondmicas, adquicre la forma de una nivelae
cién de arriba hacia abajo, Su no aceptacién
de que debe promoverse uns redistribucién
del capital y de los ingresos se apoya en la
promisa de‘que sélo mediante cl desarrollo
y el crecimiento econémico se justificarian
esas politicas. De otro modo, sostienen, sdlo
se conseguiria un empobrecimiento general
sin beneficios reales para ningtn grupo.
PRIMEROS PASOS
La toma de coneiencia y creciente radica-
tizacién de la clase proletaia en América La-
ano ha superado ain las visibles pautas de
dispersién v carencia de base politica. Los
conflictos de clases han dado higar a escenas
de violencia cada ver mas frcenentes. Esa
violencia no es ya un fenémeno. exclusiva-
mente rural sino’ que tiene todas las caracte-
risticas de convertirse en un fenémeno con
una mayor gravitacién urbana, No se trata ya
de una reaceién ante Ia insatisfaceién de ne-
cosidades Inisicas sino de una presién para
alcanzar objectives cada vex mejor precisados
de justicia social y participacién en las deci
sioues de politica de gobierna y econdmicas
En otras palabras, Ja Hamada Subversion en
América Latina esti adquiriendo valor pol
co y social distinto al de los discursos oficia-
les.
jonal © histériea_desvineulacién
cnire los dos grupos principales de la socie-
dad latinoamericana_y Ia discrepancia entre
Ios intereses nacionales y Tos extranacionales
ha tenido una siguificativa gravitacién en los
modelos socio-politicos utilizados en el area,
Estos modelos socio-politicos, a su vez, deter-
minaron la estructuracidn de los espacios na-
cionales y Jas caracteristicas de los procesos
de urhanizacién qe han sido mencionados
con frecnencia, Vile la pena repetirlas
a, 1a poblacién urbana, y en especial la
poblacién concentrada en las grandes ciuda-
des, continuars erceiendo a un ritmo superior
a a poblacién nacional y varias veces supe-
rior a la poblacién ral, Entre 1970 y 1985
se estima que erecert en 131.492.000 ‘perso-
nas, 0 sca arm ritmo promedio anual de
8.766.000 personas, Cuantitativamente, los pai-
ses mis alectados son aquellos que ticnen ta-
sas muy altas de crecimiento de la poblacién
nacional, una poblacién rural superior al 40%
de la nacional en 1970. una industrializacién
aceptablemente desarrollada cn algunos pun-
tos. una infraestructura regional hasica, gran-
des desequilibrios regionales y la persistencia
de nna estructura rural con tadas las caracte-
risticas del subdesarrollo, Brasil, Colombia,
México y Pert presentan todas esas caracte-
risticas, En esos cuatro paises se producira el
72.8% del crecimiento urbano de América La-
tina entre 1970 y 1985, Son paises con amplios
tanitorios que ‘presentan grandes variedades
DE LA REFORMA 35
ecolégicas y harreras naturales que dificultan
sit integracion espacial. Em rolacién a su po-
blacién, sin embargo, ottos paises presentan
caracteristicas de inestabilidad urbana, a lar-
go plazo, aim més acetuadas. Son pafses co-
mo Ecuador. Bolivia, Paraguay y los peque-
fios paises de América Central y del Caribe,
con la excepeiin de Cuba, que tienen tasas
de crecimicnto de la poblaciin nacional atin
mis altas; su pobkacién rural aleanza, por lo
general, entre el 50% v cl 65% de la nacional
cn 1970; la industrializacién recién comienza
y enfrenta mercados nacionales de reducido
iamaiio, la infracstructura regional es pobre y
mantionen ima estrnetura rural dependiente
de uno o dos productos para su exportacién,
Estos paises, los menos desarrolladas de Amé
yica Latina, son los cue tienen las estructu-
ras agrarias mis rigidas.
b. La poblacién urbana se concentra en
areas limitadas de cada tervitorio aleanzando
cn Uruguay, Argentina, Chile y, cn menor
grado, Peri, Venezucla, México y Santo
Domingo, indices de primacia muy altos, Las
dlites gobernantes actian desde estos puntos
¥ promucyen su crecimiento mediante la con-
centracién en ellos de los capitales, el poder
politico y los servicios, en detrimento de otras
alternativas. Convalidan asf el modelo histéri-
ca de crecimiento inbano vertical, 0 sea la
concentracién de los recursos aida a Ja cen-
tralizacién de las decisiones, Jigado a los in-
tereses. primario-exportadores. Este modelo
no corresponde a una politica de desarrollo
nacional cquilibrado basado en el mejor apro-
vechamiento de Ios recursos humans, natu-
rales y de capital y rofleja espacialmente ta
estrnctura de clases earacteristicas de los pate
ses de América Latina. La répida urbaniza-
cién en lo que se relaciona con Ia contribu-
cién de las migraciones al proceso, est re-
flejada por Ia persistencia de ese modclo. Es-
te modelo de urbanizacién refleja a su vez Ta
diferencia de los niveles de ingresos, acentua-
damente concentrada en las cindades capita-
Jes on detrimento de tos centros urbanos me-
nores y de las dreas rurales, La urhanizacién
en América Latina es, desde los comienzos de
Ta era colonial, de localizacién manifiesta-
mente maritima, respondiendo a los intereses
comerciales extranjetos y nacionales y al rol
de abastecedor de materias primas que cum-
plieron nuestros paises.
6 REVISTA
¢, La ineapacidad de los gobiernos actua-
les para solucionar los problemas urbanos
mas apremiantes ha sido manifiestada en di-
versas oportunidades. Con los modelos de de-
sarrollo favorecidos claramente es imposible
que los paises del area escapen a su situaciin
de subdesarrollo. La forma como se ha pro-
ducido y se produce el proceso de urbaniza-
cin refleja ese estado, La urbanizacién, si-
guiendo los modelos histéricos tradicionales,
no constituye una solucién y menos un refle-
jo de “modernizacién™ sino una alternativa
poco favorable a Ia crisis rural. Creemos que
pingtin pais puede, con su tasa de desarrollo
y distribucién de la riquera nacional, crear cl
ahorro y la capacidad de inversién ‘para en-
carar Ja construccién de las viviendas y servi
cios urbanos que requiere la nueva poblacién
urbana.
d, La situacién de desempleo y_subem-
pleo urbano caracteristica de los modelos de
desarrollo favorecidos, ha levado a una agu-
dizacién del fendmeno de Ja marginalidad,
reflejada en el crecimiento de las villas mi-
serias que es ain mucho mis acelerado_que
el de Ja urbanizacion bropiemente dicha, Esta
situacién se agudiza por el sistema de tenen-
cia de la tierra urbana y por los valores espe-
culativos que la tierra ha adguirido, Encon-
trar un principio de solucién a los variados
aspectos urbanos explicados es totalmente im-
posible o significaria un costo de construceién
¥ operacién que ningm pais puede financiar,
Por otra parte, no es posible aceptar una si-
tuacién diseriminatoria en perjuicio de los
seetores mayoritarios de la poblacién urbana.
Il, Reforma agraria y Reforma urbana
La discusién sobre los objetivas y aleances
de la reforima urbana no se ha iniciado, Has
ta ahora el planteamiento de su necesidad ha
quedado reducido al ambito de um pufiado de
especialistas, politicos y Hderes eon concien-
cia social. No existe tampoco, alrededor de la
reforma urbana una bibliograffa adecuada a
pesar de que em América Latina fue sancio-
nada una, la de Cuba, con efectos significati
vos en la estructnracién de una nueva socie-
dad; fue decretada otra, la de Bolivia, total-
mente parcial y con efectos incompletos. y,
desde hace cinco afios, se intenta hacer apro-
bar otra, la de Colombia, que, de ser sancio-
EURE
nada, no ereemos que serviria para modificar
Ia situacién urbana en este pais. Es significa-
tivo que los gobiemos latinoamericanos que
en Punta del Este, hace dicz afios, aceptaron
Ia necesidad de implementar reformas agra-
rias, ni siquicra hayan insinuado la necesidad
de Ievar a las ciudades reformas semejantes.
Creemos que es mejor que sea asi. Las reso-
luciones agrarias acordadas en Punta del Es-
te no mejoraron Ia situacién rural, Ningim
pais de América Latina, con la excepeién de
Cuba, ha sido consistente en sus politicas
agrarias durante la década de 1960, En Mé
co, a pesar de que ha transcurrido medio si-
glo desde Ia sancién de la reforma agraria
que distribuyé mas de 55 millones de hecta-
reas entre 2.500.000 ejidatarios eliminé el
peonaje y sirvié para incrementar Ia produce
ion agropecuria, persisten los minifundistas
privados, los trabajadores rurales sin tierra y
sin empleo y un agudo nivel de pobreza en-
tre muchos ejidatar jos, En Bolivia, a casi
veinte afios de la sancidn de la Reforma Agra-
ria, continia la inmensa mayoria de las cabe
zas de familia sin sus titulos de propiedad y,
como dice un autor, consciente inconscien-
temente, la implementacién de las medidas
aprobadas fue desacclerandose
La reforma urbana cs, igualmente, un ins-
trumento de cambio de Ja sociedad. Junto a
la reforma agraria, con la cual debe comple-
mentarse y coordinarse tanto en la definicién
dle sus objetivos como en su ejecucién, cons-
tituyen dos medios fundamentales en la im-
plementacién de planes nacionales de desa-
rrollo econémico y social. La simultaneidad
de ambas reformas permitirian:
a) La movilizacién de los recursos mate-
riales v humanos del espacio nacional.
b) La definicién de una estructura espa-
cial nacional en funcién de Tos nuevos
objetivos de desarrollo.
¢) La incorporacién de Ia poblacién entera
a una sociedad integrada.
T Rodolfo Stevenhagen: “Social aspets of agrarian struce
tne in Mexico”, ca Aerarian problems and peasant move-
ment in Latin America, Rodolfo Stevenbagen, editor, p. 265;
A Doubleday Anchor original, New York, 1970,
2 Véase de Luis Antezama Bytsina: “La reforms ayearta
del MR", en Reformas agrarias en América latina”, pp. 279-
5095 Jusrez, editor, Buenos Airs, 1
PRIMEROS PASOS DE LA REFORNA 7
d) La _integracién de Jos planes de desa-
rrollo agricola con los planes de desa~
rrollo industrial y de los servicios me-
diante una red ‘de infraestructura que
climine la dicotomia social y productiva
entre ciudad y campo.
Por las siguientes razones:
a) La complementariedad de ambas Re-
formas nos parece obvia. Ambas son medidas
politicas que sdlo pueden ejecutarse si el Go-
bierno que las decide cuenta con un amplio
apoyo popular, En algunos casos la sancién
de na Reforma Agraria sin una Reforma Ur-
bana simultinea produjo el traslado de los
capitales a Ja formacién de una burguesia in-
dustrial urbana que rapidamente comenz) a
gravitar en las politicas de desarrollo nacio-
nal®, Como consccuencia de la nueva orien-
tacién de los grupos de poder, la reforma
agraria inevitablemente perderia la dindmica
inicial hasta que formas distintas de latifun-
dio, como son las grandes empresas agrarias
industriales, y distintas formas de comercia-
lizacién contiolen la situacién agraria.
b) Ambas estan basadas en el interés de
Ja tierra, En las areas rurales la tierra tienc
un valor productivo y social reconocido, Sdlo
mediante una redistribucién del capital en
tierras es posible mcjorar los niveles de vida
de la poblacién rural y alentar su participa-
cién. El cambio del sistema de tenencia de
la tierra permite climinar el peonaje, incor-
porar a la poblacién rural al régimen juridi-
co € institucional de una nacién y definir los
sistemas de produccién mas adecuados para
cada tipo de terreno en funcién de sus ca-
racteristicas ecolégicas. A la tierra urbana no
suele adjudicarsele un valor productivo, Su
tenencia no es objeto de discusiones como Ia
tierra rural. Sin embargo, creemos que no es
asi. El sistema de tonencia de la tierra ur-
bana no est4 ligada tan estrechamente a la
divisién del trabajo como Jo esta la tierra
rural, pero igualmente refleja los diferentes
niveles socioeconémicos de la poblacién ur-
bana y evidencia cl grado de marginalidad
que existe en ellos. Es innegable, ademés, que
la productividad de un obrero esté relaciona-
da con sus niveles de sahid y capacitacién y
que éstos, a su vez, dependen del tipo de ser-
En México,
por ejemplo.
vicios y de vivienda a los que tenga acceso.
Dado que el sistema de tenencia de Ia tie-
ra urbana es decisivo en la programacién
de la vivienda y servicios urbanos, es légico
relacionarlo con los niveles de productive
dad,
c). La implementacién de ambas requie-
ren inversiones de gran cuantia, En los paf-
ses de América latina los recursos de capital
son limitados. Su empleo, por lo tanto, r0-
quiere un maximo aprovechamiento para
crear una infraestructura social y una tecni-
ficacién adecuadas, En una primera etapa es
posible y légico que las areas rurales, que
son las ‘mis desprovistas, reciban prioridad
sobre las urbanas. Sin embargo, un porcenta-
je importante de Ia poblacién urbana, igual-
mente involucrada en el esfuerzo productivo
de una nacidn, vive en condiciones deplora-
bles. Dedicar una atencién total a las Areas
rurales por las razones sefialadas, por razones
politicas o para desalentar la urbanizacién no
s6lo resultarfa injusto sino que también po-
dria limitar seriamente un desarrollo equili-
brado.
d) En ambas las inversiones principales
se realizarin en localizaciones predetermina-
des, En otras palabras, fabricas, viviendas,
caminos 0 calles, escuclas, hospitales, elec-
trificacién, agua potable, comunicaciones,
equipos, ete, serdn localizados sobre tierras
rurales 0 urbanas, La importancia de la tie-
ra en funcién de su localizacién adquiere
un valor que supera su importancia tradi-
cional. La correcta interrelacién entre los
usos del suelo rural o entre los usos del suelo
urbano y entre si es fundamental para maxi-
mizar el efecto de las inversioncs y reducir
los gastos de operacién.
e) Ambas requieren una administracién
cetralizada con funciones muy amplias y am-
bas exigirdn organismos regionales para com-
plementarlas. La coordinacién entre los
veles nacionales y regionales involucrados en
una reforma agraria es esencial en las estra-
tegias generales de desarrollo, pero niveles
operativos con areas de influencia més redu-
cidos son necesarios para lograr una parli-
cipacién més intensa de Ia poblacién, eva-
luar los programas y recoger experiencias lo-
calizadas. En una reforma urbana es necesa-
38 REVIST 4
rio evitar Ia rigidex que pucde resultar de ta
carencia de viviendas en niunero adecuado
qne puede trabar la necesidad de que la po-
blacién se desplace cn fimeién de Ja aper-
tmra de mevos centros de ocupacién a nivel
local 0 regional. La coordiiacién entre los
niveles nacionales y regionales en una refor-
ma urbana, al ser ésta tn instramento de las
politicas de urbanizacién, requiere también
niveles de operacién inferiores para determi-
nar disponibilidades y necesidades de vivien-
da y motivar a la poblacién en los planes co-
minitarios,
{) Ambay tienden a climinar a los gran-
des propietarios rurales v urbanos y suprimir
sit influencia negativa cn el desarrollo socio-
econdmico. En cl caso de los grandes pro
pietarios urbanos si desaparicién provoca
un descongekamiento de aquellas. superficies
de tierra urbana mantenidas con fines espe-
culativos, una deflacién de los precios de los
alquileres vy, como consecueneia, ka oportu-
nidad de orientar las inversiones v utilizar las
tierras hacia fines con funcién social.
IN. Reforma Urbana, Definicién
y objeticos
Una Reforma Urbana snele ser confundi-
da con un diferente sistema de administra.
cién de Ta tierra urbana y suburbana, Los
que mantienen este enforue aceptan que cl
Estado est4 en condiciones de suprimir Ta es-
peculacién, desarrollar os servicios urbanos,
incorporar una tecnologia adecuada y_faci-
litar el crédito sin modificar substancialmen-
te Ia estructura capitalista de una sociedad,
Eso no es verdad. Para comenvar debemos
otorgar « Ja reforma urbana aleances v ob-
jetivos mis amplios, No se trata, simplemen-
te, de cambiar Ja relneién legal que um ine
dividuo tiene con respecto a determinada
superifica urbana, Se trata de wna etapa po-
litica en un proceso que busca mejorar el
funeionamiento ccondmicn del pais, aleanzar
n mayor justicia social y adccuar las cin-
dades a sus complejas finciones mediante
una redistribucién del poder politica y de
los recursos, Limitar una reforma urbana al
control de la especulacién con Ja ticrra ur-
bana y suburbana no significa necesariamen-
RURE
te afectar a las grandes propiedades urbanas
ni cambiar cl sistema de tenencia de In tie-
rra, ni reagrupar las ticrras innecesariamen-
te fragmentadas.
Los ejemplos analizados en la seccién IV
de este trabajo son ilustratives. Resulta obvi
que Tos objetives x, lo que es mas importan-
te, lox mecanismos sancionados para imple-
mentar una reforma urbana no pueden ser
independientes de la situacién politica y so-
civecondmica del pais que decide Mevarla
« cabo. Limitar una reforma urbana a la
transformacién de las caractcristicas. fisicas
de las ciudades sin wma transtormacién de
las caracteristicas socioeconémicas del_pais
resulta hipotética, Creemas, por ejemplo, que
una reforma urbana que se limita a mejoras
administrativas y fiscules, no es tal. Por eso
varios gobiernos han ensavado 0 pretenden
ensayar medidas. sustitutivas tales como ex-
propiaciones de tierras. impuestos a los lotes
baldios. planes de erradicacién de villas mi
serias, mejoras cn Ia provision de. servicios
publicos. programas de edncaciéy y sanidad
ambiental ¢ incentivacién de la industria de
la construccidy. Atin mejor integradas de To
que habitnalmente han sido, la sma de esas
medidas no constitive nna solucién de fon-
do pero ha servido v sirve para crear la
imagen de gobiernos di
Incionarios,
‘in
jicos v hasta revo-
Existe ima urgente necesidad de determi-
nar si el proceso de urhanizacién. tal como
se ha produeido v se est produciendo. cons:
titnye am Freno al desarrollo de América Ia
fina y, de ser asi, cuiles son las politicas
que dcben adoptarse para modificar Ja es-
troctura urbana actual,
Resulta_entonees paradéjico ane en un
continente en répida nrbanizacién los princi-
pales grupos socineconémicos rara vez se han
preocupado sobre Iu situacién urbana, En
aqnellas raras ocasiones cn aue los sindicatos,
In iglesia, los militares, los intelectnales 0 los
empresarios se han aventurado a hablar del
tema. lo han hecho en forma sectorial, pre-
ocupados por cl deficit de viviendas, el con-
gcstionamiento del transito, Ja mala calidad
PRIMEROS PASOS
de las comunicaciones o la falta de un buen
sistema de alcantarillado 0 de_aprovisiona-
miento de agua potable, Ademds, recién co-
mienza a desarrollarse en América latina wi
pensamiento cientifico amplio que intenta
desvineularse de modelos ajenos a la situacién
sociopolitica del area y de enfoques normati-
vos que han demostrado su imaplicabilidad.
Un proceso tan complejo como el de la urba-
nizacion en un contest caracterizado por el
subdesarrollo y la dependencia no puede ana-
lizarse en forma exclusivamente pragmitica.
Como en st momento ocurrié y aim ocurre
con respecto a la reforma agraria [a situacion,
urbana presente y su proyeccidn no se disen-
te de manera ideologica v las casas, efectos
y potenciales de Je nrhanizacién son anal
os sin un conocimiento real de Jas implican-
cias que tiene y, lo que cs mis grave, sobre
Jay alternativas viables para reorientarls.
A
Las cindades estin en continua formacién
y transformacién como consecuencia de ser
los centros mais dinamicos de ima sociedad,
Analizar, entonees, y_ pretender solucionat
como se hace abora, las multiples eausas y
efectos del proceso de urbanizacion en té-
minos puramente locales y como si fuesen
fenémenos aislados entre si dentro de los es-
pacios nacionales, cs iusistir en desconocer el
funcionamiento del proceso. Existe un deseo-
nocimiento del dinamismo del proceso v de
fas interrelaciones entre variables sociodemo-
grificas, financieras. cconémicas y politicas
que se reflejan en Jocalizacién y on el cs:
pacio.
En mayo de 1968, con motive de los mo-
vimientos estudiantiles aparccieron en las
paredes de Paris :mumeross inscripciones, En
Nanterre una decfa: “No puede volver a dor-
mir tranquilo aquel que una vez abrié los
ojos", Otra, en Censier, decia: “La obedien-
cis comienza por la conciencia y la concien-
cia por la desobediencia”. Ambas son signi-
ficativas on relacién a la creciente toma de
conciencia de Ia poblacién urbana en las ciu-
dacles de América latina,
En las Areas rurales de América Jatina el
improductivo € injusto sistema de_tenencia
de la tierra trajo como consecnencia Ia de-
manda de reformas de la rigidas estracturas
agrarias, Los movimientos campesinos. tnvie.
ron un objetivo conercto: poscer Ia tierra,
DE LA REFORMA 3
Las invasiones de ticrras rurales han sido fe-
némenos recurrentes en nuestra tierra, La
tierra significaba seguridad, dignidad y la
satisfnceion de las necesidades materiales.
De ahi que algunos pafses del area mantis
nnen que Ia estabilidad politien depende det
ade las reformas agrarias que iniciaron.
No es nuestro propdsito hacer un anilisis de
la lentitud © imperfeccién de esas reformas
y de la desoladara sitnacién rural en paises:
ext Tos ques presumiblemente, existen efor
mas agyarias en cjecucién. Lo importante es
que cada ver, mas la comprensién de las in-
justicias ha Hevado a ta poblaeién rural a un
estado de radicalizacion
En las areas arbanas de America latina, la
marginalidad social, econdmica, fisiee y po-
litica en que vive gran parte de su poblacion
amenaza la estabilidad politica. No’ existe en
los gobiernos la comprensién de que, en es-
tos momentos, una reforma urbana tiene igual
© mayor iinportancia politica que una retor
ma agraria, Menos afin que ambos son ins
frumentos que se complementan, Las sol
ciones ensayadas por los gobiernos del drew
con respecta. al descmplea v subemplea yet
déticit de viviendas y servicios sélo han ser-
vido para incrementar el resentimiento de Tos
trahajadores urbanos vy ampliar su descon-
fianza con respecto al verdadero interés. de
esos gobiernos en encontrar nna solucién, Las
soluciones ensayadas. como fos planes de
erradicacién de villas miscrias en algunos
sos, son sdlo de aleance muy limitados.
Objetivos de una reforma urbana
1. Una mejor distribucisn del poder politico
y econdmico y de tos recursos
Ina reforma urbana tiene una gran im-
portancia politica. Es el reflejo del interés de
un determinado gobierma en solucionar el
déficit de vivienda y servicios y suprimir Ta
tradicional desagregeién de la poblacién ur-
hana por niveles socioecondmicos y étnicos.
La socializacién de la tierra o la intervencién
del mercado inmobiliario significaria Ia des-
aparicién del grupo de “Iatifindistas” urba-
nos y especuladores yy del grupo de interme.
diarios que los secunda, Una reforma urbana
permitiria limitar los intereses de los grupos
de presién que son quicues hasta ahora han
determinado las caracteristicas fisicas que
20 REVISTA EURE
tiene la urbanizacién en cada uno de los pai-
ses de América latina. En si, una reforma de
este tipo abre la posibilidad de una redistri-
bucién de los capitales fijos en ticrras y vie
viendas. O sca que, bruscamente, se_produ-
ciria una nivelacién en las pautas de vida
de la poblacién urbana
Asegurar a la tierra urbana su funcién
social como recurso fundamental para
la economia y la sociedad y no la de un
bien enajenable cuyo calor es determina-
do por las fluctuaciones del mercado
El control ptiblico de la tierra no consti-
tuye, en si mismo, la solucién de los proble-
mas urbanos. Sin embargo, es una precondi
cién_para un adecuado plancamiento. fisico,
un efectivo uso de las inversioncs y el cami-
no hacia una mayor homogencidad ecolégica
en las reas urhanas. En los paises con ¢co-
nomias capitalistas desarrolladas, las inver-
siones industriales pucden Hegar a ser_mas
productivas que las inversiones en terrenos
© en viviendas urbanas. No parece serlo en
América latina, donde los precios de la tierra
urbana y suburbana han constituido las me-
jores inversiones a mediano y largo plazo,
Los mercacos de ticrras operan localmente,
no nacionalmente. La tierra urbana tiene, en-
tonces, una demanda local y “Ios mercados de
tierras de cada ciudad ticnen caracterfsticas
monopélicas y son manejados par inversio-
nistas_y compradores con necesidades reales
con diferente poder adqnisitive” *. Si persis.
te cl coneepto de que la tierra urbana es un
bien cnajenable con gran libertad y no un
recurso funcional para el desarrollo de un
pais, persistirin les tendencias anacrénicas
que caracterizan el crecimiento en el rca.
3, Ayudar a formar una sociedad mejor ine
tegrada 1 con mds amplia participacién
sin las limitaciones que la marginalidud
ha representado para varios sectores de
ella
E] interés de un gobierno por mejorar Ja
sitnacién econdmica de un pais dche prece-
Sore E, Hardoys “La demands de tierra whana vst
utiivaeion”, table preparade a pedide de lus Nacknos
Unidas y presentidiy en ef Sewinariv sobre
Suelo Urbano + Medidas Ge Consol dal Us
Grid, 113 de swsiombee de WT
“Politiews del
tes Sul, Ma
der a uma reforma urbana, El desarrollo eco-
némico no puede medirse mediante indica-
dores que reflejan tasas de crecimiento ex-
clusivamente, sino mediante clementos que
reflejan la forma como esa mayor riqueza es
redistribuida entre la poblacién. O sea que
un desarrollo econémico deberia servir_pri-
mero para mejorar ripidamente el nivel de
vida y el status de los sectores menos favo-
recidos de la sociedad
La importancia de las economiss urbanas
fen ese proceso es enorme y en elas Ja pro-
duccién industrial y de los sectores de ser-
vicios estt condicionada por sus niveles de
salud y predisposiciin técnica y_psicolégica
hacia el trabajo. Es evidente que vivir en
malas condiciones ambientales, de alimenta-
cién, asi como la postergacién de sus aspi-
raciones hasicas constitnye una de las injusti-
cias mayores, agudizada por una clara dis-
criminacién de oportunidades y servicios ha-
cia los sectores tradicionalmente marginados.
4. Permitir que, al facilitar el esfuerzo pro-
ductico, sea posible Ia formacién de una
estructura espacial nacional conducente
al mejor uso de los recursos del pais
Nuestra posicién es que sin una reforma
urbana como la que proponemos las econo-
mias urbanas encontrarén limitada su posibi-
idad de evolucionar y expandirse como con-
sccuencia de las caracteristicas fisicas de los
grandes aglomerados urbanos, de los costos
de oncracién v de Ia falta de motivacién y
participacién de su poblacién, Las estractu-
ras espaciales latinoamericanas claramente
reflejan el proceso histérico de esos paises
cuyas caracteristicas, con respecto a la ur-
banizacién contemporanea, explicamos en la
seccién I, Pretender reestructurar los espa-
cios de un pais en funcién de politicas na-
cionales sin una adecuacién de los centros
nplantados en csos espacios es claramente
imposible. Una politica nacional de urbani-
zacidn, como parte de un plan econémico na-
cional, se apoya en Ia correcta localizacién
de las inversiones productivas, Jos recursos
humanos y los recursos materiales. Una re-
forma urbana contribuye a mantencr el po-
der politico para realizar esas decisiones y
permite una mnejor localizacién y uso regio-
nal y local de kis inversiones y de los reeur=
sos mencionados.
PHIMEROS PASOS DE LA REFORMA a
Facilitar la accién del Estado en sus pro-
gramas de construccién de viviendas y de
infraestructura social en gencral
En las economias capitalistas del area cl
desempleo y el subempleo obligaran a
adoptar técnicas constructivas que hagan uso
intensivo de la mano de obra, La fragmenta-
cién de la tierra urbana y suburbana, por
otra parte, impide una adecuada tecnifica-
cién, En las economias socialistas, la climi-
nacién de la especulacién y el impuesto a las
tierras desocupadas terminé con los fraccio-
namientos innecesarios y permitié cl agru-
pamiento de terrenos en lotes de tamaito y
ubicacién favorables a la incorporacién de [a
prefabricacién pesada. La construccién de
una ciudad que crece en centenares de miles
de personas por afio no puede realizarse con
técnicas semiartesanales dirigidas por nna
dustria de la construccién polarizada en in-
finitas empresas anticcondémicas, Debe acep-
tarse que existe, para ka solucién de los pro-
blemas de las ciudades, unidades de cons
truccién y unidades de administracién cuya
escala debe quedar determinada por facto-
res sociales asi como por escalas de opera-
cién, No conocemos evidencias empirieas ya
que dependen de factores variados y com-
plejos.
6. Suprimir los obstdculos que impiden con-
trolar el adecuado crecimiento fisico de
las ciudades acecuar su estructura in-
terna a las funciones determinadas en
un plan de desarrollo
Es frecuente analizar Ia estructura espa-
cial de um pais como un territorio formado
por uno 0 pacos puntos que constituyen el
centro y una superficie semimarginada dle las
actividades de esos centros que constituve la
periferia, Desagregando Jos clementos que
forman esos puntos nos encontramas con una
situacién qne mantiene relaciones con la di-
mensién anterior. Para superar cya dicotomia
se ha propuesto que los paises elaboren po-
Iiticas nacionales de urbanizacién que, inte-
gradas a los planes nacionales de desarrollo
sociseconémico determinan la mejor loeali-
zacién de las inversiones productivas y de
los recursos humanos y materiales en funcién
de una constante evaluacién de los recursos
naturales de un pais, Tales politicas deben
determinar las funciones de una red amplia-
da de centros y condicionar 0, por lo menos
crear las precondiciones para que el creci-
miento econdrico de esos centros y la pro-
visién de servicios no se vea superada por el
cxccimiento demogriico.
Como las ciudades crecen, en gran parte,
1s exdgenos a ellas, es obvio que lt
ién de fa urbanizacién no puede de-
pender de decisiones Iocales. Las decisiones
que impulsan el crecimiento de un centro
pulsan o limitan cl crecimiento de otros ya
que actitan con un variable grado de inter-
dependencia, mas estrecha cuanto més am-
plias sean as relaciones de todo tipo que las
vinculan.
Una reforma urbana, al superar Ios obs-
ticulos que impiden un crecimiento ordena-
do y relacionado con las politicas de urba-
nizacién se convierte en un instrumento esen-
cial del desarrollo socioeconémico y un me-
dio para adecuar la estructura intema de Tas
ciudades a las funciones asignadas
IV. Tipificacién de tas Reformas Urbanas
Ensayar una tipificacién de las reformas
urbanas en Américe latina choca con una Tix
mitacion prictica. Sdlo dos reformas urba-
nas, Jas de Cuba y Bolivia, han sido sancio-
nadas, y solo una, la de Cuba, ha sido im-
plementada.
La de Cuba tiene ya diez afos y, aunque
poco conocida en América latina, es un pun-
to de partida valioso para cualquict ensayo
de tipificacién. La de Bolivia fue solo una
reforma parcial y, atin asi, sus objetivos se
diluyeron répidamente. Existe una_tercera
reforma urbana propuesta, la de Colombia,
que no ha sido todavia aprobada por el Con-
greso, Las tres se originaron en contextos y
coyunturas sociopoliticas tan diferentes, con
objetivos implicitos tan distintos, que las
hemos utilizado como base para nuestra ti-
icacién. almente, existe también la po-
sibilidad de asumir Ia posicién que tomarian
o REVISTA
Jos gobiernos de algunos paises si se propu-
siesen adoptar reformas urbanas,
Son
ode
Reformas esteucturales instrumentos
del desarrofla socioeconim un pais que
experimenta un proceso revolucionario de
transformacién de si sociedad. Su objetivo
cs reemplazar Ia base de poder tradicional
por otra que. respaldada con ¢l apoyo popu-
lar, aliente transtormaciones nrbanas de fon.
lo, Al provocar cambios de largo aleanee en
Ja estrictura social del pais yal buscar ka
nivelacién de fos estratos. sociales facilita Ia
integracién de la poblacién y una amplia
participacién, Sus aleanecs nacionales signi-
can inchuir a lv poblacién urbana entera de
un pais, Surgen de necesidades practicas:
disminuir e] déficit de viviendas y servicios
urbanos. suprimir las villas miserias v_los
conventillos, detener cl crecimiento fisico ine
controlada de las ciudades, determinar los
sos del suelo urbana cn funcién social, per-
mitir Ia introduccién de Ia. industrializacién
en la vonstruceién, reducir los costos de cons-
truccién y de operacién de una ciudad, con-
servar y mejorar cl medio urbano, ampliar
a ke poblacién entera el uso de las tacilida-
des recreativasy cdneacionales. vy suprimir
las harreras entre los nivetes socioecoudmi-
cas, entre otras. En este tipo de reformas son
ovidentes los objetivos de justicia social y de
redistribucién de Ios capitales rrhanos fijos,
Hasta ahora, slo han sido posible como re-
sultado de acciones revolucionarias, En este
tipo de reformas predominan los objetivos,
sociales econdmicos posibilitades por la
nsfarmacién politica.
El tinico pafs de América latina que apro-
bd una Ley de Reforma Urbana def tipo que
hemos Uamado estructural y la ha imple-
mentado es Cuba, La Ley fae sancionada cl
14 de actubre de 1960. Entre los. conside-
randos a la Ley fignran: a) La erisis de a
\ivienda y el deficit habitacional: b) El “ne
cro desmedide” con entero olvido de Ta fun:
cid social de Ja propiedad; ¢) el clevado
precio de los terrenos que ayadaba a sepa-
rar las clases sociales; d) Ja canalizacién
de Jos eapitales privados hacia la construc
vida de viviendas lujosas, oficinas y comer
cios, por Tos cuales podian obtener alquile
res mis altos y ¢) Los desalojos a que se
veian sometidos los ocupantes que no podian
EURE
pagar sus alquileres 0 cuotas de amortiza-
cion, La Ley reconocia que el déficit de vi-
vienda sélo podia ser solucionado mediante
cl desarrollo econémieo del pais y la accién
del Estado, El derecho a Ia vivienda era con-
siderado por el Gobierno dela Revolucién
como “un derecho impreseindible © inaliena-
hte del ser humano”. Uno de los consideran-
dos a la Ley presentaba un diagndstico de
las causas de [a urbanizacién: “La escasez de
fs produeei6n y el desempleo acian emigrar
a infinidad de familias a Tas ciudades, deter
minando un creciente aumento de los cen-
tres urbanos, hnemiene que se Hamdé “urba-
nizacién de Cuba” y que facilité la especn-
Iaciin referida, habiéndose Hegado a pagar
entre una tercera y una cuarta parte de los
ingress familiares en cl arrendamiento de
la vivienda, lo que hacia mas precaria y més
il Ja vida econémica de los trabajado-
res
La Reforma Urbana fue precedida por una
serie de leyes, Su sancién fue iniciada a po-
cos dias del triunfo de la Revolucién y me-
diate cllas so logré evitar el deterioro de la
situacién, evitando abusos, y crear las pre-
condiciones necesarias para Ia sancién de la
Ley de Reforma Urhana, La Ley N° 26 del
26° de enero de 1959 suspendid todos los
desalojos por un period de 45 dias, La Ley
\? 86 del 17 de febrero de 1959 cred el Ins-
lituto Nacional de Ahorro y Vivienda cuyo
objetivo fae crradicar el jucgo institucionali-
zado a través de la Loteria Nacional y bus:
car pucvas formas de financiamierto para
la construceién de In vivienda, La Lev nit-
mero 135 del 10 de marzo de 1959 estable-
cid uma rebaa en el precio de los arrenda-
mientos de los inmuchles ibanos, La Ley
N¢ 218 del 7 de abril de 1959 establecié la
venta forzosa de Ins solares baldios, limi
tando la accion de los especuladores y aca
paradores de ticrras urbanas. Otra Ley del 21
de abril de 1959 deckird de uso ptblico to-
das las costas v plavas de Ia nacion, La Ley
N? 691 del 23 de diciembre de 1959 stable.
cid Ia responsabilidad de tx Junta Central de
Planificacion en cl delincamiento de los pe-
rimetros uthanos y cn li determinacién de
zonas con ¢l mejor uso del suelo en fancién
social; ademas, fa Ley N° 691 fijé el precio
maximo de los solares baldios, cstableeio. ke
obligatoriedad de vender un solar baldio si
PREMEROS
sit propietario no estaba interesado en cons:
truir en cl ana vivienda permanente y exis
tia otro ciudadano que podia hacerlo y es
tablecié um impuesto anual ascendente a los
solares desocupadas. Las leves mencionadas
cn sintesis, establecen la utifidad publica y cl
interés social de los solares baldios y disua-
den la especulacién de la tien urbana al
fijarle wm precio méximo, Gradualmente. pre-
pararon cl camino para la Ley de Reforma
Urbana,
El articulo uno de la Ley de Reforma Ur-
bana entmeia un programa de construccién
de viviendas en tres étapas, Durunte la eta-
pa inieial el Estado asumié ke responsabili-
dad de asegurar a cada familia la amortiza-
cidn de la vivienda que ceupaban mediante
cl pago de una suma equivalente al alquiler;
durante In etapa siguiente, que debia fin
zar a fines de 1970, las viviendas serian en-
tegadas en usufmucto permanente mediante
pagos que no podian exceder el 10% de Tos
ingresos menswales de cada familia; la ce-
sion de la vivienda en usutructo gratuito y
permanente a cada familia estaba prevista
para la tercera etapa y Ultima, La Ley, tam-
bién, preseribid todos los arrendamicntos:y
aseyuro una indemnizacién a los antiguos
propietarios, cred el Consejo Nacional de la
Reforma Urbana con la mision de sohueionar
todos los problemas de naturaleza civil 0 s0-
cial que resultasen de ta aplicacién de la ley
¥ seis consejos provinciales, pasaron a poder
Gel Estado sin compensacion alguna todos los
conventillos y viviendas similares; declaré Ii
transferencia’a las personas ane designase ef
Consejo de todos los inmuchles desocupados;
determiné Ia cesacién de los pagos de hipo-
tecas y exehryd de los heneficios de la ley a
los extranjeros que no fucran residentes,
La aplicacién de la ley por si sola no so:
Incionaha Ia crisis de Ma vivienda_y de los
servicios urbunos, pero modified Ia estrac-
tira de poder que tradicionalmente habfa
determinado las caracteristicas fisicas y_s0-
civcconémicas de las cindades. suprimié la
especulacién de Ja tierra y de los alquileres
permitié modificar las estructuras ecolégicas
caracteristicas de sociedades urbanas diferen-
ciadas por niveles socioecondmicos ¥ al crear
las precondiciones para una estructura espa-
PASOS DE LA
KEPORMA 93
cial integrada, permitié Ta tecuificacién de Ja
industrin’ de la construccién.
La saneién de la Ley de Reforiaa Urbana
de Cuba es posterior : Ia primera y anterior
ala Segunda Ley de Reforma Agritia, Estas
ties leyes forman parte de Jas medidas apro-
hadas ‘por el Gobiemo de Ix Revolacién ten-
dientes a redistribuir cl ingreso y nivelar las
desigualdades urbano-rurales. Especialmente
a partir de la Segunda Ley de Reforma Agra-
ria se programa cn Cuba la concentracién
de la poblacién rural on pueblos dotados de
fuentes de trabajo diversiticadas y adecua-
dos servicios, Algunos, como los antiguos
"bateyes”, existian como puntos semiaislados
de la sociedad, Su renovacién y Ia construc-
cin de numerasos pueblos macys introdujo
va esquema de asentamientos rurales apova-
do cn la transformacién del sistema de pro
duceién agearia.
Los objetivos de ke Reforma Urbana de
Bolivia eran de tal indole que permitirian in-
cluirla entre las retormas estructurales, Sin
embargo, como se explica a continnacion, su
apticacién Jue tan Tinitada y sus objetivos tan
desvirtmados que, evidentemcnte, s6lo_alean-
van para calificarla como un ensayo incom-
pleto, Fne atny mis incompleto que el ensayo
de reforma agraria sancionado por el partido
del Moviniento Nacional Revolucionario que
oeupé el poder entre 1952 y 1964. Como con-
seeneneia de la revolucién agraria de 1953
cl Presidente Paz Estenssoro aprobé la Ley de
Neforma Agraria por Decreto Nv O64, del
2 de agosto de 1993 que suprimia toda “For-
mua de prestacion de servicios gratuito com-
pensatorios” &,
Bocos meses después, por Decreto Nacio-
nal NX? 03679 del 25 de marzo de 1954 fuc
determmado qne ninguna propiedad privada
nrbana en manos de uma sola persona podia
superar una extension determinada, fijada en
10,000 metros. cuadrados, Los propietarios
ios lotes con ama superficie to-
tal mayor podian clegir su ubicacién hasta
completar fa extension estipnlada, La medi-
dle es eonocida como Reforma de la Propie-
dad Urbana, “Tal determinacién se apoy ¢
que los terrenos urbanos sin edificar v de
con und OY
VLais Ante
wna Eignino, oi cits. 208
on REVISTA EURE
gran extensién no cumplian una funcién so-
Gal y porque sus propictarios silo pretendian
bencficiarse con la especniacién, acaparando
tierras y valorizindolas. sm esfuerzo alguno
de su parte. con las plusvalias urbanas” #,
Al producirse Ta Revolucién de abril de
1952, el Cabierno se encontré con que: a) No
se habfa Hevado a cabo la revalnacién qui
quenal de los valores de lay propiedades ur-
bangs, tal como Jo establecia una ley que
databa de 1928; b) Ta especulacién con la
tierra urbana impedia iniciar uma solucién al
enorme défieit de viviendas y_ servicios ur-
hanos; ¢} Como consecuencis’ de la especu-
lacién y de los innecesarios fraccionamientos,
el_crecimiento fisico de las ciudades habia
adquiride caracteristicas cadticas, a pesar de
que cn Bolivia no habia hacia 1952 cindades
de gran tamaio y cl crecimiento urbano ace-
lerado recién comenzaba
La legislacién establecié que seria afec:
tadas por la Reforma Urbana las tierras de
las eindades inclaidas dentro de un perime-
tro predeterminado, cedando las otras tie
ras snjetas a In Ley de Reforma Agraria, Las
tierras expropiadas debian ser pagadas pero,
en la realidad, debido al bajo valor de Tas ta-
saciones, las indemnizaciones fueron insigni-
ficantes. Los terrenos. expropiados. podian. a
sw vez, ser vendidos a agrnpaciones forma-
das por personas que no poseyesen propie-
dades urbanas, quienes tenian obligatoriedad
de construir sus viviendas en un plazo no
mayor de tres afios *.
Uno de los autores de este trabajo visité
La Paz en marzo de 1967, trece afios después
de la sancién del Decreto que determiné la
Reforma Urbana®, En ese momento la si-
tuacién era Ia signiente: a) La Reforma U
bana sélo habia sido aplicada en las ciuda-
des de La Paz y Cochabamba, las dos de
mayor poblacién; b) El desarrollo econémi-
co ‘de Bolivia durante esos trece aflos no al-
©Carlos Calirmontes: The urban and relorm during. the
administration of Piz Estenssoro, ex Caise y Dandy. eli
7 Carlos Caliemx
> Jorge E. Hardoy.
Aidica de la tier urbenn y mecanianos pare su regulacién
‘en América del Sus, p. 15, Hditorial del fnstitoto De Tada,
Buenos ies, 1959,
Had Busha y Oscar Mureao, Bo:
canzé a financiar, ni atin en un grado bisico.
Jos programas de vivienda y servicios urba-
nos previstos; c) A partir de la década de
1950 se acelerd el crecimiento urbano en las
principales cindades incrementando la de-
manda de tierras para los nuevos habitantes
urbanos, los que, en ntimero significativo,
estaban desempleados 0 subempleados; d)
Los limites impuestos a las dreas de La Paz
y Cochabamba afectadas por Ia Reforma Ur-
bana resultaron totalmente reducidos. Fuera
de esos radios se reinicié al poco tiempo la
especulacién con los terrenos y su fragmen-
tacién; ¢) Los terrenos afectados por la Re-
forma Urbana en esas dos cindades repre-
a superficie insignificante de las
as fireas. urbanas, beneficiando a
una poblacién muy reducida; £) Existian on
esas ciudades loteas sin construir 0 semicons-
truidos que no fueron afcctados; ¢} No se
habfan sacado ventajas de esa situacién y Ios
planes de vivienda y planes urbanos Ilega-
ron tarde, para ser cfectivos; h) Las ecupa-
ciones clandestinas c ilegales habjan conti-
nuado; i) No se presté asistencia técnica a Tos
grapos a quienes se entregaban las tierras.
En sintesis, como el crecimiento fisico de
La Paz, debido a sn topografia quebrada_y
desarrollo demografico, era acelerado ¢ in
controlado, en 1967 existia en la capital de
Bolivia una superficie comparativamente re-
ducida afectada por la Ley de Reforma Ur-
bana mientras en su periferia se habfan rea-
nudado las tendencias y practicas del perio-
do anterior ®, El Estado no retuvo tierras co-
mo reservas en las Areas afectadas por la Ley.
Reformas normativas. Definen a la Refor-
ma urbana como un proceso técnica dentro
del marco juridico y respetando las institu
ciones existentes, Se mueven dentro de mar-
cos aparentemente consensuales, evitando
conflictos y se convierten, por lo tanto, en
reformas periféricas. Al no atacar frontal-
mente la especutacién con la tierra y la vi-
vienda urbana mantienen la estructura de
dominacién de los grupos de propietarios in
mobiliarios, financistas y especuladores, O
sea que ni se pretende la participacién de Ta
De acuerdo 4 Calinmontes, se estima ane se benefic
zon entre 15 y 20 mil persons, o sea, entre el 4% y ol 6S,
de Ja poblavién de La Paz hacia 1955.
PHIMEROS PAsOSs
poblacién urbana ni buscar le homogeneidad
ecolégica en el espacio urbano
En el plano fisico pretenden determinar
mejor las tendencias dé crecimiento Fisico de
as cindades mediante planes de desarrollo
urbano y una mejor coordinacién de las in-
versiones. Los resultados previsibles son silo
cambios parciales en la estructura interna de
las cindades y. por lo tanto, benefician con
programas citcunscritos a segmentos redue
cidos de la poblacién. En sintesis, se busea
crear una imagen de pretensién de cambio y
justicia social, de que se ha pensado en una
verdadera reforma, de que mediante ella se
solucionara el problema de la vivienda, de
que se introducen moditicaciones al sistema
de tenencia de la tierra, pero, en realidad,
se institucionaliza una situacién astética y
reformista. en el sentido liberal. Debemos
creer que los Jegisladores que proponen este
tipo de reforma estan interesados en mante-
ner cl statu quo.
Ninguna reforma urbana de este tipo ha
sido saneionada en América latina, En Co-
lombia, fueron presentados al Congreso una
serie de proyectos de Reforma Urhana a par-
tir de 1966, Ninguno ha sido saneionado has
ta _ahor:
Histéricamente la primera Reforma Uzba-
na propuesta por varios legisladores data de
1966. Se trataba de un Proyecto de Ley, la
Ne 45, que pretendia una reforma social ur-
bana y politica de vivienda popular. “Los
propésitos del proyecto eran los. siguientes:
a) convertir x los actuales inquilinos de vi-
viendas urbanas en propictarios de las 1
mas; b) programar y dar ordenada ejecacién
2 los planes oficiales de vivienda, coordinan-
do los recursos y esfuerzos del sector pitbli-
©, y ¢) Estimular la accién del sector pri
vado en vivienda”™”.
E] Proyecto de Ley requeria al Instituto
de Crédito Territorial la claboracién de pro-
gramas nacionales de vivienda obligindolo a
formar sociedades con los Departamentos y
Municipios, es decir, a descentralizar su ge
tién. E} proyecto de Ley cra totalmente in-
10Pedro Pablo Morcilio: The process ot wban refornn in
Colombia, + Geisse y Hardoy editores
DE LA REFORMA
coherente. Por ejemplo, estinnilaba Ia crea
cién de nuevos propictarios pero proponia
dejar sin efecto la ley de alquileres; procu-
raba alentar la constrnccién de viviendas pe-
vo decretaba que su cxpropiaciin podia ha-
cerse mediante um pago que no podia exc:
der de un 10% del avalio catastral; alentaba
la venta de las propicdades en alquiler pero
no prevefa planes financieros para su com-
pra; establecia la formacién de sociedades
municipales que podian emitir bonos para
hacer cfectivos los pagos de expropiacién pe-
ro nto los ayudaba financieramente; mantenia
la discoordinacién de los programas de vi-
vienda del Instituto de Crédito. Territorial
con respecto a Jos planes del Consejo Na-
cional de Vivienda; no contemplaba el enor-
me déficit de vivienda urbana que existia en
Colombia, La Ley no fue aprobada. ‘Tres
arias después, en 1969, esta vez por iniciati
va del Gobierno Nacional, fue presentado al
Congreso cl Proyecto de Ley N° 66 que s
conace con el nombre de Proyecto de Ley de
Reforma Urbana‘, Este segundo proyecto
presentaha algunas diferencias con respecto
al anterior pero se mantenia dentro de ut
plano equidistante entre os fuertes intereses
de los grandes propietarios urbanos y espe-
culadores y los del Estado, El Proyecto pro-
ponfa acelerar los tramites de expropiacién
de las tierras que fueran declaradas como de
utilidad ptiblica y de interés social, expropia-
ciones que debian pagarse con bonos; auto-
aba al Instituto de Crédito Territorial a
expropiar © comprar directamente los terrenos
invadidos para regularizar esas situaciones
¢ implantaba im impuesto del 8% del avalio
catastral a Jos terrenos baldios que excedian
Jos $50 metros cuadrados y a los edificios en
ruina,
En materia de expropiacién no incorpora-
ba mayores innovaciones con respecto a la
legislacién ya cxistente. Sugeria, ademds, un
control de los arrendamientos urbanos en re
lacién al avalio catastral
Nuestras eritieas al proyecto de Reforms
Urbana de 1966 son las siguientes "*:
11 Pedra Pablo Moral, op. eit
12 Jorge E, Hardey, Urban pole
Latin America, op. cit
and urban reform ia
on REVISTA
a) La emisién de bones para construir
viviendas a pesar de su escala sin preceden-
tes en Colombia, es insuficiente en relucién
al incremento anual de Ja demanda y al dé
ficit-aeumnlado, EL pago en bonos puede
constituir im fuerte drenaje a la capacidad de
ahorro social de un pais si mantienen su va-
lor y se pagan las expropiaciones a precios
clevados,
b} Se deja en aparente Kbertad al mer-
vado de tierras ubanas y suburbanas.
¢) Se finaneian las operaciones de los uur
Iunizadores, que
tivo, sin fijarles ganaucias oxdximas ai limites
a Tos plazas en que ponen a fa venta los To-
tes
son de
deter especut-
d) Termina el contral de arrendamientos
reempluandolo por tn sisterna de regulaciéa
impreciso.
€) No incorpora muevos conceptos jnridi
cos al uso de la propiedad privada,
Algunos autores han Hegado a la conch
sidn de que este proyecto, como el anterior, era
de aleanees parciales y podan. considerarse
como simples. paliativos,
En 1970, cl Ministro de Desarrollo Eeo-
némico de Colombia presents a la Camara
de Kepresentantes un muevo proyeeta de ley
sobre Reforma Urbana". Los objetives det
proyecto se enuncian en sit artical I’: “Re-
formar Ja estructura urbina para hacer cum
plir a la propiedad sn funcién social, erewn-
do las condiciones que permitan el mejora-
miento de las ciudades y la dotacién de vie
viendas v servicios compicmentarios a las cla
ses populares", La responsabilidad de im-
plenientar las politieas contempladas en
Ley reeaen en tin Consejo Nacional de la Re.
forma Urbana entregindose al Instituto de
Crédito Territorial (con cl nombre de Insti-
tuto Nacional de Desarrollo Urbano y Vie
vienda) In responsabilidad de acttar ‘como
Secretaria Téenica _y Ejeentiva del Consejo.
La Ley prevefa nna serie de medidas co-
rrectivas: a) Un impuesto de desarrollo Ur-
dano que fluetuaria entre el Sy el 15%
Ministerio de Desmrullo cle Colombia, Proyecto de Ley
Bogets, 1970.
sobre Reforma Urbana,
EURE
anual sobre el avakio catastral y que debia
gravar a los lotes urbanos baldios, os cons-
truidos provisionalmente 0 utilizados inade-
cnadamente w ocupados por edificios en rui-
nas, Este Impuesto, en principio, debfa apli-
carse a las Giudades y reas’ metropolitanas
con mas de 100.000 habitantes. E) impuesto,
debia recacr sobre los terrenos que excedie-
sen la superficie de $00 m® por contribuyen-
te, Existian varias posibilidades de excep-
cién; b) Un impuesto presuntive alas vie
viendas dadas en arrendamiento que perma.
neciesen sin ocupay durante mas de an mes
©) Un impuesto a lis viviendas sumtuarias,
entendiéndose como tales a las qne tuviesen
nits de 250 m= construides o nn valor de ava-
Iie incluide cl Tote, superior alos quinien-
los mil pesos colombianos; d) EL congela-
miento de los precios on zona de reserva. v
conservacidn urbana, zonas que podian 0 no
estar incluidas dentro de sireas declaradas
como urbanas: estas zonas no estarian afce-
tas al impresto de Desarrollo Urbano; e} La
reqularizacion de lus ocupaciones de hecho
y las ocupaciones clandestinas mediante la
compra directa o la expropiacién; f) La com.
pra de inmuchles declarados como de utili-
dad piblica: mediante adquisicién directa o
expropiacién,
La Lev prevefa que los fondos necesarios
para la “ejecucién de sus objetivos proven-
drian de ta emisidn de Bonos de Vivienda y
Ahorros garantizados por la Nacién e, impli-
citamente, como resultado de una mayor re-
candacién, Para ello la actualizacién cons-
tante de los avuhtos catastrales era funda-
mental, Con los recursos abtenidas se auto-
rizaba al Banco Central Hipotecario “descon-
taro redescontar, total o parcialmente, las
obligaciones contraidas por entidades pibli-
cas y_privadas involacradas en la financia-
cién de vivienda”, También la Ley antoriza-
ba “la financiacién interna de uthanizacio-
nes v de viviendas mientras se venden los in-
muebles respectivos” y prevefa la regulacién
de Tos alquileres urhinas en caso nécesario,
Este proyecto de Ley incluia, entonces, 4
centivos al sector privado (articulos 13 al 2
inclusive) pero sobre el se insinuaban me-
didas que disuadirfan sit accién, como la ame-
naza de un control sobre los alquileres. (ar-
ticulo 83); buscaba regularizar Ias ocupacio-
PRIMEROS PASOS
nes de hecho (articulos $1 al 82) pero no se
expedia sobre el concepto social de la pro-
piedad de la tierra; creaba disposiciones tri-
butarias como medidas correctoras (articulos
24 al 42 inclusive) pero no fijabu ganancias
topes a los promotores de urbanizaciones pri-
vadas para los sectores con ingresos medios
que siempre estarfan por dchajo del impues-
ta a la propiedad suntuaria, alentindolas con
financiaciones intemas (articnlo 21) al in
sistir en la actualizacién periédica de los ava-
Kies (artienlo 44) permiten soponer una ma-
yor recaudacién tributaria pero, tambien, in-
Grementar cl valor de Ix propiedad para
adquisicién directa 0 cxpropiacién, EL ime
puesto de Desarroflo Urbano poseia muchas
excepeiones innecesarias y no creaba la obli-
gatoricdad de construir, fo que significaba Ta
permanencia de numerosos lotes que por su
superficie no estaban afectos al impuesto de
Desarrollo Urbano, El Gobierno quedaba fas
cultado para destinar los recursos. presupne:
Larios del Presupnesto Nacional (articulo $4)
los que, supuestamente se verian inerementa-
dos con la verita de los Bonos y otros ingresos
(articulos 17 al 19). En sintesis, la Ley per-
mitia un amplio campo de maniobra para los
grupos interesados en especular v no llegaba
& garantizar cl volumen de constrnceién de
las viviendas y servicios indispensables ni in-
tervenian realmente en el mercado de tierras.
Ain mis grave es que existiendo en his areas
urbanas de Colombia un porcentaje muy im-
portante de desempleados y subempleados,
sin ingresos para adquirir un Tote y su vivien-
da, cl proyecto de Ley no contemplaba for-
mas claras de financiar © subsidiar a esas fa-
milias, Ademis, los niveles de la poblacién
con ingresos ajos y medios bajos constituyen
la inmensa mayoria de la poblacién nrbana
de Colombia, Puede asumirse, auc dada la si-
tuaciin explicada, esos niveles no estarfan
tampeco cn condiciones de pagar Jos impues-
tos municipales, Finalmente, no esti claro
cémo el planeamiento Tisico de una ciudad
puede cumplir sus objetives cu un contexto
de acclerada urbanizacién, distribucién de in-
gresos crevientemente desequilibrada, inexis-
tencia de una coordinacién entre planes eco-
némicos nacionales y politicas de urbaniza-
cidn, economias urbanas poco evolucionadas
en la mayoria de las ciudades v enormes dé-
ficit de viviendas y servicios, En nuestra opi-
DE LA REFORMA
nidn, el proyecto de Ley sélo pretende into.
ducir paliatives, con posibles efectos parcia-
les y 2 largo plazo, en uma situacién apre-
miante¥, Estos son los tipos de reforma ui
bana que han sido hasta ahora casayados ©
que se debaten en América latina, Existe otvo
tipo de reforma urbana que, prevemos, po-
dia intentar algunos paises si se eneucntran
muy presionados por encontrar soluciones a
los’ problemas de sus ciudades. No han sido
ni siquiera enunciados. Pensamos que padrin
tomar la siguiente orientacién:
Reformas aparentes. Es posible que nlgu-
nos paises con capital, como Venezuela, que
pueden financiar si lo deseasen o se lo pro
pusiesen las obras de infraestructura sacia
indispensables para normalizar niveles urha-
nos minimos de habitabilidad para la pobla-
cién_y de funcionamiento pora sus edades,
intenien algtin otro tipo de reforma urbana
Venezuela es un buen ejemplo porque po-
dria ser incluida en ef grupo de paises ca
paces de generar ahorro a corto plazo y de
otorgar subsidies y porque se trata de wm
pais donde In presi6n urbana tiende a esta-
hilizarse debido a su alta tasa actual de ur-
banizacién y a wna prevista dismimucién de
Ja tasa de crecimiento natural de su pobla-
cién nacional. O sex que en Venezuela, cl
poder politico podria llegar a indemnizar con
hastante realismo la compra de las. tierras
necesarias para orientar su proceso de urba-
nizacidn sin afectar cnormemente ka capa:
dad del pafs para continuar sus programas
de desarrollo industrial y agricola vy" dotar
a la poblacién roral_v urbana de servicios.
Suprimiendo los gastos militares, rednciendo
Jos gastos superthios y coordinando mejor las
inversionespitblicas “y_ privadas. Venezuela
podria destinar los 80 a 1.000 millones de
délares anuales que aproximadamente nece-
sita para_construir Tas viviendas y servicios
que requiere gnnalmente: ku ameva’ poblacién
urbana ¢ iniciar um programa de sispersiciiny
del déficit esistente, sin afectar sus planes en
otros sectores.
14 Pedra Pablo Moscilo walizd my interessnte aporte 6
su abajo Ideas pera una relurma stbana ea Colombia
Gnimeografinte), Boers 1971, No by facluie,
en esta a prune entendeanos «te mo Ta sido
enc
sentado al Cometesu cutia priysctu de ley
os REVISTA
La situacién, evidentemente, es otra. El po-
der politico esti respaldado por la oligarquia
financiera e industrial, por los intereses pe-
troleros, ambos grupos « su ver necesitan de
Tas fuctzas armadas para mantener sus posi-
ciones de privilegio. Ninguno de esos grupos
est dispuesto a hacer concesiones. En este
tipo de reforma predominarian los objetivos
politicos de un grupo dominante sobre los
objetivos socioeconémicos de li poblacién,
Eventualmente podrin hacerse concesiones
de tierras urhanas y podran construirse vi-
viendas para Ja poblacion que carece de ellas,
se mejorarin los niveles de educacién y sa-
nidad pero li poblacién permanceerd ajena
a las decisiones politicas y econdmicas y sera
mantenida Ia polarizacién de Ia ciudad én ba-
mrios que simbolizan por sw categoria los di-
ferentes niveles socioccondmicos de sus hu-
bitantes. Ademis, si se pagan por la tierra los
valores de un mercado favorceido hasta. hoy
por la plusvalfa creada por Jas inversiones
publicas y las reglamentaciones y distorsio-
nado por Ta especulacion 0 atin los valores de
Jos avaliios, s¢ desviarian capitales que son
urgentemente necesarios para financiar Jos
planes de infraestructura social. O sea que
el pago de indemnizaciones simplemente pos-
tergaria 12 solucién del desempleo y de los
planes de vivienda y sus servicios correspon-
dicntes. Seria simplista, escribia Camilo To-
res, que por reforma urbana entendiésemos
que todos deben poscer st casa, del mismo
modo como muchos entienden que una re-
forma agraria significa que todos deban te-
ner un lote de terreno.
No hay, cn sintesis, un tipo tmico de re-
forma urbana. La tipificacién que ensayamos
pretende seiialar cules son Jas. alternativas
que han sido ensayadas, las qne se quieren
ensayar y las que “aparentemente se ensaya-
rian a corto plazo en América latina si per-
sisten las actuales estructuras politicas y so-
cioeconémicas. Hasta podria pensarse’ que
tings, Tas mix conservaadoras com inteneidn ‘de
mantener las rigidas estructuras urbanas, po-
arian conducir a otras. No lo ercemos. La
transformacién urbana debe realizarse a ni-
vel nacional y Tocal. Para cllo deben operar
politicas dindmicas que permitan el acceso
a la viviends y los servicios a Ja poblacién
urbana entera ‘y suprimir el status marginal
de gran parte de ella.
BUKE
V. Prdctica de la Reforma Urbana
La escasa experiencia —sélo Cuba eseapa
a ella— que existe en América latina con res-
pecto al tema de este trabajo nos obliga a
precisar Jas caracteristicas que deberian pre-
sentarse 0 erearse para que una reforma wr-
hana aleance los objetivos seiialados.
1. Una reforma urbana debe tener alcances
nacionales
No se trata de una medida de colonizacién
urbana o de mejoramiento urbano que bus-
ca transformaciones parciales en la sitnacién
de los barrios de las cindades 0 en las regio-
nes que por sus caractcristicas urbanas Te-
quieren una accién més profunda. Se trata
de un instrumento politico que sirve a inte
reses sociales y ccondmicos destinados a re-
cmplazar a los grupos que Hevaron a esas
situaciones, Pensar en una reforma urbana
como una medida puramente redistributive
de una parte de la riqneza nacional seria li-
mitar sus alcances
2. Una reforma urbana debe ser répida y
dréstica pare cvitar pricticas limitacio-
nistas de los grupos interesados en man-
tener Ia situacion previa
Al igual que una reforma agraria, una re-
forma urbana cs un instramento fundamen-
tal en la transformacién politico-social de un
pats, Responde a las preguntas; ¢Quién go-
bicrna? y gpara quién gobierna? Si: median-
te un proceso revolucionario real un sector
con el concenso popular aleanza el poder,
el gobierno de un pais, su objetivo in-
ato es consolidar su situacién politi
limitando la accion € intervencién de los gru-
pos opositores. Una reforma urbana, como
explicamos anteriormente, es una medida re-
yolucionaria (y no una medida reformista)
que se complémenta con ama reforma agra
ria y que, mediante cambios en Ja estructu-
ra de fr propiedad, Insea una redistribuetén
de Ia riqueza y, a través de ella, del poder
politico,
La_celeridad es esencial, Las razones so-
ciopoliticas que impulsan a una sociedad a
apoyar y participar cn un proceso revolucio-
nario deben ser desartollados para mantener
vigentes sus motivaciones, La’ incertidumbre
PRIMEROS PASOS DE LA REFORMA 29
de una situacién indefinida seria la mayor
imitacién que enfrentarfan Jos dirigentes de
ese proceso. Ademis, se trata de recomen-
dar las caracteristicas de ln economia urha-
na a la nueva sitnacién.
3. La tierra urbana debe ser afectada sin
compensacién inmediata
La legislacién de los paises de América
latina exige que la tierra debe ser adquirida
al valor del mercado o al valor de tasacién
aunque sujeta a un acuerdo de precio entre
el organismo estatal adquirente y el propie-
tario, Adquirir las tierras con pago en dinero
mediante esos procedimientos impliea wna
transaccién que, por su monto, casi ningiin
pais de América latina esti en condiciones de
realizar. Una reforma urbana es un med
para implementar una redistribucién de ea-
pitales e ingresos, 0 sea de la riqueza en ge-
neral, Esa redistribucién se aceleraria si se
pagase el valor de tasacién en Ingar del valor
del mercado, y atin mis, si se pagase en bo-
nos ¥ no en efeetivo ya que, de hecho, el or-
ganismo estatal adquirente estaria recihiendo
iin préstamo a largo plazo por parte del pro-
pietario. El valor que ha adquirido Ja tierra
urbana no es ¢l resultado del esfucrzo de su
propietario, Es el resultado: a) de la inver-
sién péiblica en obras de infraestructura y
mejoramiento urbano, tales como accesos,
avenidas y calles, mercados, electrificacién,
guia potable, desagiies y comunicaciones,
instituciones cducacionales, hospitalarias
civieas, parques y campos de deportes, pro-
gramas de vivienda, etc; muchas de esas in-
versiones no son espeeificamente urbanas,
como, por ejemplo, un plan de clectrifica-
cién y de carreteras; 1) de la inversin p
vada’en obras complementarias de las an.
teriores yc) esencialmente del manejo del
mercado de ticrras y construcciones, O sea
que ciertos grupos se han beneficiada a lo
largo de los anos de una plusvalia a cuya
formacién no han contribuido, Una medida
alterna es fijar_un precio tope a la tierra ba-
sado en su valor bruto, o sca, antes de las
emejoras piiblicas y tomar ese valor como ele.
mento de expropiacién. Una medida comple-
mentaria es introducir cambios en Ia legisla-
cidn sobre Ja herencia para introducir en ella
elementos de disuasién y devolver a la tierra
una funcién social forzando a los inversionis-
tas a canalizar sus capitales hacia inversio-
nes productivas.
El desarrollo econémico debe posibilitar
la ampliacién de los recursos internos de
un pais para acelerar la construceién de
mejores ciudades
Una reforma urbana sin un plan de desa-
rrollo econdinico social, nacional, coherente
© independiente, pierde sentido. El pais se
cncontraria ante la limitacién de poder ca-
nalizar los recursos materiales, humanos y
téenicos indispensables para construir mejé-
res ciudades. Todo plan implica una admi-
nistracién eficiente que permita ubicar legal
¢ institucionalmente las medidas sancionadas.
5. La responsabilidad de implementar una
rejorma. urbana corresponde a un tinico
organismo nacional
Deben primar criterias nacionales y no lo-
cales para que la reforma urbana pueda im-
plementarse simultineamente en todo el te-
rritorio de un pals y facilitar el proceso de
desarrollo cconémico y crear las precondicio-
nes indispensables para las transformaciones
urbanas. E} organismo central podré contar
con organismos regionals © provinciales sub-
ordinados.
E] organismo central deberd sujetar su ac-
cién a dircctivas politicas emanadas del_or-
ganismo central de planifieacién del pats y
coordinar con éste su accién a nivel nacional,
La relacién entre los organismos. regionales
de reforma urbana con los organismos regio-
nales de planificaciém responde a las mise
mas necesidades.
6. Una reforma urbana no es la racionaliza-
cidn de las: urbunizaciones ni una simple
forma de ordenamiento urbano
Deciamos que una reforma abana debe
ser posibilitada por el desarrollo econémico
de un pais. En ese sentido, una reforma ur-
bana no constituye Ja solucién a los proble-
mas de su desarrollo cconémico sino una
precondicién para que los efectos del desa-
rrollo puedan.ser_atilizades con mayor efi-
cacia y con finatidad social en las cindades,
Cambiar el régimen de tenencia de la tierra
y darle a ésta una funcién social, suprimir
100 REVISTA EURE
Ja especulacién y evitar el fraccionamiento
innecesario de tierras, por si solas, no eleva-
rian mayormente el nivel de poblacién ni
cambiarian las actnales caracteristicas ecald-
gicas de Jas ciudades, si el Estado no crea
los recursos para proveer con fuentes de tra
bajo, viviendss y servicios a la poblacién que
los requiere.
Resultaria_ ser igualmente negative que cl
Estado se olvidara de la necesidad de con-
servar y mantener en bren estado y fimcio-
namiento las viviendas y los servicios urbu-
nos existentes,
También podría gustarte
- Ai PDFDocumento2 páginasAi PDFEmmanuel Estrada AvilaAún no hay calificaciones
- Hall - Ciudades Del Mañana (Caps 2 y 12)Documento37 páginasHall - Ciudades Del Mañana (Caps 2 y 12)Emmanuel Estrada AvilaAún no hay calificaciones
- Clase 4. Desarrollo Humano y Políticas de Desarrollo RuralDocumento21 páginasClase 4. Desarrollo Humano y Políticas de Desarrollo RuralEmmanuel Estrada AvilaAún no hay calificaciones
- Autonomía 13 PuntosDocumento3 páginasAutonomía 13 PuntosEmmanuel Estrada AvilaAún no hay calificaciones
- Karol (2002)Documento19 páginasKarol (2002)Emmanuel Estrada AvilaAún no hay calificaciones
- La Historia de Los Mokaná. Un Capítulo de La Historia en La Región Caribe Colombiana - Baquero Montoya - MemoriasDocumento15 páginasLa Historia de Los Mokaná. Un Capítulo de La Historia en La Región Caribe Colombiana - Baquero Montoya - MemoriasEmmanuel Estrada AvilaAún no hay calificaciones
- Clase 6. Desarrollo Humano, Derecho A La Ciudad y Reforma UrbanaDocumento23 páginasClase 6. Desarrollo Humano, Derecho A La Ciudad y Reforma UrbanaEmmanuel Estrada AvilaAún no hay calificaciones
- 2017 Formación de Ciudadanos Pedagogia CriticaDocumento222 páginas2017 Formación de Ciudadanos Pedagogia CriticaEmmanuel Estrada AvilaAún no hay calificaciones
- 2907-Texto Del Artículo-8617-1-10-20190426Documento10 páginas2907-Texto Del Artículo-8617-1-10-20190426Emmanuel Estrada AvilaAún no hay calificaciones
- 17754-Texto Del Artículo-36442-1-10-20141217Documento8 páginas17754-Texto Del Artículo-36442-1-10-20141217Emmanuel Estrada AvilaAún no hay calificaciones
- Propuesta Lineamiento de Programación 2020 PSDocumento5 páginasPropuesta Lineamiento de Programación 2020 PSEmmanuel Estrada AvilaAún no hay calificaciones
- Dialnet AnalisisSemiologicoDelArteRupestreDePiedraPintadaS 5786078Documento9 páginasDialnet AnalisisSemiologicoDelArteRupestreDePiedraPintadaS 5786078Emmanuel Estrada AvilaAún no hay calificaciones
- El Instante de Mi Muerte & La Locura de La LuzDocumento23 páginasEl Instante de Mi Muerte & La Locura de La LuzEmmanuel Estrada AvilaAún no hay calificaciones
- Martha Nussbaum - Huellas de Mujeres GenialesDocumento12 páginasMartha Nussbaum - Huellas de Mujeres GenialesEmmanuel Estrada AvilaAún no hay calificaciones
- 2018 Pedagogia Libertadora DUSSELDocumento100 páginas2018 Pedagogia Libertadora DUSSELEmmanuel Estrada AvilaAún no hay calificaciones
- La Monarquía Del MiedoDocumento4 páginasLa Monarquía Del MiedoEmmanuel Estrada AvilaAún no hay calificaciones
- Hacia Una Educación PasionalDocumento20 páginasHacia Una Educación PasionalEmmanuel Estrada AvilaAún no hay calificaciones
- EdgarmauriciomartinezDocumento233 páginasEdgarmauriciomartinezEmmanuel Estrada AvilaAún no hay calificaciones